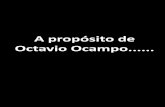R. ferrada el discurso crítico de octavio paz (1)
Click here to load reader
-
Upload
leslie-constanza -
Category
Documents
-
view
460 -
download
1
Transcript of R. ferrada el discurso crítico de octavio paz (1)

RICARDO FERRADA ALARCÓN
EL DISCURSO CRÍTICO DE OCTAVIO PAZ
CONTEXTOS, DESAFÍOS Y FUNDACIONES EN LATINOAMÉRICA
DE LOS AÑOS 60-80

RECONOCIMIENTOS
Este libro, originalmente, es producto de mi investigación realizada con el fin de
obtener el grado académico de Doctor en Estudios Americanos, Mención Pensamiento y
Cultura. Para llegar a su término, conté con diversos apoyos que es importante explicitar y
agradecer.
Antes que todo, quisiera destacar la confianza puesta en mí por la Doctora Ana Pizarro,
en una empresa que supone desafíos mayores; agrego a esto la gran satisfacción de contar con
su diálogo y por cierto todas las orientaciones que me entregó para realizar mi trabajo.
Un aspecto central en todo este proceso fue un viaje realizado a México. Eso pude
hacerlo en virtud del respaldo que recibí de la Universidad de Santiago, en el marco de una beca
como investigador, lo cual me permitió llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Al respecto, reviste especial importancia la ayuda recibida allí por la Doctora Fabienne
Bradu. Gracias a su condición de académica, pude llegar al Instituto de Investigaciones
Filológicas de esa Universidad, un espacio donde accedí a libros y sus colecciones
hemerográficas de inestimable valor. También fueron importantes sus indicaciones sobre mi
tema y el nivel testimonial de sus palabras, al haber sido una de las colaboradoras de Octavio
Paz en la Revista Vuelta.
Por otra parte, su intervención hizo que mi estadía transcurriera gratamente en la
Fundación Luis Cardoza y Aragón, en el Callejón de la Flores, Coyoacán, de manera que viví en
un espacio donde hubo una importante actividad intelectual y artística. En esa casa me recibió
Andrea, hija del poeta Efraín Huerta.
Allí también hice de amigos mexicanos a quienes recuerdo con aprecio al mostrarme
parte de su país: Alfredo y su Zapata; Aldo, la ciudad de Oaxaca y por cierto Monte Albán,
donde -increíble-, hizo sus juegos de infancia.
Santiago, noviembre de 2008

10. INTRODUCCIÓN
El tema central de este libro es el discurso crítico de Octavio Paz, cuyo fondo
reflexivo, es reconocido, marcó diversas líneas temáticas en la cultura latinoamericana.
En un vínculo inevitable con ello, considera también su condición de referente
intelectual que excede el espacio de su país y de la región, dada su presencia directa en
acontecimientos socioculturales y políticos que determinaron la sociedad,
particularmente en la segunda mitad del siglo XX.
Si consideramos la envergadura y la urgencia con que planteara sus ideas
iniciales “sobre la crítica”, su propuesta nos ha hecho asumir que en su demanda
subyace la idea de establecer un nuevo momento para esa actividad, una “ruptura
epistemológica”, siguiendo los términos de Gastón Bachelard (1)
. A nuestro juicio, eso
ayudaría a modelar con el tiempo tanto una forma de escritura, como una vía
anticipadora del discurso crítico-cultural. De hecho, en la tradición que se enmarca, se
advierte que el plano lingüístico y temático del texto lo asume como un soporte de
sentidos y de provocación hacia el espacio del lector, instalando así un rasgo distintivo
respecto de otras líneas teóricas del momento, en que ese componente es cerrado y
autónomo.
Para el tema central que nos ocupará en este libro, el contexto y las condiciones
de ruptura -término del cual Paz haría uso en su propio análisis historiográfico-literario,
operan sobre variables complejas, en virtud de los diferentes campos que estas
involucran. Aseveramos esto pensando en la declarada convicción, hacia los años 70, de
que era imperioso constituir el discurso crítico latinoamericano, en tanto necesidad
cultural e incluso una resolución ideológica. Sumamos a ese panorama otra importante
variable: la iniciativa de generar su formalización teórica con modelos explicativos
propios, diferenciados de tendencias europeas y norteamericanas, que permitieran dar
cuenta del modo en que se muestran (y transforman) los objetos de análisis en una
cultura específica (léase latinoamericana), más allá de eventuales juicios valorativos.
Este hecho nos pone ante la presencia de propuestas encontradas, aunque
complementarias en definitiva, representadas puntualmente en las palabras de Octavio
(1)
Para este tema, además de fuentes como La formación del espíritu científico, originales, remitimos al
capítulo de Gary Gutting sobre Bachelard y George Canguilhem, en su notable trabajo “Michel Foucault:
arqueología de la razón científica”, versión electrónica en http://herejia.com.tripod.com/, traducción de
Fabio Marulanda.

Paz y Roberto Fernández Retamar, quienes en una situación de diálogo intelectual, nos
aproximan a un modo reflexivo de ideas sobre la crítica como práctica discursiva.
Indagar en todo ese panorama significó adoptar lineamientos y estrategias de
trabajo; asumimos que es pertinente aclarar esto, por cuanto explica no sólo la orgánica
del libro, sino que también puede ser un aporte que permita anticipar los alcances que
tiene.
Así, en un primer momento, delimitamos el sentido básico sobre la noción de
crítica, una instancia necesaria para establecer cierto fondo teórico que sostuviera los
ejes conceptuales de nuestro trabajo, además de los efectos que eso implica en términos
disciplinares. En este punto, acogimos en particular algunos planteamientos que Walter
Benjamin expresara en su libro El concepto de crítica de arte en el romanticismo
alemán, donde postula la premisa de que la crítica produce conocimiento sobre un
objeto, por lo tanto no se la entiende como simple juicio de valor. En ese entendido,
resulta evidente que nos encontramos con una concepción de crítica portadora de un
fondo gnoseológico, de modo que es esperable algún efecto externo con lo que
comunica sobre otro discurso, independientemente de cuestiones de enfoques o
definiciones.
Un punto de inflexión importante manifestado en El concepto de crítica, es esa
idea de que esta puede ir más allá del simple análisis evaluativo y excluyente, en tanto
su “peso” recae no sólo en la singularidad de la obra, sino que también en la exposición
de las relaciones que tiene con las demás de su género. Con esto, entendemos que la
crítica, por sus fines, es una tarea que requiere de un trazado riguroso y abierto para
conseguir establecer las relaciones; es una actividad que supone comprender, ampliar
puntos de vista, explicar, desestimándose en ello una estética prescriptiva que antepone
una escala de valores previos, pues se sostiene en la “verdad” de su objeto.
Frente a la propuesta de la crítica como instancia generadora de conocimiento,
queda subentendido que este se considera valorable en tanto expresa un aspecto nuevo;
esto llega a ser posible, vía análisis, al situar su objeto en ese campo de relaciones,
donde se potencia con distintas redes de contenido, portadoras de conceptos y
significaciones que se articulan temáticamente. Eso replica en la historicidad del
conocer, y de modo complementario, el que una obra puede ser resignificada, en la

medida que existe la eventualidad de que sea puesta en nexo también con diferentes
propuestas de lectura sobre ella. Así entonces, puede ocurrir que estas proyecten
(«iluminen») sus componentes conceptuales hacia ulteriores aproximaciones
interpretativas, por tanto, las lecturas entregan un valor relativo a la inmanencia.
Dado su nivel de especificidad, el conocimiento proveniente desde tal forma
discursiva introduce un aspecto que la reflexión académica contemporánea ha
considerado central, esto es, que un estudioso siempre opera teniendo un marco
referencial (2)
. La premisa de base es que al “observar” (leer) su objeto, inevitablemente,
lo hace a partir de un contexto y una visión de mundo, alimentada, además, por sus
lecturas previas; por lo tanto, es esperable que ello funcione o se exprese como un
prejuicio o un punto de vista, que introduce la subjetividad en los conceptos y categorías
operativas. Esta variable contribuye a la emergencia de un sujeto que discute con la
tradición, e impulsa a la vez las transformaciones relativas a un espacio crítico. Nos
encontramos aquí ante un eventual espacio de ruptura epistemológico.
Eso evidentemente no inhabilita por sí mismo la contribución en el desarrollo
del conocimiento, sino que más bien establece una lógica, una racionalidad distinta
desde la cual se instaura un campo específico del saber; también una base sobre la cual
se argumenta(n) hipótesis cuya validez está sobredeterminada por la evidencia que
pueda obtenerse. Con esto se establecen vacilaciones transitorias en los modos de
explorar los problemas, líneas particulares de continuidad en su profundización, aunque
también de ruptura, por último, la instauración de tradiciones y “conceptos fundantes”
(Jitrik, 1987), que permiten hablar de dimensiones inexploradas de la realidad
discursiva y cultural.
Un segundo factor que determinó el desarrollo de este trabajo, proviene de
considerar el contexto crítico de ese espacio de ruptura, que refiere a las condiciones
socioculturales en que se manifiesta, aspecto claramente central para Latinoamérica de
los años 60-80.
De hecho, la crítica -entendida como productora de conocimiento y un segundo
discurso, en tanto la precede otro texto de referente (Barthes, 1983)-, experimenta
transformaciones que la redefinen en esos años. Esto ocurrió, por una parte, en virtud de
(2)
Para este problema, ver de Karl Popper (1967 y 1984) El desarrollo del conocimiento científico,
Buenos Aires: Paidós; La lógica de la investigación científica, Madrid: Tecnos.

la evidente presencia de nuevas prácticas y expresiones estético-literarias, que mueven
los parámetros para la entrega de juicios pertinentes; desde una perspectiva
complementaria, por el innegable aporte que tuvieron las reflexiones de orden científico
y académico sobre el lenguaje, aplicadas al análisis textual.
Tal proceso significó cuestionar y romper con la tradición que la concibe como
una práctica evaluativa de su objeto, en una clara posición impresionista o incluso
biográfica. No menos relevante fue la (re)actualización de orientaciones filosóficas que
cuestionaban la cultural “oficial” y el rol de los intelectuales (marxismo, existencialismo
sartreano, teoría crítica), en un momento histórico que se percibía potencialmente lleno
de cambios que querían ser radicales.
Una aspecto importante en ese panorama, consistió en observar que esa misma
trasformación tuvo como correlato las complejas discusiones acerca de si las modifica-
ciones del sistema literario manifestaban (o no), mediante las representaciones del
mundo ficticio, los procesos sociales. Dicho de otro modo, si respondían, en último
término, al proyecto colectivo de una nueva sociedad, en la perspectiva de las
propuestas ideológicas del momento.
La respuesta a todo eso estaba más allá de las simples prácticas discursivas,
que se evidencia en el tipo de debates entre escritores y académicos, cuyo interés central
era, precisamente, advertir los nexos entre las diversas formas de representación estética
y el espacio social y cultural latinoamericano. Se pueden recordar diversos encuentros
de escritores, que intentaron incluso señalar líneas programáticas, o a lo menos de
compromiso, que testimoniaran posiciones éticas y sociales sobre los temas en conflicto
de ese momento: Revolución cubana, teoría de la dependencia, dominio geopolítico
producto de la guerra fría, identidad cultural, política y cultura, cultura popular versus
cultura académica, rol de los intelectuales y del artista, educación y universidad, acceso
de la ciudadanía a la cultura.
Respecto de los objetos sometidos a crítica, que en términos amplios hacemos
corresponder con las expresiones literarias, cabe aclarar que sus transformaciones de
composición ya se habían iniciado en las décadas iniciales del siglo XX con el impulso
de las distintas vanguardias. En este caso, destaca particularmente la expresión poética,
cuyos rasgos formales se asumen como de ruptura y de experimentación con el

lenguaje. Si focalizamos la mirada en la narrativa, ese proceso de experimentación
significó también asimilar y establecer nuevos procedimientos para constituir el mundo
ficticio, que se funde con una independencia más o menos relativa respecto de la
realidad, transmutada en el espacio ficticio mediante la ruptura de los códigos o
parámetros convencionales de su percepción habitual, particularmente en el tratamiento
del tiempo y el espacio. Ese panorama de quiebres, diferenciaciones expresivas y
apertura hacia otros ámbitos de recepción, determina nuevas estrategias de análisis, en
el interés de profundizar en los textos y el sentido que estos construyen.
Al observar la historiografía crítica que aborda esta materia, se hace más
evidente que esta forma discursiva se instala en un proceso simultáneo de
transformaciones, localizadas tanto en el objeto como en los propios procedimientos
para abordarlo. Esto es lo que abre una nueva perspectiva y un notable cambio en su
estatuto disciplinar como práctica discursiva. Así pues, es posible diferenciar, en un
trazo muy general, por una parte, la crítica que se produce en diarios y revistas para un
lector masivo; desde otro lado, la crítica académica o especializada de los centros
universitarios, además de los estudios ligados al ensayo, y más actualmente, los estudios
de cultura y la crítica cultural, de evidente carácter interdisciplinario.
Este contexto se plasma en lo que hemos denominado espacio de ruptura para
proponer nuevos modos de abordar los textos y el eventual conocimiento proveniente de
ellos, tensionado, además, por la particular discusión acerca de la necesidad de definirse
culturalmente. Concretamente, si en la tradición crítica previa a los años 60 quienes
producían ese discurso se diferenciaban, ya sea por su visión de la historia o de la
realidad (pensamos en Luis Alberto Sánchez, Mariano Picón Salas, Alfonso Reyes, José
Antonio Portuondo, Pedro Henríquez Ureña, Arturo Uslar Pietri, entre otros), hay un
nuevo momento que posibilita hablar de críticos particularizados por sus métodos y su
aproximación y permeabilidad para percibir las nuevas direcciones estéticas de sus
objetos de estudio. Así entonces, es posible pensar su ejercicio como una práctica con
fondo teórico, académico y sistemático, articulada con la necesidad de entregar
información actualizada y válida.
Abocarnos al tema que ordena este libro, es decir, observar la reflexión y
producción crítica de Octavio Paz, significó resolver los límites del corpus y la
constante que lo unificara; en otro nivel, la estrategia metodológica que seguiríamos

para abordarlo.
Respecto de su posición teórica, el registro inicial lo encontramos en el
apartado “Sobre la crítica” de su texto Corriente alterna (1967), donde al exponer su
perspectiva sobre la carencia de un cuerpo de doctrina o doctrinas, un mundo de ideas
(sic) que condensen el pensamiento crítico en Latinoamérica, fija simultáneamente el
marco de una teorización que aparecerá en textos posteriores. Ello representa en
definitiva la actualización de las reflexiones de un poeta que elabora un corpus de obra
no ficticio en que es central el ejercicio crítico.
No obstante lo expresado antes, también debe considerarse como un
antecedente, aunque muy embrionario y sin duda precoz, su breve trabajo titulado
“Ética del artista”, que publicó en “Barandal” (volumen Nº 5, diciembre de 1931), la
primera revista en la cual tuvo participación, no solo como escritor sino como integrante
del equipo de edición.
Sin duda, ese registro constituye una primera huella del modo en que se
recepciona finalmente hoy el discurso paciano, pero que al generalizarse diluye una
aproximación más seria sobre el fondo temático de lo que nos preocupa. Así, en los
estudios críticos es habitual que se sitúe a Paz como poeta y ensayista, con una
capacidad admirable para generalizar, conceptualmente, en torno a su propia
producción, limitando con ello algún tipo de integración mayor sobre sus direcciones
temáticas.
Ese será un eje fundamental de discusión sobre el que se constituye este libro,
es decir, las líneas de cruce en un discurso que se ofrece heterogéneo, con articulaciones
que se amplían hacia otros textos y regresan, potenciando asociaciones discursivas que
imponen nuevos “escalamientos” de significado.
En ese perfil, es innegable asumir que nuestro autor es un poeta y un poderoso
ensayista. Lo que permanece casi oculto es que su producción contiene artículos críticos
que provienen de su práctica en diarios, revistas, clases o conferencias académicas en
universidades, discursos públicos. También, que generó estudios sistemáticos, algunos
referidos a escritores, otros a diversas expresiones artísticas (poesía, cultura, cine,
pintura), que reúne en libros únicos ya desde 1957, como en Las peras del olmo.
Recordamos asimismo sus trabajos de más extensión, como el estudio que hizo sobre el

antropólogo Claude Levy Strauss o el dedicado al artista plástico Marcel Duchamp, sin
olvidar sus textos de teoría literaria y poética, iniciados con El arco y la lira (1956), que
forma una genuina trilogía con Los hijos del limo (1974) y La otra voz (1990).
En interés de esta presentación, señalamos como gravitante su "otra" línea en el
trabajo crítico, esto es, sus artículos de orden político y cultural, donde el segundo
discurso lo constituye el cuerpo social y sus “redes de significación”. Es decir, la
posibilidad de observar la inmediatez y su densidad histórica, en el riesgo de asumir(se)
públicamente en los relatos de utopía, cuyo sustrato ético valida en su condición de
artista. Es entonces donde él fija (o vacila) las posiciones de un intelectual que trasgrede
la "doxa" y se instala ideológicamente, considerando los fenómenos en su transcurso, no
obstante con hipótesis de análisis y argumentación que parecen negar, según Jorge
Aguilar Mora (1986), la historia que él mismo discute.
Un aspecto inquietante en este último punto y del cual nos ocuparemos, resulta
de observar que en el discurso crítico de Paz, hay variables que permanecen como
elementos conceptuales y de interpretación, que traslada desde el ámbito estético-
literario al campo del análisis político e histórico. Por cierto, es posible que un autor
evidencie niveles de coherencia interna en su producción intelectual, permitiéndose
desarrollos paralelos y ampliaciones que profundizan sus propuestas temáticas; o
aperturas hacia nuevos espacios de reflexión que enriquecen pluralmente sus textos.
Lo que nos llama la atención en su trabajo es, ante todo, cómo mantiene un eje
discursivo centrado en su idea de la crítica, vista por él mismo como una propiedad
intelectual demarcadora de un momento específico, la modernidad, periodo que, en su
concepción, no sería aplicable a Latinoamérica, por carecer de un pensamiento crítico.
No obstante, también la dimensiona en sus posibilidades de generar una discontinuidad
con las tendencias históricas en general y el discurso literario en particular (la tradición
de la ruptura dice Paz). De ahí que sus análisis sobre la situación de Latinoamérica,
imponen aludir a la formación de los discursos de un continente en que convergen
autoconciencia, diferencia, crisis e integración social y cultural.
Esa es materia en la cual Paz ahonda, por ejemplo, en Los hijos del limo y en
sus textos sobre historia, política y cultura, desde su paradigmático El laberinto de la
soledad en adelante. Lo central en este aspecto es que pone en diálogo el tema

latinoamericano y México en especial, con una nueva imagen de nuestra (eventual)
modernidad, en la que piensa (con razón), que irrumpe la técnica como un agente
globalizador que transforma la mirada sobre la historia, el tiempo y la configuración
política de las sociedades, a lo que no está ajeno el intelectual, el artista y las
representaciones estéticas.
En el marco de sus reflexiones, se advierte que Paz asume la condición
simbólica de la obra criticada, lo que supone para Guillermo Mariaca la hegemonía del
lenguaje sobre la historia. Sin embargo el discurso crítico de nuestro autor explicita una
historización del texto (por ende, de su lectura), de modo de insertarlo tanto en su
propia tradición discursiva (estética, literaria, filosófica, política), como en la historia
cultural latinoamericana.
Considerando lo anterior, se puede afirmar que la tensión entre un primer
discurso y el producido por Paz, se produce un tipo de conocimiento que trasciende el
plano del lenguaje. Esta constatación, según anticipamos, nos hace afirmar que nuestro
autor prefigura categorizaciones ligadas a la noción de crítica de la cultura,
entendiéndose con ello que tanto los objetos y, más que todo, su propia perspectiva de
enunciación, se sitúan controversialmente con el contexto histórico y un “marco de
valores” (“ideología”, si seguimos a Stuart Hall), que niega en la praxis el orden que
pretende instaurar.
Así es como se entiende su disidencia, cuya implicación discursiva se resuelve
pragmáticamente en la figura pública que interpreta los mecanismos del poder, la tecno-
cracia y la violencia. También su respuesta refractaria a las tendencias que ocultan o
niegan la posibilidad de la utopía social, supeditada a la urgencia del mercado y las
decisiones institucionales o de los estados que manejan la economía.
Dada la premisa de que el discurso crítico de Paz actualiza su propio fondo
conceptual, relacionando y confrontando los textos u objetos en el sistema al cual
pertenecen, entendemos que su libro teórico es un conjunto de relaciones que es
necesario construir, en función de un corpus de obras determinado. En otras palabras, si
bien se asume que Paz explicita desde Corriente alterna un modo teórico y un
diagnóstico inicial de la situación que experimenta la crítica latinoamericana a mediados
de los años 60 del siglo XX, su corpus doctrinal se encuentra textualmente

(trans)localizado en un libro que no existe, de modo que las variables y categorías que
hacen a la convergencia de su sistema crítico pueden emerger en la medida que se
articula e integra su producción, considerando sus diversas formulaciones temáticas y
discursivas. Cabe aclarar que si en algún momento Octavio Paz niega la posibilidad del
discurso crítico latinoamericano, paradojalmente su propia reflexión metacrítica y su
producción la desmiente.
Pues bien. Desde el punto de vista del análisis, tales integraciones se
corresponden con textos articulados de acuerdo con los campos temáticos que estos
abordan. En un segundo momento, esto redunda en “eslabones” o conexiones internas
entre ellos, planteadas como asociaciones de coherencia, en una multiplicidad discursiva
que se temporaliza discontinuamente en su desarrollo, en la medida que las
categorizaciones y análisis de Paz se adscriben a espacios disciplinares diversos y en
distintos momentos de su producción. Identificar las regularidades o campos de
problemas ha sido una tarea que, más allá de un proceso inevitable, pone sus textos en
grupos de discusión académica, pero además los expone a la opinión pública, a un
imaginario impersonal que percibe y registra en tematizaciones, actitudes e
identificaciones ideológicas.
En ese entendido, para seguir la línea interior de las asociaciones temáticas del
discurso crítico de Paz, nuestra estrategia metodológica ha consistido en recoger el
concepto de RIZOMA propuesto por Gilles Deleuze y Félix Guattari (1997), en tanto
vemos en la producción paciana raíces múltiples, en otro sentido, nos pone ante la
posibilidad de construir un libro del cual conocemos diversos efectos propositivos, que
se consolida en la imagen de un sujeto crítico (Paz), en diálogo con la historia literaria,
cultural y política latinoamericana.
Es fundamental señalar que en esa propuesta, se infiere que el libro-rizoma
aparece, necesariamente, evocando campos de asociaciones, es un constructo que se
sostiene en campos de relaciones, en otros términos, la representación de lo múltiple en
que los ejes centradores (temas, conceptos) se ramifican. En ese esquema, el análisis
permite dar cuenta de tales vínculos, sustrayéndose a jerarquías cognitivas y
temporalizaciones “lineales”, en la medida que un orden rizomático se concibe sin un
punto fijo de inicio, antes bien desde una línea que se define por desplazamientos y
eventuales mutaciones de su propio origen.

El problema central en esa concepción apuntó a establecer los límites del
sistema de relaciones (formas textuales, estéticas, lógicas del saber, refutaciones,
prácticas políticas), precaviendo que se diluyera en un texto plural de significación
abierta (Eco), pero que finalmente resultara irrecuperable. En la práctica, ciertamente es
el lector quien hace visible las conexiones a modo de eslabones, y determina, en
definitiva, el punto de articulación con el cual configurará eventuales sentidos. Visto
así, el sentido de un texto siempre está en construcción, no es definitivo, ante la
posibilidad de nuevos eslabones, donde el lector establece los trazados de nuevas
raicillas que operan como «puntos de fuga». Leer, en este modelo, exigió preguntarnos
con qué hace sistema, o “en conexión con qué hace pasar o no intensidades ... .”
(Deleuze y Guattari, 1997: 11). En ese contexto entonces, la idea de rizoma operó a
modo de una “máquina” abstracta que nos permitió realizar conexiones, en el orden de
los posibles contenidos y su significado, en la medida que “ Un libro solo existe gracias
al afuera y en el exterior” (p. 11).
Al operacionalizar la idea de integración textual, esta nos llevó a vincular, por
ejemplo, El laberinto de la soledad, Posdata y Vuelta al laberinto de la soledad, que
tienen una orgánica evidente.
Sin embargo, se produce una coherencia interior distinta si articulamos Las
peras del olmo, Puertas al campo, El signo y el garabato e In/mediaciones. O bien
Cuadrivio, Sombras de obras y Hombres en su siglo, frente a El ogro filantrópico,
Tiempo nublado y Pequeña crónica de grandes días. Visto como conjunto, esas series
tienen el rasgo característico de ser libros compuestos por artículos críticos.
Por esa razón, y en sentido inverso, han sido desestimados en nuestro análisis,
por formar textos cuyo desarrollo muestra afinidad con el ensayo o los estudios
literarios El laberinto de la soledad, El arco y la lira, Xavier Villaurrutia en persona y
obra, Levy Strauss o el nuevo festín de Esopo, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas
de la fe.
Las excepciones en el criterio son Posdata, Vuelta al laberinto de la soledad,
por tratarse de obras que explican, contextualmente, posiciones políticas de Paz; para el
caso de Los hijos del limo y La otra voz, los incluimos pues están formados por artículos
extensos, además de presentar elementos teóricos y nexos entre cultura y sociedad. Es la
experiencia que nos lleva a visualizar su rol como un crítico de la cultura.

¿Qué nos hemos propuesto al iniciar este trabajo entonces? La respuesta es
ambiciosa: escribir sobre el libro crítico de Octavio Paz, basándonos en la posibilidad
de continuar las ramificaciones de su discurso, que remiten específicamente a líneas,
objetos o expresiones de cultura, donde caben prácticas discursivas, artísticas,
ideológicas, políticas, religiosas, teóricas.
En relación con decisiones de escritura, hemos mencionado el criterio para
formar el corpus. Aclaramos ahora el sistema de citas o referencias que hemos
adoptado. Al respecto, declaramos que se optó por el uso de la edición de los libros
originales, tal como se conocieron y recepcionaron al publicarse; esto último permite
constatar dos elementos:
A. Las fechas de publicación de los libros discrepan de la data y el lugar en que Paz
produjo los artículos que los componen.
B. Los textos o artículos de algunos libros se redistribuyen en volúmenes distintos en
sus Obras Completas de Octavio Paz, operando en ellos un criterio de ordenación
que amerita un estudio específico. Por ejemplo, Corriente alterna aparece en el
volumen 2-3-6-10. La excepción en esto es el Volumen 1 que incorpora íntegros El
arco y la lira, Los hijos del limo, La otra voz.
Desde un punto de vista técnico, eso explica el sistema de citas que adoptamos.
Así, se menciona el año de edición y la que se emplea, la página, data original del
trabajo cuando Paz lo ha registrado, lugar en que se presentó, ubicación dentro de las
Obras completas. Por ejemplo: (Paz, 1974, 1984: 211, original de Cambridge, Mass.
1972. Vol. 1 OC), que corresponde a Los hijos del limo, publicado en 1974; usamos la
edición de 1984. Con el fin de facilitar la lectura, las citas se incorporan en el texto
mismo, mientras que las referencias complementarias o aclaratorias del texto principal,
se escriben como notas a pie de página.
Cabe agregar finalmente que los encabezados de capítulo responden a las
articulaciones de sentido que ordenan nuestro trabajo, cuyas páginas introductorias se
inician con un breve preámbulo, tendiente a situar la perspectiva con la cual realizamos
nuestro análisis. Esperamos con ello contribuir al lector en su propia construcción de
sentidos en tomo a la obra de Octavio Paz.