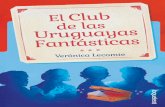proyeccion de la fecundidad de las mujeres jovenes uruguayas 2012-2051
Click here to load reader
-
Upload
angela-rios-gonzalez -
Category
Data & Analytics
-
view
211 -
download
3
Transcript of proyeccion de la fecundidad de las mujeres jovenes uruguayas 2012-2051

Proyección de la fecundidad de las mujeres jóvenes uruguayas 2012-2051
Ángela Ríos González
Resumen: El objetivo de este trabajo es proyectar la evolución de la fecundidad de las mujeres uruguayas en las edades jóvenes (20-29 años) para el período 2012-2050. Este tramo de edad resulta relevante de los análisis de fecundidad en tanto concentra una proporción significativa de los nacimientos totales. Interesa analizar cuál sería la evolución de la cúspide de la fecundidad uruguaya en función de distintos escenarios de nivel y estructura relativa, asociada a dichas edades. Elementos como la expansión de la educación media y superior, la mayor incorporación de mujeres educadas en el mercado de empleo, la implementación de un sistema nacional de cuidados y la disminución de la fecundidad en las edades adolescentes podrían implicar distintos escenarios en los cuales los nacimientos en las edades jóvenes podrían disminuir de manera homogénea (un escenario de fecundidad tardía) o segmentada (un escenario de fecundidad dilatada).
1) Introducción: Históricamente, las pautas reproductivas de Uruguay han sido una singularidad en la realidad de América Latina, con la asunción temprana de un modelo de control de la fecundidad. Asociado a dichas pautas se encuentran factores como: a) El impacto cultural de la inmigración europea del siglo XIX y la difusión de comportamientos vinculados a la anticoncepción y el tamaño de la familia. b) Un proceso temprano y sostenido de la urbanización, que concentró a la mayor proporción de la población en ciudades. c) Una primacía de actividades económicas basadas en la ganadería extensiva, escasas en requerimientos de mano de obra y que no fomentaron la creación de núcleos urbanos intermedios. Asimismo, la ganadería extensiva no posibilitó el desarrollo de las actividades agrícolas cuya población tiende a presentar una mayor fecundidad (Pellegrino, 2010)
Como consecuencia de este modelo de control de la fecundidad, su descenso se procesó de manera temprana durante el siglo XX. Sin embargo, a partir de los años sesenta se evidencia un enlentecimiento del ritmo de descenso de la fecundidad, lo cual se explica principalmente por la coexistencia de distintos modelos de fecundidad en intensidad y calendario, según niveles educativos, estrato socioeconómico, condiciones de pobreza y ubicación en el territorio (Varela Petito, Pollero, & Fostik, 2008).
En los últimos años se ha registrado un descenso general de la fecundidad en el Uruguay en su nivel histórico, situándose por primera vez en 2005 por debajo del nivel de reemplazo poblacional (una TGF de 1,9 hijos por mujer). Si bien el nivel de la fecundidad de las cohortes no ha descendido aún por debajo del nivel de reemplazo (Pardo & Cabella, 2014), se registra un lento pero sostenido aumento de la edad media a la maternidad, que en la actualidad se ubica en 27, 7 años. En lo que refiere a la estructura de la fecundidad, expone una cúspide dilatada entre los 20 y los 30 años, con un patrón fuertemente segmentado según clase social, nivel educativo y lugar de residencia. A nivel país, se observa en general un descenso de la fecundidad en todos los grupos de edad, pero particularmente marcado en los grupos de edades jóvenes (entre 20 y 30 años aproximadamente) (INE, 2002). Por otra parte, se observa un cambio en la pauta de la fecundidad, la cual pasó de una concentración en los grupos de edad de la juventud (20 a 29 años), a una distribución extendida en los distintos grupos de edad entre los 20 y los 34 años, como revela el censo de 2011. En términos de las diferentes regiones del país, si bien durante el período 1996-2012 se ha iniciado una tendencia a la convergencia de la tasa global de fecundidad entre las distintas regiones del país, se evidencian diferencias en la estructura relativa, entre aquellas regiones de calendario más temprano (los departamentos del norte y centro) y las regiones de calendario tardío (los departamentos del sur). Con la excepción de Montevideo (con un comportamiento dual), el volumen y la participación de los grupos de edades en la fecundidad tienden a disminuir en su heterogeneidad en el territorio.
Asimismo, la heterogeneidad de nivel y estructura de la fecundidad también implica un déficit de la fecundidad por exceso (se tiene mayor cantidad de hijos de los que se hubiera deseado tener), y por defecto (se tiene menor cantidad de hijos que los deseados) (Peri & Pardo, 2008). Estas tendencias de la fecundidad uruguaya han dado lugar a diferentes suposiciones sobre el nivel al que podría descender la fecundidad, qué velocidad tendría ese descenso y si se mantendrá un patrón segmentado o el mismo convergerá hacia un modelo de fecundidad tardía.

2) Hipótesis de la proyección:
a) Fecundidad: En los próximos años, el nivel que alcance la fecundidad estará asociado tanto al número de hijos que tengan las mujeres, a las edades de entrada a la maternidad y a la población de mujeres en edad fértil. Al considerar los distintos escenarios de nivel y estructura de la fecundidad, es necesario evaluar los potenciales cambios en los determinantes próximos y variables intermedias de la fecundidad. Los cambios recientes en el nivel y estructura de la fecundidad se han desarrollado en un período marcado por una crisis económica fuerte (con su punto más bajo en 2001), y un rápido y sostenido crecimiento económico hasta la actualidad. Este crecimiento además estuvo acompañado por mejoras en los indicadores de bienestar de la población (por ejemplo la incidencia de pobreza e indigencia). El comportamiento de la fecundidad en estas dos coyunturas económicas ha sido la de una caída en los años de la crisis económica (asociado a un efecto de postergación) y un posterior aumento de la fecundidad, aunque a niveles menores a los de pre-crisis (Pardo & Cabella, 2014).
A los efectos de la proyección, es posible suponer que en una coyuntura futura de crecimiento puede producirse un aumento de puestos de trabajo que incentive la participación de las mujeres y favorezca condiciones económicas que incidan en una recuperación de la fecundidad. Por el contrario, si se produjeran situaciones de crisis es posible suponer que ello incidiera en un descenso. Por otra parte, las condiciones económicas también pueden ser matizadas por otras variables como la posibilidad de compatibilizar el trabajo doméstico y de cuidado (que recae sobre las mujeres) con el remunerado. Si se concreta la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados en el país, ello podría tener efectos sobre la fecundidad (cambios en nivel o en calendario). Por el contrario, si el sistema no se generaliza, por razones de calidad, culturales etc. y por tanto no tiene incidencia sobre las decisiones de las mujeres de tener o no hijos, podría mantenerse la tendencia actual o profundizarse el descenso.
Finalmente, es posible suponer que transformaciones en el acceso a mayores niveles educativos de las mujeres (en particular en el interior del país), podría tener una incidencia sobre la participación de los diferentes grupos de edad en la fecundidad y sobre el calendario, en la medida que mayores niveles educativos habilitan proyectos de vida alternativos a la maternidad.
Considerando la tendencia reciente, se plantean tres hipótesis de evolución de la fecundidad 2012-2051: a) La hipótesis de media implica un escenario tendencial en el cual la fecundidad sigue una evolución estable en un nivel levemente inferior al observado en 2012. Se proyecta un índice sintético de fecundidad de 1,70 hijos por mujer en el año 2051. Este nivel se alinea con la estimación del Instituto Nacional de Estadística para Uruguay (INE, 2014). Este escenario supone una continuidad del descenso de la fecundidad y natalidad en niveles por debajo del nivel de reemplazo. La hipótesis media resulta la evolución más plausible, considerando la tendencia reciente. b) En la hipótesis de baja, la fecundidad desciende rápidamente a un nivel del ISF de 1,5 hijos por mujer en el horizonte 2051, valor que se encuentra bastante por debajo del nivel de reemplazo, aunque por encima del umbral de los países de “lowest low fertility1”.El nivel de 1,5 del ISF para Uruguay se encuentra por encima de la hipótesis de mínima (ISF de 1,3) proyectada por Naciones Unidas para Uruguay en 1950. A partir de la lectura de la tendencia observada, otros antecedentes (Calvo, 2013) y la literatura respecto a la evolución de los países que han alcanzado los niveles de lowest low fertility (Ortega & Kolher, 2007), se optó por un valor menos extremo para Uruguay. Se considera improbable que en el horizonte 2050 el nivel de la fecundidad descienda hasta 1,3 como en los países de lowest low fertility. c) En la hipótesis de alta, la fecundidad permanece en un nivel levemente inferior al nivel de reemplazo, con un ISF de 1,9 hijos por mujer. Este escenario implica una tendencia estable en el nivel observado en 2012. Con respecto al patrón relativo de la fecundidad, el supuesto para los tres escenarios es un aumento leve de la edad media a la maternidad, que se ubicaría en 28, 6 años. Este aumento de la EMM se vincula al crecimiento de la edad materna a los nacimientos de orden 1 y 2 (Nathan, Pardo, & Cabella, 2014 ). Finalmente, se introduce un escenario de estructura relativa sobre la base del escenario de nivel medio (1,7 hijos por mujer) y con una EMM de 28,6 años; para proyectar la fecundidad a nivel país: a) bajo un patrón homogéneo, es decir, en el cual se reduzcan los diferenciales de fecundidad por estrato social, nivel educativo, territorio, etc.; b) bajo un patrón segmentado, similar al actual, en el cual se mantienen coexistiendo modelos tradicionales (pre-transicionales) y modelos consistentes con la segunda transición demográfica. Estos patrones diferenciales implican diferencias de nivel y calendario entre los grupos más educados, sin necesidades básicas insatisfechas y que residen
1 Dicho umbral se encuentra en una TGF de 1,3 hijos por mujer (Ortega & Kolher, 2007)

en zonas costeras, respecto a los grupos de menor educación, en condición de pobreza y que residen en las zonas norte y centro del país. a) Mortalidad: La tendencia de la mortalidad en los últimos años ha registrado un muy leve descenso, de acuerdo con el estadio avanzado de la transición demográfica del país, que implica que las ganancias cada vez más costosas de esperanza de vida. Para la proyección de la fecundidad se asume la hipótesis más plausible de mortalidad, que supone un horizonte de esperanza de vida al nacer en el entorno de los 85,2 años para las mujeres, y de 80, 1 años para los hombres, siguiendo la proyección de esperanza de vida femenina realizada por el INE para el año 2050(INE, 2014). c) Migración: Entendiendo la población como el stock de personas en un territorio y momento determinados, el crecimiento poblacional esta dado principalmente por las entradas (nacimientos) y las salidas (defunciones). En esta definición de población cerrada, el crecimiento natural es el único componente del crecimiento poblacional, en la medida que no se considera el intercambio de población con el exterior. En este supuesto de población cerrada, no se plantean hipótesis de migración para la proyección.
En síntesis, los escenarios planteados para la proyección asumen los parámetros señalados a continuación:
3) Metodología y fuentes: La metodología utilizada para la proyección es el método de los componentes. El método expresa el crecimiento de la población a partir de los componentes de la ecuación compensadora. El supuesto que aplica este método es que la evolución futura de los componentes demográficos (mortalidad, fecundidad y migración), determina el crecimiento de la población. La evolución de los componentes se descompone por sexo y la edad (variables de la estructura poblacional), que homogeneizan la evolución particular de las cohortes de individuos a través del tiempo. La tendencia futura de los componentes se proyecta en función de un conjunto de hipótesis sobre su evolución Las fuentes empleadas para la proyección fueron: a) Como población de partida, se utilizó la estimación de la población de Uruguay elaborada por INE para el año 2012 a nivel nacional, por edades simples y sexo. b) Para la construcción de los indicadores de fecundidad observada se utilizaron datos de nacimientos por edad simple de la madre entre 1997 y 2011, elaboradas por el MSP, y tasas de fecundidad específicas para el año 2011. c) Para la proyección de la mortalidad, se emplearon las relaciones de supervivencia de la tabla de mortalidad 2010 del INE2.
a) Fecundidad: La evolución de la fecundidad se proyectó en dos etapas. En primer lugar se estimó la evolución del Índice Sintético de Fecundidad (ISF) para el período 1997-2011. A continuación, la proyección del nivel para el horizonte 2051 se realizó mediante una función logística de dos asíntotas (cuyo valor máximo es la TGF más alta observada o supuesta del país), y el valor mínimo es el ISF hipotetizado para el horizonte de la proyección). El supuesto de la función es una evolución descendente hacia valores cercanos al de reemplazo-en el marco de la transición demográfica- que se alcanzaría fuera del horizonte de la proyección (CELADE, 1984). En la hipótesis de baja, el valor mínimo de las asíntotas es 1,5 y el valor de máxima 5 hijos por mujer. En la hipótesis de media, los valores mínimo y máximo son 1,7 y 5 respectivamente; mientras que en la hipótesis de alta el valor en el horizonte es 1,9 y el máximo 5. Con respecto a la estructura relativa se tomaron las tasas de fecundidad por edades del año 2011. Se empleó para la proyección del patrón al final del período el modelo relacional Gompertz de Brass. Este modelo realiza una
2 La función qx de la tabla se ajustó mediante la función Heligman-Pollard para suavizar las fluctuaciones de los cocientes entre
edades
Tabla 1: Escenarios de fecundidad
Mortalidad Nivel de la fecundidad Patrón de la fecundidad
Baja media Alta concentrado Disperso
Baja
Media TGF: 1,5 EMM: 28, 6
E0: 85,2 (mujer)
TGF: 1,7 EMM: 28, 6
E0: 85,2 (mujer)
TGF: 1,9 EMM: 28, 6
E0: 85,2 (mujer)
TGF: 1,7 EMM: 28, 6
E0: 85,2 (mujer)
TGF: 1,7 EMM: 28, 6
E0: 85,2 (mujer)
Alta
Fuente: elaboración propia

transformación de la estructura relativa acumulada de la fecundidad y el ajuste de una función logística de dos parámetros, donde α es el valor de la edad media a la maternidad (EMM) y β es un valor indicativo de la dispersión de las tasas de fecundidad. Finalmente se interpolan el patrón inicial y el final para obtener las tasas de fecundidad por edad en cada año de proyección. Para la proyección de los tres escenarios se supuso el mismo patrón relativo, caracterizado una fecundidad más tardía que la observada en el año t, y por una fecundidad menos dispersa. Los parámetros de la función son un α de 0,25 (una edad media a la maternidad de 28,6 años) y un β de 1,20. Este patrón, que he denominado concentrado, se alinea con el aplicado por INE para su proyección de la población de Uruguay para 2050 (INE, 2014). Para la proyección del patrón disperso de fecundidad se empleó el mismo modelo de Gompertz, ajustando las asíntotas de la función logística con un α de 0,15 y un β de 0,98.
b) Mortalidad:
Para la proyección de la mortalidad se fijó como valor meta la esperanza de vida al nacer para el horizonte. La esperanza de vida proyectada para 2051 se alinea a la proyectada por el INE, y asume un valor de 80, 1 años para los hombres y 85, 2 años para las mujeres. Esto implica un proceso iterativo para la determinación de los valores de lx que dan lugar a las esperanzas de vida planteadas. Con posterioridad se determinan las tablas de mortalidad de los períodos intermedios por interpolación. Se aplicó la función logística de Brass, ajustada separadamente para varones y mujeres. Los valores de las asíntotas para alcanzar las esperanzas de vida planteadas son α de -0,46 para hombres y -0,36 para mujeres, y β=1,0 en ambos casos. Para determinar las tablas de los períodos intermedios se interpolan linealmente α y β de acuerdo al tiempo.
c) Migración:
La proyección se realiza bajo el supuesto de población cerrada, por lo cual no se hacen supuestos respecto a la migración.
4) Presentación de resultados La población femenina variaría entre 2012 y 2051 en un 4,02% en la hipótesis de baja, un 6,52% según la hipótesis media y un 10,70% en la hipótesis de alta. Sin embargo, este crecimiento de la población femenina está asociado al envejecimiento de la población, lo que implica que la población de mujeres en edad reproductiva cae en los tres escenarios, en un rango entre 10,33% y 4,29%. La disminución de las mujeres en edad reproductiva afecta fuertemente la dinámica de la fecundidad, pues aún en un escenario de alta fecundidad se evidencia una caída de la tasa de fecundidad general (esto es, la relación entre nacimientos y mujeres en edad reproductiva), del entorno de 4,02%. La tasa bruta de reproducción (que indica la capacidad de las mujeres de reproducirse a sí mismas mediante nacimientos de niñas) experimentaría una variación negativa de entre un 18,4% en la hipótesis de baja, a 9,3% menos en la hipótesis de media. En la hipótesis de alta la tasa apenas se crecería 0,06 %. Concretamente ello implica que razonablemente se puede esperar que los nacimientos femeninos no alcanzarán al reemplazo de la cohorte de las madres.
Tabla 2: indicadores de fecundidad según escenarios de fecundidad baja, media y alta. Períodos seleccionados
Hipótesis de baja Hipótesis de media Hipótesis de alta
2031 2051 % variación 2012-2051
2031 2051 % variación 2012-2051
2031 2051 % variación 2012-2051
Población de mujeres
1857878 1838798 4,02 1867978 1.883.010 6,52 1891599 1956939 10,70
Población mujeres en edad fértil
850.692 750.752 -10,33 850.347 767.487 -8,33 852.086 801.285 -4,29
Tasa bruta fecundidad
21,34 17,30 -34,99 22,60 19,37 -26,52 24,45 22,08 -20,48
Tasa fecundidad
general 46,61 42,37 -24,59 49,64 47,53 -14,62 54,29 53,92 -4,02
ISF 1,62 1,53 -18,55 1,73 1,70 -9,47 1,89 1,90 0,07
tasa bruta reproducción 0,82 0,75 -18,42 0,86 0,83 -9,53 0,97 0,97 0,06
Fuente: elaboración propia en base a proyecciones de población

Como se evidencia en el gráfico nº 1, en el horizonte 2051 la evolución más factible es que el número de nacimientos descienda por debajo de los 40.000, lo cual ocurriría tanto en la hipótesis de baja como en la hipótesis de media. Esto implica una caída de 46,6 % entre 1996 y 2050 y de 39,1% respectivamente.
Gráfico 1: Tendencia de los nacimientos y proyecciones en el horizonte 2050 para los escenarios de baja, media y alta.
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas vitales MSP y proyecciones de población
En lo que refiere al patrón relativo de la fecundidad, en el gráfico nº2 se observa la evolución de las tasas específicas de fecundidad en el horizonte 2025-2050 para los tres escenarios de nivel planteados. Se proyecta un escenario para 2031 en el cual la fecundidad se encuentra dilatada a lo largo de las edades jóvenes (20-29 años), mientras que en el horizonte 2051 la cúspide es tardía con un máximo de fecundidad en torno a los 30 años. Esto sugiere que bajo una hipótesis única de edad media a la maternidad de 28,6 años, en el horizonte 2051 caería la participación de las mujeres jóvenes en el total de la fecundidad, y especialmente las del grupo 20-24 años.
Gráfico 2: Tasas específicas de fecundidad por edad suavizadas para los horizontes 2031 y 2051 en los escenarios de
baja, media y alta.
Fuente: elaboración propia en base a datos de nacimientos y población 2012 y proyecciones
Los nacimientos en las edades de la juventud experimentarían una caída de 2012 y 2051 entre un 34,64 % en la hipótesis de baja, un 23,13% en la hipótesis de media y un 8,34% en la hipótesis de alta. En números absolutos implica una reducción de entre 7461 y 1807 nacimientos en esas edades. La mayor reducción se produciría en el tramo de edad entre los 20 y los 24 años, lo cual es consistente con la consolidación de un modelo de fecundidad
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
20
40
20
42
20
44
20
46
20
48
20
50
tendencia
hipotesis de baja
hipotesis de media
hipotesis de alta
0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
tasas h alta 2051
tasas h media 2051
tasas_hbaja 2051
tasas h alta 2031
tasas h media 2031
tasas h baja 2031

tardía. En ese grupo la reducción de la fecundidad rondaría ente un sexto de los nacimientos y el cuatro de cada diez de los nacimientos.
Tabla 3: nacimientos de mujeres jóvenes en escenarios de baja, media y alta (poblaciones a 1 de enero)
Hipótesis de baja Hipótesis de media Hipótesis de alta
2031 2051
% variación 2012-2050
2031 2051 %
variación 2012-2051
2031 2051 % variación 2012-2051
nacimientos mujeres 20-24 años 8330 6560 -40,38 8871 7699 -29,38 9702 9339 -15,13
nacimientos mujeres 25-29 9327 7630 -28,34 9933 8792 -16,67 10864 10506 -1,34
nacimientos 20-29 17657 14191 -34,46 18804 16491 -23,13 20566 19845 -8,34
diferencia respecto 2012 -3995 -7461 -2649 -4962 -1086 -1807
Fuente: elaboración propia en base a proyecciones de población
El nivel de la fecundidad seguramente continúe la tendencia al descenso; sin embargo cabe la siguiente interrogante: ¿Es esperable que la fecundidad converja hacia un modelo único, o persistirán los diferenciales educativos, de estrato social, territoriales y de necesidades básicas insatisfechas en la fecundidad de las mujeres uruguayas?. En el gráfico 3 se observan las cúspides 2050 para los dos escenarios de estructura relativa: El escenario concentrado, representa un avance de la segunda transición demográfica en el sentido observado en los países desarrollados, con una caída de los nacimientos en las edades adolescentes y una concentración en las edades jóvenes, con un valor modal del entorno de los 29 años. Asimismo aumentarían de manera significativa los nacimientos de mujeres entre 30 y 35 años. Uruguay podría evolucionar hacia este patrón si se producen avances en materia educativa (universalización de la acreditación del ciclo básico y el bachillerato, aumento de la cobertura de educación superior). La compatibilización de la vida laboral y familiar, y la implementación de un sistema de cuidados podría igualmente favorecer a la evolución hacia dicho patrón.
El escenario disperso por su parte, implica una continuidad de los diferenciales de calendario entre las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad social (bajos niveles educativos, necesidades básicas insatisfechas ). La disminución de la fecundidad de las adolescentes es menos pronunciada que en el escenario de patrón concentrado, manteniéndose tasas relativamente altas. Este escenario supone además la ausencia o la escasa eficiencia de los mecanismos sociales y de política pública para compatibilizar la vida laboral y la familiar, lo cual contribuye a la postergación de la maternidad hacia edades mayores a los 30 años
Gráfico 3: Patrón relativo de la fecundidad actual y proyectado a 2051 bajo escenario de nivel medio según un patrón
concentrado o disperso
Fuente: elaboración propia en base a datos de nacimientos y población 2012 y proyecciones
0,0000
0,0100
0,0200
0,0300
0,0400
0,0500
0,0600
0,0700
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
disperso
concentrado
actual

En términos absolutos, la diferencia en los nacimientos en las edades jóvenes según el patrón relativo que siga la fecundidad es muy baja (del entorno de 164 nacimientos en 2051). En términos relativos, la variación de la fecundidad entre 2012 y 2051 es del orden de 23,13 % bajo el supuesto de un patrón concentrado y 23,92% si se mantiene un patrón segmentado. En general, el patrón disperso es el que concentra menor número de nacimientos en las edades jóvenes, en tanto presenta comparativamente mayores nacimientos en edades adolescentes y adultas.
Tabla 4: nacimientos de mujeres jóvenes en escenario de media, según un patrón de fecundidad homogéneo o segmentado
patrón homogéneo patrón disperso
2031 2051 % variación 2012-2051 2031 2051 % variación 2012-2051
nacimientos mujeres 20-24 años 8871 7699 -29,38 8773 7598 -30,25
nacimientos mujeres 25-29 9933 8792 -16,67 9854 8712 -17,4
nacimientos 20-29 18804 16491 -23,13 18627 16310 -23,92
diferencia respecto 2012 -2649 -4962 -2811 -5128
Fuente: elaboración propia en base a proyecciones de población
Síntesis: La fecundidad uruguaya continuará una tendencia descendente en el horizonte 2051, producto de la estructura de edad de la población (la caída en el número de mujeres en edades fértiles) y de una disminución del número de hijos por mujer, que se mantendrá por debajo del nivel del reemplazo poblacional (2,1) y por debajo de la reproducción bruta. Esto implica que aun cuando la fecundidad se mantuviese en el nivel actual (1,9 hijos por mujer), por efecto de la estructura poblacional habría un descenso del número de nacimientos.
La estructura por edades transitaría de una cúspide expandida (y levemente bimodal) tal como se presenta en la actualidad, a una cúspide tardía en 2051, con una edad modal más recostada sobre el final de la juventud. La caída de los nacimientos en edades jóvenes será del entorno del 23%. El grupo de 20 a 24 años sería el que más disminuiría su fecundidad. El escenario más probable es una caída de cerca de un 30% de los nacimientos que se producen ese tramo etario.
En síntesis, las tendencias observadas en Uruguay, similares a las que han ocurrido en muchos países en los que ha descendido la fecundidad, implica que ante mayores oportunidades laborales y educativas de las mujeres jóvenes, la maternidad tiende a postergarse y a perder su significado en tanto evento de transición asociado a la entrada en la vida adulta. Ahora bien, los diferenciales de fecundidad entre distintos grupos con características particulares plantean desafíos en términos de garantizar igualdad de oportunidades que se reflejen en la satisfacción de las personas con la fecundidad alcanzada. Si bien numéricamente la diferencia en términos absolutos de nacimientos no resulta significativa según el patrón de la fecundidad, el mantenimiento de los diferenciales de fecundidad entre grupos sociales tiene consecuencias cualitativas profundas en las oportunidades y en el bienestar tanto de las mujeres como de sus hijos, y a nivel agregado, en la equidad de la sociedad en su conjunto.
Bibliografía Calvo, J. J. (2013). El país que se viene . Montevideo: Tradinco.
CELADE. (1984). Metodos para proyecciones demográficas . San jose de Costa Rica: CELADE.
INE. (2014). Estimaciones y proyecciones de la población de Uruguay. Métodología y resultados.Revision 2013. Montevideo .
Nathan, M., Pardo, I., & Cabella, W. (2014 ). El descenso de la fecundidad en Uruguay según el orden de nacimiento (1996-2011).
Lima: VI Congreso ALAP.
Ortega, J. A., & Kolher, H.-P. (2007). Medición de la baja fecundidad: repensando los métodos demográficos. Estudios
Demográficos y Urbanos, 22(3), 523-581.
Pardo, I., & Cabella, W. (2014). El descenso de la fecundidad en Uruguay (1996 - 2011) y el efecto tempo en las medidas
sintéticas. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población.
Pellegrino, A. (2010). La población de Uruguay. Breve caracterización demográfica. Montevideo: UNFPA.
Peri, A., & Pardo, I. (2008). Nueva evidencia sobre la hipótesis de la doble insatisfacción en Uruguay: ¿Cuán lejos estamos de que
toda la fecundidad sea deseada? Montevideo: UNFPA.
Varela Petito, C., Pardo, I., Lara, C., Nathan, M., & Tenembaum, M. (2014). La fecundidad en el Uruguay (1996-2011):
desigualdad social y diferencias en el comportamiento reproductivo. Montevideo: INE; FCS Programa de Población .
Varela Petito, C., Pollero, R., & Fostik, A. (2008). La fecundidad: evolución y diferenciales en el comportamiento reproductivo. En
V. Petito, & Carmen, Demografia de una sociedad en transicion (págs. 35-69). Montevideo: Trilce.