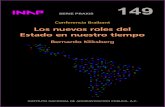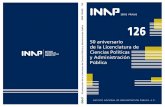Praxis 01_Aproximaciones al Sujeto_Roberto Aceituno.pdf
-
Upload
ignacio-fuentes -
Category
Documents
-
view
14 -
download
1
description
Transcript of Praxis 01_Aproximaciones al Sujeto_Roberto Aceituno.pdf

,~ _ r ,
Revista de Psicología y Ciencias Humanas
1999
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Diego Portales
Subjetividady Cambio
AUNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

10
pectiva (por cierto, no separable de su pra-xis), interrogar acerca de cómo esa relación(sujeto-cultura) es pensable bajo el hori-zonte de una discusión acerca de su histori-cidad. En este sentido, una reflexión sobreel texto freudiano es, al mismo tiempo, unainterrogación sobre lo que puede (o no)ofrecernos como herramienta de análisis deesta subjetividad "contemporánea". Así,podemos decir que una discusión sobre ellugar de la teoría y de la práctica psicoana-lítica en nuestra cultura es, a la vez, un re-curso y un problema, es decir, un instru-mento y un síntoma de nuestro tiempo.
rencias "simbólicas", des-las relaciones y de los disdría su correlato "subjetivrrísticas que le son atribuíde hoy: pérdida de valores,imagen (narcisismo), detecidad representacional, poje, en fin: negación del tienria mediante el sepultamde la ficción y del mito. Siducir a una frase un tanticaracterísticas que ligancontemporánea" con las focial que las definen, diríauna expresión de Julia Krdividuo hoy en día "no tiertiempo de construirse una
Aproximaciones al Sujeto "Actual":Lecturas Psicoanalíticas
Roberto Aceituno M.
Me interesa discutir algunos problemas re-lativos a lo que podemos llamar, casi para-dojalmente, la historicidad del sujeto con-temporáneo'. Cuestión que no sólo toca unproblema relativamente común a las llama-das sociedades post-industriales o de "ca-pitalismo tardío"" bajo el fondo cultural delo que ha sido nombrado, feliz o infeliz-mente, "posmodernidad'"; sino que, máscercanamente, se expresa "subjetiva" o"discursivamente" en la cotidianeidad denuestro presente cultural en Chile. Intenta-ré proponer en qué sentido ese trasfondocomún adquiere, en nuestro país, una ver-sión particular, es decir, sujeta a nuestrasvicisitudes locales.
Pero es preciso señalar que la perspectivadesde la cual me sitúo -vteóricamente= pa-ra enfrentar este problema (lo que implicadiscutir "disciplinariamente" sus alcances"subjetivos" y "culturales") supone una lec-tura de una tradición específica; aquellaque se refiere a la doctrina psicoanalíticafreudiana en tanto interrogación crítica so-bre la relación sujeto-cultura. Esta opción,más allá de sostenerse en una práctica "clí-nica" específica, implica desde otra pers-
" Paradojalmente porque, tal como es frecuente-fuente señalarlo, dicha historicidad descansa enuna negación más o menos radical de la historia:recusación del trabajo de memoria; hipertrofia deun presente sin fallas, crisis de las referencias.Ver, p. ej.: Todorov, T.: "La mémoire et ses abus",en Esprit, Jul, 1993, pp. 34y ss.; Robin, "Le virtue1et l'historieité", en Chiantaretto (comp.): Ecriturede 801, écriture de l'histoire, Press edit., París,1997.
1. ¿Texto o discurso?: comentariosa la subjetividad (pos) moderna
Pero lo que me interesa sugazón discursivo- hístóric:mos referencia para caracdades subjetivas hoy, y t01dos mediante los cuales sestos rasgos como Índices (ción problemática al textoactualidad. Hay tal vez ahí,disociable de los "objetos'sobre los cuales se aplicandones y los saberes que loslos producen, un dominio,ma adquiere precisamentediscurso.
1.1. Una crisis de identidad Lo anterior puede graficarparadojas por las cuales"posmodernas" acerca delporáneo se hacen parte degos que se encargan de rekespecie de nostalgia por u(un tiempo anterior, una.la anti-historicidad del dpos moderno va unida al cedo. Una manera de exprés.
Ya bastante se ha escrito sobre las "deca-dencias" en la época actual. Desencanta-miento del mundo', decadencia de las refe-
" En el plano sociológico, este desencantamientofue incorporado en Weber, M.: L' éthique protes-tante et l'esprit du capitalisme, Paris, Payot, 1964.Más cercanamente, ello aparece en la lectura deMareel Gauchet sobre las transformaciones de losimbólico como crisis de referencias. Ver, porejemplo, La personnalité contemporaine et leschaugernents des modes symboliques de socialisa-tion, cit por Lebrun, J.P.: "Hipótesis sobre las llue-vas enfermedades del alma. Argumelltos para unaclínica psÍcoallalitica de 10 social', en: Aceituno, R.(comp.): Psicoanálisis: sujeto, discurso, cultura.Ediciones de la Universidad Diego Portales, colee- .ción de Textos de Docencia Universitaria, Santia-go, 1999, p. 34.
* Expresión tan cierta como engtotalización. Porque resulta e,logia de esa índole no hace Sil
"representacional" asociado ay, con ello, puede sepultar la e,so el trasfondo crítico, que iJdel tiempo. Ver: Kristeva, J.:díes de ráme, Fayard eds., Fducción al español).

rencias "simbólicas", des-sacralización delas relaciones y de los discursos. Ello ten-
.dría su correlato "subjetivo" en las caracte-rísticas que le son atribuidas al individuo
. de hoy: pérdida de valores, hipertrofia de laimagen (narcisismo), deterioro de la capa-cidad representacional, pobreza de lengua-je, en fin: negación del tiempo o de la histo-ria mediante el sepultamiento del relato,de la ficción y del mito. Si pudiéramos re-ducir a una frase un tanto abusiva dichascaracterísticas que ligan la "subjetividadcontemporánea" con las formas de lazo so-cial que las definen, diríamos, retomandouna expresión de Julia Kristeva, que el in-dividuo hoy en día "no tiene el espacio ni eltiempo de construirse una historia".
Pero lo que me interesa subrayar es esta li-gazón discursivo=histórica a la que hace-mos referencia para caracterizar las nove-dades subjetivas hoy, y tomar los enuncia-dos mediante los cuales son denunciadosestos rasgos como índices de la misma rela-ción problemática al texto y al tiempo en laactualidad. Hay tal vez ahí, en ese juego in-disociable de los "objetos" (o los sujetos)sobre los cuales se aplican estas interpreta-ciones ylos saberes que los constatan o quelos producen, un dominio donde el proble-ma adquiere precisamente su estatuto dediscurso. .
:,.,Lo anterior puede graficarse mediante lasparadojas por las cuales las reflexiones"posmodernas" acerca del sujeto contem-poráneo se hacen parte de los mismos ras-gos que se encargan de relevar. Así, en unaespecie de nostalgia por un pasado mítico(un tiempo anterior, una época "clásica"),la anti-hístoricidad del discurso llamadoposmoderno va unida al colmo del recuer-do. Una manera de expresarla es la reivin-
* Expresión tan cierta como engañosa, en su masivatotalizaci6n. Porque resulta evídente que una tipo-logía de esa índole no hace sino redoblar el déficit"representacional" asociado a tales característicasy, con ello, puede sepultar la especificidad, e inclu-so el trasfondo critico, que implica esa negacióndel tiempo. Ver: Kristeva, J.: Les nouvelles mala-dies de l'ame, Fayard eds., París, 1996 (hay tra-ducción al español).
11
dicación más o menos explícita de un to-do-memoria o donde el tiempo se formulaa la vez como aquello que es necesario "re-cuperar", pero mediante un ejercicio de"estilo" que redobla su negación como pre-sente textual. La moda "retro" es una de susfiguras de estilo; la posibilidad que ofrece elarchivo como información es una de susversiones tecnológicas; en fin, el expedien-te científico de la Norma con todo su anoni-mato es, tal vez, su jurisprudencia.
De modo que es necesario reflexionar sobreel problema de la historicidad del sujetocontemporáneo a la luz de estas paradojas eintentar pensar otras formas de hacerloenunciable. Una de ellas, tal vez, es insistiren que no es que la memoria o la historiahaya sido "olvidada", ni que el pasado habi-te ahora los recintos del ensueño posmo-derno, sino que es el trabajo de memoria-10 cual inevitablemente supone tambiénun trabajo de olvido, de duelo en cierto sen-tido- el que es ahorrado contemporánea-mente. No es que el pasado no participe yade la genealogía del presente (por usar unaexpresión de Robert Castel"); lo que puedequedar excluido de esa relación genealógicaes el sujeto que puede hacerla enunciablecon su palabra y, también, con su silencio.No es, en definitiva, que el pasado ya no seconstituya cómo tal, ni que deje de ejercersus efectos más o menos traumáticos en laactualidad sintomática de nuestros víncu-los y de nuestras "identidades", sino másbien que éste opera mediante un ejercicioque "idealiza" el origen al situarlo como unacontecimiento ya ahí.
Una manera como podemos reconocer estaoperación paradojal -y de situarla crítica-mente- tiene que ver precisamente condos rasgos discursivos mediante los cualesesta historicidad problemática se expresacontemporánearnente: por un lado, se tratade una tendencia que abunda en discursosy en formas de tramitar el lazo social: aque-lla que remite a la búsqueda desesperadade una identidad: cultural, subjetiva, disci-plinaria. Es decir, la búsqueda de una refe-rencia "unitaria" que permita consolar alsujeto en SUl desamparo "simbólico" (el Pa-

dre, Dios, el Estado, la Familia, los Ideales)mediante el artificio secularizado de la in-dividualidad, de la personalidad y, en otroregistro, de la Norma. Pero por otra parte,se trata en cierto modo del reverso de estanecesidad unificadora de las representacio-nes idealizadas del individuo, en tanto losdiscursos de nuestra posmodernidad regis-tran y producen al mismo tiempo el colmode aquello que no puede ser integrado a es-
. tas identidades: el exceso, el acto, la angus-tia, el impulso. El colmo de la representa-ción (el Yo, la identidad) se asocia así al col-mo de lo irrepresentable (el acto, el impul-so, la angustia). Entre ambos registros, elciego expediente de las formas desprovistasde su fondo "trágico", la recusación del con-flicto, el amor al texto burocrático de unpresente formal, en fin, la historia comopura memoria, representan la expresión ala vez discursiva y subjetiva de estas "nue-vas" formas de tramitar las crisis de refe-rencias propias a nuestra cultura.
Digo todo esto para relativizar mínimamen-te esta amnesia cultural que pareciera defi-nirnos. Tanto la nostalgia idealizante de unpasado mejor, como la negación "virtual"de lo que hay de enigma y de misterio en larelación al origen y al conflicto, son mane-ras de incluir en un mismo gesto cultural elcolmo de la memoria y el colmo del olvido.El "ocaso de las representaciones", el fin delrelato, la apocalíptica o esperanzadoraenunciación del "fin de la historia", hay queleerla entonces más dialécticamente quesus versiones puramente "posmodernas".
Ahora bien, efectivamente podemos reco-nocer en nuestra subjetividad "actual" losrasgos que han sido señalados precedente-mente. Pero lo que solemos descuidar esque ellas no existen fuera de los discursosque las administran y que, en cierto modo,las producen. Ciertamente, toda una "cul-tura del narcísismo'" parece apuntar a unavalorización hipertrofiada de la imagen, laque 'entra en las nuevas formas del inter-cambio confrontando al sujeto a un objetoen apariencia accesible "globalmente", perodesprovisto de su tramitación metafórica,es decir, inscrito en la mediación de los de-
I
12
seos. Por cierto también que los vinculasque aseguraban (aún en toda su mistifica-ción alienante) una referencia común (elpadre clásico, las tradiciones, los ritos depaso, la diferencia de los sexos sancionadapor la "universalidad" del Edipo) han dadopaso a nuevas modalidades del intercambio"subjetivo", de la filiación o de las identida-des'. Ahí donde la vieja referencia a la Leypodía permitir un cierto descanso frente alas exigencias de la vida, administrando enla metonimia de los deseos la pérdida inevi-table de nuestra sujeción al mundo denuestras determinaciones (de lenguaje, deparentesco, de clase, etc.), aquí dicho so-porte pareciera operar en el sujeto mismo,confrontado entonces a tener que respon-der a dichas exigencias con los recursossiempre incompletos e imperfectos de laimagen o del acto puro y simple.
implica, también hiversiones de esa misrde la Ley. En este sesimbólico" son una Enea, pero también suprometer una posibque hay de verdaderacisitudes del sujeto.
Interesa entonces pncomo la relación del ~tura, a la Ley, al len!riamente un fondo detar describir estas vkfunción de la historiePara decirlo de golpe:el tránsito hacia lo qt"sociedad de normalihoy en día depuradar
Pero frente a estas evidencias sería vano res-ponder con el expediente simple de la nostal-gia por un "retorno". Porque la reivindicaciónde esas ya antiguas referencias no hace sinoredoblar extemporáneamente la misma alie-nación que antaño se resolvía en las regula-ciones "simbólicas" de una ley "estructuran-te?". No se trata de resolver las vicisitudes dela actualidad con las prerrogativas del pasadoo de la tradición, sino de considerar de quémanera la siempre histórica relación del suje-to a sus determinaciones (simbólicas o no)
Una manera de avan:apuntar a una nocióndamental para entencdades", Se trata de launo puede reconocerahorrado en la subjetno es el hecho de qUEla autoridad hayan sun menoscabo del cadre, de la familia, de 1no que más bien es etrabajo ficcional, el u:en toda su ambigüedasulta evitado en la recondiciones de existecuencias éticas (y polno se trata de reivindde la autoridad o de lsponer un espacio donsostener la angustia dce excluirlas; Así, lo qlte, desde el punto decursos que administrocomo de los propiosparte de ellos, es concontemporáneamente
* Algunos problemas a la vez juridicos, científi- 'ce-tecnológicos y subjetivos registran contempo-ránearnente esta modificación de las referencias.Un ejemplo de ello lo encontramos en las nuevasformas de reproducción asistida, que implica inevi-tablemente toda una discusión acerca del estatutode la paternidad y de la filiación en nuestra época.Ver al respecto el trabajo de Michel Tort: El deseoItio. Procreación artificial y crisis de las referenciassimbólícas. Nueva Visión, Buenos Aires, 1994.
H Una versión de esta critica se encuentra en el cues-tionamiento de aquellas vocaciones reparadorasdel orden social que, ancladas desde algún psicoa-nálisis, reivindican el retorno del padre o de la Leydel Edipo para "recordar" al sujeto el destino trági-co -y paradojalmente libertario- de su castraciónsimbólica. Ver al respecto: Tort, M.: "Psicoanalis-tas, guardianes de la ciudad", en Aceituno, R.;Rosas, M. (cornp.): Psicoanálisis: sujeto, discurso,cultura, op. cit., pp. 89-99.
1.2. Versiones subjetde la racionalida
La racionalidad bun

implica, también históricamente, nuevasversiones de esa misma función reguladorade la Ley. En este sentido, las crisis de "losimbólico" son una evidencia contemporá-nea, pero también su denuncia puede com-prometer una posible mistificación de loque hay de verdaderamente actual en las vi-cisitudes del sujeto.
Interesa entonces problernatizar la maneracomo la relación del sujeto al Otro Cala cul-tura, a la Ley, al lenguaje) implica necesa-riamente un fondo de historicidad. E inten-tar describir estas vicisitudes "actuales" enfunción de la historicidad de la Ley misma.Para decirlo de golpe: se trata de considerarel tránsito hacia lo que Foucault llamaba la"sociedad de normalización" y que resuenahoy en día depuradamente.
Una manera de avanzar en esa dirección esapuntar a una noción a mi modo de ver fun-damental para entender algo de estas "nove-dades". Se trata de la función del autor. Ahí,uno puede reconocer que lo que puede serahorrado en la subjetividad contemporáneano es el hecho de que las clásicas formas dela autoridad hayan sido reemplazadas porun menoscabo del control del Otro (del pa-dre, de la familia, de la sociedad misma), si-no que más bien es el trabajo subjetivo -eltrabajo ficcional, el universo fantasmático-en toda su ambigüedad conflictiva, el que re-sulta evitado en la relación del sujeto a sus
. condiciones de existencia. Esto tiene conse-cuencias éticas (y políticas) fundamentales:no se trata de reivindicar las nuevas formasde la autoridad o de la jerarquía sino de pro-poner un espacio donde las autorías puedansostener la angustia de un mundo que pare-ceexcluirlas. Así, lo que puede ser interesan-te, desde el punto de vista tanto de los dis-cursos que administran estas "decadencias"como de los propios sujetos que se hacenparte de ellos, es considerar cómo funcionacontemporáneamente este anonimato.
1.2. Versiones subjetivas y discursivasde la racionalidad burocrática
La racionalidad burocrática inunda nues-
13
tras actuales formas de convivencia. Unaexpresión específica de ella la encontramosen un rasgo discursivo propio a nuestra cul-tura: la inflación de lo jurídico. No sólo enel sentido que cada vez más el ámbito delderecho venga a ser convocado para regularlos desbordes institucionales, políticos, in-dividuales, sino de manera más sutil-yencierto modo más brutal- mediante la in-corporación de la norma jurídica al interiorde los propios enunciados disciplinarios.Una manera de reconocer esa incorpora-ción es señalarla en función de lo que pode-mos llamar "el amor al texto" (Legendre)' yque supone, entre otras cosas, que las for-mas "clásicas" del pacto han sido sustitui-das por aquello que Czermak llama la hi-pertrofia del contrato". La burocratízaciónde las regulaciones va unida a una juridiza-ción creciente de los intercambios huma-nos. Cuestión que acarrea, al decir del pro-pio Czermak, una creciente paranoia socialque no tiene efectos menores: la revaloriza-ción de los integrismos, la exclusión real o"identitaria" del otro, las segregacionesmás totales unidas, paradojalmente, a laglobalización de los intercambios',
Esta hipertrofia jurídica, que alcanza en unterritorio más concreto las formas regulato-rías de las normas gestionarias, el afán ob-sesivo por el control o por las escalas deevaluación (sea en el plano institucional co-mo en el "subjetivo"), implica al mismotiempo nuevas formas del síntoma; o másbien, donde al síntoma clásico del conflictose reemplaza la angustia sin nombre o elsostén maquinal de la imagen. En otro pla-no, dicha burocratización jurídica alcanzanuevas paradojas de la integración social:ahí donde la individualidad moderna enOccidente parecía sostenerse en la posibili-dad -engañosa por cierto- de un asenti-
.. Se trata específicamente de un tipo de discursivi-dad que precisamente niega la historia, la genealo-gía, en la hipertrofia de un texto cerrado en si mis-mo, en su pura forma y en los intercambios auto-máticos de la circulación de enunciados jurídicos,Ver al respecto, Legendre, P.: "L' ordrejuridiquee-c-il des fondements rsisotiebles?', en Cadoret,M. (dir.): La folie raísonnée, PUF, Paris, 1989, pp.297-3ll.

miento "negativo" (es decir, la posibilidadvirtual de decir "no" a la integración me-diante el conflicto y al mismo tiempo asen-tir a esa misma integración mediante esosdispositivos "subjetivos")", aquí las figurasde la integración parecen excluir cada vezmás frecuentemente esa resistencia para-dojal. No es casual, en ese sentido, que loscaracteres funcionarios, el culto ciego altrabajo reproductivo, un exceso de "norma-lidad" sean cada vez más signos de las for-mas de malestar contemporáneo. Y no escasual tampoco que, a la par de esa obe-diencia ciega, el conflicto se tramite en elotro extremo mediante el paso al acto, laimpulsión o la angustia "sin objeto".
Finalmente, es posible señalar que estas ca-racterísticas discursivas no están ajenas alos mecanismos por los cuales el control se
. ejerce mediante las formas sutiles de la ad-ministración de recursos "humanos". Nosólo en el plano directamente administrati-vo de las regulaciones organizacionales, ahídonde las escalas de rendimiento van unidascasi siempre a las promesas mistificado rasde la salud mental, También, en un plano di-rectamente clínico, dicha juridización de losenunciados se expresa en la cada vez másamplia cobertura de lo psiquiatrizable. y enello participa un rasgo que liga discursiva-mente el texto anónimo de las regulacionesjurídicas con el anonimato radical de lasclasificaciones", Así, el lugar que ocupacierta manera de entender el ejercicio clíni-co en nuestras sociedades, opera como Ín-dice discursivo de los mismos rasgos quereconoce en espejo respecto a las demandasde "salud mental" que le son dirigidas. Elmismo ahorro de representación, de con-flicto o de palabra que le es atribuido al "pa-ciente de hoy'" opera de hecho en las estra-tegias discursivas del texto psiquiátricomismo. Así, el imperio de los signos visibleso implícitos de la enfermedad -aquellosque "sólo un médico hábil puede perci-
* Una reflexión acerca de dichas características seencuentra en.Narot, F.: "Pout une psycllOpatbo-logie bistoiique. Introduction a une enquete surles patients aujourd'llUt', Le Débat, París, 1990,N° 61, sept-oct.
I
14
bir"-, va unido a la globalización de lo quepuede ser diagnosticado, mediante los ejer-cicios validados de la experticia médica opsicológica". No es que existan cada vezmás síntomas de que la salud mental estáseriamente afectada en nuestras socieda-des, lo que hay es una mayor visibilidadproducida de sus instalaciones en el merca-do de la normalización". La misma pobrezaasociativa que le es adjudicada al individuocontemporáneo en sus quejas o en sus de-mandas de más salud y que se ahorra el tra-bajo subjetivo de "construirse una histo-ria", es registrada en el texto clasificatoriocerrado en sí mismo (todo puede ser clasi-ficado) y que acompaña la superficialidadde un anonimato a la vez individual y so-cial. De hecho, es posible considerar que lajuridización enunciativa a la que hemos he-cho referencia, encuentra en el terreno cla-sificatorio un lugar propicio donde asentarla vocación de visibilidad de la clínica, conel espacio anónimo de un texto jurídico quese ahorra al mismo tiempo lo que hay de
. historicidad y de subjetividad en los proble-mas que registra, constata y produce dis-cursivamente.
denegación de lo qupor lo tanto, de posileste Malestar en la Ctlas estrategias dirigidlestares no hacen otr:
1.3. Comentarios loeLey y el problerr.
1.3.1. Entre el dese
Ciertamente, la saciesus "traumas históricmodernizadoras y cacienes", no es una e:en las culturas llamamada globalización(económicos, producles, etc.) no ha hechsus tragedias y sus avmún de la catástrofeello no impide cansíciedad, particularmerepresenta un labcaquellas formas de etoda una historia y qtra "posmodernidad"cursiva; Me interesalos rasgos que hemedentemente a propó:mas "locales".
Todo esto ciertamente no es tan novedosoni tan extremo. Sería ingenuo pensar que laley ha inundado del todo los espacios de laconvivencia y de la regulación administrati-va o política de los intercambios. Aun al in-terior de los propios saberes disciplinarios,e incluso a partir de las propias modifica-ciones en la racionalidad jurídica, podemosencontrar apuestas que intentan "subjetivi-zar" históricamente 10 que hay de malestaren el sujeto contemporáneo. Pero eso noevita pensar críticamente que la tentaciónde la forma, del llamado al derecho o a la clí-nica misma, participan activamente de la
El primero tiene quemos llamar, nuevancrisis de identidad. Ndemasiado en ello",como hipótesis queorganizado al menosda desesperada por hsellar las fracturas deciales y culturales. A(diante ciertos rasgosya en toda una literatbre nuestros orígenena"), pero se repitevez que la "globalizacreferencia viene a recden das y el estatutonuestros orígenes y (El rechazo a la difenmeno exclusivament
" Cuestión que tiene toda una historia; precisamen-te aquella que se refiere a la manera como, en laconsolidación de la disciplina psiquiátrica duranteel siglo XIX, una cobertura de lo que podía sersancionado clinicamente estuvo unida a la necesi-dad de que los signos menos evidentes de la enfer-medad pudieran ser reconocidos mediante losejercicios de la experticia médica. Ver al respecto:Gros, F.: Créatioll et folie. Une lJistoire du juge-ment psyclliatl'íque, PUF, París, 1997.

denegación de lo que hay de conflicto -ypor lo tanto, de posibilidad de sentido- eneste Malestar en la Cultura. Y que muchas delas estrategias dirigidas a tramitar esos ma-lestares no hacen otra cosa que redoblados.
1.3. Comentarios locales: el llamado a laLey y el problema de la identidad
1.3.1. Entre el desorden y la unidad
Ciertamente, la sociedad chilena, con todossus "traumas históricos", con sus promesasmodernizadoras y con sus difíciles "transi-ciones", no esuna experiencia excepcionalen las culturas llamadas modernas. La lla-mada globalización de los intercambios(económicos, productivos, comunicaciona-les, etc.) no ha hecho más que incorporarsus tragedias y sus avances en el archivo co-mún de la catástrofe o del progreso. Peroello no impide considerar que nuestra so-ciedad, particularmente durante este siglo,representa un laboratorio ejemplar deaquellas formas de convivencia que tienentoda una historia y que alcanzan con nues-tra "posmodernidad" una especificidad dis-cursiva. Me interesa comentar algunos de
.los rasgos que hemos mencionado prece-dentemente a propósito de ciertos proble-mas "locales".
El primero tiene que ver con lo que pode-mos llamar, nuevamente, una recurrentecrisis de identidad. No alcanzo a detenermedemasiado en ello", pero bastará señalarcomo hipótesis que nuestra cultura se haorganizado al menos en parte en la búsque-da desesperada por la "unidad" que venga asellar las fracturas de nuestros procesos so-
.ciales y culturales. Aquello ha operado me-diante ciertos rasgos discursivos presentesya en toda una literatura historiográfica so-bre nuestros orígenes (p. ej., la raza chile-na") , pero se repite recurrentemente cadavez que la "globalización" a la que hacíamosreferencia viene a recordar nuestras depen-dencias y el estatuto siempre "híbrido" denuestros orígenes y de nuestros conflictos.El rechazo a la diferencia, sin ser un fenó-meno exclusivamente local adquiere, en
::.:
15
nuestro país, una versión en cierto modoredoblada. Aun cuando de tiempo en tiem-po los conflictos "étnicos" o las revueltassociales vengan a poner en tela de juicio eseensueño narcisista. No es un dato menoresa frase fantasmática que dice que somos,"los ingleses de Latinoamérica".
Ahora bien, esta "identidad" -idealizada omenoscabada de nuestro imaginario- vaunida a un segundo rasgo que me parecefundamental para entender algo de nues-tros procesos socioculturales. Se trata encierto modo de su reverso y, también, de susoporte: el temor inveterado al exceso, a laviolencia, al conflicto, al desorden, al "pesode la noche". Es interesante constatar, porejemplo, y en un territorio específico de losenunciados de la intelectualidad republica-na, cómo las propuestas higienistas o puri-ficadoras del "cuerpo social" se incluyeronmás o menos explícitamente en las apues-tas científico-literarias de la medicina deprincipios de siglo: las evocaciones litera-rias de los casos, las costumbres, los cultosa la imagen de los padres fundadores, estu-vo unida a una buscada cientificidad que vi-niera a equilibrar esa narrativa mediantelos artificios purificadores de los enuncia-dos científicos .
No es casual entonces que entre estos espa-cios de la imagen y de lo real, circulen par-te importante de los fantasmas originariosde nuestra cultura chilena. El miedo es sucorrelato más visible, la difícil tramitacióndel conflicto o de los temblores territorialeses tal vez su mejor metáfora.
1.3.2. Elllamado a la Ley
¿Cómo se expresan estos rasgos culturalesen el Chile -de antes y de hoy- y de quémanera esa historicidad problemática serepresenta en la esfera de los discursos dis-ciplinarios y de las instituciones?
Utilizamos la frase epistolar de Diego Portales, co-mentada por Jocelyri-Holt en: El peso de la no-elle. Ariel eds., Santiago, 1998.

Una manera de reconocer estos mecanis-mos es remitirlos alo que podemos nom-brar el llamado a la Ley. Aquí encontramosuna integración explicita de los anteceden-tes planteados en nuestro primer punto conlas exigencias a las que nos somete nuestra.actualidad. Porque frente a esta búsquedaidentitaria y a este temor inveterado al de-sorden, la llamada autoritaria no ha dejadode resonar velada o explícitamente (real-mente) en nuestra historia. Como si frentea la amenaza real o virtual del desorden, só-lo la violencia parricida pudiera venir a po-nerle freno.
Pero este llamado no opera sólo mediantela figura "paterna" de las regulaciones dis-ciplinarias. Funciona también, en un planomenos abstracto tal vez, en la recurrenteapelación a la ley jurídica. La hipertrofia delo jurídico de la que veníamos hablando se
. incorpora también en la tramitación con-temporánea de los excesos, de la violencia,de los conflictos. Como si el recurso a la le-gislaciónpudiera administrar un cierto te-mor a la crítica y a la palabra, mediante lajuridización de los conflictos cotidianos ysociales de nuestra convivencia. No es ca-sual así que una relativa hipertrofia de lamirada policial sea convocada para trami-tar los efectos de la marginalidad, de la ex-clusión y del delito. Una vocación pan6pti-ca (en el sentido de Foucault) donde la visi-bilidad de los actos pueda estar unida a latambién visible superficie de los controles.La "seguridad" ciudadana, invocada recu-rrentemente en las demandas de "más de-recho" que la sociedad civil plantearía a lasautoridades, aparece entonces como la es-peranza consoladora de un orden donde elconflicto ya no tenga lugar.
No parece entonces tan gratuito que losproblemas "psicosociales" que son referi-dos recurrentemente para caracterizarnuestras exigencias locales: la droga, la vio-lencia, la alienación juvenil, estén tan em-parentados a los propios saberes (y pode-res) que se encargan de denunciarlos y,hasta cierto punto, de administrarlos disci-plinariamente. Porque el paso al acto, comorecurso en lo real para tramitar la angustia
16
del desamparo, no es adjudicable sólo a lajuventud descarriada en el delito o el im-pulso; participa también de los propiosenunciados dedicados a registrarlos, En es-te sentido, el llamado a la Ley sin nombre ysin palabra propia de nuestras administra-ciones de las crisis (sociales, culturales,subjetivas) no parece tan ajena al llamado"actual" (en el doble sentido de tiempo y deacción) que los actos adolescentes se encar-gan de ejercer. Aventurando la utilizaciónde un término psicoanalítico para describireste tipo de "economía" psíquica, diríamosque más que conflicto se trata de un clivajeentre lenguaje y pulsión o, en términos másclásicos, entre representación y afecto.
crítico de la teoría p.evitado más o meno:ello, operar como uEn este sentido, decnoción de conflicto,entender la lógica fr•excluida -o maquiltros saberes (pos)msarse en un dominamanera como el contado disciplinaria y (
2.1. Lo social en Fre
Una lectura de lo socsis es una tarea sienpre insuficiente. Perdiálogo con otras di¡cial mismo- a replaique una visión puracluso política, no pu.de la naturaleza misi
2. Psicoanálisis y crítica cultural
Aun cuando pudiera parecer que una refle-xión sobre la praxis psicoanalítica en nues-tra cultura nos aleja un tanto de los proble-mas que acabamos de enunciar introducto-riamente, me interesa subrayar algunos as-pectos de dicha reflexión en tanto, a mi jui-cio, intervienen necesariamente en la dis-cusión acerca de las vicisitudes del sujetocontemporáneo, por la vía de la adminis-tración discursiva de los saberes que lo re-gistran. No sólo porque, como lo señalare-mos luego, el concepto de sujeto que intro-duce la obra freudiana interroga los saberesque una cultura construye de sí misma me-diante la incorporación sea clínica o teóricade un nuevo concepto (el inconsciente)-en tanto cuestiona más o menos explíci-tamente las representaciones acerca del in-dividuo moderno-, sino porque, en tantotrabajo de historización crítica, no puedesino situarse en la interfase de lo que hay detiempo y palabra, de real y de fantasía, en larelación que el individuo -y la cultura de laque es parte- establece con sus orígenes y,por lo tanto, en su problemática identidad.Hay ahí, a mi juicio, una clave interesantepara interrogar acerca de dichas vicisitu-des, Pero, en segundo lugar, nos interesadetenernos mínimamente en esta discusiónporque nuestra propia cultura -la chile-na- puede ser un lugar donde el trasfondo
El trabajo analítico,específico -la cura,sus propuestas teórgia, las apuestas cultriencia racional. QUE-el inconsciente- :tualización totaliza:quita en nada que escesariamente por UIPor eso podemos deLacan hasta cierto ptsis es un discurso" yble bajo ciertas corparticulares. y por e:en el arduo trabajo fel psicoanálisis es irvocación científica,juego y cuestiona 1,
* Lacan dirá en su sem:la experiencia analíticceptual, cuestionandoubica al inconscientesaber no tiene lugar"pura experiencia" antoda la obra de Lacarlos conceptos freudiarla racionalidad mismaa la vez, de significan!
I

critico de la teoría psicoanalítica puede serevitado más o menos explícitamente y, conello, operar como uno de sus "síntomas".En este sentido, decir, por ejemplo, que lanoción de conflicto, tan fundamental paraentender la lógica freudiana, puede quedarexcluida -o maquillada- mediante nues-tros saberes (pos)modernos, puede expre-sarse en un dominio más especifico en lamanera como el conflicto mismo es trami-tado disciplinaria y culturalmente.
2.1. Lo social en Freud
Una lectura de lo social desde el psicoanáli-sis es una tarea siempre incompleta, siem-pre insuficiente. Pero que nos ayuda, en eldiálogo con otras disciplinas -y con lo so-cial mismo- a replantear ciertas preguntasque una visión puramente sociológica, in-cluso política, no puede establecer, a causade la naturaleza misma de sus enunciados.
El trabajo analítico, tanto en su dominioespecífico -la cura, la "clínica'l-« como ensus propuestas teóricas -la metapsicolo-gía, las apuestas culturales-, es una expe-riencia racional. Que su objeto privilegiado.:....el·inconsciente= resista a toda intelec-tualización totalizante (o totalitaria) noquita en nada que esta experiencia pase ne-cesariamente por una práctica de saber'.Por eso podemos decir, desde Freud y conLacan hasta cierto punto, que el psicoanáli-sis es un discurso" y, en cuanto tal, defini-ble bajo ciertas coordenadas éticas muyparticulares. Ypor eso podemos reconocer,en el arduo trabajo fundador de Freud, queel psicoanálisis es impensable fuera de suvocación científica, aun cuando pone enjuego y cuestionaIo que la cientificidad
" Lacan dirá en su seminario sobre las psicosis quela experiencia analitica no tiene nada de pre-con-ceptual, cuestionando un cierto abuso teórico queubica al inconsciente como un dominio donde elsaber no tiene lugar o donde se. tratarla de una"pura experiencia" anterior a la razón. En cambio,toda la obra de Lacan se encargará de mostrarlo,los conceptos freudíanos no hacen sino instalar enla racionalidad misma lo que hay de enigmático y,a la vez, de significante en ella.
17
misma de sus apuestas no logra decir másque parcialmente. Si la apuesta freudianasignificó reivindicar una cierta identidadcientífica, y si halló ahí también una piedrade tope para enunciar sus alcances clínicos,incluso antropológicos', ello nos remite a .que la buscada -y a veces negada- cienti-ficidad de la doctrina nos indica que el psi-coanálisis, al menos tal como lo pensóFreud hace un siglo o un poco menos, noestá ajeno, no opera fuera de las coordena-das que el saber de una época y de una cul-tura -llámese ciencia, religión, arte, senti-do común- establece históricamente.
Pero esta ubicación del psicoanálisis en suestatuto de cientificidad y como expresiónde una época, no ocurre sin cuestionar almismo tiempo lo que una ciega idealizacióndisciplinaria esconde en sus promesas tota-lizantes. Si el discurso freudiano es impen-sable fuera de las coordenadas del discursocientífico, no es menos cierto que su insta-lación crítica en la cultura ocurre en el lími-te de su poder (de la ciencia), y precisamen-te se sitúa en el retorno de lo que hay de su-jeto en esas mismas apuestas totalizantes(o totalitarias). Ello está presente desdeque Freud se enfrentara en el seno de la psi-quiatría de su época a lo que ese saber nopodía apropiar más que a costa de una pu-rificación ascéptica de su fondo trágico: lahisteria, la sexualidad; en fin, el incons-ciente y su actualización (o producción) enla dinámica de la transferencia. Aun cuan-do, evidentemente, sería ingenuo pensarque las propuestas psicoanalíticas pudieranresolver teóricamente los problemas quenos constituyen como sujetos en un mundodefinido por la exclusión de la diferencia (o,al menos, su negación o su rechazo), unaporte que no puede negarse es haber si-tuado ese estatuto de exclusión, de diferen-cia, al interior de sus apuestas teóricas, clí-
" Es interesante, al respecto, considerar que mu-chos de los textos "culturales" de Freud (p. ej., To-tem y Tabú) recurran a datos" científicos" de otrasdisciplinas (p. ej., historia o antropología), perointerviniendo precisamente en aquello que esa"cientificidad" no podía o no lograba incorporaren sus hipótesis.

nicas, antropológicas. El gran mérito teóri-co y clínico de Freud reside en este sentidoen haber situado la diferencia y el conflictoya no como meros atributos del sujeto-que podrían estar o no- sino como parteintegrante de su lógica misma.
Digo todo esto porque pensar el posibleaporte del psicoanálisis a la interrogacióncritica sobre nuestra cultura no debieradescuidar que una de las versiones de lo so-cial en ella está referida a la posición de laciencia ahí como discurso. Así, no se tratade realizar una crítica a la ciencia o la tec-nología suponiendo que ahí está la verdadúltima de. la alienación humana, sino de to-mar la relación a los enunciados científicos,entendidos como garantes de un acceso ra-cional a la verdad del mundo, un índice delo que esa operación tiene de mistificacióny de mascarada. En otras palabras, se tratade. reflexionar acerca de cómo dicha rela-ción supone una tramitación particular dela necesidad de referencias, a partir de unarecusación de lo que hay de tragedia -y desentido= en las formas del Malestar en lacultura.
2.2. Psicoanálisis e historicidad
Ahora bien, me interesa destacar de estenexo del psicoanálisis a problemas socialesalgunos aspectos parciales. Uno de ellos, yque atraviesa toda su obra, es el estatutoque la teoría freudiana le otorga a la tempo-ralidad ya la historia. Ya sea, por ejemplo,para definir que la sexualidad es literal-mente impensable fuera de su constituciónen tiempos (la pubertad es pensada comoun "despertar" pulsional que ha requeridoun tiempo anterior de la sexualidad "infan-til"); ya sea para discutir el estatuto deltrauma psíquico (ligado a huellas que untiempo presente podrá "producir" retroac-tivamente); ya sea, en definitiva, cuandoFreud necesite plantear un "pasado remo-to" que funciona míticamente como un ori-gen que funda +visto a posteriori- una ge-nealogía (Totem y Tabú).
Pero lo relevante de la construcción históri-
18
ca freudiana, aun cuando se apoye teórica oantropológicamente en otros tiempos (p. ej.,en Moisés y la l'eligión monoteísta o, enotro plano, en Una neurosis demoniacade] siglo XVIl) es que opera siempre a lamanera de un texto. Un texto "sagrado" enlas huellas cotidianas del sueño y de su ol-vido, un texto que esconde en el delirio "unpedazo de verdad histórica"; un texto, enfin, producido en la experiencia analíticamisma, vía interpretación, transferencia yasociación "libre". En ello, la historia paraFreud se revela siempre en su estatuto dediscurso, es decir, en tanto remite a la posi-ción en la que un sujeto se ubica para tra-mitar su relación al Otro Cala cultura, a susdeterminaciones simbólicas de parentescoo de filiación, a la diferencia que lo introdu-ce como ser hablante en los avatares de lasexualidad) mediante su decir o su silencio(silencio que es, por lo demás, parte nece-saria de su palabra). Todas las grandes o
.pequeñas vicisitudes de la historia para unsujeto dependen, en última instancia, de suposibilidad de ser producidas -y no sólo"contadas" - en un presenre problemático".Problemático en tanto es opaco a su verdad,pero donde las ficciones totalizantes o idea- .lizantes que lo constituyen "aquí y ahora"son indispensables para sostener la verdadhistórica como un residuo inagotable.
mediante las represnos idealizadas o méque un sujeto (y timismo.
Si es tan importanterelación del sujeto ;estatuto temporal dies tal vez porque en 'poner un dominio ".cual esa temporalidbólicamente (vía Edal mismo tiempo ipor lo que hay de "elprecauciones de estoción del sujeto ahí.tensión entre estrurestá puesto, en Fretfunda un punto mítioriginario, el Padredel sueño, la represauna operación de pado que la relación acesto, la función fáliescena edípica, la 1
constitución de las <
de ser entendida sókmo un destino fatal t
a sus "elecciones" er
De ahí, por ejemplo:dre (la función, la in:nal) sea tanto un. rconstitución subjethperatívo, apaciguanun enigma a resolvHay que reconocer {Padre en la obra fresu propia relación apuede sino ser probhdefinirlo, y a la vezhay de histórico y epsicoanálisis mismoreferencias que marla necesidad de unSi la función paternara Freud (recordermcélebres: Dora, El HHombre de los lob:sentido, apelan en alproblemática) ello 1
ciego a la autoridad
Es necesario pensar entonces la instalacióndel texto freudiano en la cultura en lo quetiene de interrogación crítica sobre la histo-ria. No porque se encuentre ahí, como pa-sado míticamente recuperable, la verdad(traumática o no) de sus conflictos actuales,sino porque la construcción misma de lahistoria para una cultura depende en ciertomodo en su negación como producción desujeto. Hay ahí, tal vez, una clave para en-tender ciertas formas de constitución dellazo social, más allá de sus condiciones es-tructurales o institucionales. Porque entanto construcción, la deriva siempre fic-cional del sujeto en el tiempo, habilita apensar que su constitución como ser de de-seo es en cierto modo antagónica al ensue-ño tanto de un presente sin fallas ni fisuras-transparente a sí mismo- como tambiéna una memoria que pudiera ser recuperada
I

mediante las representaciones más o me-nos idealizadas o más o menos victimizadasque un sujeto (y una cultura) hace de símismo.
Si es tan importante para Freud discutir larelación del sujeto a lo social mediante elestatuto temporal de una tensión al origen,es tal vez porque en ello se ve obligado a su-poner un dominio "estructural" a partir delcual esa temporalidad es sancionada sim-bólicamente (vía Edipo, por ejemplo), peroal mismo tiempo instalando la preguntapor 10 que hay de "elección" -con todas lasprecauciones de este término- en la posi-ción del sujeto ahí. El punto medio de esatensión entre estructura y acontecimientoestá puesto, en Freud, en la operación quefunda un punto mítico en lo real (el traumaoriginario, el Padre primordial, el ombligodel sueño, la represión primaria) a partir deuna operación de palabra. Es en este senti-do que la relación a la Ley (el tabú del in-cesto, la función fálica, la instalación de laescena edípica, la relación al Ideal en laconstitución de las colectividades) no pue-de ser entendida sólo -para un sujeto- co-mo un destino fatal o como un campo ciegoa sus "elecciones" en el tiempo.
De ahí, por ejemplo, que para Freud el Pa-dre (la función, la ímago, el complejo pater-nal) sea tanto un recurso para pensar laconstitución subjetiva (vía prohibición, im-perativo, apaciguamiento) como tambiénun enigma a resolver como construcción.Hay que reconocer en el lugar que tiene elPadre en la obra freudiana como signo desu propia relación a los orígenes, la cual nopuede sino ser problemática al momento dedefinirlo, y a la vez como índice de lo quehay de histórico y cultural en el lugar delpsicoanálisis mismo respecto a las crisis dereferencias que marcaban ya en su tiempola necesidad de un discurso "consolador".Si la función paterna es tan importante pa-ra Freud (recordemos que todos sus casoscélebres: Dora, El Hombre de las ratas, ElHombre de los lobos, Schreber en ciertosentido, apelan en algún punto a esa figuraproblemática) ello no deriva de un cultociego a la autoridad masculina del genitor,
19
sino a que representa a lo que hay de pro-blemático en la relación misma del sujeto alas diferencias sancionadas como ley o co-mo destino.
Siguiendo esta operación paradojal (entreley y devenir, entre estructura y aconteci-miento), podemos decir que hay en los in-tersticios de la obra freudiana, y no sólo ensus conceptos más fundamentales, algunosaportes para pensar las modalidades desubjetividad (de relación al otro, de rela-ción al 'origen y al tiempo, de relación a lapalabra y a los actos) que adquieren hoy endía nuevas versiones. De ahí que sean cier-tas nociones enigmáticas o "limítrofes" deltexto freudiano las que parecieran darcuenta más cercanamente de los puntosmás críticos de las representaciones que elsujeto actual tiene de sí: el superyó en suvertiente imperativa (las conductas delic-tuales, los fenómenos adictivos, las segre-gaciones raciales), lo ominoso (la extrañezacotidiana), la pulsión de muerte y la repeti-ción (los impulsos y la angustia). Precisa-mente aquellas nociones que tienden a serevitadas en ciertas actualizaciones contem-poráneas del psicoanálisis, en provecho deuna lectura cognitiva, representacional,imaginaria de la realidad y del sujeto ahí. Sien algo Freud nos aporta críticamente parapensar las formas que constituyen el lazosocial-y sus excesos, sus violencias- es enla introducción de lo que el sueño modernono puede sino mostrar como superficie, co-mo angustia o como ciega memoria. Hayque reconocer en la obra freudiana una va-liente aventura por ir más allá de toda com-placencia, aun a costa de tener que instalaren la cultura que la hizo posible los desafíosmás radicales a aquello de lo que nada que-remos saber.
De este modo, las apuestas sociales o cultu-rales de Freud adquieren un carácter doble:por una parte, al situarse en una perspecti-va diferente a una visión puramente socio-lógica, antropológica o psico-social, e in-troduciendo el estatuto siempre problemá-tico de la racionalidad "cognitiva" o "insti-tucional", ofrecen una posibilidad de pen-sar las dinámicas subjetivas de este siglo

apuntando deconstructivamente a lo queestas mismas racionalidades introducencomo rasgos definitorios del individuo "ac-tual"; pero por otra parte, estas mismassubjetividades parecieran constituirse deunmodo diferente a aquellas sobre las cua-les operó esa "deconstrucción" finisecular.En este sentido, pensar los problemas denuestra cotidianeidad desde el psicoanáli-sis es a la vez un recurso y un problema. Unrecurso porque permite reinstalar la pro-blemática del sujeto ahí donde la racionali-dad burocrática de la que hemos habladotiende a diluirla en el mundo de las imáge-nes, del ensueño narcisista o la recusacióndel conflicto. Un problema porque en tantono puede sino operar sobre este tipo de dis-cursividad, un riesgo permanente es quetermine por "identificarse" a ese mismoculto imaginario. Es en este sentido que lareflexión sobre el aporte del psicoanálisis ala crítica cultural debe pasar por dos requi-sitos a mi juicio fundamentales: por un la-do, o considerar que, en tanto producciónhistórica, el psicoanálisis no puede quedar-se fuera de la racionalidad actual, a partirde lo cual sus desafíos serán, más que intro-ducir una nueva "epistemología", instalarlo que hay de ética (es decir, de relación alos actos del sujeto contemporáneo) en lasconstrucciones discursivas de esta época;por otro, permanecer en este territoriosiempre híbrido de su ubicación disciplina-ria, es decir, abierto a la especificidad de laexperiencia de la cura, pero reconociendoque ella se alimenta también de los límitesy de los problemas que la cultura dondeexiste le ofrece.
3. ¿Para concluir?______________ o. _
Hemos tratado introductoriamente tresproblemas: primero, una mínima caracteri-zación del discurso "posmoderno" en fun-ción de algunos de sus correlatos subjetivos;en segundo lugar, la manera cómo ellos seexpresan específicamente en ciertos rasgosdiscursivos actuales en nuestra sociedad; fi-nalmente, en otro plano, la manera cómo lapraxis psicoanalítica pudiera ofrecernos,
I . ".. ;".'..... ~ ~'. ; l.···
20
tanto como tema en sí mismo, y como ins-trumento de análisis, algunas pistas para lareflexión sobre lo que hay de historicidad enlas construcciones del sujeto "actual".
Me interesa ahora comentar brevementeen qué sentido a estos problemas los re-corre un mismo hilo conductor. y cómoesto requiere estrategias de investigacióny de reflexión afirmadas en la necesariatrans-disciplinariedad de su abordaje.
3.1. La construcción del origen
Nuestros orígenes son siempre múltiples.En tanto construcción de palabras -expli-citadas o no- son siempre actuales. Unamanera de entender esta aparente paradojaes referirla, psicoanalíticamente, a la no-ción de trauma. Sean históricos, sociales oindividuales, los traumatismos hacen deltiempo -eso que ocurrió, eso que es recor-dado o reprimido, eso que fracturó un de-venir después de cuyo "acontecimiento" yanada es igual- un espacio de lenguaje. Deahí que sea el intento mismo por llenar esevacío "originario" el que pueda revelar tan-to o más trágicamente el dolor inaugural deuna realidad acontecida en otro tiempo. Deahí que, tal vez, el redoblado interés por lostraumatismos "originarios", sea individualo colectivamente hablando, más que reali-zar una asunción del conflicto, pueden evi-tarlo, Y esto en la misma medida que es eltrabajo de producción del trauma -o enotro registro, su estatuto defensivo- el queresulte ahorrado cuando se entiende comocausa. De ahí, para volver a Freud, que to-dos los enunciados "primordiales" para de-finir la constitución del sujeto o de la neu-rosis (el padre primordial, la escena de se-ducción infantil, la escena originaria del se-xo parental) es necesario leerlos como unintento por situar lógicamente en tiempos o
ese trabajo de inevitable escritura que sig-nifica la relación al origen; para habilitarentonces un posible trabajo de sujeto en re-lación a aquello que resiste el "fantasmear",pero sin el cual se ahorra precisamente loque hay de construcción, de "estilo" en esarelación a la vez discursiva y temporal.
Otra manera de expflque, con Freud, el supor condiciones que:a él (el discurso paregeneraciones, las viccia sexual), pero que;"subjetivo" en la meemo defensa, como reción. El sujeto afirrrdiante un asentimiendida que se introducla cultura, realiza ce
o operación que es al)ción de sí y negaciónminaciones. La apuera analítica -y tambitoria- no puede silparadojas: si a lo quavanzar radicalmentsobre el deseo -esonada quiere saber=..to de la idealización (clausurar mediante:hay de trágico en latambién el culto ciegen otra parte y que real situarla como estn
Ahora bien, épor quéra de leer el trabajo fde la historia, del sunuestro problema inisujeto "actual"?
En primer lugar, poidad a la que hemos hca precisamente aquimal- el psicoanálisiseparar fundando unnocimiento y de criti-to al narcisismo oncentrado en sí mismexigencias "exteriorecual debía adaptarsebajo subjetivo de la 1mera inflación de lafia del texto anónimrtuar el estatuto "clínicultura.
En segundo lugar, posar la problemática

s.,
l"~t ..
Otra manera de expresar 10 mismo, es decirque, con Freud, el sujeto se ve determinadopor condiciones que son siempre exterioresa él (el discurso parental, la historia de lasgeneraciones, las vicisitudes de la diferen-cia sexual), pero que sólo adquieren sentido"subjetivo" en la medida que se revelan co-mo defensa, como resistencia, como nega-ción. El sujeto afirma su "identidad" me-diante un asentimiento paradojal: en la me-dida que se introduce en los derroteros dela cultura; realiza con su integración unaoperación que es al mismo tiempo afirma-ción de sí y negación de esas mismas deter-minaciones. La apuesta freudiana de la cu-ra analítica -y también su lectura de la his-toria- no puede sino descansar en estasparadojas: si a lo que Freud le interesa esavanzar radicalmente en la interrogaciónsobre el deseo -eso de lo que el neuróticonada quiere saber-, ello ocurre a costa tan-to de la idealización de un "Yo" que viene aclausurar mediante su idealización lo quehay de trágico en la ética del sujeto, comotambién el culto ciego a un poder que estáen otra parte y que redobla así la alienaciónal situarla como estructura atemporal.
Ahora bien, épor qué insistir en esta mane-ra de leer el trabajo freudiano (del trauma,de la historia, del sujeto) para referirnos anuestro problema inicial: las vicisitudes delsujeto "actual"?
En primer lugar, porque la anti=historici-dad a lá que hemos hecho referencia impli-ca precisamente aquello de 10 cual -bien omal- el psicoanálisis freudiano se intentóseparar fundando un nuevo espacio de co-nocimiento y de crítica en la cultura: el cul-to al narcisismo omnipotente de un Yocentrado en sí mismo o abierto sólo a lasexigencias "exteriores" de una realidad a lacual debía adaptarse, la recusación del tra-bajo subjetivo de la historia mediante una
.mera inflación de la memoria, la hipertro-fia del texto anónimo de la ciencia para si-tuar el estatuto "clínico" del malestar en lacultura.
En segundo lugar, porque es necesario pen-sar la problemática del sujeto "actual" en
21
función de los límites de esa oscilación en-tre pulsión y lenguaje en la que Freud se si-tuó para concebir la constitución del sujeto,como sujeto del inconsciente". Hay ahí unanecesidad que no estaba formulada del mis-mo modo en el tiempo freudiano de la clíni-ca de las neurosis, dado que hoy en día nue-vas formas de esa oscilación han desnudadoun objeto que con Freud aparecía recubier-to siempre por la estructura del síntomaque anudaba deseo y ley y, por lo tanto, serequiere pensar tanto la clínica como su in-serción cultural precisamente en función deestas novedades de la economía psíquica.
Finalmente, porque la relación siempreproblemática al origen requiere pensarsehoy en día en función de las modificacionessiempre históricas de las relaciones de filia-ción y de alianza, instalando la posibilidadde la pregunta y del desciframiento ahídonde los hijos de la ciencia o de la normapuedan interrogar como autores aquelloque el imperio visible o invisible de la Auto-ridad ya no deja ver. En este sentido, el tra-bajo de palabra, tan menoscabado contem-poráneamente, no es una mera evocaciónnostálgica, es la posibilidad de reivindicarlo que hay de productivo en ella; aun a cos-ta de las determinaciones que es necesarioasumir como parte de nuestro devenir.
3.2. Las versiones locales de la crisis
Por otra parte, si nuestras formas actualesde relación social, aquí en Chile, expresanparte de los rasgos de esta modernidad quehemos esbozado muy parcialmente, es ne-cesario considerar de qué manera el lugardel psicoanálisis al interior de las formas detrabajo cultural puede significar un aporte.
Una manera de entenderlo es a partir delproblema de la identidad. La teoría psicoa-nalítica +freudiana al menos- nos ofreceposibilidades de tramitar la relación al ori-gen, como relación al Otro, en tanto texto adescifrar y a producir subjetivamente. Sinuestra difícil relación a la: historia se ex-presa cotidianamente en actos o en visionesconsoladoras del orden, re-pensar lo que

hay de problemático en esta identidad cul-tural exige la utilización de conceptos y deestrategias discursivas que enfrenten dichoproblema más allá de la superficie burocra-tizada de las disciplinas: para ello, la inter-sección del psicoanálisis en las prácticasculturales de nuestro tiempo requiere con-siderarlo en su estatuto de apuesta teórica ycrítica -más allá de su ejercicio exclusiva-mente clínico-e, ahí donde la interrogaciónsobre lo que hay de tragedia en la repeti-ción y el retorno de nuestros "traumas" re-currentes, pueda formularse mediante untrabajo de historia y de presente.
Así, en un diálogo con las ciencias huma-nas, con la literatura, con la historia, el psi-coanálisis en nuestro país es un asunto aproducir (más que a reproducir); sólo enese sentido el valor de las apuestas freudia-nas en otro fin de siglo puede servirnos pa-ra algo.
Para finalizar, quisiera proponer que ellu-gar del psicoanálisis en los problemas quenos ofrece nuestra realidad cotidiana, másallá de situarse como un testigo privilegia-do de los conflictos tanto individuales comosociales que la caracterizan, es un lugar, élmismo, conflictivo; porque debe negociarcon las inevitables resistencias que en insti-tuciones (universitarias, hospitalarias, edu-cativas) le oponen. Pero de esos conflictos,me parece, tanto el psicoanálisis como lasprácticas donde se inserta, pueden haceruna posibilidad de trabajo: sin negar la es-pecificidad de sus apuestas, pero abiertas aun diálogo que permita tramitar lo que hayde problemático en unos y en otros. Ni elpsicoanálisis, ni la psicología, ni la cienciamisma existen fuera de esta realidad histó-rica y cultural: en sus límites, en sus fraca-sos y en sus promesas reside tal vez la posi-bilidad de construir y de tramitar sus desa-fíos contemporáneos.
I ..\:
22
NOTAS: nálisís en Freud, ,Jacques Lacan, Lívnalyse, Editions dipañol en: El reverlibro 17, Buenos Ai
14 Respecto a este corCerteau, M.: "Ce I
propos de 'Une hisele"'; en: Besancoique. Une entbolog220y ss.
15 Sobre este punto "¡culado a los problever: Birman, J., "P.malestar en la cívicoanálisis?", en: Alsis: sujeto, díscurs.
Jameson, F., "El posmodernismo como lógica cul-tural del capitalismo tardío", en: Ensayos sobre elposmodemismo, Ediciones Imago Mundi, Colec-ción El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1991. Vertambién, Gauthier, A., Le trajectoíre de la moder-nité. Représentatiolls et images, PUF, París, 1992.
2 Jameson, F., op. cit.; ver también: Bauman, Z.,Postmodernity a11iis discolltents, Cambridge, Po-lity Press, 1997, Cascardi, A., Subjectivité et mo-dernité (trad. del inglés por Ph. De Barbanter), Pa-rís, PUF, 1995; Ageer, B., Tbe decline ot discoutse:readíng, writillg and resistance in postmodem ca-pitalísm, NewYork, Falrner press, 1990.
3 Castel, R., "Présent et généalogie du présent: uneapproche non évolutionniste du changernent", en:Au tisque de Foucau}t, Ed, Centre Georges Pompi-don/Centre Michel Foucault, Paris, 1997, pp.161-168.
4 Ver al respecto, Lasch, C., Jlle culture al netcis-sisrn: American life in an age oi diminishing ex-pectations, New York, W.W. Norton & Cornpany,1991-
5 Ver al respecto, Foucault, M., 11 faut dététidre lasocieté, París, Gallímard, 1997.
6 Ver al respecto, Czerrnak, M., "¿Se puede hablar depsicosis social?", traducido al español por RobertoAceituno y Mirtha Rosas (comp.) en: Psicoanálisis:sllieta, discurso, cultura, op. cit., pp. 57-66.
7 Ver al respecto, a partir de una discusión sobre laclínica en psiquiatría y psicoanálisis: Czerrnak, M.:"Aetualités et limites de la paranoia", en: Parrony-míes. Considérations cliniques sur les psychoses,Masson ed., París, 1998, p. 15 Yss.
8 Ver al respecto, Calligaris, e., "La estructura psi-cótíca al margen de la crisis. Cuestión preliminar",en: Fundación Europea para el Psicoanálisis, Elabordaje de las psicosis después de Lacan, Edicio-nes Kliné, Buenos Aires, 1994, pp. 77-91.
9 Ver al respecto, Legendre, P., "Classification etconnaisance. Remarques sur l art de diviser etlmstuutíon du sujet", en: Confrontanons psy-chiettiques N° 24, 1984, pp. 41 et ss.
10 Respecto a esta "psiquiatrización" que amplia lacobertura de lo incorporable al discurso medicali-zado de las disciplinas, ver: Castel, R., La gestiotides tisques: de I' antÍpsyclliatrie a reptés psyc11a-nalyse, Minuít, París, 1981-
11 Se encontrará en un texto preparado para una po-nencia en la Universidad de París VII, un comen-tario más explícito sobre este tema ("Acerca de lamemoria, la violencia y el olvido": comunicaciónpresentada en el Seminario de formación doctoralde Menique David-Menard, Laboratoire de Psy-chopathologie Fondamentale, Université de ParísVII, Diciembre de 1998).
12 Ver, por ejemplo, el "clásico" texto de Nicolás Pa-lacios sobre La Raza Chilena o, más académica-mente, en los textos fundamentales de A. Encina.
13 Sobre el concepto de discurso en Lacan, y especí-ficamente sobre el estatuto discursivo del psicoa-

· nálisis en Freud, ver: Lacan, J., Le sétnineire deJacques Lacan, Livre XVII: L' envers de la psycha-nalyse, Editions du Seuil, Paris, 1975. Trad. al es-pañol en: El reverso del Psicoanálisis, Seminariolibro 17, Buenos Aires, Paidós, 1992.
14 Respecto a este concepto de historia en Freud, ver:Certeau, M.: "Ce que Freud fait de l'histoire: apropós de 'Une histoire démoniaque au XVlIe sié-cle'"; en, Besancon, A., L' Histoire psychana1ytí-que. Une entbolcgie. Mouton ed., Paris, 1974, pp.220 Yss.Sobre este punto "meta psicológico" de Freud, arti-culado a los problemas del sujeto contemporáneo,ver: Birrnan, J., "Psicoanálisis y nuevas formas demalestar en la civilización: étieno porvenir el psi-coanálisis?", en: Aceituno, R. (cornp.): Psicoanáli-sis: sujeto, discurso, cultura; op. cit., pp. 107-122.
23