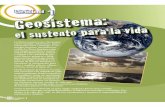Planificación Historia y Geografía. Unidad
description
Transcript of Planificación Historia y Geografía. Unidad
Didctica Especial y Prcticas de la Enseanza Alumno: Dours, Solange. D.N.I: 36.153.174Segundo Cuatrimestre 2014
Historia y GeografaUnidad II: La Construccin del orden colonial en Amrica
Fundamentacin terico-conceptual y contextualizacinNuestra propuesta fue pensada para la materia Historia y Geografa, de segundo ao, en el CENS N 55. Este CENS funciona por la noche en el Hospital Ramos Meja, y tiene una orientacin en salud. El curso es de aproximadamente 30 estudiantes, en su gran mayora mujeres y de diversas edades que oscilan entre los 18-19 hasta los 50 aos aproximadamente.Por el hecho de ser una materia de Historia, nos parece pertinente realizar una breve reflexin en torno a las relaciones entre dicha disciplina y la Antropologa. Durante mucho tiempo, ambas disciplinas se mantuvieron cuidadosamente separadas, en el marco de una divisin que asignaba a la Antropologa el estudio de las sociedades no occidentales, primitivas, que no haban producido registros escritos sobre su pasado. Sin embargo, no fue esta la situacin desde el principio, pues el primer paradigma antropolgico hegemnico, el evolucionismo, tuvo una importante proximidad al menos con un sector de la historia, dedicado al estudio de las sociedades clsicas (Viazzo, 2003). El evolucionismo enarbol una perspectiva absolutamente diacrnica, ya que postulaba la idea de un continuum de estadios evolutivos que las sociedades atravesaban en un camino de progreso lineal; pero, por estas mismas caractersticas, dicha perspectiva cristaliz en lo que Evans-Pritchard denomin historia conjetural.Fue con el funcionalismo que la divisin se consagr. Esta corriente se orient hacia el estudio de la organizacin social de los pueblos primitivos y proporcion al colonialismo elementos para el mejor ejercicio de su dominio. Postulaba que la cultura existe para satisfacer las necesidades (biolgicas o secundarias derivadas), y que sta compuesta de instituciones con capas, orientadas a resolver cada necesidad particular. Las sociedades primitivas eran consideradas como totalidades orgnicas, integradas, homeostticas. En paralelo con la corriente funcionalista, surge en EE.UU. el Particularismo Histrico. Franz Boas, considerado su fundador, defina a las culturas (en plural) como entidades cerradas, particulares, que deben ser analizadas y comprendidas desde su propia lgica, y cuya comparacin no es posible. Por ello, a pesar del mote histrico, la historia de estos grupos fue mayormente eludida. En ambos casos, la definicin de cultura se fund en una concepcin esencialista y homogeneizante, que niega los procesos de conflicto y las relaciones de poder en las sociedades analizadas y, en consecuencia, tambin su historicidad.Sin embargo, las transformaciones de la disciplina, han ido acarreando, especialmente desde los aos 60 un acercamiento con la historia. Del mismo modo que la evolucin de la historia como disciplina tambin conllev una aproximacin a una mirada ms antropolgica (Cragnolino, 2007). Uno de los mbitos de este acercamiento ha sido la etnohistoria. Esta subdisciplina, o espacio de encuentro, ha tenido un fuerte desarrollo particularmente en lo que es el mbito de los estudios americanistas, dedicados al estudio de las sociedades americanas pre-hispnicas y sus transformaciones durante el proceso de la Conquista y Colonizacin Espaola. Se han dado mltiples discusiones en torno al significado y estatus de la etnohistoria, e incluso sobre la pertinencia de esa denominacin, en oposicin a otras denominaciones como Antropologa histrica, cuyas diferencias y similitudes han sido tambin materia de discusin. Pero lo cierto es que como mbito de estudios ha logrado una gran consolidacin.Sin embargo, como mencionbamos antes, la etnohistoria es una cristalizacin entre otras de un profundo proceso de revisin que ha afectado a la Antropologa en su conjunto, con modificaciones centrales en su interrelacin con la historia. Como afirma, Viazzo: En los ltimos diez aos, los lmites se han difuminado mucho y para los antroplogos la necesidad de integrar la investigacin etnogrfica con ms o menos pro-fundas indagaciones histricas se ha convertido casi en un lugar comn (2003: 38-39). Creemos que este proceso de revisin es correlativo con otro que ha afectado a la forma que tiene la disciplina de pensar el sujeto y su interaccin con los vnculos sociales en que est inserto. Como afirma Menndez, en referencia a los enfoques ms tradicionales de la Antropologa: La concepcin dominante fue la de ignorar al sujeto o pensarlo en trminos de identidad casi indistinguible de las caractersticas del grupo local, de la etnia, de la comunidad de pertenencia, de tal manera que el sujeto adquira/expresaba los rasgos de estas unidades consideradas como homogneas, integradas, coherentes, autnticas, etc. Que caracterizaban simultneamente la cultura y su sujeto. [] Los antroplogos gestaron y usaron una nocin de sujeto individual caracterizada por su falta de autonoma; el sujeto es considerado un reproductor de su cultura y no un agente que la constituye, de tal manera que la calidad de autonoma o autenticidad no son referidas a personas sino a entidades sociales como el grupo tnico o el grupo religioso, y donde las preocupaciones centrales estn colocadas en la continuidad, mantenimiento y/o resistencia de una cultura, y no en su transformacin. (2002: 48). La nocin de enculturacin es una manifestacin de esta forma de entender la relacin entre sujeto y sociedad. Lo interesante es que esto afecto particularmente a un sujeto particular: los grupos indgenas, en la medida en que la Antropologa no les reconoca historicidad, y la historia no los conceba como parte de su competencia disciplinar. Es decir que existieron en nuestra disciplina formas de entender al sujeto y a la cultura que se correspondan. Por ello, nos parece que la transformacin nodal del concepto de cultura que implica necesariamente el acercarse a la historia, conlleva en s misma la transformacin correspondiente en la nocin de sujeto. Y es en este hecho que yace, a nuestro juicio, la riqueza y el inters de poder encarar la enseanza de una materia de historia desde la antropologa.Aqu, nosotros entendemos al sujeto como una construccin producto de una red de experiencias que se desarrollan en distintos marcos socializadores, ms o menos homogneos o heterogneos y atravesados por las relaciones de poder, dentro de los cuales el sujeto siempre acta completando la estructura al asignar distintos sentidos a esas experiencias (Lahire, 2007; Carusso, M. y Dussel, I., 1996). Es decir que entendemos al sujeto desde un enfoque relacional y no sustancialista. Esto nos aleja de las perspectivas esencialistas, las homogeneizaciones superfluas, los intentos de despojar a determinados sujetos de agencia histrica. Entonces, este proceso de recuperacin de la agencia histrica; de ciertos sujetos en particular, pero tambin en general como perspectiva terica que permite un acercamiento denso y complejo al anlisis histrico; nos parece importante de researse y explicitarse pues constituye el piso desde donde nos pararemos para el desarrollo de los contenidos en nuestra unidad, los cuales se relacionan con el proceso de Conquista y Colonizacin de Amrica. El grupo con el que trabajaremos, segn la docente de la materia, trae consigo un bagaje particular respecto a este tema muy asociado a la llamada leyenda negra. Esto se refiere a un conjunto de discursos en circulacin desde el mismo s. XVI que transmiten una imagen simplista de la conquista, con particular nfasis en la crueldad de los espaoles y en el exterminio y explotacin de la poblacin nativa. Estos discursos, que en su momento funcionaron como una verdadera campaa de propaganda antihispnica, sustentada especialmente por Inglaterra y tambin Holanda competidores comerciales e imperiales de Espaa- ha suscitado una larga historia de debates. Pero aqu, coincidimos con el historiador Steve Stern cuando afirma que el problema fundamental es que todo el debate de la leyenda negra la dialctica de denuncia de explotacin destructiva y de abuso por un lado, la celebracin del proteccionismo paternalista y del debate hispnico interno, por el otro-, reduce la conquista a una historia de villanos y hroes europeos. Los amerindios quedan relegados al teln de fondo de la historia de la leyenda negra. Se transforman en meros objetos sobre los cuales se descarga el mal o se pone de manifiesto el herosmo. Su nico papel es el de acepta o rebelarse a lo que otros hacen sobre ellos. (1992: 28)Es decir que, por opuestas que sean, ambas posturas en el debate comparten una premisa comn: la absoluta reduccin de la agencia indgena. En este sentido, nos proponemos complejizar esta perspectiva a travs de un acercamiento a la historia de la conquista que tenga como eje: la reflexin sobre la disputa poltica de intereses entre sujetos diversos que elaboraron respuestas complejas y distintas ante las circunstancias que debieron enfrentar. Creemos que esta mirada se manifiesta muy claramente en otra cita del historiador antes mencionado: No haba un significado unvoco de la conquista para quienes promovieron en su causa, sino mltiples paradigmas, fantasas y utopas. Lo que surgi desde el lado espaol de la conquista fue una lucha poltica para definir los trminos de coexistencia, colaboracin y contradiccin entre estas visiones y su relacin con el conjunto, incluidas la corona europea y la Iglesia. () La contienda poltica tambin adopt rumbos inesperados porque los conquistadores competan con un formidable conjunto de iniciativas y respuestas indgenas. Los indgenas se trenzaban tanto como los espaoles en la discusin acerca de la definicin del significado de la conquista espaola, y de su posible sentido por descubrir.(bid: 15-16) Definimos, entonces, el eje de nuestra unidad como un enfoque centrado en la disputa poltica entre sujetos activos, con intereses diversos.En cuanto a cmo implementar dicho enfoque, entendemos que un requisito bsico es que se brinde a los estudiantes un paneo general, por sucinto que sea, de cmo se estableci una sociedad colonial en Amrica y las transformaciones que sta fue sufriendo y que permiten entender los proceso histricos posteriores. Ahora bien, es necesario definir un criterio que organice la informacin, no slo porque es parte ineludible de cualquier transposicin didctica, sino porque la extensin del perodo en cuestin y la tendencia de la enseanza de historia a centrarse en acontecimientos y fechas, reclaman, a nuestro juicio, un viraje en el enfoque. En este sentido, nos proponemos una organizacin de los contenidos segn dos criterios:El primer criterio consiste en dividir el contenido en dos momentos histricos que responden a una divisin conceptual entre conquista y colonizacin. El momento de conquista implica, en principio, entender las variables histricas que influyeron en el movimiento expansionista europeo. Con esto nos referimos a procesos histricos de mayor a menor duracin pero que de alguna manera confluyeron en la Europa del s. XV para crear las condiciones de posibilidad de la Conquista: el absolutismo monrquico, el resurgimiento comercial de Europa, la cada del Imperio Bizantino en manos de los turcos, los viajes de exploracin en el Atlntico por parte de los portugueses, la reforma protestante, la reconquista de la pennsula ibrica de manos de los moros. Adems, las realidades que fue adoptando la Conquista de Amrica tuvieron su base y su precedente en numerosas experiencias de esa Europa: nuevamente, la reconquista y los viajes de exploracin, con el establecimiento del sistema de factoras; pero tambin la administracin indirecta por parte de la corona espaola de territorios alejados, con sus instituciones correspondientes (Elliot, 1990). Por ello es importante poder discutir estos elementos, en un ejercicio de contextualizacin que permita poner en perspectiva y entender mejor todo el proceso. Mxime cuando los estudiantes ya vienen trabajando y apropindose de muchos de estos elementos. En segundo lugar, y ms all del contexto Europeo, la Conquista tambin fue adoptando una dinmica propia y especfica a medida que fueron sucedindose los descubrimientos, los contactos, las decisiones, las disputas. Para encara el estudio de esa dinmica, partiremos de preguntarnos: qu actores intervinieron? Cmo influy cada uno de ellos en el derrotero que fueron tomando los sucesos? Qu otros factores intervinieron? Aqu pensamos o nos referimos a actores colectivos y/o institucionales: los conquistadores, la corona, la iglesia, los grupos indgenas. Pero se realiza esta distincin tan slo a los fines de organizar la informacin, la exposicin y el trabajo en clase: el objetivo es, precisamente, que se reconozca que cada uno de estos grupos envuelve una multiplicidad de derroteros individuales, de alianzas de intereses diversos y muchas veces contrapuestos; y que las tensiones, conflictos y disputas proliferaron tanto dentro de cada uno de esto que definimos como actores, como entre ellos. Por supuesto que todos los conquistadores tenan algo en comn, al igual que los grupos indgenas, pero no eran homogneos e incluso no se autoidentificaron a s mismos como grupo en estos trminos tampoco. En lo que respecta a los grupos indgenas, lo interesante es, justamente, discutir la diversidad de grupos humanos, formas de organizacin y relaciones que haba en el continente antes de la llegada espaola; y la diversidad de respuestas (no reacciones, y no meramente la aceptacin o la rebelin) que ensayaron ante este hecho, que fue un condimento esencial de cmo se dio su desarrollo. El momento de colonizacin es mucho ms extenso: implica el proceso de establecimiento y consolidacin de la sociedad colonial, pero tambin sus sucesivas transformaciones: el llamado primer orden colonial, con su eje principal en la institucin de la encomienda; las reformas toledanas, con sus pueblos de indios, su mita, sus corregidores, sus repartimientos; la organizacin y transformaciones de la economa colonial, la minera, el comercio, el monopolio sevillano y el contrabando; las reformas borbnicas. Todo este extenso recorrido se organizar, y aqu nuestro segundo criterio, segn 3 dimensiones: dimensin econmica, administrativa-institucional y religiosa. Esto permitir, por un lado, un orden claro en la seleccin y presentacin de los contenidos y, por el otro, trabajar de forma sucinta pero bastante completa el recorrido histrico y los principales hitos del proceso colonial. Incluiramos: - En dimensin econmica: Acceso a la mano de obra indgena y al plustrabajo: encomienda, mita, contratacin; renta, tributo. Acceso a la tierra, comunidades indgenas, formacin de haciendas y chacras. Minera. Sistema mercantil: mercado interno, participacin indgena en el mismo; comercio atlntico: monopolio sevillano, origen y crisis en el s. XVIII. - En dimensin administrativa: Discusin de algunos puestos y figuras: Adelantados, Gobernadores, Virreyes, Corregidores, Visitadores, Alcaldes de indios. La Audiencia. Sistema administrativo-territorial. Sistema jurdico, acceso de los grupos indgenas, asesora legal. - En dimensin religiosa: La iglesia como fundamento de la Conquista: conversin cristiana. Pal en la discusin sobre la naturaleza de los indgenas. rdenes religiosas, clero secular. Colegios religiosos, misiones.Por lo dems, vale aclarar que esta divisin, constituye la distincin analtica a la que apelamos porque nos parece til y productiva en los sentidos antes mencionados. Apelamos a ella, entonces, como un recurso del nos valemos, pero con el objetivo final de ponerla en cuestin, desestructurarla y complejizarla. Discutir y desarrollar las tres dimensiones nos permitir tener la base para ensayar un proceso de reflexin y anlisis que vaya ms all del dato fctico en s mismo, de la mera sucesin de hechos a memorizar. Qu llev a los cambios que fueron sucedindose? Qu intereses estaban en juego? Cmo actuaron cada uno de los actores en las distintas circunstancias? Qu relacin tenan entre s? Qu relaciones de poder estaban dadas? La propuesta es que preguntas como stas guen un trabajo de anlisis durante el cual nos interesa destacar cmo, en realidad, las distintas dimensiones sobre las que trabajamos stas se manifestaron de modo indivisible en los fenmenos, al mismo tiempo que recalcar cmo una cuarta dimensin, si se quiere, la dimensin poltica las atraves a todas. Por ltimo, vale la pena destacar que el grupo con el que trabajaremos es participativo y demuestra mucho inters. Han realizado trabajos grupales con una posterior presentacin al resto del curso, demostrando mucho esfuerzo y esmero, con bsqueda de materiales: fotos, material audiovisual, etc., y produccin de lminas, mapas, cuadros conceptuales, que acompaaran la presentacin. Son activos no slo en la formulacin de preguntas y dudas, sino en la capacidad de reflexionar y responder a las preguntas de la docente, y consiguen recuperar y relacionar los contenidos que han venido trabajando. Sin embargo, les cuesta un poco relacionarse con la informacin slo a travs de la exposicin oral, la docente frecuentemente implementa un metodologa por la cual ellos deben realizar breves trabajos de produccin escrita sobre los temas vistos, de modo que puedan apropiarse mejor de los mismos. Es decir, los estudiantes necesitan un soporte concreto que termine de consolidar, si no la comprensin, s la internalizacin de los contenidos, y la posibilidad de operar con ellos. Por ello, haremos uso en el transcurso de la clase de fragmentos de textos, que se utilizarn para que los estudiantes tengan un soporte material para relacionarse con los contenidos, y como base para que lean, participen y elaboren reflexiones. Asimismo, haremos uso del pizarrn para elaborar cuadros conceptuales conjuntamente con los estudiantes, para que a partir de la lectura de los textos y de las discusiones que se vayan dando, generar una sntesis. Del mismo modo, esta caracterstica del grupo de estudiantes se tendr en cuenta al momento de la evaluacin.Propsitos- Abordar el proceso de Conquista y Colonizacin desde una perspectiva compleja dada por la atencin a los sujetos como participantes activos, a la multiplicidad de intereses y a la disputa poltica- Desestructurar perspectivas simplistas de los procesos socio-histricos dada por la homogeneizacin de ciertos actores/identidades y la quita a algunos de ellos de la capacidad de agencia histrica- Transmitir, a partir de la discusin particular del proceso de Conquista y Colonizacin, una perspectiva terica especfica
ObjetivosQue los estudiantes:- Puedan establecer vnculos entre los contenidos propuestos y los ya abordados en unidades anteriores sobre el contexto europeo del s. XV: el absolutismo monrquico, el resurgimiento comercial de Europa, la cada del Imperio Bizantino en manos de los turcos, los viajes de exploracin en el Atlntico por parte de los portugueses, la reforma protestante, la reconquista de la pennsula ibrica de manos de los moros.- Elaboren reflexiones sobre el proceso de Conquista y Colonizacin de Amrica que demuestren una comprensin compleja y crtica, anclada en las discusiones sobre los sujetos que han intervenido en l, sus intereses, interrelaciones y disputas.
Seleccin y secuenciacin de contenidos:Clase 1:- Contextualizacin del proceso de conquista en los procesos histricos de la Europa del s. XV. Trabajo sobre los actores intervinientes en la conquista, sus modos de interrelacin y la dinmica del proceso.Clase 2:- Consolidacin del sistema colonial y sus transformaciones. Trabajo sobre el desarrollo de la sociedad colonial a partir de tres ejes: dimensin econmica, dimensin institucional-administrativa, dimensin religiosa. Discusin transversal a todos los ejes sobre las respuestas de los distintos actores y sujetos ante los distintos cambios y coyuntura. nfasis en la dimensin poltica y de las disputas presentes en cualquiera de las dimensiones.Clase 3:- Cierre de los temas vistos: trabajo con fuentes como preparacin para la evaluacin. Evaluacin a libro abierto: anlisis de una fuente (Real Cdula de 1545 que decret la formacin de los llamados pueblos de indios).Clase 4:- Devolucin de las evaluaciones
Recursos:Seguimos a Rockwell cuando expresa que el conocimiento escolar es el producto de un proceso de construccin colectiva que se expresa en las prcticas escolares cotidianas en el saln de clase (1995: 176). Ese proceso de construccin se define a partir de los modos de interaccin que se establezcan entre docente y estudiantes, y de ambos con los contenidos. El docente tiene un peso importante a la hora de constituir esa interaccin, a travs de la transposicin didctica que establece una determinada forma de relacionarse con el contenido; y, creemos, esa forma de relacionarse debe definirse en funcin de las caractersticas de los estudiantes. Es en vista de todo ello que nos hemos inclinado por el uso de: Exposicin oral Fragmentos textuales para el anlisis Uso del pizarrn Elaboracin de cuadros sinpticos Trabajo grupal: para el mismo recuperaremos algunas pautas sealadas por Botello (2001), con el objetivo de crear una verdadera dinmica grupal, que contribuya a modificar las relaciones cotidianas en el aula y crear instancias de produccin del conocimiento colectivas. Algunas pautas para este trabajo sern: La aleatoriedad en la formacin de los grupos, recuperando lo que Botello (2001) dice al respecto: La formacin de los grupos de trabajo de manera aleatoria () incidi en la curiosidad de los alumnos predisponindolos a la actividad de manera favorable, implic la formacin de nuevos grupos de trabajo resultando en un quiebre de los grupos histricamente construidos al interior de la clase, propiciando as realidades distintas. La elaboracin de pautas concretas que permitan otorgar una funcin clara y propia a cada integrante del grupo, propiciando la comunicacin e interaccin intragrupal, para lograr el intercambio y la confrontacin de diferentes puntos de vista y para evitar la consolidacin de roles rgidos de liderazgo (Botello 2001). El incentivo a la realizacin de preguntas por parte de los estudiantes, que permitan una elaboracin conjunta en la que se evidencie la construccin de conocimiento en el aula, en lugar de presentarse como un constructo acabado con anterioridad.
EvaluacinEn concordancia con nuestra concepcin del sujeto, entendemos el conocimiento, no como un ejercicio pasivo de aprehensin de hechos u objetos predeterminados, sino como una construccin, es decir, como un proceso dialctico, temporal y subjetivo. Por ello, en la medida en que el sentido que se le otorga a la evaluacin como herramienta educativa, est siempre determinada por el modo de entender los procesos de enseanza/aprendizaje y el conocimiento en s (lvarez Mndez, 1993), pretendemos alejarnos de la idea de evaluacin como examen que busca la reproduccin lineal de los contenidos dados, que entiende que la mayor o menor cercana de los resultados a la respuesta prefijada constituye una prueba objetiva que permita medir el aprendizaje alcanzado.Por el contrario, concordamos con lvarez Mndez (1993) cuando afirma que el aprendizaje no es una cuestin de conocimientos sino de modos de razonar. Es decir, un aprendizaje slo es tal, si los contenidos propuestos son interiorizados y apropiados por los sujetos, lo cual se manifiesta en su capacidad de integrarlos a su estructura mental, a sus modos de razonamiento, por la posibilidad de operar, hacer uso de ellos, de hacerles preguntas, examinarlos, discutirlos, adoptar una postura frente a ellos y fundamentarla. En este sentido, quien aprende tiene mucho que decir de lo que aprende y de la forma en que lo hace (). Por este camino podremos llegar a descubrir la calidad de lo aprendido y la calidad del modo en que aprende el alumno, las dificultades que encuentra y la naturaleza de las mismas (1993: 35).Desde esta perspectiva, la evaluacin debe ser entendida como un indicador de la calidad de los procesos de educativos que se estn llevando adelante y como una herramienta para conocer a los estudiantes. En nuestra propuesta de evaluacin, se buscar que los alumnos produzcan y sean creativos, no que reproduzcan memorsticamente respuestas predeterminadas. El criterio principal de evaluacin, ser la capacidad de elaborar un razonamiento a partir de los contenidos discutidos en clase y fundamentar consistentemente su postura. Al mismo tiempo, buscaremos que el conocimiento en el curso se base en la interaccin, por lo cual generaremos espacios para el trabajo grupal. All, se tendr en cuenta la participacin en el grupo, la capacidad de asumir distintos roles en las dinmicas propuestas, etc. Esto nos servir para conocer las actitudes asumidas en el trabajo grupal, la facilidad para asumir ciertos roles, etc., y, en ese sentido, nos permitir reforzar la adquisicin de otras habilidades y roles.En lo que respecta a las formas de evaluacin escrita, nos proponemos realizar una evaluacin presencial individual a libro abierto al final de la Unidad. Apostamos precisamente a que los estudiantes puedan establecer vnculos y poner en discusin los contenidos dados, por ello se trabajar sobre una consigna de integracin y se dar la posibilidad de que cuenten con los textos y materiales, puesto que lo que se busca no es que reproduzcan el contenido sino que puedan elaborarlo crticamente. Al ser individual, a su vez, esta instancia nos permitir conocer ms profundamente los procesos de aprendizaje de cada estudiante especfico.
Bibliografa del estudianteFragmentos seleccionados de los textos: - Elliot, J. H. Captulo 6. La conquista espaola y las colonias de Amrica. - Wachtel, N. Captulo 7. Los indios y la conquista espaola.Fragmentos de Manuales de Secundaria de Historia y Ciencias Sociales.
ContextoConquistaColonizacin
Y Consolidacin y transformaciones a travs de Poblacin nativaIglesiaCoronaSujetos
Disputa Dimensin administrativa/institucionalDimensin econmicaConquistadores
poltica entre Dimensin religiosa
sujetos activosDesestructuracin de las categoras como aspectos autnomos,distintos y separados entre s
Desestructuracin de lascategoras como unidadesinternamente homogneas
Bibliografa del docente:- Altman, I. Emigrants and Society: An approach to the background of Colonial Spanish America. En: Comparative Studies of Society and History, vol. 30, n1, January 1988. Cambridge (traduccin Ada Fernndez).- Alvarez Mendez, J. Captulo II. Naturaleza y sentido de la evaluacin en la educacin y Captulo VII. De tcnicas y recursos de de evaluacin: la importancia (relativa) de los mtodos. En: Evaluar para conocer, examinar para excluir. Ediciones Morata, Madrid, 2001.- Andrien, K. Espaoles, andinos y el estado colonial temprano en el Per. En: Memoria Americana, 4: 11-32. Buenos Aires, Seccin Etnohistoria, F.F.y L., UBA, 1996.- Arrom, J. J. Las primeras imgenes opuestas y el debate sobre la dignidad del indio. En: Gutirrez Estvez, M., M. Len Portilla, et. Al. (comps.) De palabra y Obra en el Nuevo mundo. Mxico, Siglo XXI.- Assadourian, C. S. El sistema de la Economa Colonial. Mercado Interno, Regiones y Espacio Econmica. Lima, IEP, 1982 (Cap. 3)- Assadourian, C. S. La renta de la encomienda en la dcada de 1550: piedad cristiana y deconstruccin. En: Transiciones hacia el Sistema andino Colonial. Lima, El Colegio de Mxico/Instituto de Estudios Peruanos, 1994, pgs. 171-208.- Bakewell, P. Mineros de la Montaa Roja. Alianza Editorial, Espaa, 1989 (Caps. 2 y 3).- Bernard, C. Los caciques de Hunuco, 1548-1564: el valor de las cosas. En: Ares Queija & B. Gruzinski, S. (coords.) Entre dos mundos. Fronteras culturales y agentes mediadores. Sevilla, 1997.- Bernard, C. Mestizos, mulatos y ladinos en Hispanoamrica: un enfoque antropolgico de un proceso histrico. En: Len Portilla, M. (coord.) Motivos de la Antropologa Americanista. Investigaciones en la diferencia. Mxico, FCE, 2001, pgs. 105-133- Botello, G.: Dinmicas de grupos en el nivel medio: alcances y limitaciones. Mimeo. 2001.- Brading, L. Conquistadores y cronistas. En: Orbe indiano. FCE, Mxico, 1991, pgs. 40-74.- Carrasco, p. La transformacin de la cultura indgena durante la colonia. En: Garca Martnez, B. Los pueblos de indios y las comunidades. Mxico, El Colegio de Mxico, 1991, pgs. 1-29- Caruso, M. y Dussel, I. : YO , tu, l, quin es el sujeto? En: DE Sarmiento a los Simpsons. Cinco conceptos para pensar la educacin contempornea. Ed. Kapelz, Buenos Aires, 1996.- Cragnolino, E. Compartiendo la otredad. Los encuentros con la historia en la teora antropolgica contempornea. En: AIBR. Revista de Antropologa Iberoamericana, vol. 2, n 1, Enero-Abril 2007. www.aibr.org.- Elliot, J. La conquista espaola y las colonias de Amrica. E: Bethell, L. (ed.) Historia de Amrica Latina. Tomo 1. Barcelona, Cambridge University Press/Editorial Crtica, 1990.- Elliot, J. Rey y patria en el mundo hispnico. En: Mguez, V. y Chust, M. (eds.) El imperio sublevado. Monarqua y naciones en Espaa e Hispanoamrica. Madrid, CSIC, 2004, pgs. 17-36.- Florescano, E. Formacin y estructura econmida de la haciendo en Nueva Espaa. En: Bethell, L. (ed.) Historia de Amrica Latina, Tomo 3. Barcelona, Crtica, 1990, pgs. 92-121.- Hanke, Lewis. Captulo 1. La naturaleza de los indios americanos segn los espaoles. En: La Humanidad es Una. Mxico, FCE, 1982, pgs. 23-81.- Honores, Renzo. La asistencia jurdica privada a los seores indgenas ante la Real Audiencia de Lima. 1552-1570. Dallas, Latin American Studies Association, 2003.Ramrez, S. El mundo al revs. Contactos y conflictos transculturales en el Per del siglo XVI. Lima, PUCP, 2002 (Cap. 2).- Lahire, B.: Infancia y adolescencia: de los tiempos de socializacin sometidos a constricciones mltiples. En Revista de Antropologa Social, No 16, 2007- Lorandi, A. & M. del Ro. La Etnohistoria: Etnognesis y Transformaciones Sociales Andinas. Buenos Aires, Centro Editor de Amrica Latina, 1992 (Introduccin, Captulo 1 y 2). - Lynch, J. El comercio bajo el monopolio sevillano: cambio o depresin? Mimeo, s/f.- Menndez, E. El malestar actual de la Antropologa o de la casi imposibilidad de pensar lo ideolgico. En: Revista de Antropologa Social. Universidad Complutense de Madrid, n 11, 2002.- Moutoukias, Z. Una forma de oposicin: el contrabando. En: Gansi, m. y Ruggiero, R. (comps.) Governare il mondo. LImperio Spagnolo dal XV al XIX secolo. Palermo, Societ Siciliana per la Storia Patria. Instituto de Storia Moderna. Facolt di Lettre, 1991, pgs. 333-368.- Owensby, B. Pacto entre Rey lejano y sbditos indgenas: justicia, legalidad y poltica en Nueva Espaa, siglo XVII. En: Historia Mexicana, vol. LXI, n 1, 2011, pgs. 59-106.- Platt, T. Acerca del sistema tributario pretoledano en el Alto Per. En: Avances. Revista Boliviana de Estudios Histricos y Sociales, n 1, 1978, pgs. 33-46.- Rockwell, E. En torno al texto: tradiciones docentes y prcticas cotidianas. En: La escuela cotidiana. FCE, 1995.- Saignes, T. Ayllus, mercados y coaccin colonial: el reto de las migraciones internas en Charcas, siglo XVII. En: Harris, O. et. Al. La participacin indgena en los mercado surandinos. La Paz, CERES, 1987.- Stern, S. Feudalismo, capitalismo y el sistema mundial en la perspectiva de Amrica Latina y el Caribe. En: Revista mexicana de sociologa, Ao XLIX, n 3, 1987, pgs. 3-58.- Stern, S. La variedad y ambigedad de la intervencin indgena en los mercados coloniales europeos: apuntes metodolgicos. En: Harris, O. et. Al. La participacin indgena en los mercados surandinos. La Paz, CERES, 1987.- Stern, S. Los pueblos indgenas del Per y el Desafo de la Conquista Espaola. Madrid, Alianza ed., 1982.- Stern, S. Paradigmas de la conquista: historia, historiografa y poltica. En: Boletn del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, vol. 6. Buenos Aires, F.F.y L., UBA, 1992.- Tandeter, E. Coaccin y mercado. Buenos Aires, Sudamericana, 1992 (Cap. 2).- Trelles, E. Los grupos tnicos andinos y su incorporacin al sistema colonial temprano. En: Comunidades campesinas. Cambios y permanencias. Lima, Centro de Estudios Sociales Solidaridad, 1988, pgs. 29-60.- Viazzo, P. P. Introduccin a la Antropologa Histrica. Lima, PUC e Instituto Italiano de Caultura, 2003. (Cps. I y II).- Wachtel, N. Captulo 7. Los indios y la conquista espaola. En: Bethell, L. (ed.) Historia de Amrica Latina. Tomo 1. Amrica latina Colonial: La Amrica precolombina y la conquista. Editorial Crtica, Barcelona, 1990.