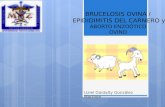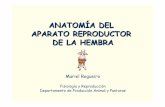PATOLOGÍA OVINA DE LA ÚLTIMA DECADA EN URUGUAY
-
Upload
fernando-dutra-quintela -
Category
Documents
-
view
25 -
download
1
Transcript of PATOLOGÍA OVINA DE LA ÚLTIMA DECADA EN URUGUAY

PATOLOGÍA OVINA DE LA ÚLTIMA DECADA EN URUGUAY
Fernando Dutra Quintela, DILAVE Miguel C Rubino, Laboratorio Regional Este,
Avelino Miranda 2045, Treinta y Tres, Uruguay. Tel.: 44525059, email:
En la última década la producción ovina en Uruguay ha cambiado su rumbo productivo
dramáticamente y con ello ha cambiado también el perfil o incidencia relativa de las
distintas enfermedades en los sistemas productivos. A consecuencia de la crisis en el
mercado internacional de la lana, las existencias ovinas cayeron de 25,6 millones de
cabezas en 1991 a 8,2 millones en 2012 (DICOSE, MGAP). La caída se verificó en casi
todas las regiones del país, pero hubo una marcada regionalización de la producción
ovina que se concentró mayormente en los suelos basálticos del norte del país y en la
penillanura cristalinas del Este, donde el ovino ocupa los suelos más pobres, de escasa
aptitud pastoril y con una inversión en mejoramientos forrajeros por debajo del
promedio nacional (Salgado, 2004; MGAP-DIEA, 2012). Paralelamente hubo un
cambio en la composición del stock, que pasó de uno claramente lanero con gran
cantidad de capones y ovejas adultas, a uno de perfil más carnicero, más joven, con
predominio de ovejas de cría y corderos (Montossi y col. 2005). En la actualidad, la
producción ovina se encamina hacia sistemas productivos más diversificados y
especializados, de lanas finas o superfinas y carne ovina en las regiones más extensivas,
y sistemas criadores e invernadores de corderos pesados tipo SUL (que se ha convertido
en el principal producto de carne ovina del Uruguay) en las zonas más intensivas
(Montossi y col. 2005). Los precios de exportación y la faena de corderos crecen
continuamente, con el resultado de que los ingresos totales por exportación de carne
ovina son actualmente los más altos de la historia (INAC, 2013).
Estos cambios, notables en sí mismos, han tenido un impacto también notable en la
sanidad de las majadas, ilustrando un principio básico de la salud animal: si cambian los
sistemas productivos, cambia la incidencia relativa de las enfermedades en la población
(Schwabe y col., 1977). Con las transformaciones en los sistemas productivos, algunas
enfermedades crecen en importancia, otras disminuyen o desaparecen y otras patologías
pueden incluso aparecer por primera vez. La incidencia relativa es una información útil
que brindan los laboratorios regionales de diagnóstico que permite mostrar el
comportamiento de las enfermedades a largo plazo, establecer prioridades de
investigación, calcular el impacto productivo y económico de las enfermedades en una

región, sugerir mejores métodos de control y fijar necesidades de extensión y
divulgación (Thrusfield, 1995). Para enfermedades raras o esporádicas los datos sólo
son de valor cuando son analizados en períodos extensos de 10 años o más
(Christianson, 1981). El área de influencia del Laboratorio Regional Este (DILAVE
“Miguel C. Rubino”, MGAP) comprende la penillanura cristalina del este y noreste del
país, sobre la Cuchilla Grande, donde predominan los predios ovejeros con
prácticamente el 34% (3.4 millones cabezas) del stock ovino nacional (DICOSE,
MGAP). El laboratorio registra sistemáticamente los diagnósticos de enfermedades
ovinas desde 1985.
En este trabajo se examina la tendencia histórica de los focos o brotes de enfermedades
ovinas registrados en el Laboratorio Regional de Treinta y Tres entre 1990 y 2012, y se
analizan los cambios en la incidencia relativa de las patologías ovinas en el mismo
período.
Tendencia histórica de diagnósticos
El número de focos de enfermedades de ovinos registrados en el Laboratorio Regional
de Treinta y Tres sigue casi exactamente el evolución del stock y la rentabilidad del
negocio ovino. Así, mientras que en los 90, acompañando la caída de las existencias
ovinas y el precio de la lana, las consultas al laboratorio cayeron sostenidamente desde
un máximo de 27 focos en 1991 hasta sólo 3 focos en 1999, entre el 2002 y 2012 las
consultas crecieron casi linealmente (Figura 1), pesar de que el stock continuó cayendo,
debido al mejoramiento de las expectativas, precios y rentabilidad de la carne ovina
Normalmente, las consultas al laboratorio están más fuertemente correlacionadas con
las expectativas y la rentabilidad del negocio ganadero que con la población animal
(Schwabe y col., 1977).

Figura 1. Tendencia histórica de focos en ovinos (barras) y regresión polinómica (línea) entre 1990 y
2012 en la región Este de Uruguay. Se incluyen todos los brotes, con o sin diagnóstico final, de
enfermedades ovinas registrados.
Cambios en la incidencia relativa
Cuando se comparan los tipos de enfermedades diagnosticadas antes y después del
2002, se observa que las enfermedades parasitarias, que eran el 57.9% de los focos
registrados entre 1990-2002, cayeron a solo 27.8% en el período 2003-2012, mientras
que las enfermedades tóxicas aumentaron de 6.1% a 19.4%, las bacterianas de 16,7% a
26,9% y las multifactoriales de 8.8% a 12% (Figura 2). Se mantuvieron las
enfermedades víricas y los problemas metabólicos y nutricionales, mientras que solo se
modificaron levemente al alza las consultas por enfermedades congénitas/ hereditarias.

Figura 2. Incidencia relativa de las enfermedades ovinas antes y después del 2002. Se incluyen
sólo enfermedades con diagnóstico final (etiológico).
Tipos de enfermedades ovinas diagnosticadas
En total se diagnosticaron 222 focos de enfermedades ovinas, 114 entre 1990-2002 y
108 entre 2003-2012 (Tabla 1). Estos son diagnósticos finales, es decir con resultados
etiopatológicos.
Enfermedades parasitarias
La caída en la frecuencia de las enfermedades parasitarias se debió básicamente a la
sarna ovina (Psoroptes ovis) -que prácticamente desapareció de los diagnósticos del
laboratorio al disminuir las categorías laneras (capones y ovejas adultas)- y a la
disminución significativa en la cantidad de brotes de nematodes gastrointestinales (23
vs 5) y distomatosis aguda (Fasciola hepatica) (12 vs. 5). La disminución en los
diagnósticos de estas últimas enfermedades es probablemente debida a la caída del
stock, la menor dotación ovina de los predios y/o a la masificación del uso de
saguaypicidas y endectocidas inyectables, entre otras causas posibles. En el caso
específico de la distomatosis aguda, la menor cantidad de focos es también debida al
repliegue de la producción ovina desde los campos llanos y húmedos del este (donde la
enfermedad es más frecuente) a las serranías y colinas del noreste. Por el contrario, en el
mismo período se triplicaron los diagnósticos de hemoncosis (Haemonchus contortus)

(4 vs. 12 focos) que se convirtió en la principal enfermedad parasitaria diagnosticada
por el laboratorio regional en la última década. Castell y col. (2002) comunicaron hace
ya una década la identificación de una cepa de Haemonchus contortus (CIEDAG H1)
multiresistente a bencimidazoles, imidazotiazoles, avermectinas, salicilanilidas y
fenoles sustituidos, y advirtieron de la necesidad de rever las estrategias tradicionales de
control químico y buscar nuevos métodos de control basados en el manejo de pasturas
seguras, el uso de vacunas y la selección de animales genéticamente resistentes a la
infestación, entre otros. Otra enfermedad parasitaria que aumentó en la última década
fueron los abortos por Toxoplasma gondii (Toxoplasmosis), en este caso debido
probablemente a la intensificación de la producción de carne con una estructura de
majada esencialmente criadora y con ovejas de cría más jóvenes. Esta es una
enfermedad de importancia creciente en la producción ovina intensiva, y una zoonosis
importante, para la cual no existen vacunas en el país.
Enfermedades tóxicas
Las enfermedades tóxicas y las bacterianas han ocupado el lugar dejado por las
parasitarias en la última década. Las primeras aumentaron marcadamente tanto en
cantidad (6.1% a 19.4%) como en variedad, con la aparición de nuevas intoxicaciones
anteriormente desconocidas y otras viejas conocidas que aumentaron su incidencia.
Todas son causantes de brotes con altas mortalidades de animales. Se destacan la
intoxicación crónica fitógena por cobre en predios agrícola-ganaderos con engorde de
corderos pesados de razas carniceras (Texel, Corriedale) sobre praderas de trébol blanco
y rojo, la intoxicación por el hongo Ramaria flavo-brunnescens (BOCOPA) asociada a
los nuevos sistemas silvopastoriles bajo montes de Eucaliptus, y la intoxicación por
larvas de Perreyia flavipes y por Vernonia plantaginoides (V. squarrosa o “yuyo
moro”) ambas en los campos pobres de las serranías del Noreste. Tanto la intoxicación
Perreyia flavipes como por Vernonia plantaginoides son enfermedades desconocidas en
otras partes de mundo y descriptas por primera vez en la región Este de Uruguay.
Ambas son enfermedades que causan brotes severos con altas mortalidades. También se
diagnostica en los últimos años, y por primera vez en el país, el Geeldikkop o
Fotosensibilización asociada a la Colangiopatía por Cristales en borregos sobre campo
natural o praderas viejas invadidas por Panicum sp. En Sudáfrica, en donde la
enfermedad causa enormes mortandades en el Karoo, lugar de donde proviene el

nombre de Geeldikkop (cabeza amarilla hinchada), la intoxicación es causada por
Tribulus terrestris.
Enfermedades bacterianas
Entre las bacterianas se destaca la aparición en los últimos años de brotes de septicemia
fulminante y Meningoencefalitis trombótica (TEME) por Histophilus somnus (Romero
y col., 2013). La septicemia fulminante está asociada con altos niveles de alimentación
y aparece como una enfermedad importante en corderos pesados sobre praderas.
También ha aumentado en los últimos años la Listeriosis (Listeria monocitogenes), que
ocurre en brotes con altas mortalidades y afecta categorías jóvenes a pastoreo sobre
campo natural, a diferencia de la enfermedad en bovinos que aparece esporádicamente y
afecta fundamentalmente animales de feedlot o suplementados con silo. La sensibilidad
del ovino, la mayor proporción de animales jóvenes en los predios y la existencia de
animales portadores pueden explicar la alta incidencia de la enfermedad en los últimos
años.
Enfermedades multifactoriales
Por último, entre las enfermedades multifactoriales se destaca el aumento de consultas
por problemas de mortalidad perinatal. La mortalidad de corderos es un asunto viejo,
que no tenía mayor importancia económica en los sistemas laneros, pero que al influjo
de sistemas de producción orientados a la carne ovina, la alta extracción y el
fortalecimiento de los precios de exportación, se ha vuelto crítico para mejorar el
procreo en los sistemas criadores e invernadores de corderos. En condiciones intensivas
de producción la mortalidad es difícil de disminuir más allá del 10%, aún cuando se
controlen las enfermedades infecciosas, se mejore la alimentación durante las etapas
finales de la gestación, o se implanten montes de abrigo en los potreros de parición,
entre otras de las muchas técnicas disponibles. La investigación nacional realizada en la
última década ha dado más énfasis al biotipo de los corderos y la diferencia en la
duración del parto entre las razas carniceras y laneras, demostrándose una asociación
significativa entre el tiempo de duración del parto y el equilibrio ácido-base del cordero
recién nacido, lo cual afecta su vitalidad y comportamiento y disminuye sus chances de
sobrevivencia (Dutra y Banchero, 2011).
En conclusión, los cambios en el stock, la estructura de las majadas y los sistemas
productivos ovinos en los últimos 10 años han ido acompañados de cambios marcados
en la incidencia relativa de las enfermedades de los lanares en Uruguay. La mayoría de

las enfermedades parasitarias han disminuido, excepto la hemoncosis que ha
aumentado, y nuevas enfermedades tóxicas y bacterianas han aparecido o resurgido en
la población.
TIPOS DE ENFERMEDADES 1990-2002 2003-2013 TotalPARASITARIASSarna ovina (Psoroptes ovis) 24 0 24Gastroenteritis parasitaria (Trichostrongylus, etc) 23 5 28Distomatosis aguda (Fasciola hepática) 12 5 17Hemoncosis (Haemonchus contortus) 4 12 16Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii) 0 6 6Cenurosis (Coenurus cerebralis) 2 1 3Otras 1 1 2
Total parasitarias 66 30 96TÓXICASIntoxicación fitógena por cobre 3 7 10Intoxicación por larvas de Perreyia flavipes 1 3 4Intoxicación por Ramaria flavo-brunnescens (Bocopa) 1 2 3Fotosensibilización y colangiopatía por cristales
(Geeldikkop)
0 2 2Intoxicación por Cestrum parqui 0 2 2Intoxicación por Halimun brasiliensis 1 1 2Intoxicación por Vernonia plantaginoides 0 1 1Otras 1 3 4
Total tóxicas 7 21 28BACTERIANASBronconeumonía y neumonías post-baño 4 5 9Clostridiosis varias (excepto tétanos) 2 5 7Listeriosis (Listeria monocytogenes) 0 6 6Absceso SNC 2 2 4Tétanos (Clostridium tetani) 2 2 4Septicemia en corderos y TEME por Histophilus somni 0 3 3Otras 9 6 14
Total bacterianas 19 29 48MULTIFACTORIALESAborto / Mortalidad perinatal 3 7 10Anafilaxis medicamentosa 6 3 9Otras 1 3 4
Total multifactoriales 10 13 23VÍRICAS, METAB/NUTR, CONG/HERED y NEOPLASIAS 12 15 27
TOTAL DE FOCOS 114 108 222
Tabla 1. Tipos de enfermedades ovinas diagnosticadas antes y después del 2002.

REFERENCIAS
1. Castells D.; Mederos A.; Lorenzelli E y Machi I. (2002). Diagnósticos de
resistencia antihelmíntica de Haemonchus spp a las Ivermectinas en el Uruguay.
En: “Resistencia genética del ovino a los nematodos gastrointestinales y su
aplicación a futuros sistemas de control integrado” FAO Animal Production and
Health Paper: 61-66.
2. Christianson KH. (1981). Laboratory management and disease surveillance
information system. En: Proceeding of the Second International Symposium on
Veterinary Epidemiology and Economics, 7-11 May, Camberra, Australia.
3. DICOSE, MGAP. Datos de la declaración jurada de DICOSE de 1980 a 2012.
Disponible electrónicamente en:
http://www.mgap.gub.uy/DGSG/DICOSE/dicose.htm#DATOS
4. Dutra F, Banchero G. (2011). Polwarth and Texel ewe parturition duration and its
association with lamb birth asphyxia. J Anim Sci 89:3069-3078.
5. INAC (2013). Cierre, evolución, indicadores y determinantes del consumo de
carnes en Uruguay – 2012. Disponible electrónicamente en:
http://www.inac.gub.uy/innovaportal/file/8174/1/cierre_2012_mercado_interno.pdf
6. MGAP-DIEA, 2012, Anuario Estadístico Agropecuario, pp. 38-41.
7. Montossi F., Ganzábal A., de Barbieri I., Nolla M., Luzardo S. (2005). La mejora
de la eficiencia reproductiva de la majada nacional: un desafío posible, necesario e
impostergable. En: Seminario de Actualización Técnica: Reproducción ovina:
Recientes avances realizados por el INIA. INIA TREINTA y TRES - INIA
Tacuarembó. pp 1-15.
8. Romero A., Quinteros C., Marinho P., O´Toole D., Dutra, F. (2013).
Meningoencefalitis trombótica (TME) por Histophilus somni en ovinos en
Uruguay. Veterinaria (Montevideo) 49:38-47.
9. Salgado, C. (2004). Producción Ovina: Situación Actual y Perspectivas. En:
Seminario Producción Ovina: Propuestas para el Negocio Ovino. Paysandú. SUL,
INIA, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, INAC. pp 7-13.

10. Schwabe CW, Riemann HP., Franti CE. (1977). Epidemiology in Veterinary
Practice. Lea & Febiger, Philadelphia. pp. 303
11. Thrusfield M (1995). Veterinary epidemiology. Blackwell Science Ltd, London,
UK. Second edition. 479 pp.