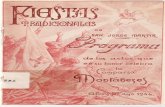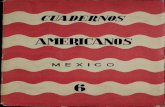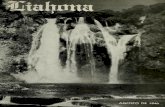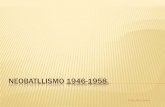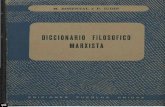PARTICULARIDADES DEL CONTROL … 17... · Artículo 23 de la resolución Nº 13 de Julio de 1946...
Transcript of PARTICULARIDADES DEL CONTROL … 17... · Artículo 23 de la resolución Nº 13 de Julio de 1946...
PARTICULARIDADES DEL CONTROL CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
CAROLINA PORRAS MARIA JOSÉ ROMERO
SANTIAGO OCHOA ROJAS DANIEL GUILLERMO CARRILLO CORZO
PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ABOGADO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
CARRERA DE DERECHO BOGOTÁ
2005
Artículo 23 de la resolución Nº 13 de Julio de 1946
“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus
trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral
católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes
bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 4
EJERCICIO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX, De La Teoría A La Práctica. ..................................... 6 1. Precisiones. ......................................................................................................................... 6 1.1 Constitución de 1991 ........................................................................................................ 7 2. Órganos encargados del Control Constitucional en Colombia en la primera mitad del siglo XX. ................................................................................................................................. 9 2.1 Corte Suprema de Justicia................................................................................................. 9 2.1.1 Referencia Histórica....................................................................................................... 9 2.1.2 Acción Pública de Inconstitucionalidad....................................................................... 17 2.1.2.1 Introducción .............................................................................................................. 17 2.1.2.2 Elementos de la Acción Pública de Inconstitucionalidad ......................................... 19 2.1.2.3 Procedimiento de la Acción Pública de Inconstitucionalidad................................... 22 2.2 Consejo de Estado........................................................................................................... 24 2.2.1 Referencia Histórica..................................................................................................... 24 2.2.2 Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad ............................................................... 33 2.2.2.1 Introducción .............................................................................................................. 33 2.2.2.2 Elementos de la Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad.................................. 34 2.2.2.3 Procedimiento de la Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad............................ 37 3. Conclusiones del Título. ................................................................................................... 40 USO DE LA JURISPRUDENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LAS SENTENCIAS MODULADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX....................... 42 1. Precisiones. ....................................................................................................................... 42 2. Manejo de la Jurisprudencia ............................................................................................. 43 2.1 Corte Suprema de Justicia............................................................................................... 43 2.1.1 Citas de Presunción...................................................................................................... 43 2.1.2 Citas de Ubicación ....................................................................................................... 45 2.1.3 Cita Directa .................................................................................................................. 46 2.2 Consejo de Estado........................................................................................................... 47
2
2.2.1 Citas de Presunción...................................................................................................... 47 2.2.2 Citas de Ubicación ....................................................................................................... 48 2.2.3 Cita Directa .................................................................................................................. 49 2.2.4 Cita de Remisión Tácita ............................................................................................... 51 3. Referencia Jurisprudencial a las Ramas del Poder Público .............................................. 54 3.1 Corte Suprema de Justicia............................................................................................... 54 3.1.1 Percepción de la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa por parte de la Corte Suprema de Justicia. ............................................................................................................................. 54 3.1.2. Percepción de la Corte Suprema de Justicia acerca del Consejo de Estado................ 57 3.1.2.1 Competencias del Consejo de Estado y su calidad de órgano de administración de justicia. .................................................................................................................................. 57 3.1.2.2 Forma como la Corte Suprema citaba la jurisprudencia del Consejo de Estado. .... 61 3.2 Consejo de Estado........................................................................................................... 62 3.2.1 Las Rama Ejecutiva y Rama Legislativa desde la óptica del Consejo de Estado........ 62 3.2.2 Rama Judicial ............................................................................................................... 69 3.2.2.1 Concepción del Consejo de Estado acerca de la Corte Suprema de Justicia. ........... 70 3.2.2.2 Forma como el Consejo de Estado citaba la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia................................................................................................................................... 71 4. Los Derechos vistos desde la Jurisprudencia Analizada................................................... 75 4.1 Corte Suprema de Justicia............................................................................................... 75 4.2 Consejo de Estado........................................................................................................... 81 5. Conclusiones del Título .................................................................................................... 85 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 87 SUPLEMENTO .................................................................................................................... 90 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 90 LISTADO DE JURISPRUDENCIA CITADA CORTE SUPREMA................................... 93 LISTADO DE JURISPRUDENCIA ANALIZADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ............................................................................................................................. 94 LISTADO DE JURISPRUDENCIA CITADA DEL CONSEJO DE ESTADO .................. 98 LISTADO DE JURISPRUDENCIA ANALIZADA DEL CONSEJO DE ESTADO.......... 99
3
INTRODUCCIÓN
Esta monografía es fruto del desarrollo de un proyecto de investigación acerca de la modulación de
sentencias del Consejo de Estado Colombiano, perteneciente al grupo “Estudios de Derecho
Público”, pero partiendo de una inquietud independiente a la del proyecto en si mismo. Nuestra
investigación versa entonces sobre la Rama Judicial en la primera mitad del siglo XX, pretendiendo
analizar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado respecto de su formación, manejo
jurisprudencial y ejercicio del control constitucional. En segundo lugar estudiaremos los
mecanismos por los cuales éstas instituciones ejercían el control constitucional y cumplían el papel
de guardianes de la Constitución; adicionalmente se realiza un análisis jurisprudencial respecto de
las sentencias moduladas del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia con el fin de lograr
encontrar unas características y una organización homogénea de cada una de ellas, mostrando así
mismo la visión y concepto que tenía cada una de las altas cortes con respecto a la otra.
Esta investigación se hace necesaria en la medida en que condensa la historia y desarrollo
que han tenido los dos órganos de mayor preponderancia en el ámbito judicial, en la primera mitad
del siglo XX, pretendiendo además demostrar las posibles diferencias que pudieran existir entre las
acciones, el trámite y la jurisprudencia obtenidas en el análisis del ejercicio del control
constitucional por éstas Corporaciones.
Para lograr lo dicho anteriormente, y siguiendo un orden lógico, comenzamos a indagar y a
desplegar históricamente cada uno de los órganos encargados del control constitucional en
Colombia en la primera mitad del siglo XX, de igual forma se estudiamos el desarrollo histórico y
constitucional de la Rama Judicial, estableciendo quienes conformaban cada una de las
instituciones, que nombre recibía en ese momento el órgano respectivo, como se elegían los
funcionarios de cada uno, entre otros. Así mismo estudiaremos y haremos referencia a los eventos y
a las reformas más importantes y de más peso institucional, para poder comprender su origen y la
importancia de su creación.
4
Expuesto lo anterior y conociendo el origen, la importancia y desarrollo histórico de la
función de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, entraremos a determinar las
características de las acciones en cabeza de cada una de estos órganos para ejercer el control
constitucional contemplado en la Carta Fundamental.
Con el fin de lograr un buen entendimiento de cada una de estas acciones, su fin y
fundamento se procede a explicar las características de cada una de ellas, estableciendo entre otras,
sus titulares, las materias que cobija, su caducidad y los efectos de una sentencia que despachara
favorablemente las pretensiones del demandante y finalmente, con el propósito de lograr una
exposición integra de la materia, se menciona y se explica el procedimiento de cada una de ellas.
Culminado el estudio de los Órganos Judiciales y sus respectivas acciones para ejercer el
control constitucional, procedemos a ahondar en el análisis de la jurisprudencia en la argumentación
de las sentencias moduladas de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en la primera
mitad del siglo XX. Comenzamos realizando una investigación del manejo de la jurisprudencia que
cada uno de los órganos pertenecientes a la Rama Judicial llevaba a cabo. Para lograr esto,
examinamos las diversas formas en que cada institución citó en sus respectivas sentencias, en lo que
se refiere a la guarda de la Constitución a través del trámite de la acción de inexequibilidad contra
Leyes y Decretos, para así resaltar la importancia histórica, jurídica y política que cada una de ellas
tenía en el periodo estudiado con el fin de concluir si se intentaba o no sentar un precedente.
De este análisis clasificamos la forma en que cada una de las instituciones citaba sus fallos,
deduciendo de ello cuatro tipos de citas. Luego de la clasificación, estudiamos la referencia
jurisprudencial que se hacía en las sentencias a las Ramas del Poder Público y su incidencia en el
control constitucional, observando casos específicos, la concepción que tanto la Corte Suprema de
Justicia como el Consejo de Estado tenía respecto a la Rama Ejecutiva, Legislativa y de ellas
mismas.
Finaliza la investigación, con el análisis jurisprudencial que se hace en lo atinente a
derechos fundamentales. Para demostrar el estado de los mismos, en ese momento histórico
y la importancia de ellos para las Corporaciones.
5
EJERCICIO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN COLOMBIA EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX, De La Teoría A La Práctica.
1. Precisiones.
Esta monografía delimita su campo investigativo a la primera mitad del siglo XX, en la medida en
que en este periodo surge el control constitucional y además se produce el nacimiento de la
jurisdicción Contencioso-Administrativa, dando paso a la dualidad de jurisdicciones.
Se hace necesario abarcar el desarrollo histórico de cada uno de los Tribunales que ejercían
el control Constitucional para poder entender de esta manera las razones que dieron origen a las
acciones, los efectos y pronunciamientos que contenían las sentencias. De otra parte, el estudio
jurisprudencial hecho a los fallos proferidos, se hace para la Corte Suprema de Justicia a partir de la
expedición del Acto Legislativo No. 3 de 1910, debido a que antes de su expedición, regía la
presunción de constitucionalidad de normas inferiores a la Carta. De las sentencias de
constitucionalidad proferidas por éste órgano, únicamente han sido elegidas aquellas que comportan
un control de los actos emitidos por la Rama Ejecutiva, en la medida que permiten ser comparados
con las sentencias proferidas por el Máximo Tribunal Administrativo sobre el mismo tema. Las
sentencias que se cotejan del Consejo de Estado, son las proferidas con posterioridad a la reforma
Constitucional del año de 1945, la cual le atribuyó competencia para conocer de la
Constitucionalidad de los Actos y Decretos del Gobierno.
Para continuar con las precisiones del tema, es obligatorio hacer la referencia a la actualidad
de las instituciones que son objeto de estudio en esta monografía. Por ello trataremos a
continuación, de un lado la Constitución de 1991 y por otro la excepción de inconstitucionalidad
como complemento de las acciones que protegen el ordenamiento Constitucional.
6
1.1 Constitución de 1991.
Si bien el objeto de esta investigación se concentra en el Consejo d Estado y la Corte Suprema de
Justicia como órganos de control constitucional en la primera mitad del siglo XX, es de necesario
hacer referencia a la Constitución de 1991 y al control que se esta consagró en su articulado. En
nuestra Carta Política, rige el principio de supremacía constitucional está contenida en dos artículos:
Artículo 4: “La Constitución es norma de normas”, y en el artículo 241: “a la Corte Constitucional
se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”.
En Colombia no existe una jurisdicción y un control constitucional concentrados, lo cual
quiere decir que la jurisdicción constitucional la despliegan distintos órganos de la rama judicial.
Por esta razón la jurisdicción constitucional le corresponde en principio a la Corte Constitucional y
se le asigna una competencia residual al Consejo de Estado. A la Corte Constitucional corresponde,
como lo establece el artículo 241 de la Constitución, la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, y al Consejo de Estado corresponde según el artículo 237 de la Constitución, conocer
de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno
Nacional. En conclusión ante la Corte Constitucional se juzgan los actos que reforman la
Constitución, las leyes y los decretos con fuerza de ley que expida el Gobierno, lo cual no implica
que el control jurisdiccional de constitucionalidad se divida sino que es uno solo ya que su finalidad
es hacer prevalecer la supremacía normativa.
1.2 La Excepción de Inconstitucionalidad.
Desde 1910 se ha contemplado en el orden Constitucional Colombiano, una doble garantía de la
prelación de las normas, que resguarda la arquitectura del sistema jurídico en su totalidad: cualquier
regla que riña con otra de jerarquía superior, puede ser atacada, ora por vía de acción, ya por vía de
excepción. Es del caso tratar la excepción de inconstitucionalidad en las precisiones, debido a que si
bien ésta no se ejerce por vía de acción, complementa el sistema del control constitucional
Colombiano, debido a que permite que no solo este en cabeza de un órgano la facultad de
determinar la Constitucionalidad o no de una norma, sino radica esta posibilidad, con algunas
limitaciones, en cabeza de cualquier juez o funcionario para que pueda inaplicarla al caso de su
conocimiento logrando con ello, proteger el orden Constitucional y los derechos del ciudadano. En
estos términos entonces “... (s)e concede a quien trate de aplicársele la norma violatoria en un
7
caso concreto, sea por un juez o por otro funcionario, y no conduce a derogar la norma violatoria
sino a impedir su aplicación en ese caso determinado. Es opinión corriente la de que el juez u otro
funcionario competente puede abstenerse de aplicar la norma que considere violatoria, en
cualquier caso, aun por propia iniciativa, sin solicitud del sujeto interesado”.1
Como primera característica de esta excepción, tenemos que la decisión a tomar por las
autoridades jurisdiccionales en función de la solicitud de aplicación preferente de la Carta política,
carece de efectos directos a nivel general y abstracto2. Partiendo de la anteriormente dicho se puede
determinar que la excepción es una figura que no opera directamente en favor del interés público,
tiene efectos Inter- partes, vinculantes únicamente para el caso concreto. Su objeto se limita a la
protección del derecho particular que se vería amenazado en caso de la aplicación de una Ley que
se considere Inconstitucional. Además por ser una excepción esta sujeta a los términos de cada
proceso
La doctrina y la jurisprudencia tienen la teoría de que la posibilidad de inaplicar una norma
con base en esta excepción, se restringe a los jueces o funcionarios con facultades jurisdiccionales.
Sin embargo dicha teoría no es uniforme pues existe otra parte de la doctrina que piensa que esta
posibilidad esta abierta a todas las autoridades a quienes correspondería la inaplicación de una
norma contraria a la Constitución. Es entendido como objeto de este mecanismo de protección
Constitucional toda norma jurídica, teniendo en cuenta la pirámide normativa de Hans Kelsen
donde la cúspide está ocupada por la Constitución, Ley en sentido formal, en sentido material, con
decretos, ordenanzas y acuerdos a nivel territorial. En caso que se encontrara inconformidad de la
norma de inferior jerarquía con respecto a la Carta, debería entonces inaplicarse ésta al caso
controvertido, interpretando la Constitución directamente al caso objeto de estudio.3
En la Constitución de 1991 esta excepción se establece en su artículo 4. Varios autores
sostienen que dicho artículo debe manejarse restrictivamente como debió haber sido la aplicación
del artículo 215 de la Constitución de 1886, pues la desmesura en su aplicación sin duda llegaría a
1 BETANCUR REY, Miguel. L Constitución, la Organización del Estado y Régimen Departamental y Municipal: El Control del Sistema Jurídico. En: Universidad de los Andes. Facultad de Derecho, Senado de la República. Ministerio de Gobierno (Mayo de 1987). Editorial Presencia Ltda. Bogota Págs. 24 y 25 2 BERNAL CANO, Natalia. La excepción de Inconstitucionalidad y su Aplicación en Colombia. La estructuración de un concepto general partiendo de la tesis de los constitucionalistas. 1ª Ed. 2002. Pág. 50 3 Ibíd. Pág. 54
8
producir la desintegración del ordenamiento jurídico4. El desarrollo legislativo de la excepción lo
encontramos en el Decreto 2591 de 1991 artículo 29 numeral 6, por el cual se reglamenta la acción
de tutela. Pues dentro del proceso de tutela el juez, en cumplimiento de la protección inmediata de
los derechos, puede dejar de lado las normas legales o de inferior jerarquía y dar plena aplicación a
aquellas que consagran los derechos5.
2. Órganos encargados del Control Constitucional en Colombia en la primera mitad del siglo
XX.
2.1 Corte Suprema de Justicia
2.1.1 Referencia Histórica
El primer Órgano de la Rama Judicial, encargado de realizar el Control Constitucional en Colombia
en la primera mitad del siglo XX fue la Corte Suprema de Justicia. Tiene sus primeros antecedentes
históricos, en las Cartas de Derechos de Inglaterra, las Constituciones de las ex-colonias Inglesas en
América, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. En el ámbito
nacional su primer antecedente es la Declaración de Independencia de la Nueva Granada, en 1810.6
Con la independencia de España, cada provincia profirió su Constitución. Se estableció un
principio que aún hoy está vigente: “la división tripartita del poder público”. El poder del Estado
entonces, estaría integrado por tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial; cada Constitución
provincial contemplaba la existencia de un Tribunal de Justicia en su articulado. Tal es el caso de la
reforma del Acta Federal del 23 de septiembre de 1814 elaborada por el Congreso de las Provincias
Unidas de la Nueva Granada, en la cual se creó el Alto Tribunal de Justicia. Caso similar al de la
Provincia de Antioquia que en su Constitución Provisional del 10 de julio de 1815, llamó a este
órgano Supremo Tribunal de Justicia.
4 Ibíd. Pág. 55 5 CHARRY URUEÑA, Juan Manuel. La Excepción de Inconstitucionalidad. 1 Ed. Bogotá. Ediciones Jurídica Radar. 1994. 94 p 6 Corte Suprema de Justicia. Información General. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. Acceso el 15 de agosto de 2005.
9
En el año 1821, luego de consolidada la independencia de la Corona Española, la
Constitución de Cúcuta que rigió para todo el territorio nacional, denominó al tribunal como Alta
Corte de Justicia. También se dio el nombre de Ministros a sus integrantes, quienes serían escogidos
por el Senado, después de que la Cámara de Representantes descartara a un candidato de la terna
presentada por el Presidente de la República. La administración de justicia además estaría
compuesta por las Cortes de Apelación, estas de menor jerarquía y demás Tribunales y Juzgados
creados o que se crearen por la Ley.
Con la Constitución de 1830 se mantuvo el nombre de Alta Corte de Justicia; no obstante,
se modificó la forma designar los Magistrados de dicha Corte, concediéndole la atribución al
Presidente de nombrar, a propuesta en terna del Senado, los Magistrados de la Alta Corte de
Justicia, y los arzobispos y obispos; con previo acuerdo y consentimiento del mismo Senado los
generales del ejército y armada.
En 1832 con la Constitución del Estado de la Nueva Granada, se realizaron varios cambios
respecto a la organización de justicia; entre ellos encontramos, el cambio del nombre de Alta Corte
de Justicia por Corte Suprema. De igual forma, la elección de los Magistrados estaba a cargo del
Senado, que elegiría un miembro, luego que la Cámara de Representantes descartara un candidato
de la terna presentada por el Consejo de Estado. Dichas ternas provenían de listas de ciudadanos
remitidas por las Cámaras Provinciales; en ese mismo año la composición de la Rama Judicial
cambio, eliminándose las Cámaras de Apelación, dejando únicamente a los Tribunales y Juzgados
creados por la Ley.
La Carta de 1843 mantuvo la organización de la Rama Judicial contemplada en la
Constitución de 1832, y únicamente reformó el nombre de los Miembros de la Corte Suprema y la
forma de elección de los mismos, consagrando: “Los ministros jueces de la Corte Suprema serán
nombrados por el Congreso a pluralidad absoluta de votos, y las vacantes que ocurran se
proveerán interinamente como lo disponga la Ley”7.
Con la Constitución Política de la Nueva Granada de 1853 se dispone que la composición
de la Corte sería de tres Magistrados elegidos popularmente en propiedad y por el término de cuatro 7 Corte Suprema de Justicia. Información General. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. Acceso el 15 de agosto de 2005.]
10
años. Cabe resaltar que esta fue la única y primera vez que los miembros de las Altas Cortes y de
toda la Rama Judicial, tendrían este tipo de elección democrática.
Para el año 1858 con la Constitución se dispuso que la administración de justicia estaría
organizada y sería ejercida por: el Senado, la Corte Suprema de la Confederación Granadina y por
los Tribunales y Juzgados establecidos por la Ley. Nuevamente se “volvió al sistema en el que los
Magistrados fueran elegidos por el Congreso a propuesta en terna de la legislatura de los
estados”8, dejando atrás el sistema de elección popular. Por primera vez en la historia constitucional
colombiana, se incluyo explícitamente al Senado dentro del a Rama Jurisdiccional del Poder
Publico.
Con la expedición de la Constitución de Ríonegro, en el año de 1863, se denominó al
máximo tribunal jurisdiccional como “Corte Suprema Federal”, cuyos Magistrados serían elegidos
por el Congreso, de cinco candidatos presentados por las legislaturas de cada Estado que obtuvieran
la mayor votación dentro de éstas corporaciones, con la limitación de no poder concurrir en su
integración dos Magistrados de un mismo Estado.
Posteriormente, se expidió la Constitución Política de 1886, de carácter manifiestamente
centralista. En ella, se reestructuró la organización de la administración de justicia en lo atinente a
su estructura jerárquica. Así pues, estaría como máximo órgano de la Jurisdicción la Corte Suprema
de Justicia, seguida de los Tribunales Superiores de Distrito y después los juzgados inferiores, cuya
organización y atribuciones correspondía a la ley.
El nombramiento de sus siete integrantes correspondía libremente al Presidente de la
República quien también escogía los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito, de
ternas que presentaba la Corte. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales
Superiores de Distrito eran elegidos por periodo vitalicio; solamente por causales de mala conducta
podían ser separados del cargo. La Ley estuvo encargada de establecer las causales de mala
conducta y todo lo concerniente a los trámites necesarios para declararla por Sentencia Judicial. Los
Magistrados de los Tribunales Superiores, a su vez, tenían que responder ante la Corte Suprema por
el mal desempeño de sus funciones y por las faltas que comprometieran la dignidad de su puesto. 8 PÉREZ, Francisco de Paula. Derecho Constitucional Colombiano: De la Administración de Justicia. Quinta edición. Bogotá: Ediciones Lerner. s.f. 1961. Pág. 382
11
Entre las funciones que encargó la Constitución de este año a la Corte encontramos:
“Tribunal de Casación y definía los conflictos de competencia que se presentaran entre dos o más
Tribunales de Distrito. Tenía además competencias como tribunal de instancia en algunos casos.”
En lo que se refiere a jurisdicciones especializadas, es decir diferentes a la ordinaria,
encontramos que “La Constitución de 1886 solo hacía referencia a dos jurisdicciones
especializadas, a saber: la jurisdicción castrense y la jurisdicción contencioso-administrativa... La
primera estaba compuesta por las Cortes Marciales o tribunales militares; la contencioso-
administrativa era una jurisdicción «potencial», cuyo establecimiento se dejaba en manos del
legislador, caso en el cual el Consejo de Estado tendría la competencia de «decidir, sin ulterior
recurso», las cuestiones sometidas a conocimiento de la misma. Sólo con las reformas
constitucionales de 1910 y 1914 se haría realidad la creación de esta jurisdicción y el papel del
Consejo de Estado como cabeza de la misma.”9
De acuerdo a las disposiciones de la Carta de 1886 y de sus artículos transitorios, fueron
elegidos como primeros dignatarios de la Corporación para los siguientes cargos: “Presidente: Rito
Antonio Martínez. Vicepresidente: José M. Samper. Magistrados Fundadores: Principales: Dr. Rito
Antonio Martínez, Dr. José María Samper Dr. Antonio Morales. Suplentes: Dr. Froilán Largacha,
Dr. Manuel José Angarita, Dr. Luis S. De Silvestre, Dr. Salomón Forero y Secretario: Dr. Guerra
Azuola”.10
Como desarrollo de las disposiciones incluidas en la Carta en cuestión, fue la Ley 61 de
1886 la que organizó de manera provisional el Poder Judicial y el Ministerio Público. La Corte
reglamentó lo relativo a su estructura interna, a sus atribuciones y al procedimiento para ejercerlas;
de la misma forma, también ordenó la creación de un órgano de difusión para dar a conocer la
Jurisprudencia de la Corte, para que esta fuera pública. Por lo anterior se expidió el Decreto No 62
9 SÁNCHEZ, Carlos Ariel. (2001). La Administración de Justicia en Colombia, siglo XIX [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/136sxix.htm. Acceso el 16 de agosto de 2005. 10 Corte Suprema de Justicia. Información General. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. Acceso el 15 de agosto de 2005.
12
de 1887, por medio del cual se creó la Gaceta Oficial, cuyo primer número fue publicado el mismo
año.
A medida que fue pasando el tiempo se hizo claro que el periodo de los Magistrados no
podía ser vitalicio. Por más que fueren personas muy ilustradas, su capacidad de raciocinio y de
trabajo no permanecería intacta por toda la vida; al pasar los años, los Magistrados se encontraban
desgastados y no podían cumplir a cabalidad con sus funciones. Por lo anterior en el año 1905 la
Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa reformó la Constitución en el siguiente sentido:
Artículo 1: “El periodo de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de cinco, y de
cuatro el de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial”11
Por el Acto Legislativo No. 3 del 31 de octubre de 1910, se reformó la Constitución
Nacional y en él se consagró: “A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la
integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y
las leyes, tendrá las siguientes: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos
Legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las
Leyes o Decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa
audiencia del Procurado General de la Nación”12. El Acto Legislativo mantuvo el periodo de cinco
años para los Magistrados de la Corte Suprema, e incluyó en el artículo 36 que éstos y los
Magistrados de los tribunales superiores podrían ser reelegidos indefinidamente.13 De igual forma
en su artículo 40 la reforma constitucional consagró el principio de la supremacía de la
Constitución: “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley, se aplicarán de
preferencia las disposiciones Constitucionales”14
Luego en el Acto legislativo No 1 de 1924 se estipuló la división de la Corte en dos Salas
de Casación, una para asuntos civiles y otra para asuntos criminales y otra Sala de Negocios
Generales, para asuntos específicos; las tres salas a su vez conformaban la Sala Plena. En desarrollo
de este acto, la Ley 105 de 1931 conocida como el Código Judicial, dispuso en su artículo 30 que 11 Acto Reformatorio número 1 del 27 de marzo de 1905 en: RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos. Constituciones Políticas Nacionales de Colombia. Compilación. Segunda Edición. Editorial Universidad Externado de Colombia. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Gustavo Piedrahita. 12 Acto Legislativo Número 3 de 1910. (31 de Octubre). Reformatorio de la Constitución Nacional. Artículo 41. 13 Diario Oficial. Números 14131 y 14132, del 31 de octubre de 1910. 14 Ibíd.
13
era atribución de la Sala Plena conocer sobre la exequibilidad de los actos legislativos o de las
Leyes o Decretos acusados como inconstitucionales.
Con el Acto Legislativo número 1° de 1945 se mantuvo en algo la estructura de la
Administración de Justicia, aunque se le confirió la posibilidad al Legislador de crear nuevos
Tribunales y Juzgados. En el artículo 55 de dicho Acto se estipuló que el territorio nacional se
dividiría en distritos judiciales y en cada uno de ellos habría un Tribunal. En el artículo 49 quedó
intacta la división de la Corte en salas y estableció que era la Ley la encargada de determinar qué
asuntos eran de competencia de las salas y cuales eran de necesario trámite con la Sala en pleno. En
el mencionado Acto se contempla de otro lado que los Magistrados de la Corte serían elegidos por
las Cámaras Legislativas, de ternas que pasaba el Presidente de la República; la mitad de los
magistrados eran elegidos por la Cámara y la otra mitad por el Senado; si el número a elegir fuere
impar, la Cámara elegiría uno más15. De igual forma, se estipuló que el período de los magistrados
sería de cinco años (Art. 49 A L 1 de 1945). También se consagró en el Acto funciones especiales
para La Corte tales como: 1. Juzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieren sido acusados
ante el Senado. 2. Conocer de las causas que por motivos de responsabilidad, por infracción de la
Constitución o Leyes, o por mal desempeño de sus funciones se promuevan contra los Jefes de
Departamentos Administrativos, el Contralor General de la República, los Agentes Consulares y
Diplomáticos de la Nación, los gobernadores.... 3. Conocer de todos los negocios contenciosos de
los agentes Diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos en el
Derecho Internacional16. La corporación continúa su competencia como Tribunal de Casación,
guardián de la integridad de la Constitución, decidiendo sobre la inexequibilidad de los proyectos
de Ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales y de las acciones públicas de
inconstitucionalidad contra Leyes y Decretos con fuerza de Ley dictados por el Ejecutivo (Arts. 53,
54 A L 1 de 1945). La Corte Suprema de Justicia por último, también tuvo en este periodo a su
cargo la elección de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, teniendo en
cuenta la proporción en que estaban representados los partidos en la respectiva Asamblea
Departamental (Art. 57 A L 1 de 1945).
15 RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos. Op. Cit. Pág. 475. Acto Legislativo número 1° de 1945 de Febrero 16. Reformatorio de la Constitución Nacional. Artículo 55. 16 Acto Legislativo número 1° de 1945 de Febrero 16. Reformatorio de la Constitución Nacional. Artículo 52.
14
Subsiguientemente, “los Actos Legislativos Nº 4 de 1959, Nº 1 de 1960, Nº 1 de 1963 y Nº 1
de 1968 modificaron lo relativo a la competencia de la Corte Suprema de Justicia como guardiana
de la integridad de la Constitución Política (no como cabeza de la Jurisdicción Ordinaria). En la
reforma de 1960, se dispuso que la Corte Suprema estudiaría la constitucionalidad de los decretos
legislativos expedidos bajo estado de sitio, si así lo decidía el Congreso, mediante proposición
aprobada por mayoría absoluta de una y otra Cámara”17. Con la última de estas reformas y como
un gran avance en materia del control constitucional Colombiano, se dio paso a la creación de la
Sala Constitucional de la Corte y se distinguieron las competencias entre el Consejo de Estado y
ésta, para juzgar la constitucionalidad de los Decretos proferidos por el Gobierno (Art. 71, 72, AL.
1 del 11 de Diciembre de 1968). También la reforma del 1968 le concedió al Tribunal Disciplinario
la competencia de juzgar las faltas disciplinarias de los Magistrados de la Corte Suprema y del
Consejo de Estado (Art. 73 A L 1 de 1968), además de la facultad de resolver los conflictos de
competencia entre la Jurisdicción Ordinaria y la Contencioso Administrativa.
Vale incluir dentro de la historia de la Corte Suprema de Justicia, el trágico suceso del 6 y 7
de Noviembre de 1985, en el que 28 miembros del grupo guerrillero “M-19” irrumpieron por el
sótano del Palacio de Justicia, dando inicio a la operación Antonio Nariño por los Derechos del
Hombre. Una acción armada por medio de la cual se pretendía juzgar al presidente Belisario
Betancur, por haber supuestamente traicionado el acuerdo de cese al fuego y de diálogo que había
sido firmado por ambas partes el 24 de agosto de 1984. Casi en el mismo instante en que los
guerrilleros del M-19 irrumpieron por el sótano, comenzó la reacción de las Fuerzas Armadas.
A la una y media de la tarde, del 6 de noviembre de 1985, las tropas evacuaron a 138
personas y según el testimonio que rindió el general Miguel Vega Uribe, Ministro de Defensa de
entonces, ese fue el momento en el que los guerrilleros les prendieron fuego a los archivos. Cuando
los periodistas lograron contactar en medio de la toma a Luis Otero, el comandante del M-19 que
dirigió el operativo, y le preguntaron por este hecho, les respondió: "Nosotros no los hemos
quemado (.) (N)o tenemos ningún interés en destruirlos"18.
17 SÁNCHEZ, Carlos Ariel. (2001). La Administración de Justicia en Colombia, siglo XIX [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/136sxix.htm. Acceso el 16 de agosto de 2005. 18 La Toma del Palacio de Justicia. [Sitio en Internet]. Disponible en: www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otroshechos_historicos/0350_toma_palacio_justicia.html. Acceso 16 de Septiembre de 2005.
15
La toma de la sede del Palacio de Justicia en Bogotá dio como resultado la muerte de 26
miembros de las Altas Cortes. Fue una perdida inmensa para la administración de justicia en
Colombia. Entre las victimas, “...Fueron asesinados todos los magistrados de la Sala
Constitucional, Manuel Gaona Cruz, Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín Forero y Alfonso
Patifio Roselli. …”… También Alfonso Reyes Echandía, quien, como co-redactor del Código Penal
de 1980, introdujo la posibilidad de extraditar nacionales, lo que se prohibía en el anterior Código
Penal, de 1936…”19
En 1990 el Gobierno por medio del Decreto Legislativo número 1926 del 24 de agosto,
dictó medidas tendientes a restablecer el orden público, el cual se consideró alterado entre otras
causas, por los numerosos magnicidios de altos funcionarios20 y carros-bomba, fruto de la política
Estatal en contra del narcotráfico. Este Decreto Legislativo, convocó a una Asamblea Nacional
Constituyente, para que reformara la Constitución Política de 1886. La misma Corte Suprema de
Justicia por medio de Sentencia del 9 de octubre de 199021, dio vía libre a la convocatoria de la
Asamblea Nacional Constituyente, la que se encargaría de dictar una nueva Constitución, sin
limitación de pacto político alguno, y libre en su poder de reforma. La Carta fruto de este ejercicio
Constitucional fue la de 1991, actualmente vigente con algunas reformas.22
Para finalizar, basta decir que con la Constitución Política de 1991 se dieron grandes
cambios para la Administración de Justicia, pues se crearon nuevas jurisdicciones como lo son la
Constitucional (Arts. 239 a 245), la indígena y la de Paz (Art. 246), la primera de ellas a cargo de la
Corte Constitucional; también se creó Fiscalía General de la Nación (249 a 253). Por lo anterior la
competencia de la Corte Suprema de Justicia se vio reducida, pues perdió la algunas de sus
facultades, como es el caso del control Constitucional (Arts. 116, 234, 241).
19 CASTILLO, Fabio. Los Jinetes de la Cocaína. Capitulo VIII “La Extradición” [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/jinetes/cap8.html. Acceso 16 de Septiembre de 2005. 20 Entre ellos el Dr. Rodrigo Lara Bonilla, el candidato a la Presidencia de la República, Dr. Luís Carlos Galán Sarmiento, y el Procurador General de la Nación Dr. Carlos Mauro Hoyos. 21 Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 9 de octubre de 1990. MP. Hernando Gómez Otálora y Fabio Morón Díaz. Sentencia número 138. En: Jurisprudencia y Doctrina, Revista mensual: T. XIX, No. 228 Diciembre de 1990. Págs. 984 a 1034. 22 Corte Suprema de Justicia. Información General. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. Acceso el 15 de agosto de 2005.
16
2.1.2 Acción Pública de Inconstitucionalidad
2.1.2.1 Introducción
El eje de un sistema político lo componen las instituciones, las ideologías y las técnicas que rigen la
dinámica de la sociedad, siendo la base de éstas actividades la Constitución. Nuestra Carta, acoge
los principios consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que
contiene preceptos naturales e inalienables de los cuales es titular toda persona; fueron consagrados
en ella, debido a que se consideró que deben ser protegidos por un régimen de derecho, ya que estos
merecen tutela y garantía de exigibilidad. Es así como las garantías supremas de los derechos
contemplados en la Constitución, radican principalmente en el desarrollo legislativo de los deberes
sociales de los particulares y del Estado23.
Como toda Constitución, la de 1886 consagraba principios, derechos y garantías, pero
carecía de cualquier tipo de control político, jurídico o fiscal. Esta es una de las razones que dieron
comienzo a la Guerra de los Mil Días, cuya lucha por ideología y poder era entre Liberales y
Conservadores. Era necesaria una reforma encaminada a limitar los posibles excesos de poder que
el Gobierno hubiese cometido en contra de su antagonista político, para que estos principios y
derechos pudieren ser garantizados por el Estado.
Proferida la Constitución de 1886, se estableció la “presunción de constitucionalidad de las
Leyes”, desarrollada por el Artículo 6 de la Ley 158 de 1887 que establecía lo siguiente: “Una
disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional y se aplicará aun
cuando parezca contraria a la Constitución” 24.
Lo anterior rigió en Colombia por mas de veintitrés años25, hasta que se expidió del Acto
Legislativo número 3 de 1910, el cual desvirtúa dicha presunción, haciendo efectivas las garantías
de los ciudadanos, siendo posible ejercer y exigir estos derechos a través de mecanismos de control,
haciendo efectiva en lo real, la supremacía de la Constitución y de su contenido. Una manifestación
23 SARRIA, Eustorgio. Guarda de la Constitución. Bogotá: Ed. C.E.I D.A. Pág. 26. 24 TASCÓN Tulio Enrique. Derecho Constitucional Colombiano –Comentarios a la Constitución Nacional, Editorial Minerva, Bogotá 1939, Pág. 265. 25 Ver al Respecto el Artículo 54 del Acto Legislativo No. 1 de 1945.
17
de esto, fue lo contemplado en el Artículo 40 el cual reza que: “en todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la Ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”.26 En
virtud de esto igualmente se consagró en su Artículo 41 que “A la Corte Suprema de Justicia se le
confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades
que le confieren ésta y las Leyes, tendrá la siguiente: decidir definitivamente sobre la exequibilidad
de los Actos Legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o
sobre todas las Leyes o Decretos, dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones que
tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76, y el artículo 121 de la Constitución, acusados ante ella
por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la
Nación”.27
Decían los autores de la época que “La disposición transcrita confía a la Corte la guarda
de la integridad de la Constitución. Fue Colombia la primera nación del mundo que dio a un
Tribunal la facultad de decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de las leyes28”
Del mismo modo, en la exposición de motivos del proyecto de acto reformatorio de la
Constitución política de Colombia, redactado por el Gobierno de aquel entonces, presidido por el
Dr. César Gaviria Trujillo, mostró la importancia que tiene el derecho de interponer acciones
públicas en defensa de la Constitución para todos los Colombianos en la medida en que “Este es un
derecho peculiar del cual nos enorgullecemos los Colombianos y se sorprenden los observadores de
nuestro régimen político porque, con razón, consideran que difícilmente se puede señalar otro país
en el cual un ciudadano común tenga tanto poder”29
Reseñado lo anterior, procederemos entonces a estudiar lo respectivo a la Acción pública de
Inconstitucionalidad.
26 Ibid p: 41. 27 COPETE LIZARRALDE, Álvaro. Lecciones de Derecho Constitucional Colombiano: apuntes de clase. Segunda Edicion. Bogotá: Temis, 1957. p: 224. 28 TASCÓN Tulio Enrique. Op. Cit. Pág. 265. 29 Presidencia de la República. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia. ED. Imprenta Nacional. Febrero de 1991. II Parte “Exposición de Motivos”.
18
2.1.2.2 Elementos de la Acción Pública de Inconstitucionalidad
De esta Acción eran titulares, todos los ciudadanos, ya que se ejercía en interés de todos con el
propósito de mantener y proteger las instituciones en que descansaban el orden y la seguridad
jurídica. La Corte Suprema de Justicia en diversos fallos sostuvo que también la tenían los
extranjeros con la condición de que fueran vecinos de algún lugar de la Republica30, así como
también personas jurídicas, nacionales y extranjeras con domicilio en la República.31 Esta Acción
denotaba un carácter cívico y su ejercicio conllevaba una actuación en función de una garantía
política. Consecuencia de lo anterior, no existía un interés contrapuesto, porque quien acusaba, tenía
un interés público, y por tanto, esta acción no conduce a un verdadero litigio.
La Corte Suprema de Justicia, era en principio, la institución competente para conocer de
las violaciones de cualquier norma que contrariase la Constitución, Pero su actuación no podía
darse de oficio, ya que, “En su tarea de guardiana de la Constitución no actúa motu proprio, sino
impulsada por una acción concreta ejercida por los ciudadanos”.32
Así mismo entre las facultades de la Corte no se consagraba una revisión general sobre toda
la legislación, sino solamente se extendía esa facultad a aquellas Leyes que ante ella fueren
demandadas por motivos de inconstitucionalidad. Entre las que se encontraban, los Proyectos de
Ley objetados como inconstitucionales33, Leyes34, Decretos Legislativos35, Decretos
Extraordinarios36 y Decretos Especiales.37
30 Garavito, jurisprudencia, t. I, num. 1.939; t. II, núms. 1.240 y 2.091. Citado por SÁCHICA, Luís Carlos. Constitucionalismo Colombiano. Cuarta edición. Bogotá: Temis, 1974. Pág. 135 31 Garavito, jurisprudencia, t. III, num. 2045. Citado por SÁCHICA, Luís Carlos. Op. Cit. Pág. 135 32 SÁCHICA, Luís Carlos. Op. Cit. Pág. 135. 33 Se le permite al Gobierno abstenerse de sancionar los proyectos de ley que considere contrarios a la Constitución, y devolverlos al Congreso con las objeciones del Caso. Si el reparo es de inconstitucionalidad, y el Congreso insiste en el proyecto, no por eso queda este convertido en Ley, sino que pasa a la Corte Suprema de Justicia a la cual compete decidir dentro de seis días sobre la “exequibilidad” o inexequibilidad”. Ibíd. Pág. 134 34 La regla general era que todas las Leyes podían ser acusadas ante la Corte y examinadas por esta con algunas limitaciones. Esta acción era dirigida a los actos que tengan el carácter de Leyes en sentido material, porque “las Leyes son el grado inmediato a la norma constitucional, y estas derivan su validez directamente de su acuerdo con la Constitución” Ibíd. Pág. 134. 35 La facultad de la Corte ante estos Decretos se reduce solo a los de carácter legislativo, más no a los de carácter administrativo. 36 Los Decretos expedidos, se basan en facultades extraordinarias, son Leyes materiales por lo tanto tienen el mismo control jurisdiccional de las leyes.
19
La Corte definió jurisprudencialmente, los casos en los cuales la Acción no procedía y por
lo tanto se debía inhibir para declarar la inexequibilidad.38 Como las Leyes aprobatorias de tratados
públicos39, Leyes aprobatorias de contratos40, Purga de Inconstitucionalidad41 y los Actos de
poder42.
No son susceptibles de esta Acción, los Actos Legislativos emanados del Congreso cuando
asume una función constituyente porque su naturaleza es distinta a la de la Ley, debido que las
Cámaras no actúan en su condición de Rama Legislativa sino como Órgano Constituyente.
“Tampoco ha querido la Corte fallar sobre la exequibilidad e las Leyes, por defectos en los
tramites seguidos para su expedición. Se ha criticado esta doctrina diciendo que con ella la Corte
no cumple su misión de guardar la integridad de la Constitución, pues da campo para que se violen
los preceptos constitucionales sobre formación de las Leyes, y de esta manera podría expedirse una
Ley con solo dos debates o sin el numero de votos necesarios y no habría Tribunal ante el cual
ocurrir para ser guardar las disposiciones constitucionales que exigen tres debates y mayoría
absoluta de votos en el segundo y tercer debates en cada Cámara u otras por el estilo; más la Corte
ha contestado que su atribución se limita a declarar la exequibilidad de la Ley, pero no se extiende 37 Cuando el Congreso le confiere al Ejecutivo funciones legislativas, el control de los actos emanados de ellas, debería corresponder a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo; pero se le atribuyó a la Corte esta función, toda vez que el Consejo de Estado debía dictaminar previamente si los actos de Gobierno se ajustan o no a aquellas autorizaciones. Ibíd. Pág. 135. 38 Ibíd. Pág. 135. 39 La Corte cree que siendo éstos pactos de Derecho Internacional, su vida no puede quedar condicionada a la decisión de una sola parte. Así mismo lo establece la sentencia del 6 de julio de 1914 al decir que “las Leyes aprobatorias de tratados públicos son de carácter especial, y se diferencian por varios aspectos de las Leyes ordinarias… y su eficacia depende del consentimiento de la otra nación contratante” (En SÁCHICA, Luís Carlos. Op. Cit. p 135), por lo tanto la obligatoriedad del tratado no nace de la Ley que lo aprueba sino de las ratificaciones de los Estados contratantes. Las leyes que aprueban tratados públicos no son susceptibles de demanda de inexequibilidad puesto que tiene un carácter especial que “no crea por si sola relaciones de derecho validas, puesto que su perfeccionamiento y eficacia dependen del consentimiento de las otras naciones contratantes” (SÁCHICA, Luís Carlos. Op. Cit. Pág. p 139); y así, la Corte al no aceptar demandas sobre este tipo de Leyes asegura la estabilidad jurídica de las relaciones interestatales. 40 La Corte a través de su jurisprudencia ha dicho que carece de facultades para declarar la inexequibilidad de las leyes que aprueben contratos, por que esta clase de normas carecen de generalidad a pesar de que su forma sea la de una ley. Por esta razón declarar la inconstitucionalidad de estas leyes sería romper el contrato sin presencia de las partes, por lo tanto “solo los actos del congreso creadores de situaciones jurídicas impersonales son los únicos que por su contenido y origen caen dentro de su jurisdicción constitucional” (En: SÁCHICA, Luís Carlos. Op. Cit. Pág. 141) 41 Una Ley puede nacer inconstitucional pero si antes de que sea declarada inexequible la regla que quebranta es derogada, dicha Ley ha purgado su vicio inicial. 42 La Corte estima que existen algunos actos del Gobierno que carecen de control jurisdiccional. Los Decretos de carácter legislativo son plenamente susceptibles de ser acusados ante la Corte y esta debe estudiar si el Gobierno excedió o no sus limites al dictarlos. Los Decretos de carácter político-administrativo, que son los actos de poder propiamente dichos, no pueden ser examinados por ella.
20
a fallar sobre la inconstitucionalidad del procedimiento empleado para dictarlo, pues seria llevar
la investigación a una época anterior a la existencia de la Ley acusada”.43
La oportunidad concedida para instaurar esta acción, contra las normas anteriormente
enunciadas, no tenía término de caducidad. Únicamente era necesario, que la norma demandada, se
encontrase vigente.
La sentencia proferida no ligaba solo a las partes que intervinieron sino a todas las personas,
es decir, producía efectos Erga Omnes. El fallo gozaba de fuerza obligatoria y validez absoluta para
todos aunque no hubiesen intervenido en el trámite del asunto. Al pronunciarse la Corte sobre la
inexequibilidad de una norma, no podía solicitarse que se diera lugar a la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad, toda una vez que el Máximo Órgano encargado de estudiar la
Constitucionalidad de la norma, ya había hecho una confrontación de la ésta con la Carta.
Al ser la Corte, la última instancia en los procesos de constitucionalidad, las sentencias
proferidas en Sala Plena, resolvían la controversia de manera definitiva, constituyendo cosa
juzgada, por lo tanto no existía en contra ella recurso alguno o posterior acción de revisión. Así, la
sentencia no producía efectos retroactivos, solo producía efectos hacia futuro; “también ha sentado
la Corte la doctrina de que las sentencias sobre inexequibilidad de las Leyes, solo pueden obrar
para lo futuro, porque si tuvieren efectos retroactivos y alcanzaran a anular las Leyes desde su
origen, ningún derecho habría firme, y la inseguridad social y la zozobra serian permanentes y
mayores cada día”44. Es decir, se respetaban los efectos que hubiera surtido la Ley y las situaciones
jurídicas consolidadas dentro de su vigencia. Veamos para su mejor comprensión algunos ejemplos
jurisprudenciales: “Dentro del contexto de una sana lógica jurídica de lo fallos de inexequibilidad,
proferidos por la Corte Suprema de Justicia, hacen desaparecer la norma jurídica, objeto del fallo,
con un efecto absoluto hacia el futuro”45; La Corte hizo hincapié de esta característica en una
sentencia de 1955: “la decisión de inexequibilidad se proyecta sobre el futuro y no sobre el pasado;
en principio, ella no produce los efectos de una declaración de nulidad absoluta, sino los de una
derogatoria de la norma acusada”46.
43 TASCÓN Tulio Enrique. Op. Cit. Págs. 268 y 269. 44 TASCÓN Tulio Enrique. Op. Cit. Pág. 269. 45 Consejo de Estado, Bogotá, 1983. CP: Roberto Suárez Franco. Proceso No. 3920. Mayo 9 de 1983. 46 Corte Suprema de Justicia - sentencia de Julio 30 de 1955, Gaceta Judicial Tomo LXXX. P 654.
21
La sentencia que profería la Corte en ejercicio de sus funciones, producía los efectos de una
derogatoria, más, en sentido estricto, no anulaba la ley ni la derogaba, solamente la declaraba
exequible o inexequible, ya que si la derogara, estaría invadiendo funciones propias del Legislador,
y tampoco la Anulaba, por que la declaración de nulidad equivaldría a afirmar que la ley fue
inválida desde su expedición; con lo cual soportaba su desarrollo jurisprudencial de que la
Sentencia no producía efectos retroactivos.47 Y es que la sentencia solo declaraba inaplicable la
parte inexequible del texto, no la totalidad del artículo que quedaría vigente si no se encontraban
razones para declarar la inconstitucionalidad de la totalidad del precepto.
2.1.2.3 Procedimiento de la Acción Pública de Inconstitucionalidad
La Acción Pública de Inconstitucionalidad, fue desarrollada por la Ley 105 de 1931, conocida como
Código Judicial – antecedente del Código de Procedimiento Civil –, en su artículo 49, que a su vez
fue derogado en su totalidad por la Ley 96 de 1936, normatividad que se mantuvo hasta la
expedición del Código de Procedimiento Civil en 1970, y que será la estudiada como consecuencia
de la delimitación de esta monografía a la primera mitad del siglo XX. El artículo original rezaba de
esta manera:
“Corresponde a los Magistrados de la Sala de Negocios Generales la sustanciación y preparación
de los proyectos de acuerdo en los negocios que conoce la Corte en pleno, conforme al artículo
30”.48
La ley 96 de 1936, que derogó el mencionado artículo 49, en su articulado establecía que al
ejercer la Acción Pública de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, le
correspondería la sustanciación y preparación de los proyectos de fallo por turno a los Magistrados
de cada sala (Negocios Generales, Casación en lo Civil, Casación en lo Criminal y Civil de Única
Instancia), de acuerdo a los negocios que conocía la Corte Suprema, conforme al artículo 30 del
Código Judicial. (Art. 1.).
47 SÁCHICA, Luís Carlos. Op. Cit. Pág. 136. 48 Consagraba el artículo 30 del Código Judicial: “Corresponde también a la Corte Suprema en pleno, decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos objetados por el Gobierno como inconstitucionales, o de las Leyes o Decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano, previa audiencia del Procurador General de la Nación”.
22
La demanda presentada en ejercicio de dicha Acción, debía contar con los siguientes
requisitos de forma: “1° La trascripción literal de la disposición o disposiciones acusadas como
inconstitucionales; 2° el señalamiento o designación de los textos constitucionales que se
consideran infringidos; y 3° las razones por las cuales dichos textos se consideran violados”.49
En lo que respecta al segundo requisito de forma, las normas invocadas por el actor como
infringidas, no limitaban a la Corte para que ésta llevara a cabo un análisis integral de la sujeción de
la norma demandada a los preceptos Constitucionales. Es decir, si la Corte “al fallar el negocio
encontraré que han sido violados otros textos o principios constitucionales distintos de los
invocados en la demanda o que estos lo han sido por causa o razón distinta de la alegada por el
demandante, dicha entidad estará siempre obligada a hacer la correspondiente declaración de
inconstitucionalidad”.50
Como se puede ver, las formalidades establecidas en el Artículo segundo de la Ley
mencionada anteriormente si bien no eran excesivas, su cumplimiento era rigurosamente seguido
por la Corte. Como determinó esta Corporación en Sentencia de Marzo 28 de 1941 Respecto al
numeral primero:
“Esta falta se añade a la de trascripción de las disposiciones acusadas, obligatoria a la luz de la
ley 96 de 1936. La demanda se limita a transcribir los dos primeros y los dos últimos de los 52
artículos del decreto, a tiempo que manifiesta acusarlos todos”.51
Continuando con el procedimiento de esta acción, la Ley estableció dos artículos referentes
a la excepción de competencia al respecto dijo: “En la tramitación de los asuntos a que se refiere el
articulo 30 del Código Judicial no habrá más incidentes que los impedimentos y recusaciones”.
Desarrolló los impedimentos y recusaciones en la norma siguiente del articulado la cual estableció
que “En los mismos asuntos no habrá mas causales de impedimento y reacusación que haber
conceptuado el Magistrado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, haber dictado
49 Ley 96 de 1936, Art. 2. Diario Oficial número 23.216, 25 de junio de 1936. 50 Ibíd. Art. 2. 51 Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - Bogotá. Marzo 28 de 1941. M P Ricardo Hinestrosa Daza. Gaceta Judicial Tomo L Págs. 708 a 710.
23
dicha disposición, haber sido miembro del Congreso que la dictó o estar dentro del cuarto grado
de parentesco de consanguinidad o segundo de afinidad con el demandante o con su apoderado”.52
Este procedimiento se mantuvo hasta la expedición del Acto Legislativo número 1 de 1968,
que fue el encargado de reformarlo; anteriormente no existía término para decidir sobre la
exequibilidad demandada; no obstante, el Legislador en ejercicio del poder Constituyente en esta
reforma lo establece al igual que las sanciones por incumplimiento de tales plazos, la modificación
rezaba entonces: “El Procurador General de la Nación y la Sala Constitucional dispondrán cada
uno, de un término de treinta días para rendir concepto y ponencia, y la Corte Suprema de Justicia
de sesenta días para decidir. El incumplimiento de estos términos es causal de mala conducta que
será sancionada conforme a la Ley”53
Con el articulado del Acto Legislativo se creó la Sala Constitucional encargada entonces de
estudiar las acciones de inconstitucionalidad. No obstante, la decisión debía proferirse por la Sala en
Pleno: “La Corte Suprema de Justicia procederá a designar cuatro Magistrados para integrar la
Sala constitucional, mientras la Ley no fije otro número...”54 “... (A) la Corte Suprema de Justicia
se le confía la guarda de la integridad de Constitución. En consecuencia, además de las facultades
que le confiere ésta y las leyes, tendrá las siguientes...” “.... La Corte Suprema de Justicia cumplirá
estas funciones en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional compuesta de Magistrados
especialistas en Derecho Público.…”55
2.2 Consejo de Estado
2.2.1 Referencia Histórica
Los orígenes del Consejo de Estado Colombiano, se remontan al Decreto expedido por el
Libertador Simón Bolívar el 30 de octubre de 1817, como Jefe Supremo de la República de
52 Ley 96 de 1936, Art. 2. Diario Oficial número 23.216, 25 de junio de 1936. Arts. 3 y 4. 53 Acto Legislativo número 1° del 11 de Diciembre de 1968. Art. 71. 54 Ibíd. Art 76. Inciso b) 55 Ibíd. Art. 71.
24
Venezuela y Capitán General de sus Ejércitos y de los de la Nueva Granada en la ciudad de
Angostura.56
Bolívar ordenó por medio de este Decreto “la creación de un Consejo Provisional de
Estado, compuesto por los altos mandos militares, miembros de la Alta Corte de Justicia, los
Ministros del Tribunal de Secuestros, los principales jefes, con funciones de soporte
gubernamentales...”57. Este Consejo estaba compuesto por las secciones de Estado y Hacienda,
Marina y Guerra, e Interior y Justicia. Si bien las motivaciones de dicho Decreto llevaban a pensar
que se trataba de crear un órgano legislativo, el artículo 10 de dicha norma expresaba que sus
funciones serían simplemente consultivas y de asesoría. Era entonces el Consejo de Estado para esa
época un “órgano político administrativo, que sustituyó, en alguna medida, la representación
ciudadana en los cuerpos de elección popular y contribuyó a la toma de decisiones administrativas,
legislativas y de gobierno propias del Estado”58, producto como lo dice GALINDO59 que afirman
varios doctrinantes acerca de la admiración de Bolívar por Napoleón y por consiguiente del Consejo
de Estado francés.
En el año 1821 con la Constitución Política de la Republica de Colombia, expedida en la
Villa del Rosario de Cúcuta, en sus Artículos 133, 134 y 135, estableció un órgano similar, pero
bajo la denominación de “Consejo de Gobierno”. Dicho órgano estaba compuesto por el
Vicepresidente de la República, un Ministro de la Alta Corte de Justicia y los Secretarios del
Despacho, cuyos dictámenes debían ser oídos por el Presidente en los casos indicados por la
Constitución y no eran de carácter obligatorio.60 En esta Constitución se ve claramente, que al
Consejo de Gobierno se le da un carácter eminentemente consultivo, ya pues por su ubicación
dentro del Título V de la ésta, que hace referencia al Poder Ejecutivo.
Para 1828 el Libertador expidió un Decreto Orgánico del Gobierno Supremo, con fecha del
27 de Agosto. Este Decreto en su Título III consagraba lo referente al Consejo de Estado, su
56 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Origen y Evolución de la Jurisdicción Administrativa en Colombia. Existencia del Consejo durante el Siglo XIX. En UNIVERSITAS. No 101. Junio 2001. Pág 45 57 GALINDO VÁCHA, Juan Carlos. Lecciones de Derecho Procesal Administrativo. Publicación Pontificia Universidad Javeriana año 2003. Pág. 140 58 Consejo de Estado. Información General. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. Acceso el 15 de agosto de 2005. 59GALINDO VACHA, Op. Cit. Pág. 140. 60 RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos. Op. Cit. Pág. 78.
25
conformación y funciones. En aquel entonces, el órgano se componía por el Presidente del Consejo
de Ministros, los Ministros Secretarios de Estado y al menos un Consejero por cada uno de los
actuales Departamentos de la República. Sus funciones estaban dirigidas a preparar todos los
Decretos y Reglamentos que había de expedir el Jefe del Estado y a dictaminar sobre los asuntos
indicados en el mismo Decreto Orgánico. (Arts. 8, 9 y 10). Este Consejo “por razón de sus
funciones y del personal que lo componía, era propiamente un Consejo de Gobierno y no un
tribunal administrativo independiente61”.
Luego con la Constitución del año de 1830, sancionada por el Vicepresidente Domingo
Caicedo, que en su momento estaba encargado del poder Ejecutivo, mantiene la idea del Consejo de
Estado, pero modifica su composición. Sería integrado por el Vicepresidente, que lo presidía, el
Procurador General de la Nación, los Ministros del Despacho y doce Consejeros escogidos
indistintamente de cualquier clase de ciudadanos para auxiliar al Poder Ejecutivo con sus luces en
los diversos ramos de la administración pública, atribuyéndole, además de las funciones
consultivas, las de preparación de proyectos de ley, tal y como lo contemplaban los artículos 94 a
99 de dicha Constitución. El Constituyente dio entonces participación a los ciudadanos común y
corriente, dentro del Ejecutivo en la medida que el Consejo de Estado era el principal auxiliar del
Gobierno. Esta reforma, en algo beneficiosa pues llevó al pueblo a ser oído por el Ejecutivo, podía
acarrear problemas, dado que el cargo merecía unas aptitudes mínimas de preparación y
experiencia, pues como se ha mostrado, en algunos artículos de las funciones del Consejo de
Estado, éste debía dictaminar acerca de las Leyes y discutir los proyectos de Ley entre otras. Esta
crítica puede ser amainada en la medida en que para ser Ciudadano se debían reunir ciertas
calidades en la persona, tales como ser “casado, mayor de veintiún años, tener propiedad raíz cuyo
valor libre alcance a trescientos pesos, o en su defecto ejercer alguna profesión o industria que
produzca una renta anula de ciento cincuenta pesos, sin sujeción a otro en calidad de sirviente,
domestico o jornalera”62.
Con la Constitución del Estado de la Nueva Granada del año 1832, nuevamente se cambia
la composición otra vez de dicho órgano. Esta vez sería de siete miembros escogidos por el
Congreso de la República, para un periodo de cuatro años y con la posibilidad de renovar el periodo
61 TASCON, Tulio Enrique. Derecho Contencioso-Administrativo Colombiano Comentarios al Código de la Materia: Del Consejo de Estado. 4° Edición. Bogotá: Editorial Minerva, 1954. Pág. 17. 62 RESTREPO PIEDRAHITA Carlos. Op. Cit. Pág. 105.
26
por dos años. Las funciones eran las mismas que las establecidas en la Constitución de 1830, pero
se le atribuyó una función adicional, la cual era presentar a la Cámara de Representantes una terna
para la elección de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo estipulaban los Arts.
121 a 129 de la Constitución. Dicha Carta hacía referencia a un Consejo de Gobierno aparte del
Consejo de Estado, conformado entonces por el Vicepresidente de la República y los Secretarios de
Estado con el fin de: “asistir con su dictamen al Presidente de la República en el despacho de todos
los negocios de la administración, de cualquier naturaleza que sean”.63 Se diferenciaban estos dos
Órganos, no solo en modo en que serían elegidos sus miembros, sino en las funciones que
desempeñaban frente al Ejecutivo. Mientras el Consejo de Gobierno le daba al Presidente asesoría
en lo respectivo a todos los negocios de la Administración, el Consejo de Estado deba su dictamen
para la sanción de Leyes, y preparaba y discutía proyectos de Ley, entre otras64.
En 1843, la Constitución del mismo suprimió el Consejo de Estado, porque se consideró
que se había convertido en una institución que obstaculizaba el funcionamiento de la
administración65. A pesar de lo anterior, la Carta en su artículo 117 continuó con el antes
mencionado Consejo de Gobierno; al cual se le confirió la atribución de emitir dictámenes en
materias tales como la convocatoria del Congreso a reunión extraordinaria, nombramientos de
Gobernadores de las provincias, conmutar la pena de muerte y en el nombramiento de los ministros
jueces de los Tribunales Superiores del Distrito. En estos temas debía ser escuchado
obligatoriamente, sin que su pronunciamiento fuera vinculante para el poder Ejecutivo, quien
también podría exigir dictamen de éste órgano en materias diferentes a las mencionadas cuando lo
considerara pertinente. (Art.118)66 En la Constitución de 1853, el Consejo de Gobierno también
fue suprimido.67
Las Constituciones de 1858 y 1863 se destacaron por ser federalistas y en ellas no se
modificó la supresión atinente al Consejo de Estado. Fue hasta la Constitución de 1886 que se
volvió a mencionar este órgano. En su articulado se dispuso que estaría integrado por siete
miembros tal y como lo estipulaba la Constitución de 1832; sería un órgano consultivo, encargado
63 Constitución del Estado de Nueva Granada, de 1832. Artículo 1832. 64 RESTREPO PIEDRAHITA Carlos, Op. Cit. Págs. 169 y 170. 65 GALINDO VACHA, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 141. 66 RESTREPO PIEDRAHITA Carlos, Op. Cit. Pág. 212. 67 RESTREPO PIEDRAHITA Carlos, Op. Cit. Págs. 225 a 243. Las páginas a las que hace referencia esta cita traen en su integridad la Constitución de 1853, la cual en ningún momento menciona al Consejo de Gobierno.
27
de presentar proyectos de Ley y Códigos y tendría una función especial: “Decidir, sin ulterior
recurso, las cuestiones contencioso-administrativas, si la Ley estableciera esta jurisdicción, ya
deba conocer de ellas en primera y única instancia, o ya en grado de apelación. En este caso el
Consejo tendrá una sección de lo contencioso-administrativas con un Fiscal, que serán creados
por la Ley” (Art. 141 numeral 3a.)68 Se denotaba entonces la voluntad constituyente de establecer
la jurisdicción contencioso-administrativa con un máximo órgano jurisdiccional diferente a la Corte
Suprema de Justicia, dando al Legislador la oportunidad de establecerla por medio de una Ley.
“Este Consejo funcionó efectivamente durante el resto del siglo pasado, en ejercicio de sus
funciones consultivas y de colaboración legislativa, para lo cual se expidieron algunas leyes
relativas a aspectos precisos de su organización”69, dentro de las cuales están las leyes 149 de
1888, 50 de 1894 y 18 de 1896 que reglamentaron estos aspectos. Con la Ley 163 de 1896 se le
otorga una función decisoria en el recurso de alzada o de consulta “contra las decisiones de una
comisión encargada de reconocer los créditos del tesoro nacional originados en suministros,
empréstitos y expropiaciones durante la guerra de 1895, cuya cuantía fuere superior a determinado
valor, pero terminando el siglo sin que se creara la jurisdicción administrativa.”70
En el año 1904 se expide la Ley 27, en que se le otorga al Consejo de Estado una función
judicial. Esta era la de conocer sobre la nulidad de las ordenanzas departamentales cuando se
acusaran de contrariar la Constitución o las Leyes y no se hubiera reconocido un derecho civil, pues
en este caso conocería el Tribunal del Distrito en primera instancia y la Corte Suprema de Justicia
en segunda. Aún, el Legislador no había creado la jurisdicción contencioso-administrativa como tal.
Más tarde por supuestas razones de economía fiscal e inutilidad se suprimió el Consejo de
Estado71 por medio del Acto Legislativo número 10 de 1905,72 pero muchos sostuvieron que dicha
actuación se debía a que la institución no le convenía a la dictadura del General Rafael Reyes, pues
68 RESTREPO PIEDRAHITA Carlos, Op. Cit. Págs. 373. 69 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo. Op. Cit. P 45. 70 Ibíd. Pág. 46. 71 GALINGO VACHA, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 142. 72 RESTREPO PIEDRAHITA Carlos, Op. Cit. Pág. 400: Acto Legislativo No 10, del 22 de abril de 1905. Artículo 1: Suprímase el Consejo de Estado. La Ley determinará los empleados que deban cumplir los deberes y funciones señalados a esta corporación.
28
de alguna u otra forma representaba algún tipo de control. Así lo afirmaron Manuel Antonio Pombo
Y José Joaquín Guerra, en sus comentarios al Acto Legislativo de 1904.73
Posteriormente en el Acto Legislativo número 3 de 1910, se consagró en su artículo 42 que
la Ley establecería la jurisdicción Contencioso-Administrativa, y cumpliendo dicha orden del
Constituyente, se expide la Ley 130 de 1913, conocida como el primer Código Contencioso-
Administrativo. La citada Ley manifestaba en su artículo 1°: “La jurisdicción contencioso
administrativa tiene por objeto la revisión de los actos de las corporaciones o empleados
administrativos en el ejercicio de sus funciones, o con pretexto de ejercerlas a petición del
Ministerio Público, de los ciudadanos en general o de las personas que se crean vulneradas en sus
derechos , en los casos y dentro de los límites señalados en la presente Ley”, y en su artículo 2°:
“Esta jurisdicción se ejerce por el Tribunal Supremo y los Tribunales Seccionales de lo
Contencioso Administrativo”.
La Ley estableció la Acción de Nulidad contra los Actos Administrativos Nacionales,
Departamentales, Municipales, Intendenciales y comisariales74. Las causales de nulidad se daban
por violación de norma superior y cuando hubieran sido expedidos en forma irregular, o con abuso
o desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profería.75 Esta Ley
es el origen directo en Colombia, del sistema de la dualidad de Jurisdicciones, es decir, sistema en
que concurre Jurisdicción Ordinaria y la Contencioso-Administrativa, en la medida en que
distribuye las competencias y da las pautas para el procedimiento de las acciones.
Habiendo creado la Ley 130 de 1913 la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aún hacía
falta volver a elevar a canon Constitucional, al Consejo de Estado como máximo órgano de la nueva
Jurisdicción. Fue entonces el Acto Legislativo del 10 de Septiembre de 1914 el que se encargó de
realizar esta labor, definiendo a éste cómo “Supremo cuerpo consultivo del Gobierno en asuntos de
la administración” y como “Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo”, asignándole
además, la función de preparar los proyectos de ley y Códigos que debían ser presentados a las
Cámaras Legislativas y proponer las reformas convenientes para todas las ramas de la
73 GALINGO VACHA, Juan Carlos. Op. Cit. Pág.142. 74 Ley 130 de 1913. Artículos 52 a 81. 75 Ibíd. Artículo 38, literal a), b) y g).
29
administración. Vale la pena destacar que a partir de este Acto Legislativo, se ha mantenido en el
ordenamiento jurídico Colombiano, la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el Consejo de
Estado.
Por medio de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, se crearon dos Salas al interior de
éste, una la de Negocios Generales y la otra de lo Contencioso-Administrativo. La primera estaba
compuesta por el primer designado para ejercer el poder ejecutivo y otros dos Consejeros; la
segunda estaría compuesta por 4 Consejeros y tendría como su nombre lo indica, todo lo
concerniente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Su composición se mantuvo hasta el año de 1930, en que la Ley 70 eliminó las Salas en que
se dividía y estableció que conocería en pleno de todos los asuntos. Más tarde con la Ley 7 del 27
de agosto de 1932, se creó la Sala de Negocios Electorales, que conocería de los litigios
relacionados con las votaciones populares. Esta Sala estaría compuesta por cuatro Consejeros, dos
Liberales y dos Conservadores76. Con esta Ley, se quiso equilibrar las fuerzas políticas existentes
en el país77.
En 1941 se expidió el segundo Código Contencioso Administrativo con la Ley 167, el cual
que comenzó a regir a partir del 1 de abril de 1942. Esta Ley en su Artículo segundo contempló: “El
Consejo de Estado se compone de siete miembros: El Primer designado a la Presidencia de la
República, que lo preside, y seis Vocales, elegidos para un periodo de cuatro años en la forma que
determina esta Ley” y en su Artículo tercero estableció: “Los Consejeros de Estado, que deberán
reunir las mismas condiciones exigidas por la Constitución a los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, serán elegidos así: tres por el Senado y tres por la Cámara de Representantes, y serán
renovados por mitad cada dos años. Para la elección se adoptará el sistema del cuociente
electoral”. En el artículo 62 de esta Codificación, se dio competencia general al Consejo de Estado
y Tribunales Administrativos para conocer de las acusaciones contra Decretos, Resoluciones y otros
actos de Gobierno por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad78. Sin embargo la Corte
76 GALINGO VÁCHA, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 145. “Este sistema serviría años después, para el modelo de equilibrio partidista utilizado en el Frente Nacional”. 77 GÓMEZ NARANJO, Pedro A. El Consejo de Estado. Pág. 34. Citado por: Galindo Vácha, Juan Carlos. Op. Cit Pág. 145. 78Ley 167 de 1941. Artículo 62.
30
Suprema de Justicia, en sentencia del 7 de Julio de 1942 resolvió declarar inexequible éste artículo,
en cuanto daba dicha competencia general al Consejo de Estado y a los Tribunales Administrativos.
Con la expedición en 1945 del Acto Legislativo número 1, se cambió la elección de los
Consejeros de Estado, el cual para ese entonces, estaría en cabeza de las Cámaras Legislativas,
quienes seleccionarían a sus integrantes de ternas enviadas por el Presidente de la República, para
un periodo de cuatro años79. Se ordenó también, la división del Consejo en Salas o Secciones, para
que cada una conociera las materias de su competencia.
Podría decirse que la historia del Consejo de Estado se parte en dos con la expedición del
anterior Acto Legislativo, pues fue con éste que “se adscriben, de manera precisa y clara, al
Consejo de Estado los juicios relativos a los Decretos del Gobierno acusados por
inconstitucionales, exceptuando los dictados por autorizaciones al Gobierno para celebrar
contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la
órbita constitucional, de acuerdo con Leyes especiales que le confieren los adecuados poderes,
excluyendo también el caso de la situación jurídica creada cuando el Presidente obra en virtud de
facultades extraordinarias, que el Congreso le otorgare, por los motivos que la Constitución ha
consagrado y en casos de Estado de Sitio”.80
Finalizada la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla, y en el periodo de transición
hacia el Frente Nacional, la Junta Militar presidida por el General Gabriel Paris81, expide el Decreto
Legislativo número 51 de 1957, estableciendo que el Consejo de Estado, al igual que la Corte
Suprema de Justicia, sería paritario; que los Consejeros permanecerían en sus cargos mientras
observaran buena conducta y no llegaran a la edad de retiro forzoso y que las vacantes serían
ocupadas por personas que eligiese la misma corporación a través del sistema de la cooptación.82
Más tarde se presentó la expedición del Decreto 528 de 1964 en el que se subdividió la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en cuatro Secciones, integrada cada una por cuatro Consejeros.
79 Acto Legislativo Nº 1 de 1945. Artículo 36. 80 PÉREZ, Francisco de Paula. Op. Cit. Pág. 451. 81 ARIZMENDI POSADA Ignacio, Presidentes de Colombia 1910 – 1990. Editorial Planeta, 1989, Bogotá. Pág. 267. 82 Consejo de Estado. Información General. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co. Acceso el 15 de agosto de 2005.
31
Cada Sección conocería los negocios que llegaren a conocimiento de la Sala separadamente
dependiendo de los asuntos a tratar, y solamente se actuaría en conjunto cuando por alguna decisión
se fuera a modificar su jurisprudencia. Este Decreto contenía el número de expedientes que le
correspondería a cada Sección; se expresaba que serían repartidos equitativamente teniendo en
cuenta el número de procesos que llegaren a conocimiento de la Corporación y, además, se
repartirían los expedientes, dependiendo de los asuntos de que era competente cada Sección. Esta
reglamentación atribuyó al Contencioso-Administrativo la competencia para conocer de las
controversias sobre contratos de la administración pública, que hasta entonces era competencia de la
Jurisdicción Ordinaria.
En 1984 se expidió el Decreto-Ley 01 actual Código Contencioso Administrativo,
ratificando la organización y competencias que hasta ese momento tenía el Consejo de Estado, así
como también su Jurisdicción. Con la Constitución de 1991 se dispuso que el Consejo de Estado se
dividiera en Salas y Secciones para cumplir de manera eficiente con las funciones ordenadas por
dicha Carta; estableció igualmente que el número de Magistrados sería impar (Art. 236) y se
numeraron sus funciones en el artículo 237. Estas funciones han sido doctrinariamente clasificadas
como: (I) Jurisdiccionales, que a su vez incluyen: Ser máximo Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, conocer de las acciones de nulidad contra los Decretos del Gobierno cuyo
conocimiento no corresponda a la Corte Constitucional, conocer de las acciones populares y de
grupo, de conformidad con la regulación legal y conocer de las acciones de pérdida de investidura
de congresistas. (II) Consulta, en las que debe: actuar como Máximo Órgano consultivo del
Gobierno, y dar su concepto en casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional,
estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeras de guerra. (III) Cooperación Legislativa,
preparando y presentando proyectos de Ley, así como proyectos de Actos Reformatorios de la
Constitución. Y (IV) Administrativa en la que únicamente le corresponde darse su propio
reglamento.
Con posterioridad a la Constitución de 1991, la Ley 137 de 1994, Ley Estatutaria de estados
de excepción, le atribuyó a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo el control de legalidad de
medidas de carácter general de Decretos Legislativos durante estados de excepción, competencia
que corresponde a los Tribunales Administrativos o al Consejo de Estado de acuerdo si la autoridad
que expide el acto es nacional o territorial. Para efecto de este control, la autoridad administrativa
32
deberá enviar el acto respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a su expedición, a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo.83
También la Ley estatutaria de administración de justicia, número 270 de 1996 estableció la
competencia para conocer de la Acción de Nulidad por inconstitucionalidad de Decretos generales
dictados por el Gobierno Nacional, al Consejo de Estado, a menos que dicha competencia hubiere
sido asignada a la Corte Constitucional.
Para finalizar, en virtud de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998 al Código
Contencioso Administrativo, se dispuso que, dentro del Consejo de Estado, la Sala Plena tendría, el
conocimiento de los Actos Administrativos cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se
establezca mediante confrontación directa con la Constitución y que no obedezca a función propia
de la administración, y que la sustentación y ponencia de fallo, corresponderá al Consejero de la
sección que corresponda según la materia de que se trate.84
2.2.2 Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad
2.2.2.1 Introducción
Este control de constitucionalidad se activa a través del ejercicio de la acción de nulidad; al hablar
de ella nos encontramos en el campo de lo contencioso administrativo, por lo tanto si un Decreto
del Gobierno Nacional viola la Constitución, deberá declararse su inconstitucionalidad. Dicho
mecanismo procede contra actos de la administración, que han sido expedidos en ejercicio de
funciones administrativas, puesto que en ejercicio de funciones extraordinarias o potestades
conferidas por el Legislador correspondía su conocimiento a la Corte Suprema de Justicia (Corte
Constitucional a partir de 1991 Art. 241, numerales 5 y 7) como ha sido explicado anteriormente.
Consuelo Sarria Olcos, quien fue consejera de Estado en Argentina, toma ésta acción definiendo
que “se ejerce para que se restablezca el orden jurídico desconocido, y puede ser ejercida… por
83 PALACIO HINCAPIE Juan Ángel, Derecho Procesal Administrativo. librería jurídica Sánchez Ltda. Bogotá 2004. Pág. 237. 84 Ibíd. Pág. 237.
33
quien tenga el simple interés general de mantener el principio de legalidad y resolicita la anulación
del acto”85.
Este mecanismo de protección de la Carta surge del llamado “exceso de poder”86, y la
primera vez que se consagró en Colombia, fue por medio de la Ley 130 de 1913 que la estableció
para los actos que profiriera el Gobierno Nacional, las Asambleas Departamentales y los Consejos
Municipales, determinando para ese momento, un término de caducidad de 90 días contados a partir
del día siguiente a su publicación.87
La Ley 167 de 1941, segundo Código Contencioso Administrativo, rezaba en su Artículo
62, lo siguiente: “Podrán ser acusados ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales
Administrativo, según las reglas de competencia señaladas en los dos anteriores capítulos, los
Decretos, Resoluciones y otros actos del Gobierno, los Ministros y demás funcionarios, empleados
o personas administrativas, por motivos de Inconstitucionalidad o Ilegalidad”. Precepto que La
Corte Suprema de Justicia declaró inexequible, en cuanto comprendía la acusación y anulación de
Decretos por motivos de inconstitucionalidad, que estaban asignados privativamente a aquella
Corporación. (Sentencia. 7 de Julio de 1942, LIII, 231)88. Fue por medio del Acto Legislativo
número 1 de 1945, que el Constituyente modificó el articulado de la Carta de 1886, en el sentido de
que elevó a canon Constitucional la competencia del Consejo de Estado, para conocer sobre la
constitucionalidad de los actos en cuestión.
2.2.2.2 Elementos de la Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad
85 SARIA OLCOS, Consuelo. Control Judicial de la Administración Pública: Justicia Administrativa. Tucumán-Argentina. Ediciones Unsta. 1981. Pág. 29. 86 “En Francia durante el siglo XIX, se empezó a reconocer la falibilidad del soberano en ciertos casos y la posibilidad de defensa por parte del administrado, justamente una de esas manifestaciones fue el recurso por exceso de poder (que hoy se conoce como desviación de poder y permite atacar los actos en sede de nulidad). Este recurso, en sus inicios, se ejercía frente al mismo funcionario o ante su superior jerárquico, pero nunca, fuera de la administración. Este sistema inicial es reconocido como justicia retenida”. HERNÁNDEZ, Christian Alier y GANTIVA, Camilo. Apuntes de clase Derecho Procesal Administrativo. Pontificia Universidad Javeriana. 2004. 87 Ley 130 de 1913. Art. 81: “El término para ocurrir ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, en los casos en los que se concede este recurso, respecto a los actos del Gobierno, es el de 90 días, contados desde el siguiente a la publicación que debe hacerse en el Diario Oficial de la resolución respectiva”. 88 ORTEGA TORRES, Jorge. Código Contencioso Administrativo. Editorial Temis, Séptima Edición. Bogotá 1979, Págs. 50 y 51.
34
Esta acción podía ser iniciada por toda persona, lo cual incluía a los extranjeros, personas jurídicas,
menores de edad, etc.89. Es decir, que toda persona podía por si o por medio de su representante,
solicitar la nulidad de cualquiera de éstos actos. En el caso de menores de edad y personas jurídicas,
sean nacionales o extranjeras, tendrían que obrar a través de su representante legal.
Al ser una justicia rogada, el petitum de la demanda debía incluir el acto administrativo
plenamente identificado, pues la sentencia podía declarar o negar la nulidad de todo el acto que se
demandaba o algunos apartes del mismo.
Para lograr un buen entendimiento acerca de los actos en los que procede esta acción
debemos hacer referencia a la teoría de los móviles y los fines. Se entiende en ese entonces que la
acción de nulidad se utilizaba para atacar o demandar actos generales, y la de nulidad y
restablecimiento del derecho para cuestionar los actos de carácter particular, procedencia que luego
evoluciona con la jurisprudencia90. (Al Respecto: Sentencia del 10 de Agosto 1961, Tomo LXIII,
Números 392-396. Pág. 202)
89 ORTEGA TORRES. Op. Cit. Pág. 127. 90 El Consejo de Estado había sostenido que para determinar que Acción usar, era preciso establecer si el acto administrativo era general o particular. Por lo cual en 1961, el Consejero Carlos Gustavo Arrieta planteó la teoría de los móviles y las finalidades, la cual estableció que no era la determinación de los destinatarios la que dirigía la acción, sino la finalidad que esta buscaba, por lo tanto si la persona solo quería que se declarara la nulidad del acto, debería utilizar la Nulidad Simple, mientras que si busca que se reparara un daño o reestableciera un derecho, debía usar la Acción de Plena Jurisdicción. Posteriormente en 1972, el Consejo de Estado estableció cuáles eran los móviles o finalidades ordinarias que debían regir el uso de cada una de las acciones. Señaló que la Acción de Nulidad buscaba la defensa de un interés público así como la preservación de la legalidad, mientras que la de Plena Jurisdicción buscaba la defensa de derechos civiles. En 1990, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, se sostuvo que solo podría usarse la Acción de Nulidad Simple para actos particulares cuando la Ley lo permitiera, además se debería observar la finalidad que motivaría el uso de cada acción. Esta tesis no fue compartida por las demás Secciones del Consejo de Estado, al punto que desde ese mismo año la Sección Tercera, siguió con la teoría inicial. En 1995 la Sala Plena se pronunció retomando la tesis de la Sección Tercera y consideró que no era necesaria una autorización expresa de la Ley para que se permitiera una procedencia de la Acción de Nulidad frente a actos de carácter particular, siempre que hubiera un interés público de por medio. En el año 2002 la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y dijo que el resguardo de la legalidad no puede estar limitado por ninguna regla, por lo tanto condicionó la legalidad de la norma a que el Consejo de Estado no podía establecer ningún tipo de requisito para la procedencia de la nulidad frente a los actos de carácter particular. (Al Respecto: HERNÁNDEZ, Christian Alier y GANTIVA, Camilo. Op. Cit.). Esta posición de la Corte, fue concebida por el Consejo de Estado como una intromisión, por lo tanto no quiso adoptar esta teoría.
35
Así pues, La Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad procedía contra los Decretos,
Resoluciones y otros actos del Gobierno, los Ministros y demás funcionarios, empleados o personas
administrativas, es decir, cualquier manifestación de voluntad de la administración, expresada a
través de un acto administrativo.91 No era acusable ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: “las resoluciones que se dicten en juicios de policía de naturaleza penal o civil92,
las sentencias proferidas en los juicios por fraude a las rentas nacionales, departamentales o
municipales; las correcciones disciplinarias impuestas a los funcionarios públicos, excepto las que
impliquen suspensión o separación del cargo de empleados inamovibles según las Leyes; las
atribuidas por Ley a otra jurisdicción.”(Art. 73 Ley 167 de 1941)
Como anteriormente se había anotado, el primer Código Contencioso-Administrativo
establecía que la Acción de Nulidad debía interponerse dentro de los 90 días siguientes, contados a
partir de la fecha de su publicación. Con la Ley 167 de 1941, este término de caducidad fue
derogado en la medida en que se estableció una nueva disposición que contemplaba que la nulidad
de un acto administrativo podía ejercitarse en cualquier tiempo, a partir de su expedición o después
de su publicación, si necesitaba de este requisito para entrar a regir. Al respecto opinó el Consejo de
Estado quien dijo: “Se permite la acción de nulidad contra toda clase de actos administrativos, sin
fijar termino ninguno para la prescripción, pues es contrario a elementales principios jurídicos y al
objeto del contencioso de anulación, establecer un plazo cualquiera después del cual queden
saneados los vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma ejecutiva de derecho. Si un
Decreto del Gobierno o de un ministerio es irregular, por contrariar preceptos de la Constitución o
de la Ley, ¿por qué pretender, haciendo uso de una ficción, que el transcurso de 90 días pueda
convertir en regular aquel acto?” (Sentencia del 1 de Marzo de 1944, Tomo LII, números 335-340,
Pág. 16)93
La sentencia que declaraba la nulidad de un acto administrativo tenía fuerza de cosa
juzgada, lo cual quiere decir que no podría volverse a intentar por las mismas razones que dieron
lugar al fallo. También, la sentencia que declaraba un acto nulo por inconstitucional era obligatoria
91 “Para ZANOBINI, “acto administrativo es cualquier manifestación de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizados por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa.” Citado por: ORTEGA TORRES, Jorge. Op. Cit. Pág., 127. 92 Estos actos están excluidos expresamente del control contencioso-administrativo, en virtud del mandato legal, éstos se producen para decidir sobre responsabilidad contravencional en un juicio. 93 ORTEGA TORRES, Jorge. Op. Cit. Pág. 203.
36
para todos los particulares y para la administración; producía efectos erga omnes e irretroactivos,
“Por eso, sus sentencias en este campo sólo pueden tener efectos futuros, que no son sino la
inaplicabilidad de la norma inexequible, como sanción jurídica del indebido ejercicio de la
competencia constitucional del Gobierno o del Congreso, pero dejando a salvo las situaciones
jurídicas consolidadas bajo la vigencia de aquéllas, en defensa de la seguridad jurídica y de la
buena fe de los gobernados”94
2.2.2.3 Procedimiento de la Acción de Nulidad por Inconstitucionalidad
Respecto al procedimiento que se debía seguir frente al Consejo de Estado en la preparación e
instauración de la demanda, regía el del Proceso Ordinario, contemplado en el Código Contencioso
Administrativo del momento95, esta normatividad que se mantuvo hasta la expedición del Decreto-
Ley 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo que rige actualmente96. Sin embargo debido a
94 Concepto de la sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, Noviembre 17 de 1958. Anales del Consejo de Estado. Tomo LXII. Pág. 904. 95 Ley 167 de 1941. Art. 124: “En los juicios que se siguen ante el Consejo de Estado y los tribunales contenciosos administrativos, para los cuales no se señale un tramite especial en esta Ley, regirán las disposiciones del presente capitulo, las cuales constituyen el procedimiento ordinario de lo contencioso administrativo”. ORTEGA TORRES, Jorge. Op. Cit. Pág. 201. 96 Con la derogatoria de la Ley 167 de 1941 por el Decreto-Ley 01 de 1984, se profirió el nuevo Código Contencioso Administrativo. se produjeron pequeños cambios significativos en el procedimiento ordinario. Tales como el término para notificar personalmente, debería ser de 5 días siguientes a partir del aviso de notificación. La fijación en lista para contestar la demanda y para alegar de conclusión, pasó de ser de 5 días a 10, y el término probatorio que pasó de máximo 30 días a 60 días. Respecto a la suspensión provisional, también se resolverá en el auto que admita la demanda y contra este auto solo es procedente, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y no el de suplica como estaba estipulado anteriormente. Estas reglas rigieron el procedimiento de la nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado, hasta que la Ley 446 de 1998, en su Artículo 33 introdujo el numeral 7 al artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, el cual habla de la competencia de la Sala Plena del Consejo de Estado. El nuevo numeral regula expresamente el procedimiento que se debe llevar a cabo para las demandas de esta naturaleza, contemplando reglas expresas y dejando las del procedimiento ordinario como normas complementarias en caso de vacío legal. El procedimiento que rige hoy en día es el siguiente: “7. De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y que no obedezca a función propiamente administrativa. La acción podrá ejercitarse por cualquier ciudadano y se tramitará con sujeción al procedimiento ordinario previsto en los artículos 206 y siguientes de este Código, salvo en lo que se refiere al período probatorio que, si fuere necesario, tendrá un término máximo de diez (10) días. En estos procesos la sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los Consejeros de la Sección respectiva según la materia y el fallo a la Sala Plena. Contra los autos proferidos por el ponente sólo procederá el recurso de reposición. Los que resuelvan la petición de suspensión provisional, los que decreten inadmisión de la demanda, los que pongan fin al proceso
37
la delimitación temporal del tema en análisis, únicamente haremos referencia al Código
Contencioso Administrativo de 1941.
La demanda se dirigía ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y tenía que
presentarse ante el tribunal competente, en este caso el Consejo de Estado, debiendo contener la
designación de las partes y de sus representantes en el caso de actuar a través de ellos, lo que se
demanda, los hechos y omisiones fundamentales de la acción y la expresión de las disposiciones
que se estimaban violadas, además del concepto de la violación.97
Los únicos casos en que la demanda podría ser rechazada (Art. 88 de la Ley 167 de 1941)
serían en el evento en que el juez no fuera el competente o en el caso de aquella demanda
inadmitida en la que no se subsanaron los defectos formales.
Cumplidos los requisitos de Ley, el Consejero de Estado sustanciador debería admitir la
demanda y decidir acerca de la suspensión provisional de la disposición acusada, siempre y cuando
el demandante lo hubiere solicitado con la demanda o en escrito separado. Era suficiente que
hubiera manifiesta violación de una norma positiva de derecho (en este caso la Constitución) “… de
acuerdo con la tesis tradicional del Consejo de Estado, en esta materia, la suspensión provisional
solo es procedente cuando a primera vista y de manera ostensible surge la trasgresión de los
preceptos superiores de derecho que el demandante estima quebrantados 98. La suspensión
provisional en todos los casos se debía decidir en el auto admisorio de la demanda; en caso de ser
negada la suspensión provisional, era de recibo el recurso de súplica presentado ante la Sala de
decisión. Esta institución ha sido enriquecida con un amplio desarrollo jurisprudencial a través de
los años en que ha estado vigente.99
y los que decreten nulidades procésales, serán proferidos por la Sección y contra ellos solamente procederá el recurso de reposición. El ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada a despacho para sentencia. La Sala Plena deberá adoptar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional. Las acciones de nulidad de los demás Decretos del orden nacional, dictados por el Gobierno Nacional, se tramitarán y decidirán por las Secciones respectivas, conforme a las reglas generales de este Código y el reglamento de la Corporación. 97 Ley 167 de 1941. Art. 84. ORTEGA TORRES, Jorge. Op. Cit. Pág. 207. 98 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo- Bogotá, D.E., nueve de mayo de 1961. MP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Pág. 481. 99 A sí mismo tampoco tuvo reparos para determinar que la suspensión provisional, era una garantía esencial en el Derecho administrativo para el administrado; sin embargo debía estar reglada con el fin de que no se
38
Una vez notificado personalmente el Ministerio Publico, el Consejero sustanciador fijaba el
proceso en lista por 5 días para solicitar las pruebas que consideraba necesarias. En ese mismo
término, podrían todas las personas que quisieran coadyuvar o impugnar la acción, manifestarse
acerca del trámite del asunto; de igual forma podrían solicitar pruebas y hacer valer los derechos
que la Ley les otorgaba. Durante los cinco días de la fijación en lista la demanda podía ser corregida
o aclararse por parte del actor, en ese caso se volvería a fijar en lista el negocio, con las
modificaciones a que hubiere lugar. (Arts. 126 y 128 de la Ley 167 de 1941)
Llevada al cabo la notificación de las partes, el proceso entraba al Despacho del Consejero
para decretar las pruebas que se hubieran solicitado y se procedía a practicarlas. El término para
practicarlas no podía ser mayor a 30 días ni menor a 10, contados a partir de la notificación por
estado del auto que las decretaba100.
obstaculizara por motivos de vana importancia la administración. Por esta razón el Consejo dijo que “la suspensión provisional ha venido a consagrarse en el Derecho Administrativo como una garantía preciosa con que cuenta el Administrado frente a la postura exorbitante de la Administración, que tiene el privilegio de decidir actos y ejecutarlos. Se proporciona al ciudadano un instrumento para lograr que quede sin efectos la voluntad de la administración, mientras se pronuncia por la jurisdicción la última palabra sobre la validez del acto sub-judice. Pero claro esta, una ventaja tal en el país de leyes que tiene que estar sometida a la concurrencia de graves circunstancias y condiciones, pues de otro modo sería cosa fácil de hacer del organismo oficial un paralítico; entre nosotros para suspender los efectos de un acto o providencia es necesario que en todos los casos haya una palpable violación de las normas jurídicas superiores y positivas, y cuando se ejercitada una acción diferente de la simple nulidad, es necesario también que al menos sumariamente resulte aprobado el agravio que sufre quien ha promovido la demanda. En otras legislaciones se exige que la demanda parezca tener bastantes y seguras perspectivas de éxito, lo que equivale a que ocurra la violación ostensible entre nosotros es necesaria para que pueda decretarse por el Juzgador la suspensión provisional solicitada” (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo- Bogotá, D.E., nueve de mayo de 1961. MP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Pág. 481). Sin embargo estableció una limitación a quien conoce de la suspensión al mismo tiempo que también impuso una carga para el demandante ya que “lo que hace el juez administrativo es verificar si se presenta la trasgresión que el actor cree que ha ocurrido; pero si ella no es notoria, o si ni siquiera se ha formulado, no le es permitido acudir con enunciaciones de su cosecha, así fueren las más reales”. (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo- Bogotá, D.E., octubre catorce de 1960. MP: Dr. Gabriel Rojas Arbeláez, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Pág. 814). El Consejo finalmente recalca que “de acuerdo con la tesis tradicional en esta materia, la suspensión provisional solo es procedente cuando a primera vista y de manera ostensible surge la trasgresión de los preceptos superiores de derecho que el demandante estima quebrantados” (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo- Bogotá, D.E., nueve de mayo de 1961. MP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Pág. 481), quedando claro que el tema es bastante pacifico. 100 Ley 167 de 1941. Art. 129.
39
Finalizada la práctica de pruebas, se corría traslado por cinco días a cada una de las partes,
incluyendo el Ministerio Publico, para que presentaran sus alegaciones finales, sustentadas en las
pruebas practicadas. En caso de que no hubiera lugar a práctica de pruebas, el término de las
alegaciones tendría que ser de 3 días a partir de la fijación en lista luego de la admisión de la
demanda.
El Proceso entraba al Despacho del Consejero sustanciador, para sentencia; una vez
proferida ésta, debía ser notificada personalmente a las partes, o por medio de edicto si éstas no se
habían notificado personalmente. El Ministerio Publico siempre debía notificarse personalmente de
todas las actuaciones surtidas, incluso de las sentencias. Como el proceso era de única instancia, no
era procedente el recurso de apelación contra la sentencia. Pero los Consejeros podían salvar su
voto, si estaban en desacuerdo a los considerandos del fallo proferido.
3. Conclusiones del Título.
Como se ha visto a lo largo de este título, consecuencia de la ideología del Estado de Derecho que
ha fundamentado las Constituciones Colombianas a lo largo de su historia, y sin perjuicio de la
posición política que les haya dado origen (centralista o federalista, liberal o conservador), se ha
mantenido la Corte Suprema de Justicia como icono representativo de la tri-división de poderes; es
decir el poder Judicial, a pesar de la inseguridad Constitucional que gobernó el siglo XIX, entendida
como la expedición continuada de las mismas, y las numerosas reformas que siguieron a la
Constitución de 1886 para adecuarla a las necesidades del momento, fue conservada para garantizar
la protección de los ciudadanos de las posibles agresiones que pudieren cometer en contra de ellos
la Rama Legislativa en su labor de expedir las Leyes y el Ejecutivo en su función de desarrollarlas y
ejecutarlas.
De otra parte, en lo que atañe al desarrollo histórico del Consejo de Estado, se observa que
éste era un órgano prescindible, que podía ser creado o suprimido dependiendo de las conveniencias
políticas del Gobierno de turno, tal como pudo observarse en el periodo dictatorial del General
Rafael Reyes, donde fue suprimido. Por ser de naturaleza eminentemente consultiva, las decisiones
de éste órgano de ninguna manera eran vinculantes, lo que explica su inestabilidad institucional.
Fue con la expedición del Acto Legislativo 3 de 1910 que al otorgársele funciones jurisdiccionales
40
y consagrarlo como máximo Tribunal de la naciente jurisdicción contencioso-administrativa, que
deja su rol consultivo en un papel secundario para hacer parte del Poder Judicial, adquiriendo la
importancia que esto acarreaba.
En lo que respecta a la función de control Constitucional, si bien tuvo origen constitucional
para cada uno de los Tribunales, la acción fue desarrollada legalmente, sin embargo tuvo desarrollo
diverso. Mientras para la Corte Suprema de Justicia sus limites de competencia fueron delimitada a
través de sus mismos pronunciamientos, para el Consejo de Estado fueron los Códigos
Contenciosos Administrativos de los que se encargaron de delimitarla.
Habiendo estudiado ya y conociendo las características de la acción de inconstitucionalidad,
podemos llegar a las siguientes conclusiones: Primero: Este procedimiento traslada cualquier tipo
de interés económico. Sobre este tema versaran las siguientes conclusiones que se verán a
continuación. Segundo: Dentro de esta acción no cabe hablar de perjuicios ya que la acción es
pública y no se puede confundir con aquellas que se ejercitan ante la rama judicial para proteger
derechos individuales, o ante lo contencioso administrativo. Esta acción simplemente esta
consagrada para la protección del sistema constitucional que crea situaciones jurídicas abstractas e
impersonales que no lesionan a ninguna persona en el ámbito privado. Por estas razones “es forzoso
concluir que del ejercicio de esta acción no puede surgir una responsabilidad del Estado para
deducir una indemnización de perjuicios de orden económico a favor de los particulares que se
consideren lesionados con la violación de principios constitucionales”101. Tercero: No se hará
responsable al legislador por las leyes que dicta ya que este actúa en representación de toda la
nación ya por que cuando legisla no define el derecho en concreto ni para situaciones individuales.
101 SÁCHICA, Luis Carlos. Constitucionalismo Colombiano. Cuarta edición. Bogotá: Temis, 1974. p 136
41
USO DE LA JURISPRUDENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LAS SENTENCIAS
MODULADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE ESTADO
COLOMBIANOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
1. Precisiones.
Para entrar al análisis de la jurisprudencia Constitucional, es necesario poner de presente que las
sentencias escogidas de la Corte Suprema de Justicia, versan únicamente sobre el control
Constitucional de los actos proferidos por la Rama Ejecutiva; mientras que las sentencias del
Consejo de Estado, por la naturaleza de la materia y de su competencia, comportan necesariamente
un control al Ejecutivo, con la característica que la selección de fallos realizada para llevar a cabo
esta monografía, se limita a aquellas que son moduladas en su parte motiva y/o resolutiva.
De igual forma, cabe aclarar que las dos Corporaciones encargadas del Control
Constitucional, tenían un manejo indistinto entre lo que ellas denominan Doctrina y la
Jurisprudencia, ya que La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado al citar fallos anteriores
para motivar sus pronunciamientos, no discriminaban entre estas dos fuentes de derecho,.
Una parte de la estructura de esta investigación, concreta un análisis jurisprudencial relativo
a la manera en que el órgano de control Constitucional se refería a las Ramas del Poder Público.
Como anteriormente se ha dicho, las sentencias de ambos órganos versan exclusivamente sobre
actos del Ejecutivo, y por esto es necesario realizar un estudio conjunto de la Rama Ejecutiva y
Legislativa, en la medida que al pronunciarse en el caso concreto, la Corporación competente
necesariamente hacía referencia a las potestades, alcances y limites que tenían las Ramas del Poder
distintas a la Judicial.
42
2. Manejo de la Jurisprudencia
2.1 Corte Suprema de Justicia
Es recurrente encontrar en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en el periodo de 1935 a
1945, diversas formas de citar la jurisprudencia existente, en lo atinente a la guarda de la
constitución, mediante el trámite de la acción de inexequibilidad contra Leyes y Decretos.
La Corte en repetidas ocasiones, utilizó en las sentencias determinadas expresiones para
referirse a las citas, –como por ejemplo: “La Corte tiene reiterada jurisprudencia en el sentido de
que...”, “Sobre el particular la Corte tiene jurisprudencia en el sentido de que...”, “Es oportuno
recordar que esta Corte ha sostenido la doctrina invariable...”, “La Corte ha sostenido de manera
constante que...”– resaltando con estas el papel que ella misma realizaba; es decir, la forma en que
la Corte se citaba -lo que ocurre en la mayoría de las sentencias-, resalta la innegable importancia
histórica, política y jurídica que ésta tenía en ese período, y de igual manera resalta la importancia
que la misma Corte le daba a su jurisprudencia.
Después del análisis realizado, hemos clasificado102 la forma en que la Corte realizaba este
tipo de citas; teniendo como base dichas referencias, hemos llegado entonces a catalogarlo en tres
grupos generales.
2.1.1 Citas de Presunción
En éstas, la Corte se encarga de enunciar que existe jurisprudencia sobre el tema, y que ésta,
anterior al caso que se esta discutiendo, hace entender al lector que la jurisprudencia se encuentra
ajustada a los supuestos de hecho y jurídicos para fallar, pero en ningún momento hace referencia
expresa a la providencia, ni a las razones expuestas en el fallo citado. Es por esto que las hemos
102 La clasificación se ha realizado teniendo como modelo y guía, la tipología de citas jurisprudenciales del artículo “Desarrollos Recientes en la Doctrina del Precedente Judicial en Colombia” del Dr. Diego Eduardo López Medina. Teniendo en cuenta lo anterior, se encontrarán similitudes en las citas definidas por el Dr. López, es decir las denominadas: (i) Citas analógicas estrechas y amplias, (ii) Citas conceptuales o temáticas y (iii) Citaciones caóticas o meramente retóricas, pero con variaciones en su definición, debido al contenido histórico que presenta esta monografía.
43
denominado de presunción, debido a que la Corte da por sentado que el lector tiene conocimiento
de la idea que el Magistrado ponente, esta reiterando.
Como por ejemplo en la sentencia de noviembre 25 de 1940103, en la que se analiza la
constitucionalidad del Decreto 2310 de 1938 mediante el cual se reorganiza el Hospital de Garagoa,
creando una Junta Administradora para el Legado dejado en la sucesión de un ciudadano:
“Ahora bien, la Corte tiene reiterada jurisprudencia en el sentido de que
“Para que haya lugar a fallar sobre la inexequibilidad de un acto
acusado, es menester que éste se halle en plena vigencia. Y es que no
siendo la decisión sobre inexequibilidad, según la acepción jurídica de
este vocablo, otra cosa que la declaración de que el acto sobre que ella
versa no puede ejecutarse, tal declaración presupone la vigencia de
dicho acto, ya que lo que no esta en vigor, por el solo hecho de no
estarlo, no es susceptible de ejecución”.
Como se puede ver, en la cita no hace referencia ni a la sentencia ni a la fecha de la cual se toma la
jurisprudencia.
También se encuentra esta forma de cita en la sentencia de diciembre 5 del mismo año104, contra los
Decretos No. 658 y 2474 de 1936:
“Es verdad lo que el señor Procurador manifiesta, por lo cual la Corte
reafirma hoy la tesis que ha sostenido varias veces...”.
De igual forma se puede ver la sentencia de marzo 12 de 1938105, contra el Decreto 191 de 1937,
por el cual se dictó una disposición reglamentaria del turismo en Cartagena:
103Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, noviembre 5 de 1940. MP. Juan A. Donado V. Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 328 a 331. 104Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, diciembre 5 de 1940. MP. Campo Elías Aguirre. Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 332 a 334. 105Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, marzo 12 de 1938. MP. Ricardo Hinestroza Daza. Gaceta Judicial, Tomo XLVI, Págs. 105 a 107.
44
“Así las cosas y ante la simplicidad del caso, se hace innecesario traer a
cuento la jurisprudencia tradicional sobre potestad reglamentaria y
sobre modalidades, limites y excesos de su ejercicio”.
Como se puede ver, la Corte da por sentado que el lector tiene conocimiento de la idea y que es
innecesario traer a colación la jurisprudencia que se esta usando como base para fallar.
2.1.2 Citas de Ubicación
El segundo de los métodos en los que la Corte se cita a si misma, es aquel en el que establece que
hay jurisprudencia aplicable al caso concreto, pero no entra a realizar análisis alguno, sino que
remite al lector al lugar de su ubicación, de ahí el nombre con que la hemos denominado.
Tal como observamos la sentencia de noviembre 27 de 1936106, contra los artículos 6 y 7 del
Decreto-Legislativo 136 de 1932:
“Entre los principales fallos de la Corte en los que se ha sostenido esta
Doctrina figuran los de 6 de junio de 1916, 16 de diciembre de 1916, 13
de agosto de 1926, 23 de febrero de 1927 y 7 de julio de 1927”.
Del mismo modo, podemos remitirnos a la sentencia de febrero 20 de 1941107, en el que se acusó el
Decreto 1078 de 1940; la Corte, al citar la jurisprudencia se refiere de esta manera:
“Pueden consultarse al respecto en la Gaceta Judicial las sentencias de
15 de julio de 1915, T XXIII, página 430, la de 4 de marzo de 1919, T
XXVII pagina 19; y la de 7 de diciembre de 1925, T XXXII, Pág. 155”.
106Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, noviembre 27 de 1936. MP. Pedro A. Gómez Naranjo. Gaceta Judicial, Tomo XLIV, Págs. 207 a 213. 107Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, febrero 20 de 1941. MP. Hernán Salamanca. Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 657 a 659.
45
Como se puede apreciar de la lectura de los párrafos anteriores, queda al lector la tarea, de
leer cinco sentencias adicionales, para lograr entender el criterio de análisis esbozado por el
Magistrado Sustanciador, para fallar en el caso concreto.
En referencia a este punto, podemos decir que un mismo criterio esgrimido en diversas
sentencias, era retomado en un solo fallo, y que éste, en vez de continuar con la línea
jurisprudencial, reforzaba únicamente el argumento que estaba sustentando.
2.1.3 Cita Directa
Finalmente la Corte se citaba a ella misma de manera directa, refiriendo expresamente la ubicación
de la sentencia y trascribiendo el aparte respectivo, aunque en algunos casos, a pesar de hacer
referencia al fallo citado, no se limitaba únicamente a transcribir los apartes utilizados, sino que la
aplicaba, y al tiempo reforzaba los argumentos utilizados anteriormente al caso concreto.
Tenemos para ilustrar esta forma de clasificación la sentencia de marzo 13 de 1941108. Basada en un
análisis jurisprudencial realizado por el Procurador, en que la Corte acoge la jurisprudencia que éste
cita y la aplica:
“Esta Procuraduría se ha permitido en varias ocasiones sustentar ante
esa H. Corte la tesis... tiene como apoyo el concepto de esa misma alta
Corporación, quien en sentencia del 26 de septiembre de 1933 dijo: “La
circunstancia de tener los Decretos relacionados su fundamento en el Art.
21 de la Ley 25 de 1923 trae como consecuencia el que, no habiéndose
acusado la referida disposición legal, no sea posible entrar a considerar
la impugnación que se hace a aquellos decretos.”
A su vez la Corte dispuso:
“La Corte ha sostenido reiteradamente, entre otras ocasiones en la
sentencia citada por el señor procurador, que cuando el Decreto 108Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, marzo 13 de 1941. MP. Isaías Cepeda. Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 690 a 707.
46
acusado tiene por fundamento una Ley, sin que se aparte de ella, no es
posible entrar a examinar la inconstitucionalidad del Decreto si no se
acusa, a la vez, la Ley correspondiente. En el caso presente estima la
Corte que el Decreto acusado no tiene la simple calidad de
reglamentario, sino que, en la parte impugnada, se basa en la
autorización especial y expresa, de carácter ordinario que el congreso
le concedió al Gobierno en el inciso final del Art. 16 de la Ley 37 de
1931”.
Del catálogo de citas que hemos propuesto, revisada la forma en la que la Corte Suprema de
Justicia citaba la jurisprudencia respecto a casos concretos, se observa que no existía una disciplina,
ni una técnica uniforme, en la forma de referirse a ella misma, a pesar de poder ubicar algunas de
sus sentencias en la diferenciación propuesta.
2.2 Consejo de Estado
En cuanto al Consejo de Estado encontramos varias sentencias que nos dan luces sobre el modo de
manejar las citas en su jurisprudencia, de acuerdo con la clasificación anteriormente propuesta. Por
parte de esta Corporación, resaltamos entonces:
2.2.1 Citas de Presunción
En esta clase de cita, el órgano enuncia que existe jurisprudencia anterior sobre el tema que se está
tratando, pero en ningún caso hace referencia expresa a la providencia ni a las razones expuestas en
el fallo citado. Así pues encontramos:
“De acuerdo con la tesis tradicional del Consejo de Estado en esta
materia, la suspensión solo es procedente cuando a primera vista y de
manera ostensible surge la trasgresión de los preceptos superiores de
derecho que el demandante estima quebrantados. A esa constante y
47
repetida jurisprudencia se ajustará esta Sala unitaria en el análisis del
caso sometido a su consideración.”109
Igualmente encontramos en el mismo sentido, pero esta vez con referencia a la doctrina del mismo
Consejo:
“Esta Corporación tiene una extensa doctrina sobre el particular
siempre uniforme. En una de ellas se expresó de forma sintética, clara y
expresiva: “Es cierto que el decreto reglamentario no puede ser más
que el desarrollo lógico de las disposiciones que la Ley trata de
reglamentar y que no puede, sin incurrir en extralimitación, establecer
nada que implícitamente no se halle contenido en ella. Por lo mismo,
tampoco puede cercenar de lo establecido expresamente por la Ley. En
uno y otro caso excederá la potestad reglamentaria...“110
Esta forma de citarse a sí mismo, condena, por así decirlo, de alguna forma la sustentación
de el argumento que se esboza, en la medida en que es para el Ponente verdad sabida la línea de
decisiones de la Corporación, y al citarse de esta manera, pone en aprietos al lector y detiene
abruptamente un posible estudio jurisprudencial acerca del seguimiento de anteriores decisiones por
el órgano.
2.2.2 Citas de Ubicación
La segunda clasificación utilizada es aquella que corresponde a que la Corporación expresa que
existe jurisprudencia pero no entra a analizarla, más bien, remite al lector al lugar de su ubicación.
Si bien este tipo de citas se compadece del Lector en la medida en que tiene recursos dentro
de la misma sentencia que lo llevan directamente a confrontar los argumentos esgrimidos en el caso
que hace las referencias con los referidos, y hace posible un seguimiento de decisiones por parte de
109Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E., nueve de mayo de 1961. CP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 481 a 485. 110Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E. enero veinte de 1966. CP: Dr. José Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI, Págs. 127 a 137.
48
la Corporación; de la misma forma es un método de cita equívoco en la medida en que no se aporta
de ninguna manera a la evolución del conocimiento, pues alguien con las calidades de un
Magistrado, que está calificado para guiar al lector en la forma en como debería hacer esta
confrontación, no lo hace, dejando zonas grises en la comprensión derivada de su lectura.
De las sentencias analizadas del Consejo de Estado ninguna de las citas hechas se ajusta a
este tipo de manejo. Por lo mismo, esto redunda en beneficio del lector en la medida en que no
tendrá que desplazarse a otras lecturas, ni se verá obligado a buscar el aparte que interesa al
pronunciamiento, ni quedará con más dudas después de leer el fallo respectivo.
2.2.3 Cita Directa
Es la tercera forma de manejar la jurisprudencia aquella en la que el mismo órgano se cita
directamente, haciendo referencia a la sentencia que toma para el pronunciamiento, trascribiendo el
aparte respectivo, para luego aplicar y reforzar los argumentos utilizados, al caso concreto.
En sentencia de 1966, el Consejo de Estado se cita a sí mismo y trascribe el aparte de la sentencia
referida que interesa, pero no hace análisis de la jurisprudencia que cita, más bien, la aplica y
refuerza con ello su decisión:
“En fallo del 27 de Marzo de 1959 ésta corporación dijo lo siguiente al
respecto de la potestad reglamentaria:
“El reglamento tiene por objeto y por razón de ser, asegurar la
aplicación de la Ley que él completa. Se halla, pues, en rigor contenido
en la Ley a que se refiere. Desarrolla los principios formulados por la
Ley pero no puede en manera alguna ampliar o restringir el alcance de
la Ley, tanto por lo que se refiere a las personas como a las cosas. Si
por ejemplo, la Ley establece ciertas formalidades exigibles para la
validez de un acto, el reglamento determinará la manera según la cual
estas formalidades habrán de cumplirse, pero no puede exigir
formalidades nuevas. Si la Ley exige ciertas condiciones de capacidad,
49
el reglamento podrá precisar estas condiciones pero no alterarlas
haciéndolas más o menos severas.”
“... Es cierto que el decreto reglamentario no puede ser otra cosa que el
desarrollo lógico de las disposiciones de la Ley que trata de
reglamentar y que no puede, sin incurrir en extralimitación, establecer
nada que implícitamente no se halle contenido en aquella. Por lo mismo
tampoco puede cercenar nada de lo expresamente estatuido en la Ley.
En uno y otro caso, excedería la potestad reglamentaria...”
Continúa el Consejo:
“Comparando el texto del artículo 4o. de la Ley con el de la disposición
que se pretende reglamentar contenida en el art. 9o. del decreto, resulta
a todas luces que este introduce una modificación sustancial a la Ley...
”111
Otra providencia de similares características es de 1945 (CP: Carlos Rivadeneira.). En ella, cita
expresamente una sentencia antes proferida y transcribe los apartes que atañen al caso, para con
ello, reforzar su argumento:
“Al respecto, esta misma corporación, en sentencia de 14 de septiembre
de 1939, dijo lo siguiente, que es bastante para evidenciar el cargo que
el demandante formula, y, por ende, para declarar inexequible la última
parte del referido inciso 2º., que es la afectada por él:...
... Por las razones expuestas, el Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
111 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E. julio doce de 1966. CP: Dr. Arturo Tapias Pilonieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI, Págs. 203 a 212.
50
Ley, declara nulo el inciso 2º, del articulo 18 del decreto 2736 de 1936,
en su última parte...”112
Este tipo de citas, si bien ubican al lector y trascriben el aparte de interés a la sentencia que
se motiva, se limitan simplemente a lo descrito, es decir, citar y transcribir como una forma de
sustentación del argumento que se esgrime en el resuelve, ya que no se hace uno propio para el
fallo. Esto denota un seguimiento de decisión por parte de la Corporación y parece ser suficiente
para determinar que ante un caso nuevo, con similares situaciones a uno fallado, aquel será decidido
de la misma forma del primero. Lo único discutible de esta posición, es que no se determinó para
todos los casos.
2.2.4 Cita de Remisión Tácita
Es un tipo de clasificación que se crea expresamente para este órgano; en este tipo de cita, el
Consejo de Estado establece que existe abundante doctrina por parte de la Corporación, pero no
hace referencia expresa a la providencia que contiene dicha doctrina, ni a las razones expuestas en
los supuestos fallos, que supone, son de conocimiento del lector.
Aunque pudiese parecer que hace parte de la primera forma de clasificación que hemos
desarrollado, el Consejo utiliza en su motivación, la cita que el demandante hace de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (lo que permite al lector ubicar la sentencia de la
Corte, si así lo desea) y trascribe el aparte de las providencias citadas por el demandante. Entonces
entra el Consejo a aplicar los argumentos de la Corte, al caso concreto. El Consejo de Estado al no
citar su doctrina y al transcribir apartes de la demanda, que contiene jurisprudencia de la Corte
Suprema, remite tácitamente a ella. Veamos:
“Al respecto es abundante la doctrina de esta corporación y terminante
el razonamiento del actor en este pasaje de su demanda:
“Ya se explicó como el régimen de la penas está reservado por la
Constitución a la Ley, y que ninguna autoridad puede establecerlas en 112 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 15 de Mayo de 1945. CP: Carlos Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado, Tomo LIV 347 a 351, p. 377.
51
sus reglamentos sin previa facultad expresa de la Ley. Si las Asambleas
Departamentales y los Concejos Municipales pueden garantizar la
eficacia de sus reglamentos de policía con algunas penas de esta
naturaleza, ello se debe a que el Código de Régimen Político y
Municipal expresamente ha facultado a estas entidades para
proceder así. Ante la imposibilidad, debido a la urgencia de tiempo, de
hacer un estudio detenido acerca del tema, me limito a citar las
palabras de la Corte, contenidas en la sentencia de 14 de octubre de
1935, que corre publicada en la Gaceta Judicial números 1914 y 1915.
“Dice así la Corte”
“que no solamente le está vedado al Gobierno crear, por medio de
decretos, sanciones penales distintas de las establecidas por las Leyes u
ordenanzas y aplicar definidos o definidos (sic) como delitos o
contravenciones en tales Leyes y ordenanzas, sino que también le está
prohibido tomar o decretar medidas, no autorizadas por el Legislador,
que impliquen molestia para alguien en su persona o su familia, o
privaciones en todo o en parte de su propiedad, porque así como el
artículo 26 establece que nadie podrá ser molestado en su persona sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las
formalidades legales y con motivos previamente definidos en las Leyes,
y el artículo décimo del Acto legislativo número 1 de 1936 garantiza la
propiedad privada sin más limitaciones ni restricciones que aquellas
que el Legislador establezca dentro de los límites allí señalados. Este
último texto amplía, con respecto a la propiedad, las atribuciones del
Legislador, pero no las del ejecutivo que, conforme a tal disposición,
tampoco podrá privar a nadie de su propiedad, en todo o en parte, ni
siquiera por pena o apremio, o indemnización o contribución general
sino con arreglo a las Leyes.”
Sobre lo trascrito el Consejo de Estado concluye:
52
“ Lo anteriormente dicho no significa que los dueños de la bombas no
puedan ser sancionados si dejan de cumplir las obligaciones a ellos
impuestas, sino tan solo que esas sanciones no pueden ser distintas de
las que la Ley autoriza para los casos de desobediencia a las órdenes de
la autoridad, multas y arrestos; y que la suspensión que la resolución
ordena no puede aplicarse como pena, más si lo es por persona distinta
de la que otorgó la licencia para el funcionamiento de la respectiva
bomba.”113
De estrecha relación con la tercera forma de hacer citas que se ha mencionado, ésta cuarta
forma refiere y trascribe los apartes que son de importancia para la motivación del fallo que paso
sustentan el resuelve del mismo; no obstante, esta forma de citar tiene algo especial, y es que se
complementa la jurisprudencia que se toma de otro órgano, con un breve análisis de la misma por
parte del Consejo para sustentar la decisión. Es de extrañar que ésta corporación diga que es amplia
la doctrina del mismo, no refiera siquiera a una y en vez de esto, cite la Jurisprudencia de la Corte,
pues si bien, esta forma de cita es enriquecedora en la medida en que al lector se le facilita la
ubicación del pronunciamiento, se trascribe el aparte que atañe al caso para que el lector no deba
trasladarse a otras lecturas y además, hace un breve análisis del mismo para guiar a quien lee y
facilitar su comprensión, con lo cual se cumplen las expectativas de una cita. Es de lamentar que no
se haya hecho con pronunciamientos del mismo.
Así pues, podemos observar que de la clasificación hecha para la Corte Suprema de Justicia,
la primera y la tercera, más una forma de cita exclusiva del Consejo de Estado, la de Remisión
Tacita, fueron aplicables a sus fallos. Sin embargo, no se puede tener certeza sobre una única forma
de manejar la jurisprudencia por parte del Consejo, más bien, fue diversa la manera en que lo hizo,
ya que a pesar de poderse encuadrar en una clasificación, la forma de hacerlo, denotó más un estilo
de motivar la sentencia que dependía del Consejero Ponente114, que una forma aceptada y
reconocida de hacer referencias.
113Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 22 de abril de 1947, CP: Carlos Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII. Págs. 486 a 492. 114 Quien puede a su vez hacer uso de estilos diferentes de cita, tal como pudo observarse en las sentencias de 1945 y 1947 CP: Carlos Rivadeneira.
53
3. Referencia Jurisprudencial a las Ramas del Poder Público
3.1 Corte Suprema de Justicia
3.1.1 Percepción de la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa por parte de la Corte Suprema
de Justicia.
Debido a que la mayoría de las sentencias estudiadas, versaban sobre la constitucionalidad de las
diferentes clases de Decretos del Ejecutivo, y más específicamente, sobre los Decretos
Reglamentarios, es necesario analizar conjuntamente la Rama Ejecutiva y Legislativa, toda vez que
los pronunciamientos de la Corte, acerca de las competencias y funciones del Ejecutivo,
implícitamente ponen de presente las competencias y funciones del Legislativo.
Recurrentemente, la referencia obligatoria en los pronunciamientos analizados era el abuso
de las facultades otorgadas por el Congreso en los estados de excepción. De igual forma, también se
trataba el tema de haber traspasado el Gobierno los límites y alcances de la potestad reglamentaria,
violando como consecuencia la Constitución Nacional. Los decretos, casi nunca fueron demandados
por violar una situación jurídica particular, ni por vulnerar un derecho, sino que por el contrario
eran demandados por violar una disposición normativa, para el caso, la norma Constitucional,
siendo así, no un control constitucional material, sino un control puramente formal.
La primera sentencia a analizar, es la ya mencionada sentencia de noviembre 25 de 1940115.
La demanda se origina en el momento en el que el señor Ismael Alfonso al fallecer, deja al Hospital
de Garagoa la totalidad de sus bienes, entre los que se encontraba un inmueble denominado
“Edificio Alfonso”, que se entregó en administración al albacea y a los herederos del causante. Al
renunciar los herederos al cargo de administradores, llevaron a que el Presidente de la Republica
expidiera el Decreto 2310 de 1938, con el que se creó la Junta Administradora del legado, para de
esa forma cumplir con lo establecido en el articulo 115 de la Constitución Nacional, cuidando de
esta manera que las rentas de las instituciones de utilidad común se conservaran y fueran
debidamente aplicadas. La acción en contra del decreto fue presentada por el apoderado del 115Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, noviembre 5 de 1940. MP. Juan A. Donado V. Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 328 a 331.
54
Hospital de San Antonio de Padua de la ciudad de Guaduas, argumentando que: “el legado de
Alfonso no es una fundación de beneficencia pública, sino asignación a persona cierta y
determinada”116, que el Decreto desconocía una situación jurídica consolidada, paradójicamente
reconocida mediante sentencia judicial, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Garagoa, en el que se llevó la sucesión del señor Ismael Alfonso, y de esta forma se estaría violando
el articulo 26 de la Constitución.
Para desgracia de la historia del control constitucional Colombiano, la Corte Suprema
declaró que no podía fallar respecto a la exequibilidad del Decreto, toda vez que este había sido
derogado por el Decreto 1299, el cual había disuelto la Junta Directiva, formada por el Presidente y
había devuelto la administración del legado al Hospital de Garagoa.
La segunda referencia, es el auto de agosto 5 de 1936117, mediante la cual resolvió un
recurso de suplica contra un auto que rechazó la admisión de una demanda de inexequibilidad
contra el Decreto-Legislativo 136 de 1932, proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias
concedidas en las Leyes 99 y 119 de 1931. En la parte motiva del auto, dijo la Corte que mediante
el mencionado Decreto el Ejecutivo suspendió indefinidamente el pago de la pensión a los
descendientes de los próceres de la independencia, en concreto, el pago de la pensión que se
concedía al nieto del prócer José Silverio Abondano, que fue reconocida por la sentencia del 23 de
mayo de 1928 del Consejo de Estado. Cabe resaltar en este punto que los supuestos fácticos son
idénticos a los del caso anterior, pero en este, el Magistrado Ponente revoca el auto que rechaza la
demanda y la admite, corriendo traslado al Procurador General para que se pronuncie acerca del
proceso.
Para el 27 de noviembre de 1936118, bajo el análisis del mismo Magistrado, que había también
realizado el análisis relativo a la admisión de la demanda, dispuso la Corte lo siguiente:
“La Corte ha sostenido de manera constate que las pensiones otorgadas
conforme a la legislación Colombiana, han tenido y tienen el carácter
116Ibíd. Pág. 328 117Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, agosto 5 de 1936. MP. Pedro A. Gómez Naranjo. Gaceta Judicial, Tomo XLIII, Págs. 708 a 710. 118Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, noviembre 27 de 1936. MP. Pedro A. Gómez Naranjo. Gaceta Judicial, Tomo XLIV, Págs. 207 a 213.
55
de gracias o recompensas gratuitas que la Nación concede a ciertas
personas a quienes se considera que se han hecho acreedoras a ellas,
por servicios importantes, sin que se haya creído nunca que esas
gracias se obtengan como derechos civiles que la República tenga
obligación de reconocer y pagar como parte civil, y que si en algún
tiempo se han dictado Leyes que autoricen a determinada entidad para
su reconocimiento y han señalado ciertos procedimientos para
otorgarlas en algunos casos únicamente con el fin de buscar la equidad
y de saber quienes la merecen para poder asignarlas con relativo
acierto a los que son acreedores a ellas, pero no porque el acto del
otorgamiento constituya un derecho adquirido con justo titulo, conforme
a las Leyes civiles del país”.
La Corte al fallar, desnaturalizó la pensión de los descendientes de los próceres, y la catalogó como
una “gracia o recompensa gratuita” que la República tenía con los familiares de los próceres, que
en ningún caso configuraba un derecho adquirido y por lo tanto el Ejecutivo podría suspender su
pago sin violar derecho alguno de la Constitución. De manera alarmante, la Corte Suprema
desconoció un fallo proferido por el Consejo de Estado, omitiendo la autonomía del Máximo
Órgano Judicial de lo Contencioso Administrativo.
Finalmente respecto a la definición de competencias del Ejecutivo y el Legislativo, la Corte en
sentencia de 26 de junio de 1940 dispuso lo siguiente, aunque con algunos errores en la redacción:
“…La Potestad Reglamentaria va encaminada no solamente a hacer
práctica la ejecución de las Leyes, sino también a desarrollar el
pensamiento del Legislador, en ocasiones demasiado concreto y
sintético en las normas legales. Tal Potestad está limitada en cuanto al
ejercerla, se modifique o se viole la Ley que se reglamenta o se invada
la acción del Legislador, decretando normas que solo este le competen
56
y que no están comprendidas dentro del espíritu o la letra de la ley que
se reglamenta…”119
3.1.2. Percepción de la Corte Suprema de Justicia acerca del Consejo de Estado.
Tomamos como Rama Judicial, en este punto al Consejo de Estado. Debido a que en ese momento
histórico, era éste el homólogo de la Corte Suprema de Justicia, como Máximo Tribunal de la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa.
Son dos puntos básicos en los cuales la Corte Suprema de Justicia, se refiere al Consejo De Estado.
3.1.2.1 Competencias del Consejo de Estado y su calidad de órgano de administración de
justicia.
La Corte Suprema de Justicia no aceptó que fuese válido el argumento, de que la Ley 167 de 1941,
concediera al Consejo de Estado competencia para conocer demandas de inexequibilidad contra los
actos del Gobierno. Se explica mejor la posición de la Corte tomando el fallo de 13 de mayo de
1942 que trató dicha situación de la siguiente manera:
“…Para la Corte no es válido ni tiene fundamentos jurídicos el
argumento de que el Acto Legislativo 3 de 1910 fue expedido cuando
estaba suprimido el Consejo de Estado, y de que el Acto Legislativo de
1914 al reestablecerlo, dispuso que el Consejo tendría, fuera de las
atribuciones allí conferidas, “las demás que le señalen las Leyes”,
porque esa frase que emplea el Constituyente a cada paso para indicar
lo que el Legislador está autorizado para hacer, no cabe interpretarla
en el sentido de que la Ley puede expedirse con violación de los
preceptos Constitucionales expresos, sino, por el contrario, respetando
el orden Constitucional existente y ajustándose a él.
119Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, junio 26 de 1940. MP. Liborio Escallón. Gaceta Judicial, Tomo XLIX, Págs. 464 a 472.
57
Tampoco valdría decir que como el Constituyente ordenó al Legislador
establecer la Jurisdicción Contencioso–Administrativa (artículo 164 de
la Constitución, 42 del Acto Legislativo número 3 de 1910), lo facultó
para asignarle las funciones que a bien tuviera, porque es entendido
que tal establecimiento no podría hacerse sino respetando asimismo el
orden Constitucional en vigencia… ”.120
Consecuente con su pensamiento, en 1943, la Corte refirió en su fallo, la declaración de
inexequibilidad que hizo del artículo 2 de la Ley 167 de 1941, reafirmando su competencia en
cuestiones Constitucionales y reconociendo al Consejo de Estado la competencia en lo atinente a la
acción de ilegalidad simplemente. En dicho pronunciamiento la Corte determinó:
“…En primer lugar, posteriormente a la fecha de esos conceptos,
refiriéndose a los proferidos por el procurador para la sentencia] la
Corte pronunció la inexequibilidad del Art. 62 de la Ley 167 de 1941
“En la parte que señala al Consejo de Estado Competencia y
Jurisdicción para conocer e la inconstitucionalidad de los decretos
dictados por el Gobierno”, función exclusiva de la Corte, al tenor del
artículo 149 de la Constitución…
…De modo que la Sala estudiará el Decreto número 32 de 1938, bajo el
aspecto de que el acusador lo juzga de inconstitucional, descartando del
debate los reparos de ser contrario alas Leyes 105 de 1931 y 51 de
1937, porque de la ilegalidad de un decreto del Gobierno no conoce
sino el Consejo de Estado… ”121
Para resaltar el concepto, nos basamos en la sentencia de febrero 20 de 1941122, en que se demandó
el Decreto 1078 de 1940, cuyas pretensiones fueron encaminadas que se declarase inexequible el
120Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 13 de mayo de 1942. MP. Isaías Cepeda. Gaceta Judicial, Tomo LIII, Págs. 5 a 16. 121Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 4 de marzo de 1943. MP. Campo Elías Aguirre. Gaceta Judicial, Tomo LV, Págs. 3 a 6. 122Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, febrero 20 de 1941. MP. Hernán Salamanca. Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 657 a 659.
58
Decreto mediante el cual “se rebajan los sueldos del Presidente y miembros del Consejo de Estado y
a los Magistrados de lo Contencioso Administrativo”. Para el demandante el mencionado decreto
violaba el inciso 2 del artículo 160 de la Constitución que disponía:
“No podrán suprimirse los sueldos de los Magistrados y Jueces, de
manera que la supresión o disminución perjudique a los que están
ejerciendo dichos empleos”. Según el actor: “Esta garantía (cobija) a
los Magistrados del Consejo y de los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, porque éstos hacen parte del Órgano Judicial123”.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia dictaminó:
“Aunque los Magistrados del Consejo de Estado y de los Tribunales de
lo Contencioso Administrativo forman un cuerpo administrador de
justicia y creador de doctrina administrativa, sin embargo, no caben
dentro de la definición restricta y enumerativa que legalmente
corresponde al órgano judicial y no están, por tanto, amparados por la
garantía especial que consagra el articulo 160 de la Constitución, cuyos
términos de carácter restrictivo no pueden ampliarse a favor de otros
empleados, cualquiera que sea su naturaleza.” Y agrega: “Esta
cuestión de si los Consejeros de Estado y los Magistrados de los
Tribunales Seccionales de lo Contencioso Administrativo forman parte
del poder judicial, llamado hoy órgano judicial, ha sido estudiado por
la Corte Suprema de Justicia en diversas ocasiones en que se han
acusado ante ella Leyes y decretos en que se ordenaba, en unos la
reducción del periodo de los empleados, y en otros la reducción de sus
asignaciones, en perjuicio de los funcionarios que ejercían los cargos, y
en todos los fallos se ha pronunciado en sentido negativo. ...Considera
el demandante que esta solución negativa fue fundada para la época en
que se pronunciaron las precitadas decisiones de la Sala Plena de la
Corte, pero que tal tesis debe modificarse hoy a la luz de la
123Ibíd. Pág. 657.
59
organización del poder publico consagrada en el articulo 52 de la
Constitución vigente. No se ve la razón de este aserto, porque en
realidad el Acto Legislativo de 1936 no introdujo ninguna reforma
fundamental sobre esta materia, que la diferencie trascendentalmente de
lo que sobre el particular estatuía la Carta de 1886. En esta, en efecto,
aunque no estaba expresamente dicho, también se dividía el poder
público en las tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial. La reforma
del año 36 fuera de la atenuación que trajo al principio rígido de la
limitación y separación de poderes públicos imponiéndoles una
colaboración armónica para la realización de los fines del Estado, se
redujo, en el punto en referencia, a establecer que el poder publico tiene
tres órganos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero conservando
su manera de integración y sus funciones esenciales.
En lo relacionado con lo judicial la modificación se reduce al cambio
de la palabra poder por órgano, porque su composición es idéntica en
ambas constituciones: la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales
Superiores de Distrito y los demás Tribunales y Juzgados que establezca
la Ley”.
De la lectura del aparte trascrito, se concluye que la Corte Suprema de Justicia en 1940
consideraba que el Consejo de Estado no era parte del Órgano Judicial, y por lo tanto no era
jurisdiccional, relegándolo a la concepción del Máximo Órgano Consultivo del Gobierno.
Solo por sentencia de junio 14 de 1945, la Corte realizó124 un pequeño y único reconocimiento a la
competencia del Consejo de Estado acerca de la facultad de juzgar los Decretos salvaguardando la
Constitución. Con gran precisión expresó la Corte que:
“De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 214 de la
actual codificación Constitucional la competencia de la Corte para
conocer de Decretos acusados de inconstitucional se inscribe expresa y
124 Delimitando nuestra afirmación a las sentencias analizadas.
60
taxativamente a los dictados en ejercicio de las atribuciones de que
tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 76 y el 212 de la Carta, pues la
competencia para conocer de todos los demás, cuando no sean
expedidos en desarrollo de aquellas facultades, corresponde a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 216 de la Constitución Nacional.” 125
3.1.2.2 Forma como la Corte Suprema citaba la jurisprudencia del Consejo de Estado.
De las sentencias analizadas, solamente la Corte hace referencia a la jurisprudencia del Consejo de
Estado en la sentencia proferida el 27 de noviembre de 1936126. Como se observó entonces, ésta
Corporación falla desconociendo una relación jurídica reconocida por una sentencia del Consejo de
Estado y declara la exequibilidad del Decreto-Legislativo acusado. Para fundamentar su argumento
la Corte además de citar su propia jurisprudencia, remite al lector a su ubicación, pero no se limita a
explicar los argumentos. Lo que si ocurre al citar al Consejo de Estado. Dice la Corte:
“También el Consejo de Estado al estudiar el carácter jurídico de las
pensiones ha sostenido la doctrina anterior, como puede verse en la
siguientes transcripciones:
“Derechos adquiridos son los que hacen parte del patrimonio de una
persona, y no pueden ser revocados por aquel de quien se derivan,
como lo que emanan de relaciones contractuales, los que confiere un
testamento cuyo autor ha muerto y los que tienen los herederos de una
sucesión intestada abierta. Las gracias que se otorgan por la Ley en
forma de pensiones, solo son facultades que se ejercen mientras rige la
Ley que las concede, pero que pueden ser revocadas o modificadas por
el Legislador, puesto que al otorgarlas no lo hizo en virtud de una
obligación civil. Esas facultades solo constituyen derechos adquiridos
125Corte Suprema de Justicia – Sala Plena –Bogotá junio 14 de 1945. MP. Pedro Castillo Pineda. Gaceta Judicial, Tomo LVIII, Pág. 78 a 79 126Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, noviembre 27 de 1936. MP. Pedro A. Gómez Naranjo. Gaceta Judicial, Tomo XLIV, Págs. 207 a 213.
61
respecto de los actos y durante el tiempo que se han ejercido, esto es, en
cuanto a los hechos consumados; en todos los demás casos son una
mera expectativa que de acuerdo con el Art. 17 de la Ley 153 de 1887,
pueden ser cercenadas o anuladas por la Ley posterior”. (Sentencia de
8 de noviembre de 1921).
“Las pensiones y recompensas tienen el carácter de una concesión, que
no advienen al patrimonio del beneficiado como los derechos civiles
ordinarios. Jamás podrá sostenerse que se adquieran como derechos
civiles. Si la Nación puede suspender su reconocimiento, si puede
aumentar o disminuir su cuantía, es porque ellas no están fundadas en
titulo irrevocable, no que el derecho a ellas se origine solamente en
actos de la libre voluntad de quien las solicita y obtiene. Por tanto no
puede sostenerse que tal derecho sea esencialmente patrimonial, y por
consiguiente no pertenece a la categoría de los que traen a si la
protección constitucional”. (Sentencia de 16 de marzo de 1932).
No toma la Corte en el caso anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado para decidir
sobre la exequibilidad de la norma demandada, sino que trae a colación la jurisprudencia del
Consejo de Estado para explicar la naturaleza jurídica de las pensiones y recompensas. Para que
luego de haber definido éstas, proceda a confrontar el concepto con las disposiciones
constitucionales que se acusan violadas.
3.2 Consejo de Estado
3.2.1 Las Rama Ejecutiva y Rama Legislativa desde la óptica del Consejo de Estado
El control por parte del Consejo de Estado de los actos del Ejecutivo, ha sido visible en lo que
respecta al tema de La Potestad Reglamentaria, tema en el cual hace referencia a los límites de un
reglamento y de quien los expide en ejercicio de sus funciones, es decir, el Ejecutivo. De la misma
manera, esos pronunciamientos se relacionan con el Legislativo en la medida en que se pone de
presente asuntos que son de su competencia. En primer lugar, trataremos la finalidad, definición y
62
alcance de la Potestad Reglamentaria; luego, nos detendremos a verificar el trato conjunto que se le
da con respecto a la rama Legislativa.
El Alto Tribunal explica la finalidad de la potestad reglamentaria, citando en su sentencia el juicio
de nulidad y suspensión provisional del artículo 103 del Decreto Reglamentario 351 de 20 de
febrero de 1951 del Ministerio de Guerra; juicio que era uno de los acumulados al proceso en
cuestión.
“...Ella ha sido consagrada para decretar normas que faciliten el
cumplimiento de la Ley ciñéndose rigurosamente al pensamiento del
Legislador sin desvirtuarlo en lo más mínimo. El reglamento se
encamina, pues a facilitar el cumplimiento de la voluntad del Legislador
y a buscar su verdadera efectividad en la ejecución de la Ley”127
Sobre el titular de la Potestad Reglamentaria, el Consejo hizo suyas las apreciaciones del
Magistrado Ricardo Bonilla Gutiérrez cuando estudió lo relativo a la suspensión provisional de un
decreto dictado por el Ministro de trabajo:
“La resolución número 102 de 1963, del Ministerio del Trabajo se, se
ampara en la potestad reglamentaria que corresponde, de modo
privativo, esencial y exclusivo al señor Presidente de la República y no
a los Ministros de Despacho. Subsidiariamente podríamos decir,
haciendo elástica la norma, que esta potestad es del Gobierno, o sea del
Presidente con su respectivo Ministro (artículo 57 de la Constitución),
pero nunca, jamás, del Ministro solo, o con su secretario, porque esta
conclusión permitiría el ejercicio de la potestad reglamentaria a
espaldas del Presidente de la República, que es quien debe ejercerla
directa o conjuntamente con su Ministro...“128
127Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E., enero veinte de 1966. CP: Dr. José Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI, Págs. 127 a 137. 128Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E., enero veinticinco de 1966. CP: Dr. Alfonso Arango Henao, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI, Págs. 297 a 301.
63
La potestad a la que nos venimos refiriendo, establecida en su momento en el artículo 120 –numeral
3º- de la Constitución Nacional dio paso para que una demanda se estableciese contra un acto
administrativo, pretendiendo establecer en la Carta una diferenciación no establecida. Así pues, el
Consejo actuó interpretando el texto Constitucional:
“...El artículo 120 –numeral 3º- de la Constitución Nacional, norma que
se estima ostensiblemente quebrantada, se limita a expresar que
corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad
administrativa, ejercer la potestad reglamentaria expidiendo órdenes,
decretos y resoluciones para la cumplida ejecución de las Leyes. Pero
este precepto Constitucional nada expresa en relación con la alegada
particularidad de la órdenes o la supuesta generalidad de los decretos y
resoluciones, ni podría decirlo en razón de que estas regulaciones de
detalle ordinariamente corresponden a la órbita de la actividad del
Legislador y no a la del constituyente. Si la regla que se considera
quebrantada apenas enuncia esas tres clases de actos administrativos,
sin determinar la naturaleza jurídica de cada uno de ellos o, por lo
menos de sus modalidades singulares, no se ve como haya podido
quebrantarse ese mandamiento constitucional de manera ostensible y
directa...”129
En la misma sentencia, el Alto Tribunal, se enfrenta a otro problema jurídico, y es la delegación de
la potestad. Valiéndose entonces del texto Constitucional y de la Ley, procede a su solución.
“...La potestad de expedir las órdenes necesarias para la cumplida
ejecución de las Leyes se la otorga la Constitución Nacional al
Presidente de la República (artículo 120 –numeral 3º-), pero esa
atribución puede ser delegada a los ministros de acuerdo con la Ley
202 de 1936. Una vez que se hay (sic) dado a los ministros la
autorización permanente, ¿puede el Presidente reasumir esa facultad
Constitucional? Parece que sí, porque para ello le bastaría modificar o 129Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E., nueve de mayo de 1961. CP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 481 a 485.
64
derogar el decreto de delegación o limitarlo en sus alcances. Pero si
permanece vigente el ordenamiento de autorizaciones, ¿puede el Jefe de
estado en determinado negocio dictar él mismo las medidas que
considere convenientes? La Constitución no descarta la hipótesis de que
sí pueda hacerlo. Si de acuerdo con el artículo 135 de ese estatuto, el
Presidente de la República conserva, no obstante la delegación, la
facultad de revocar o reformar los actos y resoluciones expedidos por el
delegatario, es porque no se ha desprendido por completo de su
potestad constitucional...”130
Existen casos en los cuales desborda el Ejecutivo la potestad reglamentaria al invadir la
esfera de competencias judiciales o del Legislador. Es así, como de la misma sentencia que venimos
estudiando, el Ejecutivo se excede en la potestad reglamentaria, en la medida en que la Ley que se
toma para verificar el reglamento establece en dos artículos que la que imponga la sanción será la
respectiva autoridad judicial, negando implícitamente la potestad a las autoridades de Policía; sin
embargo el acto administrativo demandado no limitó la actuación de la Policía a la órbita que señaló
la Ley, sino que la generalizó hasta el extremo de invadir la esfera de competencia de las
autoridades judiciales. Por esta ostensible violación, suspendió provisionalmente el acto.131 En otra
sentencia, el Máximo Tribunal recalca esta decisión:
“...por medio de decretos de esta naturaleza, o sea simplemente
reglamentarios, no puede el ejecutivo dar a las autoridades
contencioso-administrativas atribuciones jurisdiccionales, tanto por
habilitarlo tal facultad tan solo para llenar los vacíos que faciliten la
cumplida ejecución de las Leyes, como por estar esa autorización
reservada por el constituyente al Órgano Legislativo...”132
Y es que el Consejo de Estado es consciente de que el orden público y su reestablecimiento
merecen una especial atención, de ahí que establezca una posibilidad de conservación de actos
130Ibíd. Pág. 483. 131Ibíd. Pág. 484. 132Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 15 de Mayo de 1945. CP: Carlos Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado, Tomo LIV 347 a 351, p. 377.
65
administrativos inferiores cuando no tienen una manifiesta subordinación a los reglamentos
superiores, analizándolos de acuerdo a su propósito.
“... Agente del Gobierno el Gobernador, y de éste el Alcalde, tienen
ambos la función común de cumplir la Constitución y las Leyes, las
ordenanzas y los acuerdos, adoptando para ello las medidas
correspondientes. Este es un campo de actividad propio del Órgano
Ejecutivo, en el que la iniciativa del funcionario debe seguir la pauta
que indica el reglamento superior, reglamento que no puede contemplar
todos los hechos y situaciones, sino los conocidos y los que se puedan
prever. Pero aparte y como derivación de la facultad que en el numeral
7º del artículo 120 de la Constitución Nacional se da al Presidente de la
República, referente a la conservación y restablecimiento del orden
público, queda un especial campo de actividad. En este último se sabe si
cabe la iniciativa particular, porque el orden que es equilibrio de la
vida social, lo puede afectar de varios modos el desorden, que es
poliforme. Por lo mismo, las medidas para conservar y reestablecer
aquel no se pueden catalogar. Esas medidas son las propias de las
autoridades de Policía, y se caracterizan por su índole más autónoma.
Así lo requiere la función de procurar la seguridad, la salubridad y la
tranquilidad de los asociados. Quiere decir que aquellas providencias
de los funcionarios de Policía que no tengan una manifiesta
subordinación a los reglamentos superiores, necesariamente se tienen
que dirigir a la conservación y al restablecimiento del orden. Otro
propósito significa una desviación y quita a la medida el valor
jurídico...” 133
Conceptuado el tema de la Potestad reglamentaria en su definición y alcances, procedemos
a traer a colación las sentencias en las que el Consejo de Estado no se limitó a definir conceptos
sobre el tema de la potestad reglamentaria sino que también delimitó la competencia de Ejecutivo al
expedir sus actos, protegiendo de esta forma las atribuciones y competencias del Legislativo. 133Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E. noviembre trece de 1962. CP: Dr. Gabriel Rojas Arbeláez, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXV, Págs. 274 a 280.
66
Traemos entonces varios casos de intromisión del Ejecutivo en el Legislativo que nos permiten
mostrar la facilidad con la que puede el Gobierno excederse con el poder Legislativo; y la
importancia del Consejo para mantener las competencias de una y otra rama. Entre ellos
encontramos:
“La Ley y solo ésta, conforme al mandato del artículo 39 de la
Constitución Nacional, es la llamada a reglamentar el ejercicio de las
profesiones... Y cuando el Decreto 605 de 1963 vino a reglamentar la
Ley 14 de 1962 que dicta normas relativas al ejercicio de la medicina y
cirugía, se excedió porqué delegó funciones constitucionalmente
reservadas al Legislador”134
“...Lo cual representa un desbordamiento de la facultad reglamentaria
del Presidente de la República, quien como suprema autoridad
administrativa en el reglamento no puede modificar o adicionar las
Leyes, porque no se convierte en Legislador sino en guardián de los
mandatos del Congreso...”
Se citó a sí mismo (el Consejo de Estado) en fallo del 27 de marzo de 1959 para definir el alcance
de un reglamento del Gobierno:
“El reglamento tiene por objeto y por razón de ser, asegurar la
aplicación de la Ley que él completa. Se halla, pues, en rigor contenido
en la Ley a que se refiere. Desarrolla los principios formulados por la
Ley pero no puede en manera alguna ampliar o restringir el alcance de
la Ley, tanto por lo que se refiere a las personas como a las cosas. Si
por ejemplo, la Ley establece ciertas formalidades exigibles para la
validez de un acto, el reglamento determinará la manera según la cual
estas formalidades habrán de cumplirse, pero no puede exigir
formalidades nuevas. Si la Ley exige ciertas condiciones de capacidad, 134Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E. mayo dos de 1966. CP: Dr. Alfonso Arango Henao, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI, Págs. 174 a 177.
67
el reglamento podrá precisar estas condiciones pero no alterarlas
haciéndolas más o menos severas.” “... Es cierto que el decreto
reglamentario no puede ser otra cosa que el desarrollo lógico de las
disposiciones de la Ley que trata de reglamentar y que no puede, sin
incurrir en extralimitación, establecer nada que implícitamente no se
halle contenido en aquella. Por lo mismo tampoco puede cercenar nada
de lo expresamente estatuido en la Ley. En uno y otro caso, excedería la
potestad reglamentaria...”135
“... Lo que para la sala está claro, es que el decreto establece una
norma más allá de la Ley y la que sería propia de ésta, la consigna en el
decreto reglamentario, excediendo la potestad constitucional. Lo que la
Ley no dice no puede decirlo el decreto limitando sus mandatos o
variándolos. Y por este aspecto aparece la violación de una norma
jerárquicamente superior...”136
Para finalizar, con base a lo trascrito con anterioridad, podemos decir que el Consejo de
Estado dejó su rol consultivo para establecerse como el agente controlador por excelencia de los
actos de la administración. La protección que sus pronunciamientos brindan al orden jurídico,
permiten mantener vigente la división de las ramas del poder, además de demostrar la importancia
de un juez especializado para la materia que se le requiere; de la misma forma, sus
pronunciamientos denotan la actividad del éste en los casos de oscuridad de la Ley que merecen un
trato especial, como pudo observarse en la conservación de los actos de autoridades territoriales,
respectivo al orden público y que solo por medio de este, permiten que la administración avance sin
detenerse, sin infringir las normas superiores ni tomar para sí, competencias atribuibles a otra rama
cual es la Legislativa.
135Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E. julio doce de 1966. CP: Dr. Arturo Tapias Pilonieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI, Págs. 203 a 212. 136Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E. agosto veintiocho de 1967. CP: Dr. Enrique Acero Pimentel, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXIII, segundo semestre Págs. 66 a 68.
68
3.2.2 Rama Judicial
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia tuviese una visión algo menospreciada del Consejo de
Estado, éste pensaba de forma diferente. Nada mejor para comprobarlo que en una providencia de
colisión de competencias:
“... En la Carta se estructura un sistema armónico, congruente y
homogéneo en materias de competencia, cuyas reglas se complementan
recíprocamente. El Acto legislativo de 1945 lo que hizo fue perfeccionar
ese sistema sobre bases técnicas y más ajustadas a la ciencia y
realidades jurídicas. Esa reforma se estableció con el definido propósito
de distribuir la competencia de manera más adecuada y atendiendo a
la naturaleza de las funciones y de los actos. ...
La calidad de juzgador supremo de una materia jurídica excluye toda
posibilidad de que coexistan dos o más organismos con idénticas
potestades de supremacía dentro de la misma órbita de competencia,
porque si así no fuera, todos ellos perderían esa condición de
preeminencia. El sentido gramatical y el alcance jurídico de la
expresión “Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo”, usada
por el constituyente, lleva implícita y explícita la idea de que en ese
campo no puede haber otro igualmente supremo. Ese calificativo es
excluyente. Dos tribunales con idénticas condiciones de supremacía
para juzgar de las contenciones administrativas, dos Cortes Supremas
para decidir de unas mismas materias, dos Congresos Supremos con
igual capacidad para legislar, dos Presidentes de la República que
desempeñen simultáneamente las funciones de suprema autoridad
administrativa, constituyen imposibles jurídicos y políticos, porque no
habría unidad de juzgamiento ni unidad legislativa, ni unidad en la
dirección de los negocios públicos. Simplemente sería anarquía
organizada. De allí que al instituir el Consejo de Estado como Tribunal
Supremo de las contenciones administrativas, haya querido el
constituyente, como lo manifestó expresamente, que esa corporación
69
asumiera la plenitud del “control de los actos de la administración”, es
decir, que toda esa materia jurídica quedara dentro de su órbita de
competencia”.137
Son básicamente palabras que denotan la diferenciación con la jurisdicción ordinaria, de
quien es máximo órgano la Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado establece su
competencia a través de la Constitución misma; hace pública su posición en lo atinente a sus
competencias, determina que no es un órgano subordinado y le explica a la Corte la razón de su
posición acerca de ser el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Consejo, con
argumentos trata de derrotar la imagen que de él tiene la Corte; sin entrar a discusiones establece
que quien definió sus competencias fue el Constituyente y basó la defensa de su argumento en la
medida en que cumplía las funciones por él asignadas. Funciones que por tanto debía cumplir y
hacer respetar, sin inmiscuirse en otras que expresamente a la Corte hubieren sido atribuidas,
manteniendo así también dentro de la rama judicial la diferenciación sustancial entre una y otra
jurisdicción.
3.2.2.1 Concepción del Consejo de Estado acerca de la Corte Suprema de Justicia.
Para el Consejo de Estado, la Corte suprema de Justicia demostró una visión algo fantástica sobre
su propio rol como guardián de la Constitución. De la colisión de competencias venimos tratando,
se deriva la lectura que de ella hace el Consejo de Estado:
“… (a) la Corte suprema de Justicia le está confiada la guarda de la
integridad de la Constitución, por competencia privativa, general y
subordinante; no a prevención ni por vía excepcional y subordinada
(214)… Si la tutela constitucional ejercitada por esa corporación se
extendiera a todos los actos susceptibles de enjuiciamiento por
violación de la Carta, la tesis tendría el valor absoluto y excluyente que
se le asigna; o si, por lo menos, sus facultades se generalizaran al
conocimiento de las acciones dirigidas contra las Leyes y toda clase de
decretos, tal como sucedía antes del Acto Legislativo de 1945, la 137Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, once de abril de 1961. CP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 913 a 920.
70
doctrina glosada sería completamente cierta. Pero como el estatuto
constitucional vigente arrebató a esa regla la fuerza normativa que
inicialmente tenía, las palabras del antiguo precepto que aún subsisten,
han perdido su alcance original. Basta considerar que el mismo artículo
214 restringió su imperio a las acciones seguidas contra las Leyes y
decretos de carácter legislativo. Quedó así notablemente reducida la
esfera de competencia de la Corte. Esas potestades así limitadas,
sufrieron tal cantidad de recortes adicionales que actualmente no se
puede sostener que el precepto conserve la fuerza que le da la Corte.
Hoy la protección de la Carta Política corresponde a muchas entidades,
no obstante la supervivencia de las palabras comentadas. La misión
real de guardar la Constitución no depende solamente del valor de los
vocablos para asignarla, sino de la función concreta otorgada a los
organismos jurisdiccionales…”138
El Consejo quiso expresar que la Corte era uno más de aquellos que tenían a su
cargo la Protección de la Carta. De ninguna forma era privativa de ella, de ninguna forma
era exclusiva; si bien algunas materias estaban radicadas en competencia de ésta, también
era cierto que el Constituyente estableció otras a favor del Consejo de Estado, por lo cual ni
única ni exclusivamente le correspondía a la Corte la guarda de la Carta. Para el Consejo,
su homóloga en lo Ordinario era una de las “muchas entidades” a quienes correspondía la
protección de la Constitución, y como tal debería entonces erradicar su idea exegética de
ser primer y último guardián de la misma, tomando para sí la idea de que el control
Constitucional no estaba solamente en cabeza de ella, sino que entonces el Constituyente en
su sabiduría, lo había establecido para otra Corporación; el Consejo, un ente especialista en
asuntos de la administración.
3.2.2.2 Forma como el Consejo de Estado citaba la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia.
138Ibíd. Pág. 913.
71
El Consejo de Estado Colombiano, en providencia de Sala, de las sentencias analizadas, se ha
referido una vez de forma indirecta y otra de forma directa a la Jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia. Indirectamente tenemos:
““Al respecto es abundante la doctrina de esta corporación y
terminante el razonamiento del actor en este pasaje de su demanda:
“Ya se explicó como el régimen de la penas está reservado por la
Constitución a la Ley, y que ninguna autoridad puede establecerlas en
sus reglamentos sin previa facultad expresa de la Ley. Si las Asambleas
Departamentales y los Concejos Municipales pueden garantizar la
eficacia de sus reglamentos de policía con algunas penas de esta
naturaleza, ello se debe a que el Código de Régimen Político y
Municipal expresamente ha facultado a estas entidades para proceder
así. Ante la imposibilidad, debido a la urgencia de tiempo, de hacer un
estudio detenido acerca del tema, me limito a citar las palabras de la
Corte, contenidas en la sentencia de 14 de octubre de 1935, que corre
publicada en la Gaceta Judicial números 1914 y 1915.
“Dice así la Corte”
“que no solamente le está vedado al Gobierno crear, por medio de
decretos, sanciones penales distintas de las establecidas por las Leyes u
ordenanzas y aplicar definidos o definidos (sic) como delitos o
contravenciones en tales Leyes y ordenanzas, sino que también le está
prohibido tomar o decretar medidas, no autorizadas por el Legislador,
que impliquen molestia para alguien en su persona o su familia, o
privaciones en todo o en parte de su propiedad, porque así como el
artículo 26 establece que nadie podrá ser molestado en su persona sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las
formalidades legales y con motivos previamente definidos en las Leyes,
y el artículo décimo del Acto legislativo número 1 de 1936 garantiza la
propiedad privada sin más limitaciones ni restricciones que aquellas
que el Legislador establezca dentro de los límites allí señalados. Este
72
último texto amplía, con respecto a la propiedad, las atribuciones del
Legislador, pero no las del ejecutivo que, conforme a tal disposición,
tampoco podrá privar a nadie de su propiedad, en todo o en parte, ni
siquiera por pena o apremio, o indemnización o contribución general
sino con arreglo a las Leyes.”
Dice el Consejo:
“Lo anteriormente dicho no significa que los dueños de la bombas no
puedan ser sancionados si dejan de cumplir las obligaciones a ellos
impuestas, sino tan solo que esas sanciones no pueden ser distintas de
las que la Ley autoriza para los casos de desobediencia a las órdenes de
la autoridad, multas y arrestos; y que la suspensión que la resolución
ordena no puede aplicarse como pena, más si lo es por persona distinta
de la que otorgó la licencia para el funcionamiento de la respectiva
bomba.”139
En esta sentencia, es claro que El Consejo de Estado no se queda atrás en lo que toca al
tema del fallo (observado anteriormente en el capítulo de las citas, clasificado como de remisión
tácita) “es abundante la doctrina de ésta Corporación”. Sin embargo opta por transcribir los apartes
de la demanda presentada por el actor, quien cita a la Corte Suprema. Decimos es indirecta la forma
de citar (independientemente de la clasificación que le conferimos en una primera instancia, y con
la que concurre), en la medida en que el Consejo de Estado no es quien propone la cita, sino más
bien se vale de la que hizo de la Corte el demandante, haciendo un breve un análisis de la misma
para aplicarla al caso concreto.
Como habíamos resaltado con anterioridad, esta cita enriquece al lector y llena las
expectativas de una referencia, pero es de lamentar que el Consejo no haya aprovechado esa
oportunidad para hacer una cita de este estilo con sus pronunciamientos anteriores.
Ahora bien la segunda forma de citar a la Corte es de forma directa: 139Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 22 de abril de 1947, CP: Carlos Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII. Págs. 486 a 492.
73
“La Corte Suprema de Justicia en varias sentencias ha consagrado la
doctrina de que los derechos adquiridos son aquellos que hacen parte
de nuestro patrimonio, y que están fuera del alcance del hecho de un
tercero.”140
Establecemos que es una forma directa de citar la Jurisprudencia de la Corte ya que
expresamente el Consejo da cabida a ésta. Sin embargo, se hace una referencia incorrecta en este
caso, debido a que el Consejo no dice que sentencias de la Corte toma para hacer tal afirmación.
Realmente no es comprobable que existiese lectura de la otra Corporación, en la medida en que el
Magistrado tiene como verdad sabida aquellos pronunciamientos; este tipo de omisión hace muy
difícil que el lector contemple como posibilidad un estudio combinado de fallos, en el cual pudiese
establecerse concretamente la lectura que hace de la otra cada una de las Corporaciones, en la
medida en que no se tiene el lugar de ubicación del pronunciamiento.
Tristemente este error ya se había cometido en una consulta. Reiteramos entonces que no solo se
está perjudicando al lector, sino también al mismo consultante y a la Corporación que se vería
enriquecida en futuros pronunciamientos donde podría tomarse la solución dada a la consulta como
guía. Así, la cita que se hace de la Corte es insuficiente y básicamente nos supedita a la palabra del
Consejero:
“Nuestra Corte Suprema no se ha detenido nunca en la exploración de
este campo, y por el contrario, ha afirmado repetidamente que no es de
su resorte, al resolver una acción de inexequibilidad, determinar los
efectos de ella”141
El Consejero, tomó como base para dar solución a la consulta su afirmación de que la Corte
no se había detenido a establecer los efectos de las sentencias de inexequibilidad que ella profería,
endilgando sin sustento alguno a esa Corporación determinadas decisiones; con ello logra vía libre
140Consejo de Estado - Sala de Negocios Generales - Bogotá D.E., abril siete de 1960. CP: Dr. José Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs. 686 a 695. 141Consejo de Estado - Sala de Negocios Generales - Bogotá, D.E., diez y siete de noviembre de 1958. Consejero Dr. Guillermo González Charry, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs. 904 a 916.
74
para su pronunciamiento, pero resta convicción del mismo al lector que se fije en ello, quedando
para el incauto tomar esta consulta como punto de partida de los efectos de las sentencias en el
tiempo o al curioso, investigar cuales son las sentencias en las que la Corte hizo estos
pronunciamientos; al igual que el primer fallo al que hicimos referencia, en el que le queda también
por indagar las varias sentencias en que la Corte hubiese consagrado doctrina sobre derechos
adquiridos.
4. Los Derechos vistos desde la Jurisprudencia Analizada
4.1 Corte Suprema de Justicia
De las sentencias analizadas, es reducido el número de aquellas que tratan el tema de violaciones a
relaciones jurídicas particulares entendidas éstas como derechos fundamentales. Es posible
encontrar en este periodo entonces, timidez de la Corte Suprema al referirse hacia los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución.
Como quedó anotado antes, la mayoría de las sentencias se refieren a el abuso de las
facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso por los estados de excepción y por haber
traspasado los límites y alcances de la Potestad Reglamentaria. Presentamos entonces, aquellas que
tienen que ver con el tema que abordamos:
En la Sentencia de Marzo 12 de 1938142, que demandó la inexequibilidad del Decreto No 191 de
1937, por el cual se dictó una disposición reglamentaria del turismo en Cartagena. El Obiter Dicta
de la demanda, hace una referencia pequeña acerca de los derechos, su definición y clasificación,
para inmediatamente después proceder a estudiar la potestad reglamentaria. Al respecto la sentencia
en mención estableció:
“...No hay derechos absolutos desde que hay sociedad e interés general
y publico, cada persona natural o jurídica ve limitada su esfera de
acción por la existencia misma de las demás personas; es el ejercicio 142 Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, marzo 12 de 1938. MP. Ricardo Hinestroza Daza. Gaceta Judicial, Tomo XLVI, Págs. 105 a 107.
75
armónico y simultaneo de los derechos de todos de donde surge la
convivencia social o lo que la hace posible. Al intervenir el gobierno en
el servicio automoviliario para turistas de Cartagena en la forma que lo
hace su decreto, tan congruente con la ley reglamentada, no hace sino
asegurar a todos los individuos o empresas dueños de automóviles el
ejercicio de su derecho, que es el de contratar cada cual el servicio que
sus vehículos con quienes se lo soliciten”.
Es decir, para la Corte en este caso concreto, existe primacía del interés general sobre el
interés particular, y que la intervención del Gobierno al reglamentar la Ley, no hace otra cosa que
proteger y tutelar los derechos generales.
Por otro lado, en sentencia de febrero 25 de 1937143, en la que se solicitó la inexequibilidad
de las Leyes 37 de 1932 y 11 de 1933 y la de los artículos 2 y 7 de la Ley 46 de 1933; 1 y 7 del
decreto 280 de 1932 y 1 del decreto 420 de 1932. El tema que analiza la sentencia, evidentemente
tributario, hace referencia a un impuesto que fue creado para gravar los intereses de las cedulas
hipotecarias y los contratos entre particulares (sin ser el impuesto de timbre). En el análisis de los
cargos, en los que se acusa a las disposiciones demandadas de violar la constitución, la Corte entra a
hacer un detallado análisis de los derechos, para luego explicar que las normas demandadas son
exequibles y que el impuesto fue creado debidamente por el Legislador. De lo anterior, dijo la
Corte:
“Es necesario distinguir en nuestra constitución las distintas categorías
de derechos fundamentales que ella garantiza y protege a saber: a) Los
absolutos; b) Los relativos; c) Los democráticos y d) Los socialistas.
La protección y garantía de los derechos fundamentales tiene un
alcance de decisión política, y expresa la forma concreta de la unidad
política del Estado colombiano, cuya estructura es la democrática,
modificada por los principios del Estado de Derecho.
143 Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, febrero 25 de 1937. MP. Juan Francisco Mújica. Gaceta Judicial, Tomo XLV, Págs. 613 a 623.
76
En este caso solo procede el análisis de las dos primeras categorías de
aquellos derechos fundamentales.
A la primera categoría pertenecen en su orden: el de la libertad de
conciencia 8art. 13 del AL numero 1 de 1936); el de la libertad personal
(Art. 23 de la Constitución); el de la inviolabilidad del domicilio
(ibídem); el del secreto de la correspondencia (Art. 19 del AL numero 1
de 1036); y en parte, el de la propiedad privada (primer colon del inciso
1 del articulo 10 del AL numero 1 de 1936).
Tales derechos absolutos se agotan en la idea de que por su esencia no
representan propiamente bienes jurídicos, sino que integran la esfera de
libertad para el individuo, cuya personalidad puede desarrollarse
dentro de aquella en el sentido de realizar la feliz armonía de sus
instintos sin obstáculo por parte de la autoridad o de la tradición.
Ante esos derechos absolutos de libertad, se finge que “debe detenerse
aun el mas fuerte interese de una mayoría, por grande que esta sea;
pues el valor infinito atribuido al individuo no puede ser sobrepujado ni
siquiera por la suma de los valores de una mayoría preponderante”.
Se dice que el Estado justifica su existencia ciñéndose a la protección de
ellos. Por consiguiente, no pueden concebirse sino como anteriores y
superiores al Estado, radicados en el hombre aislado y libre, para quien
las Leyes son extrañas en la creación de su contenido y solo intervienen
en la fijación de sus límites y en la reglamentación de su ejercicio. ...
Desde el punto de vista jurídico-constitucional colombiano, la
declaración de esos derechos absolutos, comprende la aceptación del
principio inmanente al Estado de Derecho, llamado de participación:
“una esfera de libertad del individuo, ilimitada en principio, y una
posibilidad de ingerencia del Estado, limitada en principio, mensurable
y controlable”.
77
Los elementos fundamentales relativos contienen un elemento político
que les hace perder su calidad de poder radicarse en cabeza de
cualquier ser humano único y libre, por cuyo motivo malogran lo
absoluto de su protección. Tal atributo político de esos derechos hace
que su libertad, en el sentido del Estado de Derecho, en vez de la
posibilidad de conducta ilimitada, en principio sean únicamente libre de
utilización de las energías sociales. Estos derechos fundamentales
relativos son: libertad de prensa (Art. 42 de la Constitución); libertad
de cultos inciso 3 del Art. 13 del AL numero 1 de 1936); libertad de
asociación (inciso 1 del Art. 20 del AL numero 1 de 1936); libertad de
trafico en su triple modalidad, industrial, comercial y contractual (Arts.
11, 15 y 20 del AL numero 1 de 1936); y el de la propiedad privada
conforme a la parte restante del articulo 10 del AL numero 1 de 1936.
La relatividad de ellos proviene de que simplemente son garantizados
dentro de los limites de la norma correspondiente”.
Es curiosa la forma en que la Corte concibe los derechos fundamentales. En principio los
clasifica por categorías, y de ésta rescata los absolutos y relativos. Entendiéndolos no como parte de
un bien jurídico, sino como parte esencial de la integridad de las personas, primando el interés
particular sobre el interés general. Podemos ver de la definición de derechos fundamentales
absolutos realizada por la Corte, cómo hoy en día el concepto ha sido modificado, teniendo como
base que Colombia es ahora un Estado Social de Derecho y la gama de derechos ha sido expandida,
reconociendo unos que no están en esta lista.
Respecto a los derechos fundamentales relativos, podemos ver que la Corte introduce y
reconoce el carácter de éstos, es decir, que cumplen una función social más marcada que la de los
absolutos – y establece que la esfera de lo particular se restringe frente a los mismos individuos,
como con el Estado. Cercando las garantías constitucionales a los derechos.
De esta sentencia es pertinente rescatar la posición de los Magistrados Liborio Escallón y Miguel
Moreno J. y de los Conjueces Alberto Suárez Murillo, Pedro M Carreño y Ernesto Valderrama
Ordóñez, los cuales Salvaron el Voto en los siguientes términos:
78
“Aun cuando aceptamos la parte resolutiva de la anterior sentencia y
varios de los fundamentos que le sirven de base, hemos estimado
pertinente hacer algunas aclaraciones, contenidas en los siguientes
conceptos, no porque estos hayan sido impugnados en la sentencia cuyo
espíritu es muy elevado, sin que, en cuanto a nosotros concierne,
queremos dejar expresado con toda nitidez nuestro pensamiento
respecto de algunas proposiciones de la parte motiva.
a) Existe una Regla Suprema, fundamento de toda moralidad y de toda
autoridad.
b) No es la coordinación de los elementos económicos e históricos lo
que interpreta los acontecimientos privados y colectivos, sino los
designios de la Providencia, que todo lo dirige y encamina a un fin
preconcebido que escapa muchas veces a la limitada misión de los
hombres.
c) Antes que las Leyes positivas y por encima de estas, existen las
eternas, las divinas y las naturales.
d) Algunos de nosotros estiman que ha debido suprimirse de la
sentencia el aparte que empieza así: “es necesario distinguir en nuestra
Constitución las distintas categorías de los derechos fundamentales que
ella garantiza y protege” y que termina así: “presidido por el principio
básico de la igualdad, salvo cuando la constitución expresamente
dispone otra cosa”.
Aún cuando estamos de acuerdo en algunos de los conceptos expresado
en el aparte a que nos referimos, la supresión de este no afecta en
nuestro sentir los fundamentos de la sentencia, que son jurídicos y
sólidos”.
79
Como se puede observar, persistía en 1937 la discusión entre los eminentes juristas que
componían la Corte Suprema de Justicia entre Derecho Natural y Derecho Positivo, debido a la
influencia que ejercía la Iglesia en el Estado y en la mayoría de sus Miembros. Bajo la óptica de la
Constitución de 1991, un salvamento de voto con estos argumentos hubiera sido visto como
retrogrado y “anti-constitucional”, teniendo en cuenta las corrientes progresistas que abundan hoy
en día.
De igual forma en la sentencia del mayo 23 de 1945144 tímidamente se estableció que:
“Lo mismo ocurre con el derecho de reunión, que es parte de los
derechos o garantías sociales, y que son comunes a todos los habitantes
del territorio nacional, a diferencia de los derechos políticos, que sólo
se reservan para los nacionales mayores de veintiún años. Este derecho,
el de reunión, tiene un límite: que no afecte a la tranquilidad pública o
que no vaya contra la moral o el orden legal”.
En materia de Derechos adquiridos, la sentencia de octubre 5 de 1944145 hace referencia a los
derechos fundamentales, los define y los trata de la siguiente manera:
“… Inobjetables resultan las citas que el actor trae en su demanda: el
derecho adquirido es “un bien jurídico creado por un hecho capaz de
producirlo según la Ley entonces vigente, y que de acuerdo con la
misma Ley entró en el patrimonio del particular”. Los derechos
adquiridos son aquellos que pueden ser actualmente ejercidos, a los
cuales el Poder Público debe protección, tanto para defenderlos contra
terceros como para asegurar todo su desarrollo. “los derechos
adquiridos son aquellos que hacen parte de nuestro patrimonio y están
fuera del alcance de un tercero…” “…El derecho adquirido es, en
144Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, Mayo 23 de 1945. MP Ricardo Jordán Jiménez. Gaceta Judicial, Tomo LVIII Pág. 14. a 23 145Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, octubre 5 de 1944. MP. Campo Elías Aguirre. Gaceta Judicial, Tomo LVIII Pág. 1 a 5
80
resumen, la efectividad de una situación jurídica que la Ley previó y
ampara…”
“…Derechos adquiridos son los que han entrado en nuestro patrimonio
y hacen parte del él y que ya no pueden quitársenos por el mismo de
quien lo hemos obtenido. Tales son los derechos que se derivan
inmediatamente de un contrato, los que no ha conferido un testamento a
una sucesión abierta en virtud de una ley al tiempo de abrirse. Pero no
tales derechos meramente facultativos a menos que los hayan ejercido, y
que por razón de este ejercicio hayan hecho nuestras las cosas que son
sujeto. Hay, en efecto, facultades otorgadas por Ley, como las hay
otorgadas por particulares si éstas son esencialmente revocables
mientras no toman el carácter de derechos estipulados
convencionalmente, aquellas no dejan jamás porque el legislador no
contrata cuando concede una facultad; permite, pero no se obliga;
conserva siempre el poder de retirar su permiso a quienes lo retira
antes de que haya hecho uso de él, no tienen pretexto alguno para
quejarse…”
Hace la Corte especial énfasis, en el aparte anteriormente trascrito, de la importancia que se
le deben dar a las situaciones jurídicas consolidadas, y al tutelar la constitucionalidad de la norma
demandada, lo hace manteniendo la los efectos que se derivan del derecho adquirido.
4.2 Consejo de Estado
Sea lo primero decir que el Consejo de Estado, de las sentencias analizadas, no toma un partido
hacia la clasificación de los derechos que son fundamentales, más sin embargo, establece la
existencia de unas libertades “definidas” que serían el límite de las demás en la medida en que las
primeras estaban consagradas Constitucionalmente. Al respecto El Consejo estableció:
“...Sin caer el los rigores del dirigismo que distingue al “Estado
Policía”, para el que la restricción es la regla y la libertad es la
excepción, el llamado “Estado de Derecho”, tiene que profesar el
81
principio de que el interés privado debe ceder siempre al interés público
o social. Este principio está consagrado en el artículo 30 de nuestra
Carta, y en virtud de él no puede hablarse de derechos absolutos ni
libertades sin limitación, pues tienen su límite hasta aquellas libertades
llamadas “definidas” por contar con una expresa referencia
Constitucional. Sí los derechos individuales encuentran determinadas
restricciones de parte de la actividad policiva es porque así lo requiere
el bien general y lo demanda el mantenimiento del orden público... ”146
Sentencia que se complementa con otra providencia sobre la potestad del gobierno al establecer las
penas; veamos:
“Penas que tampoco puede el Gobierno establecer a su arbitrio. Porque
existe otra disposición Constitucional que se lo prohíbe expresamente.
Si lo dicho con relación al numeral 2o. del Art. 119 de la Carta, no
bastara (intervención del Gobierno que le corresponde con el poder
judicial). Es el Art. 19. El cual prescribe con acento de prohibición
absoluta que “nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado,
sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente con las
formalidades legales y por motivos previamente definidos por las
Leyes...” ”147
Esta Corporación es Consciente de que la persona convive en una sociedad y por tanto, el interés
particular habrá de ceder ante el general en los casos en que con este pugne. No obstante, revestido
de alguna interpretación superficial podría encontrarse una limitación que dañó o podría dañar a los
habitantes o a sus derechos, como la propiedad y su libre enajenación. El Alto Tribunal entonces
interpretó:
146Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E. noviembre trece de 1962. CP: Dr. Gabriel Rojas Arbeláez, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXV, Págs. 274 a 280. 147Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E. julio doce de 1966. CP: Dr. Arturo Tapias Pilonieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI, Págs. 203 a 212.
82
“No podría alegarse en este caso que el artículo 669 de Código Civil
hay que interpretarlo conforme al principio Constitucional de que “la
propiedad es una función social que implica obligaciones”, por cuanto
no se trata de una limitación impuesta al dominio sino de una cuestión
distinta como es la enajenación de bienes raíces que la Constitución
garantiza en su libre ejercicio, y en consecuencia cualquiera otra norma
legal, tales como las resoluciones demandadas, no puede prevalecer
sobre dicho precepto de acuerdo con el orden de preferencia en nuestra
legislación... ”148
De la misma forma, y ahora con relación a los derechos adquiridos, los que se encontraban el en
artículo 30 Constitucional, al igual que la garantía de la propiedad privada, encontramos en
sentencia de revisión por parte de nuestro Consejo de Estado una alusión propia de providencia
Judicial sobre los el tema. Aunque solo es una, es rica en contenido y de gran valor.
“De suerte que una vez reconocido al actor un derecho en fuerza del
pronunciamiento de autoridad competente, ese derecho tiene vigencia
por ministerio de la Ley desde que esta lo haya otorgado, y no a partir
de la fecha que el Legislador, o quien haga las veces de este, quiera,
porque ello iría contra el principio constitucional de la intangibilidad
de los derechos adquiridos que tutela nuestra Carta en el Título III bajo
el rubro “De los derechos civiles y garantías sociales”. Justamente por
esto, el artículo 30 del estatuto máximo citado dispone: “se garantiza la
propiedad privada y los derechos adquiridos con justo título, con
arreglo a las Leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por Leyes
posteriores”.
Ahora bien, si por mandato del artículo 50 de la Constitución” las
Leyes determinaran lo relativo al estado civil de las personas y los
consiguientes derechos y deberes”, quiere esto decir que una vez 148Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 2 de octubre de 1947, CP: Alfredo López Velásquez, Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII Pág. 481.
83
determinado, concedido, otorgado cualquiera clase de derecho a un
individuo, el titular de él es su dueño desde el momento en que la Ley se
lo haya reconocido. De ahí en adelante cualquiera limitación, en el
tiempo o la cuantía, como ocurriría en el caso de decretar disminuida
una pensión de jubilación, o reconocerla íntegra pero solo desde una
fecha posterior a su concesión, es una arbitrariedad, un
desconocimiento palmario de la Ley, o lo que es lo mismo, el atropello
evidente contra un derecho adquirido...
...Este principio se ciñe a las altas normas del derecho universal, pues
resulta acorde con lo que sobre el particular sostienen tratadistas con
renombre en la órbita de las ciencias jurídicas. Así se ve Hans Kelsen
en la “teoría General del Estado”, razona así: “Con el auxilio de la
idea de la prioridad del derecho subjetivo frente al objetivo,
corresponde afirmar como proposición jurídica el principio de que el
Estado tiene la obligación de proteger no solo la propiedad sino, en
general todos los derechos bien adquiridos, es decir, adquiridos
jurídicamente.”
Y Duguit, en el fondo sostiene lo mismo al afirmar: “El Legislador no
puede hacer ninguna Ley que atente contra la propiedad individual”. La
Corte Suprema de Justicia en varias sentencias ha consagrado la
doctrina de que los derechos adquiridos son aquellos que hacen parte
de nuestro patrimonio, y que están fuera del alcance del hecho de un
tercero.
Resulta de acuerdo con lo anterior la definición que de derecho
adquirido da el sobresaliente tratadista doctor Fernando Garavito para
quien es: “Bien jurídico creado por un hecho capaz de producirlo según
la Ley entonces vigente, y que de acuerdo con los preceptos de la misma
Ley entró en el patrimonio del particular”.
84
De los derechos así definidos dice el autorizado constitucionalista
doctor Francisco de P. Pérez: “El respeto y la efectividad de los
derechos legítimamente adquiridos es una cuestión de orden público. Sí
así no fuera, en los cambios de legislación, se produciría un caos en los
negocios y la inseguridad sería permanente.”...”149
El Consejo de Estado, si bien no tenía establecida jurisprudencialmente una clasificación de
derechos propiamente dicha, era respetuoso de aquellos establecidos en la Carta por sobre los
reglamentos que de alguna forma los afectaban. Tímido por establecer una clasificación de los
mismos, parecía proteger aquellos que eran innatos del hombre, establecidos producto de un Estado
sujeto al Derecho que limitaba su accionar a los derechos reconocidos a las personas en la
Constitución, que de igual forma eran ya reconocidos el ámbito internacional, ya por la ideología
liberal que los pregonaba; de la Jurisprudencia de este órgano, establecemos que entre ellos se
encontraban la libertad, la propiedad privada y los derechos adquiridos.
5. Conclusiones del Título
Revisada la forma en la que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado citaban la
jurisprudencia respecto a casos concretos, cabe anotar que no había una disciplina en la forma de
referirse a ellas mismas. Así como tampoco una técnica uniforme en la que se basaran para manejar
las fuentes, en este caso la jurisprudencia.
Dentro de este mismo capítulo observamos la referencia jurisprudencial que realiza cada
una de estas instituciones respecto de la otra. De esta descomposición encontramos que el concepto
que tenía la Corte Suprema de Justicia respecto de su homólogo, el Consejo de Estado, no era muy
respetable ya que esta menospreciaba al Consejo limitándolo hasta el punto de no considerarlo
como parte del Órgano Judicial, arrebatándole sus funciones jurisdiccionales, y relegándolo a un
ámbito meramente consultivo. Sin embargo, el Consejo pensaba de forma diferente puesto que creía
que la Constitución consagraba un sistema congruente que construía un ordenamiento sobre bases
sólidas estructurando así una realidad jurídica en la cual existe una complementariedad reciproca 149Consejo de Estado - Sala de Negocios Generales - Bogotá D.E., abril siete de 1960. CP: Dr. José Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs. 686 a 695.
85
logrando así un equilibrio social y jurídico. Este órgano, el cual la Corte creyó meramente
consultivo, constituye su competencia a través de la propia Constitución determinando que no es un
órgano subordinado que produce sentencias con fuerza jurídica y vinculante, reduciendo así el
campo de acción de la Corte, e inhibiéndole la concepción que tenía respecto de si misma de ser la
única encargada de la guarda constitucional.
De igual forma se resalta la importancia de que exista un órgano especializado, para una
jurisdicción especial, como la Contencioso-administrativa. Solo un órgano de estas características,
puede confrontar efectivamente, determinar los verdaderos alcances y limitaciones de un acto
derivado de la Potestad Reglamentaria, y pronunciarse con menor un menor margen de error,
respecto a los actos de su competencia.
Si bien en la Constitución de 1886 no fueron consagrados expresamente unos derechos
considerados fundamentales, jurisprudencialmente se les dio el carácter de tal a algunos de ellos. Ya
bien porque fueron protegidos y reconocidos por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, como consecuencia de la ideología que permeó toda la Constitución, y que producto de ella
le dio el carácter de fundamental a algunos como la libertad, propiedad y derechos adquiridos.
86
CONCLUSIONES
Una de las garantías y mecanismos básicos para hacer efectivos los derechos constitucionales, es el
control constitucional, y el génesis en Colombia de este mecanismo de defensa fue el Acto
Legislativo 03 de 1910 el cual introduce al Ordenamiento Jurídico esta figura y ubica a Colombia
como uno de los países pioneros no solo en el control constitucional por vía de acción sino también
por vía de excepción.
El siglo XIX en Colombia se caracterizó por la proliferación de Constituciones, las cuales
eran tomadas como un compendio de valores y principios que no tenían ningún tipo de protección;
simplemente mantuvieron como institución constante a la Corte Suprema de Justicia que era uno de
los iconos representativos de la división tripartita del Poder Público. Con la expedición del Acto
Legislativo número 3 de 1910, que introdujo el control constitucional, la Corte Suprema de Justicia
asumió un papel protagónico en la protección de la Carta Fundamental de 1886 y con ello logró, a
pesar de las reformas que se dieron para mantenerla ajustada a las necesidades de la época, la
estabilidad constitucional y jurídica que no se había logrado en el siglo inmediatamente anterior.
Podemos decir, que gracias al control constitucional en cabeza del máximo Órgano Judicial, que
para ese momento existía, se detuvo esa proliferación constitucional que gobernó el siglo XIX, ya
que había un órgano que protegía la jerarquía normativa y velaba por mantener la integridad
constitucional. Este logro fue de tal magnitud que aún hoy se conserva, y para entonces fue
desarrollado con el paso del tiempo de tal forma que se dio esta facultad a dos órganos, uno de ellos
especializado en el control de los actos de la administración.. De esta manera y gracias a esta
reforma se hicieron efectivas las garantías de los ciudadanos, siendo posible ejercer y exigir
derechos mediante los mecanismos de control establecidos.
A pesar del predominio que tuvo la Corte Suprema de Justicia frente a la del Consejo de
Estado, y gracias a la reforma realizada en 1910 referida anteriormente, con el Acto Legislativo de
1945, se distinguieron las competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia
para juzgar la constitucionalidad de los actos. De esta forma fue que hubo lugar a desarrollar las
acciones de Nulidad por Inconstitucionalidad y la acción Pública de Inconstitucionalidad.
87
A lo largo de la exposición que hemos sugerido sobre la evolución y desarrollo institucional
de los órganos de control Constitucional, pudimos darnos cuenta de la prevalencia que la Corte
Suprema de Justicia tuvo sobre el Consejo de Estado, al no considerarla como parte de la Rama
Judicial. Este protagonismo que durante muchos años tuvo la Corte, y también la importancia que
se dio a ella misma, se vieron afectados claramente con la expedición del Acto Legislativo No. 01
de 1945, donde el Legislador en ejercicio de su poder como constituyente secundario, parece tomar
revancha contra la Corte, quien había declarado inexequible la facultad concedida en el Código
Contencioso Administrativo de 1941 al Consejo de Estado para conocer de la constitucional de los
Decretos del Gobierno, elevando a canon Constitucional dicha competencia, quitándole el
monopolio a la Corte Suprema de Justicia de la guarda de la Constitución.
Respecto de la acción Pública de Inconstitucionalidad, ejercida ante la Corte Suprema de
Justicia, podemos ver que ésta esta consagrada solo para la protección y guarda de la Constitución,
regulando situaciones jurídicas que no lesionen ningún tipo de interés privado; por esta razón dentro
de esta acción no cabe hablar de perjuicios o responsabilidad del Estado ya que no puede
confundirse con aquellas acciones que se ejercen para proteger derechos individuales, o ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, persiguiendo una indemnización a favor de los particulares
que se consideren lesionados por la violación de preceptos constitucionales.
Por su parte la acción de Nulidad por Inconstitucionalidad, en cabeza del Consejo de
Estado, opera contra Actos del ejecutivo, pudiendo declarar primero la suspensión provisional del
acto y posteriormente decretando sentencia que declare nulo el acto con efecto erga omnes y efecto
de cosa juzgada, teniendo ésta solo efectos hacia el futuro. Igual que la acción Pública de
Inconstitucionalidad, según la teoría de los móviles y los Fines, esta acción regula situaciones
generales, que se refieren a una colectividad y no a un particular que siente que su derecho esta
siendo lesionando por alguna violación a algún principio constitucional.
Luego de estudiar cada uno de los órganos pertenecientes a la Rama Judicial y las acciones
correspondientes para ejercer el control constitucional, encontramos a partir del análisis realizado
en la investigación, que cada una de estas instituciones no intento realizar una función unificadora
de jurisprudencia, a pesar de existir una real homogeneidad en su forma de citar y una técnica
88
uniforme, puesto que se citaba de forma dispersa la jurisprudencia existente150, sin intentar
establecer una línea sustentada de argumentación. En las sentencias del Consejo de Estado
encontramos una cuarta forma de citar151 no contemplada para la corte Suprema de Justicia, puesto
que el Consejo hace referencia en su motivación a la cita realizada por el demandante de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, entrando así el Consejo a aplicar argumentos de la
Corte.
Dentro de este estudio también encontramos que el control que ejercían la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado, era un control puramente formal, ya que los Decretos por regla
general no eran demandados por violar una situación particular o un derecho, sino por violar un
precepto normativo constitucional, ya que la referencia de la mayoría de las sentencias era el abuso
de las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo en los Estados de Excepción y por haber
traspasado los límites y alcances de la Potestad Reglamentaria, respecto de las limitaciones en la
competencia de los reglamentos y de quien los expedía en ejercicio de sus funciones.
Es así pues, que ponemos de presente la importancia en que se encuentra el órgano
encargado del control Constitucional, ya que si de un lado tenemos al Poder Legislativo quien
produce las Leyes y concede al Ejecutivo la potestad de proferir actos con fuerza de tal, y de otro
tenemos al Ejecutivo a quien constitucionalmente se le concede la posibilidad de desarrollar la Ley
para poder ejecutarla, necesariamente estas facultades tiene que chocarse en la medida en que existe
una zona gris en la que las competencias y alcances de uno y otro son confusas y se hace preciso
que el Órgano Judicial dirima interpretando directamente la voluntad del Constituyente sobre los
alcances y limitaciones de uno y otro.
Con ésta investigación logramos establecer el pensamiento, ideología, técnicas, formas, etc.,
que tenía cada un de los órganos pertenecientes a la Rama Judicial en la primera parte del siglo XX
respecto del control constitucional y la guarda de la Constitución. Esperamos que este compendio
sea de gran utilidad para generaciones futuras no solo para lograr una instrucción académica o
personal, sino para alcanzar un mejor desarrollo a nivel social.
150 Citas Presuntivas, de Ubicación y Directas 151 Cita de Remisión Tácita
89
SUPLEMENTO
BIBLIOGRAFÍA
A
ARIZMENDI POSADA Ignacio, Presidentes de Colombia 1910 – 1990. Editorial Planeta, 1989,
Bogotá.
B
BERNAL CANO, Natalia. La excepción de Inconstitucionalidad y su Aplicación en Colombia. La
estructuración de un concepto general partiendo de la tesis de los constitucionalistas. 1 Edición.
2002.
C
CASTILLO, Fabio. Los Jinetes de la Cocaína. Capitulo VIII “La Extradición” [Online] En:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/jinetes/cap8.html
Colombia Link. La Toma del Palacio de Justicia. [Online] En:
www.colombialink.com/01_INDEX/index_historia/07_otros_hechos_historicos/0350_toma_
palacio_justicia.html. [Septiembre 16 de 2005]
COPETE LIZARRALDE, Álvaro. Lecciones de Derecho Constitucional Colombiano: apuntes de
clase. Segunda edicion. Bogotá: Temis, 1957.
CONSEJO DE ESTADO. “Información General”. [Online] En: www.ramajudicial.gov.co. [Agosto
15 de 2005]
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Información General. [Online] En: www.ramajudicial.gov.co.
90
D
Diario Oficial. Números 14131 y 14132, del 31 de octubre de 1910.
Diario Oficial Número 23.216, 25 de junio de 1936.
G
GALINDO VACHA, Juan Carlos. Lecciones de Derecho Procesal Administrativo. Pg 140 (revisar
cita en cuerpo)
H
HERNÁNDEZ, Christian Alier y GANTIVA, Camilo. Apuntes de clase Derecho Procesal
Administrativo. 2004
L
LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Desarrollos Recientes en la Doctrina del Prededente Judicial en
Colombia.
O
ORTEGA TORRES, Jorge. Código Contencioso Administrativo. Editorial Temis, Septima Edición.
Bogotá 1979.
P
PALACIO HINCAPIE, Juan Ángel, Derecho Procesal Administrativo. librería jurídica Sánchez
Ltda. Bogotá 2004. p. 237.
91
PÉREZ, Francisco de Paula. Derecho Constitucional Colombiano: De la Administración de Justicia.
Quinta edición. Bogotá: Ediciones Lerner. s.f.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política
de Colombia. ED. Imprenta Nacional. Febrero de 1991.
R
RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos. Constituciones Políticas Nacionales de Colombia.
Compilación. Segunda Edición. Editorial Universidad Externado de Colombia. Instituto de Estudios
Constitucionales Carlos Gustavo Piedrahita
S
SÁCHICA, Luís Carlos. Constitucionalismo Colombiano. Cuarta edición. Bogotá: Temis, 1974.
SÁNCHEZ, Carlos Ariel. (2001). La Administración de Justicia en Colombia, siglo XIX. [Online].
En: http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/136sxix.htm [2005, Agosto 16]
SARIA OLCOS, Consuelo. Control Judicial de la Administración Pública: Justicia Administrativa.
Tucumán-Argentina: ediciones Unsta, 1981.
SARRIA, Eustorgio. Guarda de la Constitución. Bogotá: Editorial C.E.I.D.A. Pág. 453.
SENADO DE LA REPUBLICA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. La Constitución, la
Organización del Estado y Régimen Departamental y Municipal. Bogotá D.E. Editorial Presencia
Ltda. 1987.
T
TASCÓN Tulio Enrique. Derecho Constitucional Colombiano –Comentarios a la Constitución
Nacional–, Editorial Minerva, Bogotá 1939.
92
TASCON, Tulio Enrique. Derecho Contencioso-Administrativo Colombiano Comentarios al
Código de la Materia: Del Consejo de Estado. 4° Edición. Bogotá: Editorial Minerva, 1954.
LISTADO DE JURISPRUDENCIA CITADA CORTE SUPREMA
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, agosto 5 de 1936. MP. Pedro A. Gómez
Naranjo. Gaceta Judicial, Tomo XLIII, Págs. 708 a 710.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, noviembre 27 de 1936. MP. Pedro A. Gómez
Naranjo. Gaceta Judicial, Tomo XLIV, Págs. 207 a 213.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, febrero 25 de 1937. MP. Juan Francisco Mújica.
Gaceta Judicial, Tomo XLV, Págs. 613 a 623.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, marzo 12 de 1938. MP. Ricardo Hinestroza
Daza. Gaceta Judicial, Tomo XLVI, Págs. 105 a 107.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, junio 26 de 1940. MP. Liborio Escallón.
Gaceta Judicial, Tomo XLIX, Págs. 464 a 472.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, noviembre 5 de 1940. MP. Juan A. Donado V.
Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 328 a 331.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, diciembre 5 de 1940. MP. Campo Elías
Aguirre. Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 332 a 334.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, febrero 20 de 1941. MP. Hernán Salamanca.
Gaceta Judicial, Tomo L, Págs. 657 a 659.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena, Bogotá Marzo 28 de 1941. M P Ricardo Hinestrosa
Daza. Gaceta Judicial Tomo L Págs. 708 a 710
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, marzo 13 de 1941. MP. Isaías Cepeda. Gaceta
Judicial, Tomo L, Págs. 690 a 707.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 13 de mayo de 1942. MP. Isaías Cepeda. Gaceta
Judicial, Tomo LIII, Págs. 5 a 16.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 4 de marzo de 1943. MP. Campo Elías Aguirre.
Gaceta Judicial, Tomo LV, Págs. 3 a 6.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, octubre 5 de 1944. MP. Campo Elías Aguirre.
Gaceta Judicial, Tomo58 (LVIII), Págs. 1 a 6.
93
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, mayo 23 de 1945. MP Ricardo Jordán Jiménez.
Gaceta Judicial, Tomo LVIII Pág. 14 a 23.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena –Bogotá junio 14 de 1945. MP. Pedro Castillo Pineda.
Gaceta Judicial, Tomo LVIII, Pág. 78 a 79.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, octubre 5 de 1944. MP. Campo Elías Aguirre.
Gaceta Judicial, Tomo LVIII Pág. 1 a 5.
* Corte Suprema de Justicia - sentencia de Julio 30 de 1955, Gaceta Judicial Tomo LXXX. Pág.
654.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 9 de octubre de 1990. MP. Hernando Gómez
Otálora y Fabio Morón Díaz. Sentencia número 138. En: Jurisprudencia y Doctrina, Revista
mensual: T. XIX, No. 228 Diciembre de 1990. Págs. 984 a 1034
LISTADO DE JURISPRUDENCIA ANALIZADA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 12 de Junio de 1935. MP. Pedro A. Gómez
Naranjo. Gaceta Judicial Tomo XLII. Pág. 5
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 28 Junio de 1935. MP. Pedro A. Gómez
Naranjo. Gaceta Judicial Tomo XLII. Pág. 6
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 5 de Agosto de 1936. MP. Pedro A. Gómez
Naranjo. Gaceta Judicial Tomo XLIII. Pág. 708 a 710
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 27 de Noviembre de 1936. MP. Pedro A.
Gómez Naranjo. Gaceta Judicial Tomo XLIV. Pág. 207 a 213
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 10 de Agosto de 1937. MP. Pedro A. Gómez
Naranjo. Gaceta Judicial Tomo XLV. Pág. 209 a 220
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 25 de Febrero de 1937. MP. Juan Francisco
Mújica. Gaceta Judicial Tomo XLV. Pág. 613 a 623
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 12 de Marzo de 1938. MP. Ricardo Hinestrosa
Daza. Gaceta Judicial Tomo XLVI. Pág. 105 a 107
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 30 de Marzo de 1938. MP. José Antonio
Montalvo. Gaceta Judicial Tomo XLVI. Pág. 108 a 111
94
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 5 de Octubre de 1939. MP. Fulgencio Lequerica
Vélez. Gaceta Judicial Tomo XLVIII. Pág. 642 a 653
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 17 de Octubre 1939. MP. Hernán Salamanca.
Gaceta Judicial Tomo XLVIII, Pág. 654-655
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 12 de Marzo de 1940. MP. Ricardo Hinestrosa.
Gaceta Judicial Tomo XLIX, Pág. 28-36.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 26 de Junio de 1940. MP. Liborio Escallón.
Gaceta Judicial Tomo XLIX. Pág. 464-472.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 10 de Septiembre de 1940. MP. Daniel Anzola.
Gaceta Judicial Tomo XLIX, Pág. 809- 810.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 5 de Diciembre de 1940. MP. Campo Elías
Aguirre. Gaceta Judicial Tomo L. Pág. 332 a 334
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 5 de Noviembre de 1940. MP. Juan A. Donado
V. Gaceta Judicial Tomo L. Pág. 328 a 331
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 20 de Febrero de 1940. MP. Hernán Salamanca.
Gaceta Judicial Tomo L. Pág. 657 a 659
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 28 de Marzo de 1941. MP. Ricardo Hinestrosa
Daza. Gaceta Judicial Tomo L. Pág. 708 a 710
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 13 de Marzo de 1941. MP. Isaías Cepeda.
Gaceta Judicial Tomo L. Pág. 690 a 696
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 13 de Marzo de 1941. MP. Isaías Cepeda.
Gaceta Judicial Tomo L. Pág. 697 a 704
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 26 de Marzo de 1941. MP. José Miguel Arango.
Gaceta Judicial Tomo L. Pág. 705 a 707
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 21 de Abril de1941. MP. Isaías Cepeda. Gaceta
Judicial Tomo LI, Pág. 21-25.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 17 de octubre de 1941. MP. Arturo Tapias
Pilonieta. Gaceta Judicial Tomo LIL, Pág. 160-163.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 12 de Diciembre de 1941. MP. Fulgencio
Lequerica Vélez. Gaceta Judicial Tomo LI, Pág. 164-168.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 13 de Mayo de 1942. MP. Isaías Cepeda. Gaceta
Judicial Tomo LIV, Pág. 5-16.
95
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 15 de Mayo de 1942. MP. Campo Elías Aguirre.
Gaceta Judicial Tomo LIV, Pág. 17-25.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 23 de Julio de 1942. MP. José Antonio
Montalvo. Gaceta Judicial Tomo LIII, Pág. 1.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 13 de Noviembre de 1942. MP. José Miguel
Arango. Gaceta Judicial Tomo LIV, Pág. 391-394.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 24 de Noviembre de 1942. MP. Isaías Cepeda.
Gaceta Judicial Tomo LIV, Pág. 395-405.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 4 de Marzo de 1943. MP. Campo Elías Aguirre.
Gaceta Judicial Tomo LV, Pág. 3-6.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 4 de Marzo de 1943. MP. Manuel Caicedo
Arroyo. Gaceta Judicial Tomo LV, Pág. 7-8.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 27 de Marzo de 1943. MP. Arturo Tapias
Pilonieta. Gaceta Judicial Tomo LV, Pág. 223- 229.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 29 de Abril de 1943. MP. Hernán Salamanca.
Gaceta Judicial Tomo LV, Pág. 230-233.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 10 de Agosto de 1943. MP. Campo Elías
Aguirre. Gaceta Judicial Tomo LV, Pág. 509-510.
*Corte Suprema de Justicia - Sala Plena – Bogotá, 2 de Septiembre de 1943. MP. Fulgencio
Lequerica Vélez. Gaceta Judicial Tomo LVI, Pág. 6-9.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 5 de Octubre de 1944. MP. Campo Elías
Aguirre Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 1 a 5.
* Corte Suprema de Justicia –Sala Plena – Bogotá 10 de Noviembre de 1944. MP. Liborio Escallón.
Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 6 a 7.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 22 de Noviembre de 1944. MP. Ricardo
Hinestrosa Daza. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 8.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena –Bogotá, 22 de Noviembre de 1944. MP. Jorge Gutiérrez
Gómez. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 23 a 25.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 7 de Febrero de 1944. MP. José M. Blanco
Núñez. Gaceta Judicial Tomo LVII. Pág. 1 a 6.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 18 de Febrero de 1944. MP. Ricardo Hinestrosa
Daza. Gaceta Judicial Tomo LVII. Pág. 7 a 8.
96
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 24 de Febrero de 1944. MP. Arturo Tapias
Pilonieta. Gaceta Judicial Tomo LVII. Pág. 9 a 13.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 15 de Mayo de 1944. MP. José Miguel Arango.
Gaceta Judicial Tomo LVII. Pág. 317 a 319.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 29 de Mayo de 1944. MP. Francisco Bruno.
Gaceta Judicial Tomo LVII. Pág. 320 a 323.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 29 de Agosto de 1944. MP. Fulgencio
Lequerica Vélez. Gaceta Judicial Tomo LVII. Pág. 345 a 353.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 6 de Abril de 1945. MP. José Antonio
Montalvo. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 12 a 13.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 23 de Mayo de 1945. MP. Ricardo Jordán
Jiménez. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 14 a 23.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 12 de Junio de 1945. MP. Aníbal Cardoso
Gaitán. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 24 a 77.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 14 de Junio de 1945. MP Pedro Castillo Pineda.
Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 78 a 79.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 27 de Agosto de 1945. MP. Pedro Castilla.
Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 308 a 309.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 26 de Septiembre de 1945. MP. Ricardo
Hinestrosa Daza. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 313 a 319.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 11 de Octubre de 1945. MP. Ricardo Jordán
Jiménez. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 633 a 637.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 29 de Octubre de 1945. MP. Germán Alvarado.
Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 638 a 640.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 10 de Diciembre de 1945. MP. Pedro Castillo
Pineda. Gaceta Judicial Tomo LVIII. Pág. 641 a 644.
* Corte Suprema de Justicia - sentencia de Julio 30 de 1955, Gaceta Judicial Tomo LXXX. P 654.
* Corte Suprema de Justicia – Sala Plena – Bogotá, 9 de octubre de 1990. MP. Hernando Gómez
Otálora y Fabio Morón Díaz. Sentencia número 138. En: Jurisprudencia y Doctrina, Revista
mensual: T. XIX, No. 228 Diciembre de 1990. Págs. 984 a 1034
97
LISTADO DE JURISPRUDENCIA CITADA DEL CONSEJO DE ESTADO
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 15 de Mayo de 1945. CP: Carlos
Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado, Tomo LIV, Págs. 376 a 378.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 22 de abril de 1947, CP: Carlos
Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII Págs. 486 a 492.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 2 de octubre de 1947, CP: Alfredo
López Velásquez, Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII Págs. 480 a 485.
* Consejo de Estado - Sala de Negocios Generales - Bogotá, D.E., diez y siete de noviembre de
1958. Consejero Dr. Guillermo González Charry, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs.
904 a 916.
* Consejo de Estado - Sala de Negocios Generales - Bogotá D.E., abril siete de 1960. CP: Dr. José
Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs. 686 a 695.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, once de abril de 1961. CP:
Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 913 a 920.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E., nueve de mayo de
1961. CP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 481 a 485.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E. noviembre trece de
1962. CP: Dr. Gabriel Rojas Arbeláez, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXV, Págs. 274 a 280.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E.
enero veinte de 1966. CP: Dr. José Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX -
LXXI, Págs. 127 a 137.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E.
enero veinticinco de 1966. CP: Dr. Alfonso Arango Henao, Anales del Consejo de Estado, Tomo
LXX - LXXI, Págs. 297 a 301.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E.
mayo dos de 1966. CP: Dr. Alfonso Arango Henao, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX -
LXXI, Págs. 174 a 177.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E. julio
doce de 1966. CP: Dr. Arturo Tapias Pilonieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI,
Págs. 203 a 212.
98
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E.
agosto veintiocho de 1967. CP: Dr. Enrique Acero Pimentel, Anales del Consejo de Estado, Tomo
LXXIII, segundo semestre Págs. 66 a 68.
* Consejo de Estado, Bogotá, 1983. CP. Roberto Suárez Franco. Proceso No. 3920. Mayo 9 de
1983.
LISTADO DE JURISPRUDENCIA ANALIZADA DEL CONSEJO DE ESTADO
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 15 de Mayo de 1945. CP: Carlos
Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado, Tomo LIV Págs. 376 a 378.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 11 de septiembre de 1945. CP: Tulio
Enrique Tascón, Anales del Consejo de Estado, Tomo LV Págs. 423 a 424.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 22 de abril de 1947, CP: Carlos
Rivadeneira, Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII Págs. 486 a 492.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. 2 de octubre de 1947, CP: Alfredo
López Velásquez, Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII Págs. 480 a 485.
* Consejo de Estado - Sala de Negocios Generales - Bogotá, D.E., diez y siete de noviembre de
1958. Consejero Dr. Guillermo González Charry, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs.
904 a 916.
* Consejo de Estado - Sala de Negocios Generales - Bogotá D.E., abril siete de 1960. CP: Dr. José
Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs. 686 a 695.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E., octubre catorce de
1960. CP: Dr. Gabriel rojas Arbeláez, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXII, Págs. 814 a 825.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, febrero diez de 1961. CP:
Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 888 a 899.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, once de abril de 1961. CP:
Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 913 a 920.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E., nueve de mayo de
1961. CP: Dr. Carlos Gustavo Arrieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXIII, Págs. 481 a 485.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E. noviembre trece de
1962. CP: Dr. Gabriel Rojas Arbeláez, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXV, Págs. 274 a 280.
99
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E.
enero veinte de 1966. CP: Dr. José Urbano Múnera, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX -
LXXI, Págs. 127 a 137.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E.
enero veinticinco de 1966. CP: Dr. Alfonso Arango Henao, Anales del Consejo de Estado, Tomo
LXX - LXXI, Págs. 297 a 301.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E.
mayo dos de 1966. CP: Dr. Alfonso Arango Henao, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX -
LXXI, Págs. 174 a 177.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - Bogotá, D.E. julio
doce de 1966. CP: Dr. Arturo Tapias Pilonieta, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXX - LXXI,
Págs. 203 a 212.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Bogotá, D.E. agosto once de 1967.
CP: Dr. Jorge de Velasco Álvarez, Anales del Consejo de Estado, Tomo LXXIII, segundo
semestre Págs. 58 a 65.
* Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - sección primera - Bogotá, D.E.
agosto veintiocho de 1967. CP: Dr. Enrique Acero Pimentel, Anales del Consejo de Estado, Tomo
LXXIII, segundo semestre Págs. 66 a 68.
* Consejo de Estado, Bogotá, 1983. CP. Roberto Suárez Franco. Proceso No. 3920. Mayo 9 de
1983.
100