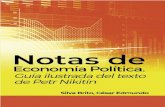NOTAS PARA LA HISTORIA DE SABIÑÁN. Primera parte, Capítulo 2
-
Upload
ascul-sabinius-sabinianus -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
description
Transcript of NOTAS PARA LA HISTORIA DE SABIÑÁN. Primera parte, Capítulo 2

6 Asociación Cultural “Sabinius Sabinianus” SABIÑÁN (Zaragoza)
Revisado por Francisco Tobajas Gallego
CAPITULO II Gobierno de la Comunidad Fue instituido en el año 1130 como necesario, por estar la comarca opuesta a enemigos tan poderosos que no podían sus pobladores defenderse ni permanecer en ella, sino estando todos unidos y haciendo comunes sus trabajos y contentos, pues la unión y conformidad todo lo aumenta, puede y vence. Además se movieron a hacer esta unión porque, como en ella quedaron heredados muchos ricos hombres y fueron muy poderosos, fueles no sólo necesario sino forzoso a los lugares, hacer todos un cuerpo para defenderse de los agravios y fuerzas que les hacían, y en virtud de esto ordenaron sus leyes y pusieron un cargo, con oficio de poner en ejecución dichas leyes y procurar todo el bien y provecho posibles a la Comunidad, y por esto último le llamaron procurador general. Este cargo en un principio discurría por turno por los diferentes ríos o sexmas, por elección que hacían los jurados de dichos lugares entre los más señalados en valor, experto en negocios y benemérito, que tuviese por lo menos cincuenta años. Para asesorarle tenía un grupo de veinte personas, aquéllas que en prudencia, experiencia, edad y saber, se adelantaban a los demás, y por eso se les llamó Adelantados. La Comunidad se dividía en seis ríos: Jalón, Jiloca, Manubles, Ibdes o Piedra, Miedes o Perejiles y la Cañada o Ribota, señalándose para cada uno de ellos un regidor y un merino. La jurisdicción civil y criminal, en primera instancia, dependía de los jurados de cada lugar, y en segunda instancia, en grado de apelación, correspondía a los regidores, así como la tercera y última, en grado de revista. Cada regidor debía tratar solamente las causas de su río. Los merinos debían cuidar los puentes, calles y caminos, así como las cazas, para que no se abusara de ellas, sino en los tiempos y en la forma que otorgaba el fuero y sus ordinaciones. Para el gobierno de los lugares se establecieron los jurados, que eran jueces ordinarios in solidum de los lugares, teniendo a su cargo la administración y cuidado de toda hacienda pública de sus respectivos lugares. Los jurados, cuyo nombre provenía de los muchos juramentos que debían hacer para ocupar el cargo, debían llevar varas largas y derechas en las manos, para que fueran conocidos como oficiales del rey y así fueran obedecidos y respetados, y porque así lo exigían las Ordinaciones de la Comunidad. Juraban guardar los fueros, libertades, privilegios y costumbres del reino, además de ser secretos, padres de los pupilos, amparo de las viudas y pobres, y hacer con fidelidad todo lo que tocara a su oficio. Los jurados debían cuidar de los montes y haciendas públicas, debían poner justos y moderados precios a las carnes, comercios y vituallas. Y los cotos por ellos puestos, comprenderían a los de la ciudad de Calatayud en su lugar, y los puestos por el Justicia de la ciudad, en la ciudad a los de la Comunidad. Seguían las disposiciones y deberes de los jurados sobre delitos de clérigos, sobre fraudes en medidas, sobre crímenes y detenciones en iglesias y lugares sagrados, sobre injurias contra los que gobernaran y sobre el reconocimiento que debían hacer cada año de los mojones de sus términos1. Esta planta de gobierno siguió hasta que Felipe V abolió los Fueros de Aragón, principalmente los referentes al gobierno de los pueblos, y sustituyó a los jurados por alcaldes, y les agregó los regidores y diputados, llamados del Común, precedente de los actuales ayuntamientos. Se les disminuyó la jurisdicción en grado sumo, hasta el punto que los alcaldes no tenían facultades para nada y quizá por esto los lugares de Paracuellos, Sabiñán y Embid, solicitaron ampliar dicha jurisdicción y consiguieron: «Que los Alcaldes de los pueblos de esta Comunidad, no siendo los de las villas eximidas, puedan y deban conocer en juicio sumario hasta la cantidad de doscientos reales de plata, según lo concedido á la Comunidad de Daroca. Y que dichos Alcaldes entiendan, y conozcan en todas las causas de Regios, guardas de panes, montes, frutos, huertos y demas daños que se hicieren en sus términos, y de las deslindes de límites, y cajeros de acequias, y brazales, aplicando el importe de multas por terceras partes, para la Real Cámara, Juez y denunciador, en la forma prevenida por las leyes Reales de Castilla;

7 Asociación Cultural “Sabinius Sabinianus” SABIÑÁN (Zaragoza)
Revisado por Francisco Tobajas Gallego
y que asimismo conozcan, y entiendan en las causas leves criminales, cuales son pendencias entre mozos sin armas, y efusión de sangre, ó injurias de palabras que no sean de las cinco de la ley: pero sin que se haga proceso, y si solo para el caso de obligarlos á hacer paces, y escarmentarles con algunos días de carcel, ó con la exaccion de alguna multa leve. Pero en las causas criminales graves, muertes, hurtos, grasaciones de caminos, y demas delitos públicos de esta gravedad, ó mayor, ordenamos, que las Justicias de los pueblos tengan obligación precisa en el término de veinte y cuatro horas, y antes si pudiere ser, de dar cuenta al Corregidor de la ciudad de Calatayud, ó su Alcalde mayor, para que puedan proceder á la averiguación, y castigo de los delincuentes. Y ordenamos que los Alcaldes ordinarios puedan, y deban egecutar las primeras diligencias para la justificación del cuerpo del delito, y delicuentes, y proceder á su prisión, y embargo de bienes: Y que en caso de refugiarse á Sagrado les pongan guardias para su custodia, y hasta que con noticia de la gravedad del delito, y sus circunstancias se reconozcan si pueden, ó no ser extraidos de la iglesia, ó procederán a extraerlos, dándoles papel, ó seguridad de restituirles, en caso de declararse en su favor el goce de inmunidad»2. (Año 1748). Con esta modificación se hicieron las nuevas Ordenanzas de la Junta de Gobierno y Pueblos de la Comunidad de Calatayud, que conservaron todo lo antiguo no derogado. El corregidor, nombrado por el rey, era el presidente de la Junta de Diputados, constituida por seis diputados, uno por cada río. Se conservó el cargo de procurador general y se creó el cargo de escribano, el de mayordomo y comisarios de negocios, nombrados por la Junta de Diputados para los asuntos que la Comunidad tuviese en su partido, en Zaragoza o en Madrid3. En estas Ordenanzas, la Comunidad conservaba el señorío directo de las Señorías de Sabiñán y Terrer, y negaba facultad a la Junta para otorgar concordias o celebrar transacciones con el convento de Miedes, de que era patrona la Comunidad, ni con los lugares de Sabiñán, Terrer y algunos otros, sin duda, para que no se entendiera en mengua de su derecho4. Venían luego hasta cien artículos sobre multitud de asuntos, como ganados, dehesas, pastos, leñas, árboles, salarios, viñas, caza, pesca, arrendamientos de carnecerías, panaderías, tiendas, tabernas, mesones, caza, pesca y demás patrimonio de los pueblos de la Comunidad. Para la mejor guarda de las heredades y frutos, todos los pueblos debían tener un adulero, para la guarda de las bestias, teniendo la obligación todos los vecinos de entregarle sus bestias. Asimismo los ayuntamientos debían nombrar a los zabacequias, para que cuidaran del gobierno y reparo de las aguas. Debían señalarse las horas para salir y volver del trabajo a los jornaleros, menestrales y oficiales, poniendo tasa a los jornales. Si algún pueblo quería hacer ordenanzas para su gobierno y que tuvieran valor, debían primero ser vistas y aprobadas por toda la Junta. Finalmente el artículo 125 disponía que se guardase la festividad de Santa Teresa de Jesús, Patrona y protectora de la Comunidad de Calatayud5. Estas Ordenanzas tienen gran semejanza con los Estatutos y ordinaciones acerca de las lites y diferencias que se pueden ofrecer en las cosas tocantes y pertenecientes a los Montes y Guertas de la Ciudad de Zaragoza, hechas y ordenadas por los señores Jurados, Capitol y Concejo de ella en el siglo XVI. Son como recopilación de las costumbres sobre cada caso y un verdadero código rural, mal sustituido por el libro sobre faltas del Código Penal actual6. De estos estatutos copiaré por lo curioso el 202, que dice: «En cualquier tiempo del año, todos los jornaleros y peones que trabajen en el término de Zaragoza, han de trabajar ocho horas, contando la ida a la heredad y fuera de ellas la vuelta. Y en las bebidas que hacen en el campo, no puedan detenerse en la primera más de media hora, y otra media en todas las otras bebidas, que por todas sea una hora en todo el día, so pena, si al contrario hiciesen, paguen 60 sueldos al amo de la heredad». Nada me extrañaría que esta costumbre de Zaragoza, se extendiera a los pueblos y sea el origen de las dos tardadas de cuatro horas que hacen el jornal o trabajo ordinario en este término. Otro estatuto curioso es el que establece pena al que come uva de viña lindante con

8 Asociación Cultural “Sabinius Sabinianus” SABIÑÁN (Zaragoza)
Revisado por Francisco Tobajas Gallego
camino real, si la coge al salir de Zaragoza, pero no si la coge cuando va a ella. La Comunidad de Calatayud quedó extinguida en el año 1835, adjudicándose sus bienes a los acreedores. Al conde de Argillo le tocó la casa de Calatayud, de donde se trajo los cuadros de los Reyes, que hoy tiene en su casa de Sabiñán7. Notas:
1. Resumido de Miguel Martínez del Villar, op. cit., pp. 82-106.
Ya hemos visto como la Comunidad de Aldeas no nació con el Fuero de Calatayud, sino un siglo más
tarde. José Luis Corral escribe: «Desde luego, si 1254 es el año de constitución formal de la Comunidad, tras tres o
cuatro intentos, 1323 se presenta como año en el que las aldeas ya estaban plenamente constituidas en
Comunidad, es decir, en una universidad autónoma de realengo, y ejercían la jurisdicción plena que mantendrán
hasta la imposición de los decretos de Nueva Planta en 1707». La Comunidad de Aldeas de Calatayud en la Edad
Media, Calatayud, 2012, p. 42.
2. Ordenanza recogida por Guillermo Redondo Veintemillas en «Las Ordenanzas de la Comunidad de Calatayud de
1751», Papeles Bilbilitanos, Calatayud, 1981, pp. 78-79, perteneciente a las Ordenanzas de la Junta de Gobierno y
pueblos de la Comunidad de Calatayud, Zaragoza, 1824, pp. 14-15. Esta ordenanza nº 36, relativa a los alcaldes, se
suprimió en las Ordenanzas de 1751, hasta que en 1767 la Junta de la Comunidad, presidida por el corregidor
Justo de Urriés, solicitó que el Consejo de Castilla la «pusiera en uso», a lo que accedió el 21 de julio de aquel
mismo año, como se dice en las Ordenanzas de 1824, p. 24. En 1771, el mismo corregidor de Calatayud, Justo de
Urriés, pediría la suspensión de la citada ordenanza 36, al parecer con resultado negativo, pues en 1775 se
reiteraba la negativa real a la suspensión, con la aclaración de los problemas que había planteado su aplicación:
«Que la jurisdicción concedida á los Alcaldes de los pueblos de la Comunidad de Calatayud en la Ordenanza 36 de
dicha Comunidad, que vá inserta, y auto con que la aprobó el nuestro Consejo en 21 de julio de 1767, debe
entenderse á prevención con el nuestro Corregidor, ó Alcalde mayor de la ciudad de Calatayud, sin que estos
puedan mezclarse en ninguna de las causas comprehendidas en dicha Ordenanza, habiéndose radicado en los
Juzgados de los Alcaldes de los pueblos respectivos, quienes otorguen las apelaciones para los Tribunales donde
corresponda; y mandamosi que en las causas de dicha Ordenanza, cuando á prevencion conocieren de ellas los
expresados Corregidor, ó Alcalde mayor, dén comisión al Alcalde del pueblo donde se hallare el deudor, ó reo para
la ejecución de sus determinaciones, sin que para despachar egecutor se valgan del pretexto de juntar sumas de
distintos deudores, de las cuales cada una no exceda de los doscientos reales de plata que la Ordenanza previene.
Y en su consecuencia mandamos al nuestro Gobernador Capitan General del Reyno de Aragon, Presidente de la
nuestra Audiencia, que reside en la ciudad de Zaragoza, Regente, y Oidores de ella, nuestro Corregidor, y Alcalde
mayor de dicha ciudad de Calatayud, y demás nuestros Jueces, Justicias, Ministros, y personas, á quien en
cualquier manera tocare la observancia, y cumplimiento de lo contenido en esta nuestra carta, que siéndoles
presentada, ó con ella requeridos, la vean, guarden, cumplan, y egecuten, y hagan guardar, cumplir, y ejecutar en
todo y por todo, según y como en ella se contiene, sin contravenirla, ni permitir su contravencion en manera
alguna, que asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid á 6 de Mayo de 1775 años». Ordenanzas, 1824, pp. 30-31.
Guillermo Redondo Veintemillas, op. cit., p. 80.
3. Guillermo Redondo Veintemillas, op. cit., Artículos 1 y 10 de las Ordenanzas de 1751, pp. 90 y 94-95,
respectivamente.
4. Ibídem, Artículo 30, p. 103.
5. Ibídem, en otros artículos de las Ordenanzas de 1751.
6. Estatutos y Ordinaciones acerca de las lites y diferencias que se pueden ofrecer en las cosas tocantes y
pertenecientes a los Montes y Huertas de la Ciudad de Zaragoza, hechas y ordenadas… en XXIX de octubre de
1593, Zaragoza, 1801. Hubo otra edición en 1821, Imp. de Heras, y una nueva edición de los Estatutos y
Ordinaciones de los montes y huertas de la ciudad de Zaragoza, a cargo de Pascual Savall Penen, Imp. de Francisco
Castro y Bosque, 1861. En Inocencio Ruiz Lasala: Bibliografía zaragozana del siglo XIX, Zaragoza, 1977, pp. 18, 76 y
164.
7. En los Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, en la recepción pública de Don Vicente de la Fuente,
el día 3 de marzo de 1861, Madrid, 1861, que dedicó a las tres Comunidades de Aldeas de Aragón, Calatayud,
Daroca y Teruel, p.35, se dice que «en 1837 se suprimieron las Comunidades por un simple Real Decreto. Sus
palacios y sus bienes fueron enagenados para pago de acreedores, dispersados en parte sus archivos, olvidados
sus derechos y hasta su existencia». Pedro Montón Puerto en la Gran Enciclopedia Aragonesa, tomo II, p. 566,
asegura que la Comunidad de Calatayud desapareció en 1837. Sin embargo, el 21 de mayo de 1848, Pedro
Martínez, presidente de la Junta de la Comunidad de Calatayud, enviaba un informe al Gobierno Civil, en el que
proponía unas posibles bases para llegar a un acuerdo con los acreedores. Archivo Diputación Provincial de
Zaragoza, legajo VII-375. En este legajo se incluían las Ordenanzas de la Comunidad de Calatayud, aprobadas por

9 Asociación Cultural “Sabinius Sabinianus” SABIÑÁN (Zaragoza)
Revisado por Francisco Tobajas Gallego
Fernando VII en 1824.
En 1845 los acreedores censalistas de la extinguida Comunidad de Calatayud enviaban al rey un impreso
con algunas observaciones que habían acordado. En el Boletín Oficial del 20 de noviembre se había insertado un
anuncio, en el que se invitaba a los acreedores «a rectificar la liquidación de los créditos que tienen contra dicho
establecimiento y dar proposiciones de arreglo conforme a lo prevenido en Real Orden de 8 de Septiembre».
Según los acreedores, esta Real Orden daba a entender que la Comunidad de Calatayud no tenía más recursos
para cubrir sus créditos, que «el capital de las fincas valoradas espresado en la misma». Los acreedores
informaban que, además de los bienes de la Comunidad, también estaban hipotecados los bienes de propios de
los cincuenta pueblos y en algunos casos «hasta los de los vecinos en particular». Y esto era por «sentencia
ejecutoriada» del Supremo Consejo de Castilla, a causa de un pleito que siguieron los acreedores contra la
Comunidad a finales del siglo XVIII, «cuando la Comunidad retardó el pago de los réditos censales, escusándose de
hacer reparto que con el título de pecha satisfacían los cincuenta pueblos, para completar lo que faltaba hasta
cubrir el todo de las pensiones». En aquella ocasión el Consejo de Castilla decidió «que no por la escasez de los
productos de los bienes de la Comunidad dejasen de cubrirse sus cargas, sino que para lo que aquellos no
alcanzasen, se tomasen los sobrantes de los propios, o subsistiese el reparto de la pecha ínterin los ayuntamientos
no proponían y realizaban otros arbitrios equivalentes, y así fue que desde entonces, y como la sentencia estaba
en su fuerza y vigor, han seguido cobrándose hasta el año de 1835 los repartos supletorios, y cubriéndosen las
cargas con toda exactitud».
Los acreedores añadían que el mismo Consejo de Castilla dispuso «que sólo se pagasen las pensiones en
los años impares, y que en los pares, se redimiesen los capitales con el fondo destinado a cubrir aquellas», pero
tampoco se llegó a cumplir. La Comunidad, que llevaba ya diez años sin pagar los réditos, sólo quería ceder a sus
acreedores «los bienes que aún conserva», consistentes en treudos, «cuya cobranza es tan difícil por su calidad e
insignificantes cantidades, y en edificios que cuasi no tienen destino», lo que resultaría la ruina de los acreedores.
Por ello los acreedores ofrecían unos pactos. Según el expediente realizado en 1844, la Comunidad debía
4.600.409 reales y 20 maravedís, correspondiente a los créditos, a los que había que sumar 78.548 reales y 33
maravedís de los réditos de los censos vencidos en 1845, que hacían un total de 4.679.039 reales y 19 maravedís.
Los acreedores pactaban condonar un 40% de esta cantidad, resultando 1.871.615 reales y 31 maravedís, con lo
que la deuda quedaba reducida a 2.807.423 reales y 22 maravedís. El valor de todos los censos, treudos y demás
propiedades de la Comunidad, incluida la Casa, valorada en 200.000 reales, sumaban 1.113.974 reales y 16
maravedís, lo que resultaba una deuda de 1.693.449 reales y 6 maravedís. De modo que por esta transacción,
cediendo la Comunidad poco más de un millón de reales en «fincas de mediana calidad», amortizaba un capital de
aproximadamente tres millones de reales. Esta deuda resultante devengaría el 1,5% de interés anual, que debían
de pagar los pueblos por los intereses, más otro 1,5%, con «destino a la amortización de los capitales». Para esto
«quedan obligados los propios de los cincuenta pueblos, y los productos o repartos municipales de los mismos».
Todos estos pactos los suscribían los acreedores en Zaragoza, el 15 de diciembre de 1845. Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, Archivo Argillo, Caja 2189, Leg. 81-1.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Correspondencia, A/002471/000019, Correspondencia
solicitando antecedentes del convenio otorgado en 1850 entre la casa de la Comunidad de Calatayud y la
Hacienda Pública sobre la adjudicación de bienes en parte de pago de varios créditos. Zaragoza/Calatayud, 1850.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Expedientes Casa Ducal de Híjar, P/2-92-1. Expediente sobre adjudicación
al duque de Híjar de unas tierras treuderas en el lugar de Terrer como pago de la deuda censal que sobre sus
bienes tenía la extinta Comunidad de Calatayud, 1850-1863. Ibídem, P/1-115-32, Escritura de adjudicación de
bienes pertenecientes a la extinguida Comunidad de Calatayud, por la que han correspondido al duque de Híjar, 79
medias 10 almudes y un cuarto de trigo sobre bienes en los términos de Terrer, 1850. Ibídem, P/4-059-08. Escritura
de adjudicación de bienes sitos en Terrer que pertenecieron a la Comunidad de Calatayud a favor del duque de
Híjar, notario Juan Francisco Mochales, 1850.
En el Archivo de la familia Gracián se conserva un protocolo notarial debido a Juan Francisco Mochales,
fechado el 26 de octubre de 1850. En él, Vicente Higueras, Mariano Bellido, Juan Francisco Sancho de Lezcano,
Pedro Llanas y Mariano Ballestero, miembros de la Comisión nombrada por la Junta General de acreedores
censalistas de la extinguida Casa de la Comunidad, dijeron que en la sesión celebrada el 7 de julio último, se había
señalado que, practicada la adjudicación de los bienes entre sus acreedores, había quedado un sobrante de 537
reales y 20 maravedís de vellón, de pensión anual, que tenían obligación de pagar diferentes vecinos de Saviñán,
por varios dominios directos de los que poseían el útil. La Comisión consideró más conveniente la enajenación de
este sobrante, accediendo a la luición de los treudos Juan Gracián, Ramón Lafuente y Pedro Antonio Gracián. Por
tanto la extinguida Casa de la Comunidad vendía, luía y renunciaba a favor de Pedro Antonio Gracián, los 215
reales 4 maravedís, que debía pagar cada 25 de julio, por el dominio directo de veintiséis fincas en Saviñán que, al
4% de interés, resultaba una cantidad de 5.378 reales de vellón. Pedro Antonio Gracián entregó esta cantidad a
Andrés Alonso, depositario y administrador de la Junta de acreedores, quien otorgó la correspondiente apoca.
La Casa de la Comunidad perteneció a José Baldomero Garcés de Marcilla y Muñoz de Pamplona, conde

10 Asociación Cultural “Sabinius Sabinianus” SABIÑÁN (Zaragoza)
Revisado por Francisco Tobajas Gallego
de Argillo y de Morata, y marqués de Villaverde, quien la adquirió por adjudicación en pago que le hizo la Junta
distribuidora de los bienes de la extinguida Casa de la Comunidad de Calatayud, en escritura de 8 de noviembre
de 1850. Al fallecer el conde de Argillo el 27 de julio de 1883, pasó a su hermana Ana Garcés de Marcilla y Muñoz
de Pamplona, en virtud de escritura de 11 de noviembre de 1904. Al fallecer Ana Garcés de Marcilla el 6 de
diciembre de 1905, pasó a su hija Mercedes Bordíu y Garcés de Marcilla, y al fallecer en Madrid el 11 de octubre
de 1929, pasó a su sobrino y herederos de Javier Bordíu y Prat.
En 1879 las salesas del Monasterio de la Visitación de Calatayud quisieron comprar la Casa de la
Comunidad y solicitaron la licencia al obispo, que primero aprobó la compra y finalmente, con motivo de girar
visita pastoral, denegó la autorización. Por entonces era superiora María Isabel Calvo, en el primer mandato de los
cuatro que ostentó (1875-1881, 1884-1890, 1896-1901 y 1906-1910, que murió).
El 2 de marzo de 1941 Javier Bordíu vendió la finca al Instituto de Hermanas de la Caridad de Santa Ana
(que pagaban alquiler desde 1935), que a su vez vendieron al Ayuntamiento de Calatayud el 21 de mayo de 1956.
Miguel Resano Sánchez: Historia del Monasterio de la Visitación de Calatayud, Zaragoza, 1981, pp. 97-98.
En ella estuvo instalado el Museo Arqueológico, fundado en 1965 por Germán López Sampedro, el
Archivo de Protocolos Notariales, la Biblioteca Municipal, una sección de Archivos Municipales, la sede de la Coral
Bilbilitana y el Instituto Comarcal de Música. Julio Antonio López Sampedro: «Paseo urbano por Calatayud»,
Calatayud y su comarca, Madrid, 1985, p. 134.
Actualmente es la sede de la Comarca Comunidad de Calatayud.