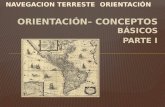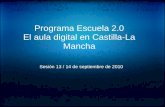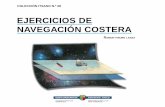Navegacion
-
Upload
palmiramarti -
Category
Documents
-
view
134 -
download
11
description
Transcript of Navegacion


VICTORIA PEÑA, CARLOS G. WAGNER Y ALFREDO MEDEROS (eds.)
La NavegacióN feNiciaTecNOLOgÍa NavaL Y DeRROTeROS
Encuentro entre marinos, arqueólogos e historiadores
CENTRO DE ESTUDIOS FENICIOS Y PÚNICOS2004

© Centro de Estudios Fenicios y PúnicosEdición: 2004Diseño de cubierta: Enrique RuizImpreso en: Madrid. Gráficas xxxx
ISBN:
Depósito Legal:
Difusión: Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. Facultad de Geografía e Historia. UniversidadComplutense de Madrid. Ciudad Universitaria s/n. 28040 Madrid

PREFACIO
En las últimas reuniones científicas en torno al mundo fenicio y púnico hemos venido asistiendo a uncreciente interés de los historiadores por el estudio de la navegación fenicia, su tecnología, los derroterosy , como una nueva fuente a contrastar, las implicaciones que en este conocimiento tiene la opinión de losverdaderos expertos de la navegación hoy: los marinos. Los importantes descubrimientos arqueológicosde pecios fenicios en los últimos años han sido sin duda uno de los principales alicientes a este interés yson los que han permitido que pudieramos tener por fin una verdadera discusión científica.
El Centro de Estudios Fenicios y Púnicos ha recogido el testigo y ha facilitado este encuentro en unasJornadas cuyos resultados se plasman en gran parte en este libro. No dudamos que con ello no estamoshaciendo más que potenciar este interés que seguirá produciendo nuevos encuentros y sobre todo nuevosavances en la investigación.
No queremos dejar de agradecer aquí a los coeditores de este libro, el Excelentísimo Ayuntamiento de
Vélez-Málaga, su inestimable colaboración en la publicación del mismo, hecho que demuestra el gran inte-rés que tiene este Ayuntamiento en el desarrollo de la investigación de la cultura fenicio-púnica, tan liga-da a su historia. Desde aquí además nuestro apoyo y admiración por el proyecto “Playa Fenicia” que conun gran esfuerzo están llevando a cabo para la conservación, investigación y difusión del legado feniciode su territorio y que será sin duda muy pronto un hito a imitar.
De nuevo nuestro más sincero agradecimiento.
La DirecciónCEFYP

ENTIDAD COLABORADORA
aYUNTaMieNTO De vÉLeZ-MÁLaga

ÍNDICE
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los
viajes al confín del Occidente hasta los albores de la colonización ...............................FERNANDO LÓPEZ PARDO
L’orientamento astronomico: aspetti tecnici della navigazione fenicio-punica tra reto-
rica e realtà ......................................................................................................................
StEFANO MEDAS
Los condicionantes técnicos de la navegación fenicia en el Mediterráneo Oriental .....
ENRiquE DíES cuSí
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental ................victOR M. guERRERO AyuSO
El Periplo africano del faraón Neco II ...........................................................................ALFREDO MEDEROS y gAbRiEL EScRibANO
El Periplo de Hannón ......................................................................................................JOSé DíAZ DEL RíO REcAchE
Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí ...........................................LAwRENcE E. StAgER
Un barco griego del siglo VI a.C. en Cala Sant Vicenç (Polença, Mallorca) ................XAviER NiEtO, MARtA SANtOS y FERRAN tARONgí
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón 2”
del siglo VII a.C. ..............................................................................................................
ivAN NEguERuELA
Pag.
1
43
55
85
135
155
179
197
227

6

El Periplo africano del faraón Neco II
7

Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por
la historia mítica de los viajes al confín del Occidente hasta
los albores de la colonización
FERNANDO LÓPEZ PARDOUniversitdad Complutense de Madrid.. Departamento de Historia Antigua.
1. Introducción*
Es sabido que el Estrecho de Gibraltar constituyó en el imaginario de los antiguos mediterráneos unreferente geográfico de una dimensión excepcional, infinitamente mayor que para el humano moderno yse había instalado con gran fuerza en su percepción del mundo formando parte de las concepcionescosmogónicas y geográficas sobre los límites de la tierra. Aunque, la excepcional fortuna de la atribucióna Heracles como stelai en el mundo griego y romano sin duda ha hecho casi invisibles otras percepcionesanteriores y coetáneas, de las cuales nos quedan muy pocos rastros, tanto que la investigación moderna haactuado inconscientemente como si la atribución heraclea o la visión que conlleva hubieran sido las únicasen la Antigüedad. Así cuando se han tenido en cuenta otros epónimos del Estrecho, salvo contadasocasiones, la imagen no ha dejado de ser un calco de las “Columnas” y las razones míticas de su existenciaequiparables, como si los nombres fueran intercambiables pero la concepción geográfica hubiera sidosiempre idéntica (Fig. 1).
Sin embargo, somos de la opinión de que las fragmentarias noticias que conservamos sobre este asuntopermiten, al cotejarlas con la documentación arqueológica, una reconstrucción de las atribuciones y lavisión del Estrecho como algo mucho menos inmutable, siempre reflejo de su propio tiempo, de lossustratos culturales que las sustentaban y de la propia dinámica de las relaciones de los mediterráneos coneste ámbito confinal, que van desde una incipiente aproximación que apenas traspone el Estrecho hasta laimplantación colonial en las costas atlánticas que irá haciendo viejas las elaboraciones anteriores, aunqueconserve en su memoria trazas de ellas.
No parece, pues, un mal camino para indagar sobre el propio desarrollo de las navegaciones hacia elExtremo Occidente al final de la Edad del Bronce y durante los primeros siglos del primer milenio, ypercibir los intereses económicos concretos que subyacían en dichas empresas. Sin duda, el acopio deinformación que iban realizando los navegantes fue transmitido a sus entidades de origen y otros estadosmediterráneos, provocando la reelaboración mitológica de las concepciones geográficas y cosmogónicasprecedentes, que así enriquecidas y transformadas se nos han conservado fragmentariamente en soporteliterario.
1

2. La periodización mítica
En un escolio a Dionisio Periegeta1 que se considera una recopilación exhaustiva de los nombres de las“columnas de Hércules” se recoge la periodización mítica de sus epónimos: Primero habrían sidoatribuidas a Crono, después a Briareo y en último lugar a Heracles. Aristóteles, por su parte, se haría ecode la previa adscripción a Briareo, señalando que antes de que fueran llamadas Columnas de Heracles “sellamaron de Briareo, pero que cuando Heracles limpió la tierra y el mar y llegó a ser sin dudas elbenefactor de los hombres, por honrarlo a él no estimaron en absoluto el recuerdo de Briareo y lescambiaron el nombre por el de Heracles” (fr. 678; apud Claudius Aelianus, His. Var., 5.3)2. Por otro lado,Clearco (67; Schol. Lyc. Alexandra, 649) inserta incluso entre ambos personajes, Briareo y Heracles, lallegada del Heracles tirio a Gadira.
Parece evidente que en lo que respecta a este asunto, la presencia en ese ámbito de Melqart y Heraclesse encuentra íntimamente trabada con el comienzo de la colonización fenicia y la frecuentación griega quese genera a su sombra, aunque también algunos mitos en los que están presentes ofrecen elementos queremiten a un pasado inmediato sin colonias, algo que parece obvio a propósito de Melqart en la tradiciónmítica sobre la fundación de Gadir y en los erga oceánicos de Heracles. Esta estrecha relación impidereservar ningún papel a Crono y Briareo/Egeón, sus antecesores epónimos, en el fenómeno propiamentecolonial, siendo obligado encuadrarlos en un imaginario anterior, pues, además, se trata de divinidadesconcebidas con las características de los dioses que preceden al establecimiento del orden cósmico y sehallan insertas en elaboraciones teogónicas que hunden sus raíces en la Edad del Bronce. De esta maneralas secuencias recogidas en el Escolio a Dionisio Periegeta (64) y Clearco (67) ponen de manifiesto unasucesión de atribuciones cuyo punto de inflexión es precisamente el comienzo de la colonización feniciade las costas allende el Estrecho en la segunda mitad del siglo IX a.C.3 y que permite situar la adjudicacióna Crono y Briareo en momentos anteriores a las fundaciones y en sus albores.
Fernando LÓPEZ PARDO
2
Fig. 1. El estrecho de Gibraltar. Imagen satélite de la NASA.

3. La atribución a Crono
A priori, la identificación con Crono parece la menos clara, pues los textos en ningún caso aportanindicios sobre las razones de su relación con el Estrecho. Sin embargo, sabemos de su origen levantino: elpropio Filón de Biblos (Eusebio de Cesarea PE 10.40) en su recopilación de las teogonías fenicias, despuésde relatar la Historia de Crono que refiere la lucha por la realeza divina entre Ouranos y su hijo Crono/El(PE 1.10.15-30), concluye afirmando que Hesíodo y los famosos poetas del ciclo se habían servido de ellopara crear sus propias teogonías. También los episodios teogónicos subsiguientes en los que intervieneCrono, así el mito de la guerra que le enfrenta a Zeus por el mismo motivo, la posesión de la realeza, y suposterior expulsión al Extremo Occidente, conocido como la Titanomaquia, es fenicio según afirmabaCrates (fr. 4 a, b; THA II a: 15 n 24), algo que ya se ocupa en señalar el propio Filón de Biblos, el mejorconocedor de los mitos fenicios (PE 10.40). De la misma opinión era Talo (FGH 256 F2), que alude a la“Historia fenicia” de la lucha entre Zeus y Crono. También las significativas analogías que se han vistoentre la muy orientalizante Theogonía de Hesíodo y el ciclo de Kumarbi4 han permitido señalar queproceden de un esquema norsirio que pudo haber sido transferido al mundo griego ya en el 2º milenio a.C.,o bien en un momento posterior gracias a una transmisión aramea (Burkert, 1992: 93 y 1999: 16-17).También E. Lipinski (1995: 256) ve en el esquema teomáquico del mito de Kumarbi y el de Crono en Filónde Biblos (PE 1.10.15-33) una tradición siria común. Con lo que parece presumible que al tener laatribución del Estrecho a Crono encaje en alguno de estos episodios se debe considerar como propio de laesfera semita aunque fuera ampliamente compartido por el mundo griego5.
No existe mucho margen para la duda a este respecto, en tanto que una vez resuelta la disputa entreCrono y Zeus que supone la relegación del primero a los confines de la tierra y el mar, sus acompañantessiguen siendo orientales. Uno de ellos es Japeto, confinado con Crono en esos parajes, donde no gozan delbrillo del Sol según señala el propio Homero (Il. 8.477). Su nombre se ha relacionado con el del Japhetbíblico, el hijo de Noé (West, 1966: 202; Burkert, 1992: 177, n. 37), pero la semejanza entre ellos no selimita a la onomástica, pues ambos tienen que ver con los límites de la tierra. Según la tradición hebreahasta los extremos llegaron los descendientes de Japhet, los cuales avanzaron hacia Asia hasta su confín,el río Tanais, y en Europa hasta Gades (Flavio Josefo, Ant. Iud. 1.122; Cfr. Ant. Iud. 1.124). Unainformación que naturalmente se relaciona con el relato del Génesis (10.2), donde Japhet es el ancestro delos pueblos que habitan las islas de los extremos de su mundo conocido, Eli≈á y Tar≈i≈, Kitim y Dodanim(véase G. Wagner, 1999: 725). Japeto también tiene reservado un papel de paternidad de aquellos quehabitan los extremos, Prometeo y Atlas, nacidos de la Oceánide Clímene (Hesíodo, Th., 508-524), esteúltimo también incluido en las viejas elaboraciones teogónicas fenicias como hermano de Crono/El,lanzado por este a las profundidades de la tierra y sepultado (Filón, P.E. 1.10.20). A partir de estas diversasnoticias es posible ver un prototipo común anterior que relaciona a Japhet/Japeto con los confines de latierra, donde según la tradición clásica fue confinado.
También oriental sería otro aliado de Crono, Belo (Baal), pues Teófilo de Antioquia (Ad Autolycum3.29) comentando la “Historia fenicia” de la lucha entre Zeus y Crono y su expulsión al ExtremoOccidente (Talo, FGH 256 F2) señala que Belo (Baal) junto a Crono se enfrentó a Zeus6. Este Belo,genealógicamente antiguo al estar integrado en el ciclo teogónico7, encontraría también su acomodo en elOcéano, y así se explicaría su inserción en el mito de Perseo como padre de Cefeo (Hrdt., 7.61.3), el reyde los etíopes occidentales, cuya hija Andrómeda es expuesta al monstruo marino de la salada marAtlántica (Eurípides, fr. 145) y salvada por el héroe argivo, el fortificador de Micenas8.
En suma, parece consistente que este Crono relacionado con el Extremo Occidente oculta una figuraoriental cananea y fenicia, seguramente el dios El si aceptamos la asimilación seguida por Filón de Biblos,así como los personajes que le acompañan en su exilio, cuyo carácter oriental permanece cristalizadodesde los orígenes del arcaísmo griego. También significativo a propósito de esta asimilación es el hecho
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
3

de que ambos detentan en el mismo tiempo mítico la realeza divina y ambos representan a la segundageneración de dioses en la teogonía griega y en la fenicia de Filón respectivamente, siendo su secuenciala siguiente: Uranos-Crono-Zeus en la primera y (Uranos)/?–(Crono)/El–(Belo)/Baal en la segunda(Pecchioli Daddi y Polvani, 1990: 127).
Así, la relegación y el posterior reino de Crono en el Océano, y por ello quizás su eponimia delEstrecho, pueden estar sustentadas en la vieja vocación oceánica del dios El cananeo, pues según los textosde Ugarit su morada se encuentra “en la fuente de los dos ríos, en el seno del vénero de los dos océanos”(KTU 1.2 III 4-5; 1.3 V 5-8; 1.4 IV 20-24; 1.5 VI 3-2; 1.6 I 32-36; Caquot, Sznycer y Herdner 1974: 357;Olmo Lete, 1981: 39). El Estrecho, que pasaba por ser el lugar que separaba el “salado mar”(Mediterráneo) del “río” Océano, pudo haber sido imaginado por algunos levantinos del segundo mileniocomo dicha morada, como la fuente de los océanos donde residía el díos El.
Pero seguramente la justificación de su eponimia, en un plano más corto, y su permanencia en el mundogriego deba establecerse en relación con la “Historia fenicia” de la lucha entre Zeus y Crono y su expulsiónal Extremo Occidente (Talo 62; FGH 256 F2; Crates fr. 4 a, b; Filón PE 10.40), en tanto que el Estrechoformaba parte de los “remotos confines de la tierra y el mar” a donde había sido expulsado éste (Il.,8.477)9, donde también permanecerán encerrados sus aliados los Titanes, una vez vencidos en el combate(Hes., Th. 713-721). Si se aceptara esta asociación, deberíamos considerar que la atribución remite a unafase histórica de frecuentación muy limitada del Extremo Occidente y por lo tanto muy antigua, ya que enestas elaboraciones míticas el Estrecho da acceso a un no-lugar reservado a los dioses, especialmente aCrono, pues allí se encontraba su feudo primigenio, después es ámbito de su prisión y finalmente, una vezliberado, es allí señor de un dominio de claras connotaciones ctónicas10.
Efectivamente, los confines de la Tierra (peírata gaíes) en la secuencia mítica pasan de ser un dominiode relegación de Crono a considerarse un espacio donde éste reina benévolamente sobre unas islas deBienaventurados, junto al Océano de profundas corrientes, una vez que fue liberado por Zeus, según unmito que tiene raíces antiguas pues lo recoge Hesíodo (Op., 167), lo cual permitió a Píndaro (O., 2.70)indicar que los hombres perfectos se dirigen en su viaje postrero hacia “la torre de Crono”, la morada delos Bienaventurados (Burkert, 1999: 66). Pero, seguramente sus raíces son levantinas también, como estan frecuente en Hesíodo, pues el perdón de los dioses derrotados en el combate primigenio es un temaque ya aparece en teogonías orientales como el Enu$ma elish (THA 2 a: 76 n. 163). Por su parte,Radamante, el residente más insigne de estos peírata gaíes, señor de los Campos Elíseos (Od., 4.563), hasido identificado con ?]Radaman, el maestresala de Baal en la epopeya ugarítica (Olmo Lete, 1981: 179 y623), cuyo origen levantino era conocido por los griegos, pues se consideraba nieto de Phoenix (Il.,14.321-322; Hes. Frag. 141, Pap. Oxir. 2348; Escolios AB a Homero, Il., 12.292). Aquel habita, segúnPíndaro (O. 2.71), cerca de la torre donde está encerrado Crono.
La ubicación oceánica del dominio inicial de Crono/El y de su posterior y más limitado señorío decarácter ctónico habría dado lugar a los muchos Krónia o lugares consagrados al dios que podíanencontrarse en Occidente según Dionisio Escitobraquio (11.3; THA 2 a: 15), entre los cuales quizás el másdestacado era el Krónion de Gades (Estrab. 3.5.3), situado en el extremo más occidental de la isla11. Quizástambién, por su morada oceánica se expliquen ciertas prácticas fenicio-púnicas. Así, el texto del Periplode Hannón (1) había sido fijado en el templo de Crono de Cartago, seguramente porque el dominio en elque se había internado el navegante era el de Crono. Con lo cual se podría apuntar la pervivencia deconcepciones equiparables en el mundo griego y fenicio.
Así pues, el mito compartido hace alusión con la eponimia del Estrecho en relación con Crono aun momento mítico anterior a cualquier frecuentación humana de este ámbito y aunque no tenemos datosprecisos de la explicación mitológica de la atribución a Crono, parece estar subyacente la idea semita dela morada de la deidad en la fuente de los océanos.
Fernando LÓPEZ PARDO
4

4. La atribución a Briareo/Egeón
La atribución a Briareo, dado su papel en la Titanomaquia, en el combate que decide el desenlace de laconfrontación entre Crono y Zeus, parece participar del mismo fondo semítico, aunque, como veremosdespués, entronca también directamente con la frecuentación euboica de estas aguas.
La identificación del Estrecho con Briareo parece también un residuo especialmente antiguo, y la fechaante quem evidentemente nos la reporta la atribución a Heracles (Aristóteles, fr. 678, apud ClaudiusAelianus, His.Var., 5.3). Desde el punto de vista mitológico su intervención oceánica y por lo tanto sueponimia precede a los propios trabajos de Heracles, y el cambio de denominación se creía relativamentepróximo al considerarse consecuencia del conocimiento humano de los mismos y de los beneficios que lesreportaron según Aristóteles. Así la fecha ante quem a la que remiten las fuentes no se asocia propiamentea las primeras menciones a la posesión heraclea de las Columnas12, sino a los relatos de las accionesoccidentales del héroe, alguno de los cuales aparece enunciado por Hesíodo, como su lucha con el violentoGerión (Th., 290-295; 979-983)13. Si hacemos caso a Aristóteles, y no tenemos por qué no hacerlo, laatribución a Briareo se sitúa en un horizonte previo al éxito de Heracles, por lo tanto debía ser todavíacomún en el siglo VIII a.C. en ciertos ámbitos aristocráticos, aunque se encontraba en franco retroceso afines de dicho siglo, y su posterior olvido explica la escasez de referencias sobre esta cuestión en épocaclásica y helenística.
Pero volviendo al asunto del papel de Briareo como epónimo del Estrecho, es relevante para explicarsu razón de ser tanto la identidad del personaje como las funciones que desempeña. Él mismo espresentado por Homero (Il., 1.400-406), que nos lo describe como un ser gigantesco provisto de cienmanos. Era hijo de Urano y Gea al igual que los otros dos centímanos, Cotos y Giges, a los que se refieredespués Hesíodo (Th., 645). Según el relato homérico, el centímano de doble nombre, Briareo-Egeón,surgió de la profundidad del mar, donde había sido sepultado por su padre14, liberado después por ordende Thetis con el fin de colocarlo al lado de Zeus, tras ser librado este último de las cadenas con que fuemaniatado por los dioses en rebelión (Il., 1.396-406), con el objeto de que su terrorífico aspecto disuadierade repetir la conjura a los Inmortales. Se trata de un pasaje homérico donde no se explica el motivo de larevuelta palaciega, que W. Burkert (1999: 20 y 31) encuentra ampliado y justificado en el Atrahasisbabilónico (1.27-102), donde los dioses pretenden encadenar a Enlil. Una epopeya que era conocida enambientes cananeos, a juzgar por el hallazgo de un fragmento de la obra en Ugarit.
La liberación de Briareo/Egeón de la profundidad del mar justifica la inquebrantable adhesión delhecatónquiros a la causa de Zeus y explica su participación significada en la Titanomaquia. Así nos loseñala Hesíodo (Th., 658-661), que pone precisamente en boca de Coto, uno de los tres centímanos, querecuerda los desesperantes tormentos sufridos entre inexorables cadenas, su firme decisión de defender elpoder de Zeus frente a Crono, luchando en terrible batalla con los Titanes (662-665). La derrota de estosformidables enemigos tiene como epílogo su relegación por orden de Zeus en una húmeda región alextremo de la tierra, en el Tártaro, rodeados de un muro de bronce, cuya vigilancia corresponde a Giges,Coto y el valiente Briareo, fieles guardianes de Zeus (727-735)15.
4.1. El guardián del Mar
Vemos, pues, cómo repetidamente el papel que se le reserva a Briareo y sus hermanos es el decustodios, tanto respecto al solio de Zeus como de la prisión de Crono, Japeto y los Titanes. Y así no es deextrañar que un nuevo cometido de guardia, esta vez en el Estrecho, quede registrado en la documentacióntextual. Precisamente en un escolio a la Nemea de Píndaro (Schol. Pi. N. 3.40), hablando de Briareo,parece haberse conservado un vetusto verso de la Titanomaquia16 o del eubeo Euforión17, “... y columnasde Egeón, gigante guardián del mar.” (THA IIa: 52-53). Sin duda se trata del propio Briareo y no de otra
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
5

eponimia del Estrecho, pues según Homero (Il., 1.402-404), Briareo es el nombre que le dan los dioses,mientras que los hombres llaman Egeón. Se puede así remitir la atribución del Estrecho a Briareo/Egeónrecogida en el escolio a un horizonte especialmente antiguo. El interés de la posesión del estratégico lugarpor parte del príncipe de los dioses –en este caso Zeus- se aprecia en la necesidad del control de esteámbito de frontera que es necesario guardar a conveniencia del dios detentador de la realeza divina paraevitar el retorno de los exiliados, pues los extremos del mundo se definen como lugares de la marginaciónde los dioses derrotados (Plácido, 1993: 4-5; Mangas y Plácido, 1999: 425). Allí había sido proscrito todoaquello que representaba el desorden, contrapuesto al orden cósmico olímpico (Antonelli, 1997: 37).
El propio nombre, Briareo, alude a su idoneidad para desempeñar las difíciles misiones que se leencomendaron, en las que, como máximo exponente de la fuerza, podía hacer frente a los Titanes,atemorizar a los Inmortales que osaran oponerse a Zeus, impedir el regreso de los primeros diosesderrotados y custodiar el paso del Estrecho. En la Ilíada, donde se utiliza el epíteto briaro¿j, “fort,ferme”, con cierta frecuencia (ejem. Il., 16.413; Boisacq, 1938: 133), se explica precisamente el uso delnombre de Briareo por los dioses, temerosos ya de volver a encadenar a Zeus ante su presencia, por sufuerza superior a la de su padre, mientras los hombres lo denominan Egeón (Il., 1.403-408). El término seencuentra directamente emparentado con baruÓ, de idéntico significado, al que se ha visto un origenindoeuropeo (Friks, 1960: 268; sánsc. Gur�“ ). Adjetivo que curiosamente coincide fonéticamente y ensentido con el hebreo bari$y el fenicio br´, “corpulent, healthy” (CIS I 347.3/4; Krahmalkov, 2000: 125).
El gigante recibe en el viejo verso conservado el arcaico título de avlo;Ó medevonti. Sucaracterización como vigilante del medio acuático salado remite a la distinción entre el “fluvial” Océanoy el “salado mar” Mediterráneo donde “desemboca”18, lo que parece en este verso un esfuerzo por aludira la posición de las columnas de Egeón precisamente en el Estrecho. El título lo recibe también elmonstruo oceánico Forcis (Hom. Od., 1.71) y de él se deriva el propio nombre de su hija, la “guardiana”Medusa (Gangutia en THA 2 a: 65 n. 133). Seguramente Forcis sea también el atlántico pontomevdwn(marítimo guardián) “de la laguna purpúrea de la costa plantada de pomares de las Hespérides que nodispensa ruta alguna a los marinos, asegurando el mojón del cielo, el que Atlante sujeta (...)”(Eurípides,Hip., 742-747)19. El conocido papel de sus pares oceánicos -Forcis, Medusa y quizás Atlante- y lasprecedentes misiones de Briareo/Egeón permiten relacionar la atribución del Estrecho con una custodiainflexible de dicho acceso.
A inicios del siglo VII a.C. se constata una visión vivamente contraria de Egeón, quien aparecería enla Titanomaquia no ya como hijo de Cielo y Tierra y aliado de Zeus como afirmaba Hesíodo sino comovástago de Tierra y Ponto y que, habitante del mar, luchó al lado de los Titanes (Schol. A.R. 1.1165c). Locual utilizó Zenódoto a fines del siglo IV a.C. para introducir un cambio en Ilíada 1.403-4 en el sentidode que Egeón acompañaba a Krono y Japeto en el Tártaro. De lo que derivaría también la afirmación deTalo de que Gigo o Gi(g)es, asimilado a Briareo en algún momento, tras la batalla de los Titanes, se refugióvencido en Tarteso (Gangutia en THA IIa: 53-54). Esta otra versión también arcaica pudo ser contraria alos intereses de Eubea, isla que promocionó las connotaciones heroicas de Briareo tanto en Grecia comoen sus colonias (v. infra). A este respecto, creemos que Partenio de Nicea (Fr. 34, en Schol. D.P. 456)parece alinearse con la visión negativa de Briareo en unos versos que nos han llegado muy corruptos y quehan necesitado numerosas revisiones20: “nos dejó (sc. las Columnas de Hércules) como testimonio de sucamino a Gadira, después de haber arrancado el nombre del antiguo Briareo”21.
La ubicación de Briareo junto a Crono y Japeto, permitiría plantear que su eponimia del Estrecho tuvouna justificación semejante a la previa de Crono, con quien compartiría prisión en los peírata gaíes.También en esta versión, el gigante guardián del “salado mar” no aparecería como el custodio que impideel retorno de los dioses derrotados, sino como aquel que imposibilita el acceso al ámbito oceánico, así laexpeditiva acción de Heracles arrancando su nombre y adentrándose en el Océano reseñadas por Partenioparece llevar implícita la consideración de que gracias al héroe el camino queda libre para los hombres.
Fernando LÓPEZ PARDO
6

A nosotros nos parece que ambas visiones son especulares aunque opuestas, menos en un sentido, lacustodia del Estrecho, que en cualquier caso resulta inflexible y a la postre es reflejo de una mismarealidad: la de un espacio inicialmente apenas conocido, como corresponde a la embrionaria frecuentaciónprecolonial del “margen”. Se trata de una percepción particularmente antigua del Océano y del Estrechoque no puede derivar del propio proceso colonial inaugurado en el siglo IX a.C.22, pues es todavía un lugarno humanizado, privativo de los dioses vencidos que también se corresponde con la escasez deconocimientos de lo que hay más allá del angosto paso. Concepción a la que se recurre aún en épocaclásica dentro de la esfera poética con un marcado sello de atemporalidad (Domínguez Monedero, 1988:711-724; Millán León, 1998: 45). Así podemos ver “el mar inaccesible” más allá de las Columnas deHeracles que evoca Píndaro (Nem., 3.26 y 38 ss; 4.69)23, una caracterización que no valdría siquiera parala época arcaica, teniendo en cuenta la repercusión que tuvieron los viajes del samio Coleo y de losfocenses franqueando el Estrecho y llegando a Tartessos (Hrdt., 4.152).
Para la tercera de las teomaquias primigenias, la que sucede a la lucha con los Titanes, se llega amantener quizá la consideración del Estrecho como la frontera entre el mundo ordenado y el dominio delcaos donde residen los derrotados, pero a donde futuros contrincantes podrían huir si no permanecieracerrada. Sobre el mito de la persecución y muerte de Tifeo por Zeus que procede de esquemas sirios delsegundo milenio a.C., Nonnos, el autor egipcio que recoge la tradición fenicia sobre la fundación de la Tiroinsular, nos recuerda que la noche anterior a la batalla “las estrellas habían echado el cerrojo atlántico delas puertas inviolables” no dejando escapatoria posible a la deidad marina (Dion. 2.177-181; THA II a,42)24. Nos parece que esta visión que puede remitir al Estrecho como cierre occidental del escenario dondeva a tener lugar el combate coincide con la que nos presenta el Enu$ma elish (5.9-10), cuando Mardukdispone al Este y al Oeste de la bóveda celeste las dos “puertas” cerradas por las cuales entrará y saldrá,en el horizonte, la perpetua procesión de astros.
La Tifeomaquia, a la que se refiere escuetamente Homero (Il., 2.780-783) como si se tratara de untema ampliamente conocido en su época25, tiene como escenario principal la costa del país de los árimos,en la costa levantina. Ámbito desde donde, según distintos autores, el viejo mito levantino del Final de laEdad del Bronce fue transferido a Grecia, seguramente a través de los emporios comerciales de la costasiria septentrional (Pecchioli Daddi y Polvani, 1990: 116, n 2)26.
Muchos de los elementos que vemos aparecer en relatos similares conservados en las tablillas hititas yen el mitema de la confrontación entre Baal y Yam vuelven a verse en el mismo mito preservado en laBiblioteca de Apolodoro (1.6.3)27, lo que permite sospechar la existencia de un eslabón común. En el relatode Apolodoro también la acción principal tiene lugar en el monte Casio, “que se eleva sobre Siria”, lamontaña tantas veces mencionada en las tablillas cultuales ugaríticas como residencia de Baal/Hadad28. Elcontrincante de Tiphón, la deidad híbrida, es naturalmente Zeus, desarrollándose en el relato de Apolodorocon mayor riqueza argumental la Tifeomaquia reseñada por Homero y la que vemos, interpolada o no, enla Theogonía de Hesíodo (820-822).
Se trata de un mito ancestral levantino, cuya versión sirio-cananea parece influir sobre los mitemashititas y es el precedente de los relatos de la posible interpolación en la Theogonía de Hesíodo y del deApolodoro. Lo confirma, como ya señalamos antes, su localización espacial en la costa siria, pero tambiénlo indica el status de Tiphón como deidad antagonista de primer orden que disputa la realeza sobre losdioses, lo que enlaza con la tradición ugarítica sobre Yam, la deidad marina contrincante de Baal. Esacondición no corresponde al dragón de los relatos hurritas-hititas, Illuyankas, Hedammu o Ullikummi,hijos de Kumarbi, dragones tragones y algo estúpidos29. Una cuestión primordial, pues en los relatos hititasy asirios, la realeza es un premio por liberar a los dioses del molesto dragón, mientras que en la tradiciónugarítica y en la griega se trata de una pugna por la realeza entre los antagonistas30, justo cuando Baal yZeus respectivamente acaban de instalarse en el solio de su poder. También en relación con la consecuciónde la realeza reaparece en las tres tradiciones cosmogónicas, la hitita, la cananea y la griega la constituciónde la asamblea de dioses en torno a su respectivo “Dios de la Tormenta”31, cuyo sentido no es otro que dar
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
7

validez al poder unipersonal del dios, apareciendo también en la épica mesopotámica, donde esdenominada puhur ila$ni, igual que en los textos de Ugarit, conservándose trazas en la Biblia (Salmos82.1; 89.6 y 8; Job, 16; 5.1; Burkert, 1992: 217; Id. 1999: 10-11, 16; Masson, 1989: 94)32.
Así pues, no ha sido aventurado contemplar, como ya se ha hecho, la existencia de una koiné teogónicaampliamente difundida en la segunda mitad del segundo milenio a. C. que parece extenderse a los primerossiglos del milenio siguiente. Y por lo que a nuestra cuestión se trata, vemos como parece insistirse en unapercepción del Estrecho como frontera, inscrita en un complejo mitológico precolonial33 de profundasraíces semitas.
4.2. La puerta y sus columnas
Sabemos que se consolidó la visión del Estrecho como estelas o columnas/pilares, elementosíntimamente relacionados con las elaboraciones mitológicas tirias y después con las griegas. La columnaafricana era conocida según algunas fuentes griegas con el nombre de Abina, Abena o Abinna34,procedente de la palabra fenicio-púnica ’bn según E. Lipinski (2004:423), para la cual aduce lossignificados de “stone” y “stone stele” (Krahmalkov, 2000: 29). Ya el propio Avieno (O.M., 345-346) habíadestacado que Abila era una denominación que usaban los púnicos para la columna africana35. Otrossignificados en fenicio-púnico son el de “funerary stele, votive stele, tombstone, memorial stone,milestone” (Krahmalkov, 2000: 29; Hoftijzer y Jongeling, 1995: 6), por lo que pensamos que laconsideración griega del Estrecho como stélai es de procedencia fenicia36.
Sin embargo, no parece que la concepción sólo como hito de la acción de un dios fuera la quecorrespondiera a la visión precolonial del Estrecho, a juzgar por las elaboraciones mitológicas de esaépoca, donde el ámbito oceánico con respecto al Mediterráneo se concibe como un no-lugar, como moradade seres marinos monstruosos, titanes y dioses derrotados, ámbito indudablemente vedado a los humanos.Por fuerza las tierras gibraltareñas que cierran el Mediterráneo y lo separan del Atlántico no podían serimaginadas más que como su barrera y el angosto umbral que se abre entre uno y otro mar como la puertaque permite el paso entre ellos. Umbral que como hemos visto llega a estar bajo la tutela del guardiánBriareo/Egeón, cuya función confirma, por otra parte, esta percepción como “puertas” (Fig. 1).
Aún Píndaro parece recoger esa tradición, igual que fue el depositario de la vieja consideración comolímite infranqueable para los navegantes (v. infra; Nem. 3.26 y 38 ss; 4.69), al llamarlas puertas gadíridesa las que llegó Heracles (Fr. 256, Estrab. 3.5.5)37, visión que prácticamente se abandona a continuación enbeneficio de la denominación “Columnas de Heracles” que quedará consagrada en el mismo poeta (O.,3.40-45)38. Sólo Licofrón de Chalcis (Alex. 643) abunda en ello al llamarla Puerta de Tartessos39, cuyoorigen eubeo pudo ser determinante a la hora de recoger quizá esta expresión de viejas tradiciones localesvinculadas a la conservación del culto de Briareo en la isla, figura íntimamente unida a su propia historiay a la expansión eubea por la cuenca occidental del Mediterráneo.
La consideración como puertas de los ámbitos confinales tiene una larga tradición en el mundo semitay puede explicar la apreciación precolonial del Estrecho como tal, calco de la cercana puerta solar que daacceso al Inframundo. Las “puertas del Sol” (Helivoio puvlajÓ) a través de las cuales fueronconducidas por Hermes las almas de los pretendientes de Penélope (Od. 24.9), abertura conceptualmentecomparable a mbÕ¯m¯ , la “puerta del Sol” como concibe el mundo fenicio el ocaso40. Tampoco seríacircunstancial en relación con el zaguán vigilado por un gigante como parece caracterizarse el Estrechouna cooperación semita pues la “Puerta del Sol” descrita en el Poema de Gilgamesh (9.2) cuenta con suscorrespondientes guardianes, pareja de humanos-escorpiones, inmensos y de terrorífico aspecto41.
Por otro lado, era habitual elevar dos estelas en forma de columna justo ante el aceso principal denumerosos templos levantinos y chipriotas. También el templo de Jerusalén presentaba dos pilares en suentrada, que según Flavio Josefo marcaban la prohibición de acceder al recinto sagrado a quien no fuera
Fernando LÓPEZ PARDO
8

sacerdote (Ant. Iud. 1.6; Bravo, e.p. 153). De esta manera es fácil sospechar que las stélai jugaban el papelde puerta metafísica, de valor igual o mayor que las reales, y que por lo tanto las del Estrecho no sehallaban en contradicción con esta visión de umbral, pues los dos mojones constituidos por el Peñón y suopuesto el monte Hacho (Pseudo Escílax, 111), a veces percibidos por los antiguos como islas, podrían serconsiderados en esta concepción de umbral como las mismas puertas y/o los pilares que las flanquean(Figs. 1 y 2). Dicho código semiótico podría figurar en el relato del primer viaje de tanteo tirio para lafundación de Gadir, al ser percibidos dichos hitos como la señalización de la prohibición de acceder másallá del Estrecho, que creían los “confines de la tierra habitada y el término de las empresas de Heracles”(Estrab., 3.5.5) y al decidirse por asentarse y hacer un sacrificio fundacional en un lugar de la costa orientalandaluza, relativamente lejos del Peñón42.
4.3. ¿Un vigilante de piedra?
En el mundo griego como en el fenicio era frecuente la deificación antropomórfica de ciertaselevaciones, entre las cuales una de las más emblemáticas del Extremo Occidente era la de Atlas, quesostiene en los límites del mundo el vasto cielo (Hes., Th., 516-519) y que aparece como hermano deCrono/El en la Historia fenicia de Filón de Biblos, lanzado por este a las profundidades de la tierra ysepultado (P.E. 1,10, 20; Baumgarten, 1981: 190)43. En el caso del Estrecho nos parece altamente probable,que siendo el Peñón y el monte Hacho los hitos que representan los pilares que dan acceso a la puerta44,pueda ser pertinente suponer que la elevación que a continuación baja hasta el mar, el Yebel Mussa (839m.), pudiera identificarse como su guardián. Precisamente la falda de la montaña que cae hacia PuntaLeona, conformando el límite oeste de la bahía de Benzú, cuenta con una eminencia (325 m.) conocida enla zona con el nombre de “Montaña del Renegado” y más recientemente como “La Mujer Muerta”, cuyoaspecto recuerda una figura humana recostada según se navega cerca de la costa y una vez superadas las“Columnas”, como hemos podido apreciar a través de fotografías45. Una formación orográfica deindudable impacto visual que pudo ayudar a conformar el mito del guardián entre los navegantes (Fig. 3).
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
9
Fig. 2. Vísta aérea del monte Hacho y ciudad de Ceuta tomada el día 19/4/1923. Foto: Centro Cartográficoy Fotográfico del Ejército del Aire.

5. ¿Recuperación y/o persistencia de la memoria?
Apreciamos, pues, que el fondo en el que se inserta la eponimia de Crono y Briareo corresponde alsegundo milenio y que entronca con concepciones levantinas y micénicas de la época y es por lo tanto endicho contexto donde debió formarse. No está de más intentar apuntar sucintamente por qué ocurrió ysubrayar la continuidad, por muy tenue que esta fuera, de la frecuentación del Extremo Occidente quepermitió la conservación y transmisión de tal memoria histórica.
Parece hoy en día cada vez más evidente que se puede hablar de un continuum temporal, pero tambiénespacial en cuanto a la reiteración de los contactos con el Mediterráneo Occidental. Efectivamente, tantola frecuentación eubea y fenicia como sus respectivas estrategias coloniales se desarrollaron de formasistemática en lugares donde el rastro o la presencia micénico-chipriota son constatables. Así se verificala selección de los mismos lugares de Etruria, Campania y Sicilia (Lo Schiavo y Vagnetti, 1980; Vagnetti1993), y de Cerdeña46, y, ya en el Extremo Occidente, en el valle del Guadalquivir (Martín de la Cruz,1988: 84-88 y 1988a: 357-360) y seguramente en Huelva47. Como ya han señalado diversosinvestigadores, se hace imposible hablar de ruptura entre la fase antes mencionada y la frecuentaciónfenicia y eubea48, o incluso que fue decisiva para las gentes fenicias la apertura de la cuenca occidental delMediterráneo por parte de los micénicos (o post-micénicos) a fines del II milenio (Bondì, 2001: 374), algoque se podría hacer extensible a la presencia griega.
Esta realidad se ha podido comprobar incluso en Cartago donde la elección del lugar para la fundaciónfenicia coincide con un punto de anclaje de la vetusta frecuentación egea, como parece mostrar el hallazgode una “jarra de estribo” de fines del s. XIV o primera mitad del siglo XIII a.C. (Micénico Final IIIB1)49
en Le Kram, al sur de la colina de Byrsa (Vegas, 1996: 53; Mansel, 2002: 100), en lo que parece ser ellugar donde se encontraba el primitivo puerto (Rakob, 1996: 53-54). Y después, la colonización fenicia dellugar requirió un cierto concurso eubeo, a juzgar por el hallazgo en los primeros niveles de Cartago deimportaciones de la isla griega que aparecieron junto a cerámicas traídas de la metrópoli (Vegas, 1984:215-237 y 1992: 181-189; Mansel, 2002: 102-104), lo cual ha permitido suponer que entre los primerospobladores se encontraba gente de origen griego (Domínguez Monedero, 2003: 25-26).
Por su parte, los contactos egeos más allá del Estrecho habían sido muy escasos en el siglo XIV a.C.,sobre todo si los comparamos con la nutrida presencia micénica en la cuenca occidental del Mediterráneo.Esta situación no debió cambiar sustancialmente más adelante y su impacto sobre las poblacionesatlánticas entre el siglo XII y el XI AC debió ser extremadamente limitado, si es que realmente lo hubo.El contraste con la fase que se inaugura en el siglo X AC parece especialmente destacable y se justifica asíde sobra el valor del mito de Crono y Briareo como señores del Estrecho para esta fase antigua. Es la épocadonde situaríamos la percepción del acceso como ámbito de frontera y lo que hay más allá como no-lugar,ámbito de marginación; es también el tiempo en el cual la convergencia micénico-chipriota-cananeaaparece más marcada; y es el contexto en el que las teomaquias levantinas parecen difundirse con másfuerza, terminando por integrar al final el tema del Estrecho.
Sin duda podemos recurrir a algunas consideraciones generales, bien conocidas de todos, para justificarla creación de un mito con un mensaje de inusitada fuerza que desaconsejaba traspasar las Columnas.Tradicionalmente se ha argumentado la dificultad y peligrosidad de la navegación en el Atlántico: laarriesgada travesía del Estrecho; la existencia de vientos constantes que dificultaban extremadamenteremontar la costa portuguesa o volver de la costa africana hacia el Mediterráneo; la marejada constanteincluso en verano, para la que no estaban preparadas muchas de las embarcaciones mediterráneas de laépoca; etc. Son, sin duda, condicionantes de peso, que fueron en parte superados por la navegación deépoca colonial, lo cual nos obliga a sospechar que durante un tiempo las razones de este abandono de lazona no eran todas exclusivamente náuticas.
Por ello somos de la opinión de que junto a la extremada dificultad, peligrosidad, etc. que la navegación
Fernando LÓPEZ PARDO
10

atlántica entrañaba, podríamos encontrar indicios que apuntaran hacia la falta de estímulo para llegar hastaallí si estos mediterráneos podían acceder a las riquezas atlánticas sin afrontar los peligros de una travesíaoceánica y sin costes adicionales importantes.
El tesoro hallado en Villena, en la costa alicantina parece reportarnos pistas muy significativas a estepropósito. Se trata de una tesaurización que incluye abundante vajilla áurea y en plata, pero también piezasamortizadas cuyo valor residió en su contenido metálico, por lo que claramente no se trata exclusivamentede un ajuar áulico. Su cronología sigue siendo discutida, la fecha más alta nos la sugiere A. Mederos(1999: 3-6) que la sitúa entre 1575-1400 a.C (6), quizás excesivamente elevada, siendo más aceptada unadatación entre el siglo XII y antes del X a.C. propuesta por M. Ruiz Gálvez (1993: 48-49).
Las piezas del conjunto ofrecen indicios significativos que han permitido poner en relación el tesorocon un estrecho y continuado contacto con navegantes del Mediterráneo oriental, por ejemplo al apreciarsela incorporación de ciertos elementos tecnológicos como los clavos, inexistentes en el Bronce de la EuropaOccidental y que en Chipre están en uso al menos desde el siglo XIII a.C. (Ruiz-Gálvez, 1993: 48-49 y1998: 273); El gusto por las vajillas áureas, que carece de precedentes en la Península Ibérica pero sí seencuentra en el Egeo y Levante, aunque las páteras de Villena incorporan una ornamentación típica de lascerámicas locales de tipo Cogotas I; La presencia de dos objetos de hierro, un remate de cetro y unbrazalete (Almagro Gorbea, 1992: 653-654), que se consideraban en dicha época elementos altamentepreciados50, introducidos en un momento anterior al que corresponde a la importación de los primerosobjetos más propios de esta metalurgia, como cuchillos, cinceles, etc. (Ruiz-Gálvez, 1998: 276).
Pero nuestra atención se centra en los numerosísimos brazaletes hallados, de tipo Villena-Estremoz,que como es bien sabido fueron realizados con una sofisticada técnica de origen mediterráneo implantadaen la Península y siguiendo un patrón de peso micénico. Los hallados en el tesoro presentan la peculiaridadde haber sido intencionadamente cortados, lo que ha permitido sospechar que han sido divididos para serutilizados como instrumento de pago (Ruiz-Gálvez, 1998: 277). Lo que nos parece más curioso es que lospesos en que fueron divididos parecen corresponderse con cuatro sistemas específicos, y según A.Mederos (1999a: 8) se correlacionan principalmente con el sistema ugarítico o sirio-occidental 38 piezas,mientras existen menor coincidencia en esas mismas piezas con el eblaita-karkemish en 32 casos, el egeocon 31 y finalmente con el mesopotámico sólo con 29. Nosotros, en vez de suponer que se trata de piezaspara el pago interior, apuntamos, dada la diversidad de patrones, que son lotes preparados para entregar acomerciantes mediterráneos en sus propios sistemas de pesos o de los estados en los que se iban a distribuirfinalmente las cantidades de oro. Lo cual permitiría suponer la llegada a este emporio de mercaderes egeosy/o sardos pero también chipriotas y levantinos, pudiendo sobreentenderse que dado el mayor porcentajede piezas correlacionadas con patrones levantinos que el destino final más frecuente era Chipre y elLevante.
No es necesario imaginar la llegada al estuario del Vinalopó o del Segura de naves de cada una de lasprocedencias que apuntan los patrones de pesos. La existencia de tripulaciones heterogéneas es algo queno parece un hecho novedoso en la segunda mitad del segundo milenio a.C. como ha podido constatarsea través de la nave naufragada en Uluburun. Se trata de una embarcación seguramente cananea o chipriotacon un cargamento, regalo de embajada, protegido por oficiales micénicos51. La conservación en la navede hasta cuatro sistemas de pesos, entre los cuales el predominante es el siclo sirio-palestino52, muestra ladiversidad de puertos de distintas nacionalidades a los que las naves de cierto tamaño podían llegar, siendobeneficioso contar entre su tripulación con mercaderes y marinos de distintos orígenes. Es una realidad ala que alude la propia Odisea (14.287-298) remitiendo al final de la Edad del Bronce, reflejandoseguramente un fenómeno aún frecuente en el siglo VIII a.C.
El oro con el que fueron fabricados la vajilla y los brazaletes tesaurizados en Villena seguramenteprocedía de Extremadura, Alto Alentejo, o del Noroeste de la Península Ibérica, donde abunda también elestaño aluvial (Coffyn, 1985: 185; Mederos, 1999 y 2002: 87). Así una pista nos la provee la concentración
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
11

de la orfebrería Villena-Estremoz en el Noroeste, con un apéndice importante al suroeste del Tajo, la cualparece dibujar una vía hacia Villena con los hallazgos de este tipo de orfebrería en El Torrión (Salamanca),Arenero de la Torrecilla (Madrid) y Abía de la Obispalía (Cuenca) (Mederos, 1999: 7, fig. 4). Nada impideconsiderar que las importantes explotaciones de sal que se localizan en torno a Villena, y de la que estabatan falto el Noroeste, y con las que se relaciona la espectacular tesaurización, hubieran permitido eldesarrollo de una vía ancestral, aprovechada a la postre por los mediterráneos para abastecerse de oro yestaño, atracando sus naves en los golfos que conformaban el estuario del Vinalopó y del Segura53.
La cronología más aceptada, entre el siglo XIII y el X AC, coincide con la época en la que los sidoniosempiezan a tener un papel relevante como proveedores de estaño en el imperio asirio, estaño que mejorpuede ser occidental que anatólico, ya que Sidón se encontraba bastante apartada de las rutas tradicionalesde abastecimiento de este metal a A≈≈ur desde Asia Menor. En un texto jurídico del §a$bi$Abyad, unaestación en la ruta caravanera hacia la capital de Asiria, un mercader sidonio lleva los siguientes productos:bronce y estaño, piedras y plantas aromáticas (Cron. 1206-1192 a.C.). También el comercio del estañoaparece asociado al patrón de peso cananeo en una carta medio-asiria del siglo XIII a.C. y un textoadministrativo de A≈≈ur presenta una lista de sumas de estaño ingresadas en palacio donde aparece unpersonaje del que se especifica su procedencia sidonia (Belmonte 2002: 10 y 12). Esta realidad explicaríaque aún en la Odisea se señale a Sidón como la rica en bronce (Od., 15.425). El último tercio del segundomilenio es la época en que los bronces peninsulares empiezan a tener una cantidad significativa de estañoy cuando la actividad metalúrgica alcanza un nivel ya relativamente importante (Ruiz-Gálvez, 1993: 46).Incluso S.A. Stos-Gale y N. Gale (1988: 382-383) han defendido que la importante presencia en Cerdeñade bronces atlánticos y de lingotes de cobre de Chipre indicaría que fue un punto privilegiado en las rutasde navegación de los orientales hacia el estaño de la Península Ibérica.
La importantísima concentración de oro en Villena y su vinculación con navegantes mediterráneos -cuestión sobre la que parece haber acuerdo- nos permite sugerir que no se trata de un simple punto deatraque de naves mediterráneas hacia el Estrecho donde abastecerse de carne, pieles, etc., sino que parecegozar de un papel más relevante como un lugar de confluencia que aprovecha una ancestral llegada decompradores de sal atlánticos cargados de oro y estaño a cambio de la sal de la zona, en suma como unemporio al que se acercaban las naves mediterráneas.
Sería posible que en este contexto no fuera necesario dirigirse hacia el Estrecho, generándose así eneste período el mito de la frontera y de su “guardián del mar”, mito que alude al conocimiento delescenario geográfico que no se debe traspasar, algo que parece obvio por la indicación de su propiaexistencia y que debió producirse en el contexto de la llegada de materiales micénicos a las costasatlánticas, pero también, su extremada escasez muestra la poca intención de frecuentarlas. Así, para lossiglos XIII-XI AC no se puede hablar ciertamente de importaciones mediterráneas en la fachada atlántica,ni siquiera de rastros de impacto tecnológico e iconográfico por esta vía, aunque algunas espadas atlánticassi parecen haber llegado por mar a la costa del Levante peninsular y Cerdeña, como ya han señaladoalgunos especialistas. Quizás relacionado con ello se encuentra el hallazgo de espadas de tipo bretón enHerrerías (Almería) y en el estuario del río Lukos (Marruecos), donde años después se instalará la coloniafenicia de Lixus (Ruiz-Gálvez, 1983; López Pardo, 2000: 17-18), así como de espadas pistiliformesgallegas y portuguesas que se diseminaron por la Península Ibérica y Cerdeña (Coffyn, 1985: 130-131).Todo ello es un indicio más del importante papel que juegan en estos circuitos las marinas indígenasoccidentales entre 1300/1200-1000 AC e incluso con posterioridad, algo que cada vez se está poniendomás de relieve (Ruiz-Gálvez, 1998: 276; Guerrero Ayuso, 2004: 59-97).
También se ha visto un cambio en cuanto a los circuitos mediterráneos en la misma época, siglos XIIIy XII AC, en cuyo contexto debe situarse la tesaurización de Villena. Mientras en la Península Italianaparece mantenerse la hegemonía de las cerámicas micénicas o sus imitaciones locales relacionadas con laGrecia meridional, la costa de Sicilia y Cerdeña son visitadas por las naves chipriotas, como muestran loshallazgos de Thapsos, Cannatello (Agrigento) y Nuraghe Antigori, así como los de anclas de piedra con
Fernando LÓPEZ PARDO
12

tres perforaciones, habitualmente consideradas chipriotas o ugaríticas (Lo Schiavo, 1995; Mederos, 2002:86-87). Con dicho circuito se puede relacionar el Smiting God levantino hallado en el mar junto aSelinunte (Sicilia)54. Una nueva ruta que parece tener ahora como objetivo la exploración del ExtremoOccidente (Ruiz-Gálvez, 1998: 274; Mederos 1999: 20 y 1999a: 9-11) y cuya proyección pareceespecialmente significativa en Cerdeña con la llegada de grupos humanos del área egeo-oriental cuyointermedio es Chipre, los cuales parecen contribuir sustancialmente al desarrollo tecnológico y cultural dela primera Edad del Hierro sarda (Bernardini, 2000: 81 y 2000b: 43).
6. El predominio chipriota
Si el entronque de la primitiva mitificación del Estrecho en las concepciones teogónicas orientalesparece corresponderse con esta limitada frecuentación chipro-levantina del Extremo Occidente, lapersistencia de Briareo con su eponimia del Estrecho, ahora relacionada con la frecuentación de las aguasatlánticas, se inserta en un proceso que percibimos de forma más compleja a partir sobre todo del análisisconjunto de la documentación literaria y arqueológica disponibles.
En dicho proceso, que culmina con la transmisión eubea del mito, como veremos más adelante, tienenun papel muy destacado los chipriotas y los tirios con quienes los eubeos parecen mantener una estrecharelación en Oriente y en el Mediterráneo occidental, tanto como para poder afirmar que la reelaboracióndel tema mítico hubiera sido impensable fuera de este proceso histórico.
Desde la segunda mitad del siglo XI o comienzos del siglo X a.C se produce una recuperación de losvínculos de Chipre con Cerdeña, pero el cambio cualitativo más importante lo constituye la integración de
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
13
Fig. 3. Vísta aérea del yebel Musa y ensenada de Beliunech tomada el día 12/3/1978.Foto: Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire.

la fachada atlántica en el circuito dominado por los chipriotas55. Los datos arqueológicos son aún escasospero muy elocuentes. Así, por ejemplo, ha podido aquilatarse la datación del cuenco de Berzocana entre1050-950 AC y se ha podido fijar su casi segura procedencia chipriota por el hallazgo de un único ejemplarcasi idéntico en la isla (Almagro Gorbea, 1977: 243-244; Mederos, 1996: 106). El hallazgo de dos o trescarritos para quemar incienso u otra materia olorosa en el depósito de chatarra de Nossa Senhora de Guía,Baiôes, presenta una cronología algo más imprecisa, quizás de 1150-1050 AC (Mederos y Harrison, 1996:251), aunque nada impide que sea ligeramente posterior (Torres, e.p.). Aunque lo mismo se ha barajado lahipótesis de una procedencia local56, centromediterránea57 o chipriota58, el caso es que la técnica delbronce trenzado con el que se hizo, así como los prototipos parecen originarios de Chipre, cuestiones sobrelas que hay un acuerdo general. Sea cual sea su lugar de fabricación, el caso es que su hallazgo presuponela transferencia de un hábito oriental59, más bien focalizado en Baiôes, pues no parece haberse extendidosu uso entre las elites de la fachada atlántica60, a diferencia de lo que sucede con los asadores de carne,que parecen surgir también en ámbito mediterráneo, pero tienen una distribución amplia en toda la zona.La presencia de fíbulas chipriotas “de arco serpegiante” en distintos poblados de la franja costera levantinay de la fachada atlántica y en poblados más al interior con fechas centrales en los siglos XI-X a.C. (Ruiz-Gálvez, 1993: 49) nos informa de este circuito costero en el que están implicados los chipriotas. Tambiénse han hallado tres vasos chipriotas del Geométrico II datables del siglo X a.C. en Paterna de la Ribera,junto a Medina Sidonia, en la cuenca del río Guadalete, en un contexto que nos es desconocido61. A estaprocedencia se puede adscribir además alguna de las calderetas con soportes de anteojos chipriotas,destinadas al banquete aristocrático, halladas en la Península (Jiménez Ávila, 2002: 152), especialmentela descubierta en Nora Velha, al aparecer junto a cerámicas tipo Lapa do Fumo62. Sin embargo, su datación,dentro ya del siglo IX AC, permite sugerir que su llegada debió producirse cuando el comercio chipriotacon el Extremo Occidente había sido suplantado en todo o en parte por las naves fenicias.
El viaje de retorno, según las últimas apreciaciones, parece realizarse con fíbulas de codo de tipoHuelva ya constatadas en varias tumbas de la necrópolis de Amathus (5) (por último Torres, e.p.), una deellas junto a un asador atlántico (Karageoghis, 1987: 719) y otra en Kourion, además de las halladas en lacosta levantina, como la recientemente publicada de Akziv o la de Megiddo, entre los siglos X-IX a.C. Sia ello sumamos que los escudos con escotadura en V representados en las estelas del sudoeste son tambiénoccidentales como se propone últimamente al aparecer en fechas posteriores en tumbas chipriotas y en lossantuarios de Hera en Samos y Apolo délfico, nos encontraríamos con el siguiente registro atlántico enChipre63: fíbulas (objetos de atuendo personal), escudos (atuendo guerrero) y asadores (banquetearistocrático) que parecen aludir a un intercambio de objetos personales entre elites indígenas hispanas ymercaderes chipriotas de los que luego estos últimos hacen ostentación en su lugar de origen y despuésson exhibidos en los funerales y ofrecidos como exvotos en los santuarios64. Así, más que como simplesobjetos exóticos y trofeos parecen indicios de la exhibición pública de los vínculos establecidos conaristocracias lejanas, algo que hacían no sólo los chipriotas, sino también los tirios, los eubeos y losgriegos en general (vide infra)65.
El relieve que adquieren los productos chipriotas en las relaciones mediterráneas con la fachadaatlántica entre fines del siglo XI y el IX AC es algo que es necesario tener en cuenta para explicar laactividad empórica fenicia y la subsiguiente colonización tiria del siglo IX a.C. y la frecuentación eubea.Parece evidente que la presencia chipriota en la fachada atlántica, atraída seguramente por la existencia deestaño, llega a coincidir en el tiempo con el establecimiento de relaciones estrechas con Tiro en elcomienzo de su fase más activa desde el punto de vista comercial e imperialista66. El reino de Tiro llegó aejercer un dominio sobre algunos ámbitos de la isla de Chipre, como Kition donde vemos ya una coloniaal menos desde mediados del siglo IX a.C., pero que tributa a Tiro ya a mediados del siglo X a.C., pues elrey Hiram se ve obligado a sofocar un alzamiento de los Kiti(um) (Flavio Josefo, Contra Apione, 1.119;Ant. Iud., 8.146, citando a Menandro de Éfeso). Los tirios fundan una Qarthadast seguramente en Amathuso sus alrededores67, cuya fecha de fundación emplazaban algunos autores antiguos en momentos próximos
Fernando LÓPEZ PARDO
14

a la Guerra de Troya, lo que permite situarla en el contexto en que empiezan a aparecer las cerámicasfenicias junto a los elementos atlánticos antes mencionados en las tumbas eteochipriotas de Amathus, apartir de 1050 a.C. (Bikai, 1987: 1-19, pl. 1-7), o las considerables cantidades de cerámica fenicia localdatada desde la segunda mitad del siglo XI a.C. en otra necrópolis amathontina, la de Palaepaphos-Skales(Briese, 2000: 963). En fin, los tirios están presentes en la isla cuando la influencia chipriota empieza a serconsistente en la fachada atlántica, y seguramente debían estar muy al tanto de los mercados delMediterráneo Occidental que frecuentaban los otros, en un momento, entre mediados del siglo XI ymediados del siglo X en que las relaciones de la isla con el mundo egeo son muy limitadas, incluso conEubea.
Previsiblemente, el imperialismo tirio ejercido sobre Chipre a partir del siglo X AC y especialmentedurante el siglo IX AC es fundamental para explicar la captación tiria de los circuitos chipriotas deOccidente que finalmente serán colonizados por los fenicios. Los datos cretenses parecen avalar estaevolución, pues en la primera fase, que cubre los siglos XI y X, las importaciones orientales en la isla sonmayoritariamente chipriotas o de inspiración chipriota (Kourou, 2000: 1070), pero a fines del siglo X o aprincipios de la siguiente centuria llegan a la última fase del santuario A de Kommos cerámicas fenicias68
y sobre este se construye a fines del siglo IX un témenos con altar típicamente fenicio (Templo B) paracubrir las necesidades religiosas de los inmigrantes recién llegados (Shaw, 2000: 1110), cuyas ánforas deltipo 9 de Tiro cuentan con la misma acanaladura en el hombro de algunas que llegan a Huelva en el mismomomento (González de Canales, Serrano, Llompart, 2004: 253).
Chipre y Fenicia, especialmente Tiro, serán los territorios orientales sobre los que se abre Eubea, perosegún vemos hay que esperar hasta mediados del siglo X a.C. para comprobar que es significativa larelación de Eubea con Chipre, y son los últimos decenios del siglo X a.C. y los primeros del siglo IX eltiempo que emplea Tiro para pasar a insertarse en los circuitos comerciales mediterráneos chipriotas yocupar su lugar y posteriormente colonizar. Al parecer, Eubea permanece como espectadora respecto a laempresa chipriota, pues hasta el momento no se han encontrado, que sepamos, materiales eubeos ychipriotas asociados en Occidente que remonten a los siglos X y IX AC.69 Habrá que esperar a la expansióntiria para ver aparecer a los eubeos en la cuenca occidental del Mediterráneo.
7. Algunos indicios de la “transmisión” eubea del ciclo en el que interviene Briareo
La vetusta atribución a Briareo se ha relacionado coherentemente con el acercamiento eubeo alEstrecho, especialmente de los calcidios (Vian, 1944: 108; West, 1988; Rouillard, 1991: 94; Gras, 1992:34-35; López Pardo, 2000: 33). Se ha hecho partiendo por un lado de los indicios sobre el culto que recibíaen Chalcis y Carystos, según autores que reportan tradiciones locales eubeas (Eustacio, ad. Il., 10.439;Solino, 11.16; Steph. Byz. s.v. ��������j; Jacoby, FGHist, 424 F5 y 156 F92), y por otro, teniendo en cuentala posible frecuentación eubea planteada a partir de los materiales euboicos y pitecusanos hallados en sudía en Huelva y Almuñécar (Gras, 1992: 34).
Según numerosas pero puntuales referencias textuales, el imaginario euboico-calcidio reservaba unamplio espacio a los relatos de confrontación entre las divinidades preolímpicas, los ���������������, y los diosesde la nueva generación, especialmente aquellos relatos que rememoraban la lucha sostenida por Zeus,junto a Briareo y Heracles, contra los Gigantes (Píndaro, N. 1.67-72; Apolodoro, 2.7.1) (Antonelli, 1997:16). Por otra parte, algunas tradiciones vinculadas con este imaginario se difundieron allí donde lapresencia calcidia fue más intensa, especialmente en el área tirrénica. L. Antonelli (1995: 20-21 y 1997:65) relaciona con ello la tradición que consideraba Pithekoussai patria de los Gigantes (Estrab., 5.4.6),también la que recoge el calcidio Licofrón (Alex. 689) que imaginaba que bajo la isla estaba sepultadoTifeo, el último en enfrentarse a Zeus, y aquella otra que suponía que debajo del Etna yacía el cuerpo deBriareo (Call. Hymn. Del. 143).
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
15

En suma, parece apuntarse una particular cooperación “mitológica” entre la metrópoli, sus coloniascentro-mediterráneas y las naves que se acercaron al Extremo Occidente, estableciéndose una codificaciónglobal que afectó a los tres ámbitos que podría extenderse a un cuarto, el país de los “árimos” (arameos?),donde se inicia la confrontación de Zeus y Tifeo (Il., 2.780-783), allí donde la presencia eubea también seconfirma arqueológicamente70.
Aparentemente la adscripción a la isla griega permitiría disuadirnos del importante fondo oriental delciclo mítico en el que se inscribe la figura de Briareo y por extensión de su eponimia del Estrecho, osuponer que su adaptación se hizo en bloque en un momento inicial pero que su desarrollo fueindependiente. Sin embargo, no debe considerarse así dados los estrechos y continuados vínculos que loseubeos establecieron con sirios, chipriotas y fenicios y su proyección en Occidente, lo cual posibilitaríauna alimentación continua y conjunta del ciclo con un marcado carácter oriental como veremosseguidamente.
8. Eubea y sus vínculos orientales
Según una hipótesis muy sugerente de M. Ruiz-Gálvez (e.p.) el hallazgo de antigüedades en las tumbasde la aristocracia emergente de Eubea, indican que “se depositan con el muerto porque tienen genealogíay ayudan a conferir un pasado a sus portadores”. Como recoge la autora, en el heroon de Lefkandi en laprimera mitad del siglo X a.C. se depositaron una vieja ánfora de bronce chipriota y un collar babilónico.También en la necrópolis de Toumba (Lefkandi) un guerrero-comerciante que se entierra con su juego depesas se acompaña con un cilindro-sello del estilo del norte de Siria fechado entre 1850-1750 a.C. (Popamy Lemos, 1995: 154 y 157 n. 9, nº 79). La tumba nº 39 también contenía antigüedades, como una jarra debronce con asa rematada en forma de loto y factura egipcia o cananea (Popham y Lemos, 1995 y 1996)71.La posesión de esos objetos antiguos amortizados en funerales más recientes, reportan el mensaje de unaantigua relación aristocrática con elites de fuera de la isla, la supuesta o real recepción de dones por unantepasado que habría mantenido contactos de reciprocidad con intercambio de regalos con “señores” delexterior, preferentemente levantinos y chipriotas72. Por su parte, la persistencia de bienes foráneoscontemporáneos a la amortización funeraria vendría a señalar una continuidad con la realidad presentemostrada en los suntuosos funerales. Así el excepcional conjunto de objetos egipcios hallados en la tumba39 de Toumba (Lefkandi) donde se depositó una “antigüedad”, mostraría esa continuidad –seguramenteficticia- entre pasado y presente si seguimos la hipótesis de Coldstream (1998: 356 y ss) que cree que sonobjetos llegados a través de vínculos personales entre familias dirigentes de Lefkandi y Tiro en el siglo XAC, lo cual tendría un reflejo especular en la presencia de importaciones griegas, especialmente eubeas enTiro entre el siglo X y el VIII a.C. (Boardman, 1990: 178 y 1996: 157; Coldstream, 1996: 142)73.
La articulación de relaciones aristocráticas estables de base comercial de los enriquecidos guerreroseubeos con el mundo fenicio queda confirmada por la presencia en Lefkandi, tanto en la necrópolis comoen relevantes espacios de habitación, de copas, joyas, sellos de piedra y fayenza, vidrios, cuencos debronce, cerámica, etc. de esta última procedencia desde fines del II milenio74. Pero, además, la relaciónentre eubeos y fenicios no se circunscribe sólo a este tipo de intercambio, sino que se amplía a latransferencia tecnológica, como el uso del granulado en la metalurgia75, lo que según S.F. Bondì (2001:370-371) denota una presencia fenicia en la isla con modos de relaciones que los tirios utilizaban con susvecinos próximo-orientales, como se ha diagnosticado en relación con la construcción y amueblamientometálico del templo de Jerusalén. La colaboración eubea con el mundo levantino contó con otro puntoestratégico importante en la costa de Siria, en Al Mina, junto a la desembocadura del Orontes, fundada enel último cuarto del siglo IX a.C. donde se ha detectado una presencia masiva de cerámica euboica, cuyopunto álgido se produce entre el 740 y 710 a. C. (Boardman, 1990; Antonelli, 1995: 13; DomínguezMonedero, 2003: 25). También en esta zona los eubeos mantuvieron relaciones en las cuales el
Fernando LÓPEZ PARDO
16

intercambio de dones pudo tener un papel relevante y al más alto nivel, como mostraría el hallazgo depiezas de ornato ecuestre del siglo IX de origen neohitita en el santuario de Apolo de Eretria (Eubea) y enel de Hera en Samos. El texto grabado denota que las piezas fueron obtenidas por el rey Hazael deDamasco en el contexto de una acción de guerra y después cedidas seguramente como regalo (Burkert,1992: 16, 18 y 2001: 23). Se conservó aparentemente el recuerdo de estas antiguas relaciones y concretamente de la llegada de lostirios a Eubea y su permanencia en la isla. Estrabón se refiere indirectamente a ello cuando señala quelos `ÕArabejÓ habían llegado por primera vez a Eubea con el tirio Kadmos (10.1.8; Edwards, 1979: 30).También indicios encontraríamos en una noticia de Heródoto (5.57) referida a los Gefireos, clan al quepertenecían los asesinos de Hiparco, que eran -según sus propios testimonios- originarios de Eretria, enEubea, pero que según averiguaciones del historiador eran fenicios, descendientes del contingente quecon Kadmos, hijo del rey de Tiro, llegó a la comarca de Beocia. Heródoto señala a este propósito queeste clan contaba en Atenas con unos santuarios de los que estaban excluidos los demás atenienses ycuyas ceremonias eran también diferentes (5.61)76.
La colaboración entre semitas y eubeos pareció haber generado, pues, el ambiente propicio en el quese produjeron flujos mutuos que no se circunscribieron sólo a la esfera de las transacciones comerciales ya la transmisión de tecnología sino que constituyó también el marco de una cierta ósmosis cultural debidoa la presencia estable de fenicios y sirios en Eubea y de eubeos en la costa siria y cananea. A este respectono nos parece casual la relación que se puede establecer entre la recuperación de “antigüedades” chipriotasy levantinas para ser amortizadas en exhibiciones funerarias de elites guerreras que mantienen estrechasrelaciones comerciales con esas mismas zonas entre los siglos X y VIII a.C. y la revitalización del viejoconjunto teogónico oriental. Ambos se pueden considerar como dos aspectos de una misma pero complejamanifestación ideológica cuyos fines esenciales parecen ser: seguir dinamizando la estrecha colaboracióncon sus partners chipriotas y levantinos; consolidar la posición de la elite guerrera emergente en Eubea;y ejercer con mayor eficacia su importante papel de puente entre Grecia y Levante que tan pingüesbeneficios le reportaba.
9. Colaboración euboico-fenicia en el Mediterráneo Central
La cooperación tirio-euboica detectada en el Mediterráneo Oriental, sancionada al más alto nivel conregalos, se proyecta sobre el Mediterráneo Central77, hablándose de copresencia física y cooperacióncomercial en los circuitos de Occidente (Bondì, 2001: 377). El fenómeno no parece que se hubiera dadocon anterioridad entre eubeos y chipriotas, pues no se encuentran materiales eubeos entre los objetoschipriotas hallados en la cuenca oeste del Mediterráneo. Por otro lado en los textos homéricos loschipriotas no aparecen surcando el mar en busca de riquezas u ofreciendo sus productos como aparecenlos fenicios, ni se alían con estos o con griegos para emprender aventuras comerciales conjuntas78.
La frecuentación y los primeros momentos de la colonización fenicia en el Mediterráneo centralaparecen indefectiblemente unidos a la presencia de algunos materiales euboicos. Ya hemos recogido lasalusiones a la participación de algunos eubeos en el contingente fundacional de Cartago, situación que seprolonga con las relaciones que mantiene la ciudad norteafricana con la colonia eubea de Pithekoussai,mostrada por un fluido intercambio de productos entre ambas (Docter y Niemeyer, 1994: 104-113;Bonazzi y Durando, 2000: 1265). También en Cerdeña la frecuentación precolonial eubea apareceasociada a la presencia fenicia. En el hábitat indígena de Sant’Imbenia, en la costa noroccidental deCerdeña, se ha hallado junto a algunos materiales fenicios un fragmento de escifos de semicírculoscolgantes de fines del siglo IX o de la primera mitad del siglo VIII (Ridgway, 1994-95: 80-81), lo quepermite hablar de intereses comerciales compartidos entre griegos y fenicios en las fases iniciales delfenómeno colonial, en relación con la comercialización de metales en un contexto de frecuentación de
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
17

prospectores (Bernardini, 2000a: 57 y 2002: 224; Domínguez Monedero, 2003: 23; Cabrera, 2003: 71).Una relación que persiste en Cerdeña durante la colonización fenicia con la presencia de materiales eubeo-pitecusanos en Sulci, Karalis, Bitia, Nora y Tharros (Tronchetti, 1988: 30; Bernardini, 1994: 79). La islarecibe seguramente en este contexto el nombre de Ichnoussa entre los griegos.
Un comportamiento recíproco, de acogida de elementos fenicios y norsirios, se percibe diáfanamenteen las fundaciones eubeas del golfo de Nápoles. En la colonia de Pithekoussai algunas unidades familiareseran de composición étnica mixta, griega y semita, mostrando el alto grado de integración de comerciantesy artesanos sirios y fenicios en la sociedad pitecusana desde los inicios de la fundación (Ridgway, 1984:126-134; Gras, 1994; Domínguez Monedero, 2003). Se han recuperado algunos epígrafes fenicios y nor-sirios entre los objetos depositados en las tumbas de la necrópolis que denotarían la existencia de dospequeñas comunidades de origen semita (Ridgway, 1984: 126-134; Boardman, 1994: 97-98; Bartoloni,2000: 300).
Seguramente en este contexto de buena relación de entendimiento y una vez consolidada la posicióneubea en Italia y Sicilia se deba insertar una posible colonización eubea en la región de Bicerta, en la parteoccidental de Túnez (zona de tradicional control fenicio), de la cual el Pseudo Escílax (111) nos reportaun conjunto toponímico inconfundible (últimamente, Antonelli, 1997: 63). Así, el periplo menciona lasislas Naxicas (quizás las islas Cani), que remiten al nombre de Naxos, la más antigua fundación griega enSicilia, colonia de Chalcis de Eubea (Desanges, 1978: 103-104); Pithekoussae y su puerto, con, enfrente,una isla y una ciudad en la isla que llaman Euboia, que recuerda a la Euboia que Naxos fundó a su vez enSicilia79.
10. Briareo, sus armas de bronce y la localización de la Titanomaquia en Tartessos
Una sucinta noticia recuperada de un papiro de Oxirrinco (1241, col. 4.12 ss.) nos refiere que Briareofue el primero en disponer de las primeras armas, fabricadas en la gruta eubea de Teuchion. La noticia serelaciona con la tradición local de la invención de las armas de bronce, que se atribuía lo mismo aKombe/Chalcis, madre de los Curetes eubeos, según Aristos Salamin, (FGrHist 143 F 5), que a los propiosCuretes (Estrab., 10.3.19). Según L. Antonelli (1995: 15) la relación de estos con la elaboración del bronceresultaba evidente en el epíteto XalkideijÕÓ, usado para indicar su ciudad de origen, XalkijÓ80. Sin dudala vitalidad del culto de Briareo y de los Curetes en la isla en relación con la extracción de metales y laelaboración de armas de bronce se encuentra en perfecta sintonía con el extraordinario peso local de suaristocracia militar a la par que mercantil. La activación de esta parte del imaginario -tan aristocrático yanticuado- que relaciona a Briareo con la extracción de cobre en la isla, rica en este metal, y la obtenciónde otros metales como el estaño en el exterior y la fabricación primigenia del armamento de bronce81 sepuede apreciar como una aquilatada manifestación ideológica al respecto. Y si antes habíamos visto queel origen etimológico del nombre del centímano se relaciona con voces que aluden a la fuerza, idénticasen griego y lenguas semíticas, la colaboración eubeo-semita pudo haberse ampliado para reforzar larelación simbólica de Briareo con la fabricación del bronce. El teónimo pudo haberse vinculadosecundariamente con el término para designar al estaño en arameo (Brr’) y en ugarítico (Brr)82, cuyacomposición consonántica es idéntica al teónimo83. Un fenómeno que no sería extraño en Eubea que tantoslazos mantuvo con Chipre, los arameos y los tirios, dado el empeño calcídio por vincular su origen contodo lo relacionado con el descubrimiento del bronce y su transformación en armas, en cuya composiciónel estaño es un elemento esencial84.
Por otra parte, dos referencias de Platón vienen a señalar que la noticia del papiro no se construye sobreuna caracterización inconsistente de Briareo o poco conocida. El centímano Briareo, con sus múltiplesbrazos, es imaginado provisto de lanzas y escudos (Pl., Lg., 795; Euthd., 299), emparejado en ambas
Fernando LÓPEZ PARDO
18

referencias al tricórpore Gerión85, cuyas capacidades guerreras estarían sustancialmente disminuidas en elcaso de haberse pertrechado de un solo equipo militar (THA IIa: 312).
Sin perder de vista esta relación de Briareo con el bronce volvamos de nuevo a la estancia delhecatónquiros en el Extremo Occidente.
Aristóteles (fr. 678) no nos desvela nada del significado de Briareo como epónimo de las Columnas,pero destaca que se olvidaron de su recuerdo al querer honrar a Heracles como benefactor de los hombres,en lo que quizás implícitamente se les está atribuyendo papeles comparables. Un Briareo al que Clearco(67, en Schol. Lyc. Alexandra, 649), filósofo y erudito del círculo aristotélico, concede precisamente elepíteto de Heracles, equiparándolo así al Heracles tirio y al Heracles griego, a los cuales antecede en sullegada a Gadira según el autor chipriota86. Su presencia en Gadira, más allá de las Columnas, antes queMelqart y Heracles, parece especialmente significativa pues en la tradición que recoge parece ser ahora larazón determinante de su eponimia del Estrecho, también que la gesta que lo provoca se desarrolla en elmismo ámbito donde tendrán lugar las acciones de sus sucesores. Teniendo en cuenta que el eventoextremooccidental con el que se relaciona a Briareo ya desde Hesíodo es la derrota de los Titanes, pareceinevitable imaginar que el autor chipriota se hace eco a fines del siglo IV a.C. de la ubicación de laTitanomaquia en los montes/bosques (saltus) de los tartesios (Justino, XLIV, 4, 1; Schol. Il. 8.479)87. Aesta imagen de Briareo, actor de gestas extremooccidentales que determinan la eponimia, se suma unareferencia de Eustacio que en sus comentarios a la Periegesis de Dionisio (64) considera que se llamarontambién columnas de Briareo “porque hasta los montes de aquí alcanzaban sus gestas”88.
El viraje hacia una percepción más heroica del personaje es evidente, igual que es nuevo el rumbo quetoma su eponimia del Estrecho, que ha dejado de ser dependiente de su consideración de frontera guardadapor el gigante propia de una fase de exclusión, a estar vinculada al tránsito por el lugar de camino aespacios atlánticos donde realiza gestas sobrehumanas que a la postre posibilitan una frecuentación intensay la colonización, con lo que parece evidente su dependencia de estos dos nuevos fenómenos.
Creemos que este mecanismo de apropiación debido al paso necesario de una deidad por el parajecamino o de vuelta de un ámbito atlántico se repite en una poco conocida eponimia dionisíaca delEstrecho. En Argonautica 1242-1243, obra datable del siglo V d.C. el poeta se hace eco de una atribucióncomo “sagrados promontorios de Dioniso”, en competición o al lado de la atribución como columnas deHeracles, que se considera reflejo de una obra de propaganda báquico-órfica (Vian, 1987: 42; Bernabé,1999: 914 y n. 2123). Creemos que la apropiación para Dioniso habría surgido de aquella elaboraciónmitográfica que suponía que el dios había nacido en vez de en la Nysa etiópica sur-oriental, en la Etiopíaoccidental cerca de los montes Keraunioi que Diodoro (3.68.2) sitúa junto al Hesperou Keras (Cuerno deOccidente), allí “donde el suelo fértil produce la viña y los árboles frutales”, lo cual explica que losetíopes hieroí (consagrados) que habitan junto a la isla de Kerne$ produzcan abundante vino y lo consumanen choes, el servicio propio de las celebraciones dionisíacas de las Anthesterias, según nos refiere elPseudo Escílax con una documentación que tiene como fecha ante quem fines del siglo IV a.C. (LópezPardo, e.p. a). Dioniso, la deidad constatada desde época micénica89, que enseña a los etíopes occidentalescómo obtener vino de sus viñas salvajes, navega, y navega hasta el Ática allí donde se celebrará el festivalde las Anthesteria en conmemoración de su llegada a Aiora (Hamilton, 1992: 6, 69-70) y también recalaen Tiro, la ciudad de su madre, donde el oráculo del templo de Heracles Astrochiton, Melqart relacionadocon la navegación nocturna, le refiere el mito de la fijación de la Tiro insular (Nonnos, Dion. 40.465-500)90
Con todo ello y retomando ahora el asunto de los Curetes calcídios y su relación con las armas deBriareo adquiere un sentido muy distinto, a la vez que una mayor coherencia, el texto de Pompeyo Trogorecogido por Justino: “Los curetes habitaron los desfiladeros de los tartesios (saltus Tartessiorum) en losque se dice que los titanes lucharon contra los dioses; su ancianísimo rey Gárgoris fue el primero enencontrar la práctica de la recolección de la miel91.”
Siempre había sorprendido qué hacían los Curetes en Tartessos (Gascó, 1987: 184), sobre cuya
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
19

presencia no se había encontrado ninguna justificación mitológica e histórica precisas92. La misma se lada Eubea, con su interés por la Titanomaquia y por el héroe principal de la misma, Briareo, y con suapropiación del mito de estos artífices metalúrgicos en relación con la fundación de Chalcis.
El texto de Justino que nos refiere los inicios de la historia de Tartessos parece ajustarse a unaelaboración extremadamente coherente: Batalla con los Titanes en sus desfiladeros, cuyo mayor peso recaeen el fuerte Briareo; liberación del escenario de la contienda con el aprisionamiento de los derrotados enel Tártaro; presencia en Tartessos de los Curetes (eubeos), artífices metalúrgicos, cuya llegada al lugar nosabemos si se justifica por la necesidad de abastecerse de metal93 y, a continuación, proveer de armas a loscombatientes del primigenio conflicto, o su arribada es una consecuencia del desenlace de la batalla y suliberación del escenario.
El caso es que así se convertía a los tartesios en descendientes de los Curetes, extractores de metales yfabricantes de armas como ellos mismos, una imagen que no estaba demasiado alejada de la realidad quese encontraron los fenicios y eubeos al recalar en la Ría de Huelva con su importante hallazgo de armasde bronce94 y al conocer los poblados mineros de las estribaciones cercanas, lo que inevitablemente nosrecuerda a los desfiladeros o bosques tartesios mencionados por Justino95. Se construye, pues, un ficticiohermanamiento entre tartesios y eubeos a través de unos mismos ancestros, ya que los Curetes eranconsiderados los primeros calcidios, lo que no sería ajeno a una elaboración eubea a propósito de suacercamiento a Tartessos96 y a la postre es una justificación mítica de su presencia en el país97. La acciónde Briareo, cuyas gestas llegaban hasta estos montes, supone en suma la liberación de este espacio paralos antepasados de los calcidios, lo cual presenta un esquema paralelo a la acción de Melqart, dios quepone a disposición de los tirios el mismo territorio98, y de Heracles cuando pretende hacer lo propioeliminando al monstruoso Gerión.
Otro hecho significativo que debemos poner de relieve es que con el mito de Briareo y los Curetes enTartessos, los eubeos nos presentan un escenario previo a la colonización que se corresponde con el tráficometálico, a veces chatarrero, que domina el panorama de la realidad precolonial del Extremo Occidente,en una época cuando la producción de plata tartésica es todavía poco significativa99. El “sabor oriental” dela elaboración mitológica permitiría mirar hacia Chipre, así cómo el dinamismo de las relaciones entre lafachada atlántica y la isla del Mediterráneo oriental que se detecta por el auge de las exportacionesatlánticas de objetos de bronce en época postmicénica100. Sin embargo, la relación precisa que se establececon la panoplia de bronce parece buscar una relación más antigua, anterior a la Edad del Hierro, que nossitúa en época micénica o submicénica. Parece pertinente, por lo tanto, afirmar que el complejo mitológicooriental conservado por los eubeos remite a una época anterior a la pronta penetración de la tecnologíasiderúrgica en Grecia realizada desde Chipre y el Próximo Oriente a partir del 1200 AC (Ruiz-Gálvez,e.p.). Así, en Eubea debía considerarse una herencia del pasado el armamento ofensivo de bronce acomienzos del siglo X AC dada la presencia, por ejemplo, de una espada y puñales de hierro en el heroonde Lefkandi (Popham, 1994: 17) y los amasijos de puntas de flecha del mismo metal en la tumba 79(Popham y Lemos, 1995: 152)101. Pero sin duda, los griegos de la Edad del Hierro sabían que susantepasados del final de la época micénica usaban aún armas ofensivas de bronce, como se señalarepetidamente en los textos homéricos, así, por ejemplo, Odiseo alude a sus compañeros a los que “...mataron a filo de bronce” (Od. 14.271, trad. Pabón, 2000).
Todo apunta, pues, a un proceso de potenciación de la memoria histórica y mítica que se habíaconservado, en la línea de lo que tan acertadamente señala D. Plácido (2003: 13): “La experiencia feniciano sería tanto el punto de partida de la creación del imaginario griego, como el estímulo presente delorigen del arcaísmo para que los contactos de la Edad del Bronce se incorporen como parte delRenacimiento, en el sentido de recuperación de las experiencias remotas adaptadas a las nuevasexperiencias y necesidades a partir del impulso colonial sobre el que los griegos siguieron las huellas apartir de experiencias comunes y enseñanzas derivadas de los nuevos contactos.”
Fernando LÓPEZ PARDO
20

En suma, cuando los eubeos remitían a un pasado remoto y mítico de tecnología armamentísticapericlitada en el cambio de milenio, pudo jugar un papel relevante el recuerdo eubeo de la frecuentaciónmicénica102 y especialmente de la chipriota y levantina de la fachada atlántica antes del siglo X AC, conlas que parece presentar signos de continuidad la frecuentación fenicio-euboica de la cuenca occidental delMediterráneo, dado el origen oriental de la Titanomaquia, con la que se relaciona la presencia de Briareoen el Extremo Occidente.
Sin embargo, la importancia en Eubea de la figura de Briareo y su persistente relación con el ExtremoOccidente permite apuntar que no se trata de la mera adopción de una figura oriental y de las elaboracionesteogónicas en las que se inserta, debido a la simple convivencia con sirios y fenicios en la madre patria.Nos parece claro que su “revitalización” por parte de Eubea tiene que ver además con su propia dinámicainterna y con su expansión en Occidente a fines del siglo IX y primera mitad del siglo VIII a.C.
11. El derrotero hacia el Estrecho. Indicios literarios y materiales de la participación eubea.
No debería extrañar que la frecuentación tiria del Extremo Occidente incorporara algunos elementoseubeos como para habernos dejado la constancia de su versión de la presencia de Briareo en el Estrecho,la Titanomaquia de Tartessos y la llegada de los Curetes calcidios también a Tartessos.
El rastro es perceptible a través de indicios toponomásticos además de arqueológicos, tras los cualesapreciamos también una significativa cooperación con los tirios. Si la distribución en el Mediterráneooccidental de los apelativos en –oussa, tan frecuentes en el área egea, hay que vincularla con lafrecuentación euboica (Bernardini, 2002: 218), deberemos incluir en este horizonte algunos, si no todos,los nesónimos con esta terminación del archipiélago balear como ya se ha señalado (Rouillard, 1991: 96;García Alonso, 1996: 105-124; Zucca, 1998: 17), aunque su rastro literario sólo se pueda seguir hasta elsiglo VI a.C. (Hecateo, 60; THA II b: 478 y 964). Las denominaciones de este horizonte cultural parecensurgir al amparo de unas travesías que conducen del Mediterráneo central hacia la Península Ibérica y seelaboraron desde la lejana alteridad103 a partir de indicios de flora y fauna, así Cromuou$sa (Mallorca),Melousa (Menorca), Insulae Pityusae (Ibiza y Formentera), Ophiou$sa (Formentera) se refierenrespectivamente a la abundancia en cebollas, cabras, pinos y serpientes. Parte de la nesonimia griega delas Baleares parece haberse creado de forma cooperativa con los fenicios: El nombre de Pityou$ssai,referido a Ibiza, que ya Diodoro (5.16) relacionara con la abundancia en la isla de algún tipo de árbolasimilable a un “pino”, parece tener su correspondiente en >yb¯m , como era conocida por los fenicios,cuyo significado parece ser “isla del balsamero”, dado que se conoce la voz hebrea bo¾em para designaral árbol resinífero (Lipinski, 1992)104. También este planteamiento se podría aplicar a la vecinaFormentera, Ophiousa, cuyo nombre hace referencia a la abundancia de serpientes en la isla (Estrab.,3.5.1) en contraste con su ausencia en la vecina Ibiza. Posiblemente pudo contar con una denominaciónequivalente en fenicio, seguramente necesaria para que fuera conocida localmente en época romana comoColubraria, que tiene el mismo significado (Plinio, 3.5.7; Mela, 2.7; Solino, 23.11).
También se constata una tradición relativa al poblamiento de las Baleares que pudo surgir en ambienteseubeo-beocios y que cuenta con semejanzas con la mítica colonización de los Curetes en Tartessos.Precisamente el eubeo Licofrón de Chalcis, en la primera mitad del siglo III a.C., se refiere a las peñasGimnesias, bañadas por el mar, a las que arribaron algunos de los guerreros de retorno del conflictotroyano (Alexandra, 633-636). Es el mismo autor que unos versos más adelante (643) recoge la viejaacepción del Estrecho como Puerta de Tartessos, que habíamos relacionado tanto con la condición deBriareo como “guardián del mar” como con la celebración de la Titanomaquia. Timeo, en la misma época,alude a los mismos “peñascos” a los que llegaron algunos beocios (Schol. Lyc. Alexandra, 633).
Por su parte, en Pseudoapolodoro (Epit., 6.15 y 6.15b) y Estrabón (14.2.10), haciéndose eco tambiénde la leyenda de los nostoi, se señala que las gentes de Tlepólemo, colonizador de Rodas, que era venerado
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
21

como héroe en la localidad, llegaron como náufragos a las islas. Leyenda que D. Plácido relaciona con unacierta frecuentación rodia de Occidente (1989: 48-50)105, que parece cooperativa con los fenicios, como lofue después la presencia samia y focense allende las Columnas de Heracles (López Pardo, 2000: 53-54).Si la leyenda jonia se puede situar en el arcaísmo, parece posible que la tradición recogida por el eubeoLicofrón hubiera surgido del tránsito de las naves eubeas y pitecusanas por estas aguas. Se trataría en esecaso de vinculaciones legendarias que se habrían mantenido en “reserva” de cara a una futura colonizaciónque nunca se produjo dada la implantación fenicia en el archipiélago.
Residuos toponímicos del mismo horizonte aparecen referidos a los confines occidentales, sonKalathoussa, Cotinoussa y Hesperethoussa, pareciendo conectar con el derrotero de los nesónimos en–oussa de Cerdeña y Baleares. Son nombres de construcción griega en todos sus elementos cuyo sufijo esuna forma adjetival que ya había desaparecido cuando los foceos realizaron sus expediciones, incluso suextinción tiene como terminus ante quem el comienzo del período alfabético, momento en el que ya no sedocumenta en la lengua hablada, pudiendo relacionarse con los primeros viajes exploratorios,especialmente eubeos, ya en el siglo IX a.C. (García Alonso, 1996: 118-119, 121), para lo cual seríasignificativo el hecho de que la primera colonia de esta procedencia tuviera lugar en el primer cuarto delsiglo VIII a.C. precisamente en la isla de Pithekoussai, recibiendo su mismo nombre.
Nos encontraríamos más allá de las Columnas con Kalathoussa que ya Hecateo parece conocer con elsufijo ya eliminado, �������, pero que Éforo (fr. 171) conserva aún con la terminación antigua (St. Byz. s.u.�������). Es homónima de la situada en la isla de Imbros, junto al acceso al Mar Negro (Plin., 4.12.74; St.Byz. s.u. �������), lo que podría indicar un traslado del topónimo.
Dionisio Periegeta (Orbis descriptio, 455-456) atribuye a hombres de antaño la denominaciónCotinoussa para la isla que sus pobladores dieron el nombre de Gadeira106, aludiendo así a un nesónimode significativa antigüedad107. En el escolio que amplifica este pasaje (Schol. D. P., 456 = GGM II: 448-449), el nombre y su análisis etimológico en relación con cotinoi (olivos silvestres) precede a unareferencia explícita a la atribución de las Columnas a Briareo, para pasar a continuación a referirse a ladenominación Ichnou$ssa para Cerdeña (458). Sospechamos que se amalgama aquí un conjunto denoticias que parece pertenecer a un mismo horizonte, el eubeo.
La construcción del nesónimo Cotinoussa a partir de cotinoi (acebuches) presenta concomitancias conla de Pityou$ssai, relacionada con la abundancia de un tipo de árbol asimilable al pino (Diodoro, 5.16),cuya denominación habíamos visto paralela al nombre fenicio >yb¯m , lo que nos permite sospechar quetambién en este caso hubo un topónimo semita equiparable. A este respecto es necesario tener en cuentaque la isla poblada de olivos salvajes albergaba el santuario de Melqart gaditano108, igual que la isla“insumergible” del estuario del Loukkos (Marruecos) que alojaba el más antiguo santuario deHeracles/Meqart de Occidente sólo contaba con este tipo de árbol, como señala despectivamente Plinio(5.24).
Los olivos silvestres no eran para los fenicios cualquier cosa: un olivo (silvestre, naturalmente) queardía de forma permanente es asunto central en el acto de fijación de las islas donde se fundará la propiaTiro, siguiendo las directrices ordenadas por el Heracles tirio (Nonnos, Dion. 40.311-580). En losmomentos fundacionales de las colonias antes mencionadas, tan íntimamente ligadas a Melqart, su diosarchegétes, la presencia de olivos salvajes debió jugar un papel muy significativo desde el punto de vistasimbólico en relación con su ente fundador, Tiro, y su dios109, a la vez que fue importante para el arranquede las fundaciones110, ya que los fenicios practicaban el injerto de los acebuches con estacas de olivo(Diodoro, 5.16), obteniendo así de forma casi inmediata una cierta producción de aceite, mientras lasplantaciones de olivos no empezaban a rendir frutos hasta pasados al menos diez años111. Así, laidentificación de la isla de los olivos salvajes parece tener conexiones tanto con Melqart como con el actofundacional, de lo cual sería un reflejo la denominación eubea. Lo que se nos antoja como una visión delescenario gadeirita demasiado próxima a los balbucientes comienzos de la colonización.
Fernando LÓPEZ PARDO
22

El confín sur-occidental conocido en la época parece haber entrado también con fuerza en el imaginariogriego a partir de la colaboración eubeo-fenicia, tanto como para que Hesíodo incorporara en suselaboraciones teogónicas a Hesperethousa, junto a Egle y Eritheia, hijas de la Noche, que tenían manzanasde oro al otro lado del Océano (frag. 360; Trad. Pérez Jiménez y Martínez Díez, 2000: 290). Eritheia, yanos era conocida como la isla oceánica donde Heracles robó las vacas de Gerión que fue prontamenterelacionada con Tartessos por el calcidio Estesícoro de Himera e identificada con Gadir desde antiguo sino lo había sido siempre (Heródoto 4.8; Estesícoro y Ferécides en Ath. 11.479 c-d y Estrab. 3.5.4). PeroHesperethousa, a pesar de su más directa relación con el mito hesperideo parecía mantenerse en unaubicación más incierta. De nuevo nos encontraríamos ante esta cooperación, pues Hesperetousa es lahespéride de ojos de novilla (Boôpis), según una tradición recogida por Apolonio de Rodas112, que lamenciona junto a Eritheia. Su aspecto vacuno parece corresponderse con el de la isla de Kérne$ - qrn“cornamenta” en lenguas semitas- ya definitivamente identificada con Mogador a partir del análisiscontrastado de toponimia conservada en época romana e islámica. Un nombre que los fenicios atribuyerona la isla de la costa atlántica por su semejanza con una testuz taurina, aspecto que hemos podido comprobarsobre el terreno y a través de la cartografía113. Lo cual les debió permitir consagrarla a Astarté, diosa cuyosatributos córneos de novilla simbolizaban su realeza sobre Fenicia (Filón de Biblos, en PE 1.10, 18-19),cuyo residuo encontraríamos en la permanencia de la consagración de la isla a Hera señalada por Ptolomeo(4.6.14).
Pueden ser significativos a este respecto que la Hera argiva a quien será consagrada y sacrificada lavacada que Heracles arrebata en la isla de Eritheia (Apolodoro, 2.112 (= 2.5.10), la Hespéride hermana deHesperetusa Boôpis, sea una Hera particular, Boôpis potnia Hera (Soberana de ojos de novilla) (H.hom.A. 354-355), una Hera Euboia, que aunque alude a su dominio de la llanura rica en bueyes de Argostambién remite a Eubea, de cuyo nombre se hace eco (Jourdain-Annequin y Bonnet, 2001: 209). Una Heratambién protectora de los bueyes en medio colonial eubeo, que según las autoras presenta una particularrelación con Heracles hasta en la Gigantomaquia calcidia114. La revisión del dossier de esta relación entrela diosa y el héroe les permite integrarla en un horizonte eubeo, y señalar una fuerte impronta de las figurasde Melqart y Astarté (Jourdain-Annequin y Bonnet, 2001: 219), lo que en nuestra opinión deberelacionarse con la participación eubea en la colonización fenicia y explica la insistencia griega enidentificar Heracles con Melqart y la asimilación entre ambos en el mundo fenicio y chipriota como seaprecia en su documentación iconográfica115.
Sin duda, los restos de información textual referidos al acercamiento eubeo al Extremo Occidente sonelocuentes, aunque apreciamos indicios de transferencia fenicia propia de un intenso diálogo y del mutuoconocimiento que se venía desarrollando tiempo atrás. Una transferencia que alcanza incluso a ladenominación y significado de la columna africana de Heracles conocida en textos griegos como Abina,Abena o Abinna y que parece proceder del fenicio’bn, alusivo a su carácter de hito o jalón de piedra.
Pero la dimensión exacta de la implicación eubea en los asuntos extremo-occidentales nos la reportanlos materiales eubeos hallados en la Península Ibérica que parecen denotar la presencia de escasosindividuos eubeos en las naves fenicias y eventualmente en las colonias de la región del Estrecho y quizásla circunstancial llegada de alguna nave calcidia o pitecusana.
Los materiales griegos en el Extremo Occidente parecían ser significativamente más exiguos duranteel siglo VIII a.C. que en Cerdeña, aunque se constata igualmente una preponderancia euboica. El objetogriego más antiguo es una píxida ática del Geométrico Medio II, datable en el segundo cuarto del sigloVIII hallada en Huelva fuera de contexto (Cabrera, 1995: 389). Se trata de un objeto de prestigio, de grantamaño y calidad excepcional, lo cual impide incluirlo en los circuitos habituales mediterráneos de laépoca. Aunque cabe la posibilidad ya apuntada de que la píxida ática de Huelva hubiera llegado en manosde fenicios (Shefton, 1982; Cabrera, 1998: 193 y 2003: 62), no deberíamos excluir una transferenciaeubea, cuyo contacto con Atenas parece especialmente intenso en esa época, tanto como para imitar suscerámicas de estilo geométrico en un primer momento (Geométrico Medio II/Geométrico Final I, 800-725
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
23

a.C.; Antonelli, 1995: 12)116. Ello permitiría remontar en algunos decenios la constatación material de larelación de Eubea con el Extremo Occidente y no presuponer que sólo a partir del 740 esta relación pudofijarse con la presencia de escifos eubeos en Huelva y Castillo de Dª Blanca (Cabrera, 1988-89: 45 y 2003:63)117. Una época, la segunda mitad del siglo VIII a.C. en la que el monopolio eubeo, concretamentecalcidio, que se conjetura para el Extremo Occidente por el predominio que se detecta en la cuenca oestedel Mediterráneo, empieza a diluirse como demostraría el hallazgo de una ánfora corintia A y una áticaSOS en Castillo de Dª Blanca (Cabrera, 1995: 389) y los intercambios del ámbito del Estrecho con lacolonia de Pithekoussai (Docter y Niemeyer, 1994: 113; Bonazzi y Durando, 2000: 1266).
Una vez redactado este trabajo he podido consultar dos obras que afectan muy significativamente aparte de lo que estamos tratando, y cuyo contenido nos parece de un interés incuestionable. Me refiero asendas monografías que tratan de la documentación arqueológica en Huelva de una fase de presenciafenicia anterior a la registrada hasta ahora en el Extremo Occidente (González de Canales, 2004; Gonzálezde Canales, Serrano y Llompart, 2004).
Un primer dato relevante para el tema que estamos viendo es que la píxida ática adscrita al GeométricoMedio II hallada en Huelva en contexto arqueológico desconocido, se encuentra de repente acompañadapor nueve vasos nuevos de la misma filiación hallados en el solar de la calle de Méndez Núñez 7-13-Plazade la Monjas 12, con una datación propuesta de ca. 800-760 a.C. (González de Canales, Serrano yLlompart, 2004: 184). Sin embargo, el hallazgo junto a este conjunto ático, de 21 piezas eubeo-cicládicas,la mayoría del Subprotogeométrico III, con una datación de circa 850-750 a.C., de las cuales se postulauna procedencia eubea para 18 de los vasos, concretamente de Lefkandi118, demuestra que es con Eubeacon quien tienen una relación privilegiada los fenicios que llegan a Huelva después de pasar por Creta yCerdeña.
Es evidente que los materiales cerámicos foráneos no fenicios hallados en la marisma de Huelva,además de ser muy minoritarios respecto a las cerámicas indígenas y las propiamente fenicias119, muestranun elenco extremadamente reducido de formas, lo que indica su carácter meramente subsidiario respectoa las importaciones fenicias. Los productos sardos se limitan prácticamente a dos formas, 13 jarros-ascosy 15 “vasi a collo” a los que se suma 1 cuenco (González de Canales, Serrano y Llompart, 2004: 100-105)120. Lo mismo sucede con los pocos vasos chipriotas hallados, apenas 5 jarritos, tres de ellos black onRed, y con la cerámica ática y eubea, todo lo cual viene a confirmar que el siglo IX a.C. en Huelva seencuentra plenamente dominado por los fenicios, presumiblemente tirios como afirman quienes hanrecogido y estudiado estos materiales (González de Canales, Serrano y Llompart, 2004: 31 y 95-97).
De interés para nuestra cuestión es que tres de los platos eubeos de Huelva parecen adscribirse alSubprotogeométrico I-II (900-850 a.C.) (González de Canales, Serrano y Llompart, 2004: 185), lo quepermite apuntar que su llegada se produce seguramente al tiempo o poco después que los primerosmateriales fenicios, las ánforas del tipo 12 de Tiro y el jarro 9, datables de finales del siglo X a.C. y laprimera mitad del siglo IX a.C.121. Es algo que se corresponde con el establecimiento de vínculospersonales y relaciones de intercambio entre las familias dirigentes de Lefkandi y Tiro desde fines del sigloXI AC hasta el siglo VIII AC, como habíamos visto páginas atrás122.
Todo ello a nosotros nos da argumentos para explicar mejor la documentación textual que denota unaaproximación de elementos eubeos al Extremo Occidente, en la que apreciábamos un intenso diálogo conel mundo fenicio en esta fase previa a la colonización masiva fenicia. Es en ese contexto donde se explicala nominación de la isla gadeirita como Kotinoussa por los eubeos en un momento que algunas fuentesseñalan como anterior a la propia fundación de la colonia tiria (D.P., Orbis descriptio, 455-456; Eschol.Lyc. Alexandra, 649), cuando en Huelva empezaba a funcionar el emporio fenicio. Tambiéncorrespondería a esta fase la transformación de la figura de Briareo y el mito de la colonización deTartessos por los metalúrgicos Curetes eubeos.
Fernando LÓPEZ PARDO
24

12. Melqart y el Estrecho. La colonización de la frontera
La mitificación euboica referida al Extremo Occidente queda inconclusa, se interrumpe, es precolonial,quedándose en el umbral de la colonización, a diferencia de la tiria que desarrolla su propio mito oecísticocon su dios como archegétes. Pues, si bien es cierto que desde los comienzos de la colonización existe unesfuerzo por reservarse las zonas de influencia de cada colonia para la entidad fundadora, la participaciónde gentes de otras procedencias había alimentado sus aspiraciones de consolidar su presenciaespecialmente en los emporios más atractivos, pero parece probado que a partir de mediados del siglo VIIIa.C. tanto griegos como fenicios limitan sustancialmente la colaboración123, cercenándose de raízcualquier aspiración de asentamiento permanente e independiente en un área de influencia contraria, algofácil de conseguir por los fenicios allende el Estrecho.
Eubea había situado a su héroe en el confín y dispuesto a sus antepasados Curetes en Tartessos comoelementos de reivindicación, pero no consigue coronar la frecuentación en naves propias o en barcosfenicios de las puertas del Océano con la instalación de un establecimiento permanente, sin duda por lagran dimensión de la colonización fenicia en la zona ya en el siglo VIII a.C., con capacidad suficiente parafrenar cualquier intento de fundación no deseada. En cualquier caso, la mitificación se guarda en reserva,se mantiene y alimenta en la isla para tiempos mejores, que no vendrán124, y será prácticamente barridapor la de Heracles, como señaló Aristóteles.
Al tiempo, Gadir y su santuario melqartiano se esfuerzan por aquilatar un mito que hace a los tirios losúnicos y esforzados herederos del dominio que les ha procurado su dios. Se oponen así con las mismasarmas a cualquier otra reivindicación con fundamentos mítico-religiosos, lo cual permite a un “irritado”Posidonio, el transmisor del mito fundacional de bocas gaditanas, afirmar sin ambages que se trata dementiras fenicias lo del oráculo y las varias expediciones (Estrab., 3.5.5), seguramente por lo que suponíade descalificación de las “reivindicativas” tradiciones griegas.
En el mito de fundación de Gadir, que Posidonio se ocupa en señalar fenicio (Estrab., 3.5.5),apreciamos indicios de su entronque con los episodios teogónicos de perfiles semitas conservados por loseubeos que hemos referido antes. La secuencia de los viajes realizados por los navegantes tirios constituyela prueba. La inicial y falsa creencia de los primeros nautas enviados al Extremo Occidente por el oráculotirio de que el Estrecho era el límite de la tierra y de las acciones de Heracles (Melqart)125 nos hacepatente la idea de que lo que hay más allá constituía hasta ese momento ese ámbito de marginación dedeidades derrotadas con nombres de resonancias orientales; ese no-lugar férreamente vigilado desde elacceso por el custodio del mar (interior), cuya estancia parece derivarse de su participación en laTitanomaquia, un mito que algunos autores antiguos se empeñaron en tildar de fenicio; y puertas queevidentemente se consideraron infranqueables para los humanos. Un indicio que nos parece concluyentesobre este significado en el primer viaje, es la especificación del lugar donde celebraron el sacrificio através del cual la divinidad les iba a confirmar o negar la exactitud de la elección. ¿Que otro sentido tendríano haber realizado el primer intento de instalación y el sacrificio exactamente allí donde suponían que seencontraban las columnas del dios, el Estrecho, y hacerlo en la costa de Granada a una distancia de variosdías de navegación, después de hacer retroceder su nave?
En la preparación del segundo viaje se adquiere el nuevo logos, el discurso inteligible del dios, quepermite franquear el umbral y adentrarse en el Océano hasta un lejano paraje –una isla frente a Onoba-cuya consagración a Heracles (Melqart) no podía ser otra cosa que la manifestación de acciones del diosen el lugar, una vez que se había sabido que éstas no se habían limitado al Estrecho como se suponía enla primera expedición, lo cual habría justificado una inicial frecuentación tiria126. El tercer viaje concluyecon la fundación de la ciudad, Gadeira, y la elevación del santuario en un lugar de actuación relevante deldios, pero de la que Posidonio o su transmisor, Estrabón, se cuidan en no revelar127. Cuestión sobre la
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
25

que no contamos con indicios, salvo que relacionemos con ella la conservación de los restos de Melqarten el Heracleion (Mela, 3.46)128, a lo que haría referencia Arnobio (Adv. Nat., 1.36) cuando señala lacreencia de que el Heracles tirio estaba enterrado en los confines de Hispania, donde se habría producidosu deceso según Salustio (Bel. Jug. 17)129; o la conservación del sepulcro de Gerión dentro del recintodel santuario sobre el que crecían los árboles llamados “gerioneos” que destilaban sangre (Philostr., VA,5.5), porque habían nacido de la propia sangre de Gerión, muerto por Heracles (Servio In. Aen. 7.662). Losdragos que ya encontró Posidonio durante su estancia en Gadir (Estrab., 3.5.10).
El chipriota Clearco (Schol. Lyc. Alexandra, 649) sintetiza magníficamente esta secuencia que hemosido desgranando, cuando dice que las columnas de Gadira eran de Heracles Briareo, después del cual llegóa Gadira Heracles tirio130 y tras él, el tebano.
Melqart, el dios de la experiencia colonial que viven tan intensamente los fenicios orientales igual quelos llegados a Occidente, legitima la posesión de los nuevos territorios ante cualquier pretensión foránea,a la que ha cerrado el paso con toda la parafernalia posible: sus propias gestas occidentales, sus órdenesde fundación, su magnífico santuario, sus sacra en él guardados correspondientes quizás a su propiodeceso occidental, hasta la exposición en su recinto sacro del indicio más irrefutable del combate deHeracles con Gerión, su túmulo funerario131.
Fernando LÓPEZ PARDO
26

Notas
∗Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos DGICTYT BHA 2002-02200 y “Mogador (Essaouira, Marruecos)” delInstituto de Patrimonio Histórico Español. He de agradecer muy encarecidamente la paciente lectura de este texto y susnumerosas sugerencias a Martín Almagro Gorbea, Marisa Ruiz-Gálvez, Víctor Guerrero, Alfredo Mederos y Mariano Torres.Email [email protected].
1 Schol. D.P. 64= Geogr. Gr. Min. II, 448 M, fr. 160; También Eust. Comm. in D. P. 64; Schol. Pi. N. 3.40; Hesiquio s.v. Briareostelai.
2 Las traducciones utilizadas proceden de las excelentes recopilaciones THA I, THA II a y THA II b, salvo en los casos que seindican oportunamente en el texto.
3 Las dataciones históricas sustentadas en las fuentes literarias y en los indicadores cerámicos las señalamos con las siglas“a.C.”, mientras que las calendáricas, obtenidas a partir del radiocarbono calibrado por dendrocronología las recogemos conlas siglas “AC”.
4 Entre otros: West (1966); Haas (1982); Burkert (2001: 27).
5 Según S. Bravo (e.p.: 153-154), con quien compartimos más de una idea sobre estas cuestiones mitológicas, en una épocapróxima al siglo IX a.C., el estrecho de Gibraltar debió de llamarse columnas de Cronos para los semitas, mito que habríallegado a oídos griegos a partir de navegantes orientales. La razón de tal adscripción, siguiendo a Schulten (1984: 107), tendríaque ver con la conmoción que supuso el propio descubrimiento del “fin del mundo”, de tal manera que la cosmogonía feniciamás antigua le diera el nombre de su deidad principal y sistematizador del mundo, El/Cronos, a las columnas. Ya en plenosiglo VII a.C. se habría producido el cambio de nombre por el de columnas de Briareo o Egeón, personaje que se llegaría aasimilar con Gerión. Por último, en la segunda mitad del siglo VI a.C., Briareo sería desplazado por Heracles.
6 Teófilo apunta a un fenómeno de sincretismo al señalar que Belo es el mismo Crono, seguramente porque Baal Hammón es ladeidad fenicia que acertó, especialmente en Cartago, a asumir en su persona las funciones del viejo El cananeo, identificadocon Crono por Filón (véase últimamente Sanmartín, 2000: 21).
7 Aparte de esta singular tradición, otro Belo se incluye en la genealogía de la dinastía lidia como descendiente de Heracles(Hrdt. 1.7) (Vannicelli, 2001: 190-193).
8 Según E. Gangutia (en THA IIa: 217 n. 439), el fragmento de Eurípides es suficientemente explícito como para considerar quela tragedia Andrómeda se situaba en el Extremo Occidente, y que los etíopes de quienes era rey Cefeo, serían los etíopesoccidentales. Este mito, como el de la muerte de Medusa que le antecede inmediatamente, llegan a tener como escenario tantoel alba como el ocaso solsticial de invierno, es decir, latitudes oceánicas africanas (Ballabriga, 1986: 245).
9 Los extremos del mundo se consideran así como lugares de la marginación de los dioses derrotados (Plácido, 1993a: 4-5). Sinembargo, en el mismo episodio mitológico el Océano previamente no tiene esa consideración, pues es el lugar de ocultamientode Hera durante la Guerra de Zeus y Crono (Il., 14.200-204), lo que lo señala inicialmente como un espacio neutro y que sólodespués del conflicto se transforma en “prisión”. Constituye posiblemente una idea oriental muy arraigada, pues algunospríncipes derrotados también se exilian en el Oeste, algunos en Chipre, Elisha funda Cartago y los Omeyas el Califato deCórdoba (M. Almagro Gorbea, com. pers.)
10 Cabe, no obstante, que al hilo de esta consistente presencia del dios se hubiera elaborado algún mito que relacionara a Cronocon la apertura del Estrecho o el acercamiento de las dos columnas, como sucedió con Heracles (Diod., 4.18.5; Sen., Her. Fur.235, Mela 1.27; Plin., 3.4). Sin embargo no se nos ha conservado ninguna referencia literaria clásica al respecto.
11 D. Ruiz Mata (1999: 300-301) pone de relieve que Crono en Grecia tuvo escasa entidad cultual y que es probable que elKrónion gaditano no estuviese representado por un templo, sino por un espacio o punto geográfico destacado y su importanciaresidiese en el culto y en sus connotaciones funerarias.
12 La primera atribución a Heracles que conservamos en las fuentes es del siglo V a.C. (Pi. O. 3.43, I. 3/4.29, N. 3.19).
13 Seguramente también por el rodio Pisandro (5; Ath. 469c, d), a mediados del siglo VII a.C., al señalar cómo (Heracles) cruzóel Océano en la copa del Sol, quizá en relación con el mismo trabajo, mejor que el robo de las manzanas áureas del Jardín delas Hespérides.
14 S. Bravo (e.p.) maneja la hipótesis de que en un principio se llamó al Estrecho Columnas de Briareo por ser el lugar dondeel hijo de Gea estuvo confinado a las puertas del Hades.
15 En otro párrafo que se considera una interpolación (Th., 817) (Gras, 1992: 37) se hace residir a estos centímanos guardianesde los Titanes prisioneros, en palacios sobre las raíces del Océano, lo que parece remitir a la concepción cananea de laresidencia de El/Crono en las raíces de los dos océanos.
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
27

16 La atribución a esta obra ha sido posible gracias a una referencia a la misma en la que se señala que Egeón era hijo de laTierra y el Ponto, habitante del mar que luchó del lado de los Titanes (Bernabé PEG / Schol. A.R. 1.1165c).
17 Euforión, el poeta de Chalcis (Eubea), fue posiblemente el que más empeño puso en reivindicar la atribución a Briareo de lasColumnas (Schol. D.P. 64) y seguramente a él haya que adjudicar la referencia aparecida en otra anotación, esta vez a laNemea de Píndaro (Schol. Pi. N. 3.40), de la que se ha perdido la mención al autor o a la obra, donde se hace constar que lasColumnas de Hércules también se llaman de Briareo (THA II b 473 n. 837).
18 Una visión bien conocida desde Homero (Il., 7.422; Od., 11.638; Od., 19.434; Od., 20.63).
19 E. Gangutia, considera que se refiere al propio Atlante (THA II a: 55 n 116).
20 Véase a este propósito Geogr. Gr. Min. II 448 b 25 Müller; y SHell., 648.
21 Una traducción que amablemente nos ha ofrecido el profesor A. Bernabé, al no parecernos convincente la propuesta en THAIIb: 574. A propósito del texto también me comenta: “Es decir, como Heracles le cambia el nombre de Columnas de Briareopor el de Columnas de Heracles, es como si metafóricamente “arrancara” el nombre para poner el suyo. La metáfora se explicapor la violencia característica de Heracles”.
22 Sobre la cronología de las primeras fundaciones tírias véase: Torres (1998).
23 Entre otros, también Antímaco de Colofón (118).
24 La posibilidad de Tifón de encontrar refugio y ayuda en aguas oceánicas era patente pues allí se encontraba parte de suprogenie, los perros Orto y Cerbero que habían nacido de su unión con la divina Equidna (Th. 297-313).
25 “Iban como si toda la tierra fuera pasto del fuego. El suelo gemía como por obra de Zeus, que se deleita con el rayo, cuandoairado fustiga la tierra a ambos lados de Tifoeo entre los árimos, donde dicen que está el cubil de Tifoeo” (Il., 2.780-783,trad. Crespo Guelmes, 2000: 45-46).
26 El mito aparece ampliamente desarrollado en lo que algunos consideran una interpolación en la Theogonía (Kirk, 1960: 63-107; Lipinski, 1991: 8-9), pero otros, como West (1960) consideran auténtico. Ha de notarse, sin embargo, la gran proximidadal conciso pasaje homérico, que muestra la existencia de un mitema anterior más desarrollado sobre la lucha de Zeus y Tifón.Para Marchetti (2001: 233) si los textos homéricos se prestan a comparaciones útiles con la literatura oriental del primermilenio, sin embargo considera que la influencia oriental fue notable sobre el fondo indoeuropeo griego desde el II milenio,aunque menos brutal que entre los hititas. Parece obvio que si esta teomaquia aparece perfectamente elaborada desde antiguonada obliga a suponer que su transferencia debió realizarse exactamente en época homérica.
27 Con la inicial publicación del Canto de Ullikummi (Gütterbock, 1952) no pasó desapercibida la extraordinaria similitud conel texto incluido en la Theogonía de Hesíodo que recoge la Tifonomaquia. Ya unos años antes (Porzig, 1930: 359-378, citadopor Burkert, 1999: 6) se planteó que la caracterización de Tiphón es muy próxima a otro dragón de la literatura hitita,Illuyankas (Beckman, 1982: 12-18), pues su fisonomía coincide a su vez con la de Hedammu (Haas, 1982: 121), cuyo mitemase compone de similares elementos que los del Canto de Ullikummi. Walter Burkert (1992: 103 y 1999: 25) encuentra ciertosrasgos del Typhón de Apolodoro en Illuyankas, el dragón del mito hitita.
28 El Kasion oros, el monte hasta donde Zeus persigue a Tifón (Apolodoro, Bibl. 1.41) se corresponde con el hursag Hazzi(escritura acádica), donde interviene Teshub acompañado de Ishtar en un episodio semejante (Bernabé, 1979: 158, 187-188).El topónimo también aparece en ugarítico considerándose una retroversión ugarítica de la traslación acadia del nombre deBaal de Safón en el panteón canónico ugarítico en acadio (RS 20.24:4) donde aparece como ada be-el “ur¯an “a-‰i, asícomo en un texto letánico (KTU 1.65) donde se menciona al dios del divino “¯ , (H)adad, Baal de Safón, Baal de Ugarit(Olmo, 1998: 287 n. 42). Es el Yebel el-Aqra’ de la costa siria (Caquot, Sznycer y Herdner, 1974: 233), situado entre Ugarity Al Mina.
29 Por ejemplo, Ullikummi, que es ciego y sordo, representa la brutalidad sin sentido (Pecchioli Daddi, 2001: 405).
30 En el Himno Homérico a Apolo (337-339) se nos presenta a Tiphón como hijo de Hera y con una fuerza equiparable a la deZeus, lo que justifica su capacidad para disputar la realeza que vemos en Th., 881-886.
31 Según Burkert (2001: 26), el que la etimología indoeuropea de Zeus aluda a “risplendente” “illuminante” puede deberse alsincretismo con el “Dio Tempesta” de los hurritas, hititas y sirios. Teshub hurrita, Taru hitita (Peccholi Daddi, 2001: 403) yBaal/Hadad ugarítico.
32 Burkert (2001: 27) considera que el concepto de asamblea de dioses y diosas aparece primero en la poesía en acadio paratransmitirse después al mundo griego a través de textos hurritas-hititas y ugaríticos, más accesibles.
33 En este trabajo el término “precolonial” tiene un valor fundamentalmente cronológico, para referirme a una época anterior ala instalación de colonias fenicias o griegas en los ámbitos que esté tratando, pero sin tener ninguna connotación relacionadacon los preparativos de la colonización. En este caso tiene un matiz semejante al que generalmente atribuimos al concepto“prerromano”, que tampoco presupone la conquista romana. Solamente destacaríamos la faceta preparatoria con los términos
Fernando LÓPEZ PARDO
28

“precolonización” y “precolonizador”. Debo hacer también la salvedad de que el término “precolonial”, tampoco aquíprejuzga la existencia o no de enclaves coloniales en el Extremo Occidente antes de la masiva colonización fenicia.
34 Aunque la transcripción más extendida era Abila, la llama Abinna Filóstrato en Vit. Apol. Tiana 5.1; Abina aparece en Schol.Lyc. Alexandra, 649 y en el Schol. D.P. 64; Abena según Eust. Comm. in D. P. 64.
35 La pronunciación alternativa n/l sucede en diversas lenguas, especialmente en dialectos fenicios y en beréber coloquial deMarruecos (Lipinski, 2004, 424).
36 Incluso, el término que estamos tratando aparece relacionado con la ciudad de Tiro, así se aprecia a través de la inscripciónRES 1204, donde se lee ’bn ¯ r, traducido “weight of Tyre” o bien “stone of Tyre” (Hoftijzer y Jongeling, 1995: 7).
37 No sería impensable que el poleónimo Gadir, sólo fehacientemente constatado en Occidente para la localidad atlántica,aunque documentado en el Líbano y frecuente en Palestina, tuviera otras connotaciones para el caso occidental mástrascendentes que el simple de ciudad rodeada de una muralla en forma de talud de tierra. Por otro lado, la forma griegaGadeira (Hrdt., 4.8.2; Estrab., 3.4.2; Diod. Sic., 5.20) presenta una desinencia en -a, típicamente aramea y habría que atribuira este horizonte su transmisión al mundo griego según J. Sanmartín (1994: 235).
38 La vinculación gaditana y heraclea convienen perfectamente a la tradición que sitúa las acciones de Melqart en el ExtremoOccidente.
39 En el escolio a este pasaje se explica porque la abertura que hay entre las columnas de Heracles es estrecha, a través de lacual se puede pasar navegando al Océano (Schol. Lyc. Alexandra, 643).
40 KAI 26 A I 4/5; Krahmalkov (2000: 269). Una concepción enormemente extendida en Oriente. En la tablilla IX de la versiónasiria del Poema de Gilgamésh, la “Puerta del Sol” cada día guarda la salida y la entrada del sol (9.2) (Contenau, 1939: 122-126; Gallery Kovacs, 1989: 76-79). En el Enu$ma elish Marduk dispone “A izquierda y derecha”, es decir al Este y al Oestede la bóveda celeste, las dos “puertas” cerradas por las cuales entrará y saldrá, en el horizonte, la perpetua procesión de astros(5.9-10) (Bottéro, 1985: 133). En la tradición bíblica aparecen las puertas de la mañana y de la tarde (Sal., 65.9).
41 Según el relato la primera etapa del viaje de Gilgamésh hasta el Inframundo donde se encuentra su antepasado Uta-napistim,es el monte Mashu (9.2). Allí se encuentra la puerta por la cual pasa el sol en su ocaso, guardada por un hombre y una mujerescorpión, cuya cabeza llega hasta los cielos y su pecho se hunde hasta los infiernos. Su sola visión puede producir la muerte,su majestad terrible extiende el terror entre las montañas (Contenau, 1939: 122-126; Gallery Kovacs, 1989: 76-79).
42 También podría estar implícita en Estrabón (3.5.5) que nos recuerda el rechazo de la gente del ámbito del Estrecho de laidentificación del mismo como stelai. Otra cuestión es la elaboración tiria acerca de las stelai de Melqart, sitas en el interiorde los templos del dios en Tiro y Gadir, materialización de un concepto místico de otro tipo (Millán, 1998: 46). Sobre lascolumnas del templo gaditano, véase también: Marín Ceballos (2001: 319-320).
43 Sobre la personificación y divinización de los montes en Grecia y sus analogías próximo-orientales puede verse: Rocchi(2001).
44 “... por allí se encuentran las columnas de Heracles: la de Libia baja, la de Europa alta. Son promontorios enfrentados entresí y distan entre sí una singladura” (Pseudo Escílax, 111). Sin duda para Pseudo Escílax es el monte Hacho la columnaafricana, pues el Yebel Mussa es mucho más elevado que el Peñón de Gibraltar.
45 Esta identificación me ha surgido escuchando una conferencia de Noé Villaverde Vega (Ceuta, 18 de Septiembre de 2002) enla que proponía una primitiva identificación de “la Mujer Muerta” con Atlas.
46 La secuencia en la isla muestra una continuidad envidiable, con la presencia de navegantes egeos y próximo-orientales decultura micénica, mercaderes chipriotas, fenicios y griegos (Bernardini, 2000: 77; Bondì, 2001: 374).
47 F. Gómez Toscanos ha tenido la amabilidad de señalarme la aparición fuera de contexto, en una factoría de salazones de épocaromana, de un fragmento de cerámica a torno previsiblemente del segundo milenio, aunque está aún pendiente del resultadode los análisis.
48 Entre otros, Ridgway (1990: 69); Ruiz-Gálvez (e.p.).
49 Un tipo de vaso bien conocido en Italia, Sicilia e islas Eolias (Chelbi, 2002: 37), lo que permite trazar un circuito coherente.
50 El remate de hierro del cetro estaba forrado por una lámina de oro calada y, al parecer, el otro extremo del mismo contabacon una pieza de ámbar. Creemos que no constituían simplemente elementos de valor por su extremada rareza en la época,sino que el aprecio por el ámbar se debía a su cualidad de acumular electricidad estática. El nódulo de hierro, si fuera deprocedencia meteórica, incorporaría seguramente magnetita, provocando la atracción de materiales férricos. Así más que laescasez de estas materias serían sus cualidades consideradas prodigiosas las que explicarían su destacado valor.
51 Según Pulak (2000: 247-248).
52 Cuestión a la que presta una especial y justificada atención M. Ruiz-Gálvez (e.p.).
53 Villena como cruce de caminos, con recursos ganaderos, salinas, etc.: Ruiz-Gálvez (1998: 277-278 y fig. 86).
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
29

54 Sus paralelos más estrechos se encuentran en estatuillas de fabricación siria del Bronce Reciente halladas en Biblos (Acquaro,1988: 422) y en un bronce ugarítico del mismo grupo sirio-palestino (Negbi, 1976: 30, 39, fig. 44 y pl. 30). Es fechado por lamayoría de los especialistas entre los siglos XIV y XII a.C. por sus prototipos cananeos, aunqe existen propuestas de dataciónmás tardía (Falsone, 1995: 677).
55 En el que parece tener un papel muy significativo la marina sarda (Ruiz Gálvez, 1993: 64; Torres, e.p.).
56 Dudosa por la ausencia de otros ejemplares en contexto hispano.
57 Discutible también por no contar los de Baiôes con los elementos que diferencia a los fabricados en Cerdeña de los chipriotas(véase Mederos y Harrison, 1996: 250).
58 También insegura, por no haberse encontrado ningún paralelo exacto.
59 Los aromas en combustión como el incienso que se elevan hacia lo alto tienen el privilegio de comunicar dos mundosseparados, el de los hombres y el de los dioses. Por ese motivo numerosos santuarios semitas contaban con altares dondequemar esencias, para atraer así la atención de la divinidad. También en el mundo griego las ofrendas de incienso y mirraantecenden al ritual del sacrificio de sangre (Detienne, 1972: 73).
60 M. Ruiz Gálvez defiende que el carrito llegó a la costa portuguesa ya como chatarra, desde Cerdeña (1993: 52 y 63).
61 Quizás proceden de una necrópolis indígena pues se encontraron intactos (Pellicer, 2004: 27 y fig. 11).
62 Según comentario personal de M. Torres.
63 El hallazgo de objetos metálicos de tipología ibérica en diversos depósitos de la costa meridional de Sicilia, permite dibujarla ruta que seguían las naves en los siglos XI y X AC desde el Extremo Occidente hasta el Mediterráneo oriental (Ruiz-Gálvez,1986; Giardino 1995; Mederos 1999: 246), presumiblemente como último destino en Chipre.
64 La representación de las fíbulas en las estelas del Sudoeste subraya su importante significado simbólico como elementocaracterístico de las elites guerreras, igual que los escudos con escotadura en V. Algo parecido debía suceder con el interéspor representar peines, cuyo uso parece introducido también desde el mundo egeo o Chipre y no desde Cerdeña, donde no sehan documentado (Harrison, 2004: 160-161).
65 No obstante, las relaciones entre orientales e indígenas podían ser también conflictivas, sobre todo tras la implantacióncolonial, como denotaría la implementación de imponentes sistemas defensivos en algunas colonias, como Castillo de DªBlanca y La Fonteta (Ruiz Mata, 2000: 21-23; Wagner, e.p.). Sin embargo, la práctica de las razzias no debía ser deseable, almenos con aquellas comunidades con las que se pretendía mantener cierta continuidad en las relaciones de intercambio. Cosadistinta se produce con la demanda de “mercancía humana” por parte de los foráneos, que provocaba sin duda un aumento dela conflictivad entre grupos autóctonos que al final acababa por repercutir negativamente en las transacciones y la seguridadde los comerciantes, fueran mercaderes de esclavos o no (Moreno Arrastio, 1998). La presencia de fenicios y eubeos enpoblados indígenas, tanto en fase precolonial como colonial es un hecho constatado en Cerdeña, costa española y en Portugal,ya sea como población flotante o estable ligada a la comunidad por algún tipo de vínculo social (Almagro, Torres y Mederos,2003: 243, 248 y 250). Odiseo nos describe esta doble realidad y su contradicción en su relato inventado del viaje que le llevaa Egipto, donde parte de los expedicionarios se dejaron llevar por sus impulsos y se dedicaron a saquear los campos, matar alos hombres y arrastrar a mujeres y niños. El resultado es que los saqueadores finalmente fueron muertos o esclavizados porlas huestes de la ciudad. Sólo el personaje imaginado por Odiseo no sufre esta suerte por la magnanimidad del rey, quedandosiete años como huésped del monarca y recibiendo dones de los egipcios (Od., 14.257-286).
66 La expansión tiria sobre su territorio circundante se documenta textualmente ya desde comienzos del siglo X a.C. (Aubet,1994: 76; Lipinski, 1999: 21).
67 Que Amathus sea la Qarthadast chipriota sigue siendo todavía debatido, pero parece innegable cuando menos que una partede su población era de origen fenicio (Hermary, 2000: 1051).
68 De fines del siglo X A.C. es un bol de bronce hallado en la tumba J de la necrópolis de Tekke, aparentemente salido de untaller chipriota pero con una inscripción fenicia (Kourou, 2000: 1070).
69 Sin materiales fenicios se entiende, pues en Huelva, en un contexto empórico aparentemente tirio si aparecen algunascerámicas eubeas con jarritos chipriotas (González de Canales, Serrano y Llompart, 2004).
70 Últimamente se ha enfatizado el papel desempeñado por las ciudades de Eubea en el desarrollo de la poesía épica, lo que hahecho sospechar que la isla constituía un centro que aglutinaba las experiencias geográficas que los distintos pueblos ibanadquiriendo (por último Plácido, 2003: 13). Seguramente a los eubeos se deba casi todo lo relacionado con los escenariosoccidentales de la Odisea (Braccesi, 1993: 11-23).
71 La apreciación de Ruiz-Gálvez (e.p.) puede ser avalada por el bajísimo número de importaciones egeas del Heládico FinalIIIC (ca. 1185-1065 AC) y Geométrico Inicial (ca. 1050-950 AC) en Chipre, época en la que son muy abundantes en la islalas importaciones sirio-palestinas.
Fernando LÓPEZ PARDO
30

72 Aunque algunos de estos objetos pudieran proceder del saqueo de tumbas de Chipre y Levante para ser después vendidas enEubea, en este caso jamás pudieron exhibirse como tales expolios, sino como antigüedades.
73 El mismo Menelao habría formalizado algún vínculo de este tipo con el rey de los sidonios, que lo había hospedado y dequien recibió una crátera de plata con remates de oro, que se convirtió en el objeto más valioso del griego. Esta no acababade salir precisamente de los talleres reales, pues se considerada obra de Hefesto (Od., 4.613-619). Algunas de estas piezassuntuarias de fabricación oriental llegaban a tener una “historia” más accidentada o extensa que se conservaba en la memoria,como la crátera ofrecida en los funerales de Patroclo y obtenida como premio por Odiseo, cuyo deambular comenzó pordistintas localidades costeras por donde había sido expuesta por comerciantes fenicios, dada como presente al rey de Lemnos,usada como rescate a continuación, para no terminar en el palacio de Odiseo en Ítaca (Il., 23.740-749; Aubet, 1994: 120).
74 Las primeras importaciones orientales en Lefkandi remontan a la segunda mitad del siglo XI, provienen de la costa delPróximo Oriente (Popham et alii, 1979-1980: 357; Boardman, 1990; Gras, 1992: 33; Popham y Lemos, 1995: 156).
75 Sobre las conexiones entre artesanos metalúrgicos de Eubea, Fenicia y Al Mina: Boardman (1990: 179) y Treister (1995: 159-178).
76 Puesto que con este contingente relaciona Heródoto la introducción del alfabeto en Grecia y se postula una vía eubea para lamisma, los gefireos habrían buscado esta prestigiosa relación (Boardman, 1957). Se sospecha, sin embargo, que la afirmaciónde Heródoto de su origen fenicio es una interpretación erudita que intenta relacionar a los gefireos con Tanagra, en Beocia,conocida también en textos más tardíos como Géphyra (Estrab., 9.2.10) (Edwards, 1979: 177 n. 191; Schrader, 2000: 102 n.261). Pero la localización del clan precisamente al norte del Ática parece dar solidez a la hipótesis del origen eubeo quemantenía el clan (Schrader, 2000: 103 n. 263). Por su parte Astour (1967: 142) entiende que aunque el étnico se puederelacionar con gephyra “bridge” (puente), podría presentar una relación cadmea a través de Europa pues en lenguas semíticasGaphûra$, “the veiled one”, es un epíteto de diosas y haría referencia al velo con que habitualmente se la representa. Sea comofuere, Heródoto percibe indicios que los asimilan a estos orientales.
77 También coinciden los eubeos y los tirios en el norte de Siria (Boardman, 1990: 171), lo que puede considerarse como unensayo para colaboraciones futuras, si no contemporáneas, en otros lugares. A este propósito puede aducirse la importanteimplantación tiria en el reino de Arpad.
78 Entre griegos y fenicios si parece ser habitual. El personaje inventado por Odiseo ve normal agregar su carga en la nave deun fenicio que se dirige a comerciar a las costas de Libia (Od., 14.287-298).
79 Una colonización que no debió sobrevivir a la confrontación entre focenses y púnicos de Alalia hacia el 530 a.C. (Desanges,1978: 105).
80 Sobre la invención de la aleación de bronce, existían otras tradiciones. Según Plinio (7.197), Aristóteles creía que fue el escitaLido quien enseñó a fraguar y templar el bronce, Teofrasto que el frigio Delas, mientras otros creen que enseñaron lafabricación del bronce los cálibes, otros que los Cíclopes. Delas, al que se había referido Teofrasto como frigio según Plinio,es considerado el que descubrió la mezcla del bronce en el Ida, Creta, aunque Hesíodo lo considera escita (Clemente deAlejandría, Stromateis 1.16.75; Escolio a Dionisio Periegeta, fr. 34 (=SHell., 648); THA II b, 574).
81 En Lefkandi se han hallado escorias de bronce en un contexto del siglo X a.C. (Jourdain-Annequin y Bonnet, 2001: 209).
82 También aparece la variante Br. En ug. silábico aparece bu-ri (Olmo Lete, 1996: 117).
83 Frecuentemente citado en conexión con el cobre (KTU 4.337:4; 4.272:3; 4.203:2; 4.203:15; 4.268:3); En un mitema cultualel término se refiere al metal con que está cubierto el escabel de un trono, seguramente fabricado a la diosa Atirat (KTU 1.4II 35). En fenicio-púnico sólo se constata como verbo Pa’el, “to make clear”, “to explain” (Hoftijzer y Jongeling, 1995: 203),con el mismo significado que en la otra acepción ugarítica de brr, “puro, purificado, limpio” y el verbo b-r(-r) “ser o quedarpuro” (Olmo Lete, 1996: 117). En hebreo permanece también esta segunda acepción: barur, “puro, limpio” (Sof. 3,9; Job,33,3; Jenni y Westermann, 1978, I: 896).
84 Hemos encontrado un juego semántico de estas características en las acepciones de ¯ty, “beber” – “establecer (rafa)”constatadas en ugarítico y fenicio cuyo reflejo tendríamos en uno de los frisos del monumento de Pozo Moro, donde unhumano difunto colocado en una copa es “bebido” por una divinidad bicéfala entronizada, confiriéndole así la condiciónrefaítica, la inmortalidad (López Pardo, 2004).
85 Gerión cuenta con el mismo tipo de armamento, tres lanzas y tres escudos, en una referencia literaria de la primera mitad dels. V a. C. (Esquilo, fr. 74), aunque esta misma panoplia es la que luce en escenas datadas en los siglos VII y VI a.C. No parececonsistente una asimilación arcaica entre Briareo/Egeón junto con los otros dos centímanos, Cotos y Giges, con el tricórporeGerión, pues aparecen perfectamente diferenciados por Hesíodo. Parece más bien obra de escoliastas tardíos (Millán León,1998: 42-43).
86 En Ex. Il. 23.11 se compara a ambos personajes al decir que Briareo es el otro Hércules, seguramente en alusión a suequiparable fuerza (Millán León, 1998: 42 n. 212).
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
31

87 Según el escolio la batalla se habría celebrado en Tartesso, ciudad situada junto al Océano (THA II a: 15 y 54).
88 Comm. in D.P. (THA II b: 997); La afirmación no permite suponer que Eustacio supiera con precisión donde habían tenidolugar las gestas de Briareo, pues unas líneas antes se está refiriendo al Estrecho como montes, lo cual no sirve para asegurarprecisamente que sabía de la ubicación tartésica de la Titanomaquia. Sin embargo Eustacio parece conocer bien las tradicionesque se refieren al personaje pues en su comentario a la Ilíada señala que recibía culto en Chalcis (ad. Il., 10.439).
89 di-wo-nu-so en tablillas de Pilo y Chania (Astour, 1976: 172; Uchitel, 1996: 129).
90 También fue especialmente célebre el episodio marítimo recogido en el Himno homérico a Dionisos. Este aparece figuradoen una copa ática de figuras negras de Exekias. Una representación que a N. Kourou (2001: 48-49) le parece muy similar aescenas de la Edad del Bronce, especialmente la grabada en el anillo minoico de Mochlos y en el sello de Makrygialos, lo quele sugiere una tradición ininterrumpida del tema, aparentemente preservado en mitos y leyendas orales.
91 Un dato que según F. Gascó (1987: 190) permitía vincular a Gárgoris con los Curetes, pues Diodoro atribuye la invención dela miel a los Curetes.
92 Tanto es así que se había preferido sustituir el nombre por el de cinesios/cunetes, pueblo citado por Heródoto como habitantedel extremo occidental de Europa (2.33; 4.49) y que Avieno localiza entre el Guadiana y el cabo de San Vicente (O.M. 195 yss.). Pero ya desde la edición fundamental de O. Seel, (1972) se señaló lo poco acertado de la corrección propuesta porVossius, seguida entre otros por A. Schulten (1922: 88). Véase a este propósito: García Moreno (1979: 49-63) y la discusióncompleta con amplia bibliografía en F. Gascó (1987: 184-187).
93 Una cierta riqueza estañífera está presente en Tartessos aunque venida de lejos. En una Orbis Descriptio (165-166) fechadaen el siglo II a.C., atribuida a Scimno de Quíos, que recoge numerosas referencias arcaicas se señala que el estaño llega aTartessos traído por el río desde la tierra de los celtas (THA II b: 560-562), lo que parece aludir al ancestral flujo de este metaldesde Extremadura y el Noroeste, especialmente a partir del siglo XI AC (Coffyn, 1985: 184; Aubert, 1992: 18). La proporciónde estaño en las armas de la Ría de Huelva es buena, entre 10 y 12 % (Rovira, 1995, recogido en Orejas y Montero, 2001:133), produciéndose un descenso en la calidad de los bronces por la escasa proporción de estaño en época orientalizante.
94 El análisis estilístico y de los restos de madera conservados ha permitido fecharlo entre fines del siglo X y primera mitad delIX AC. La composición metálica es bastante homogénea, lo que hace sospechar que se trata de producciones locales. Sobretodo ello véase: Ruiz-Gálvez, ed., (1995). Para las dataciones con todos sus datos, así como calibraciones modernas véase:Castro, Lull y Micó (1996).
95 El emparejamiento de Briareo y Gerión en el pertrecho de armas que veíamos en Platón (Lg., 795; Euthd., 299), adquiere asítambién una mayor coherencia si lo relacionamos con esta elaboración mitológica en la que se vincula a Briareo con losCuretes artífices de armas llegados a Occidente, de quienes descienden los tartesios y después Gerion. Así su tricórpore reydispone de las armas necesarias para enfrentarse a Heracles.
96 Ningún residuo de esta información aparece recogida por Estrabón cuando se refiere a las expediciones y colonizacionesmíticas en Iberia (especialmente de los nostoi), autor que usa con profusión a este respecto, directa o indirectamente, laPeriégesis de Asclepiades de Mirlea (Estrab., 2.4.3). Si esta colonización mítica hubiera sido referenciada por Asclepiades oPosidonio difícilmente pudo ser silenciada por Estrabón, ya que la llegada de los Curetes alude a una colonización relevantey la más antigua mitológicamente hablando. Otros indicios indirectos, como el encaje de esta “colonización” en relación conel ciclo teogónico tratado por autores anteriores a Asclepiades y su coherencia en un contexto eubeo desaconsejan cualquierrelación con el personaje que enseñaba gramática griega en la Bética, seguramente en Gades en el siglo II a.C.
97 Se trata de un mecanismo ideológico usado a discreción por los griegos. Como muy bien señaló F. Gascó (1987: 192), en eltexto recogido por Justino se aúnan leyendas antiguas y pensamiento antropológico helenístico, período al que pertenecen losautores que utilizó Trogo Pompeyo para documentarse sobre Hispania. Como indicó en su día nuestro recordado colega “Quelos historiadores de esta época son hospitalarios a la hora de acoger noticias fabulosas en sus obras partiendo de una posiciónpoco crítica, es algo sobre lo que no cabe la menor duda”.
98 No olvidemos que en el segundo viaje se llega al ámbito onubense, a una isla cuya consagración heraclea la confirma comoun dominio del dios, y en el tercero al archipiélago gaditano, ambas zonas identificadas en los textos antiguos con Tartessos.
99 La demanda de bronce occidental, que había dominado el panorama mediterráneo entre los siglos X-IX es sustituido por lade la plata en la primera mitad del siglo VIII a.C., aunque su despegue ya comienza en el siglo IX a.C. Véase por último:Aubet (2000); Orejas y Montero (2001: 125 y 127-129, 133-138).
100 Vide infra.
101 Una corriente de difusión que en manos de chipriotas llega también a partir del 1200 AC a Cerdeña (Lo Schiavo, 2001), yseguramente en la primera mitad del siglo X AC, momento en el que arranca verdaderamente la primera Edad del Hierro sarda(Rubinos y Ruiz-Gálvez 2003), y a la Península Ibérica, concretamente a Peña Negra y a los castros portugueses (AlmagroGorbea, 1993; Ruiz-Gálvez 1998a: 296). Aunque la introducción de la tecnología siderúrgica no parecía documentarse hasta
Fernando LÓPEZ PARDO
32

el siglo VIII a.C. (Orejas y Montero, 2001: 138-140), los recientes hallazgos de Huelva permiten remontar la producción dehierro en la Península al menos hasta el siglo IX a.C., al parecer por intermedio fenicio (González de Canales, Serrano yLlompart, 2004: 143-156).
102 La evolución interna permite la posibilidad de una memoria histórica sin fracturas significativas, pues el tell de Lefkandifue ocupado desde el tercer milenio, contando con una fase del Heládico Final IIIC coetánea a la de los palacios micénicosdel Peloponeso, y además sin sufrir el colapso posterior.
103 Sobre la inexistencia de cualquier vestigio que pueda relacionarse con la frecuentación euboica y con la griega en generalantes de la fundación fenicia en Ibiza, podrá verse el más reciente trabajo sobre los contactos del archipiélago con el exterior:Guerrero Ayuso (e.p.): “Colonos e indígenas en las Baleares prerromanas”. XVIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica(Ibiza, noviembre 2003).
104 En época púnica parece haberse generado en la isla una nueva interpretatio o creación de otro significado que añadir alanterior, que haría referencia a la consagración de la isla al dios egipcio Bes, como subrayarían acuñaciones monetalesebusitanas donde se representa la deidad pigmea. La falta de constatación en epigrafía fenicio-púnica del nombre exacto deldios Bes en esta escritura y la necesidad de considerar que en la interpretación referida a Bes el sufijo –m debe tener un valorde plural o dual pueden ser indicios de que se trata de una segunda y más forzada interpretatio del nesónimo elaboradoanteriormente con otro significado.
105 Aunque ha entrado en crisis la tesis de que la llegada de los héroes míticos a lugares donde después se fundaron colonias esun eco de la pasada presencia micénica (Mele, 1997: 39), no debemos concluir por ello que todas las leyendas que conectabanel ciclo de los Nostoi con Occidente son de época helenística.
106 Por su parte Plinio (4.120) lo recoge de Timeo refiriéndose a la isla mayor del archipiélago, quien de forma ya seguramentecorrupta atribuye esta denominación a los nativos, la que los púnicos llaman Gadir (THA I: 100). Comparable es la versiónque se ofrece en Eschol. Lyc. Alexandra, 649 donde se señala que allí se halla Gadira, que antes era llamada isla Cotinusa.
107 Avieno en su Descriptio Orbis Terrae, 612-614, precisa incluso que “Gadir se llamaba al principio Cotinusa, con unnombre antiguo, y, después, colonos de Tiro la llamaron Tarteso...” (Trad. Villalba i Varneda en THA I: 191) con lo queatribuye el nombre a una fase previa a la fundación tiria.
108 Si atendemos a los últimos sondeos paleotopográficos que parecen demostrar que el canal fósil de La Caleta estaba yacolmatado en el siglo IX AC, el solar de la actual Cádiz hasta el Caño de Sancti Petri, junto al cual se encontraba el santuariode Melqart, formaba una sola isla (Arteaga y Roos, 2002).
109 El santuario gaditano conservaba el “olivo de oro de Pygmalión” cuyas olivas eran de esmeralda (Philóstrato, VA 5.5) queal margen de la discusión sobre el personaje al que se remite la ofrenda, denota la importancia simbólica del olivo también enGades. Insegura aunque muy sugerente es la posible presencia de un olivo en la lúnula de bronce depositada en el templo deHera en Samos (Brize, 1985: 53), que representa el combate de Heracles y Gerión ante su vacada con el boyero Euritión y elperro Orto muertos. El árbol emerge derecho mientras otros dos con aspecto de palmera parecen decaer, justo en el momentoque Heracles atraviesa con su espada y hace perecer el cuerpo central del tricórpore Gerión. En caso de aceptarse talidentificación, a los árboles gerioneos parece oponerse el olivo, que hemos visto tan vinculado a Melqart, en una tradición delmito de Gerión que no tiene fortuna posterior en el mundo griego como se aprecia en las escenas de vasos y en el relato quese nos conserva en la Bibliotheca atribuída a Apolodoro (2.5.10; Blázquez, 1983: 21-38), pero que sí parece entroncar con laiconografía chipriota de época arcaica, especialmente con el relieve de la colección Cesnola procedente de Golgoi, dondeEuritión, el boyero de Gerión, huye de Heracles arreando la vacada y transportando un árbol (Perrot y Chipiez, 1885: fig. 587;Corzo, 1998: 37-38). En tal supuesto, las relaciones parecen cruzadas: a Hera en su santuario de Samos se le hizo seguramentela ofrenda que incluía la lúnula con la escena del combate de Heracles y Gerión y el robo de la vacada, que a la postre en latradición mítica le será dedicada; y el hipotético olivo y/o los árboles gerioneos representados en el bronce permitirían anudarsinonímicamente Eritheia, Cotinoussa y Gadir. No obstante existen dudas razonables respecto a la identificación del árbol yno debería descartarse la hipótesis de R. Corzo (1998: 30-31) que ve en el supuesto olivo en realidad un drago joven.
110 A este propósito es indiferente que la colonia de Gadir fuera un asentamiento insular o haya que identificarla con elyacimiento de Castillo de Dª Blanca, como sugiere D. Ruiz Mata (1999) ya con un cúmulo de indicios difícilmentesoslayables.
111 Olea europea oleaster (olivo silvestre o acebuche) y olea europea sativa (olivo cultivado). La variedad cultivada parecederivar directamente de la silvestre, lo cual permitía que ocasionalmente pudieran realizarse injertos sobre Olea europeaoleaster (Riley, 2002: 66). Sus vestigios arqueológicos son muy difíciles de diferenciar, pues no siempre los endocarpos delsilvestre son inferiores a 10 mm. Sólo se puede tener una cierta seguridad a partir de los restos de madera (carbonizada), alpresentar el olivo cultivado un tronco con anillos más anchos que el acebuche por su crecimiento más rápido. Sobre estascuestiones podrá consultarse también el trabajo de P. Carretero (2004: 169-178).
112 Escolio a Clemente de Alejandría, Protréptico, 302.34.
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
33

113 La factoría fenicia instalada en la isla (Jodin, 1966) presenta un registro arqueológico que nos permite fijar su instalaciónen el segundo cuarto del siglo VII a.C., aunque previsiblemente era conocida y visitada con anterioridad: López Pardo (1996);Kbiri Alaoui y López Pardo (1998); López Pardo y Habibi (2001).
114 En la Gigantomaquia, Heracles interviene en favor de los Olímpicos, particularmente en favor de Hera amenazada porPorphyrion, una acción que abre las puertas de la apoteosis a Heracles (Pindaro, N., 1.67-72) (Antonelli, 1995: 11-24;Jourdain-Annequin y Bonnet: 2001: 220).
115 A pesar de ello y a causa de la ausencia de la documentación literaria fenicia pertinente la identificación entre ambos en loque se refiere a la esfera mitológica es injustificadamente sustraída a Melqart por algunos especialistas.
116 Según Coldstream (1996: 142) numerosas cerámicas áticas fueron vendidas por mercaderes eubeos en el Este delMediterráneo ya desde el siglo X a.C., coincidiendo con el hecho de que los eubeos las adquirían abundantemente para ellosmismos como se aprecia en la necrópolis de Toumba (Lefkandi).
117 Los mismos se fechan entre el 740-730 a.C.
118 Apreciándose que los dos escifos de tipo 6 hallados en Huelva sólo han sido documentados en Eretria y Lefkandi en ámbi-to griego (González de Canales, Serrano y Llompart, 2004: 82-94).
119Los fragmentos griegos contabilizados son 33, frente a 3.233 restos de cerámica fenicia tenidos en cuenta para el estudio,en suma un 1 %.
120 En este contexto se puede explicar el hallazgo de un fragmento de jarro askoide datable del siglo IX AC hallado en el lla-mado “fondo de cabaña” de El Carambolo (Sevilla) (Torres Ortiz, 2004: 46).
121 Los investigadores que han recuperado los materiales de Huelva consideran que probablemente estos son los vasos griegosmás antiguos hallados en Occidente y que es Tiro el lugar de Levante que más platos de este tipo ha proporcionado (Gonzálezde Canales, Serrano y Llompart, 2004: 185 y 199).
122 Entre otros: Boardman (1990: 178 y 1996: 157); Coldstream (1996: 142 y 1998: 356).
123 Véase por último Domínguez Monedero (2003: 34).
124 Un ejemplo tenemos en la desastrosa expedición colonial del espartano Dorieo sobre un territorio controlado por los feni-cios en Sicilia, que debió tener lugar cerca del 512 a.C., expedición justificada por el triunfo de Heracles sobre el rey élimoÉryx, cuyo territorio así pasaría a sus descendientes cuando estos regresaran desde Grecia (Hrdt., 5.41-43).
125Una más deformada afirmación en este sentido recoge Estrabón de Posidonio, que atribuye este a los gaditanos, que allídonde estaban las columnas se creía encontrarse el fin de la tierra y el mar, en este caso porque los que han terminado su nave-gación van a ellas y sacrifican a Heracles.
126 Los recientes hallazgos de Huelva, más antiguos que los de la bahía de Cádiz, permiten atribuir un mayor valor a la secuen-cia descrita en el mito de fundación, según la cual el lugar consagrado a Heracles en el estuario onubense era anterior a laconstrucción del templo en Gadeira.
127 No podemos seguir la interpretación de S. Ribichini (2000: 663) que supone que en el tercer viaje se abandonó la búsque-da de las stelai para al final fabricarlas y emplazarlas junto con la colonia en un “lugar cualquiera”, en este caso el archipié-lago gadeirita. Ello implicaría la aceptación en el mito fundacional del propio fracaso de la búsqueda y contravenir además elmandato oracular, un acto que difícilmente podía ser recogido en un mito de estas características. A ello es necesario añadirque la referencia a unas columnas de bronce, con la supuesta enumeración de los gastos de construcción del templo (o sus tari-fas sacrificiales), no se encuentra en el texto estraboniano referido al relato de fundación, sino en la discusión que le sucedeacerca de donde debían localizarse las stélai de Heracles.
128Aunque para Justino (44.5.2) los sacra del culto gaditano procedían de Tiro. Las reliquias de Melqart en Gades pudieron“aparecer” y recibir culto en paralelo con la conservación de la tumba de Hércules en Tiro (Pseudo-Clemente, Recognitiones,10.24).
129Según C. Bonnet (1988: 187) el origen asiático de los compañeros del héroe sería un indicio de que se refiere a Melqart,como reflejo lejano de la expansión fenicia en occidente, así como la localización de la tumba en Hispania.
130 Una sola fuente, Claudio Iolao (fr. 3, apud Etym Magn. 219.33) recoge el nombre del mítico oecista de Gadir, Archaleus,hijo de Phoinix, al que se debería el nombre del asentamiento. Algunos autores han querido ver en el nombre la trascripciónde un epíteto griego del Heracles fenicio o incluso del apelativo Archegétes reconocido a este mismo dios, según recoge S.Ribichini (2000: 665 n. 21), lo que nos permitiría proponerlo como ordenante de la fundación y no propiamente como oecis-ta de la misma, en consonancia con el mito fundacional gaditano.
131 Puede tratarse de un mnema especialmente antiguo, pues la relación del mito de Gerión con los árboles no parece estar pre-sente en la tradición griega de época clásica y helenística, y sin embargo se encuentra representado en Chipre y Samos enépoca arcaica (vide supra, nota 109), lo cual aboga por la conservación de la vieja tradición en Gadir.
Fernando LÓPEZ PARDO
34

Bibliografía
ACQUARO, E. (1988): “Los bronces”. En S. Moscati (ed.): Los fenicios. Folio. Barcelona: 422-435.ANTONELLI, L. (1995): “Sulle navi degli Eubei (imaginario mitico e traffici di età arcaica)”. Hesperìa, 5: 11-24.ANTONELLI, L. (1997): I Greci oltre Gibilterra. Rappresentazioni mitiche dell’estremo occidente e navigazioni
commerciali nello spazio atlantico fra VIII e IV secolo a.C. Hesperìa, 8. L’Erma di Bretschneider. Roma.ALMAGRO GORBEA, M. (1977): El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura. Biblioteca
Praehistorica Hispana, XIV. Madrid.ALMAGRO GORBEA, M. (1989): “Arqueología e Historia Antigua: el proceso protoorientalizante y el inicio de los
contactos de Tartessos con el Levante mediterráneo”. En J.M. Blázquez y J. Martínez Pinna (eds.): Estudios sobreAntigüedad en Homenaje al Profesor Santiago Montero Díaz. Anejos de Gerión, 2. Universidad Complutense.Madrid: 277-288.
ALMAGRO GORBEA, M. (1993): “La introducción del hierro en la Península Ibérica. Contactos precoloniales enel período protoorientalizante”. Complutum, 4: 81-94.
ALMAGRO GORBEA, M.; TORRES, M. y MEDEROS, A. (2003): “El indígena”. En P. Xella y J.A. Zamora (eds.):L’hommo fenicio. Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma-CSIC. Roma: 239-252.
ARTEAGA, O. y ROOS, A.Mª. (2002): “El puerto fenicio-púnico de Gadir. Una nueva visión desde lageoarqueología de Cádiz”. Spal, 11: 59-97.
ASTOUR, M.C. (1967): Hellenosemitica. An Ethnic and Cultural Study in West Semitic impact on MicenaeanGreece. E.J. Brill. Leiden.
AUBERT, C. (1992): “La période pré-phénicienne en Péninsule Ibérique: relations avec la Méditerranée Centrale”.Mélanges de la Casa de Velázquez, 28 (1): 7-18.
AUBET, M.E. (1994): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Crítica. Barcelona.AUBET, M.E. (2000): “Cádiz y el comercio atlántico”. En M.E. Aubet y M. Barthélemy (eds.): Actas del IV
Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). I. Universidad de Cádiz. Cádiz: 31-42. BALLABRIGA, A. (1986): Le soleil et le Tartare. L’image mythique du monde en Grece archaïque. École des hautes
études en sciences sociales. Paris.BARTOLONI, P. (2000): “A proposito di commerci arcaici”. En M.E. Aubet y M. Barthélemy (eds.): Actas del IV
Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). I. Universidad de Cádiz. Cádiz : 299-303.BAUMGARTEN, A.I. (1981): The Phoenician History of Philo of Byblos. Etudes préliminaires aux religions
orientales dans l’empire romain, 89. E.J. Brill. Leiden.BECKMAN, G. (1982): “The Anatolian Myth of Illuyanka”. The Journal of the Ancient Near Eastern Society, 14:
12-18.BELMONTE MARÍN, J.A. (2002): “Presencia sidonia en los circuitos comerciales del Bronce Final”. Rivista di
Studi Fenici, 30 (1): 3-18.BERNABÉ, A. (1979): Textos literarios hetitas. Editora Nacional. Madrid.BERNABÉ, A. (1987): Poetarum Epicorum Graecorum. Testimonia et fragmenta. Teubner. Leipzig.BERNABÉ, A. (1999): “140.- Las “Argonáuticas órficas”. En THA IIb: 914.BERNARDINI, P. (1993): “La Sardegna e i fenici. Appunti sulla colonizzazione”. Rivista di Studi Fenici, 21: 29-81.BERNARDINI, P. (1994): “Le origini della presenza fenicia in Sardegna e in Spagna: alcune affinitè e divergenze”.
En J. Mangas y J. Alvar (eds.): Homenaje a José Mª Blázquez, II. Madrid: 71-84.BERNARDINI, P. (2000): “La Sardegna e gli altri: elementi di formazione e di sviluppo”. Quaderni Soprintendenza
Archeologica per le Provincie di Cagliari e Oristano, 17: 69-92.BERNARDINI, P. (2000a): “I Fenici nel Sulcis: la necropoli di San Giorgio di Portoscuro e l’insediamento del
Cronicario di Sant’Antioco”. En P. Bartoloni y L. Campanella (eds.): La ceramica fenicia di Sardegna. Dati,problematiche, confronti. I Congresso Internazionale Sulcitano (Sant’Antioco, 1997). Collezioni di Studi Fenici,40. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 29-61.
BERNARDINI, P. (2000b): “Fenomeni di interazione tra Fenici e indigeni in Sardegna”. En D. Ruiz Mata (ed.):Fenicios e indígenas en el Mediterráneo y Occidente: modelos e interacción, Actas de los Encuentros dePrimavera de la Universidad de Cádiz (Puerto de Santa María, 1998). Universidad de Cádiz. Puerto de SantaMaría: 39-98.
BERNARDINI, P. (2002): “Gli eroi e le fonti”. Quaderni, Soprintendenza Archeologica per le Provincie di Cagliari
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
35

e Oristano, 19: 209-233.BIKAI, P.M. (1987): “The Phoenician Pottery”. En V. Karageorghis, O. Picard y C. Tytgat (eds.): La nécropole
d’Amathonte Tombes 113-367. II. Céramiques non Chypriotes. Études Chypriotes, 7. Service des Antiquités deChypre-École Française d’Athènes. Nicosie: 1-19.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M. (1983): “Gerión y otros mitos griegos en Occidente”. Gerión, 1: 21-38.BOARDMAN, J. (1957): “Early Euboeam pottery and history”. The Annual of the British School of Archaeology at
Athens, 52: 1-29.BOARDMAN, J. (1990): “Al Mina and History”. Oxford Journal of Archaeology, 9: 169-190.BOARDMAN, J. (1994): “Orientalia and Orientals on Ischia”. En B.D’Agostino y D. Ridgway (eds.): Apoikia. I pìu
antichiti insediamenti greci in occidente: funzioni e modi dell’organizzazione politica e sociale. Scritti in onoredi Giorgio Buchner. Annali di Archaeologia e Storia Antica, N.S., 1, 1990: 95-100.
BOARDMAN, J. (1996): “Euboeans overseas: A question of identity”. En D. Evely, I.S. Lemos y S. Sherratt (eds.):Minotaur and Centaur. Studies in the archaeology of Crete an Euboea presented to Mervyn Popham. BARInternational Series, 638. Oxford: 155-160.
BOISACQ, E. (1938): Dictionnaire Etymologique de la Langue Grecque: Etudiée dans ses rapports avec les autreslangues indo-européennes. Heidelberg-Paris.
BONAZZI, A. y DURANDO, F. (2000): “Analisi archeometriche su tipi anforici fenici occidentali arcaici daPithekoussai, Cartagine e Ibiza”. En Mª.E. Aubet y M. Barthélemy (eds.): IV Congreso Internacional de EstudiosFenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). III. Universidad de Cádiz. Cádiz: 1263-1269.
BONDÌ, S.F. (2000): “Fenici e indigeni in Sicilia agl’inizi dell’etá coloniale”. P. Negri Scafa y P. Gentili (eds.):Donum Natalicium, Studi presentati a Claudio Saporetti in occasione del suo 60. compleanno. Borgia. Roma: 37-43.
BONDÌ, S.F. (2001): “Interferenza fra culture nel Mediterraneo antico: Fenici, Punici, Greci”. En I Greci. Torino:369-400.
BONNET, C. (1988): Melqart: cultes et mythes de l’Héraclès tyrien en Méditerranée. Studia Phoenicia, 8. Peeters.Leuven.
BOTTERO, J. (1985): Mythes et rites de Babylone. Librerie H. Champion. Paris.BRACCESI, L. (1993): “Gli Eubei e la geografia dell’Odissea”. Hesperìa, 3: 11-23.BRAVO JIMÉNEZ, S. (e.p.): El Estrecho de Gibraltar en las fuentes clásicas escritas. Instituto de Estudios
Campogibraltareños. Algeciras.BRIESE, Ch. (2000): “Complies with Cypriot Pottery Standard: Adaptation of Phoenician Models and viceversa”.
En M.E. Aubet y M. Barthélemy (eds.): IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995).III. Universidad de Cádiz. Cádiz: 963-969.
BRIZE, Ph. (1985): “Samos und Stesichoros zu einem früharchaischen Bronzeblech”. Mitteilungen des DeutschenArchäologischen Instituts. Athenische Abteilung, 100: 53-90.
BURKERT, W. (1992): The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early ArchaicAge. Cambridge University Press. Cambridge.
BURKERT, W. (1999): Da Omero ai Magi. La tradizione orientale nella cultura greca (Venezia, 1996). En A.Antonetti (ed.). Marsilio. Venezia: 3-34.
BURKERT, W. (2001): “La religione greca all’ombra dell’Oriente: i livelli dei contatti e degli influssi”. En S.Ribichini, Mª. Rocchi y P. Xella (eds.): La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca (Roma,1999). Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 21-30.
CABRERA BONET, P. (1988-89): “El comercio foceo en Huelva: cronología y fisionomía”. En J. Fernández Jurado(ed.): Tartesos y Huelva. Huelva Arqueológica, 10-11 (3), 1990: 41-100.
CABRERA BONET, P. (1995): “Cerámicas griegas en Tartessos: su significado en la costa meridional de laPenínsula desde Málaga a Huelva”. Tartessos. 25 años después 1968-1993 (Jerez de la Frontera, 1993).Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera: 387-399.
CABRERA BONET, P. (1998): “Greek Trade in Iberia: the Extent of Interaction”. Oxford Journal of Archaeology,17 (2): 191-206.
CABRERA BONET, P. (2003): “Cerámicas griegas y comercio fenicio en el Mediterráneo occidental”. En B. Costay J.H. Fernández Gómez (eds.): Los griegos en Occidente y sus relaciones con los fenicios. XVII Jornadas deArqueología Fenicio-púnica (Eivissa, 2002). Eivissa: 61-86.
Fernando LÓPEZ PARDO
36

CAQUOT, A., SZNYCER, M. y HERDNER, A. (1974): Textes ougaritiques. Tome I. Mythes et legendes. Littératuresanciennes du Proche-Orient, 7. Éditions du Cerf. Paris.
CARRETERO, P. (2004): Las ánforas tipo “Tiñosa” y la explotación agrícola de la Campiña Gaditana entre lossiglos V y III a.C. Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense. Madrid.
CASTRO, P.V., LULL, V. y MICÓ, R. (1996): Cronología de la Prehistoria reciente de la Península Ibérica yBaleares (c. 2800-900 cal ANE). BAR International Series, 652. Oxford.
CHELBI, F. (2002): “Une céramique mycénienne à Carthage?”. CEDAC Carthage Bulletin, 21: 37-40.CIS = RENAN, E. y BERGER, P. (eds.) (1881-87): Corpus Inscriptionum Semiticarum. Pars prima. Inscriptiones
Phoenicias. I. E Reipublicae Typographeo. Paris.COFFYN, A. (1985): Le Bronze Final Atlantique dans la Péninsule Ibérique. Publications du Centre Pierre Paris, 11-
Collection de la Maison des Pays Ibériques, 20. De Boccard. Paris.COLDSTREAM, N.J. (1996): “Knossos and Lefkandi: The Attic connections”. En D. Evely, I.S. Lemos y S. Sherratt
(eds.): Minotaur and Centaur. Studies in the archaeology of Crete an Euboea presented to Mervyn Popham. BARInternational Series, 638. Oxford: 133-145.
COLDSTREAM, J.N. (1998): “The First Exchanges Between Euboeans and Phoenicians: Who Took the Iniciative?”.En S. Gitin, A. Mazar y E. Stern (eds.): Mediterranean Peoples in Transition. Thirteenth to Early Tenth CenturiesBCE. In Honor of Professor Trude Dothan. Israel Exploration Society. Jerusalem: 353-360.
CONTENAU, G. (1939): L’épopée de Gilgamesh: Poême babylonien. Paris. CORZO, R. (1998): “El drago de Cádiz en un bronce samio del siglo VII A.C.”. Laboratorio de Arte, 18: 27-50.CRESPO GÜELMES, E. (ed.) (2000): Homero, Ilíada. Gredos. Madrid.DESANGES, J. (1978): Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique (Vie siècle avant J.C.-
IVe siècle après J.C.). Collection de l’École Française de Rome, 38. Roma.DOCTER, R.F. y NIEMEYER, H.G. (1994): “Pithekoussai: The Carthaginian connection. On the archaeological
evidence of Euboeo-Phoenician partnership in the 8th and 7th centuries B.C.”. En B.D’Agostino y D. Ridgway(eds.): Apoikia. I pìu antichiti insediamenti greci in occidente: funzioni e modi dell’organizzazione politica esociale. Scritti in onore di Giorgio Buchner. Annali di Archaeologia e Storia Antica, N.S., 1, 1990: 101-115.
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J. (1988): “Píndaro y las Columnas de Heracles”. I Congreso Internacional ElEstrecho de Gibraltar (Ceuta, 1987). I. UNED. Madrid: 711-724.
DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J. (2003): “Fenicios y griegos en Occidente: modelos de asentamiento einteracción”. En B. Costa y J.H. Fernández Gómez (eds.): Los griegos en Occidente y sus relaciones con losfenicios. XVII Jornadas de Arqueología Fenicio-púnica (Eivissa, 2002). Eivissa: 19-59.
EDWARDS, R.B. (1979): Kadmos the Phoenician: A study in Greek Legends and the Mycenaean Age. Adolf M.Hakkert. Amsterdam.
FALSONE, G. (1995): “Navires et navigation”. En V. Krings (ed.): La civilisation phénicienne et punique. Manuelde recherche. E.J. Brill. Leiden: 674-697.
FRIKS, H. (1960): Griechisches etymologisches Wörterbuch. C. Winter. Heidelberg.Geogr. Gr. Min.= MÜLLER, K. (1855): Geographi graeci minores. E codicibus recognovit, prolegomenis,
annotatione, indicibus instruxit, tabulis aeri incisis illustravit. I. Firmin-Didot et Sociis. col. Didot. Paris.GALLERY KOVACS, M. (1989): The epic of Gilgamesh. Stanford University Press. Stanford.GANGUTIA ELÍCEGUI, E. (1998): La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón. En THA IIA.
Fundación de Estudios Romanos-Editorial Complutense. Madrid.GARCÍA ALONSO, J.L. (1996): “Nombres griegos en –�����en el Mediterráneo occidental. Análisis ligüístico e
histórico”. Complutum, 7: 105-124.GARCÍA MORENO, L. (1979): “Justino 44, 4 y la historia interna de Tartessos”. Archivo Español de Arqueología,
52: 49-63.GASCÓ, F. (1987): “¿Curetes o cunetes? Justino XLIV, 4, 1”. Gerión, 5: 183-194.GIARDINO, C. (1995): Il Mediterraneo fra XIV ed VIII secolo a.C. Cerchie minerarie e metallurgiche. B.A.R.
International Series, 638. Oxford.GONZÁLEZ DE CANALES CERISOLA, F. (2004): Del Occidente mítico griego a Tarsis-Tarteso. Fuentes escritas
y documentación arquelógica. Biblioteca Nueva. Madrid.GONZÁLEZ DE CANALES CERISOLA, F.; SERRANO PICHARDO, L. y LLOMPART GÓMEZ, J. (2004): El
emporio fenicio precolonial de Huelva (ca. 900-770 a.C.). Biblioteca Nueva. Madrid.
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
37

GRAS, M. (1992): “La mémoire de Lixus”. Lixus (Larache, 1989). Collection École Française de Rome, 166. Rome: 27-44.GRAS, M. (1994): “Pithécussses. De l’étymologie à l’histoire”. En B.D’Agostino y D. Ridgway (eds.): Apoikia. I
pìu antichiti insediamenti greci in occidente: funzioni e modi dell’organizzazione politica e sociale. Scritti inonore di Giorgio Buchner. Annali di Archaeologia e Storia Antica, N.S., 1, 1990: 127-131
GUERRERO AYUSO, V. (2004): “La marina de la Cerdeña nurágica”. Pyrenae, 35 (1): 59-97.GUERRERO AYUSO, V. (e.p.): “Colonos e indígenas en las Baleares prerromanas”. En B. Costa y J.H. Fernández
Gómez (eds.): XVIII Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2003). Eivissa.GUTTERBOCK, H.G. (1952): The Song of Ullikummi. American Schools of Oriental Research. New Haven, Conn.HAAS, V. (1982): Hethitische Beggötter und hurritische Steindämonen: Riten, Kulte und Mythen. Eine Einführung
in die altkleinasiatischen religiösen Vorstellungen. Philip von Zabern. Mainz am Rhein.HAMILTON, R. (1992): Choes & Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual. University of Michigan Press. Ann
Arbor.HARRISON, R.J. (2004): Symbols and Warriors. Images of the European Bronze Age. Bristol University Press.
Bristol.HERMARY, A. (2000): “Nouveaux documents phéniciens à Amathonte (Chypre)”. En M.E. Aubet y M. Barthélemy
(eds.): IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). III. Universidad de Cádiz.Cádiz: 1047-1060.
HOFTIJZER, J. y JONGELING, K. (1995): Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. E.J. Brill. Leiden.JENNI, E. y WESTERMANN, C. (1978): Diccionario Teológico. Manual del Antiguo Testamento. Madrid.JIMÉNEZ ÁVILA, J. (2002) : La Toréutica Orientalizante en la Península Ibérica. Bibliotheca Archaeologica
Hispana, 16. Real Academia de Historia. Madrid. JODIN, A. (1966): Mogador. Comptoir phénicien du Maroc atlantique. Editions Marocaines et Internationales.
Tanger.JONES, R.E. y VAGNETTI, L. (1991): “Traders and Craftsmen in the Central Mediterranean: Archaeological
evidence and archaeometry research”. En N.H. Gale (ed.): Bronze Age Trade in the Mediterranean (Oxford,1989). Studies in Mediterranean Archaeology, 90. Jonsered: 127-147.
JOURDAIN-ANNEQUIN, C. y BONNET, C. (2001): “Images et fonctions d’Héraclès: les modèles orientaux etleurs interprétations”. En S. Ribichini, M. Rocchi y P. Xella (eds.): La questione delle influenze vicino-orientalisulla religione greca (Roma, 1999). Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 195-223.
KAI = DONNER, H. y RÖLLIG, W. (1978-80): Kanaanäische und aramäische Inschriften. I-III. Otto Harrassowitz.Wiesbaden.
KARAGEORGHIS, V. y LO SCHIAVO, F. (1989): “A West Mediterranean Obelos from Amathus”. Rivista di StudiFenici, 17 (1): 15-29.
KIBRI ALAOUI, M. y LÓPEZ PARDO, F. (1998): “La factoría fenicia de Mogador (Essaouira, Marruecos): Lascerámicas pintadas”. Archivo Español de Arqueología, 71: 5-25.
KOUROU, N. (2000): “Phoenician presence in Early Iron Age Crete reconsidered”. En M.E. Aubet y M. Barthélemy(eds.): Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). III. Universidad deCádiz. Cádiz: 1067-1081.
KOUROU, N. (2001): “The Sacred Tree in Greek Art. Mycenaean versus Near Eastern Traditions”. En S. Ribichini,Mª. Rocchi y P. Xella (eds.): La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca: stato degli studie prospettive della ricercha (Roma, 1999). Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 31-53.
KRAHMALKOV, C.R. (2000): Phoenician-Punic Dictionary. Orientalia Lovaniensia Analecta, 90. StudiaPhoenicia, 15. Peeters. Leuven.
KTU = DIETRICH, M., LORETZ, O. y SANMARTÍN, J. (eds.) (1995): The Cuneiform Alphabetic Texts fromUgarit, Ras Ibn Hani and others Places. Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästina, 8. Ugarit Verlag.Münster.
LIPINSKI, E. (1991): Baal et la Mer selon les mythes d’Ugarit. Université de Liège. Liège.LIPINSKI, E. (1992): “s.v. Ibiza”. En E. Lipinski (ed.): Dictionnaire de la Civilisation Phénicienne et Punique.
Brepols. Bruxelles: 203-204.LIPINSKI, E. (1995): Dieux et déesses de l’univers phénicien et punique. Studia Phoenicia, 14. Peeters. Leuven.LIPINSKI, E. (1999): “‘Sea Peoples’ and Canaan in Transition c. 1200-950 B.C.”. Orientalia Lovaniensia Periodica,
30: 1-35.
Fernando LÓPEZ PARDO
38

LIPINSKI, E. (2004): Itineraria Phoenicia, Studia Phoenicia, XVIII, Leuven.LO SCHIAVO, F. (1995): “Ancore di pietra dalla Sardegna: una riflessione metodologica e problematica”. I Fenici,
Oggi, Domani. Ricerche, Scoperte, Progetti (Roma, 1994). Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 409-421.LO SCHIAVO, F. (2001): “Late Cypriot bronzework and bronzeworkers in Sardinia, Italy and elsewhere in the
West”. En L. Bonfante y V. Karageorghis (eds.): Italy and Cyprus in Antiquity, 1500-450 B.C. (New York, 2000).The Costakis and Leto Severis Foundation. Nicosia: 131-152.
LO SCHIAVO, F. y VAGNETTI, L. (1980): “Micenei in Sardegna?”. Rendiconti della Accademia Nazionale deiLincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 8ª S., 35: 371-393.
LÓPEZ PARDO, F. (1996): “Informe preliminar sobre el estudio del material cerámico de la factoría fenicia deEssaouira (antigua Mogador)”. En M.A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al Profesor Manuel Fernández-Miranda. Complutum. Extra 6 (1): 359-367.
LÓPEZ PARDO, F. (2000): “La fundación de Lixus”. En M.E. Aubet y M. Barthélemy (eds.): IV CongresoInternacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). II. Universidad de Cádiz. Cádiz: 819-826.
LÓPEZ PARDO, F. (2000a): El empeño de Heracles. La exploración del Atlántico en la Antigüedad. Cuadernos deHistoria, 73. Arco Libros. Madrid.
LÓPEZ PARDO, F. (2004): “Humanos en la mesa de los dioses: la escatológica fenicia y los frisos de Pozo Moro”.En A. González Prats (ed.): El mundo funerario. Actas del III Seminario Internacional sobre Temas Fenicios(Guardamar del Segura, Alicante, 2002). Alicante: 495-537.
LÓPEZ PARDO, F. (e.p.): “Dioses en los prados del confín de la tierra: Un monumento cultual con betilos de Lixusy el Jardín de las Hespérides”. Byrsa, Rivista di Studi Punici, 3.
LÓPEZ PARDO, F. (e.p. a): “Los banquetes de los etíopes del Xion y los fenicios de Kérne$-Mogador”. Carthageet les Autochtones de son empire au temps de Zama. Hommâge M. Fantar (Siliana-Tunis, 2004). Institut duPatrimoine. Tunis.
LÓPEZ PARDO, F. y HABIBI, M. (2001): “Le comptoir phénicien de Mogador: Approche chronologique etcéramique à engobe rouge”. Ières Journées Nationales d’Archéologie et du Patrimoine (Rabat, 1998). II.Archéologie Préislamique. Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine. Rabat: 53-63.
MANSEL, K. (2002): “Karthago. Forschungsergebnisse zur Frühphase des 8. und 7. Jahrhunderts v. Crhr.”.Mitteilungen Der Berliner Gesellschaft für Anthropologie Etnologie und Urgeschichte, 23: 97-116.
MARCHETTI, P. (2001): “Éléments orientaux dans la religion argienne. Pour un essai d’évaluation”. En S.Ribichini, M. Rocchi y P. Xella (eds.): La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca (Roma,1999). Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 225-234.
MARCY, G. (1935): “Notes linguistiques autour du périple d’Hannon”. Hespéris, 21 (1-2): 21-72.MARTÍN CEBALLOS, M.C. (2001): “Les contacts entre Phéniciens et Grecs dans le territoire de Gadir et leur
formulation religieuse: Histoire et Mythe”. En S. Ribichini, M. Rocchi y P. Xella (eds.): La questione delleinfluenze vicino-orientali sulla religione greca (Roma, 1999). Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 315-331.
MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1988): “Mykenische Keramik aus bronzezeitlichen Siedlungs schichten von Montoroaus Guadalquivir”. Madrider Mittelungen, 29: 77-92.
MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1988a): “Problemas de navegación en el Estrecho de Gibraltar a finales del II milenioa.C.”. I Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar (Ceuta, 1987). I. UNED. Madrid: 357-360.
MASSON, E. (1989): Les douze dieux de l’immortalité. Croyances indo-européennes à Yazilikaya. Les BellesLettres. Paris.
MEDEROS MARTÍN, A. (1999): “Ex Occidente Lux. El comercio micénico en el Mediterráneo Central y Occidental(1625-1100 AC)”. Complutum, 10: 229-266.
MEDEROS MARTÍN, A. (1999a): “¿Por qué Villena?. Comercio de oro, estaño y sal durante el Bronce Final I entreel Atlántico y el Mediterráneo (1625-1300 AC)”. Trabajos de Prehistoria, 56 (2): 115-136.
MEDEROS MARTÍN, A. (2002): “Chipriotas o micénicos. Naves y cargamentos mixtos en el Mediterráneo Central(1300-1200 AC)”. Academia de España en Roma, 2002. Roma: 85-88.
MEDEROS, A. y HARRISON, R.J. (1996): “‘Placer de Dioses’. Incensarios en soportes con ruedas del Bronce Finalde la Península Ibérica”. En Mª.A. Querol y T. Chapa (eds.): Homenaje al Profesor Manuel Fernández-Miranda.Complutum. Extra 6 (1): 237-253.
MELE, A. (1997): “I Focidesi nelle tradizioni precoloniali”. En Cl. Antonetti (ed.): Il dinamismo della colonizzazione
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
39

greca (Venezia, 1995). Loffredo. Napoli: 39-42.MILLÁN LEÓN, J. (1998): Gades y las navegaciones oceánicas en la Antigüedad (1000 a.C.- 500 d.C.). Gráficas
Sol. Écija.NEGBI, O. (1976): Canaanite Gods in Metal. An archaeological study of ancient Syro-Palestinian figurines.
Publications of the Institute of Archaeology 5. Tel Aviv University. Tel Aviv.OLMO LETE, G. del (1981): Mitos y leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit. Cristiandad-Institución San
Jerónimo. Madrid-Valencia.OLMO LETE, G. del y SANMARTÍN, J. (1996): Diccionario de la lengua ugarítica. Aula Orientalis, Supplementa,
7. I-II. Ausa. Sabadell.OLMO LETE, G. del (1998): Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales. Trotta. Madrid.OLMOS ROMERA, R. (1996): “El surgimiento de la imagen en la sociedad ibérica”. En R. Olmos (ed.): Al otro lado
del espejo. Aproximación a la imagen ibérica. Colección Lynx. Madrid: 8-22.OREJAS SACO DEL VALLE, A. y MONTERO, I. (2001): “Colonización, minería y metalurgia prerromanas en el
Levante y Sur peninsulares”. En B. Costa y J.H. Fernández Gómez (eds.): De la mar y de la tierra: produccionesy productos fenicio-púnicos. XV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2000). Eivissa: 121-159.
PABÓN, J.M. (2000): Homero, Odisea. Gredos. Madrid.PECCHIOLI DADDI, F. (2001) “Lotte di dèi per la supremazia celeste”. En S. Ribichini, M. Rocchi y P. Xella (eds.):
La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca (Roma, 1999). Consiglio Nazionale delleRicerche. Roma: 403-411.
PECCHIOLI DADDI, F. y POLVANI, A.M. (1990): La Mitologia ittita. Testi del Vicino Oriente antico, 4. Paideia.Brescia.
PELLICER CATALÁN, M. (2004): “De Laurita a Tavira. Una perspectiva sobre el mundo funerario fenicio enOccidente”. En A. González Prats (ed.): El mundo funerario. Actas del III Seminario Internacional sobre TemasFenicios (Guardamar del Segura, Alicante, 2002). Alicante: 13-42.
PÉREZ JIMÉNEZ, A. y MARTÍNEZ DÍEZ, A. (eds.) (2000): Hesíodo, Obras y fragmentos: Teogonía, Trabajos yDías, Escudo, Fragmentos, Certamen. Gredos. Madrid.
PERROT, G. y CHIPIEZ, C. (1885): Histoire de l’Art dans l’Antiquité. III. Phénicie-Cypre. Librairie Hachette. Paris.PLÁCIDO, D. (1989): “Realidades arcaicas en los viajes míticos a Occidente”. Gerion, 7: 41-52.PLÁCIDO, D. (1995-96): “La imagen simbólica de la Península Ibérica en la Antigüedad”. Studia Historica, 13-14:
21-35.PLÁCIDO, D. (2001): “El impacto de los viajes mediterráneos en el imaginario griego”. En J.L. López Castro (ed.):
Colonos y comerciantes en el Occidente mediterráneo. Universidad de Almería. Almería: 115-129.PLÁCIDO, D. (2003): “Los viajes fenicios y los mitos griegos sobre el lejano occidente”. En B. Costa y J.H.
Fernández Gómez (eds.): Contactos en el extremo de la oikouméne. Los griegos en Occidente y sus relacionescon los fenicios. XVII Jornadas de Arqueología Fenicio-púnica (Eivissa, 2002). Treballs del Museu Arqueològicd’Eivissa i Formentera, 51. Eivissa: 7-18.
POPHAM, M. (1994): “Precolonization: early Greek contact with the East”. En G.R. Tsetskhladze y F. De Angelis(eds.): The Archaeology of Greek Colonisation. Essays dedicated to Sir John Boardman. Oxford UniversityCommittee for Archaeology. Oxford: 11-34.
POPHAM, M. y LEMOS, I.S. (1995): “A Eubean warrior trader”. Oxford Journal of Archaeology, 14 (2): 151-57.POPHAM, M.R.; SACKETT, L.H. y THEMELIS, P.G. (1979): Lefkandi I. The Iron Age. The Settlement. The
Cemeteries. The British School of Archaeology at Athens Supplementary Volume, 11. Thames and Hudson.London.
PULAK, C. (2000): “The balance weights from the Late Bronze Age shipwreck at Uluburun”. En C. Pare (ed.):Metals Make The World Go Round: The Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe. Oxbow Books.Oxford: 247-266.
RE, L. (1999): “A Catalog of Aegean Finds in Sardinia”. En M.S. Balmuth y R.H. Tykot (eds.): Sardinian and AegeanChronology. Towards the Resolution of Relative and Absolute Dating in the Mediterranean (Tufts, Mass., 1995).Studies in Sardinian Archaeology, 5. Oxbow Books. Oxford: 287-290.
RIBICHINI, S. (2000): “Sui miti della fondazione di Cadice”. En M.E. Aubet y M. Barthélemy (eds.): IV CongresoInternacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). III. Universidad de Cádiz. Cádiz: 661-668.
RIDGWAY, D. (1984): L’alba della Magna Grecia. Longanesi. Milano.
Fernando LÓPEZ PARDO
40

RIDGWAY, D. (1994-95): “Archeology in Sardinia and South Italy. 1984-94”. Aerchaeological Reports, 41: 75-96.RIDGWAY, D. (2000): “Riflessioni sull’orizzonte “precoloniale” (IX-VIII sec. A.C.)”. Magna Grecia e Oriente
Mediterraneo prima dell’età ellenistica, Atti del XXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1999).Taranto: 91-109.
RILEY, F.R. (2002): “Olive oil production on Bronze Age Crete: Nutritional properties, processing methods andstorage life of minoan olive oil”. Oxford Journal of Archaeology, 21 (1): 63-75.
ROCCHI, M. (2001): “I “Monti grandi” e il Parnassos”. En S. Ribichini, M. Rocchi y P. Xella (eds.): La questionedelle influenze vicino-orientali sulla religione greca (Roma, 1999). Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma:129-140.
ROUILLARD, P. (1991): Les Grecs et la Péninsule Ibérique du VIIIe au IVe siècle avant Jésus-Christ. Publicationsdu Centre Pierre Paris (UA 991), 21. De Boccard. Paris.
ROVIRA LLORENS, S. (1995): “De Metalurgia Tartésica”. Tartessos. 25 años después 1968-1993 (Jerez de laFrontera, 1993). Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera: 475-506.
RUBINOS, A. y RUIZ-GÁLVEZ, Mª.L. (2003): “El proyecto Pranemuru y la cronología radiocarbónica para la Edaddel Bronce en Cerdeña”. Trabajos de Prehistoria, 60 (2): 91-115.
RUIZ MATA, D. (1999): “La fundación de Gadir y el Castillo de Doña Blanca: contrastación textual yarqueológica”. Complutum, 10: 279-317.
RUIZ MATA, D. (2000): “Fenicios e indígenas en Andalucía Occidental. Tartessos como paradigma”. En D. RuizMata (ed.): Fenicios e indígenas en el Mediterráneo y Occidente: modelos e interacción (Puerto de Santa María,1998). Ayuntamiento de Puerto de Santa María. Puerto de Santa María.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Mª.L. (1983): “Espada procedente de la Ría de Larache en el Museo de Berlín Oeste”.Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch. II. Ministerio de Cultura. Madrid: 63-68.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Mª.L. (1986): “Navegación y comercio entre el Atlántico y el Mediterráneo a fines de laEdad del Bronce”. Trabajos de Prehistoria, 43: 9-42.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Mª.L. (1993): “El Occidente de la Península Ibérica, punto de encuentro entre elMediterráneo y el Atlántico a fines de la Edad del Bronce”. Complutum, 4: 41-68.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Mª.L. (ed.) (1995): Ritos de Paso y puntos de paso: La ría de Huelva en el mundo delBronce Final Europeo. Complutum. Extra, 5. Universidad Complutense. Madrid.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Mª.L. (1998): La Europa Atlántica en la Edad del Bronce. Un viaje a las raíces de laEuropa occidental. Crítica. Barcelona.
RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, Mª.L. (e.p.): “Der fliegende Mittlemeerman. Piratas y héroes en los albores de la Edaddel Hierro”. Congreso de Protohistoria del Mediterráneo Occidental. El periodo orientalizante (Mérida, 2003).CSIC-Instituto de Arqueología de Mérida. Mérida.
SANMARTÍ ASCASO, J. (1994): “Toponimia y antroponimia: fuentes para el estudio de la cultura púnica enEspaña”. En A. González Blanco, J.L. Cunchillos y M. Molina (eds.): El mundo púnico. Historia, sociedad ycultura (Cartagena, 1990). Biblioteca Básica Murciana. Extra, 4. Murcia: 227-247.
SANMARTÍ ASCASO, J. (2000): “Génesis oriental de los dioses fenicios de las colonias occidentales”. En B. Costay J.H. Fernández Gómez (eds.): Santuarios fenicio-púnicos en Iberia y su influencia en los cultos indígenas. XIVJornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 1999). Eivissa: 9-23.
SCHRADER, C. (1979): Herodoto, Historia. Libros III-IV. Gredos. Madrid.SCHULTEN, A. (1922): Fontes Hispaniae Antiquae. I. En A. Schulten y P. Bosch Gimpera (eds.). Universidad de
Barcelona. Barcelona.SCHULTEN, A. (1984): Tartessos. Espasa Calpe. Madrid.SEEL, O. (ed.) (1972): Iuniani Iustini, Epitome Historicorum Philippicarum Pompei Trogi. B.G. Teubner. Leipzig-
Stuttgart.SHAW, J.W. (2000): “The Phoenician Shrine, ca. 800 B.C., at Kommos in Crete”. En Mª.E. Aubet y M. Barthélemy
(eds.): IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). III. Universidad de Cádiz.Cádiz: 1107-1195.
SHEFTON, B.B. (1982): “Greeks and Greek Imports in the South of the Iberian Peninsula. The archaeologicalevidence”. En H.G. Niemeyer (ed.): Phönizier im Westen (Köln, 1979). Madrider Beiträge, 8. Philipp von Zabern.Mainz am Rhein: 337370.
SHell. = LLOYD-JONES, H. y PARSONS, P. (1983): Supplementum Hellenisticum. Walter de Gruyter-Novi
Crono y Briareo en el umbral del Océano. Un recorrido por la historia mítica de los v iajes al confín delOccidente hasta los albores de la colonización
41

Eboraci. Berlín-New York.THA I = MANGAS, J. y PLÁCIDO, D. (eds.) (1994): Avieno. Ora Maritima. Descriptio Orbis Terrae. Phaenomena.
Testimonia Hispaniae Antiqua, 1. Ediciones Historia 2000. Madrid.THA IIa = MANGAS, J. y PLÁCIDO, D. (eds.) (1999): La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a
Platón. Testimonia Hispaniae Antiqua II A. Fundación de Estudios Romanos-Universidad Complutense. Madrid.THA IIb = MANGAS, J. y PLÁCIDO, D. (eds.) (1999): La Península Ibérica prerromana: de Éforo a Eustacio.
Testimonia Hispaniae Antiqua II B. Fundación de Estudios Romanos-Universidad Complutense. Madrid.TORRES ORTIZ, M. (1998): “La cronología absoluta europea y el inicio de la colonización fenicia en Occidente”.
Complutum, 9: 49-60.TORRES ORTIZ, M. (2002): Tartessos. Bibliotheca Archaeologica Hispana, 14-Studia Hispano-Phoenicia, 1. Real
Academia de la Historia. Madrid.TORRES ORTIZ, M. (2004): “Un fragmento de vaso askoide nurágico del fondo de cabaña del Carambolo”.
Complutum, 15: 45-50.TORRES ORTIZ, M. (e.p.): “Repensando la precolonización “fenicia” en la Península Ibérica”.TREISTER, M.Yu. (1995): “North Syrian Metalworkers in Archaic Greek Settlements?”. Oxford Journal of
Archaeology, 14 (2): 159-178.TRONCHETTI, C. (1988): I Sardi. Traffici, relazioni, ideologie nella Sardegna Arcaica. Ennerre. Milano.UCHITEL, A. (1996-2002): “Preistoria del greco e archivi di palazzo”. En S. Settis (ed.): I Greci. Storia, Cultura,
Arte, Società. 2. Una storia greca. I. Formazione. G. Einaudi Torino: 103-132.VANNICELLI, P. (2001): “Erodoto e gli Eraclidi d’Asia (nota di commento a Hdt. I 7)”. En S. Ribichini, Mª. Rocchi
y P. Xella (eds.): La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca (Roma, 1999). ConsiglioNazionale delle Ricerche. Roma: 189-194.
VEGAS, M. (1984): “Archaische Keramik aus Karthago”. Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Institut.Roemische Abteilung, 91: 215-237.
VEGAS, M. (1992): “Carthage: la ville archaïque. Céramique d’importation de la période du géométrique récent”.Lixus (Larache, 1989). Collection École Française de Rome, 166. Rome: 181-189.
VIAN, F. (1944): “Les géants de la mer”. Revue Archéologique, 6ª S., 22 (2): 97-117.VIAN, F. (1987): Les Argonautiques Orphiques. Les Belles Lettres. Paris.WAGNER, C.G. (1999): “Comentario a Antiquitates Iudaicae, 1.122 725”. En THA IIB: 724-725.WAGNER, C.G. (e.p.): “Consideraciones sobre un nuevo modelo colonial fenicio en la Península Ibérica”. Congreso
de Protohistoria del Mediterráneo Occidental. El periodo orientalizante (Mérida, 2003). CSIC-Instituto deArqueología de Mérida. Mérida.
WEST, M.L. (1966): Hesiod, Theogony. Clarendon Press. Oxford.WEST, M.L. (1988): “The rise of Greek Epic”. Journal of Hellenic Studies, 108: 151-172.ZUCCA, R. (1998): Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano. Carocci editore. Roma.
Fernando LÓPEZ PARDO
42

L’orientamento astronomico: aspetti tecnici della navigazione
fenicio-punica tra retorica e realtà
STEFANO MEDASUniversità di Bologna, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, RavennaIstituto italiano di Archeologia e Etnologia Navale, Venezia
1. L’eccellenza della nautica fenicio-punica tra retorica e realtà
La letteratura antica e moderna ha caratterizzato in modo indelebile l’immagine dei Fenici e deiCartaginesi come popoli di grandissimi navigatori, così come resta caratterizzata quella dei Vichinghi peril mondo medievale. Il primato delle marinerie fenicie e cartaginesi nel Mediterraneo antico, quello delleflotte di Tiro, di Sidone, di Cartagine e di Cadice, viene costantemente sottolineato dalle fonti, sia sulpiano commerciale che militare.
A discapito di questa communis opinio, dobbiamo però rilevare che le nostre fonti in proposito sonodavvero scarse, se confrontate con la mole di informazioni che possediamo per le marinerie greche eromane. Naturalmente, il contesto culturale e cronologico a cui appartengono le fonti rappresenta un ele-mento discriminante, che condiziona in misura sostanziale le nostre possibilità di indagine. Per la storiadi Cartagine queste fonti provengono dal mondo greco-romano, dunque rientrano nell’ottica di popoliconcorrenti o nemici, da cui derivano anche le opinioni preconcette e gli stereotipi generalizzanti chespesso qualificano i Cartaginesi. E appare evidente il peso della retorica che investì la storiografia anticadurante e dopo le guerre puniche, cioè il peso della storia scritta dai vincitori. Retorica a cui non riesce asfuggire neppure Polibio, lo storico greco naturalizzato romano che fu testimone diretto delle ultime fasidella terza guerra punica, fonte di primaria importanza e di indiscusso valore, soprattutto in relazione aglieventi della prima guerra punica1.
Questa visione mediata, e per certi aspetti costruita, compare già nell’elaborazione mitologica dellastoria di Cartagine operata dalla cultura romana, in merito al più ampio rapporto tra la città africana e ilmare, che appare al tempo stesso come una scelta e una colpa. L’immagine di un popolo di genti erranti,dedito ai traffici e alle frodi, si contrapponeva infatti ai solidi principi che radicavano Roma repubblica-na alla propria terra, simbolo di stabilità e di fermezza2.
Enfatizzando il tópos classico della vocazione mercantile delle genti fenicio-puniche, Plinio (StoriaNaturale, VII, 199) attribuisce ai Cartaginesi addirittura l’invenzione dei traffici commerciali, mentreAppiano (Libyca, 84) definisce sempre i Cartaginesi con l’aggettivo thalassobiótoi, cioè “(uomini) chepassano la loro vita sul mare”. La notizia di Luciano (Toxaris, 4) secondo cui soltanto i Fenici conclude-vano la navigazione nell’autunno inoltrato conferma la consolidata tradizione sulla grande esperienza
43

nautica di questo popolo. Generalmente, infatti, il periodo dell’anno considerato utile per navigare si chiu-deva prima, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre; l’estensione massima è documentata da Vegezio(L’arte della guerra, IV, 39), autore del IV sec. d.C., il quale riferisce che la navigazione poteva conside-rarsi sicura dal 27 maggio al 14 settembre, mentre nel periodo compreso tra il 14 settembre e il 10 novem-bre era incerta, dunque sconsigliata. Dopo questa data iniziava il mare clausum; l’attività nautica non siarrestava completamente, mail grosso della navigazione riprendeva dopo il 9 marzo, pur con un marginedi rischio fino al 26 maggio3.
Tali notizie appartengono all’immagine stereotipata, generalmente diffusa nel mondo antico, secondocui Fenici e Cartaginesi erano i naviganti per eccellenza, i più esperti e i più capaci di tutti. Un’immagineche, comunque, corrispondeva ad una condizione reale: nel più ampio contesto mediterraneo, le marine-rie fenicie, cartaginesi e, in senso generale, quelle puniche si distinguevano effettivamente da quelle gre-che, etrusche e romane, per tradizioni proprie, per il livello di esperienza nel campo delle costruzioninavali e della nautica, pur rientrando nell’ambito di un’ampia koiné tecnico-culturale che investiva tuttoil mondo mediterraneo.
Quando le fonti affrontano l’argomento in modo più circostanziato, il riconoscimento di questa eccel-lenza nautica appare con maggior chiarezza. In un passo di Senofonte (Economico, VIII, 11-17), peresempio, viene descritto lo straordinario ordine con cui erano tenute le attrezzature di bordo su una navefenicia. Si tratta di una notazione molto interessante, poiché l’ordine e la cura delle attrezzature di bordosono diretta espressione della qualità e dell’esperienza dell’equipaggio, dipendendo da esse l’efficienzadelle manovre e la sicurezza della navigazione. Intervistato da uno dei protagonisti del racconto, il prore-ta, l’ufficiale di prua aiutante del comandante, risponde che mantenere in perfetto ordine la nave è condi-zione assolutamente necessaria, soprattutto quando ci si trova a dover affrontare una tempesta ed è neces-sario agire con rapidità e sicurezza: “Straniero, controllo, nel caso che dovesse succedere qualcosa, comesono conservate le cose nella nave, se qualcosa manca o se è difficile da usare. Quando il dio scatena latempesta sul mare, disse, non è possibile andare in cerca di quello che serve, né si può dare un attrezzodifficile da usare. Il dio è ostile ai pigri e li punisce. Ci si deve accontentare se soltanto evita di distrug-gere quelli che non fanno errori, e, se salva coloro che lo servono nel modo migliore, si devono rivolge-re molte grazie agli dei” (traduzione di Carlo Natali4). Indubbiamente, il nostro proreta sapeva trattare adarte col mare.
Nella descrizione delle battaglie e delle attività navali intercorse durante la prima guerra punica,Polibio sottolinea continuamente la superiorità nautica dei Cartaginesi, che li distingueva in modo nettorispetto ai Romani. Si tratta di una superiorità a tutto campo, che interessa tanto le costruzioni navaliquanto l’esperienza dei comandanti e degli equipaggi in fatto di navigazione. L’episodio del naufragioromano presso il Capo Pachino (I, 54, 6), in Sicilia nel 249 a.C., è molto eloquente: i piloti cartaginesi,infatti, grazie alla loro pratica del mare e alla perfetta conoscenza dei fenomeni meteomarini, riuscironoa prevenire per tempo il pericolo costituito dalla tempesta imminente e a doppiare il Capo con le loro navi,salvando in questo modo la flotta. Il sapere pratico e il senso marino dei naviganti, cioè l’esperienza dibordo, la capacità di percepire e di interpretare i segnali provenienti dall’ambiente marino, hanno semprerappresentato i più importanti “strumenti nautici” di cui un marinaio può disporre, in ogni tempo e in ogniluogo 5. Tali qualità, evidentemente, sono tanto più spiccate quanto maggiori sono l’esperienza e l’eser-cizio, implicito riferimento alla grande tradizione nautica dei Cartaginesi.
Altrettanto significativo è il racconto delle straordinarie imprese di Annibale Rodio, comandante ope-rante nella flotta cartaginese, di cui Polibio ricorda l’abilità nel districarsi tra i bassifondi di Lilibeo, navi-gando con sicurezza a grande velocità (I, 42, 7; 47, 1). Il Rodio e la sua nave sono presentati come veriesempi di superiorità nautica, che si distinguevano non solo nei confronti dell’avversario romano maanche nell’ambito della stessa marina cartaginese.
Certamente, essendo di parte romana, la testimonianza di Polibio non può considerarsi aliena da inten-ti retorici. Il fatto di evidenziare ripetutamente la qualità e la superiorità nautica dei Cartaginesi risponde
Stefano MEDAS
44

certamente ad una condizione reale, che trova significativi riscontri nelle fonti 6; ma sembra lasciar tra-sparire anche una ben precisa volontà di celebrare il genio dei Romani attraverso l’esaltazione del nemi-co. I Romani, cioè, presentati come genti del tutto nuove alle attività navali, avrebbero avuto non solo ilmerito di sconfiggere quella che all’epoca era la principale potenza marittima del Mediterraneo, ma anchequello di sconfiggerla “nonostante tutto”, partendo da una condizione di netto svantaggio.
2. Navigazione e orientamento astronomico
A seguito di queste considerazioni generali, desideriamo evidenziare un aspetto specifico, relativoall’orientamento nautico con le costellazioni dell’Orsa Maggiore e dell’Orsa Minore.
Le fonti antiche riferiscono che i naviganti greci erano soliti orientarsi con l’Orsa Maggiore (`El…kh,Helice), mentre quelli fenici e punici preferivano utilizzare l’Orsa Minore (Kunòsoura, Cynosura), costel-lazione, quest’ultima, che veniva significativamente chiamata anche Phoinike. Silio Italico (Le guerrepuniche, III, 665) ricorda che “Sidoniis Cynosura … fidissima nautis”, cioè che “l’Orsa Minore(Cynosura) era guida infallibile per i marinai di Sidone”. Manilio (Dell’astronomia, I, 294-302) dedica aquesto fatto una spiegazione più ampia:
“Occupano la sommità di questo [Polo Nord celeste, n.d.a.] quelle costellazioni notissime ai miserinaviganti, / (costellazioni) che li guidano, bramosi, per l’immenso mare. / La maggiore, Elice, descriveun arco maggiore / (sette stelle, gareggianti in splendore, ne formano l’immagine): / sotto la sua guida lenavi greche spiegano le vele tra i flutti. / La piccola Cinosura si muove in un’orbita più stretta, / minoreper spazio e per luce; ma, a giudizio dei Tirii [Fenici di Tiro, n.d.a.], / vince la maggiore. Questa è laguida più sicura per i Cartaginesi / quando cercano la terra che dal mare non appare” (traduzione daLiuzzi 1995).
Tale contrapposizione, interpretata anche come una specie di cliché letterario diffuso nelle fonti7, sem-bra testimoniare l’effettiva esistenza di due tradizioni nautiche diverse, che sono probabilmente all’origi-ne dello stesso motivo letterario8.
L’orientamento astronomico: aspetti tecnici della nav igazione fenicio-punica tra retorica e realtà
45
Fig. 1 Posizione del Polo Nord celeste e raggio di rotazione delle Orse: oggi (a) e intorno al 500 a.C. (b) (disegnodell’autore).

Rispetto all’Orsa Maggiore, l’Orsa Minore è meno luminosa e, per questo, risulta più difficile da indi-viduare in cielo (in presenza di un’atmosfera non perfettamente limpida comincia ad offuscarsi primadella Maggiore, dunque, percentualmente, la sua buona visibilità risulta meno costante). Tuttavia, Maniliosottolinea che i Cartaginesi si affidavano alla sua guida quando intraprendevano i viaggi d’alto mare, sulunghe distanze, per raggiungere le terre che restavano al di fuori del raggio di visibilità dei naviganti9.
La spiegazione andrà ricercata, da un lato, inquadrandola nella generale opinione di eccellenza che cir-condava i naviganti fenici e punici presso gli antichi; dall’altro, nella pratica delle navigazioni di lungocorso condotte dai Fenici fin dagli inizi della loro espansione verso occidente. La tradizione storica sullefondazioni di Utica, Cadice e Lixus, attesta che i Fenici affrontarono viaggi esplorativi e coloniali lun-
ghissimi, certamente molto impegnativi, in un’epoca che precedette la grande colonizzazione greca ini-ziata nell’VIII sec. a.C. Al precoce superamento delle Colonne d’Eracle seguì la discesa lungo le costeatlantiche dell’Africa, come attesta la documentazione archeologica almeno fino all’altezza di Mogador,fattoria di carattere stagionale attiva dal VII sec. a.C. e situata a circa settecento chilometri dallo stretto10.
Dal punto di vista prettamente nautico, Fenici e Cartaginesi dovettero trovare due vantaggi fonda-mentali nel seguire l’Orsa Minore, utilizzata come riferimento assoluto per identificare il Settentrione. Ilprimo consisteva nel fatto che l’Orsa Minore era, ed è, la costellazione più vicina al Polo Nord celeste,quella che vi ruotava intorno, e vi ruota, con il raggio più breve (Fig. 1); dunque, rappresentava il riferi-mento migliore per orientare nel modo più preciso il corso della nave durante la notte (individuato il Polosettentrionale, si ricavavano poi le direzioni degli altri punti cardinali). Il secondo vantaggio, sempredovuto alla sua vicinanza al Polo, consisteva nel fatto che, procedendo verso sud, l’Orsa Minore era, edè, la costellazione che rimane circumpolare più a lungo. Nel V sec. a.C. (vide infra), per esempio, questa
Stefano MEDAS
46
Fig. 2: Limiti geografici da cui le Orse appaiono e apparivano circumpolari: .-.-.-.- = oggi (A =Orsa Maggiore; B = Orsa Minore); ……. = intorno al 500 a.C. (A’ = Orsa Maggiore; B’ = OrsaMinore) (disegno dell’autore.

era teoricamente circumpolare fino ad una latitudine di quasi 15° N, che lungo le coste dell’Africa atlan-tica corrisponde alla latitudine del Capo Verde (Fig. 2). Ora, se consideriamo che i naviganti fenici e puni-ci si spinsero regolarmente almeno fino all’altezza di Mogador, che in modo episodico si spinsero proba-bilmente anche più a sud, almeno fino alle Canarie11, e che probabilmente condussero spedizioni esplo-rative fino a latitudini ancora più basse, come potrebbe testimoniare il periplo di Annone, possiamo facil-mente comprendere come la guida dell’Orsa Minore diventasse non solo preferibile ma addirittura indi-spensabile, dal momento che tutte le altre costellazioni, come anche l’Orsa Maggiore, non sarebbero piùrisultate circumpolari. I versi di Manilio, e i passi degli altri autori antichi che mettono in relazione l’OrsaMinore con la navigazione fenicio-punica, potrebbero allora richiamare non solo le navigazioni di lungocorso, ma anche la pratica dei viaggi esplorativi in Atlantico12.
A causa della loro rotazione apparente intorno al Polo Nord celeste, anticamente anche l’OrsaMaggiore risultava circumpolare da tutte le latitudini mediterranee, poiché, come la Minore, non scende-va mai sotto la linea dell’orizzonte. Da questa constatazione è derivata l’immagine letteraria delle Orseche “non si bagnano mai nell’Oceano”, come ricordano, tra gli altri, Omero (Odissea, V, 273-275) eVirgilio (Georgiche, I, 246)13.
Gli astri circumpolari14 sono quelli che per un osservatore posto ad una determinata latitudine sullasuperficie terrestre restano compresi entro una calotta di perpetua visibilità, cioè restano sempre sopra l’o-rizzonte e ruotano con moto apparente intorno al Polo celeste, senza mai tramontare, restando sempre visi-bili durante tutte le ore della notte (e del giorno, se non fossero offuscati dalla luce del sole) per tutti i gior-ni dell’anno. Perché una stella possa definirsi circumpolare rispetto all’orizzonte di un osservatore è neces-sario che, in valore assoluto, la somma della sua declinazione (cioè la sua distanza angolare dall’equatoreceleste, misurata lungo il circolo orario che passa attraverso la stella) e della latitudine dell’osservatore siauguale o maggiore di 90° e che declinazione e latitudine siano dello stesso nome (entrambe Nord o Sud).Per esempio, nel caso di un osservatore posto ad una latitudine (f) di 54° N e di una stella con declinazio-ne (d) di 43° N avremmo: f + d = 54° + 43° = 97° (> 90°), per cui la stella sarà circumpolare. La stessastella, invece, non sarà più circumpolare per un osservatore posto a 44° N: infatti, 44° + 43° = 87° (< 90°).Più semplicemente, perché un astro sia circumpolare è necessario che la sua distanza dal Polo Nord cele-ste, espressa in gradi angolari, sia uguale o minore rispetto alla latitudine dell’osservatore.
Questo a livello teorico. In realtà, l’effetto della foschia atmosferica rende spesso difficile scorgere lestelle molto basse sull’orizzonte. Affinché risultino ben visibili, è necessario che siano elevate di alcunigradi al di sopra di questo, mediamente 5° o 6° per le stelle molto luminose, di magnitudine 1.
A differenza di quanto accade oggi, però, nell’antichità nessuna stella indicava un punto preciso cor-rispondente al Polo Nord celeste, come sottolineava Lucano (Farsaglia, VIII, 167-184, un punto del cieloattorno al quale le costellazioni ruotavano, senza riferimento ad una stella precisa) e come rilevava giàPitea di Marsiglia nel IV sec. a.C., indicando che la posizione del Polo Nord celeste non era contrasse-gnata da una singola stella, ma ricadeva in un punto “vuoto” del cielo che costituiva il vertice di un qua-drangolo, definito negli altri vertici da tre stelle15. Mentre ai nostri giorni siamo abituati ad identificare ilPolo Nord celeste con la Stella Polare, che corrisponde ad a dell’Orsa Minore, le fonti storiche confer-mano che i marinai antichi non avevano una stella polare a cui fare riferimento. A causa della precessio-ne degli equinozi, infatti, la posizione del Polo celeste cambia nel corso del tempo e, di conseguenza, cam-bia la nostra visione della volta stellata. In sostanza, il “nostro” cielo non è lo stesso di duemila o tremi-la anni fa.
Il fenomeno astronomico della precessione, già scoperto nel II sec. a.C. dall’astronomo e matematicogreco Ipparco di Nicea, è determinato da un lento ma ampio movimento dell’asse terrestre, che andiamoa descrivere sinteticamente16 (Fig. 3). A questo fine, dobbiamo considerare innanzitutto che l’asse di rota-zione terrestre è inclinato di 23° 27’ rispetto all’asse che collega i due poli dell’eclittica. L’asse dell’e-clittica è perpendicolare al piano dell’eclittica, essendo l’eclittica la traiettoria descritta dal moto appa-rente del sole sulla sfera celeste ed essendo il piano dell’eclittica inclinato di 23° 27’ rispetto al piano
L’orientamento astronomico: aspetti tecnici della nav igazione fenicio-punica tra retorica e realtà
47

equatoriale celeste, che è la proiezione del piano equatoriale terrestre. L’asse terrestre, oltre a ruotare susé stesso, si sposta molto lentamente intorno all’asse che collega i due poli dell’eclittica, ruotando in sensoantiorario e descrivendo un cono che ha per vertice il centro della terra. Ne consegue che la proiezionedel Polo Nord Terrestre sulla volta celeste, proiezione che corrisponde al Polo Nord Celeste e che si col-loca sul prolungamento dell’asse terrestre, si sposta lungo un circolo che ha un raggio di 23° 27’ e che hail centro nel polo dell’eclittica, compiendo un giro intero in circa 26.000 anni. Se oggi il Polo NordCeleste si trova molto vicino ad a dell’Orsa Minore, l’attuale Stella Polare, la precessione lo sposterà inprossimità di Vega tra circa 12.000 anni, mentre tra circa 21.000 anni arriverà in prossimità di Thuban (adel Drago), stella che fu già polare agli inizi del III millennio a.C.
Nell’antichità, dunque, la nostra polare era molto più distante dal Polo Nord Celeste di quanto non sia
Stefano MEDAS
48
Fig. 3: Schema grafico della precessione degli equinozi (da Migliavacca, 1976).

oggi. Attualmente, a dell’Orsa Minore dista circa 1° dal Polo Nord Celeste, ed è per questo motivo chedescrive un circolo così stretto intorno ad esso da far apparire la stella immobile nel cielo. Ma se consi-deriamo, per esempio, un periodo compreso tra il V e il III sec. a.C., possiamo rilevare che a dell’OrsaMinore ruotava con un circolo molto più ampio intorno al Polo, distando da questo circa 12°, poiché ilPolo si trovava nel tragitto tra Thuban e a dell’Orsa Minore, poco più che a metà strada.
Verso il 500 a.C. il Polo Nord Celeste distava circa 7° da Kochab (b dell’Orsa Minore), ma, comunque,non era sufficientemente vicino perché questa stella potesse svolgere la funzione di polare. Nell’antichitàgreco-romana, infatti, non esisteva il concetto di stella polare; come abbiamo visto, il Polo era identifica-to in un punto del cielo corrispondente al fulcro intorno a cui ruotavano le due principali costellazioni cir-cumpolari (esattamente al contrario di quanto accade oggi per le sette stelle che compongono l’OrsaMinore, a era quella più lontana dal Polo, quella che ruotava col raggio maggiore intorno ad esso).
Altre fonti ricordano l’abilità dei Fenici nell’orientarsi con le stelle. “Siderum observationem in navi-gando Phoenices (invenerunt)”, “l’osservazione delle stelle durante la navigazione fu introdotta daiFenici”. Con questa breve affermazione, Plinio (Storia Naturale, VII, 209) attribuisce ai Fenici una pra-tica che può essere interpretata in due modi, non necessariamente contrastanti tra loro: come una formadi “navigazione astronomica” o come un mezzo per raccogliere dei dati che potevano essere impiegatinegli studi di astronomia18. Il riferimento ai Fenici risulta del tutto coerente, dal momento che gli anti-chi, come abbiamo visto, consideravano i Fenici e i Cartaginesi popoli di naviganti per eccellenza, inassoluto i più esperti e i più audaci di tutti (per quanto enfatizzata, questa eccellenza nautica corrispon-deva dunque ad un fatto reale).
Un passo di Strabone (Geografia, XVI, 23-24 = C 757) ci aiuta a chiarire meglio il problema: dopoaver rilevato che nell’arte della navigazione i Fenici furono superiori a tutti i popoli in ogni epoca, il geo-grafo greco aggiunge che i Sidonii, cioè i Fenici di Sidone, erano dei veri e propri “sapienti” (filòsofoi) inmateria di astronomia e di aritmetica, avendone iniziato lo studio per mezzo di calcoli pratici e della “navi-gazione notturna” (nuktiplo…a). La pratica della navigazione, del resto, contribuì in misura fondamenta-le al progredire delle ricerche in molti settori del sapere, tra cui la geografia e, appunto, l’astronomia.
Risulta più difficile, invece, riconoscere un processo nella direzione opposta, cioè identificare se le ela-borazioni teoriche potessero trovare delle applicazioni alle necessità pratiche della navigazione, ed even-tualmente in quale forma. La perdita della letteratura tecnica di argomento nautico, che pure dovette esi-stere almeno a partire dall’epoca ellenistica, rappresenta un limite reale per la nostra possibilità di anali-si. Così, resta per noi incerta la natura di un’opera perduta, intitolata Astronomia nautica e attribuita aTalete (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, I, 23)18, il filosofo e matematico greco vissuto a cavallo tra ilVII e il VI sec. a.C.: testo ad uso dei naviganti o testo di astronomia realizzato in base alle osservazionicompiute durante la navigazione notturna? Allo stato attuale, considerando le modalità della “navigazio-ne astronomica” antica e richiamando la notizia di Strabone sopra citata, possiamo ritenere più verosimi-le che si trattasse di un testo scientifico derivato dall’esperienza nautica, e non viceversa.
In questo contesto, e nel rapporto tra i Fenici e l’arte della navigazione, appare interessante l’esisten-za di una tradizione risalente ad Erodoto (Storie, I, 170)19 secondo cui il greco Talete sarebbe stato di ori-gine “fenicia e barbara”. La tendenziosità di Erodoto su questo punto, esplicitamente ricordata da Plutarco(Sulla malignità di Erodoto, 15 = 858 A), non andrebbe però a smentire l’origine milesia del filosofo,comunemente riconosciuta20.
Parlando di “navigazione astronomica” e di “astronomia nautica” in relazione al mondo antico, ènecessario porre le definizioni tra virgolette, poiché non esistono elementi in grado di attestare la praticadi una vera e propria navigazione astronomica, cioè di una navigazione condotta con strumenti che con-sentissero di stabilire la posizione della nave in mare sulla base dei soli riferimenti astronomici. A taleproposito, ricordiamo che nell’antichità non veniva praticata una navigazione stimata nel senso modernodel termine, dunque, basata sulla registrazione dei tre parametri fondamentali che sono la direzione dirotta, la velocità e il tempo, tradotti graficamente sulla carta nautica per calcolare il punto nave stimato21.
L’orientamento astronomico: aspetti tecnici della nav igazione fenicio-punica tra retorica e realtà
49

Del resto, il silenzio delle fonti sull’esistenza di una cartografia nautica e sull’uso di calcolare la velocitànell’unità di tempo22, attestano che mancavano i presupposti tecnici, oltre che gli strumenti, per seguirequesta pratica. Probabilmente, non era neppure sentita come necessaria; durante i viaggi d’alto mare, aldi fuori del raggio di visibilità della terraferma, la stima era concepita non come calcolo di un punto defi-nito sulla superficie del mare, ma come riferimento dinamico determinato empiricamente in base all’o-rientamento, alle condizioni del vento e alla durata media del viaggio, grazie all’esperienza, alla pratica eal senso marino dei naviganti23. Soltanto in vista della terra e in presenza di punti cospicui noti si potevastimare con precisione la propria posizione.
In conclusione, possiamo rilevare che nella diffusa opinione sul primato della nautica fenicio-punicanel mondo antico, diventato vero e proprio tópos letterario, si inserisce anche la consapevolezza che esi-stevano tradizioni nautiche specifiche, in diretto rapporto con la pratica di navigazioni particolarmentelunghe e impegnative, che fossero spedizioni commerciali o viaggi esplorativi. In un contesto tecnico eculturale per molti aspetti comune, che univa tutte le marinerie, i naviganti fenicio-punici si distingueva-no per la loro esperienza e per la loro capacità nell’affrontare il mare, che derivavano da una lunga tradi-zione di cui riusciamo a cogliere solo i pallidi riflessi. Il “naufragio” della letteratura punica ci imponeuna visione mediata, di seconda mano, estremamente impoverita sul piano documentale. Tuttavia, è leci-to pensare che la cultura nautica fenicio-punica conobbe una sua codificazione, che per noi è andata com-pletamente perduta. Nell’eredità raccolta dai Romani e dai popoli africani, dopo la caduta di Cartagine,rientrava con ogni probabilità anche il bagaglio di conoscenze legate alla navigazione. Possiamo consi-derare un fatto del tutto verosimile, per esempio, che tra i presupposti del viaggio di Polibio lungo le costeafricane, oltre le Colonne d’Eracle, condotto con fini esplorativi nel 146 a.C.24, o tra quelli della celebrespedizione del re mauritano Giuba II alle Canarie, realizzata probabilmente tra il 19 e il 10 a.C.25, vi fos-sero proprio dei documenti e delle informazioni provenienti da fonti puniche.
Stefano MEDAS
50

Notas
1 Walbank (1957); Schepens (1989).2 Piccaluga (1983). 3 Saint Denis (1947); Rougé (1952 y 1966: 31-33); Janni (1996: 107-122). 4 Senofonte, L’amministrazione della casa (Economico). C. Natali (ed.) (1988). Marsilio. Venezia. 5 Medas (1999a y 2004).6 Medas (1999b y 2000). 7 Cfr. Bunnens (1983: 14); Janni (1996: 75, nota 76 y 1998a: 461, nota 22). 8 Oltre a Silio Italico e Manilio, diversi autori antichi rilevano questa duplice tradizione sull’impiego delle Orse nell’orienta-
mento nautico, cfr. Medas (1998: 160-161, nota 12). 9 Schüle (1968).10 Jodin (1966); López Pardo (1992 y 2000: 45-49). 11 Mederos y Escribano (2002).12 Feraboli, Flores y Scarcia (1996: 226-227); Medas (1998: 160-167 y 2002).13 Le Orse sono definite anche “asciutte”, in quanto non si bagnano mai nella distesa marina che rappresenta l’orizzonte, non
scendono mai sotto di esso; Le Boeuffle (1987: 156, n. 658) (inoccidus). 14 Migliavacca (1976: 147-154); Flora (1987: 27-29). 15 Bianchetti (1998: 82-83, 109-111). 16 Migliavacca (1976: 128-131); Flora (1987: 137-140).17 Medas (1998). 18 Waerden, van der (1988: 13-15). 19 Cfr. Scholia in Aratum Vetera, 39; Igino, Sull’astronomia, II, 2, 3 (cita Erodoto come fonte); Diogene Laerzio, Vite dei filo-
sofi, I, 23 (cita come fonti, oltre ad Erodoto, anche Duride e Democrito). 20 È stato ipotizzato (Ferro y Caraci, 1979: 115) che l’idea di un’origine fenicia di Talete derivi dal titolo di alcune opere a lui
attribuite. Si tratta dell’Astronomia nautica e di quelle intitolate Del solstizio e Dell’equinozio, che richiamerebbero la prati-ca della navigazione e la proverbiale tradizione nautica dei Fenici. L’attribuzione di queste opere resta comunque incerta.
21 Fantoni (1980). 22 Janni (1998b); Medas (2004). 23 Cfr. Lewis (1994: 325): “Preinstrumental, preliterate navigation, on the other hand, is dynamic; fresh data are being proces-
sed all the time, not just when taking and working out a sight. As the course unrolls, the accent is kept firmly upon the hereand now – the ever-changing present position”.
24 Pédech (1955); Thouvenot (1956); Tsirkin (1975); Eichel y Todd (1976) ; Desanges (1978: 121-147); Gómez Espelosín(2000: 155-158).
25 Mederos y Escribano (2002: 169-197); Sirago (1996).
L’orientamento astronomico: aspetti tecnici della nav igazione fenicio-punica tra retorica e realtà
51

Bibliografia
BIANCHETTI, S. (ed.) (1998): Pitea di Massalia, l’Oceano. Introduzione, testo, traduzione e commento. Bibliotecadi Studi Antichi, 82. Istituto Editoriali e Poligrafici Internazionali. Pisa-Roma.
BUNNENS, G. (1983): “Tyr et la mer”. En E. Gubel, E. Lipinski y B. Servais-Soyez (eds.): Redt Tyrus-Sauvons Tyr.Orientalia Lovaniensia Analecta, 15. Studia Phoenicia, 1. Uitgeverij Peeters. Leuven: 7-21.
DESANGES, J. (1978): Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique (Vie siècle avant J.C.-IVe siècle après J.C.). Collection de l’École Française de Rome, 38. Roma.
EICHEL, M.H. y TODD, J.M. (1976): “A note on Polybius’ voyage to Africa in 146 B.C.”. Classical Philology, 71(3): 237-243.
FANTONI, G. (ed.) (1980): Navigazione stimata e costiera. Ristampa. Accademia Navale, A.N. 1-10. Livorno.FERABOLI, S., FLORES, E. y SCARCIA, R. (eds.) (1996): Manilio, Il poema degli astri (Astronomica). Volume I,
Libri I-II. Fondazione Lorenzo Valla. Verona.FERRO, G. y CARACI, I. (1979): Ai confini dell’orizzonte. Storia delle esplorazioni e della geografia. Mursia.
Milano.FLORA, F. (1987): Astronomia nautica (navigazione astronomica). 5ª edizione. Milano.GÓMEZ ESPELOSÍN, F.J. (2000): El descubrimiento del mundo. Geografía y viajeros en la antigua Grecia. Madrid.JANNI, P. (1996): Il mare degli Antichi. Studia e Civiltà, 40. Dedalo. Bari. JANNI, P. (1998a): “Il mare degli antichi: tecniche e strumenti di navigazione”. Archeologia subacquea. Come opera
l’archeologo sott’acqua. Storie dalle acque. VIII ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Certosadi Pontignano, Siena, 1996). Firenze: 449-475.
JANNI, P. (1998b): “Cartographie et art nautique dans le monde ancien”. En P. Arnaud y P. Counillon (eds.):Geographica Historica. Ausonius. Bordeaux-Nice: 41-53.
JODIN, A. (1966): Mogador. Comptoir phénicien du Maroc atlantique. Editions Marocaines et Internationales.Tanger.
Le BOEUFFLE, A. (1987): Astronomie, Astrologie. Lexique latin. Picard. Paris.LEWIS, D. (1972): We, the Navigators. The Ancient Art of Landfinding in the Pacific. Australian National University
Press. Canberra.LEWIS, D. (1994): We, the Navigators. The Ancient Art of Landfinding in the Pacific. 2nd edition. University of
Hawaii Press. Honolulu.LIUZZI, D. (ed.) (1995): M. Manilio, Astronomica, libro I. Congedo. Galatina.LÓPEZ PARDO, F. (1992): “Mogador, ‘factoría extrema’ y la cuestión del comercio fenicio en la costa atlántica afri-
cana”. Ve Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie de l’Afrique du Nord (Avignon, 1990). Comitédes Travaux Historiques et Scientifiques. Paris: 277-296.
LÓPEZ PARDO, F. (2000): El empeño de Heracles. La exploración del Atlántico en la Antigüedad. Cuadernos deHistoria, 73. Arco Libros. Madrid.
MEDAS, S. (1998): “‘Siderum observationem in navigando Phoenices (invenerunt)’ (Plinio, N.H., VII, 209).Appunti di “navigazione astronomica” fenicio-punica”. Rivista di Studi Fenici, XXVI (2): 147-173.
MEDAS, S. (1999a): “Forme di conoscenza nautica dei piloti antichi”. En M. Marzari (ed.): Navis. Rassegna di studidi archeologia, etnologia e storia navale, 1. Sottomarina, VE: 57-76.
MEDAS, S. (1999b): “Les équipages des flottes militaires de Carthage”. En G. Pisano (ed.): Phoenicians andCarthaginians in the Western Mediterranean. Studia Punica, 12. Roma: 79-106.
MEDAS, S. (2000): La marineria cartaginese: le navi, gli uomini, la navigazione. Sardegna Archeologica, Scavi eRicerche, 2. Carlo Delfino Editore. Sassari.
MEDAS, S. (2002): “La navigazione fenicio-punica nell’Atlantico: considerazioni sui viaggi di esplorazione e sulperiplo di Annone”. Byrsa. Rivista di Studi Punici, 2.
MEDAS, S. (2004): De rebus nauticis. L’arte della navegazione nel mondo antico. L’Erma di Bretschneider. Roma.MEDEROS, A. y ESCRIBANO, G. (2002): Fenicios, púnicos y romanos. Descubrimiento y poblamiento de las Islas
Canarias. Estudios Prehispánicos, 11. Dirección General de Patrimonio Histórico. Gobierno de Canarias. Madrid.MIGLIVACCA, R. (1976): I misteri delle stelle. Milano.PÉDECH, P. (1955): “Un texte discuté de Pline: le voyage de Polybe en Afrique (H.N., V, 9-10)”. Revue des Etudes
Latines, 33: 318-332.
Stefano MEDAS
52

PICCALUGA, G. (1983): “Fondare Roma, domare Cartagine: un mito delle origini”. I Congresso Internazionale diStudi Fenici e Punici (Roma, 1979). Collezioni di Studi Fenici, 16 (2). Consiglio Nazionale delle Ricerche.Roma: 409-424.
ROUGÈ, J. (1952): “La navigation hivernale sous l’Empire Romain”. Revue des Études Anciennes, 54: 316-325.ROUGÈ, J. (1966): Recherches sur l’organisation du commerce marítime en Méditerranée sous l’Empire Romain.
S.E.V.P.E.N. Paris.SAINT-DENIS, E. de (1947): “Mare clausum”. Revue des Études Latines, 25: 196-214.SCHEPENS, G. (1989): “Polybius on the Punic Wars. The problem of objectivity in history”. En H. Devijver y E.
Lipinski (eds.): Punic Wars (Antwerp, 1988). Orientalia Lovaniensia Analecta, 33. Studia Phoenicia, 10. Leuven:317-327.
SCHÜLE, W. (1970): “Navegación primitiva y visibilidad de la tierra en el Mediterráneo”. XI Congreso Nacionalde Arqueología (Merida, 1968). Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales. Zaragoza. 440-462.
SIRAGO, V.A. (1996): “Il contributo di Giuba II alla conoscenza dell’Africa”. En M. Khanoussi, P. Ruggeri y C.Vismara (eds.): L’Africa Romana 11. Atti del Convegno di Studio (Cartagine, 1994). Editriche il Torchietto.Ozieri: 303-317.
THOUVENOT, R. (1956): “Le témoignage de Pline sur le périple africain de Polybe (V, 1, 8-11)”. Revue des ÉtudesLatines, 34: 88-92
TSIRKIN, J.B. (1975): “Polybius’s voyage along the Atlantic coast of Africa”. Vestnik Drevnei Istorii, 4: 111-114.(testi in ruso, con riassunto in inglese).
WAERDEN, B. L. van der (1988): Die Astronomie der Griechen. Eine Einführung. WissenschaflicheBuchgesellschaft. Darmstadt.
WALBANK, F.W. (1957): A Historical Commentary on Polybius. I. Clarendon Press. Oxford.
L’orientamento astronomico: aspetti tecnici della nav igazione fenicio-punica tra retorica e realtà
53

54

Los condicionantes técnicos de la navegación fenicia en el
Mediterráneo Oriental
EnriquE DíEs CusíUniversitat de València. Departament de Prehistòria i Arqueologia
“Puedes sentirte satisfecho con pequeñas embarcaciones, pero
confía tus mercan cías a naves grandes. Cuanto mayor sea su
carga, más considerables serán tus ganancias, siempre que
retengan su soplo los vientos contrarios.”Hesíodo, Los trabajos y los días
1
“Poníase el sol (...) cuando (…) llegamos al puerto donde esta-
ba la embarcación de los fenicios. Al punto nos hicieron subir en
la nave y, desplegadas las velas, que un viento favorable hinchó
enseguida, empezamos a bogar. Sin descanso, cortamos las
aguas durante siete días con sus noches.”Homero, Odisea, XV, 471 y ss.2
La mar demana fusta
Dicho popular de Formentera3
1. Introducción
El presente trabajo es continuación del realizado sobre los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Occidental (Díes, 1994), del cual incluimos los elementos esenciales para sumejor comprensión global. En el planteamiento de aquel, en su mayor parte perfectamente válido para elactual, partíamos de dos ideas muy concretas sobre las que trabajar: un tipo de navegación y un tipo debuque.
En el primer caso nos referíamos a la navegación comercial, distinguiéndola claramente de la de guerrao incluso de las descubiertas; porque la navegación comercial, pasados los primeros momentos dedescubrimiento, tiende a organizarse según rutas estables y seguras, a partir de una informacióncelosamente guardada por los marinos y por sus patrocinadores fruto de una larguísima tradición.
En este sentido hay que insistir en que una buena parte de los que han surcado los mares (pescadores,pequeños comerciantes) sólo tenían conocimiento de la costa más cercana, con algunas noticias difusassobre el resto del mar, trasmitidas oralmente mediante narraciones, historias o comentarios más o menosfiables. Las sorprendentes contradicciones4 de los historiadores antiguos sobre derroteros o descripciones
55

de costas hay que entenderlas por el peligro de usar indiscriminadamente estas fuentes.Dicho esto, hay que recalcar de nuevo la importancia de los destinos, porque las rutas se hacen en
función de ellos. Hay que determinar en cada época cuáles son los destinos principales para poderdeterminar cuál sería la ruta más probable dados los condicionamientos geográficos y técnicos de lanavegación del momento. Por supuesto que el uso frecuente de una ruta, con sus avatares y cambios, vacreando núcleos secundarios de apoyo o aprovechamiento parcial que pueden ir convirtiéndose en núcleosprincipales que con el tiempo puede sustituir al original5 (Díes, 1995: 104-105); en cuyo caso surgiránnuevas rutas que generarán nuevos puntos secundarios. A este fenómeno hay que añadir que diversoshechos políticos puedan cerrar temporal o definitivamente una ruta obligando a buscar nuevos modos dellegar a destino6.
Para este trabajo, como para el anterior, partíamos de la establecida relación comercial metrópoli –periferia entre Tiro (y las otras ciudades fenicias) y los asentamientos fenicios en Extremo Occidente,cronológicamente más antiguos que los del Mediterráneo Central (Aubet, 1987). Hipotetizábamos, sobrecuál sería la ruta más válida y, cruzados estos datos con la presencia de asentamientos documentadosarqueológicamente, ver cuáles sería producto de dicha ruta y cuáles generan una ruta en sí misma. En estepunto, por ejemplo, el trabajo anterior ponía de manifiesto la importancia que debía tener ladesembocadura del segura en el comercio fenicio, toda vez que el hallazgo de una factoría –LaFonteta/Dunas de Guardamar- en este lugar no respondía a un asentamiento secundario de la ruta Tiro-Cádiz, puesto que el derrotero propuesto evitaba específicamente este lugar. Es decir, que estábamos anteun destino, no ante una parada. Los resultados de las investigaciones durante estos últimos años han venidoa confirmar esta suposición (González Prats, 1997).
El siguiente elemento de trabajo fue el tipo de buque. En primer lugar distinguimos muy claramenteentre el buque de guerra y el mercante, no sólo por sus objetivos, sino por su construcción, concepción ylimitaciones de uso. En segundo lugar, distinguíamos entre los buques mercantes de cabotaje y los dealtura, distinción que es propuesta por V. Guerrero (Guerrero, 1998: 76-82) identificándola con los dosmodelos mencionados por las fuentes7. Del análisis del modelo de buque propuesto se inferían una seriede condicionantes en función del viento que, combinados con los del análisis geográfico, ponía enevidencia cuáles serían las rutas más rápidas y seguras para el recorrido propuesto.
En esta ocasión extendemos el estudio al Mediterráneo Oriental siguiendo el mismo tipo deplanteamiento, por lo que remitimos al anterior para algunos detalles específicos de navegación y dedescripción del buque, aunque incluimos algunas precisiones sobre la capacidad de carga del mismo ysobre su construcción. Hablaremos, pues, en primer lugar el medio físico, luego el tipo de buque yfinalmente las rutas posibles para establecer la más rápida, a la par que segura. si en el trabajo anteriornuestros destinos eran Cartago-Cádiz/Huelva, Cádiz-ródano y Cartago-ródano, en este caso será la rutaTiro-Cartago y Cartago-Tiro, con sus variantes por el norte y sur de sicilia y por la costa africana las queanalizaremos.
2. El medio físico
El mar Mediterráneo, comparado con las grandes masas oceánicas, puede considerarse como un granlago salado que, en principio, no debería plantear grandes problemas para su navegación. sin embargo, laconstante proximidad de la tierra hace que los regímenes de vientos sean totalmente distintos a los de losocéanos y que los mismos sean inconstantes y variables. Por la misma causa, sus olas no llegan a alcanzarlas alturas de las del Atlántico, pero son más cortas y más molestas y, además, existe mar de fondo casicada día. Estas condiciones resultan tan adversas para la navegación a vela que hacen exclamar a B.Moitessier (1977: 288), tras recorrer 14.000 millas a vela en 126 días y cruzar el temible cabo de Hornos“Brisas locales, calmas y pequeñas ventolinas que no vienen de ninguna parte. La noche ha sido terrible
Enrique DÍES CUSÍ
56

en este mar desconcertante que es el Mediterráneo, en donde se puede estar contento si se han podidorecorrer sesenta millas en veinticuatro horas pagando con esfuerzos desproporcionados las pobresdistancias recorridas”. Con todo, dos son los elementos que estudiaremos en profundidad: las corrientes ylos regímenes de vientos, ya que las mareas tienen aquí una influencia mínima.
2.1 Las corrientes (Fig. 1)
La pérdida constante del volumen de agua por la evaporación y el desnivel existente entre el Atlánticoy el Mediterráneo dan lugar a una corriente generalizada de superficie que circula en sentido contrario alde las aguas de un reloj8. se inicia en el estrecho de Gibraltar y da lugar a dos circuitos, uno oriental y otrooccidental.
La corriente, desde el estrecho de Gibraltar, se divide en dos ramas. La primera sigue paralela a la costaafricana y, a la altura del cabo Bon, un brazo sigue por el golfo de sirte, mientras que otro vira al norte,cruza frente a sicilia y, siguiendo el contorno de la costa de italia occidental, cruza el mar de Liguriacontorneando el sur de Francia, para deslizarse frente a la costa este española hasta el cabo de san Antonioen donde, ya muy debilitada, vira por debajo de Formentera en dirección al extremo sur de Cerdeña. Lasegunda, desde Gibraltar, se pega a la costa sureste de España y, a la altura del cabo de Gata, se dirige haciael este, uniéndose a la subcorriente que, desde san Antonio, hace rumbo al sur de Formentera.
La corriente general en el circuito occidental del Mediterráneo tiene una velocidad que apenas superaun nudo, hallándose la media más alta en el tramo comprendido entre el Estrecho y el cabo de Bon,habiéndose detectado ocasionalmente velocidades superiores a tres nudos en esta zona.
En la zona que nos ocupa cabe destacar, sin embargo, dos casos concretos. En primer lugar unacorriente superficial en el Golfo de sirte, que invierte el giro siguiendo la costa africana, que puede llegara ser problemática con viento del sE. Y en segundo –y más importante- la fuerte corriente que, a travésdel Bósforo y los Dardanelos, desagua el Mar negro en el Mediterráneo. Como en el caso de Gibraltar,puede llegar a ser de varios nudos de forma que, con vientos contrarios, hace imposible la navegación. Estehecho ha condicionado de forma importante la circulación entre ambos mares generando un fenómenosimilar al de las ciudades que aparecen del lado mediterráneo del Estrecho de Gibraltar – cómo Málaga,por ejemplo-, las escalas de espera.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
57

2.2. El régimen de vientos (Fig. 2)9
El mar Mediterráneo es inconstante, voluble y, en ocasiones, imprevisible en su comportamiento, pero,por contra, ni los vientos alcanzan los valores máximos ni el oleaje supera, salvo excepciones, los cuatrometros10. Como norma general, las mejores condiciones de navegación de altura, especialmente para losveleros, se dan en el periodo veraniego, entre los meses de mayo y septiembre y, ocasionalmente, entremarzo y octubre.
Describiremos a continuación los vientos dominantes en el Mediterráneo Oriental, advirtiendo queel concepto “generalmente” se obtiene a través de datos estadísticos, lo que implica un criterio dehabitualidad no permanente.
a) Levante: sopla en dirección este-oeste y su presencia se deja sentir en alta mar. Aunque se trata deun viento habitual, su fuerza es escasa, salvo en las situaciones de temporal. su denominación esmeramente indicativa, ya que en la misma se incluyen aquellos que soplan “aproximadamente” endirección a poniente, constituyendo los nordestes y sudestes en todas sus variantes, las cuales son defrecuencia local y estacional. Hay que distinguir entre el Levante de alta mar, de mayor presencia, y el delestrecho, que merece descripción aparte. El Levante del Estrecho es un viento del que hay que hacer dosapartados: el levante “duro”, que en ocasiones alcanza velocidades superiores a 160 kilómetros por hora,y el levante “normal” con velocidades entre 13 y 40 kilómetros por hora. Este viento es dominante en elEstrecho y sopla, por término medio, alrededor de 162 días al año. Los levantes duros impiden la travesíadel Estrecho incluso a los más modernos barcos a motor. El Poniente del Estrecho, si tiene componentesur, da lugar a precipitaciones y levanta mucha mar, pues su velocidad llega a ser de hasta 65 kilómetrospor hora. Felizmente es fácil de pronosticar pues se anuncia con densas brumas y calma chicha. En cuantoa su frecuencia es muy relativa, ya que se describen “años de poniente” en los que éste llega a establecersedurante 40 días seguidos. si tiene componente norte suele ser mar moderado.
b) Brisas de mar y tierra: la tierra se calienta antes que el mar, pero su calor dura menos que el de lasaguas. Por ello y durante el día se produce una corriente mar-tierra. Por las noches, como el mar conservamejor el calor, la corriente es inversa. son las llamadas brisas, terral y marina o virazón, que afecta a latotalidad de las costas mediterráneas. Aunque su influencia solamente se deja sentir hasta unas veintemillas de la costa, constituyen un sistema que determina la navegación costera y muy especialmente la delos veleros, que las utilizan para realizar el cabotaje.
Aparte de estos vientos genéricos, cada zona genera un viento de mar a tierra variable en fuerza ydirección a lo largo del año y que pierde fuerza cuanto más se adentra el mar. Dejando al margen lasespecificidades locales, los vientos más importantes para el tema que nos ocupa son:
Khansim: Es un viento del s/sE típico de las costas de Egipto. Es muy cálido y fuerte y soplaespecialmente entre febrero y junio.
Sirocco y Ghibli/Chili: Típico el primero de las costas de Libia Oriental y Creta, y del Golfo de sirte,Túnez y este de Argelia el segundo. son vientos de componente s con gran penetración, sobre todo elGhibli/Chili. son propios de primavera y otoño, aunque se dejan sentir en verano e invierno. Vienen asoplar unos 50 días al año. son vientos cálidos en verano y templados en invierno y dominan toda la costanorte africana llegando a notarse su influencia, en ocasiones, hasta sicilia y Cerdeña.
Meltemi: se trata de fuertes vientos del nO que soplan entre junio y octubre. Afectan y dominan todala zona de la costa sur de la Península de Anatolia hasta Chipre.
Etesios:. se trata del mismo viento que el anterior, pero en la zona del Egeo. son los vientospredominantes en verano y, sumados a la corriente antes mencionada, hacen muy difícil el paso al Marnegro.
Lebeccio: Es un viento del O/sO típico en la zona del Tirreno.Gregal: son fuertes vientos del nE que dominan el Adriático y la costa este de Grecia
Enrique DÍES CUSÍ
58

quede claro que, excepto las mencionadas brisas, lo demás son vientos predominantes, que pueden nosoplar o hacerlo con fuerza variada. Pero son los que se tienen en cuenta por los marinos para calcularrumbos, duración aproximada del viaje o épocas más propicias.
3. La tecnología
3.1. El buque mercante fenicio (Fig. 3)
Muchos de los trabajos que tratan sobre el buque en la antigüedad, tienden a tratar por igual noticiasreferidas a buques de guerra y a buques mercantes. Por desgracia, la mayoría de las noticiashistoriográficas hacen referencia a los barcos de guerra, cuando la concepción de los mismos, entoncescomo ahora, era totalmente distinta de la de los dedicados al comercio.
un barco de guerra requiere de velocidad y poca dependencia del viento. Hasta el siglo Vii a.C., laguerra en el mar exigía barcos ágiles y el combate se centraba en el lanzamiento de armas arrojadizas y elabordaje. Al aparecer el espolón, la maniobra estaría encaminada a embestir por el costado al enemigo paraproducir su hundimiento. son dos técnicas totalmente distintas pero que, en ambos casos, requieren de unmotor no sometido a la inconstancia del viento: el remo. Por ello, la nave de guerra era ante todo unamáquina ligera, en la que predominaba la eslora sobre la manga11. Movida a remos, su mayor virtud era lavelocidad, por lo que debían ser embarcaciones largas, estrechas y de poco calado. un buque deese tipo con cincuenta remeros sería capaz de alcanzar más de cinco nudos cuando se marcaba boga deataque (Brossard, 1976: 65).
El palo en el que se envergaba una vela cuadra solamente servía para las travesías, si el vientoacompañaba, y era arriada, incluso el palo en ocasiones, en el momento de la batalla. Cabe añadir suspocas condiciones marineras, especialmente en situaciones de mala mar.
Completamente distinto era el barco mercante, cuyo objeto no era otro que el de transportar
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
59

mercancías, utilizando la propulsión a vela prioritariamente sobre los remos y con un desplazamientoalrededor de 150 toneladas. Los remos solamente se utilizarían en situaciones en maniobra necesaria o encaso de gran peligro12.
El barco mercante fenicio tipo es la gôlah, en griego gaulos13, bañera. Y esto es en realidad lo queaparentaría una embarcación de tipo similar al modelo cuya evolución se inicia a mediados del segundomilenio y que debió influir en los modelos de barco empleados por los griegos en el siglo Vi a.C. y queaparecen reflejados en decoraciones en piezas cerámicas y graffitis, y del que presentamos una propuestade restitución. su eslora podría variar entre 18 y 25 metros, la manga entre 5 y 8, con un puntal de 3 a 4m14. Era un barco barrigón y recio, armado en cuadernas y quilla y en el que, posiblemente, existiría unverdadero tajamar, al menos en modelos más modernos. El calado estimado sería superior a los 2 metrosy su desplazamiento no inferior a las 150 toneladas. sobre la cubierta y a ambas bandas aparecía unparapeto o empalizada corrido de proa a popa, cuyo objeto sería el de permitir almacenar la mercancía másliviana y cubrirla con un encerado. Tanto la roda como el codaste se elevaban sobre cubierta yposiblemente algunos de ellos llevasen figuras ornamentales. sobre la proa aparecía un ánfora, atada a laroda. Esta vasija, desechada la posibilidad de llevar agua, ya que estaría expuesta a los embates de la mary a su salinización, podría considerarse una lámpara de aceite para encender fuegos en la noche,posibilidad no descartable dado que en esta embarcación se realizaban travesías de larga distancia queimplicaban la navegación nocturna. su objeto sería tanto iluminar la cubierta15 como señalar su posicióna otra embarcación cuando navegasen en convoy.
Las gôlah, como todos los buques “redondos” de esta época, armaban un palo de entre nueve y oncemetros, mantenido mediante estays de proa y popa, aunque no sería de extrañar que este último fuesedoble, dada su tendencia a navegar con vientos largos. También debería llevar obenques, sin los que lanavegación a un largo o de través, resultaría imposible. Es casi seguro que sobre el palo se situaría unacofa con el objeto de que en el mismo se acomodase un vigía, necesario para la navegación de altura, ya
Enrique DÍES CUSÍ
60

que aparece en la representación de un hippos, otro de los modelos fenicios, en un relieve del Palacio desargón. La escala de gato que aparece en la pintura de Dra Abou’l neggah hace que podamos admitir sinexcesivo riesgo su existencia, pues con ello resultaría más cómodo y seguro que subir y permanecer en loalto del palo.
Como medio de propulsión, este navío izaba una gran vela cuadra aferrada por arriba a una verga doble.En un primer momento, y por influencia de las naves egipcias, tuvo por debajo a otra más sencilla. Coneste artificio se permitía duplicar la amplitud de la vela, pudiendo llegar a alcanzar la longitud del barcoy soportar detrás de ella el empuje de fuertes vientos. Posteriormente, y por evolución técnica, esta vergainferior desapareció. Dos escotas y dos brazas, una por banda, ayudaban a la orientación de la vela, lo queresultaba de la máxima importancia si se deseaban aprovechar los vientos entre el través y la popa.
La vela se complementaba con los remos, que dado el volumen y desplazamiento, deberían ser entre 3y 4 por banda, apoyados en las amuras, y muy largos, con lo que posiblemente fueran manejados cada unode ellos por uno o dos hombres, según circunstancias. Es necesario descartar la hipótesis de que los remosconstituyeran parte del sistema de propulsión habitual, pues, como queda dicho, resultaríanantieconómicos. Más bien consideramos que solamente se utilizarían en las maniobras portuarias o deaproximación y en situaciones de gran peligro o necesidad perentoria. En el Extremo Oriente todavía sepueden ver pesados sampanes (Broussard, 1976: 62) que desplazan 150 toneladas, maniobrados por 3 o 4remos largos manejados por dos hombres cada uno.
El gobierno de estas embarcaciones se obtenía mediante dos robustos remos orientables situados aambas bandas de la popa, inclinados alrededor de 30º sobre la vertical y sujetos a la amura por un aparejode cuero. una pértiga situada a unos 2 m sobre la borda ayudaba a mantener el remo en posición y soportarlos efectos de rebote. La orientación de la nave se obtenía maniobrando una barra transversal que, conbuena mar, podía ser manejada por un solo hombre.
Otro elemento imprescindible serían las anclas, de las que se han hallado modelos de piedra, con dosperforaciones en las que se colocarían sendas maderas transversales, aguzadas en sus extremos (Casson,1971: 48).
La velocidad que podría desarrollar esta nave con vientos frescos a popa o a un largo, como máximo,sería de 4 nudos o tal vez 5, lo cual es mucho andar para una embarcación tan robusta. su desplazamiento,con todas las reservas del caso, de unas 160 toneladas, supondría una capacidad de carga útil de 115toneladas.
Es de suponer que se emplearía madera de pino, abundante en siria, y por supuesto, cedro del Líbano,con clavazón de bronce o hierro forjado y calafateadas las junturas con pez, resinas o asfalto procedentedel Asia Menor. En cuanto al cordaje, éste se importaría de Egipto en donde existía de antiguo unaindustria muy desarrollada en la que se utilizaría como materia prima la hoja exterior del papiro cuyamédula se reservaba para el papel de escritura. Las velas debían tejerse de lana, la cual sería sometida aun tratamiento especial y se reforzaría con la correspondiente “relinga” o cabo que se cose a los bordes(Broussard, 1976: 160 ss.).
La tripulación de los buques mercantes era bastante diversa, según su tamaño y categoría. En los barcosgriegos se podía componer del piloto, un oficial de maniobra (proel) y otro de administración; la marineríaincluía un timonel, un carpintero, varios remeros y algunos guardias o vigilantes (Casson, 1971: 314-321).Para el tipo de barco que proponemos habría una tripulación máxima de 14 personas.
una travesía de larga duración exigía el encender el fuego a bordo, ya que no era muy recomendablemantenerse durante 10 días con comida seca o fiambre. Los modernos veleros comerciales que los añossesenta todavía realizaban la travesía Vila-nova i la Geltrú a Mallorca, disponían de una caja de hierro apie de palo y sobre ella colocaban un enrejado del mismo material, empleándose brasas para cocinar. Juntoa esta cocina de cubierta se situaba un balde con arena y otro con agua con el fin de sofocar cualquierconato de incendio. En cuanto a los alimentos, había una amplia gama comenzando por los frutos secos
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
61

(higos y dátiles), cereales para pan o tortas (trigo y cebada) que eran molidos en el mismo buque, frutasfrescas (manzanas, peras y granadas); como verdura habitual, la cebolla, que se mantiene siempre que seairee; habas, garbanzos, guisantes y lentejas y, en odres y ánforas, aceite, vino y agua. También debieronutilizar la carne y el pescado en salazón y las salmueras.
En el esquema general de comercio, este buque se complementaría con el hippos, un modelo quecombinaría el remo y la vela, de menor porte -los modelos hallados, como el pecio Mazarrón ii16, estaríanen torno a los 8 y 14 m-; tenía menor capacidad de carga pero a cambio una mayor maniobrabilidad, idealpara la navegación costera y de cabotaje17.
A continuación presentamos los datos para un gôlah de gran tamaño, 25 m, para cuyo cálculo se hautilizado un coeficiente de afinación de 0’708, es decir, aquel referido a botes sin superestructura.
Dimensiones:
Eslora: 25 m
Manga: 8,3 m
Puntal: 4,5 m
Calado medio: 3,15 m
Volumen y capacidad de carga:
Tonelaje de registro Bruto (TrB): 233,60 Tm.
Volumen máximo sumergido: 163,52 m3
Desplazamiento: 167,61 Tm
Porte: 114,46 Tm (53 Tm de tripulación, aparejos y provisiones)
Carga estimada de 1680 ánforas18: 73,82 Tm
reserva de carga: 41’14 Tm. (En cubierta y protegido por lonas)
Velocidad:
Velocidad utilizando vientos portantes fuerza 3 / 4 constantes: 4,5 nudos.
Velocidad media calculada diaria en alta mar: 3 nudos. singladuras19 de 70 millas
Velocidad media calculada diaria costeando: 1,25 nudos. singladuras de 30 millas
3.2. La navegación con vela cuadra (Fig. 4)
Como hemos dicho, la navegación comercial antigua tuvo como única fuente de energía el viento. Peroéste sopla en cada instante de un solo rumbo y, navegando a vela, se puede hacer casi de todo menos ircontra él. El problema se plantea cuando nuestro destino está precisamente situado allí desde donde éstesopla. Esta capacidad de tomar rumbo formando un ángulo pequeño con el viento, denominada como ceñiro barloventear, sólo se conseguirá mediante el uso de aparejos, velas y barcos especiales.
La navegación a vela es el resultado de un sistema de composición y descomposición de fuerzas cuyaresultante empuja el barco en dirección a la línea proa-popa. Para que este resultado se produzcasatisfactoriamente, es necesario que el barco “penetre” en el agua; en términos náuticos, que “cale”, demanera que la forma hidrodinámica del casco transforme el empuje en marcha avante. Por tanto, no es lomismo “calar” que “flotar”: los barcos a motor flotan, los veleros calan.
El otro elemento junto a la forma del casco es la vela. Genéricamente podemos dividir las velas en dosgrandes grupos: las que se sitúan formando cruz con la línea media proa-popa de la embarcación,denominada crujía, y las que se aferran sobre esta línea. El más claro ejemplo de las primeras es la vela“cuadrada”, “cuadra” o “redonda”, típica de las embarcaciones antiguas. su principal virtud consiste enque aprovechan en su totalidad los vientos de popa, pero resultan ineficaces cuando estos se presentan mása proa del través. Las velas del segundo grupo están representadas por el tipo de “cuchillo”, generalmentetriangulares y uno de cuyos bordes se hace firme en el palo o en un estay. Estas velas, colocadas en
Enrique DÍES CUSÍ
62

posición mediante aparejos especiales, permiten “ceñir” el viento, navegar formando con él el menorángulo posible. un buen barco de regatas puede navegar recibiendo el viento a 45 grados de su proa.
Evidentemente, un velero puede “ceñir”, pero no navegar contra el viento: las velas flamearían y elbarco haría atrás. Pero se puede avanzar realizando una línea quebrada en la derrota, de forma que en cadacaso el ángulo se aproxime más al viento sin flamear, sistema denominado “navegar dando bordadas” o“voltejear”. Es lento, pero se avanza.
La primera vela que permitió ceñir con ciertas garantías fue la “latina”, pero ésta no se documenta enépoca antigua más que en pequeñas embarcaciones de época imperial romana, y de hecho no aparecehistóricamente hasta el siglo iX d.C. (Landström, 1961). no obstante, las velas cuadras seguían siendo lasmejores para aprovechar los vientos de popa. Por ello, los veleros de alto porte utilizarán a partir del sigloXVi una combinación de velas cuadras y de cuchillo. Como consecuencia de esta mejor capacidad técnica,todos los derroteros modernos están pensados para una embarcación con un aparejo que incluye algunavela de cuchillo, lo que invalida algunas de las rutas que proponen si eliminamos este aparejo por serdesconocido en el mundo antiguo.
La vela cuadra funciona a plena capacidad con vientos de popa, por la aleta y a un largo. Es cierto quebraceando a rabiar se puede navegar por el través, pero es más dificultoso y comienza a perderrendimiento. navegar con vientos cortos es imposible, salvo que se reduzca la vea convirtiéndola en unade cuchillo, aunque la pérdida de superficie es tal que apenas compensa. Además, ni los aparejos ni laarboladura están pensados para esta función. Es una vela que funciona muy bien con vientos largos de tipooceánico, que se pueden encontrar en el Mediterráneo en alta mar, pero en las cercanías de la costa y convientos cambiantes tiene problemas y reduce mucho la velocidad media. Esto obliga a la incorporación deremos de boga para cualquier buque que navegue preferentemente cerca de la costa y de remos demaniobra para los buques de altura en caso de aproximarse a tierra.
resulta de gran importancia comprender las ventajas y limitaciones de este tipo de vela que fue elpredominante en el Mediterráneo hasta el Bajo imperio para ser luego sustituida por la vela de cuchillo.Esta fue, paradójicamente, de nuevo desplazada por la vela cuadra de las naves atlánticas en la baja EdadMedia (naos, carracas, carabelas) hasta desarrollar un aparejo que combinaría los dos tipos ya en épocamoderna. Téngase en cuenta que muchos de los derroteros utilizados como referencia, corresponden a estaépoca y a este tipo de aparejo.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
63

3.3. La navegación de altura
La derrota Tiro-Cádiz significaba recorrer 4.600 kilómetros, una distancia considerable. Aunque cabíala posibilidad de hacerla costeando, con el riesgo que ello comporta, finalmente era necesario saltar deArgelia a ibiza para cruzar el estrecho de Gibraltar. Con todo, más razonable es suponer que los feniciostomaban la ruta de alta mar, que es la más segura y, además, la más rápida. En cualquier de los dossupuestos hemos de admitir el empleo de un sistema rudimentario de navegación astronómica.
La navegación a la vista de la costa presupone singladuras diurnas y el aprovechamiento de las brisascuando éstas son favorables al rumbo, lo que equivale a decir que una embarcación de este tipo, navegandoa la vista de la costa, no podrá hacer más allá de 25-30 millas diarias y posiblemente aún menos, dada lainconstancia de las brisas en este mar. Ello supondría recalar en abrigos costeros para fondear, operaciónarriesgada y no siempre posible, los cuales deberán estar perfectamente escalonados cada 25-30 millasnáuticas. no cabe pensar en la vieja posibilidad de sacar el barco a tierra cada noche y vivaquear sobre laarena: un barco que desplaza 150 toneladas no se saca a tierra tan fácilmente y menos con sólo 14 hombrespor muy buenos aparejos que dispongan para ello.
En los casos planteados más adelante partimos del hecho que existía una navegación de altura y que serealizaban singladuras de más de cinco días de duración sin ver tierra. Esto comporta una serie deproblemas de orientación y localización, que no serían eliminados parcialmente hasta la aparición de labrújula en la Edad Media y finalmente con el desarrollo del cronómetro de precisión, en el siglo XViii.
En alta mar, teniendo por horizonte el agua, la única posibilidad de orientarse está en las estrellas. Elsol, la luna y demás astros nocturnos marcan un camino de este a oeste, pero todos ellos recorren unaelíptica que hace que su situación no sea constante, salvo en el caso de la Osa Menor, en la actualidad.Aunque los griegos usaban la Osa Mayor como elemento de orientación, los fenicios preferían la OsaMenor, hasta el extremo que la llamaron Phoiniké20. Conociendo el norte se conocen ya todos los puntoscardinales y, con suerte y habilidad, se puede hacer un rumbo; pero esto debe tomarse con muchaprudencia, ya que presupone la existencia de grandes errores: actualmente y navegando a la estima, seadmiten diferencias de medio grado, que equivalen a 30 millas náuticas.
un procedimiento muy antiguo para orientarse en alta mar es el de utilizar pájaros, palomos y cuervosprincipalmente, que se llevan a bordo y se sueltan en caso de necesidad (Luzón y Coín, 1986). Las aves,al ser puestas en libertad, buscarán la tierra y el piloto sólo tendrá que seguir el rumbo que le han marcado.si la tierra está tan lejana que no es captada por estas aves, volverán a bordo.
También se ha especulado mucho respecto de las zonas de visualización de tierra desde la mar en elMediterráneo. La práctica demuestra que a partir de 10 millas, en condiciones normales, la costadesaparece de la vista, aún existiendo en ella grandes alturas. ni con la tesis de que la atmósfera estuviesemás despejada en la antigüedad puede darse por válido el supuesto teórico desarrollado por W. schüle(1969). Ciertamente es posible que en días especiales, cuando el viento ha limpiado la atmósfera y latemperatura no es muy alta, el ambiente sea lo suficientemente diáfano como para permitir ver la costa auna cierta distancia, pero resulta difícil de aceptar que se comprometiesen los riesgos económicos yhumanos de una travesía con el azar de hallar estas condiciones atmosféricas. Ya en otro trabajo sobrevisualizaciones (Díes, 1990) pusimos de manifiesto que, cuando éstas se emplean como medio habitual,son las condiciones visuales mínimas las que establecerán las distancias seguras para colocar unobservador. Por ello, no creemos que la capacidad de ver tierra firme en el mundo antiguo, salvosituaciones excepcionales, superase las 15 o 20 millas, lo que descarta totalmente una navegación de alturaa la vista de la costa.
Para calcular la situación de un barco se necesitan dos datos fundamentales: rumbo y distancia. Elprimero, como hemos visto, puede obtenerse mediante la observación de los astros a simple vista y sinaparatos, pero sus resultados son poco exactos y meramente orientativos. El segundo era imposible de
Enrique DÍES CUSÍ
64

calcular con exactitud, pues los aparatos con los que medir la velocidad, una corredera realizada con unapieza de madera y una cuerda con nudos, en la cual influye la posible corriente a favor o en contra, y eltiempo, relojes de arena o agua, tan solo permitían obtener, teniendo mucha práctica, datos más o menosestimativos. El cálculo de hace Herodoto (iV, 86) sobre el tamaño del Mar negro, basándose en lavelocidad estimada de un buque, le hace errar en casi 900 km., lo que creemos que es suficientementesignificativo.
Pero, por el contrario, el Mediterráneo es un mar pequeño y los errores de rumbo pueden corregirse conpaciencia si se conoce el perfil de la costa. En la navegación de altura van a resultar fundamentales parala orientación las islas, que servirán de marcación exacta y –por así decirlo- de radiofaros naturales quepermitirán la localización y variación de rumbo al disponer ya de un punto de referencia exacto. En elanterior trabajo veíamos cómo ibiza ya debió de jugar un papel de gran importancia para la navegaciónfenicia más antigua, hasta su conversión en puerto estable primero y en colonia después (Gómez Bellard,1995: 770)21. En el caso que nos ocupa, son Malta y Pantelaria nuestros hitos de referencia.
Como hemos dicho más arriba, con vientos favorables un buque fenicio podría hacer unos cuatronudos. si a ello se añade que los vientos no son constantes en su fuerza a lo largo de las 24 horas del díay de la noche, llegamos a la conclusión de que se podrían recorrer 60 millas diarias como promedio,navegando en alta mar y durante 24 horas por jornada22. Esta distancia es más del doble de lo que se puederealizar con una navegación costera que con justicia es denominada como “saltos de pulga” por losactuales navegantes a vela23.
Finalmente, hay que considerar la limitación de los días navegables. Diversos autores clásicos hacenhincapié en ello y señalan que la estación óptima para la navegación de altura es durante los meses entremayo y septiembre (Vegecio, Re mil., iV, 39). Hesíodo aún es más estricto y la limita a unos 75 días (Hes.,663-665). En algunos lugares se celebraba de forma oficial el fin de la temporada de navegación, retirandolas naves a tierra (Eneas Táctico, Poliorcética, XVii, 1). sin embargo, cabe preguntarse hasta qué puntoesta situación de mare clausum era global y a qué tipo de naves afectaba realmente. Hay que suponer queesa oficialidad en la retirada de las naves se refiería sobre todo a los buques de guerra. Efectivamente, lasgaleras, con su escaso calado y baja borda no podían resistir un fuerte oleaje y mucho menos un temporal.son abundantes las noticias sobre flotas enteras que se perdieron debido a una tempestad levantada desúbito. igualmente, la navegación de altura que superase los 5 o 6 días de duración sin arribar a puerto sedebía de ver afectada ya que no podía garantizarse el buen tiempo durante toda la travesía. sin embargo,ni la pesca ni la navegación a corta distancia, tanto de altura como de cabotaje, debía ser imposible duranteesos 4 meses. sirva de prueba el hecho de que existían disposiciones legales para aumentar las tarifas delos préstamos a compañías navieras si el tráfico se realizaba en época de mare clausum (Demóstenes,XXXV, 10), lo que viene a confirmar que se regularizaba una práctica existente anteriormente. En suma,puede hablarse de un aumento del riesgo pero no de una imposibilidad técnica.
Con el tipo de vela que empleaban los buques fenicios y las condiciones climáticas siempre cambiantesdel Mediterráneo, se puede afirmar que, a la hora de recorrer distancias medias y grandes, la navegaciónde altura resulta mucho más segura que la costera. Ello es así porque, ante un casi inevitable temporal24
ponerse a la capa es casi imposible al no poder ceñir salvo doblando la vela y pairear es complejo por lostimones de tipo espadilla lateral. La solución más segura es correrlo, para lo cual se necesita mar, es decir,estar a una distancia de unas 100 millas de la costa de sotavento, pues el tipo de vela que impide la ceñidafavorece el uso de las bordadas o el voltejeo frente a la reducción de trapo. insistimos en que navegar convela cuadra y costa cercana a sotavento es muy peligroso y el buen marino lo evitará siempre que puedasi no quiere poner en riesgo buque, tripulación y mercancía.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
65

4. Derroteros en el Mediterráneo Oriental. El viaje Canaan-Tartessos
Como se dijo anteriormente, planteamos el viaje directo de Tiro (que podría considerarse la costafenicia en general) hasta Cartago, punto de partida del anterior trabajo. se marcan los rumbos exactos,aunque sabemos que, tomando como referencia las partes del buque (Proa, amuras, través, aletas, popa) ydividirlas entre sí sólo se podría afinar de 22º en 22º, es decir, un total de 16 rumbos posibles. se indica,a partir de los vientos habituales, cuál sería el ángulo desde el cual probablemente soplaría el viento y,según el rumbo, en que ángulo debería soplar para ser considerado óptimo o sólo favorable.
También se señalan los puntos del relieve que servirían para corregir el rumbo una vez avistados, ladistancia a recorrer (suponiendo que la travesía fuera perfecta) y el tiempo que costaría en función de lasvelocidades medias antes expuestas. Estos datos son óptimos, por lo que hay que prever que se pudieranincrementar entre un 10% o un 25% en caso de errores de navegación, vientos contrarios, accidentes,temporales, etc
4.1. Tiro - Cartago (Fig. 5)
4.1.1. Tiro – Chipre
se zarparía de Tiro con viento terral (E-sE) y luego se aprovecharía el viento dominante, el Khansim(112º - 160º). Viento óptimo: 58º - 202º. Vientos favorables: 45º - 225º.
se pondría rumbo 315º (nO) –dejando Tiro por la aleta de estribor- hasta ver el monte Troodos (1952m) o el cabo de Gata. En caso de necesidad, sería posible realizar escala en Limassol, Enkomi, etc.
Distancia: 145 millas. Tiempo aproximado de navegación: 2 días.
Enrique DÍES CUSÍ
66

4.1.2. Chipre – Creta
Desde el Cabo Gata se navegaría en busca hasta costa E de Creta. Para ello se pondría rumbo 270º (O)dejando la isla de Chipre por popa. La referencia visual sería el monte ida, de 2.456 m.
se aprovecharían los vientos dominantes: E al mediodía y sE el resto (entre 90º - 135º). Durante elverano podía llegar el Meltemi, que puede soplar del nO o del nE (315º- 45º). En el segundo caso era muyfavorable para esta navegación; en el primero obligaría a hacer una bordada hasta aprovechar los vientosdel sur. Esto supondría casi cuatro días más de navegación. Viento óptimo: 23º - 158º. Viento favorable:0º - 180º
Distancia: 360 millas. Tiempo aproximado de navegación: 5 días.
4.1.3. Creta – Malta
se emplearían dos días de navegación costeando Creta -165 millas-. Aquí se perdía velocidad pues sefuncionaba con los vientos costeros. Por lo dicho anteriormente, puede suponerse que era una zona de granpeligro en caso de que soplaran vientos de componente sur puesto que la costa quedaba a sotavento. Encaso de así fuera, lo recomendable sería ganar mar, incluso perdiendo rumbo.
Desde el cabo de Krios se pondría rumbo 275º,es decir, dejar Creta por la popa hasta avistar la islaMalta (280 m.) o, si no ha sido posible, la costa de sicilia de la que servirían de referencia el Monte Etna,de 3.340 m, o el Lauro, más pequeño (986 m). si no se han avistaban ninguno de estos puntos es que sehabían dejado por estribor, en cuyo caso había que mantener rumbo hasta llegar inevitablemente a la costaafricana.
En este tramo los vientos habituales son de componente entre E y s (90º - 180º). Ocasionalmente, seproducirían vientos del sO que obligarían a hacer bordadas hacia el norte hasta alcanzar los vientosgregales y poder poner rumbo a sicilia y, costeando, llegar hasta Malta. Viento óptimo: 28º - 163º. Vientofavorable: 5º - 185º.
Distancia: 480 millas. Tiempo aproximado de navegación: 7 días.
4.1.4. Malta – Pantelaria
saliendo de Malta, se pondría rumbo 315º (OnO) –dejando Malta por la aleta de estribor- hasta ver lamayor de elevación Pantelaria, el Monte Grande (836 m). En este tramo predominarían vientos del sE ys (135º - 180º). se trata del Ghibli/Chili, como dijimos, vientos muy profundos que ocasionalmentepueden estar acompañados de fuertes lluvias y gran oleaje Vientos óptimos: 68º - 203º. Vientos favorables:45º - 270º.
Distancia: 120 millas. Tiempo aproximado de navegación: 1 día y medio.
4.1.5. Pantelaria – Cartago
saliendo de Pantelaria rumbo 315º (OnO) –dejando Pantelaria por la aleta de estribor- hasta ver elCabo Bon, en un recorrido de 60 millas y luego virar rumbo O hasta Cartago (40 millas). Lo normal seríaencontrarse con vientos predominantes s y sE, ocasionalmente del ssO (135 – 193º). A partir de lacercanía al Cabo Bon ya se funcionaría con los vientos costeros. sin embargo en esta zona siempre esconveniente ganar mar y tratar de evitar el Cabo Bon, una zona de bastante peligro.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
67

Distancia: 100 millas. Tiempo aproximado de navegación: 1 día y medio.
Distancia total recorrida: 1.370 millas.Tiempo total aproximado: 19/20 días
A continuación planteamos tres posibles regresos. Dos de ellos costeando la costa siciliana a fin deaprovechar los vientos terrales y otro siguiendo la costa africana. En el primer caso, la decisión de ir porel norte o el sur dependería de los vientos que soplaran, pues ya se ha dicho que el buen capitán trataríade evitarla costa a sotavento. La ruta más lógica es la sur, pero en momentos en que los vientos del sursoplaran muy fuerte resultaría realmente arriesgado navegar tantas millas con la costa tan cerca. Como entantas ocasiones, la duración, penurias e incluso resultado desastroso de un viaje dependía una decisión departida. La travesía por la costa africana se estudia como respuesta a itinerarios propuestos en ocasionespara mostrar lo poco viable de la misma, lo que no impide que algunos barcos la realizaran por motivostan variados como imaginarse pueda.
4.2. Cartago – Tiro por Sicilia (Fig. 6)
4.2.1. Cartago – NO de Sicilia
Al salir, aprovechando los vientos del sur, se tomaría rumbo 45º -dejando Cartago por la aleta deestribor- en demanda de la costa nO de sicilia, buscando cualquiera de las islas Egadi y especialmente elpuerto de Mozia. se contaría con la ventaja de la existencia de vientos predominantes s y sE,ocasionalmente del sO (135º – 193º). Viento óptimo: 157º - 287º. Viento favorable: 135º - 315º.
Distancia 90 millas. Tiempo aproximado de navegación: 1 día y medio.Desde aquí, como se ha dicho, existirían dos posibles rutas de regreso, por el norte con Palermo y
solunte como escalas o por el sur con Agrigento y selinunte.
Enrique DÍES CUSÍ
68

4.2.2. Sicilia
La opción para elegir una ruta u otra estará en función de los vientos. En caso de soplar fuertes del s(sirocco y Ghibli) es más recomendable costear sicilia por el norte.
4.2.2.1. Norte
4.2.2.1.1. NO de Sicilia – Messina
se aprovecharían los vientos costeros (terrales y virazones) y ocasionales vientos del O y OsO (elLibeccio) con una navegación de cabotaje haciendo jornadas de unas 25/30 millas.
Distancia: 150 millas. Tiempo aproximado de navegación: 5 días. En el estrecho de Messina confluyen dos corrientes, una, al norte, este-oeste proveniente del estrecho
y otra, al sur, oeste – este de retorno. su velocidad suele ser de 1 nudo, aunque puede ser más fuerte enfunción del viento.
Los vientos que predominan al norte del estrecho, aparte de los costeros, son los de componente O,aunque ocasionalmente puede soplar de nE. Al otro lado, vuelven a predominar los gregales del nE.
4.2.2.1.2. Messina – Isla de Citera
se aprovecharían los vientos de componente nE (12º - 55º) y se toma un rumbo entre 100º y 120 º -dejando el estrecho de Messina entre la popa y la aleta de estribor- hasta alcanzar la isla de Citera. Podíaser navegación problemática si predominaban los vientos de componente s y sE que obligarían al buqueacercarse a la costa este de Grecia. Viento óptimo: 43º - 177º. Viento favorable: 20º - 200º. En caso de quepredominaran los vientos nE se podía ganar mar hasta alcanzar la costa sur de Creta para evitar lassiempre peligrosas aguas del Egeo y, desde allí, buscar la costa sur de Asia Menor.
Distancia: 405 millas. Duración aproximada de la navegación: 5/6 días.
4.2.2.1.3. Isla de Citera – Isla de Rodas
se aprovecharían los vientos etesios de componente nO (305º-350º) y se navega con rumbo 90ºdejando la isla de Citera por la popa- hacia la isla de rodas, concretamente el monte Elías, de 798 m.
Vientos óptimos: 203º - 338º. Vientos favorables: 180º - 360º. En este tramo cruzaba una zona de marrelativamente abierta (65 millas entre Creta y Thera), bajo el riesgo de cambios de tiempo y piratería.
Distancia: 240 millas. Duración aproximada de la navegación: 3 días.
4.2.2.1.4. Isla de Rodas – Isla de Chipre
se aprovecharía el viento denominado meltemi, de componente nO (305 – 350º) y, en general,aprovechando vientos costeros, poniendo rumbo 85º (E) –dejando rodas por la popa- en busca del caboAndreas. se usaría una vez como referencia visual el monte Troodos. Viento óptimo: 208º – 343º. Vientofavorable: 185º - 5º.
Distancia: 340 millas. Duración aproximada de la navegación: 5/6 días. si sólo se aprovechaban losvientos costeros podría aumentar hasta los 10 días.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
69

4.2.2.1.5. Isla de Chipre – Tiro
se pondría rumbo a la costa y, desde allí, aprovechando los vientos costeros se llega hasta Tiro.Distancia: 180 millas (90 de navegación de altura y 90 costera). Tiempo aprox. de navegación: 4/5 días.
4.2.2.2. Sur
4.2.2.2.1. NO de Sicilia – SE de Sicilia
se aprovecharían los vientos costeros (terrales y virazones) y ocasionales vientos del sO con unanavegación de cabotaje haciendo jornadas de unas 25/30 millas.
Distancia: 100 millas. Tiempo aproximado de navegación: 3/4 días.
4.2.2.2.2. SE de Sicilia – Isla de Citera
se zarpa con rumbo 94º -dejando la costa por popa- aprovechando los vientos de componente s y sEganando mar hasta que podamos aprovechar los vientos del nE. A partir de aquí enlaza con la ruta anterior.Como en ella, si es posible se intentaría cruzar Creta por la costa sur.
Distancia: 405 millas. Tiempo aproximado de navegación: 5/6 días.Distancia total recorrida: 1.355 millasDuración total del viaje: 25 días
4.3. Cartago -Tiro por la costa africana (Fig. 7)
se proponen aquí dos rutas. una mixta que parte hacia el este y luego enlaza con la anterior y otra quesigue toda la costa hasta Tiro.
Enrique DÍES CUSÍ
70

4.3.1. Hasta Leptis Magna y luego por Creta
4.3.1.1. Cartago – Leptis Magna
se zarparía de Cartago aprovechando los vientos costeros, dado que la circulación general es decomponente sur. La navegación es problemática, además, porque hay una corriente superficial contrariabastante molesta que puede llegar al 1 nudo, aunque si sopla levante fuerte puede llegar hasta los dos ymedio. se trata de una navegación de cabotaje.
Distancia: 457 millas. Tiempo estimado de navegación: 15 días.
4.3.1.2. Leptis Magna – Creta
se zarparía de Leptis Magna rumbo a Creta impulsados por vientos de componente sur (170º - 220º)bastante constantes y fuertes con un rumbo 68º -dejando Leptis Magna entre el través y la aleta de babor-. A partir de mitad de camino probablemente encontrarían vientos de componente este que obligarían abuscar norte o a hacer bordadas. Viento óptimo: 181º - 316º. Vientos favorables: 158º - 338º.
Distancia: 513 millas. Tiempo aproximado de navegación: 7 días.
El resto del viaje es idéntico que la ruta Cartago-Tiro por sicilia y el sur de Creta.Distancia recorrida: 1.640 millasTiempo total: 36 días
4.4. Costeando hasta Tiro (Fig. 8)
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
71

4.4.1. Desde Leptis Magna hasta Ra’s al-Hilal
se zarparía de Leptis Magna en dirección a ras al-Hilal con rumbo 85º -Dejando Leptis Magna por lapopa- para evitar el Golfo de sirte. Los vientos de componente sur (170º - 220º), fuertes y constantesfavorecen la navegación. Viento óptimo: 198º - 333º. Viento favorable: 175º - 355º.
Distancia: 390 millas. Tiempo aproximado de navegación: 6 días.
4.4.2. Desde Ra’s al Hilal hasta Tiro
se seguiría la costa aprovechando los vientos costeros ya que el viento general predominante es decomponente sE e impediría navegar salvo ganando norte.
Distancia: 720 millas. Tiempo aproximado de navegación: 20 días.
Distancia recorrida: 1.560 millasTiempo total: 41 días
5. La propuesta de ruta de Cartago a Cádiz
A los efectos de facilitar la comprensión de algunas de las hipótesis aquí planteadas y de los recorridospropuestos, recogemos aquí las rutas propuestas en nuestro anterior trabajo (Díes, 1994) y que son en parterecogidas y en parte refutadas por el trabajo de V. Guerrero Ayuso, incluido en este libro.
Dejamos para futuros trabajos el análisis de sus propuestas y objeciones que, en cualquier caso, albasarse en los datos provenientes de los hallazgos arqueológicos nos parecen metodológicamentecorrectas.
5.1. Cartago – Cádiz/Huelva (Fig. 9)
Enrique DÍES CUSÍ
72

5.1.1. Travesías con escalas por alta mar
se aprovechan los vientos constantes de levante existentes entre Cerdeña e ibiza y se evita la progresivafuerza en contra de la corriente del Estrecho25.
5.1.1.1. Cartago - Cerdeña
se zarpa al amanecer, aprovechando los vientos terrales con el fin de ganar alta mar. Aprovechando losvientos del sur, se tomaría rumbo 330º, dejando Cartago entre la aleta de babor y la popa, de modo que seaproe a Cerdeña. Vientos dominantes del s y sE, ocasionalmente del sO 45º - 135º. Viento óptimo: 82º -218º. Viento favorable: 60º - 240º.
Distancia: 135 millas. Tiempo aproximado de navegación: 2 días.Puede fondearse entre la bahía de Cagliari y la isla de st. Antioco.
5.1.1.2. Cerdeña - Ibiza
Tomando como marcación el islote Toro por popa cerrada, se arrumba a los 270º, lo que se consigueteniendo siguiendo el curso del sol durante el día y la estrella Polar del través durante la noche. se trata deuna derrota lo más parecida posible a una travesía oceánica, siempre con vientos de componente E y sincorrientes en contra. Viento dominante: 45º - 135º. Viento óptimo: 22º - 158º. Viento favorable: 0º - 180º.
Distancia: 230 millas. Tiempo aproximado de navegación: 8 días.El lugar ideal para el fondeo y aguada es la bahía de ibiza, aunque existen otras posibilidades como la
bahía de santa Eulalia o la Cala de san Vicente, más expuestas en caso de vientos contrarios.
5.1.1.3. Ibiza - Cabo de Gata
Zarpando se la isla de ibiza, se arrumba al sur, aprovechando los vientos locales y, rodeandoFormentera por la Mola, se toma mar y se toma rumbo 235º, se dejando las Pitiusas por la aleta de estribor.Con ello se elimina el tramo de costa comprendido entre los cabos san Antonio y Gata, aprovechando losvientos de componente este. A partir del cabo de Palos y hasta Gata, la navegación está muy influenciadapor los vientos locales, con lo que se aconseja mantenerse a más de 20 millas de la costa. Vientodominante: 45º - 135º. Viento óptimo: 348º - 124º. Viento favorable: 326º - 146º.
Distancia: 230 millas. Tiempo aproximado de navegación: 8 días.no es necesario fondear, pero si es necesario se puede buscar refugio en la bahía de Almería.
5.1.1.4. Cabo de Gata-Estrecho de Gibraltar
Virando del cabo de Gata (o de la bahía de Almería), se sigue la costa andaluza en demanda delEstrecho. A partir de este momento es necesario aproximarse a tierra con el objeto de evitar los efectos dela corriente contraria, lo que obliga a aprovechar los regímenes de brisas. En estas condiciones serealizarán cortas singladuras diurnas de entre 25 y 35 millas diarias, poniéndose por la noche al abrigo enevitación de los riesgos de navegación nocturna en una costa sin señalizar y sin más defensa, en caso degrave apuro, que los remos. Existen, a tal fin, excelentes abrigos –desembocaduras de los ríos Guadalfeo,Vélez y Algarrobo, Guadalmedina, Guadalhorce, ensenada de Marbella y, junto a la embocadura delEstrecho, la propia bahía de Algeciras- que se escalonan de forma que entre uno y otro se puede realizar
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
73

una singladura. Alcanzada la embocadura del Estrecho, se toma éste si sopla levante moderado,arrimándose lo más posible a la orilla norte y, ayudándose si es necesario de los remos, se procura larecalada en Barbate. En el supuesto de que al embocar el Estrecho se encontrara viento de poniente, noquedará más remedio que buscar abrigo en Algeciras o Málaga y esperar resignadamente a que cesen susefectos. Lo normal es que no dure más allá de 3-4 días, aunque se han descrito situaciones de ponientemantenidas durante dos meses, pero esto es excepcional. Tampoco deberá intentarse el paso del Estrechoen situaciones de levante duro con vientos superiores a 40 km/h, ya que existe posibilidad de naufragio ovarada en costa difícil.
Distancia: 180 millas. Tiempo aproximado de navegación: La travesía puede realizarse, de no mediarlas situaciones descritas de excepción, en 10 días.
5.1.1.5. Estrecho de Gibraltar-Cádiz/Huelva
superado el Estrecho, se aprovecharán los vientos costeros, de componente este, alcanzándose Cádizen 2 días de navegación y desde Cádiz a Huelva en otros dos días.
Distancia recorrida: 48/104 millas.Distancia total recorrida: 879 millas.Esta travesía, en condiciones y situación normal, puede realizarse en 30 días y sin demasiados riesgos.
5.1.2. Travesía siguiendo la costa africana
una posibilidad alternativa de alcanzar Cádiz/Huelva desde Cartago es la de costear el norte de Áfricahasta Argel y, desde allí, realizar la travesía a ibiza con objeto de ganar el Estrecho desde la parte norte.
5.1.2.1. Cartago - Argel
A partir del cabo Bon nos vamos a encontrar con una fuerte corriente al este con velocidad entre 1 y 2nudos, la cual circula muy pegada a la costa. Lejos de alta mar, en donde podríamos beneficiarnos de loslevantes, no queda más remedio que realizar singladuras diurnas, de entre 20 y 30 millas diarias,aprovechando los regímenes de brisas costeras, buscando cada noche abrigo. Pero, a partir de Argel, escasi imposible seguir navegando a poniente en estas condiciones, por lo que no queda más remedio quesaltar a ibiza, distante 150 millas y, desde allí, pasar al Cabo de Gata en demanda del Estrecho.
5.1.2.2. Argel - Ibiza
Aprovechando los vientos de levante y ocasionalmente de sirocco, dado que la distancia es de 150millas, puede ser realizada en 2-3 días de navegación al rumbo 330º, dejando la costa africana entre la aletade babor y la popa.
Distancia: 1000 millas. Tiempo aproximado de navegación: En estas condiciones y contando con quela travesía del estrecho se realice sin esperas, la duración se estima entre 35-40 días. no obstante, hay queañadir, con independencia de la duración, que el riesgo es alto, dado que la costa africana no dispone deabrigos escalonados en la medida que existen en la costa europea (Vuillemot, 1965: 49).
Enrique DÍES CUSÍ
74

5.2. Huelva/Cádiz - Cartago (Fig. 10)
5.2.1. Travesías con escalas por alta mar
5.2.1.1. Huelva/Cádiz - Estrecho de Gibraltar
Zarpando de Huelva o Cádiz, se tomará mar embocando el Estrecho desde occidente por el centro, endonde la corriente es máxima, de forma que, salvo que sople levante duro, se alcanzará con suma facilidadel Mediterráneo. En caso de necesidad se pueden utilizar remos, ya que el paso se puede realizar en pocashoras. no debe de haber problemas de orientación por cuanto se navega a la vista de la tierra por ambasbandas. se desaconseja el cruce nocturno del Estrecho.
Distancia: 124/67 millas. Tiempo aproximado de navegación: La duración estimada es de 2 días desdeCádiz y 4 desde Huelva.
5.2.1.2. Estrecho de Gibraltar - Ibiza
superado el Estrecho, caben dos situaciones totalmente distintas. si al hacerlo soplase poniente, hayque mantener la embarcación en el centro de la corriente y, con toda la vela desplegada, aprovechar lasuperposición de estos dos elementos portantes, con los que se pueden alcanzar velocidades superiores alos cinco nudos. Al llegar a la altura de Gata, virar del cabo, poniendo rumbo a 50º, es decir, al este deFormentera con el fin de aprovechar ambos elementos, dejando la costa por la aleta de babor. si el vientode poniente decae, hay que ganar la costa para, con el régimen de brisas, ganar Palos.
Cuando en el Estrecho sopla levante moderado, una vez superado el mismo habrá que acercarse a la
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
75

cota, sin dejar el extremo norte de la corriente y, aprovechando las brisas y en las horas que correspondan,utilizar los vientos del sO para realizar las singladuras diurnas precisas con recaladas en los mismosabrigos que en el viaje de ida. Llegando a Gata se vira del cabo y, en función del viento, se arrumba al 52º,como hemos visto antes. En el supuesto de encontrar vientos del nE cabe arrimarse a la costa y, ganandobarlovento, llegar a Palos y, desde allí, hacer la travesía a las Pitiusas.
Distancia: 390 millas. Tiempo aproximado de navegación: 8 días.
5.2.2. Travesía siguiendo la costa africana
Esta travesía, que en principio parece ser la más lógica, resulta bastante dura para una embarcación quesolamente arma vela cuadra. sobrepasado el Estrecho, hay que arrimarse a la costa africana a fin deaprovechar la corriente y lo suficiente para no encontrar vientos de proa los vientos de levante dominantesen alta mar, tanto de componente este como de sur; situación en la cual no podríamos avanzar. Ello nosobligará a hacer 780 millas de navegación costera, en singladuras diurnas de unas 20-25 millas cada una,aprovechando las brisas de componente oeste, situación harto comprometida si se añade que en esta costano abundan los abrigos para fondear cada noche ni los vientos solicitados con la frecuencia requerida paratal distancia (Vuillemot, 1965: 51).
Distancia recorrida: 780 millas. Tiempo aproximado de navegación: 30/40 días
5.3. Huelva/Cádiz-Delta del Ebro - Sur de Francia26 (Fig. 11)
5.3.1 Huelva/Cádiz - Ibiza
se navegará conforme a las derrotas 5.2.1.1 (Huelva/Cádiz-Estrecho de Gibraltar) y 5.2.1.2 (Estrechode Gibraltar-ibiza).
Enrique DÍES CUSÍ
76

5.3.2. Ibiza - Río Millars
Zarpando de la bahía de ibiza, se navegará costeado por el norte y, virando, se dejará la isla entre lapopa y la aleta de babor; es decir, 302º. se aprovecharán los vientos de componente este que nos llevaránhacia la Península. En esta zona por la mañana suele soplar del nE, el cual va rolando para ponersedespués del mediodía al sE, no siendo extraño que al anochecer se coloque al nnE. Vientos dominantes:nE y sE. Viento óptimo: 77º - 165º. Viento favorable: 32º - 212º.
Distancia: 94 millas. Duración estimada de la travesía: 1’5 días.
5.3.3. Río Millars - Rosas - Marsella
A partir de esta situación se inicia una travesía netamente costera, con el fin de aprovechar los vientoslocales que, en forma de brisas, suelen soplar entre las diez de la mañana y las siete de la tarde en verano.Ello obliga a singladuras diurnas, con paradas obligatorias cada noche, lo que requiere conocer muy bienla zona con el fin de encontrar diariamente los abrigos. Felizmente los hay suficientemente buenos comopara ser utilizados y, además, están espaciados en distancias similares a las que podrá recorrer la nave enuna sola singladura. Podrán aprovecharse los vientos que soplen entre los 125º y 305º, siendo óptimos losque lleven el rumbo 170º - 260º. Debe tenerse presente que, a partir de sant Carles de la rápita, junto alDelta del Ebro, hay que tomar mar con el fin de alejarse de Golfo de sant Jordi y de los vientos duros quellegan desde Tortosa y que tantos naufragios han propiciado. Los abrigos costeros permiten las siguientessingladuras:
a) Del río Millars a Penyíscola: 30 millas.b) De Penyíscola al Delta del Ebro: 30 millas.c) Del Delta del Ebro al río Francolí: 30 millas.d) Del río Francolí al río Llobregat: 43 millas.e) Del río Llobregat al río Tordera, 32 millas.f) Del río Tordera al río Ter, 27 millas.g) Del río Ter a rosas: 11 millas.Distancia total: 240 millas. Duración de la travesía: 8 días.
una vez fondeados en la bahía de rosas, se esperarán los vientos favorables que nos permitanadentrarnos en el Golfo de Leon para recalar en Marsella. Los vientos son muy variables en esta zona y,aunque predominan los de componente norte, en verano hay una mayor incidencia de los del E y sE,siendo en general muy duros que han propiciado históricamente numerosos naufragios y accidentes. Entrerosas y Marsella hay 110 millas que pueden ser recorridas en 2 días teniendo vientos favorables.
5.4. Sur de Francia - Cádiz/Huelva (Fig. 11)
Esta travesía debe plantearse bajo el principio de que hay que zarpar de Marsella durante el verano, sinsobrepasar el mes de septiembre, ya que a partir del mes de octubre las posibilidades de verse sorprendidosen alta mar por un fuerte temporal de componente norte son muy elevadas.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
77

5.4.1. Sur de Francia - Ibiza
Desde el puerto de Marsella, había que hacerse a la mar aprovechando los terrales, por lo que seaconseja zarpar alrededor de la medianoche, ya que en esta zona y en verano son habituales fuertes brisadel sE en cuanto sale el sol. sobrepasada la línea de 20 millas, se aproaría a ibiza con rumbo 215º, estoes, dejando Marsella casi por la amura de estribor. En caso de levantarse temporal del n se podía buscarrefugio en la costa francesa o, si se había navegado mucho, en la bahía de rosas, tras cruzar el siemprepeligroso cabo de Creus.
Llevados por el viento nE, predominante, se dejaría por babor la isla de Mallorca, que serviría decorrección visual en caso de desviación del rumbo hasta alcanzar la costa norte de ibiza, virando paraseguir la costa oriental hasta recalar en la bahía de ibiza. Viento dominante: EnE. Viento óptimo: 350º -80º. Viento favorable: 315º - 125º.
Distancia: 345 millas. Duración de la travesía: Entre 7 y 12 días.
5.4.2. Ibiza - Cádiz/Huelva
se navegará conforme e las derrotas 5.1.1.3 (ibiza-Cabo de Gata), 5.1.1.4 (Cabo de Gata-Estrecho deGibraltar) y 5.1.1.5 (Estrecho de Gibraltar-Cádiz/Huelva).
5.5. Cartago - Sur de Francia (Fig. 12)
Es en esta travesía donde se pone más de manifiesto la diferencia entre los buques de vela cuadra y losque aparejarían velas de cuchillo: la ruta directa recomendada por todos los derroteros de los siglos XViiy XViii es totalmente imposible en nuestro caso.
A la altura del sur de Cerdeña y en alta mar sopla en verano el viento general de levante; en la costaoccidental de Cerdeña e incluso de Córcega los vientos son de componente oeste o noroeste, ya que laPenínsula itálica es un bastión formidable respecto de la circulación general; mientras que en lasproximidades del Golfo de León son habituales los vientos del EnE y OnO. A ello debe sumarse lacorriente que en esta zona está condicionada por tres factores: la corriente general, la corriente del ródano
Enrique DÍES CUSÍ
78

y la acción de los vientos sobre la superficie del mar. Por tanto, un velero que desde Cerdeña intentaseganar Marsella debería dejarse llevar por el viento hacia las Baleares y, por el canal que existe entre estearchipiélago y la Península ibérica, alcanzar el cabo de Creus para, desde allí, cruzar el Golfo de Leónhasta Marsella. un gôlah debería realizar la travesía buscando no sólo las mejores condiciones denavegación, sino la proximidad de terrenos conocidos y, si es posible, poblados por personas amigas.Todos estos condicionantes se dan en el derrotero que seguidamente se expone, el cual no sólo es el mejor,sino el único que podría realizar esta embarcación en condiciones de máxima seguridad. Para ello, habríaque navegar conforme a las derrotas 5.1.1.1 (Cartago-Cerdeña), 5.1.1.2 (Cerdeña-ibiza), 5.3.2 (ibiza-ríoMillars) y 5.3.3 (río Millars-Marsella).
Distancia recorrida: 929 millas. Duración de la travesía, descontando el probable tiempo de espera enla bahía de rosas: 18 días.
5.6. Sur de Francia-Cartago (Fig. 12)
Por contra, la travesía Marsella-Cartago se puede realizar a rumbo directo y por alta mar, ya que losvientos y las corrientes están totalmente a favor.
Distancia: 470 millas. Duración de la travesía: 7 días.
6. Conclusiones
Partiendo de los condicionantes técnicos (tipo de barco y aparejo), de los condicionantes físicos(predominancia de ciertos vientos y fuerza de los mismos) y de los destinos principales, podemos resumirlos datos anteriormente expuestos, así como los distintos papeles iniciales de los asentamientos.
El viaje de ida de Tiro a Cartago es bastante sencillo técnicamente y ofrece pocas posibilidades demodificación. Las referencias visuales en el recorrido (algunas susceptibles de convertirse en escalas sifuera necesario) serían Chipre, Creta, Malta, Pantellaria y Cabo Bon. La zona de mayor posibilidad deerror es el tramo entre Creta y Malta que obligaría, por el sur; a llegar hasta la costa de África y luegosubir costeando; por el norte acercarse a las costas de sicilia, fácilmente identificable por las diferentesalturas, especialmente los montes Etna y Lauro. Como hemos visto, supondría recorrer 1.370 millas en 20días de navegación, con un cálculo medio de singladuras de 68,5 millas. La Velocidad Horaria del Buque(VHB) sería de 2’85 nudos.
Para el viaje de vuelta hemos visto distintas posibilidades. Dos de ellas, seguir la costa africana parcialo totalmente, se han descrito a fin de evidenciar que se trata de rutas más largas y lentas, que sólo seríanutilizadas en caso de necesitar ir efectivamente al norte de Cirenaica o de Egipto. Como hemos visto, laprimera de ellas, Cartago – Tiro por Leptis Magna supondría recorrer 1.640 millas en 36 días denavegación, con singladuras de 45’5 millas y una VHB de 1’89 nudos; la segunda, Cartago – Tiro por lacosta africana serían 1.560 millas y 41 días de navegación, con singladuras de 30’5 millas y una VHB de1’27 nudos.
El regreso por sicilia es el más rápido y, como se ha dicho, Mozia se convierte en el lugar desde dondedecidir si se sigue la ruta norte o la sur. En el primer caso, estamos ante una travesía de 1.405 millas quese pueden recorrer en 26 días de navegación, con singladuras de 54 millas y una VHB de 2’25 nudos. Enel segundo, son tan sólo 1.355 millas y 25 días de navegación, con singladuras de 54’2 millas y una VHBde 2’26 nudos.
sumados estos tiempos a los que señalábamos como óptimos en el trabajo anterior, podemos plantearque, en un viaje sin problemas con un buque tipo gôlah a plena carga, se podría hacer el viaje Tiro – Cádiz,es decir, recorrer 2.204 millas, en 46 singladuras de 47,9 millas con una VHB de 2 nudos. El regreso, algomás largo, supondría recorrer 2.419 millas en 45 singladuras de 50,5 millas con una VHB de 2,1 nudos.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
79

nótese que hemos recalcado el término singladuras por tratarse de navegación efectiva, pues a estostiempos habría que añadir el de descarga, reparación, carga, aprovisionamiento, escalas técnicas, etc. queincrementarían el viaje entre un 10 y un 25% .
Por todo ello, se puede decir que técnicamente era posible que una flota de mercantes fenicia fuera yvolviese de Tiro al área de Tartessos en algo más de tres meses, lo que garantizaría al menos un viaje anual.
Dicho esto, hay que insistir en la distinción que, a efectos de su vinculación a esta ruta, jugaron losdiferentes asentamientos. Así, encontramos dos que, en origen, realizaron la función de escalas técnicasprácticamente inevitables, Cartago y Mozia. La primera por hallarse a mitad de la ruta de ida y vuelta y lasegunda por ser el punto a partir del cual se tomaba la decisión de elegir la ruta norte o la sur, en funciónde las condiciones climáticas. Las razones del futuro desarrollo de cada asentamiento se deberían en partea su situación en medio de esta rentabilísima ruta y en parte a su propia dinámica social y económica.
En cambio, lugares como Malta o Pantelaria, (o ibiza, como dijimos), son puntos que sólo servíaninicialmente de marcación visual para corregir el rumbo, de radio-faros, como hemos dicho. Pero estafunción se iría complementando con la de zona de reparo o aguada cuando los avatares de la navegaciónobligasen a los marinos a buscar tierra firme, siendo aquellas por la que pasaban con mayor frecuencia lasmejores candidatas a que se acabara por producir un asentamiento estable.
Lo mismo puede decirse de los asentamientos costeros del norte y sur de sicilia, ya que es el puntodonde los buques estaban obligados a navegar de cabotaje; es decir, a realizar los famosos saltos de pulga
que, como en el caso de la costa de Almería y Málaga y de la costa al norte del Millars (Clausell, 1998:245-246) hasta rosas, iban creando escalas regulares en fondeaderos conocidos. Estos, que solían estar endesembocaduras de ríos o lugares donde la costa ofreciera un lugar de refugio o de arribada forzosa(Bartoloni, 1995: 284-285), generarían también asentamientos estables que irían desarrollando su propiadinámica económica en función del hinterland que tuviesen y de su vinculación a un asentamiento mayor.En el caso que nos ocupa, el crecimiento de Cartago en poder político y económico debió de serfundamental para el crecimiento estas escalas sicilianas (Bondi, 1995: 279).
7. Agradecimientos
Como en el trabajo anterior, quiero agradecer a Francisco Díes Gil, Capitán de Yate, su participación ala hora de realizar este estudio, especialmente en lo referente a los cálculos de carga y al análisis de lasdiferentes rutas.
Enrique DÍES CUSÍ
80

Notas
1 Ed. iberia. Barcelona, 1984. Versión de Mª J. Lecluyse y E. Palau.
2 Ediciones ibéricas. Versión de J. B. Bergua.
3 El mar pide madera. referencia de los marineros de Formentera a que es mejor usar barcos de gran porte.
4 Por ejemplo, la insistencia en que Formentera es una isla plagada de serpientes cuando es bien sabido que es una especietotalmente ausente de las Pitusas. Estamos convencidos de que se trata de una confusión con las Columbretes.
5 Es el caso, creemos, de la misma Cartago.
6 Este condicionante no es banal. La circunnavegación de África por Portugal o el descubrimiento de América por España sedeben a él.
7 Este autor distingue entre el hippos, el buque de cabotaje, desde su punto de vista el usado habitualmente en el comercio fenicio,y el gôlah, de altura, si bien este autor considera que este modelo no llegó al Mediterráneo Occidental. si bien compartimostotalmente el primer planteamiento, creemos que esta segunda afirmación es exagerada.
8 Por causa de la salinización existe otra corriente profunda, así como corrientes variables que se originan debido a los vientos,cuando éstos soplan con fuerza y se mantienen durante cierto tiempo del mismo rumbo. Por no afectar o tener efectos siemprelocales y anecdóticos no las vamos a tomar en consideración.
9 Mapa del autor a partir del original de J. H. Pryor (1995: 211).
10 El agua no avanza en la dirección del viento, sino que éste, mediante la energía trasmitida, da lugar a un movimiento orbitalde las partículas que se trasmite, ahora sí, con el rumbo del viento. Con vientos de fuerza seis en adelante, equivalentes avelocidades superiores a los cuarenta kilómetros por hora, las olas pueden alcanzar alturas entre los 2 y 3 metros. En estasituación la navegación se hace difícil para los veleros, siendo el riesgo de naufragio mayor en las cercanías de la costa que enalta mar, en donde una embarcación tiene mayores posibilidades de hacer frente al temporal poniéndose a la capa o corriéndolo.
11 El trirreme griego sería un barco de unas 45 toneladas, de 32 o 33 m. de eslora, entre 4 y 5 m. de manga y con menos de 2 m.de puntal (Casson, 1971: 82).
12 Los remeros en la antigüedad fueron siempre hombres libres, muy cualificados en su oficio, lo que hubiese hechoantieconómica su presencia en un barco mercante. sólo ocasionalmente se empleó esclavos en sus buques de guerra, que fueronliberados tras el combate. En cambio no era rara la presencia de esclavos en los buques mercantes como miembros de latripulación, incluso como patrones (Casson, 1971: 322-328).
13 Trascripción griega del término fenicio ‘GWL, literalmente: redondo (Bartoloni, 1995: 286).
14 Aunque ciertamente los pecios de mercantes fenicios hallados varían entre los 8 y los 14’5 m de eslora y entre los 2 y los 5’5de manga, se conoce un mercante griego del siglo V –el denominado Alonnisos- con unas dimensiones de 30 x 10 m. (véase unresumen en Moity, rudel, Wurst, 2003) De hecho, L. Casson (1971: 170-175) da para los buques mercantes, entre los siglos Viy iii a.C., unas dimensiones medias entre 19 y 33 m., aunque los hubo mayores, y una manga entre 7 y 10 m. Aunque se conocennaves de fines del ii milenio con un arqueo de 450 toneladas –las famosas naves de Hatsepsuth-, en estas fechas parece que lonormal variaba entre las 100 y las 150 toneladas, si bien nunca fue inferior a las 70-80 toneladas. El modelo que hemos seguidose encuentra dentro de este patrón.
15 El hecho de que esta lámpara esté situada a proa podría relacionarse con el uso del escandallo, muy importante en la navegacióna la estima y que era responsabilidad del proel (mencionado en la documentación griega como prorates). Esta figura, el terceroen importancia en el buque después del piloto y del timonel (aunque podían ser el mismo), se encargaba de controlar lamaniobra en proa, de escandallar el fondo, de observar el mar para prevenir obstáculos (escollos, secas, derelictos o cualquierotro), su superficie, su color, su escrespamiento y el modo en que las olas rompían, escuchando su sonido. Escrutaba elhorizonte para estudiar el tiempo y prevenir eventuales cambios, reconocía puntos destacables de la costa y durante las entradasa puerto o durante en fondeo en una rada seguía toda la maniobra en estrecha colaboración con el piloto/timonel que la dirigíadesde popa. El servicio como proel, era un paso indispensable en la carrera del aspirante a piloto (Medas, 2004: 31-32. Véasetambién todo lo referente al uso del escandallo en las pp. 93-97).
16 Véase el artículo de i. negueruela en este mismo libro.
17 Véase en este libro la propuesta de V. Guerrero Ayuso y la descripción del pecio de Mazarrón ii por i. negueruela. Este modeloresponde a la idea de un buque pequeño, con una carga de unas 2 TM, más la tripulación, aparejos y provisiones. La proporciónde carga encaja perfectamente en los cálculos presentados para el gôlah.
18 se calcula aquí el peso de un ánfora r-1 llena de agua, vino o aceite. Es puramente indicativo a efectos de comprensión, puestoque evidentemente el buque puede ir cargado de elementos mucho más pesados que ocupen menos espacio o de más ligeros
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
81

que llenen más la bodega. queremos destacar la idea de la cubierta como zona de almacenamiento extra que justifica lasrepresentaciones de buques fenicios con carga a la vista y la función de cuarteles o empalizadas y toldos para proteger esta cargasuplementaria.
19 Distancia recorrida por una nave en veinticuatro horas, que ordinariamente empiezan a contarse desde la doce del mediodía.Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 21ª Edición. Madrid.
20 Véase el magnífico resumen sobre la orientación mediante las Osas Mayor y Menor en Medas (2004: 158-169) y en el artículoque presenta este autor en el presente libro.
21 Contra la opinión de J. ramón Torres (1991, 185-187) creemos que el asentamiento más antiguo de ibiza debe estar en lamisma ciudad, cercano al puerto, mientras que el yacimiento de sa Caleta, con escasas cualidades como puerto de acogida parabuques de cierta importancia, debió de ser un asentamiento secundario que no prosperó.
22 una gôlah de 150 toneladas de desplazamiento y con una gran vela cuadra de 96 m2 de 12 x 8 m. necesita el empuje de unviento de fuerza 4 recibido por la aleta o popa para hacer 5 nudos. Esta velocidad del viento en el Mediterráneo y en alta mares frecuente, pero únicamente se da, salvo en situaciones de temporal, entre las 10 y 17 horas. El resto del día se navegará enrégimen de ventolinas, fuerza 1 a 3. Por lo tanto, una media de 2.5 nudos para un día completo, es decir, 60 millas, esperfectamente razonable. Actualmente los patrones de los veleros deportivos, no de regata, basan sus cálculos en una velocidadmedia de 4.5 nudos.
23 Tanto esta distancia como el tiempo de los desplazamientos parecen entrar en contradicción con los datos de que disponemospara época clásica. sin embargo, hay que tener en cuenta que los recorridos que suelen recogerse son los que se hacen encircunstancias excepcionalmente favorables –los records, por decirlo de alguna manera-. La práctica demuestra que recorrer,por ejemplo, la distancia entre ibiza y el Estrecho en sólo tres días con un moderno velero deportivo resulta aventurado. Cuántomás sería para un lento buque mercante y mucho menos para una flota cuya velocidad descendía hasta 2 o 3 nudos con buentiempo (Casson, 1971: 292-296). Las velocidades y tiempos que damos son orientativos, sin que se tenga en cuenta singladurasexcepcionalmente rápidas ni las eventuales detenciones por necesidades de la navegación de las que ningún viaje suele estarexento. Véase, por ejemplo, el análisis del viaje de ida y vuelta del Kyrenia ii realizado por s. Medas (2004: 42-43)
24 Para el período comprendido entre 1982 y 1994, en la zona marítima de valencia se registraron 290 temporales, siendo algomás frecuentes (29%) en invierno y menos (19%) en primavera. Esto nos da una media de 24 al año. Con navegaciones de másde quince días resulta casi imposible no verse sorprendido por alguno (de la Peña et alii, 2000, 30).
25 según scilax, Per., iii (Casson, 1971: 285) “de Cartago a las Columnas de Hércules, bajo ideales condiciones de navegación
el viaje es de siete días y siete noches.” Esto supondría navegar a una velocidad media de cinco nudos durante 168 horas.Diodoro sículo (5, 16, 1) afirma que las Pitiusas están “a tres días y tres noches de viaje de las Columnas de Hércules”. Véaselo dicho sobre este punto en la nota 23.
26 Pseudo-scilax, 2-3 (Compernolle, 1956: 51) dice que la duración del viaje desde las Columnas de Hércules hasta Ampurias esde siete días. supone mantener una velocidad media de 4’5 nudos durante 168 horas. Véase lo dicho en la nota 23.
Enrique DÍES CUSÍ
82

Bibliografía
AuBET sEMMLEr, Mª.E. (1987): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Ediciones Bellaterra. Barcelona.AuBET sEMMLEr, Mª.E. (1993): The Phoenicians and the West: politics, colonies, and trade. Cambridge
university Press. Cambridge.BArTOLOni, P. (1995): “navires et navigation”. En V. Krings (ed.): La civilisation phénicienne et punique. Manuel
de recherche. Handbook of Orient studies. The near and Middle East. E.J. Brill. Leiden: 282-289.BOnDi, P. (1995): “Commerce, échanges, économie”. En V. Krings (ed.): La civilisation phénicienne et punique.
Manuel de recherche. Handbook of Orient studies. The near and Middle East. E.J. Brill. Leiden: 268-281.BrOssArD, M. de (1976): Historia marítima del mundo. i. De la antigüedad a Magallanes. Amaika. Barcelona.CAssOn, L. (1971): Ships and Seamanship in the Ancient World. Princeton university Press. Princeton.CLAusELL CAnTAVELLA, G. (1998): “El comercio fenicio en la desembocadura del río Mijares”. iii Jornadas
de Arqueología Subacuática. Reunión Internacional sobre Puertos Antiguos y Comercio Marítimo. (Valencia,1997). universidad de Valencia. Valencia: 237-247.
COMPErnOLLE, r. v (1956): “La vitesse des voilliers grecs à l’époque classique (Ve et iVe siècles)”. Bulletin de
l’Institut d’Histoire Belge de Rome, 30: 5-30.DíEs Cusí, E. (1990): “Viabilidad y finalidad de un sistema de torres de vigilancia en la ibiza púnica”. Saguntum,
23: 213-244.DíEs Cusí, E. (1994): “Aspectos técnicos de las rutas comerciales fenicias (s. iX-Vii a.C.)”. Archivo de Prehistoria
Levantina, 21: 311-336.DíEs Cusí, E. (2001): “La influencia de la arquitectura fenicia en las arquitecturas indígenas de la Península ibérica.
(s. Viii-Vii a.C.)”. En D. ruiz Mata y s. Celestino (eds.): Arquitectura oriental y orientalizante en la Península
Ibérica (Madrid, 1998). Centro de Estudios del Próximo Oriente, 4. Consejo superior de investigacionesCientíficas. Madrid: 69-121.
GÓMEZ BELLArD, C. (1995): “Baleares”. En V. Krings (ed.): La civilisation phénicienne et punique. Manuel de
recherche. Handbook of Orient studies. The near and Middle East. E.J. Brill. Leiden: 762-775.GOnZÁLEZ PrATs, A.; GArCíA MEnArGuEZ, A. y ruiZ sEGurA, E. (1997): “La Fonteta: una ciudad
fenicia en Occidente”. Revista de Arqueología, 18 (190): 8-13.GuErrErO AYusO, V.M. (1998): “Los mercantes fenicio-púnicos en la documentación literaria, iconográfica y
arqueológica”. En B. Costa y J.H. Hernández (eds.): Rutas, navios y puertos fenicio-púnicos. Xi Jornadas de
Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 1996). Treballs del Museu Arqueològic d’Evissa i Formentera, 41. Eivissa:61-90.
HEsiODO (1984): Los trabajos y los días. Mª.J. Lecluyse y E. Palau (eds.). iberia. Barcelona.HOMErO (1984): Odisea. J.B. Bergua (ed.). iberia. Barcelona.insTiTuTO HiDrOGrÁFiCO DE LA MArinA (1983): Derroteros de las Costas del Mediterráneo. iii (1-2).
servicio de Publicaciones de la Armada-instituto Hidrográfico de la Marina. Cádiz.LAnDsTrÖM, B. (1961): El buque. Historia del buque desde la balsa primitiva hasta el submarino atómico.
Juventud. Barcelona.LAnDsTrÖM, B. (1961): The Ship, a survey of the history of the ship from the primitive raft to the nuclear-powered
submarine. Allen and unwin. London.LuZÓn, J.Mª. y COín, L.M. (1986): “La navegación pre-astronómica en la antigüedad: utilización de pájaros en la
orientación náutica”. Lucentum, 6: 65-85.MEDAs, s. (2004): De rebus nauticis. L’arte della navegazione nel mondo antico. L’Erma di Bretschneider. roma.MOiTEssiEr, B. (1977): Cabo de Hornos a la vela. Juventud. Barcelona.MOiTEssiEr, B. (1987): Cape Horn: the logical route: 14.216 miles withoutport of call. Grafton. London.MOiTY, M.; ruDEL, M. y WursT, A.X. (2003): Master Seafarers. The Phoenicians and the Greeks.
Encyclopaedia of underwater Archaeology, 2. Periplous. London.PEÑA, J.M. de la; PrADA, J.M. y rEDOnDO, C. (2000): “Algunas referencias clásicas sobre la navegación
nocturna y en invierno”. Proa a la Mar, 144: 30-35.
Los condicionantes técnicos de la navegaciónfenicia en el Mediterráneo Oriental
83

PriOr, J.H. (1995): “The geographical conditions of galley navigation in the Mediterranean”. En r. Gardiner y J.Morrison (eds.): The Age of the Galley. Mediterranean oared vessels since pre-classical times. Conway MaritimePress. London: 206-216.
rAMÓn TOrrEs, J. (1991): “El yacimiento fenicio de sa Caleta (Eivissa)”. En B. Costa y J.H. Hernández (eds.):i-iV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 1986-1989). Treballs del Museu Arqueològic d’Evissa iFormentera, 24. Eivissa: 177-196.
sCHÜLE, W. (1970): “navegación primitiva y visibilidad de la tierra en el Mediterráneo”. Xi Congreso Nacional
de Arqueología (Merida, 1968). secretaría General de los Congresos Arqueológicos nacionales. Zaragoza. 440-462.
ruiZ DE ArBuLO, J. (1990): “rutas marítimas y colonizaciones en la Península ibérica. una aproximación náuticaa algunos problemas”. Italica, 18: 79-115.
VuiLLEMOT, G. (1965): Reconnaisance aux échelles puniques de l’Oranie. Musee rolin. Autun.
Enrique DÍES CUSÍ
84

Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central
y Occidental
VICTOR M. GUERRERO AYUSOUniversitat des Illes Balears. Departament de Prehitòria
1. Introducción y objetivo
Las islas constituyen una excelente atalaya desde la que podemos observar el desarrollo de las vías decomunicación ultramarina. Todo cuanto a ellas llegó, hombres y mercancías lo hizo por mar sin ningúngénero de dudas. Esta obviedad muchas veces no se ha tenido en cuenta y, de esta forma, la mayoría delos investigadores de la prehistoria y la protohistoria del archipiélago dan por asumido este hecho e iniciansus estudios en lo que en rigor debería ser el segundo capítulo de la obra, sin plantearse jamás que las víasde comunicación ultramarina constituyen el eje vertebrador de toda la prehistoria y protohistoria de lasislas.
El pensamiento, más generalizado de lo que cabría esperar, de que el mar es una especie de espacioabierto que puede cruzarse en cualquier dirección, y que, por lo tanto, facilita las conexiones con elexterior, es una simpleza que no se conforma con la realidad. Efectivamente, algunas rutas favorecen lascomunicaciones, sin embargo, otras son difíciles y peligrosas, cuando no impracticables debido a laslimitaciones que la náutica prehistórica y antigua imponían a la navegación.
La cuestión no es nada baladí, pues la llegada a las islas mediterráneas más alejadas del continenteentraña dificultades muy notorias. Pese a todo, está fuera de toda duda que los problemas de arribada aestas islas y los riesgos inherentes a ello se superaron y afrontaron, como veremos, desde fasesprehistóricas en las que el desarrollo de los artilugios náuticos era aún muy incipiente.
La historiografía tradicional (García Bellido, 1940 y 1975) asentó el mito de las islas mediterráneascomo puentes o escalas que facilitaron la expansión griega y fenicia hacia occidente. Como es sabido, esteparadigma encontró soporte, por un lado, en los topónimos griegos con el sufijo en –oussa que jalonabanuna larga ruta ligada en gran medida a las fundaciones rodias en la Magna Grecia. Según esta visióntradicional el archipiélago balear formó parte de este mítico itinerario marino que desde Ichnoussa(Cerdeña), pasaría por Meloussa (Menorca), Kromyoussa (Mallorca), Pityoussa (Ibiza) y Ophioussa(Formentera), para emproar desde estas dos últimas islas las costas peninsulares hasta Oinoussa en la costa
85

próxima a lo que más tarde será Caerte-Hadast (Cartago Nova, Cartagena).Por otro lado, a esta toponimia heroico-legendaria le confería cierta verosimilitud la literatura épica
referida a la thalassokratía griega, la cual incluía a las Baleares entre las tierras colonizadas por los héroesde algunas expediciones. En efecto, el epítome de Apolodoro (Mythographi, I, 6, 15B) se refiere al periplodel héroe rodio Tlepólemo cuya expedición es desviada por los vientos desde las costas de Creta hasta lasGymnésiai [Baleares] en donde finalmente sus componentes se estable cieron. El mito es también recogidopor Estra bón (XIV, 2, 10), que sitúa los hechos en un momento impreciso, antes del establecimiento de lasOlimpiadas. Según él, algunas expediciones de rodios se asentaron en las islas Gymnésiai. Otra de lasfuentes bien conocidas que incide sobre el mismo asunto es la que se refiere a los nostoi, caudillos ohetairoi, que tras la guerra de Troya se dispersan por el Mediterráneo. Lykóphron (Alexandra, 634-537),escritor nacido en Calcis de Eubea a principios del siglo III aC, realiza un inventario de los héroes troyanosvagabundos por Occidente y relata el destino de algunos que, sin conseguir regresar a su patria, arriban atierras extrañas en barcos después de navegar como cangrejos a los peñascos Gymnesios rodeados de mar,arrastrarán su existencia cubiertos de pieles velludas, sin vestidos, descalzos, armados de tres hondas dedoble cuerda...
De esta forma, se fue configurando un modelo de colonización de las islas Gymnésiai durante el BronceFinal o inicios de la Edad del Hierro con fuertes connotaciones orientales que, pese al éxito y arraigo quetuvo en la práctica generalidad de la historiografía prehistórica balear, se ha demostrado carente decorrelato en el registro arqueológico (Guerrero et alii, 2002) de estas islas. Estos modelos difusionistaspara explicar una conquista de las Baleares durante la Edad del Bronce encontraron también un ficticioanclaje en una cierta similitud formal entre la arquitectura ciclópea de aspecto turriforme que generaronrespectivamente las culturas torreana en Córcega, nurágica en Cerdeña y talayótica en Mallorca yMenorca.
Todo este panorama historiográfico terminó por influir en la aceptación de un axioma que estabacarente de bases empíricas que lo ratificasen. Este apriorismo aceptaba que la conexión entre Baleares ylas grandes islas de Córcega y Cerdeña fue fluida y, por lo tanto, fácil a lo largo de la formación de lascomunidades prehistóricas baleáricas. A través de esta comunicación intentaremos razonar que se trata deun planteamiento sin ningún soporte en el registro arqueológico.
Aún a riesgo de salirnos del tema que nos convoca en estas jornadas, nos parece importante introduciren el estudio de las rutas marinas un examen del comportamiento de los flujos culturales y de mercancíasque se documentan en las islas con una amplia visión diacrónica, pues precisamente la persistenciacontinuada a lo largo de varios milenios de ciertos derroteros es la mejor garantía para considerarlosderivados de la convergencia de dos factores básicos en la navegación: las condiciones naturales delespacio marino y el nivel alcanzado por la tecnología náutica de cada momento.
Sólo de forma muy reciente aspectos relacionados, por un lado con los condicionantes biogeográficosde ambientes insulares, como factores relevantes en los procesos de colonizaciones de las islas, yaplanteados por otros investigadores (MacArthur y Wilson, 1967; Evans, 1973; Cherry, 1990), han sidoretomados para examinar su eventual influencia en la llegada de las primeras comunidades humanas a lasBaleares (Ensenyat, 1991; Costa, 2000; Calvo et alii, 2002); y, por otro, cuestiones relacionadas con losartilugios náuticos prehistóricos y protohistóricos han abierto una discusión apenas iniciada en elpanorama historiográfico balear (Guerrero, 1993, 2000 y 2004a).
De igual forma, el estudio de las condiciones naturales para las navegaciones en el Mediterráneo centraly occidental, y su incidencia en la implantación fenicia y griega en estos confines, ha sido tratada en variasocasiones por distintos investigadores (Hodge, 1983; Ruiz de Arbulo, 1990; 1998; Díes Cusí, 1994) conresultados de gran interés, no sólo para los fenómenos históricos citados, sino que, a mi juicio, tienen ensus grandes líneas maestras aplicabilidad para otras épocas de la prehistoria, como se verá a lo largo de lapresente comunicación. Básicamente han utilizado como herramienta de trabajo la información
Victor M. GUERRERO AYUSO
86

proporcionada por los Derroteros de las costas del Mediterráneo (Ruiz de Arbulo, 1990), añadiéndoles unavariable fundamental como es su aplicación al tipo de vela utilizada por los barcos protohistóricos (DíesCusí, 1994) y las limitaciones que la vela cuadra1, los cascos y el gobierno mediante timones de espadillao gobernáculas originaban en la navegación antigua.
Naturalmente, cuando planteamos que un determinado derrotero no tiene correlato en el registroarqueológico terrestre y que, por lo tanto, esta ruta comercial no existió, nos estamos refiriendo a tránsitoscomerciales de cierta regularidad e intensidad. Esto no elimina la posibilidad de que determinadosconfines y derroteros no habituales hayan sido objeto de frecuentación más o menos esporádica. Debemostener en cuenta que, a diferencia de los strongylos, embarcaciones como las triacónteras y pentecónterasno tenían las limitaciones que impone la vela cuadra. También podían afrontar navegaciones con marrizada y vientos contrarios los barcos ligeros (López Pardo y Guerrero, en preparación) con propulsiónmixta (hippoi, caudicaria navis) los cuales, ante esta contrariedad podían arriar la vela y afrontar parte dela travesía a remo
La vela cuadra, armada en barcos de casco tan redondo y sin orza como los de la antigüedad, sólo puedenavegar bien con vientos largos de empopada o entrando por las aletas, mientras que a un largo ya navegacon apuros. Tiene mucha dificultad para tomarlos del través y supone ya un riegos serio de naufragio2; nopuede navegar a un descuartelar, ni mucho menos de ceñida. Vientos tomados a un descuartelar o enceñida, no sólo no eran aprovechables, sino que constituían un grave riesgo de naufragio.
En la práctica, un buen manejo de la jarcia de labor3, brazas y escotas, junto con la posibilidad derecoger parte de la vela en una de sus balumas, acortando los brioles y recogiendo los amantillos de uncostado, permite aproximar el comportamiento de la vela cuadra al de la vela latina. De esta formasabemos que la navegación experimental del Kirenia II (Katzev, 1990) pudo navegar relativamente biende bolina, tomando los vientos entre 50º y 60º. Sin embargo, la imperiosa necesidad de salvar a toda costalos cargamentos y la tripulación debió imponer condiciones de seguridad más extremas, como sugiere elregistro arqueológico que analizaremos en este trabajo.
Otros investigadores han discutido la cuestión de las derrotas seguidas por los marinos en lascolonizaciones fenicias y griegas para llegar a Occidente. Así Rougé (1975) planteó que los focenses ensus viajes siguieron el mismo derrotero que los fenicios, es decir el Norte de África, mientras que Mossé(1970) sólo admite este derrotero en la venida, en tanto que para el regreso a Oriente mantiene que elitinerario más frecuente debía de ser el de las islas. Esta tesis fue recogida por Alvar (1979), quien admiteque los foceos y samios debieron venir siguiendo el derrotero norteafricano hasta el estrecho de Gibraltar,mientras que la vuelta debían, según este investigador, realizarla desde Baleares a Cerdeña y, desde allí aSicilia y Malta. A nuestro juicio, la frecuentación de esta ruta con embarcaciones de propulsión mixta,como las triacónteras y, sobre todo, pentecónteras, a cerca de las que Alvar (1981) elabora su propuesta,no puede descartarse en absoluto. Sin embargo, como veremos a lo largo de este trabajo, el registroarqueológico no permite establecer que estos derroteros fuesen habitualmente frecuentados por losstrongyla ploia o los gauloi, y aún de manera muy rara por los barcos mercantes más ligeros.
Todos estos aspectos serán retomados en el presente trabajo, a través del cual intentaremos verificarqué previsiones se cumplen y cuáles no a partir del registro arqueológico hasta hoy disponible en elarchipiélago balear, desde los orígenes de la presencia humana hasta la colonización fenicia. Con ellopretendemos trazar un retrato robot de los itinerarios marinos que realmente conectaron estas islas a lastierras continentales, Norte de África y, eventualmente, a las otras islas del Mediterráneo.
Las Islas Baleares en los derroteros de Mediterráneo Central y Occidental
87

2. Las condiciones de navegabilidad en el mar Balear
2.1. Vientos y corrientes
Tanto las corrientes como los vientos pueden considerarse factores estables, al menos desde elHoloceno. No obstante debemos recordar que se siguieron produciendo oscilaciones climáticas quedebieron de afectar en alguna medida a las condiciones de navegación (Pryor, 1995) en el Mediterráneo.Hacia el 900 BC y hasta el c. 300 BC el clima se tornó más frío4, a lo que siguió de nuevo una fase máscalurosa que duró hasta el siglo cuarto de la Era.
El Mediterráneo, como es sabido, tiene una circulación general de sus aguas que sigue siempre elsentido contrario de las agujas de un reloj. Este sistema de movimiento general de las aguas vieneoriginado por el desequilibrio existente entre el deficitario aporte fluvial y la pérdida originada por laevapora ción. Ello provoca una entrada constante de agua desde el Atlántico a través del Estrecho deGibraltar, que origina una corriente sur, paralela a la costa africana, la cual llega hasta Port Said, para girarhacia el Norte paralela a la costa palestina y después sigue rumbo Oeste por el Sur de la costa anatólica.En el Egeo toma de nuevo dirección Norte, donde entra en contacto con la que sale por los Dardanelos,procedente del Mar Negro en dirección Sur, mezcladas, se dirigen al Oeste a lo largo de la costa Norte deCreta. Al llegar al Sur de Italia toma dirección NW y finalmente SW en las costas francesas y españolalevantina, para, pegada a la costa Sur de Andalucía, salir de nuevo por el Estrecho.
Este sentido general de la corriente tiene después multitud de variantes a escala regional debido, sobretodo, a la recortada costa norte del Mediterráneo, la barrera italo-siciliota y la multitud de islas que jalonansus aguas. En el mar balear y en sus tierras continentales adyacentes, objetivo de este estudio, la corrientegeneral del Mediterráneo no tuvo apenas efecto en la determinación de los derroteros, pues su intensidadoscila entre 0,5 nudos en la costa del cabo de la Nao y 0,75 nudos al sur del Cap de Creus. Sólo entre ladesembocadura del Ródano y dicho cabo alcanza magnitudes de 1,5 nudos. En torno a las Baleares es aúnmenor su intensidad, por lo tanto, estamos en magnitudes de fuerza muy bajas para influir sobre lanavegación a vela y sólo podría favorecer o ralentizar muy ligeramente el avance de las naves. Solamenteen el Estrecho de Gibraltar presenta una intensidad apreciable que puede oscilar entre 2,3 y 2,5 nudos,insuficiente para impedir la navegación en contracorriente, pero si para ralentizarla de forma apreciable.Sin embargo, sí tienen, como veremos, consecuencias relevantes para la navegación las corrientessuperficiales de origen ciclónico.
El segundo condicionante natural para la navegación son los vientos. Su régimen viene impuesto porla circulación general atmosférica en torno al globo y, por lo tanto, es también un factor estable, al menos,desde los cambios climáticos que dieron lugar y caracterizan al Holoceno.
Durante el verano el Mediterráneo Occidental acusa vientos suaves del NO, lo que dificulta lanavegación hacia el Estrecho en las proximidades de la costa africana. Sin embargo, en los viajes desdeOriente se facilita la navegación eligiendo una derrota más septentrional5, que desde Sicilia se dirija aCerdeña y las Baleares hasta ganar la costa almeriense. Mientras que esta situación favorece durante latemporada de navegación las comunicaciones entre las costas peninsulares catalanas y e las islas.
En el mar balear tienen predominancia los vientos que soplan del Golfo de León. Hodge6 (1983) haplanteado esta cuestión de forma muy detallada y nos ahorrará repetir sus argumentos, aunque losretomaremos para intentar reconstruir su incidencia en una latitud menor, que es la que corresponde a lasBaleares. Con distintas componentes, el predominio de mistrales, cierzos y tramontanos ocupa por términomedio actualmente7 190 días al año (52,1 %). El desglose de los promedios anuales que establece el citadoestudio de Hodge es el siguiente: Los mistrales o vientos del NW soplan 136 días (37 %); Tramonta ovientos de componente N soplan 26 días (7,1 %); del NE tenemos viento 28 días (7,7 %); del Epredominan 40 días (10,9 %) y del SE soplan 49 días (13,4 %); del W proceden 46 días (12,6 %). El
Victor M. GUERRERO AYUSO
88

predominio de los vientos de componente Norte se ve atenuado por los sirocos de trayectoria S, duranteuna media de 17 días (4,7 %) y otros de componente SW que soplan 23 días (6,3 %).
Este conjunto de componentes de vientos a lo largo del año proporcionaba a los barcos que, yendo alas islas, siguen una derrota con origen en las costas catalanas, vientos largos muy propicios para seraprovechados por las velas redondas o cuadras, tomándolos por la popa, por la aleta o a un largo. Loscierzos igualmente facilitan la derrota desde el delta del Ebro hasta las islas de Mallorca y Menorca. Lasderrotas WE y EW son efectivamente posibles algunos días al año, sobre todo en verano, sin embargo,como veremos, los datos del registro arqueológico no verifican la frecuentación habitual de estosderroterospor loas grandes mercantes.
La predominancia y trascendencia de los vientos de componente N para las comunicaciones entre lasislas y las costas catalanas y el Golfo de León tiene una excelente confirmación, cuando comprobamos,aunque en casos extremadamente dramáticos y con navegación azarosa, que muchas de las embarcacionesen esta situación acaban llegando a la deriva a las costas de las islas Baleares en unos casos, o a las costasde Cerdeña en otros, según sea la componente predominante de los vientos. Dos relatos pormenorizados,con la situación de los barcos día a día, la tenemos en dos hechos históricos (Braudel, 2001) bienconocidos. Se trataba de flotas compuestas por galeras modernas: una de ellas fue la que mandaba Luis deRequeséns, que, entre el 19 y 23 abril de 1569, se vio afectada por un fuerte mistral que hundió variosbarcos y desarboló a otros, los cuales acabaron derivando hacia Cerdeña, mientras que los menos afectadossiguieron hacia Túnez y alguno hacia el canal entre Mallorca-Menorca. El segundo incidente es el queafectó años después a la galera de Cesare Giustiniano, quien entre el 13 y 16 enero de 1597, procedentede Génova y a la altura de Cap de Creus, también se vio sorprendido por otro Mistral que le llevó sincontrol hasta Tabarca, en la costa tunecina, pasando sin control por aguas de Menorca.
La circulación general de las aguas en el Mediterráneo tiene escasa trascendencia para la navegaciónen el mar balear, sin embargo, las corrientes superficiales originadas por los regímenes de vientosconforma un sistema de circulación (Nielsen, 1912; Metallo, 1955; Lacombe y Tchernia, 1970) que sí tieneimportancia capital para la navegación a vela. En la zona que nos interesa, la predominancia de los vientosde componente N conforman (Fig. 1, 2b) un circuito de circulación de las aguas (Circuito Espérico) detrayectoria aproximadamente oval (Fig. 2a), la cual, arrancando desde las bocas del Ródano, circula através del Golfo de León en dirección al Cap de Creus, sigue la costa del Levante hasta el Cabo de la Naoy tomando, derrota SE, viene a sumarse a la que llega del mar de Alborán, gira al NE a la alturaaproximada de Argel, y toma dirección hacia Cerdeña, para terminar cerrando el circuito tras recorrer lacosta occidental de las islas de Cerdeña y Córcega.
En el mar balear se originan varias derivas de carácter ciclónico: una partiendo del Cap de Creus haciael canal que separa las islas de Mallorca y Menorca; otra que arrancando aproximadamente del delta delEbro se dirige al canal entre Mallorca e Ibiza. Otras derivas ciclónicas viran al E desde Denia y facilitanla circulación desde el Cabo de la Nao hacia Ibiza o, siguiendo el bucle, hacia las costas meridionales deMallorca y Menorca respectivamente. En consecuencia, el movimiento de las aguas en el circuito Espéricofacilita una navegación con derrota circular que, contraria a las agujas del reloj, se inicia en el Cap deCreus y se cierra en la costa oriental de Menorca. Al mismo tiempo, esta circulación no favorece enabsoluto una conexión directa EO/OE entre las islas Baleares y Cerdeña. Gran parte de los derroteros (Fig.5b) elaborados a partir de la dispersión de materiales arqueológicos conforman precisamente circuitoscomerciales que coinciden milimétricamente con la circulación de las aguas en este circuito Espérico,como en su momento veremos.
La escasa extensión territorial de las islas hace que las brisas terrales apenas tengan incidencia en lanavegación de cabotaje. Sólo Mallorca, debido a su mayor superficie y su orografía más acusada registravientos costeros de mayor relevancia para la navegación.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
89

2.2. Orientación y avistamientos de las islas por los marinos
Las travesías se planificaban en función del punto de destino y difícilmente se podrían organizar viajesa las islas sin conocer su existencia. El primer conocimiento de las mismas por grupos asentados en lascostas continentales pudo ser muy remoto si consideramos que en condiciones óptimas de visibilidad lasislas se comienzan a divisar desde la costa firme8 en los altos del Montgó de Denia.
De esta forma el conjunto de Ibiza-Formentera quedaría incluido en la categoría de islas que puedenser divisadas desde el continente o categoría “A” de Patton (1996). Mientras que Mallorca puede quedarenglobada en la categoría “B”, es decir, entre las islas a las que se puede arribar sin perder en ningúnmomento de vista tierra firme9. En la figura 6 representamos las áreas de visibilidad teórica de todas lasislas10 a partir de los puntos en que comenzarían a divisarse sus contornos en el horizonte, siguiendo losmismos derroteros que planteamos en este trabajo a partir de la documentación arqueológica.
Por lo que respecta a la navegación en las aguas internas del archipiélago merece la pena reseñar quelos avistamientos de las islas entre ellas se pueden realizar desde tierra firme o a muy poco que se separeuno de la costa en navegación de cabotaje. Desde Menorca puede divisarse sin ninguna dificultad Mallorcay desde la costa mallorquina de Capdepera se ve la isla de Menorca si no hay calimas que dificulten lavisibilidad. Por esta razón pensamos que una vez poblada una de ellas por los primeros grupos humanosque las colonizaron, no debió pasar mucho tiempo sin que las otras sufriesen algún tipo de frecuentaciónhumana. En estos procesos juega un papel muy importante la intervisibilidad en el seno de un mismoarchipiélago, como se ha podido comprobar en los procesos de colonización de distintos grupos de islasdel Pacífico (Irwin, 1992; Graves y Addison, 1995).
La iconografía, la arqueología y las fuentes literarias han demostrado que las navegacionesprotohistóricas no eran exclusivamente dependientes de la visión costera para realizar con éxito largastravesías. Al control de la ruta contribuía igualmente el cómputo correcto del tiempo de las singladuras yel dominio de la orientación mediante la observación astral y otras señales indiciarias que despuésseñalaremos. No obstante, en la navegación regional, con singladuras relativamente cortas, el correctoconocimiento de las referencias costeras11 juega un papel muy importante en la orientación. Seguramentela fundación de santuarios costeros en lugares referenciales para el marino pudo tener, entre otros fines, lade constituir marcadores relevantes de rutas. Algunas fuentes literarias12 son significativas en este sentido.Además de esta función, muchos santuarios debieron constituir verdaderos depósitos de informacióntrasmitida por los marinos a su regreso, como parece intuirse del texto de Pausanias (III, 25,8) referido altemplo de Poseidón levantado en el promontorio de Tenaro13. Annon, tras su periplo, dedicó su diario denavegación al templo de Baal Hammon en Cartago, como era habitual que hicieran (Medas, 2004) loscomandantes cartagineneses.
En el caso de las Baleares y su conexión con tierras continentales peninsulares los avistamientos de lacosta constituyeron el sistema de orientación más habitual en las singladuras.
Un instrumento tan modesto como el escandallo tenía un papel importante para el reconocimiento dela costa en los momentos de escasa visibilidad o de fondeo nocturno. Además de medir la profundidad14,la configuración cóncava de su base15, a la que se le añadía resina o betún, permitía conocer la naturalezade los fondos marinos, e, incluso, mediante el sabor y olor de los distintos fangos adheridos al sacarlo,distinguir los fangos próximos a los estuarios de grandes ríos como el Po, Ródano o el Ebro.
La documentación más antigua, tanto literaria, como iconográfica, sobre la orientación de los marinosnos remite reiteradamente al vuelo de las de aves. En realidad, más que un sistema de validez universalpara orientarse con respecto a los puntos cardinales, la práctica de soltar aves desde los navíos permitíaconocer la dirección en la que se localizaba la costa más cercana. La literatura antigua nos ha dejadovaliosas muestras de este sistema de orientación. De esta forma el poema de Gilgamesh incluye la epopeyadel diluvio (Frazer, 1993: 68-75) en la que Utanapishtim se salva construyendo una nave, hasta que queda
Victor M. GUERRERO AYUSO
90

encallada en la cima del monte Nisir. Para buscar tierra Utanapishtim comienza a soltar aves: una paloma,que regresa por no haber encontrado donde posarse, una golondrina a la que le ocurre lo mismo yfinalmente un cuervo que no regresa, buena señal de que encontró tierra. El mito se repite casi al pie de laletra en el pasaje bíblico de Noé (Génesis, 8, 6-11), que primero suelta un cuervo y luego la paloma,obteniendo los mismos resultados que Utnapishtim.
También entre los griegos la leyenda del diluvio queda reflejada en el mito de Deucalión y Pirra(Frazer, 1993: 91-93) que igualmente se salvan gracias a un arca. Siguiendo el mismo procedimiento,Deucalión suelta al final de la aventura una paloma. El mismo sistema emplea Eneas16 para llegar a lascostas de Itaca y pasajes con similar sentido los encontramos también en la Argonautica17. La utilizaciónde las aves seguramente persistió, pues aún en época romana Plinio el Viejo (NH, VI, 83) nos indica quelos navegantes llevan pájaros abordo, para soltarlos de vez en cuando y conocer la dirección de tierra.La universalidad de estas prácticas queda confirmada en los relatos hindúes recogidos en la leyenda SuttaPitaka y en los diálogos de Buda con Kevaddha en Nalanda (Hornell, 1946).
A comienzos del primer milenio a.C. se generaliza en el Mediterráneo oriental la navegación conorientación astronómica. Sus inicios son difíciles de fijar, sin embargo, los propios griegos atribuían lainnova ción de la orientación astronómica a los fenicios y así la estrella polar era conocida entre los helenoscomo phoeniké (Dusaud, 1936), lo que parece poner de manifiesto que estos desarrollaron con anterioridada los griegos una orientación astronómica, tal vez con conocimientos adquiridos en sus contactos con losegipcios del tercer milenio y, desde luego, con Mesopotamia.
Las alusiones a la orientación astronómica son muy escasas en la Odisea. Aunque debemos suponerque existían conocimientos básicos para poder navegar con orientación astronómica18. También la Iliadacontiene referencias al uso de distintas estrellas en la orientación del marino19, como las Pléyades y lasHiadas de la constelación de Taurus, así como el conocimiento de la Osa Mayor (Arctus), por ello laorienta ción a partir de la Estrella Polar era más que probable, al menos a partir del siglo VIII aC Elconocimiento de la orientación astronómica era una de las calves del prestigio20 de los timoneles ypatrones.
La leyenda que nos legó la Odisea se sitúa seguramente en pleno desarrollo de la navegaciónpreastronómica, aunque Homero la fija en unos momentos (c. s. VIII aC) en los que la orientación en altamar es ya plenamente astronómica. La orientación por medio de aves había quedado ya en desuso. Sinembargo, aún encontramos algunas referencia a este hecho tanto en la Odisea21, como en la Iliada22.
La iconografía náutica nos proporciona igualmente documentación sobre el uso de las aves comoprocedimiento para descubrir la costa. En una pintura de Hierakónpolis, correspondiente a la culturaNagada II, del período predinástico egipcio (hacia 3400 a.C.), aparece un navío aparejado con vela cuadra(Bowen, 1960), en el que puede verse posada un ave en su altísima proa.
En la tumba egipcia de Kenamon, grosso modo contemporánea de los pecios cananeos de Ulu Buruny Gelidonia, una pintura ilustra una secuencia náutica muy compleja (Davies y Faulkner, 1947); en laprimera escena se representa el momento en que la flota navega ya próxima a la costa. Un ave, que parecehaber sido soltada en ese momento, remonta el vuelo sobre la proa de la primera nave. Algunos marinerosmiran con atención la trayectoria del ave y alzan al mismo tiempo sus manos en acción de plegaria o dedar gracias. En la siguiente escena el ave ha desaparecido, pero las naves acaban de atracar en el puertode destino.
Una terracota datada en el Bronce Medio de Chipre (Westerberg, 1983: 9-10, fig. 1) representa unanave con personajes sentados en la borda, uno de los cuales tiene la mano sobre la frente, en señalinequívoca de otear el horizonte, junto a ellos hay dos aves posadas en la regala del navío.
Muchas naves nurágicas votivas de bronce (Lilliu, 1966), que luego veremos con más detalle, tienennumerosas aves, seguramente palomas, posadas en el mástil, en el escalomote y en otros lugaresprominentes del navío, en una más que probable alegoría al servicio que estas aves prestaban a los marinos
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
91

(Guerrero, 2004).En las naves de época Geométrica, momento en el que seguramente ya se está imponiendo la
navegación astronómica, siguen apareciendo aves posadas en la proa o en la popa de las naves. Así lopodemos observar, por ejemplo, en la conocida representación de un pentecóntero del siglo VIII a.C. quetiene un ave ¿grulla? sobre el espolón (Kirk, 1949: fig.4); lo mismo podríamos decir de otras galeras delGeométrico griego que presentan aves posadas en el codaste (aphlaston) o en la roda (akrostolion) de lasnaves (Morrison y Williams, 1968: fig. 6.25; Casson, 1991: fig. 16). La alegoría se hace aún más evidenteen otra pintura (Medas, 2004: 87) en la que el ave vuela delante de un personaje que podría ser el piloto.
Aunque la utilización de las aves como sistema de orientación persistió23, los viajes de los fenicios ygriegos a Occidente se inscriben ya en un dominio claro de la orientación astronómica. Ésta posibilitabatrazar los grandes derroteros, pero en las navegaciones locales y regionales los sistemas de orientación apartir del reconocimiento de las referencias costeras no perdieron nunca vigencia.
No obstante la importancia que las aves habían tenido en la ayuda a la orientación de los marinos debióde contribuir a que su recuerdo quedase fosilizado en los mitos y atributos de determinados personajesdivinos protectores de la navegación y del timonel. Buena prueba de ello es que la epifanía de estospoderes serán las alas de paloma, ojos de lechuza, etc., y la manera de indicar la mejor ruta al timonel oal patrón es siempre mediante el vuelo24.
2.3. Navegación nocturna y temporada de navegación
Los hallazgos arqueológicos nos muestran que la navegación nocturna por alta mar es muy antigua.Atendiendo a muchos pasajes de la Odisea, podemos pronosticar que lo es bastante más de lo que podríasuponerse. En las naves cananeas de Uluburun (Bass, 1986; Bass et alii, 1984) y Gelidonia (Bass, 1967),naufragadas hacia 1300 aC25 en el Sur de la costa turca, se localizaron varias lucernas con los picoschamuscados, lo que nos indica con toda claridad que debieron hacer uso de ellas cuando navegaban en laoscuridad de la noche. Algunas vasijas perforadas, también con señales de chamuscado, han debido deservir de linternas, que colocadas en cubierta y amarradas a la roda, como vemos en la flota de Kenamon(Davies y Faulkner, 1947; Guerrero 1998), debían servir para indicar la posición a los otros barcos de laflota, cuando se navegaba en la oscuridad de la noche.
Los estudiosos de la navegación antigua en el Mediterráneo admiten de forma generalmente unánimeque no todo el año era apto para la navegación de altura. Las indicaciones más precisas sobre la estaciónnavegable proceden de Hesíodo (619-694) que nos señala el otoño/invierno como mala época para lanavegación, sobre la primavera hace unas advertencias de índole general, y sólo el verano lo señala comola época del año idónea para la navegación y, en concreto, reduce la temporada óptima a los 50 días quepreceden a la caída de las Pléyades, es decir desde fines de julio a mediados de septiembre. Otrosinvestigadores, aún partien do de las indicaciones de Hesíodo, estiman que la temporada real debíaalargarse algo más, entre la primavera y el otoño, es decir entre abril y octubre. En apoyo de esta cuestióntenemos también la indicación de Herodoto (4, 42), quien nos describe cómo los exploradores del periplode Necao (609-594 aC), cuando venía el otoño, abandonaban la navegación, sembraban, esperaban la siegay, recogida la cosecha, se hacían de nuevo a la mar.
Un texto procedente de una tablilla de Pilos (Chadwick, 1977: 122-123) viene encabezado por elnombre de un mes po-ro-wi-to-jo, que ha sido interpretado (Palmer, 1955) como Plowistos o mes de lanavega ción26. Teniendo en cuenta que los meses micénicos tenían un cómputo lunar, debía situarse en laprimavera. De algunos pasajes de la Odisea (V, 271-279) parece desprenderse que algunas accionesmarineras se desarrollaban en época otoñal, en concreto, cuando Odiseo parte en su “balsa” construidabajo la dirección de la divina Calipso, contemplando las Pléyades y el Bootes, cuya puesta se observaefectivamente al atardecer, entrado ya el mes de octubre.
Victor M. GUERRERO AYUSO
92

En el pecio del Sec, hundido en aguas de Mallorca hacia 375-350 aC, se hallaron esquejes de viña(Arribas et alii, 1987: 602) con tierra adherida a su raíz, de tal forma que parecían estar preparados paraser sembrados en el lugar de destino de la travesía. Como quiera que la época idónea para sembrar lascepas parece ser el otoño o la primavera (Columela, III, 14; Plinio, XVIII, 30), podemos pensar queefectivamente el barco pudo hundirse hacia el otoño, tal vez en el límite de la temporada de navegación27.
Los viajes que implicaban un largo periplo con frecuencia incluían la invernada en alguna escala deltrayecto28. El regreso no podía reemprenderse de inmediato, ya que la descarga de las naves, repostarvíveres y volverlas a cargar, repararlas, además de las activi dades lógicas de relación comercial,diplomáticas, etc, suponen bastantes días de estancia en el puerto de destino, por consiguiente, el viaje deregreso debía de planificarse para la siguiente temporada de navegación.
De todo ello debemos deducir que las largas travesías ultramarinas, con grandes mercantes que debíannavegar por altamar, no se planificaban fuera de los meses más seguros. Sólo durante el duro invierno, porel frío y la mayor duración de las noches y la intensificación de los temporales, el mar debía ser muy pocofrecuentado, salvo para cortos trayectos de cabotaje. Sin embargo, la navegación de ámbito regional ylocal tenía periodos de actividad bastante más flexibles. En el caso de las islas Baleares muchos días depleno invierno, como enero o febrero, son propicios para trayectos entre islas, e incluso para dar el salto ala península cuando las tramontanas amainan.
3. Los derroteros prehistóricos
No parece necesario recordar que para acceder a territorios insulares que requieren navegación dealtura, o al menos gran cabotaje, es condición ineludible la posesión de artilugios náuticos que haganposible la travesía en condiciones razonables de seguridad y, como es lógico, el conocimiento de laexistencia misma de dichas islas. La llegada en navegación azarosa o a la deriva ha sido posible encualquier época, pero el asentamiento humano en espacios vírgenes, sobre todo isleños, constituye siempreun hecho bien planificado, meditado y evaluado. Sobre esta cuestión hay suficiente literatura científica(p.e. Irwin, 1992; Graves y Eddison, 1995) y paralelos etnográficos como para que no necesitemosextendernos sobre la cuestión. Algunas fuentes escritas29 sobre los preparativos, las previsiones y losmétodos de exploración son también suficientemente elocuentes como para que no quepan dudas sobreestas cuestiones.
La capacidad de afrontar travesías relativamente complejas por los cazadores recolectores delPaleolítico Superior parece estar fuera de toda duda. A tal efecto debemos recordar, como paradigmaincontestable, que en el SE de Australia hay datada por C14 actividad humana entre el 37.000 y el 30.000BP y la tierra firme más cercana al continente es la isla de Timor que requiere una travesía como mínimode 70 km. sin escalas (Allen, 1989; Mulvaney y Kamminga, 1999). Tal vez ciertas capacidades denavegación compleja puedan ser ya adjudicadas al Homo erectus asiático o, al menos, a grupos humanosdel Paleolítico Medio (Bednarik, 1997; Morwood et alii, 1998). Esta capacidad de navegación de lascomunidades cazadoras recolectoras está igualmente documentada en el continente europeo (Gónzalez-Tablas y Aura, 1982; Cleyet-Merle, 1990; Cremades, 1998) y podría remontarse al Protosolutrense,mientras que parece más segura y abundante la documentación referida al Magdaleniense.
Los contactos regulares por mar en el Mediterráneo Oriental y, por lo tanto, la existencia de unastécnicas de navegación eficaces durante el Mesolítico, están bien documentados a partir de la obsidianaencontrada en la cueva de Franchthi (Jacobsen, 1976; Perlés, 1995), en contextos estratigráficos datadospor C14 (I-6129) en 10.880 BC. Los marinos que trajeron obsidiana a Franchthi, en el Peloponeso, desdela isla egea de Melos (Shelford et alii, 1982: 182-192) tuvieron que afrontar una travesía de 130 km. sinescalas, distancia muy próxima a la que separa las Baleares de algunos puntos del continente. En últimainstancia, es importante también recordar que los ocupantes de esta cueva, en la primera mitad del VII
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
93

milenio aC desarrollaron unos procedimientos de pesca sistemática de túnidos30, tal vez con almadrabas(Perlés, 1995), que no hubiese podido desarrollarse sin una tecnología náutica más compleja de lo quehabitualmente suele admitirse. También el horizonte de ocupación mesolítico de la cueva siciliota de Uzzo(Piperno, 1985) nos muestra con toda claridad el importante papel que jugó la pesca de cetáceos y grandespeces en la existencia de esta comunidad, actividad que sólo pudo llevarse a cabo con medios náuticosespecialmente desarrollados.
La presencia de obsidiana de Lipari en el yacimiento de la costa ligur conocido como Arma delloStefain datado en el 8400 BP en un nivel considerado preneolítico (Willians Torpe et alii, 1979), constituyeel precedente de unos intercambios que continúan durante el Neolítico antiguo en el Mediterráneo central(Courtin, 1972; Willians Thorpe et alii, 1979; Pennacchioni, 1998), y nos permite asegurar que distintascomunidades asentadas en la cuenca del Tirreno disponían de sistemas de navegación que les permitíancontactos fluidos entre las islas y las costas continentales, con suficiente capacidad de carga como paratrasladar personas, animales y víveres.
Durante el Neolítico la distribución de la obsidiana procedente de Pantellaria, Lípari y Palmarolla hasido hallada en la costa tirrénica y adriática, así como en el litoral tunecino, donde tenemos las datacionesabsolutas (Camps, 1986-89) de 7445 y 7610 BP en Kef Hamda.
Si bien el acceso a todas estas áreas es posible mediante una navega ción de cabotaje, o al menos conparadas intermedias, no ocurre lo mismo con Malta, que situada a 200 km. de Pantellaria sin posibilidadde escalas, recibía regularmente obsidiana de ésta. Es una distancia similar a la que separa Cataluña deMallorca.
El registro arqueológico en estos momentos disponible nos permite plantear que comunidades humanasestaban asentadas en las islas, al menos en Mallorca, muy probablemente desde la segunda mitad del IVºmilenio BC (Waldren et alii, 2002; Waldren, 2003; Guerrero et alii, en prensa). Sin embargo, la culturamaterial asociada a estas primeras ocupaciones, grandes cuencos hemisféricos y vasijas toneliformes, estáaún insuficientemente identificada como para buscar correspondencias continentales exactas, que nospermitan precisar el área continental de origen de estas comunidades precalcolíticas. El primer registro decultura material perfectamente homologable con las culturas contemporáneas continentales se produceentre c. 2500-2000 BC y corresponde al complejo campaniforme mallorquín, cuyos fósiles directores máscaracterísticos son las cerámicas con decoración incisa, los pulidores (muñequeras de arquero) y losbotones prismáticos con perforación basal en “V”. Es, sin duda, un conjunto de materiales muy clásico quetiene paralelos en muchos grupos continentales, sin embargo, sus afinidades más estrechas (Calvo yGuerrero, 2002: 69-101) las encontramos en Cataluña y, en menor medida, en la comunidad valenciana.Yacimientos de la costa levantina, como Cova Santa (Martí, 1981) y Crevillente (González Prats, 1986)proporcionan igualmente paralelos muy precisos para la industria lítica más característica del calcolíticomallorquín, como son las piezas de hoz y cuchillos de sílex tabular.
A principios del segundo milenio (c. 1750 BC) la continuidad en la frecuentación del derrotero Deltade Ebro, Baleares puede mantenerse a partir de la cerámica catalana impresa de estilo boquiquedescubierta en el asentamiento de Son Oleza (Waldren, 2002) de Mallorca.
Las materias primas exóticas constituyen un buen indicador de contactos externos, por esta razón esinteresante señalar la presencia de botones prismáticos perforados elaborados en marfil de elefante en elcampaniforme mallorquín. Aunque su eventual ruta de llegada ya ha sido discutida (Calvo y Guerrero,2002: 86-92), interesa destacar sobre todo la presencia de un peine de marfil aparecido en el abrigomallorquín de Son Matge (Waldren, 1998: 76), pues su sistema decorativo coincide perfectamente con elde cerámicas campaniformes locales (Calvo y Guerrero, 2002: 96-97), por lo que no se puede descartar laimportación de materia prima, seguramente desde la costa valenciana donde se documenta (Pascual-Benito, 1995) la presencia, tanto de elementos manufacturados, como de otros en proceso de fabricación,así como materia prima. Menos probable, como igualmente ya se ha argumentado (Calvo y Guerrero,
Victor M. GUERRERO AYUSO
94

2002: 96-97) es un origen africano directo del marfil baleárico durante el campaniforme.Por primera vez en la prehistoria de las islas un registro arqueológico bien identificado nos remite a dos
rutas marinas que coinciden con los derroteros más favorables de conexión continental: por un lado lascostas catalanas y, por otro el área costera de Denia. A lo largo de este trabajo tenderemos ocasión dedemostrar que estos derroteros no constituyen vías ocasionales de contacto, sino que conforman la víasmás estables de comunicación de las islas con el continente. Mientras que, por el contrario, las evidenciasde elementos materiales, o de influencias culturales procedentes de la ruta Cerdeña Baleares sonimposibles de identificar. Si eliminamos, como es obvio, las correspondencias que se puedan darproducidas por un origen común de las tradiciones campaniformes de ambos ambientes isleños,seguramente situado en el arco costero que se extiende entre Cataluña y el Golfo de León.
La presencia de estaño es un excelente indicador de contactos con el exterior, pues como es sabido lasislas carecen por completo de mineral nativo. La primera presencia significativa de estaño en losinstrumentos de bronce isleños se detecta en los punzones aparecidos en el dolmen de S’Aigua Dolça(Rovira, 2003), que están datados hacia 1800-1700 BC.
Hasta c. 1400-1300 BC las armas y herramientas, básicamente punzones y cuchillos de hoja triangularcon remaches en el extremo proximal para fijar un mango, están fabricadas en aleaciones relativamentepobres en estaño. No es fácil, en el estado actual de los conocimientos sobre la metalurgia antigua de lasislas, saber cuál fue la ruta de llegada del metal a las mismas. El derrotero Norte, siguiendo una rutahipotética desde la desembocadura del Ródano, encontraría buenas condiciones para llegar al canal quesepara las islas de Mallorca y Menorca. Sin embargo, los implementos metálicos de las Baleares hasta c.1400-1300 BC tienen una impronta argárica innegable (Salvà et alii, 2002). En este caso debemosplantearnos que la ruta más frecuentada pudo seguir la costa Sur andaluza, Almería, la costa murciana,Altea, Calpe y, desde el cabo de la Nao, acceder por el Sur de las Pitiusas hasta Mallorca. Obviamente lossistemas de intercambio de estos momentos nos remiten a redes locales de redistribución indígena, por loque no es fácil pensar en una “empresa” directa para abastecer a las comunidades prehistóricas isleñas, enesta situación, desde cualquier punto del área costera alicantina y valenciana podía producirse el salto alas islas.
Un importante hallazgo de moldes amortizados como piedras de la solera del hogar en una viviendaciclópea del poblado naviforme de Hospitalet (Rosselló, 1992) ha permitido fijar mediante cronologíaabsoluta que estos moldes fueron amortizados entre 1400 y 1250 BC (Pons, 1999: 101). Ello sugiere queen este intervalo temporal se comienza a producir una importante inflexión en la producción de objetosmetalúrgicos en la isla de Mallorca, tanto por los tipos fabricados, que abandonan las influencias argáricas,como por la composición, la cual comienza a ser muy rica en estaño (Calvo et alii, 2001: 14-16),aproximándose, en algunos casos, al 30 % de la aleación. Fenómeno que en gran medida coincide con unaexplotación más sistemática e intensiva de las fuentes proveedoras de estaño de la península (Ruiz-Gálvez,1993), demostrando una vez más que las islas no son mundos perdidos allende de los mares, sino que estánperfectamente integradas en los cambios globales que se producen en el occidente europeo y en elMediterráneo.
La bibliografía tradicional ha venido sosteniendo que la panoplia de instrumentos de bronce como eldenominado “machete de Lloseta”, los pectorales, “cinturones, “espejos” y espadas de empuñadurametálica y pomo, todos ellos claros elementos de prestigio y de ostentación de rango, eran talayóticos.Ciertamente la amortización o puesta fuera de circulación, de algunos de estos conjuntos se produce en losmomentos iniciales de la cultura talayótica, como podría ser el caso del depósito de Es Mitja Gran,descubierto en una dependencia a los pies de un gran turriforme talayótico (Colominas, 1920; Delibes yFernández-Miranda, 1988: 46-49). Todo ello enfatiza el carácter de valor social de estos objetos, más queel económico, y, además, conviene resaltar que esto se produce en un territorio insular sin riquezasmetalíferas autóctonas y relativamente alejado de las tierras continentales. Sin embargo, la consideración
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
95

de bronces talayóticos para todos estos objetos de bronce debe ser revisada a la luz de los nuevosconocimientos que se tienen sobre los inicios de esta entidad arqueológica (Guerrero et alii, 2002).Muchos de estos elementos suntuarios de bronce han aparecido ligados a arquitectura ceremonialtalayótica o en necrópolis fechadas muy en los inicios de esta entidad cultural, sin embargo, susdeposiciones deben ser interpretadas como actos votivos, que dejan fuera de circulación objetos propios yfrecuentes del Bronce Final, en línea con lo que ocurre en otros lugares del continente (Ruiz-Gálvez, 1995)desde aproximadamente el 1100 al 900 BC.
No es objetivo de este trabajo entrar en esta discusión, sino buscar elementos indicadores que nospermitan rastrear los orígenes de estas piezas metálicas y su eventual ruta de llegada a las islas. Lareinterpretación local de modelos importados no facilita la identificación clara de los puntos de origen. Sehan sugerido (Delibes y Fernández-Miranda, 1988: 170-173) relaciones con el Bronce Final centroeuropeopara muchos de los prototipos de estos objetos metálicos, como las espadas, pectorales o los alfileres decabeza hueca y, más concretamente, con el Mediodía francés para los modelos de las hachas de cubo(Huth, 2000). Sin embargo, debe llamarse la atención sobre los complejos itinerarios que pueden seguirlos elementos de prestigio (Herodoto, IV, 33 y 36), lo que dificulta, cuando no imposibilita, delimitar apartir de ellos las rutas continentales que pudieron recorrer antes de iniciar la travesía a las islas.
A pesar de todo lo cual, puede enfatizarse de nuevo la utilización de un derrotero teórico desde elLanguedoc francés y/o la zona costero catalana hasta las Baleares para los contactos que introdujeron enlas islas los modelos de piezas metálicas citadas y, seguramente también para una parte considerable de lamateria prima semielaborada en forma de lingotes o chatarra para la refundición, como nos documentanperfectamente barcos con fletes en los que se combinaban lingotes con objetos usados, e incluso cortadosa propósito como chatarra para un mejor embalaje y transporte en sacos (Lucas y Gómez Ramos, 1993).En el Mediterráneo occidental tenemos justamente un buen ejemplo de estos fletes chatarreros en el barcohundido en Agde, en la costa Oeste de la desembocadura del Ródano (Bouscaras y Huges, 1972). Algunaspiezas de este cargamento son precisamente bien conocidas en contextos del Bronce Final balear e iniciosde la cultura talayótica, como son los torques o brazaletes dentados, las agujas de cabeza esférica, losadornos con cadenetas o las hachas de cubo y puntas de lanza.
Uno de los elementos metálicos, no abundantes pero sí característicos del Bronce Final balear son losdenominados “espejos”, cuyo uso debe situarse entre el 1000 y el 850 BC, momento en el que sonamortizados en depósitos votivos como el mallorquín de Lloseta (Delibes y Fernández-Miranda, 1988: 36-39), o el menorquín de la Cova des Mussol (Lull et alii, 1999: 121-124). Su origen es incierto, aunque seha sugerido su relación con los espejos del nurágico sardo (Lull et alii, 1999: 124), como el de la gruta dePirosu-Su Benatzu (Lilliu, 1987: 157-158), datado entre 820 y 730 (sin cal.) aC. Sin embargo, el sistemasde fijación de los baleáricos nada tiene que ver con los sardos, cuyos característicos mangos calados losapartan netamente de los espejos conocidos en Baleares.
Otras materias exóticas ligadas a los intercambios del Bronce Final en las Baleares son el marfil y lascuentas de fayenza. Sobre los circuitos comerciales de marfil ya no insistiremos en los argumentosexpuestos para las piezas calcolíticas, pues en gran medida siguen siendo aún válidas, pero desde fines delsegundo milenio y principios del primero BC un nuevo factor debe ser tenido en cuenta, y éste es laintermediación fenicia en el tráfico de mercancías norteafricanas. Un paradigma bien claro de estesituación nos la brinda el barco fenicio hundido hacia mediados del siglo VII aC31 en el lugar denominadoBajo de la Campana de la costa murciana del Mar Menor (Mas, 1985; Roldán et alii, 1995; Mederos yRuiz Cabrero, en prensa) que, como es sabido, transportaba un importante cargamento de defensas deelefante en bruto con inscripciones fenicias. Este pecio enfatiza la importancia de la costa del SE comozona de partida del marfil hallado en las Baleares desde el calcolítico, como ya hemos expuesto antes. Ésteno es el único caso conocido y el trasporte de esta materia exótica africana llega también regularmente alos asentamientos fenicios del litoral portugués (Cardoso, 2001).
Victor M. GUERRERO AYUSO
96

También la fayenza constituye un buen indicador de contactos continentales en estos momentos deltránsito entre el Bronce Final y los inicios del Hierro en las Baleares. Por el momento, los únicos análisissobre los componentes y elementos traza para identificar el origen de esta producción en las Baleares sehan realizado a partir de las cuentas de collar aparecidas en la menorquina cueva del Càrritx, junto a otrasde diferentes lugares de Mallorca. A partir de ellos todo parece indicar que pueden estar fabricadas enambientes centroeuropeos, probablemente Suiza (Herderson, 1999). La salida de estos elementossuntuarios hacia vías marítimas pudo seguir precisamente la ruta del Ródano y, desde aquí, distribuirse aconfines ultramarinos. Otra cuestión a discutir es quiénes eran los agentes de su difusión marítima; laposibilidad de que hayan sido igualmente fenicios no puede descartarse, si tenemos en cuenta que hacia el850/800 cal. BC están llegando mercancías fenicias occidentales al yacimiento indígena redistribuidor deAldovesta (Mascort et alii, 1991), situado aguas arriba del río Ebro.
Como en muchos otros aspectos, que serán señalados con posterioridad, la convergencia entre Balearesy Cerdeña en algunos elementos metálicos, como ocurre también con las hachas planas de filo semilunar(Delibes y Fernández-Miranda, 1988: 171), puede tener explicación a partir de un punto de origen comúnde las influencias técnicas y tipológicas. La predominancia de vientos tramontanos y mistrales a lo largode una media de 190 días al año en el Golfo de León (Hodge, 1983) y su conjunción con las corrientes deorigen ciclónico (Metallo, 1955), proporcionan dos derivas (Fig. 2a) que arrancando aproximadamente dela desembocadura del Ródano divergen facilitando dos derroteros: uno hacia el SW que puede acabar enBaleares, pasando o no por Cataluña y, otro en derrota SE, hacia las costas corsas y sardas. Mientras quela ruta entre Baleares y Cerdeña en barcos propulsados por vela cuadra es especialmente penosa por sugran dificultad de navegar del través, todo ello facilitó muy poco32, como veremos, los contactos entreambos territorios insulares.
Las navegaciones a la deriva de las galeras de la flota de Luis de Requeséns en 1569 y la galera deCesare de Giustiniano en 1597, ya citadas, que navegaban a la altura de la desembocadura del Ródano,cuando, sorprendidas y desarboladas por un fuerte Mistral (Braudel, 2001), fueron a parar a Cerdeña laprimera, y a Menorca y Tabarca la segunda, explican de forma paradigmática, aunque en situaciónextrema, cómo los Cierzos, Mistrales y Tramontanas empujan, incluso de forma involuntaria y singobierno a las naves hacia las islas. Seguramente el reciente naufragio de una nave masaliota cosida delsiglo VI aC descubierto al Norte de Mallorca, en la cala de Sant Vicenç (Nieto et alii, 2002), con uncargamento cuyos componentes son desconocidos en contextos terrestres de Mallorca y Menorca,obedeció a causas parecidas.
Es necesario advertir también que la presencia de elementos propios del Bronce Atlántico aparecidosen Cerdeña, como las hachas y espadas del conocido depósito Monte Sa Idda, o la espada tipo Ría deHuelva de Oroè, Seníscola (Tarramelli, 1921; Lilliu, 1987: 126-128; Ferrarese, 1990) seguramente puedenresponder a la existencia de estos tránsitos no habituales, y no a un derrotero de navegación W-Epermanentemente frecuentado.
Otra explicación alternativa, a nuestro juicio la más probable, nos permite sugerir que seguramentepudieron llegar a la isla dando grandes rodeos, como ocurre con la difusión de determinados bienes deprestigio33, lo que en ningún caso obedece a la vías habituales del gran comercio ultramarino. Losinstrumentos de bronce de Monte Sa Idda y la propia espada tipo Ría de Huelva pudieron llegar a Cerdeñamediante complejas redes de distribución regional terrestre34 y acabar dando el salto a la isla a través delderrotero que se inicia en las bocas del Ródano y que la corriente ciclónica, que deriva hacia el SE en elcircuito Espérico, facilita la conexión de las islas de Córcega y Cerdeña con el Mediodía francés.
Resumiendo la situación de los contactos ultramarinos en la prehistoria balear, anteriores a laconsolidación de la presencia de navegaciones fenicias, hasta entonces basados en una sucesión de redeslocales de intercambios, debemos señalar dos claras zonas de contacto con el continente, impuestas contoda seguridad por las condiciones naturales de navegabilidad en el mar balear: por un lado, el área costera
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
97

alicantino-valenciana y, por otro la zona costera catalana hasta aproximadamente la desembocadura delRódano. Ambas zonas incluyen precisamente los derroteros en los que se producen los avistamientos (Fig.3) de las islas a poco que las naves pierdan de vista la costa continental.
4. Barcos de la Edad del Bronce Final/Hierro en el Mediterráneo central
En el Mediterráneo no tenemos evidencias arqueológicas directas de embarcaciones de la Edad delBronce, sin embargo, no ocurre lo mismo en el Mar del Norte donde están bien documentadas (Wright,1976, 1990 y 1994) barcas con cascos de tracas o tablazón con las piezas cosidas entre sí. Es un sistemade unión de las piezas de madera en gran medida similar al que observaremos en las embarcaciones delsiglo VI aC en el área etrusco-masaliota. Sin embargo, nada nos autoriza a pensar que estas técnicas fueranpropias de las comunidades costeras del Languedoc y la Liguria antes de la instalación focea en Massaliaque pudo introducir esta técnica de construcción naval en el Mediodía francés, la cual cuenta con unaantigua y arraigada tradición (McGrail, 2001)35 en el Oriente del Mediterráneo.
Debemos sustentar cualquier estudio sobre arquitectura naval indígena exclusivamente en ladocumentación iconográfica, única que nos proporciona alguna información utilizable, aunque debehacerse siempre con ciertas reservas, sobre todo al plantear hipótesis sobre la estructura de la obra viva delas naves.
Son precisamente las naves votivas nurágicas de bronce una de las mejores fuentes de informaciónsobre la náutica indígena (Guerrero, 2004) de fines del segundo milenio y principios del primero BC (LoSchiavo, 2000). La presencia de cerámica micénica en el Sur de Italia, Sicilia y Cerdeña (Vagnetti, 1983;Gras, 1985: 57-64; Domínguez Monedero, 1989: 41-53) nos indica que navegantes micénicosfrecuentaron las costas del Tirreno mucho antes que los fenicios y griegos de época arcaica y clásicainiciasen sus viajes regulares a Occidente. Por eso es necesario plantear la posibilidad de que las muestrasde arquitectura naval nurágica, que ahora veremos, hubiesen sido ya influenciadas por la marina micénica.A este respecto es necesario referirse al navío representado sobre una jarra stirrup del Micénico Final (LHIIIC) procedente de Skyros (Vermeule, 1964: 259; Melena, 1991: 170). Pintado con gruesos trazos ysuprimi dos todos los detalles, sólo es posible reconocer su fisonomía general. Se trata de un casco con proaalzada rematada en un akroterion de cabeza de pájaro y una popa curvada al interior, que en líneasgenerales coincide con la fisonomía de la mayoría de las barcas nurágicas que conocemos.
La centena larga de barcas de bronce sardas conocidas (Lilliu, 1966; Göttlicher, 1978; Filigheddu,1996; Lo Schiavo, 2000) responden la mayoría de ellas a un tipo de barco ligero, seguramente con unacapacidad y versatilidad náutica equivalente a los hippoi fenicios (Guerrero, 1998) y en general a unaescala intermedia de navíos (Bonino, 2002) donde, a nuestro juicio, encajan la mayoría de naves-exvotosnurágicas, que las fuentes escritas citan como ákatos, kérkouros y myopáron, con funciones muy diversas,pero sobre todo muy aptas para el comercio de redistribución local y regional, así como para la pesca(Guerrero, en prensa). Sin embargo, algunos de los exvotos sardos parecen representar a embarcacionesde mayor porte, con gran calado, cabinas y altos escalamotes que seguramente podían transportarcargamentos propios de gaulois, uno de cuyos ejemplos más significativos lo tenemos en el ejemplarhallado en el santuario de Hera Lacinia, en Capo Colonia (Spadea, 1996), el cual ha sido datado, a partirdel rico contexto de abandono, a fines del siglo VII aC.
La falta de información sobre otras marinas indígenas, mediterráneas anteriores a la presencia defenicios y griegos, nos impide tener elementos de comparación para valorar el rol jugado por los nurágicoscomo intermediarios de muchos tráficos comerciales en el Mediterráneo central durante el IIº milenio yparte del primero BC. La iconografía náutica que nos dejaron a través de estas ofrendas votivas de broncesugiere que una de las principales redes de transacción comercial el mediterráneo prehistórico estuvo ensus manos. Por esta razón, no puede descartarse de ningún modo que la aparición de cerámica nurágica,
Victor M. GUERRERO AYUSO
98

no sólo en el Tirreno, sino en confines mucho más alejados como Cartago (Kollund, 1998) y Creta(Kollund, 1998; Watrous et alii, 1998).
Se ha señalado en más de una ocasión la presencia de elementos de raigambre oriental en yacimientosatlánticos portugueses (Belén y Bozzino, 1991; Ruiz-Gálvez, 1994; Belén y Escacena, 1995) como en eldepósito de Baiöes, o la paradigmática y única tumba de cúpula de la Roça do Casal do Meio (Spindler,1973-74), tal vez llevados hasta allí por navegantes del Mediterráneo central, entre los que no puedeexcluirse de ninguna manera a los sardos, dada las muestras de capacidad marinera que nos han legado. Sibarcos como los fenicios36 de Mazarrón, con unos ocho metros de eslora, pudieron frecuentar la ruta entreCádiz y el Levante o las Baleares, no sería nada sorprendente que las embarcaciones sardas hubiesenpodido, con mayor razón, abordar travesías tanto o más complejas. La cuestión que discutimos no es lacapacidad de llegar a las fuentes del estaño, sino la ruta seguida y ésta no parece que fuera un derroterodirecto entre Cerdeña, Baleares y la costa del SE peninsular, como a lo largo de esta comunicación seargumentará extensamente.
Aunque a partir de las barcas sardas de bronce no es posible reconocer elemento alguno que representecomponentes de la obra viva, podemos suponer que el casco responde (Bonino, 2002) a un sistema detablazón que debería ir reforzado mediante cuadernas y algún tipo de quilla que aminorase las tensionesdel quebranto y arrufo del casco. Aún con la cubierta sin cerrar, sería necesaria la presencia de algunosbaos o bancadas haciendo el papel de refuerzo trasversal de la estructura.
Algunos barcos tirrénicos siguen, a comienzos del primer milenio BC, esquemas de construcción navalligera y polivalente, como los vemos en representaciones del Villanoviano y algo después en terracotasetruscas (Hagy, 1986; Bonino, 1989 y 2002) con siluetas y akroteria que recuerdan prototipos náuticosmicénicos.
En la costa adriática tenemos otro documento iconográfico de extraordinario interés para aproximarnosa los modelos náuticos indígenas de los orígenes de la Edad del Hierro. Se trata de los grabados conmotivos náuticos de Novilara (Bonino, 1975) fechados en el siglo VII aC (en edades radiocarbónicascalibradas aproximadamente 850-700 BC), que nos muestran un modelo náutico equivalente también a loshippoi fenicios y seguramente heredero de algunos modelos del Egeo. Se trata de un navío de poca esloracon tajamar y akrostolion muy alargado y lanzado hacia proa con un remate figurado, tal vez la cabeza deun animal difícil de identificar.
El sistema de propulsión, como en los hippoi y las naves polivalentes micénicas y sardas, es mixto, conremos y vela cuadra, en la que se pueden apreciar dos refuerzos verticales a modo de brioles y relingas,así como dos horizontales. Parte de la jarcia de labor, o menor, aparece igualmente representada y puedendistinguirse las brazas firmes en los penoles de la verga. Es obligado pensar que, para el buen gobierno dela vela cuadra y poder maniobrar las brazas, la jarcia de labor, como mínimo, tenía que completarse conlas escotas, que deberían partir de los puños bajos de las velas. Aunque este elemento no está representadoen Novilara, lo conocemos bien a través de otros documentos de iconografía náutica. Uno de los detallesmás significativos de las barcas de Novilara es que todas se gobiernan por un timón coaxial en el eje decrujía, y no, como era habitual en la época, por espadillas o gobernaculas que actúan en las aletas delbarco.
5. Las navegaciones hegemónicas fenicias
Hasta el año mil BC aproximadamente la presencia de mercancías atlánticas en los circuitos delMediterráneo balear y central es prácticamente nula (Sherratt y Sherratt, 1993). Los intercambios estánbásicamente estructurados sobre circuitos regionales37 que, como hemos visto, podían tener dos centros entorno a los cuales se articularían los contactos con las Baleares: uno en el área costera de Denia y otro entrela desembocadura del Ebro y el Golfo de León.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
99

Sin embargo, hacia el 900 BC38 la situación va a cambiar radicalmente. El Estrecho de Gibraltar se abrea los productos atlánticos y la metalurgia característica de estos confines, como las hachas de talón y decubo39, entre otros objetos, aparecen en Baleares. Este fenómeno coincide con la consolidación de lapresencia fenicia en Cádiz que controla ya el “finisterre” del comercio mediterráneo desde ladesembocadura del Tajo a Mogador. Seguramente las redes de intercambio regional indígena no sondesmontadas, pero sí incorporadas a los intereses del comercio fenicio a larga distancia40, con lo que losproductos atlánticos encuentran una vía de expansión hacia el oriente por las rutas mediterráneas, comojamás había ocurrido antes en la prehistoria. La presencia fenicia en los confines atlánticos de Portugal(Arruda, 2002) cuenta con referencias de cronología absoluta que sitúan este proceso entre 895 y 800 BC41.
Los asentamientos fenicios de la costa de Málaga son, en líneas generales, algo posteriores a lafundación de Cádiz, por ello es significativo que Morro de Mezquitilla disponga de fechas absolutas42,probablemente fundacionales, en el rango de edad calendárica 950-830 BC, lo que nos proporciona unareferencia segura ante quem para el establecimiento de los fenicios en la bahía gaditana.
Por la proximidad geográfica a las Baleares no debemos olvidar que en la costa alicantina tenemos elimportante asentamiento fenicio de La Fonteta (González Prats, 1998). Los estratos de fundación de esteasentamiento pueden remontarse a c. 750 aC (aprox. 930-800 en C14 cal.), con un adelanto casi de un sigloa la fundación de ’yb¯m (Ebesos o Ebusus), lo que explicaría la existencia en esta isla de elementosanfóricos anteriores a la propia fundación ebusitana (Ramón, 1996), pues la Fonteta constituye elestablecimiento fenicio continental más próximo a las islas.
5.1. La hegemonía de las rutas de ’yb≈m: El circuito del SE
La fundación de ’yb¯m es un acontecimiento histórico que propició un cambio cualitativo notable enla esfera de los intercambios de los indígenas baleáricos con el exterior. La documentación arqueológicaproporcionada por el asentamiento fenicio de Sa Caleta (Ramón 1991, 1994 y 1999) ha permitidocorroborar a través del registro arqueológico la fecha histórica fundacional trasmitida por las fuentesescritas (Diodoro, V, 6). Carecemos de dataciones radiocarbónicas de los contextos fundacionales de’yb≈m, sin embargo, de forma tentativa podemos pensar que la fecha del 654 aC proporcionada porDiodoro (V, 6) podría corresponder aproximadamente a los horizontes cronológicos datados porradiocarbono entre c. 800-750 cal. BC.
La presencia fenicia en Ibiza desde estas fechas, con toda seguridad, debió de incidir tanto en elcomercio de metales en las vecinas islas Meloussa (Menorca) y Kromyoussa (Mallorca), como en el deotras materias exóticas ya señaladas, sobre todo fayenza, marfil, cuentas de pasta vítrea y seguramenteotros productos que no superan fácilmente el umbral de visibilidad arqueológica, pero que sin dudadebieron existir, tales como los tejidos suntuarios de púrpura43. Seguramente los derroteros señalados paraépocas de la Edad del Bronce apenas debieron ser trastocados, pues, como veremos después, continúanutilizándose de forma intensiva, como prueba evidente de que las condiciones naturales de navegabilidadya expuestas eran un factor decisivo en la configuración de las rutas y los mercados.
Como ya se ha señalado en anteriores ocasiones (Costa y Guerrero, 2002; Guerrero et alii, 2002) elorigen de las hachas de talón y de apéndices laterales (tal vez hachas-lingotes) halladas en las Pitiusas, sindescartar totalmente que alguna pudiera ser de producción insular, puede localizarse en la región costeradel SE peninsular y su hinterland. La producción de hachas de apéndices laterales, como las Can Pere Joany el ejemplar de la Sabina, está bien documentada en la región alicantina, sobre todo en Penya Negra deCrevillent (González Prats, 1983 y 1993). De más interés, si cabe, es la presencia de moldes de fundiciónde estos elementos metálicos en la fase III del asentamiento fenicio de La Fonteta de Alicante (GonzálezPrats, 1998) que se fecha entre 670 y 635 aC (aprox. 825-775 BC en cronología del C14 cal.). También esnecesario señalar que hachas de bronce planas con apéndices laterales fueron igualmente fabricadas por
Victor M. GUERRERO AYUSO
100

las comunidades indígenas de las otras islas, como lo indican los moldes de fundición hallados en lospoblados de Torelló (Plantalamor, 1991: 192) y Biniparratxet (Guerrero et alii, 2002a), lo que parecereforzar la idea de una fuerte influencia de la metalurgia fenicia de la costa del SE peninsular sobre lainsular.
La existencia de un circuito comercial (Fig. 5a) hegemonizado por los fenicios, centralizadodesde’yb≈m, que abarcaría desde aproximadamente la costa de Cartagena, Cabo de la Nao, hasta Valenciay que incluiría las Baleares por el Este esta fuera de toda duda, como bien certifica la expansión deproductos ebusitanos en esta área geográfica44. También la difusión de las monedas de la ceca de ’yb¯men esta misma zona de la costa levantina (Campo, 1976 y 1983) durante el siglo III aC conforma otradocumentación sin duda incontestable al respecto.
Hasta principios del siglo VI aC el comercio fenicio gaditano llega regularmente al circuito deredistribución comercial que hemos señalado. Seguramente yacimientos como la Fonteta en el continentey Ebusus en las islas constituyeron puntos de escala, centros receptores y a la vez redistribuidores demercancías gaditanas, además de las producciones isleñas, para reembarcarlas hacia el Delta del Ebro ytierras adyacentes. El registro arqueológico de este hinterland no deja muchas dudas al respecto. Sinembargo, la fortuna ha brindado un documento arqueológico único. No sólo para enfatizar esta situación,sino también para mostrarnos qué tipo de embarcaciones ejercitaban estos tráficos entre el siglo VIII y elVII cal. BC.
Dos barcos, y seguramente un tercero, que debieron formar parte de una flotilla45 gaditana se hundieronen aguas de Mazarrón, justo a la entrada del circuito del SE. De este importante yacimiento submarino sehan dado a conocer dos dataciones radiocarbónicas46, la primera de ella corresponde a una edad solarsituada en el rango temporal 940-840 BC, mientras que la segunda lo está en el 770-540 BC. La dataciónsobre la madera del barco, aún con las reservas a tomar en el caso de muestras de vida larga, correspondeobviamente al momento de su construcción, mientras que la obtenida a partir de las ramas que protegíanel casco y la carga debe considerarse la que corresponde al flete que naufragó. Por desgracia esta últimaes poco resolutiva por caer en el tramo “amesetado” de la curva de calibración que caracteriza a toda laEdad del Hierro, en cualquier caso, la cerámica trasportada es bien característica de los horizontes 850-750 BC (siempre en términos de C14 calibrado) que conocemos en Trayamar, Mezquitilla, o Castillo deDoña Blanca/Cádiz, que eran los lugares originarios de una buena parte de la carga. Finalmente, lacorrespondencia de las cerámicas que cargaban estos navíos con las que encontramos en los yacimientosde la Fonteta y Sa Caleta de Ibiza dejan poco margen de dudas para suponer que el destino final de estosfletes debía de estar en estos centros fenicios. Seguramente los productos mineros de la zona de La Unióny Cartagena, como la galera argentífera que constituía el cargamento que trasportaba el navío Mazarrón 2,debían de componer el cargamento de retorno a Cádiz, o bien la carga para una próxima escala de laempresa comercial, que seguramente habría finalizado en La Fonteta, en Ibiza o en Cataluña de no habersehundido en la costa de Cartagena.
Sobre los barcos de Mazarrón, de los que nos hablará con información relevante y de primera manoIvan Negueruela, quisiéramos apuntar que, por su envergadura y por el puntal, que podemos calcularperfectamente por haberse conservado el casco hasta la tapa de la regala, deben responder al prototipofenicio de barco polivalente ligero (propulsión mixta, vela cuadra y palo abatible) que conocemos comohippoi a partir de las fuentes escritas y la iconografía náutica, a la que nos hemos referidos en otrasocasiones (Guerrero, 1998) y aquí ya no trataremos.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
101

5.2. Fenicios de ’yb≈m en el circuito del NE
El segundo gran circuito de tránsito marino (Fig. 5a) estaría delimitado por una hipotética líneaperiférica que arrancaría por el SE en los confines del anterior, desde el Norte de Valencia, englobando eldelta del Ebro y hasta más o menos el Cabo de Creus, donde entraría en contacto con los dominioscontrolados por los barcos massaliotas. Este circuito incluye igualmente las Baleares por el SE, aunqueprobablemente sólo jugaron un papel importante en el retorno hacia Ibiza. No importa señalar, porperfectamente sabido, que el contacto directo entre ’yb¯m y Mallorca, a menos de una jornada denavegación y a sotavento de las tramontanas fue muy habitual y en la temporada de navegación estastravesías debían ser casi cotidianas para abastecer la base comercial ebusitana fundada en el islote de NaGuardis al Sur de Mallorca (Guerrero, 1997), justo en la primera tierra firme que se avista tras dejar Ibizay Cabrera.
La vigencia e importancia de este circuito para conectar el comercio gaditano con el Golfo de León yCataluña queda bien patente desde la misma fundación de los asentamientos fenicios de La Fonteta e Ibiza.Sin duda, el yacimiento catalán que mejor ejemplifica esta situación es el centro redistribuidor deAldovesta (Mascort et alii, 1991) que se sitúa aguas arriba del Ebro, próximo a Benifallet, y seguramentepodrían señalarse otros (García y Gracia, en prensa). Barcos como los de Mazarrón es bien seguro quepodrían remontar el río hasta esta altura y seguramente aún más allá tierra adentro.
Los materiales anfóricos ebusitanos de Aldovesta, minoritarios pero significativos, junto a una mayoríanotable de ánforas fenicias gaditanas confirman el papel jugado por marinos de ’yb¯m en este circuito decomercio ultramarino, redistribuyendo mercancías del extremo Occidente junto a las suyas propias.Algunos grandes vasos fabricados a mano con gruesos cordones decorativos excisos típicos del mundoindígena catalán aparecidos en el yacimiento ibicenco de Sa Caleta confirman el regreso más o menosdirecto por el derrotero Norte de Cataluña a Baleares. Otra ruta alternativa de regreso es sin duda la quesigue en dirección SW la costa peninsular hasta las proximidades de Denia y Cabo de Palos, para emproardesde aquí la isla de Ibiza, divisada a poco que se navegue si no hay calimas.
En épocas más tardías, siglos IV/III aC, esta ruta alternativa de regreso siguiendo la costa del levantepeninsular está bien documentada a partir del naufragio en el Sur de Menorca de la nave de Binisafuller(Guerrero et alii, 1989 y 1991). Una mejor y más correcta identificación de los talleres originarios de lasánforas que componían el cargamento principal en el momento del naufragio nos ha llevado a rectificar(Guerrero y Quintana, 2000) la propuesta inicial y fijar el hipotético itinerario de la forma que sigue:
1. Puerto de partida: El navío pudo iniciar la travesía en la costa catalana, a la que antes habría llegadocon una flete comercial procedente de Ebusus, el cual fue descargado. No es necesario recordar a estasalturas la extraordinaria abundancia de ánforas PE-14, PE-15 (Ramón, 1991) y morteros ebusitanos(Guerrero, 1996) que aparecen en los poblados ibéricos catalanes.
2. 1ª escala: En algún puerto de la costa catalana pudo embarcar carga comercial que desconocemos. Encomarcas de la Laietania cargó lastre47 y desde aquí pudo dirigirse en navegación costera hacia la costaalicantina.
3. 2ª escala: En la costa alicantina descargaría la mercancía catalana y embarcaría la levantina, entre ellael importante cargamento de ánforas ibéricas I-3 de los talleres del Campello (López Seguí, 1997 y enprensa), sin desembarcar el lastre.
4. 3ª escala: Desde la costa alicantina emproaría la ruta sur de las Baleares, pasando por Ibiza. Allí unaparte de la carga alicantina pudo quedar en la isla y completar el flete con las ánforas ebusitanas.
5. Final traumático del periplo: De Ebusus a Menorca, donde de forma imprevista acabó la empresacomercial, es obligado el paso por el Sur de Mallorca. Justo en el punto clave de esta ruta se sitúa lafactoría púnico ebusitana de Na Guardis. Si la nave hizo en esta ocasión escala aquí es algo que no
Victor M. GUERRERO AYUSO
102

podremos saber a ciencia cierta. Sin embargo, debemos recordar que ánforas idénticas a las I-3 delcargamento de Binisafuller han aparecido en las aguas del fondeadero de la factoría púnica mallorquinay del poblado talayótico de la Morisca (Guerrero y Quintana, 2000), igualmente ubicado en la costa detránsito entre Ibiza y Menorca. Por ello debemos pensar que, si no en este periplo, en otros queacabaron con éxito debió de fondear en las escalas mallorquinas. Y, ya en Menorca, uno de los lugaresseguros de desembarco de estas mercancías estaba en el fondeadero de Cales Coves a muy pocadistancia antes de llegar al lugar del naufragio, donde igualmente ánforas de estos talleres sonfrecuentes.
Las rutas de navegación, o los circuitos cubiertos por las embarcaciones fenicias gaditanas de formahabitual, no traspasaron por el Este el eje balear y por el Norte tampoco parece que frecuentasen zonascosteras más allá de Massalia. La escasez de materiales fenicios occidentales se hace cada vez más patentea medida que nos separamos de estos confines. Sin duda, se podrá alegar que ánforas fenicias occidentales,como las R-1/T.10111-10121 (Ramón, 1995) llegan a las costas tirrénicas y las encontramos, por ejemplo,en la colonia eubea de Pithekoussai (Buchner, 1982). A nuestro juicio estas mercancías, aunque de origenfenicio, responden ya a otras esferas comerciales y a distintos circuitos de redistribución que seguramenteya no estaban en manos directas de fenicios.
La nave naufragada frente al islote de Giglio (Bound y Vallintine, 1983; Bound, 1985) constituye unbuen retrato robot de esta situación. Entre su cargamento aparecen algunas ánforas fenicias occidentales,sin embargo, el cargamento está protagonizado por cerámicas griegas arcaicas y etruscas48 (Bound, 1991).Seguramente la zona costera del Golfo de León, Massalia o la desembocadura de Ródano puedaconsiderarse la zona de contacto e interacción entre los circuitos comerciales fenicios occidentales y elprotagonizado por las embarcaciones que distribuyeron las ánforas etruscas, masaliotas, áticas y corintias,de las que tenemos buenos ejemplos en los pecios de Antibes (Bouloumie, 1982), Bon-Porté y Datier(Lilliu, 1974). Estas embarcaciones de pequeño a mediano porte seguramente responden al tipo náutico denavío cosido con esloras de unos quince metros que conocemos bien a partir de hallazgos como los deJules-Verne (Pomey, 1997 y 1999), las cuales frecuentaron los derroteros de cabotaje y gran cabotaje através de las rutas costeras que bordeaban el delta del Ródano, Massalia, costa de Niza, la Liguria y laToscana. Tal vez a través de este circuito comercial pudieron llegar también a centros fenicios de Cerdeñaelementos anfóricos propios del círculo del Estrecho de Gibraltar (Bartoloni, 1988; Botto, 2003), como losenvases T.10111 y alguna urna tipo “Cruz del negro” de Sulcis.
Este circuito ligur-tirrénico entraba en contacto con el área de expansión fenicia en Cataluña y, de estaforma, materiales etruscos y masaliotas, aunque escasos, llegan con relativa regularidad hasta Emporion(Asensi, 1991). Sin embargo, son ya escasísimos en las Baleares (Ramón, 1990; Guerrero, 1999) y conseguridad llegaron en barcos ebusitanos en sus viajes de regreso a las islas como mercancías más o menosexóticas, o como productos de uso a bordo por los tripulantes. Mientras que la contrapartida de estasituación puede estar representada por los productos fenicios que aparecen más al Este del Ródano.
6. El comercio púnico como paradigma de las vías de comunicación en el Mediterráneo central
A partir del siglo VI y, sobre todo, desde el V y IV aC, el volumen de documentación acumulado esmuy relevante lo que nos permitirá delimitar con más rigor la extensión de los circuitos comerciales, eidentificar de forma muy precisa los derroteros que los conforman. Debido a ello, utilizaremos comoindicadores más relevantes las producciones anfóricas cuyos talleres alfareros están bien identificados ysu presencia en los registros arqueológicos terrestres es lo suficientemente voluminosa como para que noqueden dudas de la permanencia de estos tráficos ultramarinos a lo largo de varias centurias, cuando novarios milenios, si consideramos su permanencia desde el Calcolítico.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
103

Por el contrario, la inexistencia persistente de estas producciones anfóricas49 a lo largo de varios siglosen áreas insulares y continentales donde, en principio, no debería haber ninguna razón para su ausencia,nos permitirá argüir que las razones están precisamente en la dificultad de navegar que presentabandeterminados derroteros a los barcos de vela cuadra.
Para no alargar esta intervención multiplicando las evidencias arqueológicas con argumentosrepetitivos, nos centraremos en seguir la situación de los tráficos comerciales que protagonizan dosimportantes enclaves púnicos cuyas producciones anfóricas son bien conocidas. Por un lado, tenemos lostalleres ebusitanos que desde fines del VI aC mantienen una intensa fabricación de ánforas (Ramón,1991a) con tipos que evolucionan dentro de unos estándares formales que tienen gran continuidad a lolargo del tiempo. Centraremos la argumentación a partir de las producciones vigentes a lo largo de los sigloV y IV aC (tipos PE-13 y PE-14: c. 450-300 aC) que seguramente constituyen las produccionescomerciales que con mayor densidad se exportaron a la península Ibérica y a las Baleares durante laprotohistoria50. Por otro, seguiremos la dispersión de las producciones de ánforas punicosardas (Ramón,1995: 175-176) desde el siglo VI a inicios del V aC con el tipo T.1421 y prolongación durante el V aC consu tipo evolucionado T.1422 y con otros envases similares (T.1441-1451) de la misma zona productora.
La dispersión y densidad de hallazgos (Fig. 4a) en la costa oriental de la península Ibérica de las ánforasebusitanas es de tal dimensión que se hace difícil resumir de forma pormenorizada los hallazgos y loscentros receptores de mayor importancia. Afortunadamente las dos últimas décadas han sido fructíferas enestudios sobre esta cuestión y ello nos evitará entrar en una cuestión ampliamente conocida en lainvestigación arqueológica (Ramón, 1991a y 1995) de la protohistoria peninsular.
La situación en las islas Meloussa (Menorca) y Kromyoussa (Mallorca), es un tanto similar. A partir defines del siglo V y, sobre todo a partir del siglo IV aC, es normal encontrar cantidades considerables deánforas ebusitanas (Guerrero, 1999). El tipo PE-14 llegará hasta los asentamientos más recónditos de lasierra mallorquina, en los que es necesario considerar las dificultades de trasporte de estos envases, no muyconsistentes, hasta enclaves situados en zonas verdaderamente agrestes. Sin embargo, la presencia deánforas ebusitanas en yacimientos sardos (Fig. 4b) es extraordinariamente escasa, por no decirinexistente51.
Por lo que respecta a las producciones sardas, obviamente Cerdeña concentra el mayor número deejemplares (Ramón, 1995), sobre todo en los asentamientos púnicos meridionales. Su presencia es tambiénsignificativa en la metrópoli cartaginesa y su periferia como en Kerkouane. Al igual que en Siciliaoccidental, como en Mozia, Birgi y Heraclea Minoa. También tenemos constatada su presencia en la costatirrénica italiana como ocurre en Regisvilla. El área geográfica de la dispersión de estos tipos conforma unespacio o circuito de navegación habitual (Fig. 5a) conformado por el triángulo del Tirreno meridional,con prolongación hacia el norte tunecino de dominio púnico.
Fuera de este espacio marino que, por otro lado, fue de una intensidad de tráfico comercialextraordinariamente intenso, como eje articulador o “bisagra” entre el comercio oriental y el occidental,estas producciones sardas no tienen presencia alguna. En los circuitos de difusión de los productos feniciosoccidentales y de los ebusitanos sólo se conoce la existencia de un ejemplar del tipo T.1441 en Ampurias(Ramón, 1995: 604). En Baleares no hay constancia de que haya aparecido ni un solo ejemplar52 entremillares de ejemplares anfóricos del área de producción ebusitana, o ibérica, tanto contestana/edetana,como cosetana/laietana.
Si verdaderamente hubiese existido un derrotero de frecuentación habitual EW/WE por los mercantespúnicos entre Cerdeña y Baleares, a la altura aproximada de los paralelos Ibiza-Formentera yTharros/Monte Sirai o Sulcis/Bithia, la situación del registro arqueológico de estos ambientes insulares y,por extensión, de los continentales ibéricos, habría sido radicalmente distinta. Tanto las ánforas púnicasdel Tirreno deberían ser frecuentes en las Baleares, al menos en Ibiza, y las ebusitanas, por el contrario,tener una representación más o menos relevante en Cerdeña, sin embargo, esto no ha sido así. Esta realidad
Victor M. GUERRERO AYUSO
104

puede enfatizarse aún más si tenemos en cuenta que esta misma situación persiste a lo largo de la SegundaGuerra Púnica, cuando los tráficos comerciales de Cartago e Ibiza se intensifican de forma muy notable yalgunos ejemplares anfóricos ebusitanos, malteses y cartagineses llegan incluso a la propia Gádir (Niveaude Villedary, 1997 y 2001).
El registro arqueológico es lo suficientemente relevante, tanto a partir de la presencia, como de laausencia de fósiles directores, para que podamos descartar con rotundidad un derrotero habitual deconexión marina entre Cerdeña y Baleares y desmontar el mito, fuertemente arraigado, de las islas comopuente fundamental de expansión hacia Occidente basado en los sufijos griegos en –oussa. El denominadopor la historiografía tradicional “puente de las islas”, si es que realmente existió, no unía de ningunamanera Cerdeña con las Baleares53.
Del área tirrénica Sur, fundamentalmente de Cartago, junto con algún producto esporádico de Malta,Sicilia y Cerdeña, con toda seguridad a través de comerciantes intermediarios cartagineses, efectivamentellegan a las Baleares, pero estos tráficos de materiales orientales corresponden ya a otros circuitos eitinerarios distintos que analizaremos en el apartado siguiente.
7. La conexión entre Norte de África y el archipiélago balear
En este trabajo no nos ocupamos de las vías de comunicación entre las costas del Próximo Oriente yOccidente54, pero sí es necesario señalar el importante rol jugado por el núcleo de asentamientos que seconfiguran entre Sicilia meridional y Cartago, pues constituyen un verdadero eje vertebrador, a modo debisagra, entre Oriente y Occidente. Su relevancia para la comprensión de los tráficos en el mar balear nosobliga a retomar desde aquí la cuestión de las conexiones entre las islas y el norte de África.
Desde la década de los ’90 la actividad arqueológica desplegada en Ibiza (Ramón, 1991, 1994 y 1999;Gómez Bellard et alii, 1990; Gómez Bellard, 1991a) ha dejado bien patente que la colonización fenicia deesta isla constituyó una pieza clave del comercio gaditano o, si se prefiere, fenicio occidental para elcontrol de sus rutas marinas con el levante peninsular, la costa catalana y la vía de penetración al interiora través del Ebro, así como tal vez algo más al Norte, como hasta aquí hemos razonado. Por el contrario,la implantación cartaginesa y los materiales con origen al oriente del eje balear no tienen significaciónalguna en Ibiza, y mucho menos en las Baleares, hasta el siglo VI aC, coincidiendo con la expansión de lametrópoli cartaginesa en Sicilia, Cerdeña55 y la propia Ibiza (Gómez Bellard, 1991).
A partir de estos momentos el registro arqueológico de Ebusus manifiesta una presenciaprogresivamente creciente de mercancías norteafricanas del área de Túnez y Sicilia. Sin embargo, esnecesario interrogarse por el derrotero que siguieron habitualmente estos tráficos marinos: ¿Fueronesenciales las islas en el tránsito desde el Tirreno meridional y Cerdeña para llegar a los asentamientos delSE peninsular, y seguir rumbo al estrecho de Gibraltar?. La difusión de algunos fósiles directores por estasáreas geográficas, y la ausencia persistente de otros, nos permiten adelantar que la ruta de tránsito habitualno pasaba por aquí, sino por latitudes más meridionales.
La situación que vamos a exponer, a nuestro juicio, puede tener sus antecedentes en la difusión deproductos micénicos hacia Occidente. En lo que después será considerado como la Magna Grecia, lacerámica del Micénico Final I y II (c. siglos XVI-XV aC) comienza a detectarse en enclaves como PortoPerone, o en las islas de Lípari y Filicudi (Gras, 1985: 57-64), irá incrementándose su presencia en estazona en fases posteriores y se documenta ya en Cerdeña desde el Micénico Final III A-B (Gras, 1985: 57-64). Hoy sabemos que algunos productos egeos entre ellos la cerámica micénica llegaron igualmente acentros indígenas peninsulares como los de Montoro (Martín de la Cruz, 1987 y 1992) y seguramentePurullena (Molina González y Pareja, 1975), todos ellos en el interland de la zona costera del Sur deAndalucía. Se ha señalado también la presencia de posibles influencias egeas en las estructuras sacras delyacimiento de La Encantada (Sánchez Meseguer et alii, 1985) (c. 1380-1310 aC), en línea con el
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
105

denominado “altar de cuernos” de El Oficio excavado por los hermanos Siret (1890).Aunque puedan resultar discutibles las interpretaciones acerca de las influencias orientales directas
sobre estos yacimientos, está claro el origen, hoy ya confirmado mediante análisis de pastas, de lascerámicas micénicas, y no deja de resultar altamente significativo que ninguno de estos elementos selocalice en una latitud más al Norte del Cabo de Palos, ni, mucho menos, en las Baleares56. Veremosseguidamente que esta situación se reproduce con mercancías cuyo origen y cronología esta fuera de todaduda razonable.
Producciones propias de la costa del Próximo Oriente son muy escasas en el Mediterráneo central yOccidental. Sin embargo, algunas mercancías, como el vino fenicio producido en las propias ciudades dela costa del Líbano y Siria llegó de forma puntual a Occidente, envasado en dos tipos de ánforas,identificadas por los investigadores como Cintas 283 (Guerrero, 1989) y Sagona 2 (Sagona, 1982), bienconocidas y frecuentes en la costa del Líbano, Siria y Chipre, área que constituye su núcleo central dedistribución (Zemer, 1978; Masson y Sznycer, 1972) y en el que también hay identificado un barcomercante con este tipo de ánforas (Raban, 1977), las cuales conservaban aún pulpa de una especie de Vitisvinifera de la variante similar a la sultanina. Con una relativa frecuencia ambos tipos de envases losencontramos en los horizontes arcaicos de Cartago (Lancel, 1982: 339) y Motya (Ciasca, 1978). Sinembargo, ya no volveremos a localizar estas ánforas hasta llegar a la costa andaluza. Por el momento, nien Cerdeña, ni tampoco en Ibiza y, mucho menos en Mallorca y Menorca, conocemos la existencia de estetipo de envases.
No parece casual que la presencia de estos productos fenicios orientales no se constate en la costanorteafricana más al Oeste de la propia Cartago y, precisamente, donde volvemos a encontrar una buenamuestra de ejemplares sea ya en Almuñécar (Molina Fajardo, 1983: 65), Toscanos (Schubart y Maass-Lindemann, 1984: fig. 17) y Trayamar (Schubart y Niemeyer, 1976: lám 18), para de nuevo volverlas alocalizar en el Castillo de Dª Blanca, Cádiz, (Ruiz Mata, 1986 y 1986a). Todo parece sugerir que,efectivamente, como nos indican los derroteros modernos57, los cargueros fenicios a partir de una alturaaproximada entre Útica e Hippo Regius iban ganando latitud Norte a medida que cortaban los meridianoshasta la altura del Cabo de Palos, para seguir costeando hacia Cádiz. Salvo que el destino fuese lasBaleares, como ocurrirá en fechas posteriores, el derrotero más propicio debía seguir próximo a la costaafricana aprovechando el régimen de brisas costeras, que son eficaces hasta aproximadamente 20 millasmar adentro.
Las singladuras más favorables debían coincidir con los días de levante, mientras que en los días quepredominan las tramontanas o mistrales, o bien los sirocos se podía navegar barloventeando hasta ganarel Cabo de Palos o el de Gata. Los días de vendaval o poniente se deberían ganar paralelos hacia el Nortede forma más decidida, recibir los vientos por la aleta e, igualmente barloventeando, ganar la costapeninsular más al Norte, entre el cabo de Palos y de la Nao, siguiendo a sotavento del poniente yaprovechando brisas costeras, levantes o mistrales.
Aún puede servirnos para reafirmar este derrotero la difusión de un determinado tipo de ánforas (Cintas268 o T-2112) que tuvieron un gran éxito en el Mediterráneo púnico central y se fabricaron en distintostalleres ubicados en el Sur de Cerdeña, y Cartago, seguramente también algunos tipos pudieron producirseen los enclaves fenicios de Sicilia. Algunas de estas ánforas (Ramón, 1986 y 1995) viajaron también haciamercados occidentales. Los ejemplares mejor identificados se localizan en la fachada marítima oriental dela península Ibérica, desde Cartagena, subiendo por la costa de Alicante, Valencia y Castellón (Wagner,1978), hasta el delta del Ebro, donde volvemos a encontrar estas ánforas, río arriba, en el depósito indígenade Aldovesta (Mascort et alii, 1991). Por lo que respecta al Norte de África se han podido encontrar enLes Andalouses y en el islote de Rachgoun (Vuillemot, 1965: 606), escala límite a partir de la cual se debíaganar lo antes posible la costa andaluza. Finalmente, su llegada al extremo Occidente queda documentadaa partir del importante yacimiento recientemente descubierto58 en el solar de Cánovas del Castillo, de la
Victor M. GUERRERO AYUSO
106

ciudad de Cádiz (muy cerca -a 80 m- de la c/ Ancha donde apareció el famoso Ptah). Parece tratarse de unyacimiento del siglo VIII aC. (Ruiz Mata, e.p.) utilizado por gentes fenicias del Mediterráneo central, ajuzgar por lo materiales cerámicos, dedicados a la pesca del atún.
El navío naufragado en el Bajo de la Campana, frente a la entrada del Mar Menor de Murcia,constituye, pese a no encontrarse en condiciones optimas para el estudio del barco, un yacimientoparadigmático para el estudio del derrotero que unía los tráficos atlánticos con los mediterráneos,articulados desde la base fenicia de Cádiz.
Originalmente todos los hallazgos en este yacimiento submarino fueron considerados comopertenecientes a un mismo cargamento (Mas, 1985), sin embargo hoy sabemos que, al menos, en estepunto se hundieron dos navíos: uno del siglo II aC cargado con ánforas ebusitanas y otro, el que ahora nosinteresa, hacia mediados del VII aC. El flete de este último estaba compuesto por ánforas feniciasoccidentales (Guerrero y Roldán, 1992: 143-144; Roldán et alii, 1995); el cargamento lo completaban unconjunto de defensas de elefante con inscripciones tirias o sidonias y una carga de metal compuesta porlingotes de estaño59, algunos de los cuales se habían adherido a las defensas de elefante. Hace años, deforma muy acertada a nuestro juicio, la presencia de lingotes de estaño y defensas de elefante fue tomada(López Pardo, 1992) como un indicador sólido de que el barco había partido con su carga de un puertoatlántico, seguramente la propia Gadir, planteamiento que viene enfatizado por la carga de ánforas feniciasoccidentales y la frecuencia con la que aparecen hallazgos de defensas de elefante en contextos fenicios ypúnicos submarinos del Atlántico (Cardoso, 2001), con escalas probables en Málaga y en Cartagena,donde pudo embarcar plomo y galena argentífera, si es que realmente formaron parte de la carga del navíoantiguo.
Todo ello nos permite sugerir de nuevo la importancia de la zona costera de Cartagena y Murcia comonúcleo articulador de los tráficos entre el comercio fenicio del extremo Occidente y la costa ibérica delMediterráneo, incluida Ibiza y las Baleares.
El siglo III aC, sobre todo en su segunda mitad, nos ofrece una situación geopolítica como ninguna paracorroborar la intensidad y la persistencia de determinados derroteros entre el Norte de África cartaginés,las islas Baleares y el Levante peninsular. Los prolegómenos y el desarrollo de la Segunda Guerra Púnicaobligaron a los cartagineses a movilizar todos los recursos disponibles, tanto en la metrópoli como en susdominios de Iberia. La migración y la instalación de gentes en distintos confines controlados por losfenicios y cartagineses no era ya nada nuevo (López Pardo y Suárez Padilla, 2002), pero durante eldesarrollo de la guerra importantes contingentes de tropas fueron trasladados de Iberia al Norte de Áfricay a la inversa (Polibio, III, 33, 5-7; Tito Livio, XXI, 21, 10), también un número relevante de combatientesbaleáricos participaron como pasajeros en los tránsitos marinos que unían las islas con el continenteafricano y la península Ibérica.
A nuestro juicio el hecho más significativo y revelador, a los efectos que nos interesa aquí, es lafundación de Caerte-Hadast (Cartago Nova) por Asdrúbal el 229 aC (Diodoro, XXV, 2; Polibio, II, 13, 1-2; Tito Livio, XXI, 2-3). La configuración física de la costa de Cartagena, en especial su excelenteensenada portuaria (Berrocal, 1998), no había pasado desapercibida a los fenicios gaditanos y hayconstancia del uso de esta costa por los mismos desde el siglo VIII aC sin interrupción hasta la fundaciónurbana de Asdrúbal (Guerrero y Roldán, 1992). La elección de este lugar no tenía sólo relevancia local oregional, sino claramente internacional. Era el punto costero hacia el que debían confluir, como hemosvisto con anterioridad y veremos seguidamente, los barcos que, viniendo de Cartago, quisiesen efectuarescalas, o tuviesen destino en la costa andaluza y en el Estrecho. Su puerto se estructuró y fortificósiguiendo el modelo de la propia metrópoli. ¿Porqué razón no se potenció algún enclave portuarionorteafricano próximo al Estrecho si se trataba de abastecer y mantener, nada más y nada menos, que a laciudad de Gádir? La respuesta es que la ruta más segura es la ya señalada con anterioridad, es decir ganarlatitud tras pasar Hippo Regius y emproar Ibiza, siempre que el destino fuera Baleares o las costas
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
107

alicantino-valencianas, o bien el Cabo de Palos, ya en la entrada del puerto de Caerte-Hadast.Si el viaje continuaba hacia las costas andaluzas con destino en Gádir podía seguirse la costa africana,
salvo los días de vendaval o poniente, hasta no más al Oeste de los enclaves púnicos de Tipassa o Gouraya,a partir de los cuales era ya obligado ganar la costa del Mediodía andaluz. Si el viento de levante ayudaba,se podía apurar este itinerario hasta el asentamiento púnico de Les Andalouses en la costa Oraní, comopone de manifiesto la presencia en este lugar de cerámicas de origen y tradición cartaginesa (Vuillemot,1965: 178-192). Sin embargo, se corría el riesgo de que la predominancia de ponientes en estas zonasdificultase en extremo el avance y, por lo tanto, se tuviese que virar bruscamente hacia el NE pararecuperar vientos largos, debido a que del través estas naves, como ya hemos expuesto, navegan conmucha dificultad, lo que, además de suponer un peligro, retrasaba notoriamente la travesía.
Este itinerario norteafricano-andaluz con dirección a Gádir que hemos trazado tiene otra excelenteconfirmación en la ausencia absoluta de materiales cartagineses y ebusitanos más al occidente de LesAndaluses. El caso más paradigmático lo representa la ciudad de Rusaddir (Guerrero, en prensa a), sinduda el enclave más importante de la costa norteafricana y el puerto más seguro (López Pardo, 1998) aoriente del cabo Tres Forcas (Metagonion en griego o Rus-er-Dir en semita); en esta ciudad, conimportancia estratégica aún bajo dominio romano, son desconocidas producciones cerámicas de origenoriental, incluso los fósiles cerámicos cartagineses más característicos de la Segunda Guerra Púnica estánausentes aquí. Mientras que por otro lado, sabemos que la ciudad estuvo de alguna manera implicada enlos tránsitos originados por la guerra60, como sabemos por el hundimiento de una nave, tal vez una galera,con un cargamento monetal (Alfaro, 1996), seguramente para afrontar gastos de las tropas acantonadas enla Metagonia, algunas de cuyas monedas podrían asociarse incluso a la expedición del 213-210 aC.
Igualmente la vuelta de Gádir a Cartago el derrotero habitual seguía la línea costera del Sur peninsulary no la norteafricana, salvo que el destino fuese, como es lógico, algún enclave de la costa metagona, comopodía ser Rusaddir. También podía seguirse la costa norteafricana, pero sin duda fue mucho menoshabitual. Materiales anfóricos fenicios occidentales (R-1 o T-10111; MP/A-4 o T-11211) tienenrepresentación en enclaves fenicios norteafricanos (López Pardo, 1996), desde Sidi Abselam del Beharhasta Rachgoun y Mersa Madakh, ya en la costa de Orán. Sin embargo, la desproporción que existe entresu dispersión por la costa sur peninsular y la norteafricana es abrumadora a favor de la primera. Por otrolado, la mayor importancia de los enclaves fenicios y púnicos de la costa andaluza deja pocas dudasrazonables sobre esta cuestión.
Recorrer con cierto detalle las zonas de dispersión de los productos cartagineses y ebusitanos desde lasegunda mitad del siglo III aC nos llevaría a convertir en inacabable este trabajo, creemos, por otro lado,que este asunto es bien conocido del lector a poco que esté especializado en la arqueología de esta época,por ello ejemplificaremos nuestra argumentación en el cargamento de la nave cartaginesa hundida en losmomentos finales de la Segunda Guerra Púnica. Efectivamente, en aguas del Sur de Mallorca61, junto ala isla de Cabrera, naufragó un navío mercante, conocido como Cabrera II (Cerdà, 1978), cuyo cargamentoes muy elocuente por ser altamente representativo de los principales productos con que la metrópolicomerciaba a fines de este s. III aC. El mercante transportaba una carga mixta compuesta por ánforaspúnicas de talleres situados en Cartago y su interland, como las Maña D o T-5231/32 (Ramón, 1995);Maña C1b o T-7211, T-6121 (Ramon, 1995); alguna púnicomaltesa como Merlín/Drappier-3 o T.3212(Ramón, 1995); varias magnogrecas (Vandermersch, 1994) y una buena partida de ebusitanas PE-16(Ramón, 1991a y 1995), lo que nos indica que seguramente antes de naufragar había tocado puerto enEbesos. Todos los envases industriales de este cargamento se localizan también en los niveles dedestrucción de muchos asentamientos ibéricos peninsulares como consecuencia de los enfrentamientosbélicos, sin embargo, los contextos más paradigmáticos e ilustrativos los tenemos en la destrucciónviolenta (Martín y Roldán, 1991 y 1992) de Caerte-Hadast (Cartago Nova). Y todos ellos llegarontambién, en un momento u otro del conflicto, a Cádiz (Niveau de Villedary, 1997 y 2001).
Victor M. GUERRERO AYUSO
108

Sería inacabable hacer un estudio pormenorizado de los yacimientos que registran la presencia de estosenvases, sin embargo, sí puede señalarse que se repite una pauta ya vista con anterioridad: son muyabundantes tanto en la fachada levantina, como en Baleares, siguen localizándose en la costa andaluza y,lo que es más significativo, todos tienen también presencia en los horizontes del siglo III aC en Cádiz ysus aledaños. Por el contrario, su existencia en el Norte de África es muy discreta, aún teniendo en cuentael déficit de excavaciones que registra esta costa, con respecto a la española. Los hallazgos mássignificativos los tenemos representados de nuevo en Gouraya, Tipassa y Les Andalouses. Sin embargo,las ausencias de estos materiales más al Oeste son clamorosas y significativas en la ruta costera africanaque se extiende desde los anteriores yacimientos hasta Gibraltar.
Aún en estos momentos de intensificación de tráficos de todo tipo no se detecta la presencia enBaleares, ni en el levante peninsular, de ánforas de origen sardo, ni, por el contrario, tampoco losasentamientos sardos registran la presencia de las ebuitanas PE-16/T.8131, posiblemente uno de los tiposque mayor difusión y dispersión conoció entre las producciones alfareras ebusitanas (Ramón, 1991a y1995; Guerrero, 1999), muestra palpable de una incomunicación directa clamorosa y persistente a lo largode muchos siglos, e incluso milenios entre Cerdeña y las Baleares.
Todavía podrían extenderse estos análisis a épocas posteriores a la Segunda Guerra Púnica y aúnpodríamos comprobar (Guerrero, 1993a) la persistencia de las rutas de distribución comercial que hastaaquí hemos documentado durante el dominio romano. Sólo hacia al cambio de Era podemos señalar algunaligera modificación de los derroteros seguidos por los grandes gauloi implicados en los tráficos desde laLusitania y la Bética hasta Roma (Bost et alii, 1992). La ruta del Sur peninsular pasando por las costasmeridionales de las Baleares sigue inalterada, sin embargo, la vía del estrecho de Bonifacio es muyfrecuentada ahora por los barcos que transportan vino de la Tarraconense (Corsi-Sciallano y Liou, 1985).
Seguramente algunas mejoras sustanciales introducidas y poco a poco generalizadas en los barcosmercantes romanos, como el bauprés, que permitía desplegar el artimón o apagavelas, así como las velasde gavia, que vemos en la iconografía náutica romana, pero sobre todo la presencia en los grandesmercantes del trinquete, con el que se posibilitaba casi doblar el velamen, como nos muestranmagníficamente los mosaicos del frigidarium de la termas de Themetra en Túnez, el de el de los navicularide Syllectum de Ostia (Pomey, 1997: 85 y 89) o el de Susa, en Túnez (Yacoub, 1995: fig. 118), mejoraronlas condiciones de navegabilidad de los mercantes.
De igual forma deberíamos preguntarnos si la fase de calentamiento sustancial que sufrió el climaeuropeo y Mediterráneo a partir de c. 300/200 BC62 (Pryor, 1995; Van Strydonck, en prensa) contribuyótambién a mejorar de forma decisiva las comunicaciones E-W y W-E entre Baleares y Cerdeña, al reducirla predominancia e intensidad de los vientos de componente Norte durante la temporada de navegación.
8. Definiendo circuitos de frecuentación y derroteros
Volviendo al tema central del presente trabajo, la documentación arqueológica manejada, por razonesobvias, más abundante y sólida en la protohistoria tardía, nos servirá como soporte para delimitar, enprimer lugar, las áreas marinas de más intensa frecuentación y, en segundo, los derroteros habitualmenteempleados por las embarcaciones que dependían exclusivamente, o primordialmente, de la propulsiónmediante una sola vela cuadra.
El intervalo de tiempo a través del que puede seguirse está situación, desde la difusión de los estiloscampaniformes regionales (c. 2500 BC) a la destrucción y conquista de Cartago por lo romanos (146 aC),nos induce a pensar que las características naturales, sobre todo vientos y, en menor medida, corrientes,condicionaron las navegaciones en el Mediterráneo occidental. Los progresos que se introdujeron en latecnología naval y en las ayudas a la navegación mejoraron las condiciones y la seguridad de las travesías,pero apenas cambiaron los derroteros que unían los diferentes confines de este mar.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
109

8.1. Circuitos de frecuentación y redes de intercambio ultramarino (Fig. 5a)
8.1.1. Circuito del Sureste
Englobaría un área marina de forma más o menos triangular con base en la costa alicantina y valencianameridional, y unos límites teóricos aproximados entre el Cabo de Palos, por el Sur, y la desembocaduradel río Segura, por el Norte. El vértice se podría situar en las aguas de cabotaje en torno a Mahón.
Puede rastrearse su persistencia desde el calcolítico con algunas probables influencias en las islas(Calvo y Guerrero, 2002), como podrían ser las cerámicas campaniformes de la Cova des Fum enFormentera, la industria lítica de sílex tabular y, seguramente, importaciones de marfil. Otras influencias,como los botones con perforación basal en “V” y los pulidores o muñequeras de arquero, así como algunaspautas funerarias del tercer milenio BC (Guerrero et alii, en prensa), son compartidas plenamente con elcircuito de la costa catalana.
Durante la protohistoria, la intensa presencia ebusitana en el levante peninsular, coincidente tambiéncon una zona de densa expansión de las monedas de la ceca ebusitana, así como la existencia en las islascon carácter mayoritario de las ánforas ibéricas de esta zona, como las de los alfares del Campello,ratifican su vigencia a lo largo de muchos siglos sin alteración alguna.
Por el Sur, en la zona costera de Cartagena, se solaparía con el circuito 3, que corresponde a las víasmás intensas de difusión del comercio gaditano, cuyos paradigmas más claros son los barcos de Mazarróny, continuando la ruta por la costa murciana, el Bajo de la Campana. Mientras que, por el Norte, entra encontacto con las rutas de comunicación que llevaban al Golfo de Roses y el Cabo de Creus, que constituyela zona de interacción con las redes de distribución regional del 4, la cual lo comunicaría con la activa zonacomercial del Golfo de León, desembocadura del Ródano y por extensión con el Norte del Tirreno.
8.1.2. Circuito del Noreste
Su forma, también básicamente triangular, tendría un límite Sur muy difuso y, en gran medida,confundido con el anterior por compartir muchas derrotas con dirección SE. La costa continental que lodelimita por el Oeste pudo extenderse desde la desembocadura del río Segura hasta aproximadamente elCabo de Creus, con un importante nudo de actividad entorno al delta de Ebro. El límite Este pudo ser máso menos cambiante en función de las derrotas impuestas por los vientos mistrales, cierzos y tramontanos,pero debía acabar con la costa de Mahón a la vista.
La confirmación de su frecuentación, por lo que respecta a las islas, puede remontarse igualmente haciac. 2500 BC, si nos apoyamos en un registro arqueológico bien contrastado del calcolítico campaniformemallorquín, pero pudo tener incidencia desde c. 3200/3000 BC. Los mejores fósiles directores estánconstituidos por los estilos campaniformes, uno de ellos el de Son Salomó, así como por lascorrespondencias entre las tradiciones dolménicas de las islas (Guerrero y Calvo, 2001) y las catalanas.
Desde la fundación de ’yb¯m, tanto la densidad de hallazgos fenicios y ebusitanos en las costascatalanas y en las vías fluviales que proporciona el río Ebro, como, por otro lado, la presencia de materialesiberolaitanos en las islas, corroboran una intensa frecuentación de este circuito por los barcos púnicosebusitanos. Como ya se dijo, la dispersión de las monedas de la ceca de’yb?m en esta zona costera dellevante español vienen a ratificar esta cuestión.
Los materiales masaliotas y tirrènicos son muy escasos en las islas, aunque los pocos conocidosseguramente llegaron a través de las conexiones de este circuito con las redes comerciales que operabanen el Golfo de León, en una zona de contacto que podríamos situar entre Massalia y Ampurias.
Victor M. GUERRERO AYUSO
110

8.1.3. Circuitos periféricos
Una serie de circuitos comerciales no tuvieron un contacto directo con las islas, sin embargo, esnecesario referirse a ellos pues de forma indirecta, bien a través de las áreas de contacto entre redesvecinas, o por que pasaron a comunicarse mediante derroteros de largo alcance a partir de la presencia delas navegaciones fenicas y cartaginesas, mercancías de confines muy lejanos llegaron de forma más omenos regular al archipiélago.
El primero que debe ser tenido en consideración es el 3 o fenicio occidental (Fig. 5a). Comienza a tenerresonancia arqueológica en las islas poco antes de la fundación de ’yb≈m hacia el 850 BC. La propiafundación de la colonia fenicia en Ibiza es de por sí un argumento incontestable de la relación entre loscircuitos 3 y 1, con extensión hasta Cataluña. Seguramente tuvo una importancia crucial en el tráfico demetales de bronce y, sin duda, en la presencia del hierro arcaico en las islas.
Es necesario referirse también al circuito 6 o atlántico (Fig. 5a), que abarcaría desde los centros feniciosportugueses como Abul, hasta los de la costa marroquí, como Lixus, y Kerné (Mogador), en la medida queconectan directamente con el fenicio occidental del Mediterráneo. Ninguno de los dos ha sido objeto deanálisis (López Pardo y Guerrero, en preparación) detenido en este trabajo.
En orden cronológico, puede mencionarse una tímida presencia de mercancías procedentes del circuito4 o ligur (Fig. 5a), tal vez como elementos exóticos traídos de regreso en los barcos fenicios quefrecuentaban la costa entre el delta del Ebro y el Cap de Creus. Pueden ser representativas de esta situaciónlas cuentas de fayenza centroeuropeas, las agujas o pasadores de cabeza esférica, los collares de cadenetacon colgantes zoomorfos (Veny, 1982: 86; Munilla, 1991; Rafel, 1997), así como, tal vez, los cuchillos dehierro menorquines de hoja semilunar, de tipo Leprignano (Bianco Peroni, 1976), característicos de la fasedenominada orientalizante italiano, datada hacia el siglo VII aC y, algo más tarde, las ánforas masaliotas,y el bucchero etrusco.
La expansión cartaginesa a partir del siglo VI aC pondría en conexión el circuito 5, o tunecino-tirrénico(Fig. 5a), con las islas, aunque por los derroteros que luego se señalarán como los más habitualmentefrecuentados. Su influencia y trascendencia para las islas irá en aumento con el paso de los siglos,alcanzando su cenit entre la Segunda Guerra Púnica y la destrucción de Cartago el 146 aC. Los fósilescerámicos más representativos ya han sido señalados y son de sobra conocidos. Otras derrotas han sidoseñaladas como posibles en los trabajos, ya citados, por Díes Cusí (1994) y Ruiz de Arbulo (1990), sinembargo, el registro arqueológico no las ha verificado como vías de conexión regulares y habituales en eltiempo histórico que aquí analizamos.
8.2. Derroteros habituales de navegación comercial (Fig. 5b)
Intentamos ahora compaginar los datos que nos ha proporcionado el seguimiento de un registroarqueológico de “tiempo largo” a partir de materiales, sobre todo cerámicos, cuyos lugares de origen estánbien contrastados, para reconstruir los derroteros y las escalas que llevaron estas mercancías a distintosconfines del Mediterráneo occidental. Las alfarerías cartaginesas metropolitanas, las ebusitanas, lostalleres del “círculo” del Estrecho y algunos centros de producción ibéricos, constituyen los indicadoresmás seguros. También hemos podido contar para hacer este seguimiento con algunas producciones sardas,o púnicas del Tirreno meridional y, puntualmente, con algunos envases púnicos malteses y feniciosorientales.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
111

8.2.1. Golfo de León, delta del Ebro, Baleares
La predominancia de los vientos mistrales permite varias alternativas de llegada a las islas desde Rosesy Cap de Creus. La primera constituye una derrota costera que permite aprovechar las brisas y los terrales.La costa proporciona aquí buenos abrigos para realizar escalas si el tiempo no resulta del todo favorable.Según las condiciones de los vientos se pueden emproar los canales entre las islas de Menorca y Mallorca(1b), entre Mallorca e Ibiza (1a), según sean los destinos y las condiciones metereológicas. Desde el deltadel Ebro, a poco que se naveguen entre 40 y 50 km mar adentro en dirección SE, puede ya divisarse lasilueta de Mallorca en el horizonte. Si las condiciones de visibilidad son óptimas y desde la cofa de losbarcos el avistamiento puede producirse incluso antes.
8.2.2. Costa del Levante a Ibiza
El tramo comprendido entre el cabo de Gata y el delta del Ebro, especialmente el golfo de Valencia,tiene una navegación dificultosa se navegue en la dirección que se navegue (Moreno, 2003), debido a lasfrecuentes calmas y los constantes cambios de viento. Por ello la navegación en esta zona costera debetrazar una derrota lo más alejada posible de la costa.
Este derrotero, aún alejado de la costa, es continuación en una derrota sur de la anterior, puedeprolongarse entre la desembocadura del río Segura y el cabo de Palos para emproar la isla de Ibiza, odoblar el cabo de Palos en navegación costera con derrota SW, si el destino se localiza en la costameridional andaluza, o también si se trata de cruzar el Estrecho de Gibraltar para llegar a Cádiz o Huelva.Desde los altos del Montgó, en Denia, los días de aire limpio y sin calimas puede divisarse Ibiza, por lotanto, navegando desde el Cabo de la Nao, sin perder de vista la costa peninsular, puede divisarse la siluetade Ibiza en el horizonte.
8.2.3. Ibiza, Mallorca, Menorca
Cortos derroteros de conexión entre las islas que pueden realizarse aprovechando levantes o ponientes,siempre a sotavento de las islas, para arribar a la costa SW de Mallorca, o meridional de Menorca. Ladistribución y densidad de pecios y hallazgos marinos en estas costas isleñas dejan fuera de toda duda lafrecuentación de estos derroteros. Los avistamientos de la isla de destino entre Ibiza y Mallorca, encondiciones óptimas, se producen sin apenas perder de vista la costa de partida. Desde la costa de la bahíade Alcudia y la de Artá, en el Norte de Mallorca, así como desde la costa SE de Menorca, o bien desde laatalaya que proporciona el Monte Toro en el centro de esta isla, aunque sólo tiene 350 m. de altitud, losavistamientos de las dos islas entre sí son prácticamente constantes, salvo los días de calimas intensas.
8.2.4. Cartago, Ibiza, Cartagena, Cádiz
Este largo derrotero presenta distintos tramos y escalas según sean los destinos y variantescondicionadas por la dirección de los vientos. El primer tramo del derrotero seguía una navegacióncostera, que pasado Hippo Regius, debía ir ganando latitud hasta alcanzar Ibiza. Otra posibilidad (4a)consistía en seguir mediante navegación de cabotaje hasta Tipasa o Gouraya para emproar la costameridional peninsular a la altura aproximada del cabo de Gata. La posibilidad de encontrarse fuerteponiente de proa obligaría a virar hacia Ibiza o Cabo de Palos (4b) y emproar después al Oeste, a sotaventoen la costa Sur Peninsular de Almería y Granada (4c), hasta Gibraltar, y allí esperar las condicionesfavorables de cruzar el estrecho. Los derroteros a Poniente del estrecho (López Pardo y Guerrero, en
Victor M. GUERRERO AYUSO
112

preparación), que permitían llegar a Cádiz y Huelva en derrota Norte y a Lixus y Mogador en derrota Sur,no han sido tratados en este trabajo; como tampoco el derrotero que llevaba desde Cádiz a los centrosfenicios de los estuarios de los ríos Tajo y Sado.
Se ha señalado (Díes Cusí, 1994) un derrotero que, por latitudes superiores, utilizarían barcoscartagineses para llegar a Ibiza desde el Sur de Cerdeña, o para acabar en Massalia según el régimen devientos con los que se navegara. Este derrotero podría aprovechar un viento general de levante quepredomina en verano. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se ha discutido la falta de confirmaciónarqueológica de esta vía de comunicación, bien a partir de la ausencia absoluta de materiales sardos en lasBaleares, bien por el indicador contrario: inexistencia de productos ebusitanos en Cerdeña.
8.2.5. Liguria, Ródano, Cap de Creus
Derrotero muy frecuentado por los barcos masaliotas y etruscos en la redistribución de vino y otrasproducciones. Sólo de forma muy marginal afecta a las Baleares, en tanto que conecta con la ruta del Deltadel Ebro. Tendrá una intensificación extraordinaria tras la Segunda Guerra Púnica, pues constituye una delas vías más importantes de difusión del vino (Tchernia, 1986) y la cerámica campaniense, como bienindica la densidad de naufragios jalonados a lo largo de todo este derrotero. Es una de las rutas seguras dellegada de las producciones de la Campania a las Baleares.
8.2.6. Rutas cartaginesas del Tirreno meridional
No existe la menor duda que Cartago constituyó un centro productor y redistribuidor de primeramagnitud y, por lo tanto, articuló gran parte de la navegación en el sur del Mediterráneo. No se ha tratadoen este trabajo, salvo de forma muy marginal. Sólo nos limitaremos a constatar sus buenas comunicacionestanto con Sicilia, como Cerdeña y Malta.
9. Agradecimientos
Esta contribución se ha presentado como un trabajo más realizado en el seno de los proyectos deinvestigación (ref. BHA2000-1335 y HUM2004-00750), integrados en los Proyectos de InvestigaciónCientífica y Desarrollo, (Plan Nacional I+D), del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su redacción finalse ha beneficiado de los comentarios y discusiones tenidas con Fernando López Pardo, Mª Luisa RuizGálvez, Manuel Calvo Trias, Benjamí Costa Ribas, Joan Ramón Torres, Adolfo Domínguez Monedero yCarlos Gómez Bellard. De igual forma, en las jornadas sobre navegación tenidas en Mazara del Vallo(Sicilia), tuvimos la oportunidad de intercambiar impresiones con M. Bonino y Enrico Acquaro, así comocon Stefano Medas a quien, además, debemos agradecerle que nos haya ayudado a conseguir bibliografíaitaliana sobre alguna de las cuestiones que aquí se tratan. Algunas cuestiones sobre terminología náuticaen griego, así como fuentes literarias nos han sido facilitadas por el Dr. J.J. Torres Esbarranch (U.I.B.). Enúltima instancia los errores de contenido y estilo son sólo imputables al autor.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
113

Notas
1 Toda la iconografía náutica protohistórica, clásica y romana referente al velamen nos presenta de forma persistente e invariablela utilización de la vela cuadra. Aunque también se conoció la vela cangreja y tarquina, sobre todo en embarcaciones menores,como vemos en algunas muestras iconográficas (pintura púnica de Gebel Mlezza en Túnez, barca auxiliar del grafito del UadiDraa, en los grafitos romanos de la villa de San Marcos en Stabia o en el sarcófago romano de Ostia). Por eso, me parece equi-vocada la interpretación como fenicia de una nave representada en la gruta siciliota, cerca de la costa de Trapani (Rocco, 1975).Esta nave, probablemente medieval, va provista de dos palos y tres velas latinas, la de proa seguramente es una trinquetilla, otal vez una especie de foque en un botalón, la mayor es claramente latina y a popa aparece una vela de cuchillo. Ni la arbola-dura, ni el velamen, tienen documentación iconográfica ni literaria y, mucho menos arqueológica, en la antigüedad. Sólo a par-tir del medioevo, sobre todo en naves venecianas del siglo XIII y otros mercantes genoveses, pisanos, marselleses y catalanescomenzamos a ver con claridad estos sistemas de propulsión.
2 ...Las naves iban de través, cabeceando; el impetuoso viento rasgó las velas en tres o cuatro pedazos. Entonces las amainamos,pues temíamos nuestra perdición; y apresuradamente, a fuerza de remos, llevamos aquéllas a tierra firme...(Od., IX, 63-83).
3 Algunas fuentes literarias (Séneca, Medea 322; Virgilio, Eneida, V, 15-16; 830-832; Aristóteles Mecánica, VIII, 851) nos ates-tiguan que las maniobras para modificar la forma y el comportamiento de la vela cuadra son conocidas, al menos, desde el sigloIV aC (Lonis, 1978; Casson, 1986: 273-278; Medas, 2004: 183-206). Sin embargo, la imperiosa necesidad de salvar a toda costalos cargamentos y la tripulación debió imponer condiciones de seguridad más extremas, como sugiere el registro arqueológicoque analizaremos en este trabajo.
4 Investigaciones recientes (van Strydonck, en prensa) a partir de los isótopos estables de la materia orgánica pueden confirmarplenamente este cambio climático que, sin duda, debió afectar seriamente a las condiciones naturales de navegación, sobre todoal régimen de vientos durante los veranos y a un eventual acortamiento de la temporada de navegación.
5 Esta derrota, generalmente admitida, está basada en las recomendaciones de los derroteros (p.e. Derrotero de las costas delMediterráneo, nº 3, San Fernando, 1945), sin embargo, los barcos para los que está pensado y de los que se recogió la infor-mación armaban ya todos ellos velas latinas, de cuchillo, cangrejas y marconi, pero no velas redondas o cuadras propias de lasembarcaciones protohistóricas.
6 Con datos de: Metereological Office (1962): Weather in the Mediterranean, H.M. Stationery Office, London; Etat-majorGénéral de la Marine, Service Hydrographique (1913): Instructions Nautiques, Paris, (Mer Méditerranée, nº 922, Côte sudd’Italie, la Sardaigne, la Sicilie, et les Iles Maltaises; Côte Sud de France et Côtes de Corse).
7 Si aceptamos (Prior, 1995; Van Strydonck, en prensa) un enfriamiento general del clima durante el periodo aproximado entre el900 y el 300 BC, época álgida del desarrollo colonial en el Mediterráneo central y occidental, es necesario suponer que la mediaaumentaría considerablemente ya que la zona de formación de las borrascas atlánticas no cambió.
8 Hace unos ocho mil años el nivel del mar podía oscilar entre los –30 y los –15 m. bajo el nivel actual y la distancia que se debíacubrir para alcanzar las distintas islas era lógicamente mucho menor (Shackleton et alii, 1984; van Andel, 1989 y 1990).
9 En óptimas condiciones puede divisarse Mallorca desde Benimaquía (Montgó), como pudo comprobar el Dr. C. Gómez Bellard,a quien agradecemos la información.
10 El cálculo se ha efectuado a partir de los datos publicados por Costa para las Baleares siguiendo las fórmulas de visibilidad dela tierra establecidas por Vernet (1979).
11 …La otra ruta se abre entre dos promontorios... (Odisea, XII, 70-75); …Al amanecer surgió ante los navegantes el monte Atos,de Tracia, que aunque dista de Lemos el camino que recorrería una nave rápida en medio día, con su altísima cumbre da som-bra, incluso, hasta Mirina... (Argonáutica, I, 600).
12 ...Los fenicios gustaban de consa grar islas y promontorios a sus divinidades y cerca de Sidón consagraron cuevas y grutas ala diosa Astar té... (Tucídides, VI, 2); Avieno (Ora Marítima, 158-160) cita el cabo de Venus, que era la versión romana de laAstarté fenicia o Tanit desde el siglo V a.C. Cerca de Gades, en la isla de San Sebastián había otra isla consagrada a Astarté(Avieno, Ora Marítima, 314-315). Consagrados a la diosa Tanit estaban el cabo de Trafalgar, de igual forma toda el área ibéri-ca de influencia púnica aparecía jalonada de islas, promonto rios, templos y santuarios erigidos en honor de Astarte-Tanit, de losque un buen ejemplo para las Baleares pudo ser el santuario rupestre de la gruta de Es Cuieram. Aunque no es visible directa-mente desde el mar, sí lo es el islote de Tagomago que debía de constituir la verdadera referencia costera.
13 ...En el Tenaro hay también una fuente, que ahora no produce ningún efecto extraño, pero que antes, según dicen, a quienesmiraban su agua les hacía ver los puertos y las naves...
14 ...Hacia media noche barruntaron los marineros que nos acercábamos a tierra. Echaron la sonda y marcaba veinte brazas;poco más adelante volvieron a echarla y marcaba quince... (Hechos de los Apóstoles, IX, 27-28).
15 La documentación arqueológica de los escandallos o sondas es muy numerosa, puede verse a título de ejemplo: Benoit (1961);
Victor M. GUERRERO AYUSO
114

Fiori y Joncheray (1973); Joncheray (1975).16... descendieron dos palomas volando desde el cielo... Entonces el héroe máximo (Eneas) ... implora ¡Oh! sed mis guías, si es
que hay algún camino, y a través de las brisas dirigid el vuelo por los aires... habiendo hablado así, se paró obser vando lossignos que le dan y el rumbo que toman... (Virgilio, Aen., VI, 190-200).
17 ... Probad primero como augurio con una paloma, soltándola desde la nave por delante de ésta, os lo suplico. Si pasa a tra-vés de las mismas rocas hacia el mar Negro sana y salva en su vuelo, ya no os apartéis más tiempo vosotros tampoco de laruta... (Argonáutica, II, 323); Entonces avanzó el famosos Eufemo, alzando en su mano la paloma, para subir a la proa… Soltóa la paloma para que saliera impulsada con sus alas, y ellos todos alzaron sus cabezas prestando atención (Argonáutica, II, 550).
18 Cuando salía la más rutilante estrella, la que de modo especial anuncia la luz de la Aurora, hija de la mañana, entonces lanave surcadora del Ponto llegó a la isla (Od., XIII, 97-100)... Mientras contemplaba las Pléyades, el Bootes, que se pone muytarde, y la Osa, llamada el Carro por sobrenombre, la cual gira siempre en el mismo lugar, acecha a Orión y es la única queno se baña en el Océano; pues habíale ordenado Calipso, la divina entre las diosas, que tuviera la Osa a la mano izquierdadurante la travesía... (Od.,V, 261-278).
19 ...las estrellas que el cielo coronan, las Pléyades, las Híades, el robusto Orión y la Osa, llamada por sobrenombre el Carro,la cual gira siempre en el mismo sitio, mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el Océano... (Il., XVIII, 483-489).
20 ...Tifis el Hagníada... era hábil para prever la ola que se encrespa en el ancho mar, y hábil frente a las tormentas del viento,y para conjeturar el rumbo por el curso del sol y las estrellas. La propia Atenea Tritónide le había animado a unirse al grupode los héroes, y todos anhelaban su presencia... (Arg. 100 y sig.). Para la cuestión del piloto en la antigüedad, así como paraotras cuestiones de ayuda a la navegación antigua, resulta imprescindible la lectura de Medas (2004: 24-32).
21 ... donde anidaban aves de luengas alas: búhos, gavilanes y cornejas marinas, de ancha lengua, que se ocupan en cosas delmar... (Od., V, 46-84).
22 ... Clavo en la arena, a lo lejos, un mástil de navío después de atar en la punta, por el pie y con delgado cordel, una tímidapaloma; e invitoles a tirar sae tas... (Iliada, XXIII, 850-858).
23 En época romana Plinio el Viejo (NH, VI, 83) nos indica que los navegantes llevan pájaros abordo, para soltarlos de vez encuando y conocer la dirección de tierra.
24 ... el poderoso Argifontes emprendió el vuelo y, al llegar a la Pieria, bajó del éter al Ponto y comenzó a volar rápidamentesobre las olas, como la gaviota que, pescando peces en los grandes senos del mar estéril, moja en el agua del mar sus tupidasalas: tal parecía Hermes mientras volaba por encima del gran oleaje... (Od., V, 46-60).
25 La nave de Gelidonia dispone de una datación radiocarbónica (P-760 = 2970±50 BP) a partir de una muestra tomada de lasramas de matorral (Manning y Weninger, 1992) que se emplearon para proteger el cargamento, lo que en edades calendáricassituaría el naufragio en el intervalo a dos sigmas (95,4% de probabilidad) entre 1380 y 1010 BC. Por otro lado, de la nave deUluburun tiene una datación absoluta de c. 1300 BC obtenida por dendrocronología de la madera (Pulak, 2001). Una observa-ción resulta pertinente: en el caso de Ulu Burun estaríamos ante una datación referida a la construcción de la nave, mientras quede Gelidonia tenemos con toda probabilidad la referencia cronológica de la última travesía.
26 Hasta época muy tardía se conservó en Grecia la Ploiafesia o “Proclamación de la navegación”, por lo que Plowistos podríahacer en realidad referencia al mes en el que se inauguraba la temporada de la navegación. Agradezco al Dr. F. López Pardoesta observación.
27 Las advertencias de San Pablo, mientras navegaban por el Sur de Creta rumbo a Roma, son bien significativas: ...Habíamosperdido un tiempo considerable; la navegación era ya peligrosa, porque había pasado el ayuno de septiembre. Amigos, preveoque la travesía va a ser desastrosa, con gran perjuicio no sólo para la carga y el barco, sino también para nuestras personas...(Hechos de los Apóstoles, IX, 27).
28 La invernada en algún puerto o fondeadero de la ruta está bien documentad en muchas fuentes. Por ejemplo: ...Quedáronse losfenicios un año entero con nosotros y compraron muchas vituallas para la cóncava nave...(Odisea, XV, 492-495); ... Al cabode tres meses zarpamos en un barco que había invernado en la isla (Hechos de los Apóstoles, IX, 28, 11); ...Embarcó en ellosinstrumentos agrícolas, semillas y carpinteros de rivera, con el propósito de que si la navegación se prolongaba, pudiese inver-nar en la isla, cuya situación había anotado; sembrar y recoger la cosecha, llevando así a cabo el viaje tal como lo había pro-yectado desde el principio... (Estrabón, II, 3, 4.); ...Al cabo de tres meses zarpamos en un barco que había invernado en la isla...(Hechos de los Apóstoles, IX, 28).
29 ...De aquí [Eúdoxos] pasó a Iberia, donde fletó un strongylos y un pentecónteros: el uno para navegar por alta mar, el otropara reconocer la costa. Embarcó en ellos instrumentos agrícolas, semillas y carpinteros de rivera, con el propósito de que sila navegación se prolongaba, pudiese invernar en la isla, cuya situación había anotado; sembrar y recoger la cosecha, lle-vando así a cabo el viaje tal como lo había proyectado desde el principio... (Estrabón, II, 3, 4). La presencia de herramientas,y elementos de repuesto de metal, como clavos, tachuelas, argollas, escandallos, tubería, etc. Está magníficamente documenta-
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
115

do en el registro arqueológico de naves naufragadas desde el principios del II milenio BC hasta época bizantina, como ejem-plos consultar: Bass (1967); Fiori y Joncheray (1973); Bass y van Doorninck (1982).
30 Sobre el papel de la pesca como elemento esencial en el desarrollo de la tecnología naval y del “arte” de la navegación verGuerrero (en prensa).
31 Lo que correspondería en fechas radiocarbónicas calibradas a una edad calendárica situada aproximadamente entre 850 y 750BC.
32 La existencia de una ruta directa entre Cerdeña y Baleares fue igualmente planteada en anteriores estudios nuestros (Guerrero,1993: 16), por ello, valga lo expuesto en el presente trabajo como rectificación.
33 Dicen que ciertas ofrendas envueltas en rastrojo llegan de los hiperbóreos a los escitas, y de los escitas las toman unos trasotros los pueblos vecinos, las transportan al Adriático, que es el punto más remoto hacia Poniente, y de allí son dirigidas alMediodía, siendo los dodoneos los primeros griegos que las reciben; desde ellos bajan al golfo de Malis y pasan a Eubea, y deciudad en ciudad las envían hasta Caristo; desde aquí, dejando de lado a Andro, los caristios las llevan a Teno, y los tenios aDelo. De este modo dicen que llegan a Delo las ofrendas (Herodoto, IV, 33). En el caso de las armas codiciadas es significa-tivo también lo siguiente: Baste lo dicho acerca de los hiperbóreos, pues no cuento el cuento de Ábaris, quien dicen era hiper-bóreo, y de cómo llevó la saeta por toda la tierra sin probar bocado (Herodoto, IV, 36).
34 Hace bastantes años, Ruiz-Gálvez (1986) ya planteó de forma magistral cuestiones sobre la redistribución de objetos de bron-ce entre los centros productores de las costas atlánticas y el Mediterráneo, exponiendo al mismo tiempo la discusión sobre losagentes protagonistas de este comercio, antes y en los momentos iniciales de la colonización fenicia. Compartimos con estainvestigadora la idea del papel importante que las marinas indígenas desempeñaron en estos tránsitos hasta el asentamiento defi-nitivo de los fenicios en Occidente, y pienso que aún después tuvieron un papel importante a escala regional. El estudio de Ruiz-Gálvez fue redactado cuando aún no se tenía noticia de la presencia de asentamientos fenicios en la desembocadura delTajo/Sado, ni tampoco de la existencia de yacimientos indígenas, como el de Aldovesta, en las orillas del río Ebro, lo que intro-duciría elementos de discusión imprevistos en su momento.
35 Seguramente las naves del Egeo emplearon igualmente estas técnicas de construcción naval, aunque la cuestión ha suscitadocontroversia entre los investigadores (Casson, 1964 y 1992; Mark, 1991) a partir de las fuentes literarias de Homero (Od., V,244-253): ...Veinte troncos en junto abatió, los hachó con el bronce y puliéndolos luego hábilmente reglólos a cuerda...; tam-bién la Ilíada (II, 135) nos proporciona alguna referencia que apunta a este sistema de unión de la carpintería naval antigua ...Nueve años del gran Jove transcurrieron ya; los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están deshechas...
36 Los especiales rasgos de la arquitectura naval [ver I. Negueruela en este libro], como las cuadernas de sección redonda y otrosdetalles poco frecuentes en la arquitectura semita oriental, permiten sugerir la posibilidad de que en realidad no se trate de bar-cas verdaderamente fenicias, sino tal vez tartésicas trasportando un flete fenicio.
37 La concreción de algunos de estos circuitos regionales que señalan S. Sherratt y A. Sherratt (1993: fig. 1), como el correspon-diente al del mar balear, levante peninsular y mar sardo no es aceptable, y carece de correlato en el registro arqueológico, comovemos en el presente trabajo.
38 A efectos de poder establecer inferencias de orden arqueohistórico entre los colonos fenicios y los indígenas, se utilizan en lamedida de los posible, dataciones radiocarbónicas calibradas por dendrocronología.
39 Este tipo de hachas pudieron tener igualmente otra ruta de llegada desde el Languedoc, como ya se ha expuesto.40 Tal vez la referencia que hace Estarbón (II, 3, 4) a los pequeños navíos con los que las gentes pobres de Gadir pescaban a lo
largo de las costas de Maurousia, para diferenciarlos de los que armaban los comerciantes, refleje esta dualidad de una marinade tradición indígena ancestral coexistiendo con la estatal fenicia.
41 Datación sobre hueso de Almaraz ICEN-926: 2660±50BP [cal. 1 sig. BC 895 (68.2%) 800; cal 2 sig. BC 920 (95.4%) 780]; data-ción sobre conchas ICEN-914: 2640±50BP [cal 1 sig. BC 895 (68.2%) 795; cal 2 sig. BC 920 (95.4%) 760] (Barros et alii, 1993),carbones de Santarem ICEN-532: 2640±50BP [cal 1 sig. BC 895 (68.2%) 795; cal 2 sig. BC 920 (95.4%) 760] (Arruda, 1993).
42 B-4178: 2750 ±50BP [cal 1 sig. BC 980 (68.2%) 830; cal 2 sig. BC 1010 (95.4%) 810] (Schubart, 1983).43 Precisamente es de destacar la presencia de alfileres o pasadores de bronce asociados a las primeras inhumaciones talayóticas
conocidas. Elementos que hemos de considerar vinculados a vestimentas de individuos de alto rango.44 Un buen indicador es la difusión de materiales anfóricos ebusitanos de todas las épocas (Ramón, 1991a y 1995; Guerrero,
1999), aunque con otras cerámicas como las de mesa, morteros y de cocina ocurre otro tanto.45 Es interesante señalar que por primera vez se constata también arqueológicamente algo que las fuentes mencionan (por ejem-
plo: Estrabón II, 3, 4) con cierta frecuencia y es que los viajes se hacían siempre con varios barcos para la mutua ayuda en casode peligro.
46 UtC-¿?: 2760±30BP [cal 2 sig. 980 (68.2%) 840; cal 2 sig. BC 990 (95.4%) 830]; UtC-¿?: 2490±30BP [ca 1 sig. BC 770
Victor M. GUERRERO AYUSO
116

(68.2%) 540; cal 2 sig. BC 800 (95.4%) 510] (Negueruela et alii, 2000).47 Los análisis de las piedras de lastre las identificaron (Fernández-Miranda, 1977) como pizarras metamórficas (micaesquistos
moscovíticos, pizarras seríticas, y pórfidos andesíticos o traquíticos) seguramente de la zona de Les Gavarres, a pocos kilóme-tros del río Tordera.
48 Merece la pena consignar que entre el cargamento han aparecido doce puntas de flecha fenicias (Bound, 1991: 24) de las cono-cidas como a barbillón (García Guinea, 1966; Sánchez Meseguer, 1974; Ramón, 1983; Elayi y Planas, 1995), las cuales debe-ríamos interpretar como munición del armamento personal de algún marino, por lo que no puede descartarse una tripulaciónmixta con fenicios entre ella.
49 La vajilla de lujo y ciertos objetos suntuarios o de relevante significación ideotécnica, como ocurre, por ejemplo, con los obje-tos de metal y las estatuillas, son menos propicios para reconstruir itinerarios directos de las relaciones comerciales, pues conalta frecuencia siguen los mecanismos de los intercambios ritualizados de índole aristocrática (xenia) del “don” y “contradón”y pueden recorrer de ciudad en ciudad, de mano en mano, distancias considerables, como nos informan la fuentes literarias(Herodoto, 33, 34 y 35; Pausanias, I, 31, 2). Véase Domínguez Monedero (1993).
50 La importancia de la presencia ebusitana en las costas catalanas queda bien patente si consideramos la posibilidad de que alfa-reros ebusitanos se instalasen durante algún tiempo en la Laietania y allí fabricaron envases industriales que seguían perfecta-mente los estándares formales del las ánforas púnicas PE-14 y PE-15 (López y Fierro, 1994). Esta producción laietana de ánfo-ras carecía de tradición en esas tierras y tampoco tuvo continuidad.
51 Es necesario llamar la atención sobre algunos tipos de ánforas tardías de Sulcis, que fueron identificados de forma erróneacomo prototipo ebusitano PE-17 (Bartoloni, 1988: 109, e-f); en ningún caso estos ejemplares son ebusitanos, y casi con todaprobabilidad se trata de ánforas gaditanas tardías.
52 Cerámicas sardas no ánfóricas son también por completo desconocidas en las Baleares. Sólo podemos señalar la excepción deuna jarras de la forma Cintas 61/Lancel 551a1 aparecidas en el fondeadero de la factoría púnica de Na Guardis (Guerrero, 1999:187) y corresponden a razones comerciales ligadas con los conflictos bélicos del siglo III aC que trastocan en alguna medidalo que eran los circuitos habituales de contactos con el exterior.
53 Pese a todo, es interesante recoger la referencia de Estrabón (III, 2, 5) según la cual ... La navegación hasta las columnas, aun-que a veces el paso del estrecho suele tener dificultades, es buena, así como la de “Nuestro Mar”, donde efectivamen te, gra-cias a la bonanza del tiempo, las travesías se llevan felizmente a cabo, sobre todo en la navegación de altura; ello es espe-cialmente ventajoso para los navíos de carga. Además, en alta mar los vientos son regulares... Posidonio, empero, observó algopeculiar a su regreso de Iberia: dice que los euroi soplan en aquel mar hasta el golfo de Sardo, en una determinada época delaño, y que por ello necesitó tres meses para llegar penosamente a Italia siendo desviado de su ruta hacia las islas Gymnésiaiy Sardo y hacia las costas de Libye, a ellas opuesta... Se trataría de los “euros” o vientos del Este-Sudeste, según García yBellido (1945). Sobre las cuestiones náuticas que pueden inferirse del viaje de Posidonio ver Medas (en preparación).
54 Véase la contribución de Díes Cusí en este libro.55 Hacia mediados del siglo VI aC la inter vención militar se concentraba aún en Cerdeña con las campañas del general Mal co,
que extenderá el control directo de los cartagineses a zonas internas de la isla. Magón continuará las intervenciones militaresque se prolongarán hasta el 510 aC y el ciclo puede considerarse cerrado con el tratado romano-cartagi nés del 509 aC (Merante,1967; Barreca, 1987: 61-72; Gómez Bellard, 1991).
56 La conocida Jarra de Melos menorquina hoy puede asegurarse que llegó a la isla a través de transacciones de coleccionistas deprincipios de siglo (Martínez Santa-Olalla, 1948; Topp, 1985).
57 El derrotero de las costas del Mediterráneo nos indica que ...en derrotas E-O no conviene ir por medio del canal, pues habríaque vencer la corriente general con gran pérdida de tiempo. Por tanto, quien procede de los mares de levante, la costa italia-na, de la de Francia, de las Baleares, o de algún puerto oriental de Argelia y trate de salir del Mediterráneo, debe atracar lacosta española a medida que vaya cortando los meridia nos del cabo San Antonio y del de Palos... (nº 3, San Fernando, 1945).
58 Agradecemos muy sinceramente al Dr. Diego Ruiz Mata (e.p.) que nos haya adelantado esta información, previa a la publica-ción de este hallazgo.
59 Se pudieron recoger también algunos lingotes de plomo de forma alargada, pero preferimos dejar esta mercancía fuera de ladiscusión pues presenta problemas de atribución contextual. No es posible saber, a partir de los estudios publicados referidos ala excavación, si corresponden al naufragio antiguo o al moderno. Debemos recordar que el navío Cabrera II, hundido a finesdel siglo III aC en aguas de Cabrera transportaba también lingotes de plomo fundidos en el interior de una concha de moluscomarino (Pinna nobilis linne). Dado el estado de los conocimientos sobre el yacimiento del Bajo de la Campana la carga deplomo no puede ser utilizada como indicador de la ruta seguida, debido a la incertidumbre de su contexto arqueológico.
60 Combatientes de las ciudades de la Metagonia fueron enviados a Cartago (Polibio III, 33, 7). Para detalles sobre esta cuestiónver López Pardo y Suárez (2002).
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
117

61 Puede señalarse como antecedente de la frecuentación de esta misma ruta el naufragio en el siglo IV aC de otra embarcaciónen el Sur de Mallorca conocida coma la nave del Sec (Arribas et alii, 1987). Aunque aún algunos investigadores dudan sobrela filiación griega o cartaginesa de esta embarcación, por nuestra parte (Guerrero, 1988 y 1995), pensamos que el origen carta-ginés metropolitano de la cerámica para cocinar, con señales de chamuscados como prueba evidente de su utilización abordo,constituye un indicador muy sólido del origen del barco y la marinería, a lo que viene a unirse la presencia de numerosas mar-cas de propiedad en caracteres púnicos sobre la cerámica ática.
62 Esta fase cálida duraría, según Pryor (1995) hasta aproximadamente el 400 dC. en que volvería a iniciarse otro estadio frío.Este investigador señala que las oscilaciones climáticas no fueron tan intensas como para trastocar los derroteros habituales delMediterráneo frecuentados por las galeras de la época. Efectivamente, así lo creemos nosotros también, pero sí pudo ser sufi-ciente para aumentar la incidencia e intensidad de los vientos tramontanos y mistrales desde Cataluña y las bocas del Ródanohacia Baleares, ya de por sí muy peligrosos y relativamente frecuentes al Norte de las islas incluso en verano, convirtiendo elcanal que separa las Baleares de Cerdeña en sumamente dificultoso y peligroso para la vela cuadra. El propio Pryor (1995: 215)reconoce que la ruta desde Mallorca a Cerdeña era muy inusual incluso para las galeras (las cuales, además de las velas, con-taban con remeros), pues las 350 millas de distancia, incluso con vientos favorables, requería pasar tres o cuatro noches en elmar; los rie
Victor M. GUERRERO AYUSO
118

Bibliografía
ALFARO, C. (1993): “Lote de monedas cartaginesas procedentes del dragado de Melilla”. Numisma, 232: 9-43.ALLEN, J. (1989): “When did Humans first colonize Australie?”. Search, 20(5): 149-54. ALVAR, J. (1979): “Los medios de navegación de los colonizadores griegos”. Archivo Español de Arqueología, 52:
67-86.ALVAR, J. (1981): La navegación prerromana en la Península Ibérica. Colonizadores e indígenas. Colección Tesis
Doctorales. Universidad Complutense. Madrid. ANDEL, T.H. van (1989): “Late Quaternary Sea-Level changes and Archaeology”. Antiquity, 63: 733-745.ANDEL, T.H. van (1990): “Addendum to “Late Quaternary Sea-Level changes and Archaeology”. Antiquity, 64:
151-152.ARRIBAS, A.; TRIAS, G.; CERDA, D. y DE HOZ, J. (1987): El barco del Sec. Estudio de los materiales.
Ajuntament de Calvià-Universitat de les Illes Balears. Mallorca.ARRUDA, A.M. (1993): “A ocupaçâo da Idade do Ferro da Alcáçova de Santarém no contexto da expansâo fenicia
para a fachada atlántica peninsular”. Os fenicios no territorio portugués. Estudos Orientais. Instituto Oriental.Lisboa: 193-214.
ARRUDA, M. (2002): Los fenicios en Portugal. Fenicios y mundo indígena en el centro y sur de Portugal.Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 5-6 (1999-2000). Universidad Pompeu Fabra. Barcelona.
ASENSI, R. M. (1991): “Los materiales etruscos del Orientalizante reciente y período arcaico de la PenínsulaIbérica: Las cerámicas etrusco-corintias de Ampurias”. En J. Remesal y O. Musso (coord.): La presencia dematerial etrusco en la Península Ibérica. Universitat de Barcelona. Barcelona: 225-238.
BARRECA, F. (1987): La Sardegna fenicia e punica. Storia della Sardegna Antica e Moderna, 2. Chiarella. Sassari. BARROS, L. de; CARDOSO, J.L. y SABROSA, A. (1993): “Fenícios na margen Sul do Tejo. Economia e integraçâo
cultural do povoado do Almaraz-Almada”. Os fenicios no territorio portugués. Estudos Orientais. InstitutoOriental. Lisboa: 143-181.
BARTOLONI, P. (1988): “Anfore fenicie e puniche da Sulcis”. Rivista di Studi Fenici, XVI (1): 91-110.BASCH, L. (1997): “L’apparition de la voile latine en Méditerranée”. En D. García y D. Meeks (eds): Techniques et
économie antiques et medievales. Le temps de l’innovation (1996). París: 214-223.BASS, G.F. (1967): Cape Gelidonya. A Bronze Age Shipwreck. Transactions of the American Philosophical Society,
57. Philadelphia.BASS, G.F. (1986): “A Bronze Age Shipwreck at Ulu Burum (Kas). 1984 Campaign”. American Journal of
Archeology, 90: 269-296.BASS, G.F.; FREY, D.A. y PULAK, C. (1984): “A Late Bronze Age shipwreck at Kas, Turkey”. The International
Journal of Nautical Archaeology, 13 (4): 271-279.BASS, G.F. y VAN DOORNINCK, F.H. (eds.) (1982): Yassi Ada. A seventh-century byzantine shipwreck. Texas
A&M University Press. College Station, Texas.BEDNARIK, R.G. (1997): “The earliest evidence of ocean navigation”. The International Journal of Nautical
Archaeology, 26 (3): 183-91.BELÉN, Mª.; ESCACENA, J.L. y BOZZINO, Mª.I. (1991): “El mundo funerario del Bronce Final en la fachada
atlántica de la Península Ibérica. I. Análisis de la documentación”. Trabajos de Prehistoria, 48: 225-256.BELÉN, Mª. y ESCACENA, J. L. (1995): “Acerca del horizonte de la Ría de Huelva. Consideraciones sobre el final
de la Edad del Bronce en el Suroeste Ibérico”. En M. Ruiz-Gálvez (ed.): Ritos de paso y rutas de paso. La Ríade Huelva en el mundo del Bronce Final Europeo. Complutum-Extra, 5. Madrid: 85-113.
BENOIT, F. (1961): “Pièces de gréement et d’armement en plomb, engins et pièces decoratives trouvées en mer”. IIICongreso Internacional de Arqueología Submarina. (Barcelona, 1961). Barcelona: 394-411.
BERROCAL, M.C. (1998): “Instalaciones portuarias en Cartago-Nova: La evidencia arqueológica”. III Jornadas deArqueología Subacuática (Valencia, 1997). Universidad de Valencia. Valencia: 101-114.
BIANCO PERONI, V. (1976): Die Messer in Italien. I coltelli nell’Italia continentale. Prähistorische Bronzefunde.Abteilung VII, 2. München.
BONINO, M. (1975): “The Picence ships of the 7th century BC engraved at Novilara”. The International Journal ofNautical Archaeology, 4 (1): 11-20.
BONINO, M. (1989): “Imbarcaioni arcaiche in Italia: Il problema delle navi usate dagli etruschi”. SecondoCongresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985). III. Suplemento di Studi Etruschi: 1519-1532.
BONINO, M. (2002): “Tipi navali della Sardegna nurágica”. Etruria e Sardegna centro-settentrionale tra l’Età delBronzo finale e l’arcaismo. Atti del XXI Convengo di Studi Etruschi ed Italici (Sassari, Alghero, Oristano,Torralba, 1998). Pisa-Roma: 523-535.
BOST, J.-P.; CAMPO, M.; COLLS, D.; GUERRERO, V. M. y MAYET, F. (1992): L’épave Cabrera III (Majorque).
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
119

Échanges commerciaux et circuits monétaires au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, Publications du CentrePierre Paris (URA 991), 23. Paris.
BOTTO, M. (2003): “I rapporti fra le colonie fenicie di Sardegna e la Penisola Iberica attraverso lo studio delladicumentazione cerámica”. Annali di Archeologia e Storia Antica, NS, 5-7: 25-42.
BOULOUMIE, B. (1982): L’épave étrusque d’Antibes et le commerce en Méditerranée occidentale au VIe siècle av.J.C. Bad Bramstedt-Moreland. Marburg.
BOUND, M. (1985): “Una nave mercantile di Età Arcaica all’ Isola del Giglio”. En M. Cristofani et alii (eds.): Ilcommercio Etrusco Arcaico (Roma, 1983). Quaderni del Centro di Sstudio per l’Archeologia Etrusco-Italica, 9.Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma: 65-70.
BOUND, M. (1991): The Giglio wreck. A wreck of the Archaic period (c. 600 BC) off the Tuscan island of Giglio.An account of its discovery and excavation: a review of the main finds. Hellenic Institute of MaritimeArchaeology. Enalia supplement, 1. Athens.
BOUND, M. y R. VALLINTINE, R. (1983): “A wreck of possible Etruscan origin off Giglio Island”. TheInternational Journal of Nautical Archeology, 12 (2): 113-122.
BOUSCARAS, A. y HUGES, C. (1972): “La cargaison de Rochelongues (Agde, Hérault)”. Omaggio a F. Benoit. I.Istituto Internazionale di Studi Liguri. Bordighera. Rivista di Studi Liguri, 33: 173-184.
BOWEN, R.L. Jr., (1960): “Egypt’s Earliest Sailing Ships”. Antiquity, XXXIV: 117-130.BRAUDEL, F. (2001): El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. 2 vols. 2ª edición, 4ª
reimpresión. Fondo de Cultura Económica. Madrid.BUCHNER, G. (1982): “Die Beziehungen Zwischen der euböischen Kolonie Pithekoussai auf der Insel Ischia und
dem nordwestsemitischen Mittelmeerraum in der Zweiten Hälfte des 8 Jhs.v. Chr.”. En H.G. Niemeyer (ed.)Phöenizier im Westen. Die Beiträge des Internationalen Symposiums über Die phöenizier Expansion imwestlichen Mittelmeerraum (Köln, 1979). Madrider Beiträge, 8. Philipp von Zabern. Mainz am Rhein: 277-306.
CALMES, R. (1976): “Le gisement grec, ou étrusque, de l’Anse du Dattier”. Cahiers d’Archeologie Subaquatique,V: 43-50.
CALVO, M.; GUERRERO, V.M. y SALVÀ, B. (2001): La Cova des Moro (Manacor, Mallorca). Campanyesd’excavació arqueològiques 1995-98. Col.lecció Quaderns de Patrimoni Cultural, 2. Consell Insular de Mallorca.Palma.
CALVO, M.; GUERRERO, V.M. y SALVÀ, B. (2002): “Los orígenes del poblamiento balear. Una discusión noacabada”. Complutum 13: 159-192.
CAMPO, M. (1976): Las monedas de Ebusus. Barcelona.CAMPO, M. (1983): “Las relaciones de Ebusus con el exterior a través de los hallazgos monetarios (s. III-I a.C.)”.
I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Roma, 1979). I. Collezione di Studi Fenici, 16 (1). ConsiglioNazionale delle Ricerche. Roma: 145-156.
CAMPS, G. (1986-89): “Élevage du mouton et premières navigations en Méditerranée occidentale”. Empúries, 48-50 (1): 164-175.
CARDOSO, J. L. (2001): “Achados subaquáticos de defesas de elefante, prováveis indicadores do comercio púnicono litoral portugués”. A.A. Tavares (ed.): Os Púnicos no Extremo Ocidente (Lisboa, 2000). Universidade Aberta.Lisboa: 261-282.
CASSON, L. (1964): “‘Odysseus’ Boat (Od., V, 244-257)”. American Journal of Philology, 85: 61-64.CASSON, L. (1986): Ships and seamansihp in the Ancient World. Princeton University Press. Princeton. New Jersey. CASSON, L. (1991): The Ancient Mariners. Princeton University Press. Princeton.CASSON, L. (1992): “‘Odysseus’ Boat (Od., V, 244-253)”. International Journal of Nautical Archaeology, 21: 73-
74.CERDÁ, D. (1978): “Una nau cartaginesa a Cabrera”. Fonaments, 1: 89-106.CIASCA, A. (1978): “Mozia 1977. Scavi alle mura (Campagna 1977)”. Rivista di Studi Fenici VI (2): 227-244.CLEYET-MERLE, J.J. (1990): La préhistoire de la pêche. Errance. Paris. COLOMINAS, J. (1920): “L’Edat del Bronze a Mallorca”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, VI, 1915-20: 725-
726. COSTA, B. (2000): “Plantejaments per a l’anàlisi del procés d’establiment humà en petits medis insulars. El cas de
l’arxipèlag balear”. En V.M. Guerrero y S. Gornés (coord.): Colonización humana en ambientes insulares.Interacción con el medio y adaptación cultural. Universitat de les Iles Balears. Palma: 1172.
COSTA, B. y GUERRERO, V.M. (2002): “Balance y nuevas perspectivas en la investigación prehistórica de las islasPitiusas”. En W. Waldren y J.A. Ensenyat (eds.): World Islands in Prehistory. International Insular Investigations.V Deia International Conference of Prehistory (Deia, 2001). B.A.R. International Series, 1095. Oxford: 484-501.
CORSI-SCIALLANO, M. y LIOU, B. (1985): Les épaves de Tarraconaise à chargement d’ámphores Dressel 2-4.Archaeonautica, 5. París.
Victor M. GUERRERO AYUSO
120

COURTIN, J. (1972): “Le problème de l’obsidienne dans le Néolithique du Midi de France”. Omaggio a F. Benoit.I. Istituto Internazionale di Studi Liguri. Bordighera. Rivista di Studi Liguri, 33: 93-109.
CREMADES, M. (1998): “Les relations entre les hommes préhistoriques et la mer d’après les représentationsd’animaux marins au Paléolithique Supérieur”. En G. Camps (ed.): L’Homme préhistorique et la mer. 120èmeCongrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (Aix-en-Provence, 1995). Comité des TravauxHistoriques et Scientifiques. Aix-en-Provence: 141-150.
CHADWICK, J. (1977): El mundo micénico. Alianza Editorial. Madrid.CHERRY, J.F. (1990): “The first colonization of the Western Mediterranean islands: a review of recent research”.
Journal of Mediterranean Archaeology, 3 (2): 145-221.DAVIES, N. de G. y FAULKNER, R.O. (1947): “A Syrian Trading Venture to Egypt”. Journal of Egyptian
Archaeology, 33: 40-46.DELIBES, G. y FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1988): Armas y utensilios de bronce en la Prehistoria de las Islas
Baleares. Studia Archaeologica, 78. Universidad de Valladolid. Vallado lid.DÍES CUSÍ, E. (1994): “Aspectos técnicos de las rutas comerciales fenicias en el Mediterráneo Occidental (s. IX-
VII aC)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XXI: 311-336.DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. (1989): La colonización griega en Sicilia. Griegos, indígenas y púnicos en la
Sicilia arcaica: interacción y aculturación. B.A.R. International Series 549 (1-2). Oxford.DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. (1993): “Mecanismos, rutas y agentes comerciales en las relaciones económicas
entre griegos e indígenas en el interior peninsular”. En V.M. Guerrero (coord.): Economia i Societat a laPrehistoria i Món Antic. Estudis d’Història Económica, 1993 (1): 39-74.
DUSAUD, R. (1936): “Le comerse des anciens Phéniciens à la lumiere du poéme des Dieux Gracieux et Beaux”.Siria, 18: 59-60.
ELAYI, J. y PLANAS, A. (1995): Les pointes de fléches en bronze d’Ibiza dans le cadre de la colonisation phénico-punique. Ed. Gabalda. París.
ENSENYAT, J.F. (1991): “Island Colonization in the Western Mediterranean: The Balearic Islands”. En W. Waldren,J.A. Ensenyat y R.C. Kennard (eds.): Recent Developments in Western Mediterranean Prehistory: ArchaeologicalTechniques, Technology and Theory. IInd Deya International Conference of Prehistory (Deia, 1988). II. B.A.R.International Series, 274. Oxford: 251-266.
EVANS, J. D. (1973): “Islands as laboratories for the study of culture process”. En C. Renfrew (ed.): The Explanationof Culture Change: Models in Prehistory. Duckworth. London: 517-520.
FERNÁDEZ-MIRANDA, M. (1977): “El barco de Binisafuller”. Arqueología Submarina en Menorca. FundaciónJuan March. Madrid: 69-81.
FERRARESE CERUTI, Mª.L. (1990): “La Sardegna e il mondo miceneo”. La civiltà nuragica. Electa. Milano: 229-263.
FILIGHEDDU, P. (1996): “Navicelle bronzee della Sardegna nuragica: prime annotazioni per uno studio delleattitudini e funcionalita nautiche”. Nuovo Bulletino Archeologico Sardo, 4, 1987-92: 65-115.
FIORI, P. y JONCHERAY, J.P. (1973): “Mobilier métallique (outil, armes, pièces de greement provenant de fouillesspus-marines”. Cahiers d’Archéologie Subaquatique, II: 73-94.
FRAZER, J.G. (1993): El folklore en el Antiguo Testamento. Fondo de Cultura Económica. Madrid.FUGAZZOLA, M.A. (1996): Un tufo nel passato. 8000 anni fa nel lago Bracianno. Sopraintendenza SMNPE “Luigi
Pigorini”. Roma.FUGAZZOLA, M.A.; D’EUGENIO, G. y PESINA, A. (1993): “«La Marmotta» (Anguillara Sabazia, RM). Scavi
1989. Un abitato perilacustre di età neolitica”. Bulletino di Paletnologia Italiana, 84: 183-315.FUGAZZOLA, M.A. y MINEO, M. (1995): “La piroga neolitica del lago di Bracciano (“La Marmotta 1”)”. Bulletino
di Paletnologia Italiana, 86: 197-266.GARCÍA GUINEA, M.A. (1966): “Las puntas de flecha con anzuelo y doble filo y su proyección hacia occidente”.
Archivo Español de Arqueología, 39: 69-87.GARCIA y BELLIDO, A. (1940): “Las primeras navegaciones griegas a Iberia”. Archivo Español de Arqueología,
41: 97-127.GARCÍA y BELLIDO, A. (1945): España y los españoles hace dos mil años. 4a ed. 1968. Colección Austral. Espasa-
Calpe. Madrid.GARCIA y BELLIDO, A. (1975): “La coloniza ción griega”. En J. Menéndez Pidal (coord.): Historia de España I
(2). Espasa Calpe. Madrid: 495-510.GARCÍA, D. y GRÀCIA, F. (en prensa): “El comerç amfòric a l’àrea del curs inferior de l’Ebre en els períodes ibèric
antic i ibèric ple”. La circulació d’ànfores al Mediterrani occidental durant la Protohitòria (segles VIII-III a.C.):Aspectes quantitatius i anàlisi de contigunts. II Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (Calafell 2002).
GÓMEZ BELLARD, C. (1991): “La expansión cartaginesa en Sicilia y Cerdeña”. En B. Costa y J.H. Fernández
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
121

(eds.): La caída de Tiro y el auge de Cartago. VI Jornadas de Arqueología Fenicio-Punica. (Ibiza, 1993). Trabajosdel Museo Arqueológico de Ibiza, 25. Ibiza: 47-57.
GÓMEZ BELLARD, C. (1991a): “La fondation phénicienne d’Ibiza et son développement aux VIIe et VIes. av.J.C.”. En E. Acquaro et alii (eds.): II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Roma, 1987). I.Collezione di Studi Fenici, 30. Istituto per la Civiltà Fenici e Punica. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma:109-112.
GÓMEZ BELLARD, C.; COSTA, B.; GÓMEZ BELLARD, F.; GURREA, R.; GRAU, E. y RATÍNEZ, R. (1990) Lacolonización fenicia de la isla de Ibiza. Excavaciones Arqueológicas en España, 157. Ministerio de Cultura.Madrid.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1983): Estudio arqueológico del poblamiento antiguo de la sierra de Crevillente(Alicante). Lucentum Anejo I. Universidada de Alicante. Alicante.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1986): “El poblado calcolítico de les Moreres en la Sierra de Crevillente, Alicante”. ElEneolítico en el País Valenciano (Alcoy, 1984). Instituto de Estudios Juan Gil-Albert. Alicante: 89-99.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1993): “La metalurgia del Bronce Final en el Sudeste de la Panínsula Ibérica”. En R.Arana, A.Mª. Muñoz, S. Ramallo y Mª.M. Ros (eds.): Metalurgia en la Península Ibérica durante el primermilenio a.C. Estado actual de la cuestión. Universidad de Murcia. Murcia: 19-44.
GONZÁLEZ PRATS, A. (1998): “La Fonteta. El asentamiento fenicio de la desembocadura del río Segura(Guardamar, Alicante, España). Resultados de las excavaciones de 1996-97”. Rivista di Studi Fenici, XXVI (2):191-228.
GONZÁLEZ-TABLAS, J. y AURA, E. (1982): “Los motivos pisciformes en el arte paleolítico de la PenínsulaIbérica”. Saguntum, 17: 65-75.
GÖTTLICHER, A. (1978): Materialen für ein Corpus der Schiffesmodelle im Altertum. Philip von Zabern. Mainzam Rhein.
GRAS, M. (1985): Trafics tyrrhéniens archaïques, Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 258.Roma.
GRAVES, M. W. y ADDISON, D.J. (1995): “The Polynesian settlement of the Hawaiian Archipelago: integratingmodels and methods in archaeological interpretation”. En J.F. Cherry (ed.): Colonization of Islands. WorldArchaeology, 26 (3): 380-399.
GUERRERO, V.M. (1988): “Cerámica de cocina abordo de mercantes púnicos”. Marines, marchandes et commercegrec, carthaginois et etrusque dans la mer Tyrrhenienne (Ravello, 1987). Pact, 20: 393-416.
GUERRERO, V.M. (1989): “Las ánforas Cintas 282/283 y el comercio de vino fenicio en Occidente”. Saguntum, 22:147-164.
GUERRERO, V.M. (1993): Navíos y navegantes en las rutas de Baleares durante la Prehistoria. Ed. El Tall. Palmade Mallorca.
GUERRERO, V.M. (1993a): “Navegación y comercio en las Baleares Romanas”. En V.M. Guerrero (ed.): Economiai Societat a la Prehistoria i Món Antic. Estudis d’Història Económica, 1993 (1): 113-138.
GUERRERO, V.M. (1995): “La vajilla púnica de usos culinarios”. Rivista di Studi Fenici, XXIII (1): 61-99.GUERRERO, V.M. (1996): “Cerámica de cocina en los asentamientos coloniales de Mallorca”. Quaderns de
Prehistoria i Arqueología de Castelló, 17: 207-218.GUERRERO, V.M. (1997): Colonización púnica de Mallorca. La documentación arqueológica y el contexto
histórico. Ed. El Tall-U.I.B. Palma.GUERRERO, V.M. (1998): “Los mercantes fenicio-púnicos en la documentación literaria, iconográfica y
arqueológica”. III Jornadas de Arqueología Subacuática (Valencia, 1997). Universidad de Valencia. Valencia:197-228. (= B. Costa y J. Fernández (eds.) (1998): Rutas, navíos y puertos fenicio-púnicos. XI Jormadas deArqueología Fenicio-Púnica (Eivissa 1996). Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. Eivissa: 61-104.
GUERRERO, V.M. (1999): Cerámica a torno en la protohistoria de Mallorca (s. VI-I a.C.). B.A.R. InternationalSeries, 770. Western Mediterranean Series, 3. Oxford.
GUERRERO, V.M. (2000): “La colonización humana de Mallorca en el contexto de las islas occidentales delMediterráneo: Una revisión crítica”. En V.M. Guerrero y S. Gornés (coords.): Colonización humana en ambientesinsulares. Interacción con el medio y adaptación cultural. Universitat de les Iles Balears. Palma: 121-125.
GUERRERO, V.M. (2004): “La marina de la Cerdeña nurágica”. Pyrenae 35 (1): 117-155.GUERRERO, V.M. (2004a): “La navegación en la protohistoria del Mediterráneo occidental. Las marinas
coloniales”. XXI Semana de Estudios del Mar (Melilla, septiembre 2003). Melilla: 55-126.GUERRERO, V.M. (en prensa): “Barcas para la pesca durante la prehistoria occidental”. I Seminario Internacional
sobre la Historia de la Pesca en el ámbito del Estrecho de Gibraltar (Puerto de Santa María, junio 2004).GUERRERO, V.M. (en prensa a): “De las primeras navegaciones a la Rusaddir fenicia”. En P. Fernández Uriel
Victor M. GUERRERO AYUSO
122

(coord.): Historia de Melilla. Melilla.GUERRERO, V.M. y CALVO, M. (2001): “El megalitismo mallorquín en el contexto del Mediterráneo central”.
Mayurqa, 27: 161-193.GUERRERO, V.M.; CALVO, M. y SALVÀ, B. (2002): “La cultura talayótica. Una sociedad de la Edad del Hierro
en la periferia de la colonización fenicia”. Complutum, 13: 221-258.GUERRERO, V.M.; ENSENYAT, J.; CALVO, M. y ORVAY, J. (en prensa): “El abrigo rocoso de Son Gallard-Son
Marroig. Nuevas aportaciones treinta y siete años después)”.GUERRERO, V.M.; MIRÓ, J. y RAMÓN, J. (1989): “L’épave de Binisafuller (Minorque). Un bateau de commerce
punique du IIIe siècle av. J.C.”. En H. Devijver y E. Lipinski (eds.): Punic Wars (Antwerp, 1988). OrientaliaLovaniensia Analecta, 33. Studia Phoenicia, 10. Leuven: 115-125.
GUERRERO, V. M.; MIRÓ, J. y RAMÓN, J. (1991): “El pecio de Binisa fuller (Menorca), un mercante púnico dels. III a.C.”. Meloussa, Mahón, 2: 9-30.
GUERRERO, V.M. y QUINTANA, C. (2000): “Comercio y difusión de las ánforas ibéricas en Baleares”. Quadernsde prehistoria i Arqueología de Castelló, 21: 153-182.
GUERRERO, V.; SANMARTÍ, J.; HERNÁNDEZ, J.; GORNÉS, S.; GUAL, J.; LÓPEZ PONS, A. y DE NICOLÁS,J. (2002): “Biniparratx Petit (Sant Lluís): Un proyecto de investigación y revalorización del patrimonioarqueológico en el Sureste de la isla de Menorca”. En W. Waldren y J.A. Ensenyat (eds.): World Islands inPrehistory. International Insular Investigations. V Deia International Conference of Prehistory (Deia, 2001).B.A.R. International Series, 1095. Oxford: 502-516.
GUERRERO, V. M. y ROLDÁN, B. (1992): Catálogo de las ánforas prerromanas. Museo Nacional de ArqueologíaMarítima. Cartagena.
HAGY, J.W. (1986): “800 years of Etruscan ships”. The International Journal of Nautical Archaeology, 15 (3): 221-250.
HERDERSON, J. (1999): “¿Una nueva caracterización?. La investigación científica de las cuentas de fayenzaencontradas en la Cova des Càrritx (Menorca), Sa Cometa des Morts I (Mallorca), Son Maimó (Mallorca) y Este(Véneto, Italia)”. En V. Lull, R. Micó, C. Rihuete y R. Risch (eds.): La Cova des Càrritx y la Cova des Mussol.Ideología y sociedad en la prehistoria de Menorca. Barcelona: 631-642.
HODGE, A.T. (1983): “Massalia, meteorology and navigation”. Ancient World, 7: 67-88.HORNELL, J. (1946): “The role of Birds in Early Navigation”. Antiquity, 20: 142-149.HUTH, CH. (2000): “Metal circulation, communication and traditions of craftsmanship in Late Bronze Age and
Early Iron Age Europe”. En C.F.E. Pare (ed.): Metals make the world go round. The supply and circulation ofmetals in Bronze Age Europe (Birmingham, 1997). Oxbow Books. Oxford: 176-193.
IRWIN, G. (1992): The prehistoric exploration and colonisation of the Pacific. Cambridge University Press.Cambridge.
JONCHERAY, J.-P. (1975): “Étude de l’Épave Dramnot D: Les objets métalliques”. Cahiers d’ArchéologieSubaquatique, IV: 5-18.
JACOBSEN, T.W. (1976): “17000 Years of Greek prehistory”. Scientific American, 234: 76-87.KATZEV. M.L. (1990): “An analysis of the experimental voyages of Kirenia II”. En H. Tzalas (ed.): Tropis II.
Proceedings of the 2nd International Symposium on Ship construction in Antiquity (Delphi 1987). Delphi: 245-256.
KIRK, G.S. (1949): “Ships on Geometric vases”. The Annual of the British School at Athens, 44: 93-153.KOLLUND, M. (1998): “Sardinian pottery from Carthage”. En M.S. Balmuth y R.H. Tykot (eds.): Sardinian and
Aegean Chronology. Towards the Resolution of Relative and Absolute Dating in the Mediterranean (Tufts, Mass.,1995). Studies in Sardinian Archaeology, 5. Oxbow Books. Oxford: 355-358.
LACOMBE, P. y TCHERNIA, P. (1970): Le mécanisme hydrologique de la Méditerranée, Etude Planctonologie.CIESMM. Mónaco: 28-36.
LANCEL, S. (1982): Mission archéologique française à Carthage. Byrsa II. Rapports préliminaires des fouilles1977-1978. Niveux et vestiges puniques. Collection de l’École Française de Rome, 41 (2). Rome.
LILLIU, G. (1966): Sculture della Sardegna nurágica. Edizioni “La Zattera”-A. Mondadori Ed. Verona.LILLIU, G. (1987): La civiltà nuragica. Carlo Delfino Ed. Sassari. LIOU, B. (1974): “Note provisoire sur deux gisements gréco-étrusques (Bon-Porté A et Pointe du Datier”. Cahiers
d’Archeologie Subaquatique, 3: 7-20.LONIS, R. (1978): “Les conditions de la navigation sur la cote atlantique de l’Afrique dans l’Antiquité: le problème
du ‘retour’”. Afrique Noire et Monde Mediterraneen dans l’Antiquité (Dakar, 1971). Les Nouvelles EditionsAfricaines. Dakar: 147-166.
LÓPEZ, A. y FIERRO, J. (1994): “Un horno con ánforas de tipo púnico-ebusitano hallado en Darró”. En A. GonzálezBlanco, J.L. Cunchillos y M. Molina (eds.): El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura (Cartagena, 1990).
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
123

Biblioteca Básica Murciana. Extra, 4. Murcia: 443-464.LÓPEZ PARDO, F. (1992): “Mogador “factoría extrema” y la cuestión del comercio fenicio en la costa atlántica
africana” Ve Colloque International d’Histoire et Archeologie de l’Afrique du Nord (Avignon 1990). Comité desTravaux Historiques et Scientifiques. París: 277-296.
LÓPEZ PARDO, F. (1996): “Los enclaves fenicios en el África noroccidental: del modelo de las escalas náuticas alde colonización con implicaciones productivas”. Gerion, 14: 251-288.
LÓPEZ PARDO, F. (1998): “De la memoria literaria a la realidad histórica de la expansión fenicio-púnica enOccidente”. Aldaba, Melilla, 30: 35-52.
LÓPEZ PARDO, F. y GUERRERO, V.M. (en preparación): “‘Los barcos de Kerné’. Navegando por el Atlánticodurante la prehistoria y la antigüedad”. IV Congreso Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos(Tenerife, noviembre 2004). Madrid.
LÓPEZ PARDO, F. y SUÁREZ PADILLA, J. (2002): “Traslados de población entre el Norte de África y el sur de lapenínsula Ibérica en los contextos coloniales fenicios y púnicos”. Gerion, 20: 113-152.
LÓPEZ SEGUÍ, E. (1997): “El alfar ibérico”. En M. Olcina (ed.): La Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante).Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Serie Mayor 1. Alicante: 221-250.
LÓPEZ SEGUÍ, E. (en prensa): “La producción ibérica en el área levantina. Los alfares de la Alcudia (Elche) y dela Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante)”. Las ánforas del área ibérica: zonas de producción y evolucióntipo-cronológica (ss. VI-IV a.C.). Mesa Redonda Casa de Velázquez (Madrid, 1997). Casa de Velázquez. Madrid.
LO SCHIAVO, F. (2000): “Sea and Sardinia. Nuragic bronze boats”. En D. Ridgway et alii (eds.): Ancient Italy inits Mediterranean Setting. Studies in honour of Ellen Macnamara. Accordia Specialist Studies on theMediterranean, 4. London: 141-158.
LUCAS, Mª.R. y GÓMEZ RAMOS, P. (1993): “Transporte marítimo de metal como materia prima durante el BronceFinal”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 20: 107-131.
LULL, V.; MICÓ, R.; RIHUETE, C. y RISCH, R. (1999): La Cova des Càrritx y la Cova des Mussol. Ideología ysociedad en la prehistoria de Menorca. Barcelona.
MACARTHUR, R.J. y WILSON, E.O. (1967): The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press.Princeton.
MANNING, W. y WENINGER, B. (1992): “A light in the dark: archaeological wiggle matching and the absolutechronology of the close of the Agean Late Bronze Age”. Antiquity, 66: 636-663.
MARK, S.M. (1991): “Odyssey 5. 234-53 and Homeric ship construc tion: A reappraisal”. American Journal ofArchaeology, 95 (3): 441-445.
MARTÍ, B. (1981): “La Cova Santa (Vallada, Valencia)”. Archivo de Prehistoria Levantina, XVI: 159-196.MARTÍN CAMINO, M. y ROLDÁN, B. (1991): “Púnicos en Cartagena”. Revista de Arqueología, 124: 18-24.MARTÍN CAMINO, M. y ROLDÁN, B. (1992): “Aspectos arqueológicos y urbanísticos de la Cartagena Púnica”.
En J. Mas (ed.): Historia de Cartagena. IV. Ed. Mediterráneo. Murcia: 109-149.MARTIN DE LA CRUZ, J.C. (1987): El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba). Excavaciones Arqueológicas en
España, 151. Ministerio de Cultura. Madrid. MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1992): “La Península Ibérica y el Mediterráneo en el segundo milenio a.C.”. En J.L.
Melena (comisario): El Mundo Micénico. Catálogo de la Exposición. Ministerio de Cultura. Madrid: 110-114.MARTINEZ SANTA-OLALLA, J. (1948): “Jarro picudo de Melos, hallado en Menorca (Baleares)”. Cuadernos de
Historia Primitiva, 3: 37-42.MAS, J. (1985): “El polígono submarino de Cabo de Palos. Sus aportaciones al estudio del tráfico marítimo antiguo”
VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina, (Cartagena 1982). Ministerio de Cultura. Madrid: 153-171.
MASCORT, Mª.T., SANMARTÍ, J. y SANTACANA, J. (1991): El jaciment protohistòric d’Aldovesta (Benifallet) iel comerç fenici arcaic a la Catalunya meridional. Diputació de Tarragona. Tarragona.
MASSON, O. y SZNYCER, M. (1972): Recherches sur les phéniciens a Chypre. Hautes Études Orientales, 3. Droz.Genève-Paris.
McGRAIL, S. (2001): Boats of the World from the Stone Age to Medieval times. Oxford University Press. Oxford. MEDAS, S. (2004): De rebus nauticis. L’arte della navigazione nel mondo antico. L’Erma di Bretschneider. Roma. MEDAS, S. (en preparación): “La navigazione di Posidonio dall’Iberia all’Italia e le rotte d’altura nel Mediterraneo
occidentale in età romana”.MEDEROS, A. y RUIZ CABRERO, L. (2004): “El pecio fenicio del Bajo de la Campana (Murcia, España) y el
comercio del marfil norteafricano”. Zephyrus, 58: 263-281.MELENA, J.L. (ed.) (1991): El mundo micénico. Catálogo de la Exposición. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.MERANTE, V. (1967): “Malco e la cronologia cartaginese fino alle battaglia d’Imera”. Kokalos, 13: 105-116.METALLO, A. (1955): “Il sistema meteo-oceanografico del Mediterraneo nella grafia della II edizione della ‘Carta
Victor M. GUERRERO AYUSO
124

di Naufragio’”. Rivista Marítima, 88 (5): 288-303.MOLINA FAJARDO, F. (1983): Almuñécar. Arqueo logía e historia. Ayuntamiento de Almuñécar. Almuñécar-
Granada.MOLINA GONZÁLEZ, F. y PAREJA, E. (1975): Excavaciones en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada).
Excavaciones Arqueológicas en España, 86. Madrid.MORENO, S. (2003): “Les illes Pitiüses en les rutes de navegació de l’antiguitat”. Fites, 3: 20-26.MORRISON, J.S. y WILLIAMS, R.T. (1968): Greek oared ships, 900-322 B.C. Cambridge University Press.
Cambridge.MORWOOD, M.J.; O’SULLIVAN, P.B.; ASÍS, F. y RAZA, A. (1998): “Fisión-track ages of stone tools and fossils
on the east Indonesian Island of Flores”. Nature, 392: 173-176.MOSSÉ, C. (1970): La colonisation dans l’antiquité. F. Nathan. París.MULVANEY, D.J. y KAMMINGA, J. (1969): The prehistory of Australia. Thames and Hudson. London.MULVANEY, D.J. y KAMMINGA, J. (1999): The prehistory of Australia. Smithsonian Institution
Press.Washington.MUNILLA, G. (1991): “Elementos de influencia etrusca en los ajuares de las necrópolis ibéricas”. En J. Remesal y
O. Musso (eds.): La presencia de material etrusco en la Península Ibérica. Universitat de Barcelona. Barcelona:107-175.
NEGUERUELA, I; PINEDO, J.; GÓMEZ, M.; MIÑANO, A.; ARELLANO, I. y BARBA, J.S. (2000):“Descubrimiento de dos barcos fenicios en Mazarrón”. En Mª.E. Aubet y M. Barthélemy (eds.): IV CongresoInternacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz 1995). Servicio de Publicaciones de la Universidad deCádiz. Cádiz: 1671-1680.
NIELSEN, J.N. (1912): Hydrography of the Mediterranian and adjacent waters. Report on the DanishOceanographic Expedition (1908-10). Copenhagen.
NIETO, X.; TERONGÍ, F. y SANTOS, M. (2002): “El pecio de Cala Sant Vicenç”. Revista de Arqueología, 258: 18-25.
NIVEAU DE VILLEDARY, A.Mª. (1997): “Ánforas turdetanas, mediterráneas y púnicas del s. III del Castillo deDoña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz)”. XXIV Congreso Nacional de Arqueología (Cartagena, 1997). 3.Impacto colonial y Sureste ibérico. Instituto de Patrimonio Histórico. Comunidad Autónoma de la Región deMurcia. Murcia: 133-140.
NIVEAU DE VILLEDARY, A.Mª. (2001): “Pozos púnicos en la necrópolis de Cádiz: Evidencias de prácticas ritualesfunerarias”. Rivista di Studi Fenici, 29 (2): 183-230.
PASCUAL BENITO, J.Ll. (1995): “Origen y significado del marfil durante el horizonte campaniforme y los iniciosde la Edad del Bronce en el País Valenciano”. Saguntum, 29: 19-31.
PATTON, M. (1996): Islands in Time. Islands, Sociogeography and Mediterranean Prehistory. Routledge. London-New York.
PENNACCHIONI, M. (1998): “Correnti marine di superficie e navigazione durante il Neolítico”. En R. GrifoniCremonese, C. Torri, A. Viguardi y C. Peretto (eds.): XIII International Congress of Prehistoric and ProtohistoricSciences. 9 Section. The Neolithic in the Near East and Europe (Forlì, 1996). Abaco. Forlì: 379-388.
PERLÈS, C. (1979): “Des Navigateurs Méditerranées il y a 10.000 ans”. La Recherche, 10: 82-83.PERLÈS, C. (1995): “La transition Pléistocène/Holocène et le problème du Mésolithique en Grèce”. En V. Villaverde
(eds.): Los últimos cazadores. Transformaciones culturales y económicas durante el Tardiglaciar y el inicio delHoloceno en el ámbito mediterráneo. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Diputación de Alicanate. Alicante:179-209.
PIPERNO, M. (1985): “Some 14C dates for the Palaeoeconomic evidence from the Holocene levels of Uzzo Cave,Sicily”. En C. Malone y S. Stoddart (eds.): Papers in Italian Archaeology IV. Part II: Prehistory (Cambridge,1984). B.A.R. International Series, 244. Oxford: 83-86.
PLANTALAMOR MASSANET, L. (1991): L’Arquitectura prehistòrica i pro tohistòrica de Menorca i el seu marccultural. Treballs del Museu de Menorca, 12. Govern Balear. Maò.
POMEY, P. (dir.) (1997): La navigation dans l’Antiquité. Édisud. Aix-en-Provence.POMEY, P. (1999): “Les épaves grecques du VIe siècle av. J.-C. de la place Jules-Verne à Marseille”. En P. Pomey
y E. Rieth (eds.): Construction navale maritime et fluviale. Approches archéologique, historique et etnologique.Archaeonautica, 14, 1998: 147-154.
PONS, G. (1999): Anàlisi espacial del poblament al Pretalaiòtic Final y Talaiòtic I de Mallorca. col. La Deixa, 2.Palma.
PRYOR, J. (1995): “The geographical conditions of galley navigation in the Mediterranean”. En R. Gardiner y J.Morrison (eds.): The age of the galley. Mediterranean oared vessels since pre-classical times. Conway MaritimePress. London: 206-216.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
125

PULAK, C. (2001): “The cargo of Uluburun Ship and evidence for trade with the Aegean and beyond”. En L.Bonfante y V. Karageorghis (eds): Italy and Cyprus in Antiquity, 1500-450 B.C. (New York, 2000). The Costakisand Leto Severis Foundation. Nicosia: 13-60.
RABAN, A. (1977): “The phoenician jars from the wrecked ship off Philadelphia Village”. Sefumin, Haifa, V: 48-58.
RAFEL, N. (1997): “Colgantes de bronce paleoibéricos en el N.E. de la Península Ibérica. Algunas reflexiones sobrelas relaciones mediterráneas”. Pyrenae, 28: 99-117.
RAMÓN, J. (1983): “Puntas de flecha de bronce fenicio-púnicas halladas en Ibiza: Algunos materiales inéditos”.Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch. II. Ministerio de Cultura. Madrid: 309-323.
RAMÓN, J. (1986): “Exportación en Occidente de un tipo ovoide de ánfora fenicio-púnica de época arcaica”.Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 12: 97-122.
RAMÓN, J. (1990): “Ánforas masaliotas en el archipiélago Pitiuso-Balear”. En M. Bats (ed.): Les amphores deMarseille grecque. Travaux du Centre Camille-Jullian, 7. Université de Provence. Aix-en-Provence: 183-190.
RAMÓN, J. (1991): “El yacimiento fenicio de Sa Caleta”. En B. Costa y J.H. Fernández Gómez (eds.): I-IV Jornadasde Arqueología Fenicio-Púnica (Ibiza, 1986-89). Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 24.Eivissa: 177-196.
RAMÓN, J. (1991a): Las ánforas púnicas de Ibiza. Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, 23. Eivissa. RAMÓN, J. (1995): Las Ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental. Col.lecció Instrumenta, 2.
Universitat de Barcelona. Barcelona.RAMÓN, J. (1996): “Las relaciones de Eivissa en época fenicia con las comunidades del Bronce Final y Hierro
Antiguo de Cataluña”. En J. Rovira (ed.): Models d’ocupació, transformació i explotació del territori entre el1600 i el 500 A.N.E. a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la depressió de l’Ebre. Gala, 3-5, 1994-1996:399-422.
RAMÓN, J. (1994): “El nacimiento de la ciudad fenicia de la bahía de Ibiza”. En A. González Blanco, J.L.Cunchillos y M. Molina (eds.): El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura (Cartagena, 1990). BibliotecaBásica Murciana. Extra, 4. Murcia: 325-370.
RAMÓN, J. (1999): “La cerámica fenicia a torno de Sa Caleta”. En A. González Prats (ed.): La cerámica fenicia enOccidente. Centros de producción y áreas de comercio. I Seminario Internacional sobre temas fenicios(Guardamar del Segura, 1997). Instituto de Cultura ‘Juan Gil-Albert’-Direcció General d’EnsenyamentsUniversitaris i Investigació. Alicante: 149-214.
ROCCO, B. (1975): “Ancora sulla Grotta del Pozzo a Favignana”. Sicilia Archeologica, 28-29: 85-95.ROLDÁN B.; MARTÍN CAMINO, M. y PÉREZ BONET, Mª.A. (1995): “El yacimiento submarino del Bajo de la
Campana (Cartagena, Murcia). Catálogo y estudio de los materiales arqueológicos”. Cuadernos de ArqueologíaMarítima, 3: 11-61.
ROSSELLÓ, G. (1992): “Mallorca en el Bronce Final (s. XVI-XIII a.C.)”. La Sardegna nel Mediterráneo tra ilBronzo Medio e il Bronzo Recente (XVI-XIII sec. a.C.)”. III Convengo di Studi Un Millennio di relazioni fra laSardegna e i Paesi del Mediterra neo (Selar gius-Cagliari, 1987). Edizioni della Torre. Cagliari: 421-442.
ROUGÉ, J. (1975): La marine dans l’Antiquité. L’Historien, 23. Presses Universitaires de France. París.ROVIRA, S. (2003): “Els objectes de metall del sepulcre megalític de s’Aigua Dolça (Artà, Mallorca)”. En V.M. Guerrero,
M. Calvo y J. Coll (eds.): El dolmen de S’Aigua Dolça (Artà, Mallorca). Consell Insular de Mallorca. Palma.RUIZ DE ARBULO, J. (1990): “Rutas marítimas y colonizaciones en la Península Ibérica. Una aproximación náutica
a algunos problemas”. Itálica, 18: 79-115. RUIZ DE ARBULO, J. (1998): “Rutas marítimas y tradiciones náuticas. Cuestiones en torno a las navegaciones tirias
al Mediterráneo occidental”. En B. Costa y J.H. Fernández (eds.): Rutas, navíos y puertos fenicio-púnicos. XIJornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 1996). Treballs del Museu Arqueòlogic d’Eivissa iFormentera, 41. Eivissa: 25-48.
RUIZ-GÁLVEZ, Mª.L. (1986): “Navegación y comercio entre el Atlántico y el Mediterráneo a fines de la Edad delBronce”. Trabajos de Prehistoria, 43: 9-42.
RUIZ-GÁLVEZ, Mª.L. (1993): “El occidente de la península Ibérica, punto de encuentro entre el Mediterráneo y elAtlántico a fines de la Edad del Bronce”. Complutum, 4: 41-68.
RUIZ-GÁLVEZ, Mª.L. (ed.) (1995): Ritos de paso y rutas de paso. La Ría de Huelva en el mundo del Bronce FinalEuropeo. Complutum Extra, nº 5. Universidad Complutense. Madrid.
RUIZ MATA, D. (1986): “Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa Maria, Cádiz)”. Madrider Miteilungen, 27: 87-114.
RUIZ MATA, D. (1986): “Las cerámicas fenicias del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz)”. EnG. del Olmo y Mª.E. Aubet (eds.): Los fenicios en la Península Ibérica. Ausa. Barcelona. Aula Orientalis, 4 (1-2): 241-263.
Victor M. GUERRERO AYUSO
126

RUIZ MATA, D. (e.p.): “El asentamiento fenicio arcaico de la calle Cánovas del Castillo (Cádiz). Un análisispreliminar”. Congreso de Protohistoria del Mediterráneo Occidental. El periodo orientalizante (Mérida, 2003).Anejos del Archivo Español de Arqueología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto deArqueología de Mérida. Madrid-Mérida.
SAGONA, A.G. (1982): “Levantine storage jars of the 13th to 4th century B.C.”. Opuscula Atheniensia, XIV: 73-110.SALVÀ, B.; CALVO, M. y GUERRERO, V.M. (2002): “La Edad del Bronce Balear (c. 1700-1000/900 bc).
Desarrollo de la complejidad social”. Complutum, 13: 192-219.SÁNCHEZ MESEGUER, J. (1974): “Nuevas aportaciones al tema de las puntas ‘a barbillón’”. Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 1: 71-101.SÁNCHEZ MESEGUER, J.; FERNÁNDEZ VEGA, A.; GALÁN, C. y POYATO, C. (1985): “El altar de cuernos de
La Encantada y sus paralelos orientales”. Oretum, 1: 125-174.SCHUBART, H. (1983): “Morro de Mezquitilla. Vorberich ubre die Grabungskampagne 1982 auf dem
Sieldlungshügel an der Algarrobo-Mündung”. Madrider Mitteilungen, 24: 104-131.SCHUBART, H. y MAASS-LINDEMANN, G. (1984): “El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del
Río de Vélez. Excavaciones de 1981”. Noticiario Arqueológico Hispánico, 18: 40-205.SCHUBART, H. y NIEMEYER, H.G. (1976): Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asentamiento en la
desembocadura del río Algarrobo. Excavaciones Arqueológicas en España, 90. Ministerio de Educación yCiencia. Madrid.
SHACKLETON, J.C.; van ANDEL, T.H. y RUNNELS, C.N. (1984): “Coastal paleogeography of the central andwestern Mediterranean during the last 125.000 years and its archaeological implications”. Journal of FieldArchaeology, 11: 307-314.
SHELFORD, P.; HODSON, F.; COSGROVE, M.E.; WARREN, S.E. y RENFREW, C. (1982): “The obsidian trade:The sources and characterisation of Melian obsidian”. En C. Renfrew y M. Wagstaff (eds.): An Island Polity. Thearchaeology of exploitation in Melos. Cambridge University Press. Cambridge.
SHERRATT, S. y SHERRATT, A. (1993): “The growth of the Mediterranean economy in the early first millenniumBC”. En J. Oates (ed.): Ancient Trade: New Perspectives. World Archaeology, 24 (3): 361-378.
SIRET, E. y SIRET, L. (1890): Las primeras edades del metal en el Sudeste de España. Resultados obtenidos en lasexcavaciones hechas por los autores desde 1881 a 1887. Tipografía de Heinrich y Cía. Barcelona.
SPADEA, R. (1996): “Il tesoro de Hera”. Bollettino d’Arte, 88, 1994: 1-34.SPINDLER, K.; CASTELLO, A. de; ZBYSZEWSKI, G. y VEIGA FERREIRA, O. da (1973-74): “Le monument à
coupole de l’Âge du Bronze Final de la Roça do Casal do Meio (Calhariz)”. Comunicaçôes dos ServiçosGeológicos de Portugal, 57: 91-154.
TARAMELLI, A. (1921): “Il ripostiglio di bronzi nuragici di Monte Sa Idda di Decimoputzu (Cagliari)”. RealeAccademia dei Lincei, Monumenti Antichi, 27: 5-98.
TCHERNIA, A. (1986): Le vin de l’Italie romaine: essai d’histoire economique d’après les amphores. Bibliothèquedes Écoles Françaises d’Athenes et de Rome, 261. École Française de Rome. Roma.
TOPP, C. (1985): El jarrito picudo cicládico supuestamente hallado en Menorca. Trabajos del Museo de Menorca, 4. Palma.VAGNETTI, L. (1983): “I micenei in Occidente, dati acquisiti e prospettive future”. Forme di contatto e processi di
trasformazione nelle società antiche (Cortona 1981). Scuola Normale Superiore-Collection de l’École Françaisede Rome, 67. Pisa-Roma: 165-181.
VANDERMERSCH, CH. (1994): Vins et amphores de Grande Grèce et de Sicilie IV-III s. avant J.-C. Centre JeanBérard. Nápoles.
VAN STRYDONCK, M. (en prensa): “Radiocarbon and archaeological evidence for a posible climate-inducedcultural change on the Balearic Islands around 2.700 BP”. Radiocarbon and Archaeology (Oxford, 2002).
VENY MELIÁ, C. (1982): La necrópolis protohistórica de Cales Coves. Menorca, “Biblioteca PraehistóricaHispana, XX. Instituto Español de Prehistoria. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
VERMEULE, E. (1964): Greece in the Bronze Age. Chicago University Press. Chicago. VERNET GINÉS, J. (1979): “La navegación en la Alta Edad Media”. En J. Vernet, Estudios sobre historia de la
Ciencia Medieval. II. De ‘Abd Al-Rahman a Isabel II. Instituto Millas de Historia de la Ciencia Árabe.Universidad de Barcelona. Barcelona: 383-441.
VUILLEMOT, G. (1965): Reconnaissances aux échelles puniques d’Oranie. Musee Rolin. Autun. WAGNER, J. (1978): “El yacimiento submarino de Torre la Sal Cabanes (Castellón)”. Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología Castello nenses, 5: 305-331.WALDREN, W. (1998): The Beaker Culture of the Balearic Islands. Western Mediterranean Series, 1. B.A.R.
International Series, 709. Oxford.WALDREN, W. (2002): “Evidence of iberian Bronze Age Boquique pottery in the Balearic islands”.
[www.briegull.com/waldren]
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
127

WALDREN, W. (2003, en prensa): “La qüestió del primer poblament de les illes Balears: realitat, ficció o follia”.Mayurqa, 29.
WALDREN, W.; ENSENYAT, J. y ORVAY, J. (2002): “New coals on old fires: the question of early balearic islandsettlement”. En W. Waldren y J.A. Ensenyat (eds.): World Islands in Prehistory. International InsularInvestigations. V Deia International Conference of Prehistory (Deia, 2001). B.A.R. International Series, 1095.Oxford: 68-91.
WATROUS, L. V.; DAY, P. M. y JONES, R. E. (1998): “The sardinian pottery from the Late Bronze Age site ofKommos in Crete: Description, chemical and petrographic analyses, and historical context”. En M.S. Balmuth yR.H. Tykot (eds.): Sardinian and Aegean Chronology. Towards the Resolution of Relative and Absolute Dating inthe Mediterranean (Tufts, Mass., 1995). Studies in Sardinian Archaeology, 5. Oxbow Books. Oxford: 337-340.
WESTERBERG, K. (1983): Cypriote Ships from the Bronze Age to c. 500 B.C. Studies in MediterraneanArchaeology Pocket-Book, 122. P. Aströms Forlag. Gothenburg.
WILLIANS THORPE, O.; WARREN, S.E. y BARFIELD, L.H. (1979): “The sources and distribution ofarchaeological obsidian in Northern Italy”. Prehistoria Alpina, 15: 73-92.
WILLIANS THORPE, O.; WARREN, S.E. y BARFIELD, L.H. (1984): “The distribution and sources ofarchaeological obsidian from Southern France”. Journal of Archaeological Science, 11: 135-146.
WRIGHT, E. (1976): North Ferriby boats: A guidebook. Monograph 23. National Maritime Museum. Greenwich.WRIGHT, E. (1990): Ferriby boats. Routledge. London. WRIGHT, E. (1994): North Ferribay and the Bronze Age boats, Ferribay Heritage Group. Routledge. Humberside.YACOUB, M. (1995): Splendeurs des mosaïques de Tunisie. Ministère de Culture. Agence Nationale du Patrimoine.
Túnez.ZEMER, A. (1978): Storage jars in ancient sea trade. National Maritime Museum Foundation. Haifa: 17-22.
Victor M. GUERRERO AYUSO
128

Fig. 1. Regímenes de presiones atmosféricas al nivel del mar, situación de los frentes y vientosdominantes (arriba verano y abajo invierno), según Pryor (1995).
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
129

Fig. 2. (A) Corrientes superficiales de origen ciclónico y anticiclónico, según Metallo (1955). (B)Frecuencia de fuertes vientos, según Hodge (1983).
Victor M. GUERRERO AYUSO
130

Fig. 3. Áreas de avistamiento de tierra firme de las islas en los principales derroteros.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
131

Fig. 4. (A) Circuitos de redistribución habitual de las ánforas ebusitanas (A), ejemplificado en eltipo PE-14/T8111 y sardas (B) en el T1421, según Ramón (1995).
Victor M. GUERRERO AYUSO
132

Fig. 5. (A) Circuitos de distribución comercial ultramarina propuestos en el texto. (B) Derroterosde frecuentación en la prehistoria y protohistoria propuestos en el texto.
Las Islas Baleares en los derroteros del Mediterráneo Central y Occidental
133

134

Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
LAWRENCE E. STAGERHarvard University
1. Introducción
A finales de la segunda mitad del siglo VIII a.C., una flota de barcos salieron desde Fenicia en direcciónbien a Egipto o a Cartago, cuando ráfagas de viento desde el desierto del Sinai hicieron naufragar dos deestos pequeños mercantes, a unas 33 millas náuticas al Oeste de Ashkelon. Allí se hundieron en posiciónvertical sobre el fondo marino del Mediterráneo, a más de 400 m. por debajo de la superficie.Permanecieron tranquilos, un par de kilómetros separados uno del otro, hasta 1997, cuando el submarinode investigación nuclear de la Marina de los Estados Unidos, NR-1, localizó los pecios y los filmó envideo. El Dr. Robert D. Ballard, fundador y director del Institute for Exploration, vió las cinta de video yme invitó a observarlas con ellos. Aunque eran bastante oscuras y borrosas, pensé que al menos uno de lospecios parecía antiguo, al menos de la Edad del Hierro. En 1999 organizamoss una expedición deprospección, planimetría y fotografía de los pecios.
Usando el vehículo con sistema de operación a distancia Medea/Jason, investigamos los dos pecios,cada uno cubierto con cientos de ánforas amontonadas. El yacimiento A fue denominado Tanit, a partir dela diosa fenicia que fue protectora de los navegantes. El yacimiento B, Elissa, por la princesa tiria que, deacuerdo con la leyenda, fundó Cartago. Nuestros principales objetivos arqueológicos fueron 1) medir lasdimensiones de cada pecio, 2) fechar los restos, 3) determinar, si era posible, el puerto de origen de latripulación, 4) definir la naturaleza y el/los origen/es de los cargamentos, 5) examinar las redescomerciales en las que participaba, 6) inferior la posible ruta marítima y el destino de los dos barcos, y 7)determinar la causa más probable de su hundimiento.
2. Dimensiones del barco
El contenido de los cargamentos de Tanit y Elissa definen la forma de un barco, sus cientos de ánforasapiladas, en filas a 1.50-2 m. de profundidad, indican la forma de sus largos cascos desparecidos. Lamicrobatimetría provee bastante bien medidas precisas de los dos pecios: una dimensión máxima de ca.14.00-14.50 m. y un ancho de 5.50-6.00 m. Consecuentemente, los pecios se aproximan en dimensiones avarios pecios en fondos poco profundos, Uluburun (ca. 1300 a.C.) es ca. 15.00 m. de longitud (Bass, 1986:
179

Lawrence E. STAGER
180

Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
181

25; Steffy, 1994: 37; Pulak, 1997); Cabo Gelidonia (ca. 1200 a.C.), ca. 10.00 m. de longitud (Bass,1967: 50-51); Ma’agan Michael (ca. 400 a.C.), 13.40 m. de largo y 4.00 m. de ancho (Linder, 1992: 34;Steffy, 1994: 40-41); y Kyrenia (ca. 300 a.C.), 15.00 m. de largo y 4.00 m. de ancho (Steffy, 1985 y 1994:43-46). Tanit y Elissa fueron entonces probablemente de las dimensiones del barco de Kyrenia,estimándose su peso ca. 25 tn. cuando estuviera completamente cargado. Su tripulación fue pequeña,comprendiendo tal vez no más de media docena de marinos.
Tanit y Elissa fueron de manga alrededor de tres veces de largo que de ancho. Al contrario que loslargos y delgados barcos fenicios con proas de cabeza de caballo representados en los relieves asirios yconocidos en las fuentes clásicas como hippoi (‘caballos’), ellos fueron más parecidos a lo que los griegosllamaron gauloi, o “bañeras”, redondos en ambos extremos, con la proa y popa aproximadamente de lamisma altura, como son los barcos mercantes representados en los relieves de Sennacherib (ca. 700 a.C.)(Barnett, 1969; Casson, 1995: 41). En ellos, el rey fenicio Luli esta embarcándose con su familia y otrosacompañantes desde Tiro a Chipre. Escapan de los asirios en dos tipos de barcos, un barco de guerra,identificado por su espolón; y un barco mercante, el cual probablemente tenga semejanzas con los “barcosde Tarshish” bíblicos (Albright, 1961; Elath, 1982; Lemaire, 2000; King y Stager, 2001: 184-185).Nuestros barcos quizas recuerden los mercantes de esta escena, si el doble banco de remeros es eliminado.A juzgar por la escasez de cerámica de cocina a bordo, debería sugerir que las tripulaciones de Tanit yElissa, como la del barco de Kyrenia, fueron pequeñas. Los barcos de carga fenicios fueron propulsadospor un solo mástil levantado en medio del navío. Tal vez hay evidencia para un poste de mastil en Elissa,donde hay un espacio abierto, en medio entre la proa y la popa, con un par de anclas de piedra flanqueandoesta área a babor y estribor.
Lawrence E. STAGER
182

Restos de los cascos de madera, debajo del nivel de cubierta, en los pecios fenicios estanprobablemente preservados en el fondo, pero no podrán ser descubiertos hasta que excavemosparcialmente los restos usando el vehículo Hércules, de control remoto, recientemente diseñado en 2003.Entre tanto, podemos obtener alguna idea de las maderas utilizadas en la construcción de barcos a partirdel oráculo de profeta Ezequiel contra el gran puerto fenicio de Tiro. Él compara la ciudad a un magníficobarco hecho de madera elegida de diferentes lugares de procedencia del Mediterráneo Oriental.Sobrecargados con preciosas importaciones de todo las zonas del comercio fenicio, el barco de Tiro se vaa pique y se hunde, cuando fue batido por el fiero “viento del Este”. Ezequiel describe en detalle variostipos de madera usados para partes del casco, el mástil, los remos, y la cabina de cubierta, además de loselementos para el toldo o el pabellón.
(Ez., 27, 5-7)
Kittim aquí hace referencia al puerto fenicio de Kition y por extensión a partes de Chipre habitadasprincipalmente por fenicios. Elishah es identificable probablemente con la Alashiya del segundo milenioa.C. En el primer milenio todo Chipre es referido como Yadnana en fuentes cuneiformes. Si Kittim serefiere a los fenicios de parte de la isla, entonces probablemente Elishah se refiera a la parte griega nofenicia de Chipre. Para la genealogía de Grecia del Este o Jonia, ver en la “Tabla de las Naciones” deGénesis 10:4 “los descendientes de Javan”, que son Elishah y Tarsis, Kittim y Rhodanim (también en 1Crónicas, 1:7; LXX; Pentateuco Samaritano).
3. Las tripulaciones y su puerto de partida
El propiedades personales de las tripulaciones de Tanit y Elissa consistían en cerámicas de cocina(A.002, A.003, B.028, B.029, B.034), con paralelos próximos en la costa del Líbano; un cuenco a mano,originario de Egipto (A.007); un mortero de la costa siria para moler los condimentos (B.024); unapequeña ánfora de un cuarto para vino; un decantador de vino con borde en forma de seta para libaciones(B.023); y un pequeño incensario portatil (B.027) para ofrendas aromáticas a los dioses de los mares.
Los barcos antiguos tenían sus cocinas en la popa. La localización de las propiedades personales de latripulación, en el extremo este de Tanit y de Elissa, nos permiten inferir que ambos barcos estabannavegando en dirección Oeste cuando se hundieron.
Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
183

Las propiedades personales pertenecientes a la tripulación también pueden proveernos de la mejorindicación sobre el origen o nacionalidad de un barco (Pulak, 1997: 252). En este caso, tanto el cargamentode las ánforas como las propiedades personales de la tripulación, que pueden datarse entre el 750-700 a.C.,sugieren un origen fenicio. La pieza individual más significativa es el decantador de vino con borde enforma de seta (B.023). Los bordes en forma de boca de seta, tanto sean en jarras, jarritas, o decantadores,son una tarjeta de visita inequívoca de los fenicios desde Tiro hasta los Pilares de Hércules.
4. Cargamentos
Los objetos más abundante en el cargamento de los dos barcos fueron las ánforas: 385 ánforas visiblesen Tanit y 396 en Elissa. Las ánforas vacías pesan una media de 6.7 kg. cada una; cuando están rellenasde agua o vino cada ánfora pesa una media de 24.68 kg. (Tabla 1).
Tabla 1. Peso y capacidad de las ánforas de los dos pecios fenicios medidas por D. Piechota y C.Giangrande. 8 ánforas de Tanit (pecio A) y 3 de Elissa (pecio B).
Las ánforas fueron fabricadas sobre un torno rápido y hechas al menos en tres partes separadas,indicado por las marcas de unión en los hombros y debajo, en la base apuntada. El cilindro principal, deca. 48 cm. de altura, fue alrededor del largo de los antebrazos de un alfarero, desde la punta de los dedoshasta el codo, y fue fabricado en el torno rápido.
Las ánforas con forma de torpedo son bien conocidas en las excavaciones terrestres en el Levante,siendo habitualmente encontradas en los yacimientos ocupados o destruidos por los asirios en parte finalde la segunda mitad del siglo VIII a.C., tales como Megiddo III, Hazor VI-V y Tiro III-II (Ballard, Stageret alii, 2002: 158). Sus centros de producción fueron en Fenicia, tal como sugiere el mapa de distribución.Estos centros pueden ser incluso localizados con más precisión cuando son evaluadas las láminaspetrográficas de las paredes de las ánforas. Daniel Master, de Wheaton College, ha observado que lasláminas delgadas de estas cerámicas contienen algae del genus Amphiroa, el cual está presente en losdepósitos costeros del Líbano, la casa de los fenicios (Ballard, Stager, Master et alii, 2002: 160 n. 18).
En el siglo VIII a.C., el puerto más importante de los fenicios fue la ciudad insular de Tiro. Allí, PatriciaBikai, en una muy importante, pero extremadamente limitado sondeo, descubrió desechos de fabricaciónen horno de las ánforas con forma de torpedo, los cuales denominó como crisp ware (Bikai, 1978). Nodemasiado lejos, en Sarepta, antigua Sarafand, las excavaciones de James Pritchard (1978) reveló áreas de
Lawrence E. STAGER
184

Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
185

fabricación constituidas por varios hornos, algunos de los cuales están produciendo ánforas del tipotorpedo. Claramente, los propietarios y los operarios de esas zonas fabriles en las cuales se estuvoproduciendo en masa este tipo de contenedor sabían que los mercaderes y marinos las necesitaban para eltransporte marítimo. Los puertos que exportaron estas ánforas en masse, obviamente estuvieroncoordinando sus exportaciones de vino con los talleres anfareros que producían el contenedor ideal parasu exportación. Esto, lógicamente, no significa que el vino de los contenedores fuera del mismo distritode manufacturación de las ánforas, sino sólo que los contenedores embarcados lo fueron. El vino pudohaber sido importado desde viñas lejanas, donde las mejores uvas crecían, y decantado de grandescontenedores para transporte terrestre a estas ánforas, mejor preparadas para el comercio marítimo.
Esto creemos que debio haber sido el caso en los inicios del siglo VI a.C., cuando estaba siendoimportado vino de Helbon e Izalla a Damasco y después transportado por tierra a Tiro para ser exportadoa otras partes del mundo (Tabla 2; Ez., 27:18-19a). Las traducciones ingleses de este pasaje, tales comoNRSV, no tienen sentido “Damascus traded with you [Tyre] for your abundant goods...wine of Helbon, and
white wool. Vedan and Javan from Uzal entered into trade for your wares...”. Sin embargo, Alan Millard(1962) ha descifrado este enigmático pasaje sin cambiar el texto consonántico. Él lee danê yayin me’ûzal,que significa “pithoi de vino de Izalla”. El contenedor-dannu (conocido en el acadio y ahora en el hebreo)tiene una capacidad de ca. 180 litros, que es, diez veces la capacidad de las ánforas de transporte de Tanit
y Elissa. Las bandas de bronce de las Puertas de Balawat, del siglo IX a.C., muestran un gran pithos siendotransportado por tierra en un carro (King y Stager, 2001: fig. 93, 191).
Tabla 2. Lista de mercancías importadas y (re-)exportadas desde Tiro, de acuerdo con Ezequiel 27. Paradetalles ver Diakonoff (1992) y Greenberg (1997).
Lawrence E. STAGER
186

Izalla, localizada cerca de Mardin en Anatolia, es conocida en las fuentes cuneiformes como unalocalidad que producía vino apropiado “para un rey”. Esto también es mencionado en las inscripción deDario I en Behistun, en conexión con su campaña en Uratu/Armenia (Diakonoff, 1992: 188 n. t). Vinos deHelbon (Hilbuni en acadio) fueron famosos en las fuentes clásicas. Estrabón (15.735) señala que los reyesde Persia importaron su “vino de Chalybon”. Helbon es identificable con la localidad moderna de Helbon,justo al Norte de Damasco. Las colinas de esta región están todavía cubiertas de viñas y producen uvasdelicadas (Greenberg, 1997: 556-557).
Todas las ánforas transportadas en los dos pecios tuvieron embadurnado su interior con resina, yprobablemente contuvieron vino, y no otros líquidos, como aceite de oliva. Patrick McGovern, delLaboratorio de Arqueología Molecular en el Museo de la Universidad de Pennsylvania, muestreó la capade un ánfora (A.009), y determinó que se trataba de pez de pino, una resina de Pinus halepensis, uno delas coníferas más comunes que crecían en la zona mediterránea del Levante durante la Edad del Hierro.Los análisis de McGovern, al igual que la presencia de resina en las otras ánforas, demuestra que el vinofue el cargamento principal transportado por Tanit y Elissa. Aunque todos los liquidos originalmentecontenidos dentro de las ánforas habían desaparecido después de que los tapones de arcilla no cocida sedisolvieran o se perdieran, el líquido fue reemplazado por finos sedimientos de arcilla, los cuales contienenpequeñas particulas de madera y otros restos orgánicos procedentes de los barcos y sus cargamentos. Noobstante, la resina que todavía permaneció intacta dentro de las ánforas, contenía ácido tartárico, el cualestá presente en las uvas o en productos derivados, tales como el vino.
Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
187

Las ánforas fueron construidas específicamente para el transporte marítimo; con una forma que facilitano sólo ser apiladas (en este caso, verticalmente en la bodega de un barco), pero también para serreconocido como un contenedor de Fenicia; con una capacidad uniforme; y con asas especiales, demasiadofrágiles para levantarlas o verter su contenido, pero adecuadas para las cuerdas usadas para asegurar lasánforas apiladas.
Las ánforas en sí mismas fueron remarcablemente similares en forma y dimensiones, cada unaconteniendo una media de 17.8 litros de vino. De las ánforas recuperadas, cada una tiene una desviaciónstandard de menos de 2 cm. en altura y ca. 1 cm. de ancho. La estandarización de los contenedores seaproxima a algunos de los más exactos estándares anteriores a la moderna producción en masa y atestiguala división del trabajo habitualmente asociada con grandes mercados.
Mientras la liesta de importaciones y exportaciones recogida en Ezekiel (Tabla 2) la consideramosbastante realista para la prominencia de un puerto como Tiro y refleja su vasta hegemonía comercial, lanoción de que un solo barco llevase tal variedad de comodidades en su cargamento en un único viaje resultaaltamente improbable. Ni incluso el multiple cargo de Uluburun contiene esta variedad de productos; yciertamente en ninguno de los dos pecios fenicios que hemos examinado, principalmente con cargamentosde vino y tal vez lanas, junto con unas pocas más comodidades, aún no descubiertas (Tabla 3).
Tabla 3. Tonelaje del cargamento de seis barcos fenicios llegados a Egipto durante el otoño de 475 a.C.Esta tabla fue elaborada a partir de Yardeni (1994: 71 tabla 3). El peso de un ánfora llena fue estimado en25 kg. y un ánfora vacia en 6 kg. (vide supra, Tabla 1). Los objetos pesados en unidades de karsh (= 10shekels persas) fueron convertidos al ratio de 84.85 gr. por karsh.
Lawrence E. STAGER
188

En el otro extremo, sin embargo, en la descripción de Homero de los barcos fenicios, se asocian sólocon baratijas y chucherías (athurmata). “One day a band of Phoenicians landed there. The famous sea-dogs, sharp bargainers too, the holds of their black ship brimbul with a hoard of flashy baubles” (Od.,15:416) (traducción de Fagles, 1996: 332).
Vemos bastante improbable que “Homero”, ya sea un individuo o un colectivo, fuera ignorante delcargamento primario que los barcos fenicios estaban transportando en el siglo VIII a.C., el periodo cuandomuchos clasicistas creen que la Odisea y la Iliada fueron recogidas de forma escrita. Y tal como nuestrosdos pecios atestiguan, sus cargamentos fueron mucho más que “chucherías”. No hay referencia en Homeroal comercio de vino, metal, madera y telas alrededor del cual se centro mucho de los intereses marítimosfenicios. Yo debo estar de acuerdo, en consecuencia, con Irene Winter (1995: 253), quien está inclinada apensar que en la épica homérica “la información es provista (y/u omitida) en función de los propositosnarrativos, bastante más que en un intento de ser históricamente ajustados y comprensibles, y por lo tanto,el cargamento de athurmata no debería ser tomado como una evidencia documental de la naturalezageneral de los cargamentos fenicios de la época”.
Dennis Piechota, el conservador del Ashkelon Deep Sea Project, ha descubierto varias piezas de finafibra de lana, tan fina como cashmere, y tinte de púrpura azulado. Las fibras fueron encontradas en dosánforas diferentes, habiendo penetrado en su interior después que se perdieran sus tapones de ancilla nococida y se rellenaron con fangos y detritos. Las fibras de lana junto con otros restos orgánicos encontradosen el interior de las ánforas debieron haber sido parte del cargamento del barco.
Las fibras estan siendo actualmente examidas para ver si su tinte de púrpura es un estracto de Murex ode índigo. Si fuera el primero, entonces tenemos un ejemplo de tinte de púrpura por el cual los feniciosfueron renombrados, conocida en la Biblia como tke$let y en las fuentes acadias como takiltu (King yStager, 2001: 160-162). Se necesita 8000 glándulas tintóreas de conchas de Murex para obtener un simplegramo de tinte de púrpura. Usándolo para teñir lana virgen incrementaba el valor de la lana 30 veces
Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
189

(Dubberstein, 1939: 29). De acuerdo con la lista del botín de Tiglathpileser III, quien saqueó variasciudades en Israel y Fenicia en la misma época que nuestros barcos estaban navegando el Mediterráneo,el soberano asirio se llevo de vuelta “vestidos multicolores, vestidos de lino, lana teñida de púrpura roja yazul, ...ovejas vivas cuya lana es [para tenir con] púrpura roja (’argamanu), pajaros que vuelan al cielocuyas alas son de púrpura azul (takilte)” (Tadmor, 1994: 69). El toldo o pabellón de la cabina de cubiertadel Barco de Tiro estaba hecho de tela teñida de púrpura azul y roja (tke$let y ’argãmãn) (Ez., 27: 7), aligual que las cortinas y colgaduras en el Tabernaculo israelí y en el Templo de Salomón en Jerusalem(Num., 4: 6-12; 2 Cr. 2: 6 [2 Cr. 2:7 en traduciones inglesas]).
La lana virgen (§emer sãhãr en hebreo, literalmente ‘leonado’ o ‘del color arenoso’; sahira en árabe,del que viene el nombre de Sahara), la cual Tiro importaba de Damasco (Tabla 2; Ez., 27: 18), y luegoreexportaba a todo el mundo, bien como lana virgen (Tabla 3) o bien como la mucho más valiossa lanateñida de púrpura fenicia.
5. Destino
El destino previsto de Tanit y Elissa no es conocido. Una posibilidad es que estaban navegando haciaCartago. Se hundieron en un momento en que las colonias fenicias estaban siendo fundadas en elMediterráneo Central y Occidental, siendo Cartago la más famosa. La fecha tradicional de su fundaciónes el 825 a.C. de acuerdo con una fuente, 814 a.C. de acuerdo con otra. Las evidencias arqueológicas másantiguas son ligeramente más tardías, de mediados del siglo VIII a.C. Tanto Cartago con las coloniasfenicias contemporáneas en España han proporcionado docenas de ánforas de forma de torpedo, identicasa las de nuestros dos pecios e importadas desde el Levante. Fueron los fenicios quienes trajeron el cultivode la uva y del olivo al Mediterráneo Occidental. En el siglo VIII a.C. quizás los fundadores de esascolonias pudieron no haber tenido aún tipo para desarrollar viñas de suficiente calidad y cantidad parasatisfacer las necesidades de los primeros colonos fenicios.
Lawrence E. STAGER
190

El otro, y en mi opinión, más probable destino de este gran cargamento de vino fue Egipto. Digo esto,incluso aunque no tengo constancia de ningún ejemplo publicado de ánforas con forma de torpedo delsiglo VIII a.C. de allí. Ejemplares más tardíos del siglo VII a.C. son frecuentes. Yo estoy inclinado a pensarque esto es el resultado de la escasez de yacimientos y tumbas excavados en Egipto del siglo VIII a.C. Almenos, un objeto de cerámica personal de la tripulación, el cuenco con base redonda, vine directa oindirectamente de Egipto. Mas importante para determinar el destino del cargamento principal de 11toneladas de vino en cada barco, -y asumo que tuvo un destino predeterminado, tal vez como resultado deun contrato, bastante más que un destino general, donde diversas partes del cargamento de vino fueronvendidos a lo largo de la ruta en varios puertos de escala-, son las relaciones más recientes de comercio devino entre Fenicia y Egipto en el periodo persa.
En una lista de productos importados a Egipto desde Jonia y Fenicia durante el 475 a.C., el vino fue el
cargamento primario; la única exportación de Egipto durante el viaje de retorno fue natrón, el cual fueusado como un detergente en la fabricación de cristal, para el blanqueo de telas, y en medicina. El WadiNatroun, en el Delta occidental de Egipto, proveyó fácil acceso a este mineral. Esta información acerca deproductos embarcados hacia y desde Egipto provienen del brillante desciframiento por Ada Yardeni de unalista de derechos de aduana preservada como un palimsesto en arameo en la parte de debajo de la historiade Ahiqar, en un largo pero muy dañado rollo de papiro (vide Tabla 3; Porten y Yardeni, 1993: texto C3.7y excursus 3; Yardeni, 1994). El palismsesto recoge la inspección, registro, y paso de tasas de barcosmilesios y fenicios llegando durante 10 meses del año, con las únicas excepciones de Enero y Febrero.
A partir del papiro sabemos que seis barcos fenicios alcanzaron Egipto en los últimos tres meses (Payni,Epiph y Mesore) del año 475 a.C., y pagaron tasas de acuerdo del valor del cargamento con un ratio del10 % (una décima parte) de cada producto a bordo. En estos, en contrate con los derechos de aduanarecolectados en los barcos jonios, sabemos la composición de los cargamentos fenicios.
De un barco fenicio grande llegado en Payni (16 Septiembre-15 Octubre), encontramos un cargamentoprincipal de 1460 ánforas de vino, pesando aproximadamente 40 toneladas. El resto del cargamento fue
Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
191

compuesto casi de una tonelada de cobre, probablemente en forma de lingotes; madera de cedro; y cercade tres toneladas de ánforas vacías, 300 de las cuales estaban preparadas (probablemente con resina demadera) y 100 no. En conjunto, el cargamento de este barco fenicio grande pesaba sobre 44 toneladas. Sucomposición –mayoritariamente de vino- se compara favorablemente con el de nuestros dos peciosfenicios; sin embargo, este barco fenicio “grande” de la lista de aduana fue aproximadamente dos vecesdel tamaño de Tanit y Elissa, alrededor del tamaño del barco de Cristobal Colón, La Niña, un poco porencima de 50 toneladas. Tanit y Elissa son más probablemente de la categoría de “pequeños” barcosfenicios, tal como son denominados en la lista de aduana, esto es, un barco con un peso por debajo de 30toneladas cuando estaba cargado.
En la columna tres de la Tabla 3, figuran el cargamento combinado de dos barcos fenicios, uno grandey otro pequeño, registrados y pagando tasas en Mesore (16 Noviembre-15 Diciembre) del 475 a.C.pesando casi 55 toneladas. Juntos estos dos barcos transportaron 1510 ánforas de vino, pesando 41.5toneladas al igual que otras 800 ánforas vacías, pesando casi 6 toneladas, 600 de las cuales fueronpreparadas y 200 no. También transportaron ca. 2.8 toneladas de lingotes de hierro (el barzel ‘㯠ôt de Ez.,27: 19, Tabla 2) y 2 toneladas de lana. Sus cargamentos contenían 2 toneladas de madera de cedro al igualque otra media tonelada de remos de barco y soportes de madera de algún tipo.
En la columna intermedia de la Tabla 3, durante el mes de Epiph (16 Octubre-15 Noviembre) del 475a.C. un barco grande fenicio y dos pequeños pagaron derechos de aduana. De nuevo, la composición delos cargamentos fue vino en gran cantidad, unas 3200 ánforas, pesando ca. 88 toneladas. Había tambiéncerca de 6 toneladas de ánforas vacías a bordo, 600 preparadas y 200 no. Juntos o individualmente los tresbarcos transportaron una tonelada de cobre y 1/5 parte de una tonelada de estaño, probablemente en formade lingotes, para ser aleada en bronce. Los lingotes de hierro constituían otras 2 toneladas en suscargamentos combinados; lana en peso (tal vez transportada en sacos) pesaba ca. 1.5 toneladas; arcillabruta, otra media tonelada. La arcilla era probablemente destinada a alfareros extranjeros (fenicios ojonios) con talleres en comunidades egipcias.
Lawrence E. STAGER
192

El principal producto a borde de los tres barcos fenicios llegando en Epiph, fue, de nuevo, vino. Desdeel 26 de Septiembre hasta el 15 de Diciembre, los barcos fenicios transportaron 6170 ánforas de vino,pesando cerca de 170 toneladas, a Egipto. La demanda de vinos selectos de Fenicia y Jonia parece habersido grande e incluso continuaba una larga tradición de exportación la cual vemos 250 años antes en elcargamento principal de Tanit y Elissa.
6. Desastre en una ruta en alta mar
¿Marcan Tanit y Elissa, tan lejos de la orilla y en una línea entre la costa norte del Sinai y el Deltaegipcio, las rutas comerciales seguidas por los fenicios en el siglo VIII a.C.? La noción habitual, aunqueno probada, es que los antiguos marinos seguían los vientos predominantes y navegaron en un circuitocontrario a la dirección del reloj alrededor del Mediterráneo. Y en cualquier lugar donde podían, searrimaban a la costa y seguían sus numerosos puntos de referencia en tierra.
Los pecios a las afueras de Ashkelon no estaban volcados, arrojando sus cargamentos de ánforas yanclas por la borda. Por el contrario, estan lentamente asentados en el fondo con casco e incluso quilla, enposición vertical, en los profundos sedimentos de arcillas blandas del fondo del mar. Esto sugiere que losbarcos habían sido hundidos por una gran ola de una tormenta, mientras cambiaban de dirección contra elviento, probablemente a causa de una dura tormenta del desierto tan habituales a lo largo de esta parte dela costa norte del Sinai. Vemos que hay pocas dudas que Tanit y Elissa estaban navegando hacia “alta mar”o “deep sea” (mayim rabbîn en hebreo) cuando ellos fueron atrapados por un duro “viento del este”, elcual de acuerdo con la profecía de Ezequiel debería hundir Tiro, el gran Barco del Estado. Despues de losbarcos de Tarshish (que tal vez recuerden Tanit y Elissa), habían llenado Tiro, el Barco del Estado, conimportaciones a lo largo y ancho, sus remeros llevaron el Barco de Tiro, repleto de pesadas mercancías,en “alta mar” (mayim rabbîn), donde el “viento del este lo hundió en el medio del mar” (Ez., 27: 25-26).Este es el mismo cruel viento del este (rûah qãdîm), el cual, los Salmos dicen, el Señor “hará astillas losbarcos de Tarshish” (Salm., 48: 8 [48: 7 en las traducciones inglesas]).
Ezequiel (27: 28-36) en el más vivo pasaje preservado en la antigüedad acerca de los ritos fúnebres delos marineros hundidos:
(Ez., 27: 28-36)
Ezequiel asume que los marinos fenicios en su época navegaron el Mediterráneo, tomando rutasdirectas hacia sus destinos propuestos. Nuestros dos mercantes fenicios debieron haber sido parte de unapequeña flota de barcos navegando en un rumbo directo hacia alta mar antes de que se hundieron. Debenhaber miles más de antiguos barcos en el fondo del Mediterráneo, perdidos en alta mar. Hoy la tecnologíaestá a mano para descubrir estos barcos desaparecidos y trazar su derrotero en el mar.
Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
193

Bibliografía
AHARONI, Y. (1981): Arad Inscriptions. The Israel Exploration Society. Jerusalem.ALBRIGHT, W.T. (1961): “The Role of the Canaanites in the History of Civilization”. En G.E. Wright (ed.): The
Bible and the Ancient Near East. Essays in Honor of William Foxwell Albright. Doubleday. Garden City, NewYork.
BALLARD, R.D.; STAGER, L.E.; MASTER, D.; YOERGER, D.; MINDELL, D.; WHITCOMB, L.L.; SINGH, H.y PIECHOTA, D. (2002): “Iron Age Shipwrecks in Deep Water off Ashkelon, Israel”. American Journal of
Archaeology, 106 (2): 151-168.BALLARD, R.D. y McCONNELL, M. (2001): Adventures in Ocean Exploration. Washington D.C.BARNETT, R.D. (1958): “Early Shipping in the Near East”. Antiquity, 32 (128): 226-227.BARNETT, R.D. (1969): “Ezekiel and Tyre”. En A. Malamat (ed.): W.F. Albright Volume. Israel Exploration Society.
Eretz-Israel, 9: 6-13.BASS, G.F. (1967): Cape Gelidonya. A Bronze Age Shipwreck. Transactions of the American Philosophical Society,
57.BASS, G.F. (1986): “A Bronze Age Shipwreck at Ulu Burum (Kas). 1984 Campaign”. American Journal of
Archeology, 90: 269-296.BIKAI, P. M. (1978): The Pottery of Tyre. Aris & Philips. Warminster.BRODY, A.J. (1998): ‘Each Man Cried Out to His God’. The Specialized Religion of Canaanite and Phoenician
Seafarers. Harvard Semitic Monographs, 58. Scholars Press. Atlanta.BURNET, J.E. (1997): “Sowing the Four Winds: Targeting the Cypriot Forest Resource in Antiquity”. En S. Swiny,
R.L. Hohlfelder y H.W. Swiny (eds.): Res Maritimae: Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to
Late Antiquity (Nicosia, 1994). Scholars Press. Atlanta: 59-69.CASSON, L. (1971/1995): Ships and seamanship in the Ancient World. 3rd ed. Princeton University Press.
Princeton-Baltimore.COOKE, G.A. (1936): The Book of Ezekiel. A Critical and Exegetical Commentary. T. & T. Clark. Edinburgh.CROSS, F.M. (1973): Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel. Harvard
University Press. Cambridge, Mass.DAVIS, N. de GARIS y FAULKNER, R.O. (1947): “A Syrian Trading Venture to Egypt”. Journal of Egyptian
Archaeology, 33: 40-46.DIAKONOFF, I.M. (1992). “The Naval Power and Trade of Tyre”. Israel Exploration Journal, 42 (3-4): 168-193.DUBBERSTEIN, W.H. (1939): “Comparative Prices in Later Babylonia (625-400 B.C.)”. The American Journal of
Semitic Languages and Literatures, 56 (1): 20-43.ELAT, M. (1982): “Tarshish and the Problem of Phoenician Colonization in the Western Mediterranean”. Orientalia
Lovaniensia Periodica, 13: 55-69.FAGLES, R. (ed.) (1996): The Odyssey. Viking. New York.FANTALKIN, A. (2001): “‘Mezad Hashavyahu’”. Tel Aviv, 28: 3-165.GEVA, S. (1982): “Archaeological Evidence for the Trade between Israel and Tyre?”. Bulletin of the American
Schools of Oriental Research, 248: 69-72.GREENBERG, M. (1997): Ezekiel 21-37: a new translation with introduction and commentary. The Anchor Bible,
22A. Ezekiel 1-20, 1983. Doubleday. New York.HORN, S.H. y WOOD, L.H. (1954): “The Fifth-Century Jewish Calendar at Elephantine”. Journal of Near Eastern
Studies, 13 (1): 1-20.LEMAIRE, A. (2000): “Tarshish-Tarsisi: Problème de Topographie Historique, Biblique et Assyrienne”. En G. Galil
y M. Weinfeld (eds.): Studies in Historical Geography and Biblical Historiography Presented to Zechariah
Kallai. Supplements to Vetus Testamentum, 81. Brill. Leiden-Boston: 44-62.LINDER, E. (1992): “Excavating an Ancient Merchantman”. Biblical Archaeology Review, 18: 24-35.LIVERANI, M. (1991): “The Trade Network of Tyre according to Ezek. 27”. En M. Cogan y I. Eph’al (eds.): Ah,
Assyria. Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography presented to Hayim Tadmor.Scripta Herosolymitana, 33. Magness Press. Jerusalem: 65-79.
MARCUS, E.S. (1998): Maritime Trade in the Southern Levant from Earliest Times through the Middle Bronze IIA
Period. Unpublished Ph.D. Dissertation. University of Oxford.
Lawrence E. STAGER
194

MILLARD, A.R. (1962): “Ezekiel XXVII. 19: The Wine Trade of Damascus”. Journal of Semitic Studies, 7 (2): 201-203.
PORTEN, B. y YARDENI, A. (1993): Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. 3. Eisenbrauns. WinonaLake-Jerusalem.
PRITCHARD, J.B. (1978): Recovering Sarepta, a Phoenician City: Excavations at Sarafand, Lebanon, 1969-1974,
by the University Museum of the University of Pennsylvania. Princeton University Press. Princeton.PULAK, C. (1997): “The Uluburun Shipwreck”. En S. Swiny, R.L. Hohlfelder y H.W. Swiny (eds.): Res Maritimae:
Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity (Nicosia, 1994). Scholars Press. Atlanta:233-262.
SMITH, S. (1953): “The Ship Tyre”. Palestine Exploration Quarterly, 1953: 97-110.STEFFY, J.R. (1985): “The Kyrenia Ship: An Interim Report on its Hull Construction”. American Journal of
Archaeology, 89 (1): 71-101.STEFFY, J.R. (1994): Wooden Ship Building and the Interpretation of Shipwrecks. Texas A&M University. College
Station, Texas.TADMOR, H. (1994): The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. The Israel Academy of Sciences and
Humanities. Jerusalem.WACHSMANN, S. (1998): Seagoing Ships and Seamanship in the Bronze Age Levant. Texas A&M University-
Chatam. College Station, Texas-London.WINTER, I.J. (1995): “Homer’s Phoenicians: History, Ethnography or Literary Trope?”. En J.B. Carter y S.P. Morris
(eds.): The Ages of Homer. A tribute to Emily Townsend Vermeule. University of Texas Press. Austin: 247-271.YARDENI, A. (1994): “Maritime Trade and Royal Accountancy in an Erased Customs Account from 475 B.C.E. on
the Ahiqar Scroll from Elephantine”. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 293: 67-78.ZIMMERLY, W. (1979-83): Ezekiel. Fortress Press. Philadelphia.
Dos pecios fenicios en alta mar de la costa norte del Sinaí
195

196

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según
el barco “Mazarrón-2” del siglo VII a.C.
ivan negueruelaMuseo Nacional de Arqueología Marítima - Centro Nacional de InvestigacionesArqueológicasSubmarinas de Cartagena PeDrO OrTiZ (Fotografías)Museo-Centro de Cartagena
“ ............................................ Llegaron un díapor allá unos fenicios rapaces, famosos marinoscon su negro bajel, portadores de mil baratijas”
(Odisea, Xv, 4151)
1. La excavación de Mazarrón-1 (1993-1995) y el descubrimiento de Mazarrón-2 (1994)
en enero de 1993 nos incorporamos a la dirección del Museo-Centro de Cartagena. Durante losprimeros meses, contactamos con los buceadores que durante los años anteriores habían trabajado para elMuseo mediante breves contratos temporales del ineM, especialmente en los meses de verano–otoño.ellos nos fueron informando sumariamente de los diversos tipos de pecios que el Museo-Centro había idocontrolando a lo largo de los últimos años: prácticamente todos eran pecios romanos con la excepción deun pecio del siglo XiX d.C. (la embestida) y unos leves restos fenicios en la Playa de la isla de Mazarrónque habían aparecido en la campaña de prospección de 1988, dirigida por el entonces Director del Museo,v. antona. nuestro interés se centró inmediatamente en este último. los restos en cuestión consistían enunos 40 fragmentos de cerámica y una madera en el fondo del mar que planteaba serias dudas a losbuceadores que la habían visto, pues mientras unos opinaban que se trataba de una quilla, otros pensabanque se trataba de un mástil. Posteriormente, en 1991, se había hecho una campaña de pocos días deduración para cubrirla con un túmulo. Junto a las pocas cerámicas citadas, había un dibujo de la maderayaciente en el fondo de la bahía. en los cinco años transcurridos desde verano de 1988 hasta entonces, sehabían trabajado 12 días en el yacimiento, incluyendo la campaña de cubrimiento de 1990. esa era lasituación en enero de 19932.
así pues, nos pusimos a revisar las cerámicas en cuestión: el fragmento principal, que venía siendoconsiderado como el borde de un vaso de boca de seta, ciertamente no lo era. Pero sí que aparecían
227

diversos fragmentos de ánforas del tipo Trayamar-1 (también conocido, indistintamente, como rachgoun-1) y algún fragmento de cuenco fenicio.
ante ello, decidimos acometer el estudio sistemático de los restos fenicios de la Playa de la islaComenzamos por conseguir del Ministerio de Cultura la contratación durante 10 meses, (que luegopudimos prorrogar 12 meses más), de seis buceadores, a razón de cuatro arqueólogos (inmaculadaarellano, Mercedes gómez, ana Miñano y Juan Pinedo); un fotógrafo (Pedro Ortiz); y un dibujante(Waldo Zallo). la playa había cambiado muy notoriamente su estructura: hasta la construcción del PuertoDeportivo, que se produjo a finales de la década de los años 80, existió la playa como tal; pero cuandofuimos nosotros en Octubre de 1993, no quedaba ningún vestigio de la misma, pues había desaparecidodebido a los movimientos del litoral ocasionados, precisamente, por la construcción del citado Puerto(Figuras 1-2).
Pero era evidentemente necesario contar con más personal y con medios que no teníamos. Organizamospara ello el “Proyecto nave Fenicia”, financiado por el Ministerio de Cultura y la Caja de ahorros delMediterráneo (C.a.M.) que aportó en Octubre de 1993 20.000.000 pts., con los que, además de financiargastos de combustible y de diversos suministros, pudimos contratar a los arqueólogos Santos Barba yJaime Perera; el químico Juan luis Sierra; y el restaurador luis Carlos Zambrano, además de diversostécnicos que trabajaron temporalmente con nosotros: Carmen Marín Baño y Olga vallespín, arqueólogas;Manuel rodríguez de viguri, buzo profesional, y otros. además de esta subvención, la C.a.M. financió lainstalación de cuatro grandes carteles en las carreteras de acceso al Puerto de Mazarrón anunciando laexcavación, carteles que siguen todavía expuestos.
la firma de un convenio con el instituto de Servicios Sociales de la región de Murcia (iSSOrM) nosfacilitó el uso de la residencia “el Peñasco” en Mazarrón-Puerto, tanto para alojamiento como parainstalar nuestros laboratorios.
Otro Convenio con la Dirección general de la Marina Mercante nos facilitó un barco de la Sociedadestatal de Salvamento y Seguridad en la Mar, a fin de trasladar rápida y cómodamente hasta Mazarróntodos los equipos y laboratorios. el traslado a Mazarrón de equipos humanos y medios técnicos se realizóel día 4 de Octubre de 1993.
Por su parte, otro acuerdo con la Cruz roja nos facilitó el uso temporal de una de sus embarcacionesneumáticas.
Del ayuntamiento y de la guardia Civil se solicitó la vigilancia de la bahía por parte de sus agentes. así, el proyecto duró desde el 4 de Octubre de 1993 hasta el 30 de Junio de 1995. Con todo ello, nos pusimos a prospectar la bahía durante meses según un criterio microespacial
exhaustivo (Fig. 3), y posteriormente, a excavar el barco. Cuando estuvo excavado, hicimos un molde desilicona y poliéster que nos permitiese tanto su traslado a tierra cuanto el estudio posterior de los aspectosestructurales del barco. así, lo trasladamos hasta los laboratorios del Museo, donde entró el 30 de Juniode 1995. Con los trabajos sin terminar, dimos a conocer el informe preliminar de aquella Campaña tantoen inglés (negueruela et alii, 1995) como en español (negueruela et alii, 2000). allí expusimos cual habíasido la síntesis de nuestro trabajo: prospección exhaustiva del fondo de la bahía; excavación de los restosdel barco fenicio; y su traslado hasta los laboratorios del Museo-Centro.
el sistema de prospección exhaustiva del fondo de la bahía que estábamos siguiendo había venidoofreciendo espléndidos resultados3 desde Octubre de 1993. Pero fue en abril de 1994 cuando uno de losmiembros del equipo, e. Peñuelas, localizó el segundo barco fenicio a escasos metros de Mazarrón-1: lasinstrucciones que cada miembro del equipo tenía eran las de comprobar cada fragmento que apareciese enel fondo por pequeño que fuera, por ver si se trataba de cualquier resto que pudiéramos asociar alhundimiento fenicio; así, fue como apareció un muy pequeño fragmento de madera que apenas medía unos6 u 8 cm., sobresaliendo verticalmente del fondo del lecho marino. a dos metros de distancia apareció otrofragmento de madera de características similares. Se removió la arena del fondo comprendida entre ambos
Ivan NEGUERUELA
228

fragmentos de la manera menos perjudicial posible, agitándola suavemente con la mano, y pronto aparecióun larga traca que las unía entre sí, traca que, como en Mazarrón-1, presentó enseguida las cajas paraintroducir en ellas las espigas de unión. a partir de ahí fuimos resiguiendo casi todo el perímetro de sucasco (Figuras 5-6) durante los días siguientes, por el simple procedimiento descrito de ir removiendosuavemente la arena del fondo. nuestra sorpresa fue mayúscula al llegar hasta la proa del barco, donde lastracas torcían hacia la otra borda de la embarcación. También aquel lado apareció completo hasta la popa.en ese momento estábamos ante el borde superior de un barco que obligadamente estaba hundido en suposición natural de navegación, lo que nos facilitaría mucho más el trabajo que si hubiese aparecidovolcado.
estaba orientado oeste-este. aunque aún no podíamos saber cual era la proa y cual la popa,posteriormente averiguamos que la proa quedaba hacia el oeste. algunas cuadernas del costado sur delbarco (es decir: babor) sobresalían por encima de las tracas conservadas, lo que nos indicaba que faltabanlas correspondientes tracas superiores. Medía algo más de 8 metros de eslora por unos 2 metros de manga.
Se decidió abrir un sondeo de 2 x 1 m. en el centro de aquella estructura, coincidiendo con la mangadel barco. Cubriendo toda la extensión de este sondeo apareció un sello de plantas muertas, Posidoneaoceánica, que arrancamos a fin de poder profundizar. Previamente, se retiraron algunas muestras pararealizar los análisis de C14 sobre este sello. Bajo él, y ya en el interior del barco, aparecieron la partesuperior de un ánfora fenicia tipo Trayamar 1, una traca desprendida, y la parte superior de una espuertade esparto con su asa de madera. ampliamos 1 metro más hacia levante, con lo que las dimensionesfinales de aquel sondeo fueron 2 x 2 metros. en esta ampliación nos topamos, bajo el sello de Posidonea,con un cargamento de lingotes metálicos muy rotos, caídos en parte sobre una de las bancadas o baos delbarco. Todos los hallazgos se dejaron en su sitio.
en medio de ciertas presiones de parte del equipo para que nos concentrásemos en este nuevo y muchomás espectacular descubrimiento, decidí cerrar el sondeo antes de haber profundizado hasta la sentina delbarco, proteger todo el hallazgo con un gran túmulo de arena, piedras y mallas metálicas dispuestos enestratos sucesivos4 y continuar con el objetivo que nos había llevado a Mazarrón: la excavación deMazarrón-1. Por un lado, porque la espectacularidad de este nuevo descubrimiento (mucho más completoque Mazarrón-1, y con su cargamento en el interior) no debía primar sobre el trabajo sistemático que elMuseo-Centro estaba realizando desde hacía 7 meses y al que aún le faltaban 12 meses más. Y por otro,porque consideraba más adecuado dedicarle una campaña monográfica en la que toda la atencióncientífica, económica y de medios estuviera puesta exclusivamente en la excavación del barco reciéndescubierto.
así pues, el barco fue localizado en 1994 gracias al extremo superior de un cuaderna que aflorabaapenas unos cm. sobre el lecho marino. Todo él estaba enterrado en la arena. Se resiguió su borda y secomprobó:
a) que estaba aparentemente completo de proa a popa. b) dio aproximadamente una eslora de 8’15, por una manga de 2’20.c) el haber localizado la proa y la popa nos indicaba que, afortunadamente, el barco estaba en su
posición normal de navegación.d) que no sólo se conservaba muy completo, sino que además se había conservado con su curvatura
original.e) que el interior estaba sellado por una capa de Posidonea oceánica de unos 10-15 cm. de espesor lo
que significaba que a partir del momento en que se formó ese potente sello vegetal nada habíaentrado en el interior del barco. Por tanto era fundamental fecharlo por el C14 para averiguar si sehabía formado en la antigüedad o recientemente. Se remitieron a groningen cinco muestras dePosidonea y madera que fueron fechadas en 1995 entre el 760 y el 490 a.C.
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2” del siglo VII a.C.
229

2. Diferencias básicas entre Mazarrón-1 y Mazarrón-2
ambos son fenicios, del siglo vii a.C., previsiblemente de su segunda mitad, con la misma técnicaconstructiva y dimensiones muy aproximadas. las diferencias entre ellos tienen que ver con el estado deconservación más que su estructura o sistemas de construcción, en lo que hasta ahora sabemos.
2.1. Mazarrón-1
- Se conserva solamente la quilla prácticamente completa (4’50 m.), restos de 9 tracas y, sobre ellas,restos de 4 cuadernas.
- lo que se conserva, está bastante “aplastado” contra el lecho marino, con lo que ha perdido granparte de su curvatura original, aún no toda.
2.2. Mazarrón-2
- Se conserva casi completo: quilla, roda, codaste, cuadernas y tracas hasta la tapa de regala, aunqueésta, sólo en una parte de estribor.
- Conserva algunos de los baos in situ.- Mantiene su curvatura y posición originales.- Conserva el cargamento dentro.- Se ha encontrado, a estribor, el ancla con su estacha o cabo de unión al barco.
el sistema constructivo de ambos barcos es el mismo: construcción a casco, a tope, a espiga, y cosidopara las cuadernas.
3. De Junio de 1995 a Octubre de 1999
Durante los más de cuatro años que van desde Junio de 1995, en que el Museo-Centro abandonó supresencia permanente en Mazarrón, hasta Octubre de 1999 en que se pudo iniciar la campaña deMazarrón-2, hemos visitado el túmulo periódicamente para controlar que no sufría daños. Cuando éstos sedetectaban, se procedía a su reparación. al mismo tiempo, hemos “reprospectado” cada año los 72.000 m2
de la bahía, lo que ha permitido que se hayan recuperado cientos de nuevos materiales, hasta un total demás de 9.000 fragmentos, la gran mayoría cerámicos. las campañas de 1996 a 1999 han sido mucho máscortas y fáciles debido a que gran parte del material cerámico que afloraba en el fondo marino ya habíasido posicionado y retirado por nosotros en la larga campaña de 1993-1995 (negueruela et alii, 1996 e.p.,1997 e.p., 1998 e.p. y 1999a e.p.). a pesar de ello, hemos de decir que todos los años sigue apareciendoen el fondo de la bahía un buen número de fragmentos cerámicos fenicios, lo que significa que la dinámicadel litoral que originó la construcción del puerto deportivo de Mazarrón hacia 1980 sigue operando añotras año, y que, una vez que nosotros extraemos del fondo de la Bahía los restos arqueológicos, en losmeses siguientes el mar sigue desenterrando, si bien cada vez con menos intensidad, más y más restoscerámicos. un factor importante a este respecto que comentamos es el hecho de que prácticamente todoslos años vamos encontrando fragmentos cerámicos que unen con fragmentos localizados en añosanteriores.
Ivan NEGUERUELA
230

Durante esos largos años no pudimos conseguir del Ministerio y de la Consejería de Cultura de Murciael apoyo económico suficiente para contratar el equipo mínimo necesario para acometer la excavación deMazarrón-25. así pues, junto a la “reprospección” anual citada, nos dedicamos a ir acumulando poco apoco materiales y equipos para poder acometer con cierta garantía la excavación y el tratamiento posteriorde los materiales, y a trabajar en el tratamiento de los restos de Mazarrón-1, desde que en 1995 ingresaronen el Museo-Centro (Sierra, 1999; Sierra y gómez, 1999).
4. La campaña de excavación de Mazarrón-2 de Octubre de 1999 a Enero de 2001
Por fin, gracias a un Proyecto del Plan nacional i-D, solicitado a través de la Fundación Séneca(Proyecto PlP/7/FS/97), y a seis contratos de seis meses de duración que nos concedió el Ministerio deCultura, pudimos acometer la excavación de Mazarrón-2. Se comenzó en Octubre de 1999 y duró hastaDiciembre de 2000, con una prolongación del mes de enero de 2001 para cerrar completamente losdiversos pormenores de la excavación.
4.1. Equipo humano
.- Director del Proyecto: Dr. iván negueruela Martínez. Director del Museo-Centro.
.- administración: alfonso garcía Carrasco.equipo de agua:.- Patrón de barco. responsable de las embarcaciones y seguridad: emilio Peñuelas..- Historiadores: raúl gonzález gallero y Miguel San Claudio, arqueólogos (hasta Junio-
2000); Marina gamboa, arqueóloga; María Presa, antropóloga..- geógrafo. responsable de los trabajos de geografía litoral y apoyo a los arqueólogos: Ángel
Méndez Sanmartín..- Químico. responsable del tratamiento de materiales orgánicos y de los moldes: Juan luis
Sierra..- Fotógrafo. responsable de las fotografías y filmaciones: Pedro Ortiz Carmona..- restauradoras subacuáticas y ayudantes del químico: eva Mendiola (hasta Junio de 2000) y
Belén Carvajal..- Buceadores profesionales. responsables de buceo, mecánica, seguridad y apoyo a los demás
técnicos: Carmelo Fernández y remedios albadalejo.equipo de tierra: .- arqueóloga en superficie. responsable del control de las piezas: Carmen Marín..- restauradora en superficie. responsable del tratamiento de los materiales: Belén Carvajal.
4.2. Arqueólogos extranjeros visitantes
además de los anteriores, nos han visitado durante los meses de la excavación los directores de losCentros nacionales de arqueología Marítima de Francia, grecia, Portugal, irlanda, Turquía e israel; 2arqueólogos del Centro nacional de arqueología Marítima de Dinamarca; los arqueólogos responsablesen sus respectivos países de Chipre, Malta, egipto, Túnez, argelia y Marruecos.
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
231

4.3. Participantes invitados
Han realizado estancia de trabajo con nosotros una arqueóloga buceadora de la universidad de laSorbona (2 semanas); una arqueóloga buceadora de la república de China (2 meses); y 2 arqueólogosbuceadores de la universidad de Murcia.
4.4. Equipamiento técnico y metodología
además de este equipo humano y de la subvención económica de la citada Fundación Séneca, sin lacual no hubiéramos podido acometer la campaña, hemos contado con los equipamientos habituales delMuseo-Centro. Pero junto a los sistemas de uso habitual en la metodología standard internacional de lasexcavaciones arqueológicas subacuáticas (mangas de succión, motobombas, compresores, lanzas de agua,equipos autónomos de buceo, torre de fotografía, tablillas de dibujo, retículas metálicas tubulares rígidas,sistemas de comunicación agua-tierra, etc...), hemos diseñado ex novo una serie de instrumentos y técnicasque aquí sólo citamos pues se comentan más ampliamente en otro lugar6: una “Caja Fuerte”7, segundaedición de la que diseñamos para la excavación de Mazarrón-1 en la campaña 93-95 y que ha sido, no soloadaptada expresamente para las dimensiones de Mazarrón-2, sino notablemente mejorada8 (Figura 4);diversos instrumentos precisos de medición para dibujar el perímetro del barco; las denominadas “paredes
transparentes”, para poder dibujar estratigrafías en el fondo marino; los denominados “tirantes, oarbotantes de presión”, cuyo fin es evitar que la posible diferencia de presiones entre el interior excavadodel barco, sometido a la presión atmosférica más la columna vertical de agua correspondiente que ejercenuna presión centrífuga, y el exterior no excavado del mismo, sometido a la presión centrípeta de la arenacircundante, pudiese afectar a los costados del barco. O, en otra línea menor, el uso de la retícula de
cuerdas específica: desde 1996 en todas las intervenciones que realizamos desde el Museo-Centroinstalamos cuerdas de color rojo claro señalando los ejes norte-sur; cuerdas de color amarillo para señalarlos ejes este-oeste; y cuerdas de color blanco para marcar las distancias intermedias correspondientes almedio metro.
estos procedimientos que acabamos de resumir, cobran sentido por constituir un conjunto. utilizadosindividualmente tienen una eficacia mucho menor; pero su uso combinado se beneficia del eje fijo decoordenadas y cotas que establece la estructura rígida de la Caja Fuerte.
los Controles establecidos en la excavación han sido: Ficha Diaria de Prospección: a rellenar a diariopor cada buceador, sea o no arqueólogo. Cada uno es responsable de cada hallazgo, o de su omisión.Diario de Capa: se hace una ficha por cada Capa que se va rebajando. a rellenar por los arqueólogos.Diario de meteorología y viento: a rellenar por el Patrón. Parte de trabajo: a rellenar diariamente por cadauno. refleja todas las incidencias. Control de Inmersiones por personas y día: a rellenar por el Patrón.Dibujo general: r. gonzález y M. Presa. Calco 1:1 mediante lexan y punzón. Fotografía general: P. Ortíz.Fotomosaico: al llegar a los niveles del cargamento. P. Ortíz. Control topográfico y listados demovimiento de materiales una vez extraídos: C. Marín. Control estratigráfico general del interior y delexterior del barco: a discutir entre los arqueólogos del equipo.
Por su parte, el etiquetado de los hallazgos se ha definido de la siguiente manera: sigla general de lacampaña: MZ/99/B-2/numero correlativo. Siglado del barco y sus elementos: Tracas: T/1ª, 1b, ...Cuadernas: CDn/ .... ; Cabos: CBO/...; Quilla: K; roda: rOD; Codaste: CST; resinas: rSn; lengüeta:lgT; espiga: SPg/1ª, 1ªb, etc...
Ivan NEGUERUELA
232

5. Resumen del desarrollo de la campaña
en otro lugar hemos desarrollado este apartado con mayor extensión, por lo que aquí solo resumimosunas líneas9. los trabajos se han desarrollado según el siguiente esquema: los preliminares y preparativosen tierra y agua nos ocuparon los meses de septiembre y octubre-99, de modo que comenzaron lasactividades de agua propiamente arqueológicas a finales del mes de noviembre de 199910.
en primer lugar, se procedió a la instalación de la gran Caja Fuerte, de 12 m. de longitud por 6 m. deancho (Figura 4), centrándola en relación al eje del barco lo más precisamente que pudimos, ayudándonosde cintas métricas y globos. ello produce en las fotografías que posteriormente se tomaron el efecto quepretendíamos de que el barco quede bien centrado en relación con la citada Caja. a continuación,comenzamos la excavación de las primeras capas de arena en toda la extensión de la Caja Fuerte, (es decir:tanto al interior como al exterior del barco), hasta alcanzar todo el perímetro superior de la nave. una vezenrasado todo el fondo en la cota del perímetro superior de la nave, lo que nos evitaba el continuomovimiento de arenas del exterior hacia el interior, se bajó una capa de, aproximadamente, un palmo deprofundidad en el exterior del barco.
Dado que desde el sondeo de 1994 conocíamos que en la parte más alta del barco existía un potentesello de plantas muertas, Posidonea oceánica, sello cuya extensión desconocíamos, queríamos controlarsus dimensiones. Dicho sello había sido datado por C-14. Por tanto era para nosotros evidente que elprimer rellano de la campaña debía ser localizar, en el exterior e interior del barco ese importante nivelestratigráfico. una vez localizado, se procedió a su meticulosa limpieza, para conocer su extensión ycontrolar las partes del barco que había afectado. a partir de ahí, sabíamos que todo lo que encontrásemospor debajo del sello de Posidonea era anterior, al menos, al siglo vi a.C. Como puede observarse en lasfotografías adjuntas este estrato no sella completamente todo el perímetro de la Caja Fuerte; esespecialmente consistente en el exterior del barco, a lo largo del lado sur de la Caja Fuerte, y en los tercioscentral y oriental del barco. Falta completamente en el tercio occidental del mismo y en todo el cuadrantenoroeste de la Caja Fuerte. al llegar a la Posidonea, la arena circundante se rebajó unos 8 cm a fin depermitir su perfecta limpieza con las mangas de succión. lo que más nos sorprendió fue la ausencia delsello de Posidonea sobre el tercio oeste de la nave, es decir, a proa, lo que, en principio, no auguraba nadabueno.
una vez limpio todo este nivel, afloraba todo el perímetro de la nave, (salvo en el cuadrante noreste,en el que la borda permanecía cubierta por Posidonea), así como numerosas cuadernas del lado sur quesobresalían bastante de la traca superior.
llegados a ese momento se acometió la excavación el barco atendiendo a 3 tercios fundamentales: eltercio oeste (proa), el tercio central, y el tercio este (popa). en cada tercio iríamos hasta llegar al nivel delcargamento. a partir de ahí se haría la excavación en extensión, de proa a popa
al constatar que en la zona de proa faltaba el sello de Posidonea, decidimos ir rebajando las sucesivascapas en esta parte del barco. nos encontramos, hasta llegar al fondo del mismo, con un estratohomogéneo de arena de color gris-perla muy fina, completamente suelta y muy colonizada por multitudde minúsculas partículas metálicas brillantes. Mediada la operación de rebaje de este estrato de arena,encontramos en la borda norte un orificio destinado, con toda certeza, a recibir el encastre de la cabeza deuna bancada o bao, la cual había desaparecido. asimismo había desaparecido la cuaderna inmediata quehabía dejado su huella sobre la resina del interior del casco. al llegar al fondo del barco encontramos unladrillo industrial rojo moderno de celdillas, característico de la segunda mitad del siglo XX d.C. ni unsolo hallazgo arqueológico. Se trataba, de una fosa practicada por algún buceador clandestino que habíarealizado este agujero y, posiblemente desazonado por no encontrar más que fragmentos rotos e informesde los lingotes de metal, había desistido de continuar con su operación, ignorante de que había encontradoel primer barco fenicio localizado hasta entonces. en su operación, dejó en la madera huellas visibles deluso de instrumentos afilados. esta fosa fue hecha antes de octubre de 1993 ya que desde dicho mes hasta
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
233

el mes de marzo de 1994, en que nosotros localizamos la nave, nuestra presencia permanente en la Playade la isla nos permite asegurar que no se produjo ninguna operación de tal tipo. Y, una vez terminadanuestra intervención del mes de abril de 1994, el barco fue protegido con el túmulo ya descrito, túmuloque hemos venido revisando desde entonces con periodicidad sin que nunca hayamos detectadointrusiones en él. Pero más evidentemente aún, porque las sucesivas capas de malla, textil y metálica queformaban el túmulo estaban intactas cuando procedimos a retirarlas en la campaña actual.
una vez terminada la excavación de la zona de la proa, (donde se localizó la violación descrita), nostrasladamos a la zona de popa, al este. la situación, en esta zona era la siguiente: el lado norte, (banda deestribor, por tanto), desaparecía bajo el espeso sello de Posidonea oceánica (Figura 7), sello que no existe enlas inmediaciones de la popa. a partir de ésta, todo el lado sur del barco (banda de babor, por tanto) aparecíacompletamente descubierto en su totalidad. Se procedió a retirar el sello de Posidonea y, sucesivamente, laarena subyacente, hasta que se llegó al fondo del barco o al cargamento. esta parte del barco estaba muchomejor conservada que la proa. en ella localizamos sucesivamente 4 baos (Figuras 19-22).
Cuando se terminó de excavar la zona de la popa, se procedió a la excavación del sector central del barco.Con el barco descubierto, las medidas resultantes han sido: 8’15 m. de eslora por 2’25 m. de manga. a
partir de ese momento, se comenzó la excavación en extensión de todo el barco, la documentación delcargamento y su retirada al Museo-Centro.
una vez abierto todo el navío de proa a popa, afloró en seguida el cargamento del barco: lingotes de
litargirio (Figuras 9-10) en forma de casquete esférico, muy fragmentados (Figura 33). Cuando se huboterminado de excavar todo el barco, encontramos que tan sólo en dos casos podemos reconstruir concerteza la forma original de los lingotes, pues en todos los demás su estado de fragmentación era muyavanzado. Sólo quedaban libres de lingotes las zonas de la proa y la popa, debido a que la acusadacurvatura de la nave impedía que el cargamento se pudiera fijar al fondo, y el sector central junto al mástil.
Sobre el nivel superior de este cargamento de lingotes de metal aparecieron en la mitad este del barcodos piedras de granito distanciadas entre sí 0’87 m. que componen la base y el rulo de un molino de
mano (Figura 32).la zona central, comprendida entre los baos 5 y 6, estaba libre de plomo. ahí se ubicaba un ánfora
rota en fragmentos (Figuras 11-14-25), una espuerta de esparto con asa de madera (Figura 13) y diversosrestos de cabos de distintos grosores (Figura 27), de los cuales algunos quizá estaban destinados a sujetarel ánfora verticalmente al mástil, mientras que otros se utilizarían para otros usos que desconocemos.
la retirada de los lingotes de metal se hizo de la siguiente manera: se numeró cada fragmento de lacapa superior con una etiqueta plástica convenientemente lastrada para que el agua no las desplazase(Figura 9). Se procedió a fotografiar en vertical dicha capa. Y a continuación se retiró cada fragmento enuna bolsa juntamente con su etiqueta plástica. entonces afloraba un segundo nivel de fragmentos, y seprocedía de idéntica manera, comenzando desde el principio. Y así sucesivamente hasta llegar al final. ellonos permitirá en el Museo reproducir la posición de los fragmentos de metal en la misma situación en laque estaban en el barco, gracias a las fotografías verticales. Y, a partir de ahí, iniciaremos la reconstruccióndel gran “rompecabezas” de los lingotes.
a medida que fuimos retirando las sucesivas capas de metal, iba haciéndose más evidente el potentelecho de abarrote (Figura20) que instalaron los fenicios para proteger el casco de la nave. estabaformado por numerosas ramas de arbusto que se colocaron sobre el caso, y, sobre ellas, el metal.
Concluida toda esa operación se acometió el dibujo del casco a escala 1:1 mediante calco sobre lexan,apoyándonos en el eje de coordenadas X e Y que nos ofrecía la Caja Fuerte.
Quedó para el final la excavación del ancla situada junto a la proa del barco por estribor11. Como cierre, se procedió a cubrir todo el barco con arena hasta enrasarlo con el fondo marino
circundante. luego se siguió rellenando de arena la Caja Fuerte hasta la tapa de ésta. Se cerró la Caja. Ysobre todo ello se instaló un túmulo de piedras, arena y mallas metálicas.
Ivan NEGUERUELA
234

6. Los hallazgos
6.1. El barco
está prácticamente completo desde la proa (Figura 8) a la popa. integramente construido en madera,sin resto alguno de metal. Técnicas de construcción: “a casco”, “a tope”, “a espiga” para la unión de lastracas entre sí y con la quilla, y “cosido” para las cuadernas al casco. Protegido interna y externamentecon resina. Mide 8’15 m. de eslora x 2’20 m. de manga. Puntal mínimo: 0’90 m. Conserva aún cincobancadas o baos y huella de dos más. en el centro de la quilla, la carlinga del mástil (Figuras 23-24),prueba de su navegación a vela. ningún vestigio que indique el uso del remo. a estribor, en el centro delbarco se ha conservado hasta la tapa de regala, rematada suavemente en curva hacia el exterior.
las medidas conservadas del barco no deben confundirse con las originales, que eran claramente algomayores, debido a la pérdida de las tracas superiores en la proa y en la popa.
6.2. El cargamento
la parte central del barco, quedó exenta de cargamento metálico. Ha aparecido ahí, junto al mástil quefalta, un ánfora tipo Trayamar-1, rota, pero prácticamente completa. Junto a ella, diversos restos de cabos.además, una espuerta de esparto con asa de madera. a partir de este vacío central, todo el barco se llenóhacia proa y popa de lingotes en forma de casquete esférico de mineral de plomo, concretamentelitargirio12. Han aparecido muy fragmentados. los hemos numerado, posicionado y extraído de uno en unorespetando los sucesivos estratos y su posición exacta. el peso total del mineral es de 2.800 kg. ademásha aparecido un molino de mano en granito. una vara de madera con restos de un cabo anudado en unextremo. un asa de madera suelta (Figuras 28-29), que apareció en el fondo, a proa. restos óseos deovicáprido y lagomorfos.
6.3. El ancla
a 1 m. de proa, a estribor, apareció, casi completa, el ancla construida en madera y plomo. Conservasu estacha o cabo que la une al barco (Figuras 8-8a). Cuando la descubrimos estaba rota; así, trasladamosal Museo la parte que afloraba, que corresponde a la casi totalidad de la caña con una de las dos uñas ygran parte de la estaca, mientras que se ha dejado en el fondo del mar la parte del cepo y arganeo, debidoa que estaban mucho más hondas.
7. Análisis de la resina del embreado interior del barco13
(en todos los casos de los análisis que se comentan a continuación, resinas, maderas y cabos, la personaresponsable de la extracción de las muestras, su etiquetado, envasado y envío a los diversos laboratoriosha sido el químico del equipo J.l. Sierra, encargado del tratamiento de las maderas del Museo desde1987).
el i.P.H.e. (instituto del Patrimonio Histórico español), por carta de 6-viii-200214 remitió al Museo-Centro el resultado de una serie de análisis de que habíamos solicitado sobre la resina que cubría el interiordel casco, análisis realizados por Maria luisa gómez y Marian garcía. el informe que se remitió alMuseo-Centro es el siguiente:
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
235

“TéCNICAS eMPLeADAS:
- espectometría de infrarrojos. FTIR. Se dispersan las muestras en una matriz de bromuro depotasio para preparar las pastillas. el instrumento utilizado es un espectómetro de infrarrojos portransformada de Fourier (FTIR equinos 55 (BROKeR).
- Cromatografía de gases – espectometría de masas. CG MS. Los análisis se realizan a partirde los ésteres metílicos de las capas separadas sin saponificar y el instrumento utilizado es uncromatógrafo de gases GC-17ª- espectómetro de masas cuadrupolo GCMS-QP5050(SHIMADZU)
DeNOMINACIÓN Y COMPOSICIÓN De LAS MUeSTRAS.
Tipo de resina: resina de colofonia.el producto mayoritario es el metil-dehidroabietato identificado en cromatografía de gases-
espectometría de masas, acompañado del metil-7-oxodehidroabietato y del reteno. Los dosprimeros compuestos son característicos de la colofonia, mientras que el reteno se produce alcalentar dicha resina y transformarla en brea. La muestra tiene una pequeña proporción desandaracopimarato, a semejanza de la muestra 2 de resinas de CNIAS.
el espectro de infrarrojos demuestra que la resina de colofonia está impurificada conpolisacáridos procedentes de la madera”.
Según nos informa una de las autoras del análisis, Mª luisa gómez, la presencia del reteno tieneimportancia en cuanto que nos aclara la transformación de la resina en brea. es decir, que la preparaciónde esta resina de pino para ser utilizada como agente protector del casco no se hizo añadiendo undisolvente que facilitase su licuefacción para permitir su aplicación al barco, sino por calentamiento de laresina hasta una temperatura por encima de los 120º C. lo que conlleva la transformación de la resina enbrea o pez griega, producto de color mucho más oscuro que la resina. el calentamiento permitiría suparcial licuefacción y, por tanto, su aplicación al caso de la nave.
así pues, según los técnicos del iPHe, se trata de resina de pino.
8. Análisis de maderas de Mazarrón-1: determinación de especies
Por otra parte, solicitamos al i.n.i.a. (instituto nacional de investigaciones agrarias) de Madrid,análisis de determinación de especies sobre las maderas que componen las diversas partes del barcoMazarrón-1: quilla, tracas, cuadernas, espigas y clavijas. Se nos contestó el día 12 de marzo de 1.997 conel siguiente informe, firmado por Ángeles navarrete y Mª Teresa lópez de roma:
ReLACIÓN De MUeSTRAS DeL eXPeDIeNTe MLR/20/97MUeSTRA PROCeDeNCIA
m1 quillam2 cuadernam3 tracam4 lengüetam5 pasadorm6 cuerda
Ivan NEGUERUELA
236

eSTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO
Para su estudio anatómico, previo a la identificación, se han realizado de las muestras, objetode estudio, preparaciones macro y microscópicas de las tres secciones: transversal, longitudinaltangencial y longitudinal radial.
Analizadas macro y microscópicamente, empleando para ello claves analíticas y comparandoy midiendo cada uno de los elementos que componen su estructura, se ha llegado al siguienteresultado.
ReSULTADONombre Científico Nombre Vulgar
Muestra Nº1 Cupressus sempervirens L. CedroMuestra Nº2 Ficus carica L. HigueraMuestra Nº3 Pinus sp. PinoMuestras Nº4 y 5 Olea europea L. OlivoMuestra Nº6 Stipa tenacissima esparto”
las 6 muestras que habíamos enviado eran las siguientes:
M1. Quilla. Fragmento procedente del extremo más degradado, atacado por teredo. Dimensiones: 21 x 13 x 45 mm. Peso: 7’2 gr.
M2. Cuaderna. Fragmento de una de las cuadernas halladas en la campaña de 1991, siglada posteriormente como MZ 91 24-1, de sección circular. Dimensiones: 20 x 35 mm. Peso: 10’7 gr.
M3. Traca. Fragmento extraído del extremo sur de la segunda traca fracturada. Dimensiones: 20 x 20 x 30 mm. Peso: 13’5 gr.
M4. lengüeta. Fragmento. Dimensiones: 40 mm. de largo x 25 de ancho y 5 de grosor. Peso: 3’8 gr.
M5. Pasador. Dimensiones: 18 mm. de largo x 8 de Diámetro. Peso: 0’8 gr.
no hemos solicitado análisis de determinación de especies de Mazarrón-2 debido a que laidentificación visual de las diversas partes del barco nos permiten creer que se usaron las mismas especiesque en Mazarrón-1.
9. Análisis de maderas de Mazarrón-2: Carbono14
en 1994, a raíz del descubrimiento de Mazarrón-2, decidimos enviar 5 muestras de dicho barco paraser analizadas mediante la técnica del C14. el Centro elegido fue el Centrum voor isotopen Onderzoek, dela universidad de groningen (Holanda). los análisis fueron realizados por el Dr. J. van der Plicht. larespuesta se nos remitió el 3 de agosto de 1994, según lo siguiente:
13d?‰
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
237

GrN-20701 Mazarrón BZ 1 2760 ± 30 BP -13.69GrN-20702 Mazarrón BZ 2 2715 ± 35 BP -16.15GrN-20703 Mazarrón BZ 3 2560 ± 30 BP -26.48 GrN-20704 Mazarrón BZ 4 2570 ± 70 BP -25.86 GrN-20705 Mazarrón BZ 5 2490 ± 30 BP -25.56
The samples 1 and 2 are of marine origin.”
en carta posterior, del 6 de Oct. 1994, el mismo van der Plicht nos informa que:
“For 3 samples, (GrN 20703 – GrN 20705) the calibration causes problems. The reason is that thecalibration curve between 8oo and 400 BC is “flat”, so that calibrated results become very unprecise”
las muestras que se enviaron a groningen procedían de las siguientes partes:
.- Mazarrón BZ 1 y 2 (GrN-20701 y GrN-20702) correspondían a partes del sello de Posidonea oceánica.
.- Mazarrón BZ 3 (GrN-20703) se extrajo del casco del barco, del costado de estribor, de una parte muy por debajo del sello de Posidonea.
.- Mazarrón BZ 4 (GrN-20704) procedía de las ramas de abarrote que se hallaban junto a Mazarrón BZ 3.
.- y Mazarrón BZ 5 (GrN-20705) procedía de una traca caída que había en la parte central del barco, inmediatamente debajo de la Posidonea y encima de todo el cargamento de la nave.
ello significa que los resultados han ofrecido el espectro contrario al que se esperaba, por cuanto laspruebas de Posidonea, que debieran ser las más modernas, dan siglo viii y las del barco dan siglo vi/finesdel vii a.C. Pero es obvio que el resultado debiera ser el inverso en cuanto a cronología relativa: ofrecermayor antigüedad para el barco que para el sello15. Y aún más: si comparamos entre sí solamente laspruebas 3, 4 y 5, la más antigua debiera ser la nº 3, la que corresponde al barco, y la mas moderna la nº 4(abarrote), pues éste se ponía nuevo en cada navegación que hacía la nave, por lo que debería corresponderal verano del año en que la nave se hundió.
aisladamente consideradas, las pruebas Mazarrón BZ 4 y 5 del barco podrían resultar satisfactorias:2560 y 2570 BP (566 y 576 a.C., respectivamente) con sendas desviaciones de 30 y 70 años que,tomándolas por la parte alta de la tabla cronológica, nos llevarían en el primer caso al 596 y en el segundoal 646, lo que coincide con la datación que la cerámica fenicia nos está arrojando para la bahía: 2ª mitaddel siglo vii a.C. Fuera de lógica quedaría, sin embargo, la muestra Mazarrón BZ 5. Pero debe retenerseel comentario del propio responsable de los análisis en su carta de 6-X-1994 en relación con los problemasque encuentra en la calibración de estas tres últimas pruebas.
Por su parte, las pruebas de la Posidonea Oceánica dan dos fechas del s. viii; una alta (Mazarrón BZ1; 2760 BP = 766 a.C.) y otra baja (Mazarrón BZ 2; 2715 = 721 a.C.). ello se debe a que se tomaron dedos niveles de sellos distintos y no coetáneos: mientras Mz-2 corresponde al gran sello de Posidonea quecubría por encima toda la popa del barco, Mz-1 se tomó de un estrato inferior al citado, estrato muy finoque se intercalaba con varios niveles de arena. es decir que que Mz-1 tiene que ser con toda certeza másantiguo que Mz-2. Si tomamos las fechas más bajas posibles nos darían: Mz 1 = 736 a.C. y Mz 2 = 686
Ivan NEGUERUELA
238

a.C.; en todo caso, ambas nos siguen pareciendo altas.Todo lo anterior, contemplando que no se haya producido ningún error humano en la identificación del
siglado de las muestras, ya en españa, ya en Holanda. Hemos de considerar que el proceso de formaciónarqueológico de estos registros fue el siguiente:
1) en primer lugar se cortaron las maderas con las que se haría el barco. 2) luego, éste navegó varios años como lo demuestra el estado de desgaste de la tapa de regala en las
partes en las que se nos ha conservado.3) Finalmente, se hundió.4) luego pasaron varios años en los que el barco se fue colmatando de arena, intercalándose con
sucesivos estratos muy finos de Posidonea, uno de los cuales es el que hemos analizado como Mz-1.en esos años, desapareció toda la borda de babor, cuyas tracas se llevaría el mar y han desaparecido,y se desprendió el bao-1 que, a diferencia de las tracas anteriores, cayó dentro de la popa del barco,pero completamente carcomido por el teredo navalis. Por fin, se formó el gran sello de Posidonea quecubrió toda la zona de popa, y que es el que hemos analizado como Mz-2.
10. Análisis de cabos de Mazarrón-2: determinación de especies
el i.P.H.e. (instituto del Patrimonio Histórico español), por carta de 6-viii-200216 remitió al Museo-Centro el resultado de unos análisis de dos fragmentos de cabos (uno muy delgado y otro algo más grueso)aparecidos dentro del barco. Transcribimos los resultados:
“CUeRDAS: análisis realizado por Carmen Martín de Hijas. Fecha del informe: 24 de Juniode 2002.
“TéCNICAS eMPLeADAS:- Microscopía óptica.- Test microquímicos.
ReSULTADO La muestra número 9 (cordaje delgado) y número 10 (cordaje grueso) presentan
características morfológicas muy similares a las del esparto. Se adjuntan las macrofotografíasmás representativas de las muestras estudiadas”.
(Se adjuntaban seis fotografías comentadas).
11. El hallazgo en el contexto internacional
Históricamente, el hallazgo documenta por primera vez y de un modo excepcional la vía marítima dela explotación del metal que los fenicios practicaron en españa, lo que sólo conocíamos por los textosclásicos. Pero, además, nos permite conocer por primera vez la construcción naval de la primera mitad delprimer milenio a.C., la navegación, la vida a bordo, el sistema de estibado y abarrotado, y el uso de anclas“construidas” (no de bloque de piedra) más antiguo que se conoce.
Hasta la fecha el resumen del panorama de los restos de barcos más antiguos documentados mediantela arqueología subacuática está de la siguiente manera17:
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
239

11.1. Ca. 1.325 a.C., uluburun (costa de Kas, Turquía)18. 43-60 metros de profundidad. excavado porel institute of nautical archaeology (i.n.a.) de la universidad de Texas, bajo la dirección de los doctoresg. Bass y C. Pulak. la primera inmersión científica la hizo Pulak en 1983. en 1984 comenzó laexcavación hasta hoy, con profusión de medios técnicos y humanos. lo que se ha publicado de la maderadel barco en estos 18 años indica que se conserva escasamente un pequeño fragmento de pocos cmts. desuperficie: un fragmento de la quilla y restos de dos tracas adosadas. Por el contrario, el cargamentoofreció mucho más de lo que podía esperarse: abundantísima y variada cerámica datada en el HeládicoFinal iiia2, (periodo de akhenaton), lingotes de cobre, armas, joyas, vidrio, un escarabeo de oro denefertiti, ... Se viene datando alternativamente a mediados o finales del siglo Xiv a.C.
11.2. Ca. 1.200 a.C. Cabo gelidonia. Turquía19. localizado y excavado por el mismo equipo que elanterior en los años ’60. aparecieron 35 pequeños y no significativos fragmentos de madera inconexos queno permiten hacer ninguna deducción sobre el barco.
11.3. Ca. 650. Mazarrón-1 y Mazarrón-220. De Mazarrón-1 se conservan partes sustantivas del barco,mientras que de Mazarrón-2, se conserva su casi totalidad.
11.4. los siguientes hallazgos son ya claramente del siglo vi a.C., fechados por la cerámica y otrosbienes arqueológicos. De hacia el 585-550 a.C. datan dos barcos griegos localizados en la plaza de Julesverne de Marsella21; uno en Bon Porté (Francia) de la segunda mitad del siglo22; uno ¿etrusco? en giglioCampese (italia) de hacia el 58023 a.C.; y otro en gela (Sicilia) de hacia el 50024 a.C.
11.5. De muy finales del siglo v, o quizá de comienzos del iv a.C., el barco de Ma’agan Michael, enla costa de israel25. Y del 310-300 a.C. el barco hallado en Kyrenia26.
Por lo demás, se conocen diversos pecios muy antiguos pero de los que no se conservan restos delbarco, y que vienen definidos exclusivamente sea por lingotes, sea por cerámicas, sea por anclas de piedra:Dokos, en grecia27; Sheytan Deresi, en Turquía28; Ha-Hotrim,29 o naveh Yam30 ambos en israel. engeneral, puede verse actualizado hasta 1991 un elenco de los pecios mediterráneos antiguos que incluyetanto barcos como noticias de piezas aisladas, en Parker31.
ante la lista anterior, puede decirse que Mazarrón 1 y 2 son los barcos más antiguos conservados delos excavados arqueológicamente, dado que los hallazgos de g. Bass y el i.n.a. en Turquía consisten enapenas pequeñísimos fragmentos de madera. Su estudio, por tanto, va a permitir por primera vez conocercon amplitud el sistema de construcción de los barcos fenicios; o más exactamente, de un tipo de barcosfenicios.
12. Resumen de la estructura general del barco
estamos ante una nave que es simétrica en su proa y en su popa, tanto en planta como en su alzadolateral. Pero debe retenerse el hecho de que esta impresión puede ser engañosa, por cuanto no conservamosde la regala más que una parte en el tercio central de la borda de estribor. ello significa que esta simetríaes válida para la obra viva y la parte inferior de la obra muerta del barco. Pero no podemos saber si seproducirían cambios sustantivos en la proa y la popa en su estado original.
es un barco muy afilado, lo que se deriva de su relación eslora-manga que está próxima a 1:4.
Ivan NEGUERUELA
240

12.1. La quilla y la sobrequilla
Para su construcción, se tendió la quilla en primer lugar. Sobre ella se instaló, en su centro, unasobrequilla (Figuras 23-25) destinada a acoger el mástil. esta sobrequilla mide 98 cm. de largo y eslevemente más ancha que la quilla. en su cara horizontal superior presenta una serie de cajas oescopladuras que, de proa a popa, se distribuyen como sigue:
12.1.1. una caja, dispuestas en el sentido del eje longitudinal del barco, para acoger una espiga.
12.1.2. la carlinga del mástil (Figura 24), una gran caja rectangular, con sus lados largos paralelos ala quilla, a la que se adosó un rebaje por uno de sus lados cortos, el que mira a la proa. en esta carlinga seembutía el mástil del que no hemos recuperado nada. Previsiblemente sería de sección cilíndrica y tendríaen su base un resalte rectangular que se embutiría en esta carlinga. ese pequeño rebaje adosado a un ladocorto de la carlinga que acabamos de citar, serviría para ayudar a fijar el mástil en su sitio mediante,previsiblemente, algún tipo de cuña.
12.1.3. Tres cajas más, dispuestas en el sentido del eje longitudinal del barco.
12.1.4. una última caja, dispuesta en sentido transversal al citado eje.
Parte de estas cajas o escopladuras estaban destinadas a acoger las espigas de una serie de maderos queconformaban la base de sujeción del mástil. Otras, fijaban la sobrequilla a la quilla.
12.2. Las tracas
Después, a babor y a estribor se fueron tendiendo las sucesivas hiladas de tracas. Se comenzó por lasdos tracas de aparadura, las contiguas a la quilla, que se unieron a la quilla mediante espigas, cajas yclavijas. estas dos primeras hiladas de tracas inmediatas a la quilla se formaron con un solo madero. luegose prosiguió añadiendo tracas hasta formar todo el casco, pero estas hiladas de tracas se compusieron porla unión de varias tablas entre sí hasta alcanzar la longitud requerida.
al llegar a la octava hilada de tracas, se dispusieron los engarces necesarios para encastrar los baos.
12.3. Cómo se construyeron los baos
en los barcos que conocemos habitualmente los baos son unas tablas instaladas en el sentido de lamanga del barco, es decir, de babor a estribor, que descansan en cada banda del casco sobre una pieza encodo o escuadra instalada a tal efecto en la cara interior del casco, de tal manera que los baos modernosno traspasan el casco de la nave. Sin embargo, estos baos de Mazarrón-2 funcionaron de un modocompletamente diferente: en cada uno de sus extremos se tallaron sus cabezas en sendas “colas de milano”.una vez que la construcción del barco había llegado a instalar la traca sobre la que tal determinado baohabía de instalarse, estas cabezas se encajaban en unas escopladuras o engastes hechos a mediada en laparte superior de la traca correspondiente, con las dimensiones exactas para recibir la “cola de milano” delbao en cuestión, de tal manera que el extremo del bao, su cabeza, quedaba sobresaliente por el exterior delbarco. Cuando el bao se encajaba sobre ambos lados de babor y estribor, fijándose adecuadamente en esosrebajes que acabo de citar, la cara superior del bao tenía que quedar perfectamente enrasada con la partesuperior de las tracas en las que este bao se había encajado.
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
241

Por último, era necesario que se instalase una hilada más de tracas sobre la anterior, a fin de que lacabeza del bao quedase bien aprisionada.
Como no se le escapará al lector, este sistema significa que cada bao había de ser instalado a medidaque avanzaba la construcción de las tracas del casco, es decir que no podían ser instalados una vez que elcasco estaba terminado, como fue lo habitual en el sistema posterior. ni pueden ser instalados, ni puedenser retirados del casco una vez instalados.
12.4. El bao 1
Se trata de una pequeña pieza de madera, de sólo 36 cm. de longitud máxima, por 11’5 cm. de ancho,y por 4 cm. de grueso, que apareció, desprendido y caído, junto a la misma popa (Figuras 21-22). uno desus extremos está tallado en “media cola de milano”; mientras en el opuesto, ésta solo se adivina debidoa que el bao está roto precisamente aquí. Ha sido retirado y trasladado hasta el Museo. está muy malconservado debido a que ha sido completamente invadido por el teredo navalis (la carcoma marina); suestado de descomposición es tal que no apenas conserva parte de su superficie sin infección. esto significaque, a diferencia del resto del barco, estuvo expuesto durante cierto tiempo al contacto con el agua, que esdonde se reproduce el teredo, el cual no puede sobrevivir bajo la arena.
12.5. ¿Dónde estuvo situado el bao-1? La reconstrucción del castillo de popa
Por su forma y diseño podemos deducir con mucha fiabilidad el punto de la popa en el que se fijó estebao, pues sus extremos longitudinales, que conservamos, nos dan la anchura interior del casco donde hubode ir instalado; y dada su cortísima longitud, debió estar situado muy inmediato a la popa a fin de fortalecerla unión de babor con estribor en el mismo comienzo del desarrollo de las tracas desde el codaste.
Pero si bien esa medida nos facilita el conocer a qué distancia del codaste tuvo que estar instalado elbao, no nos permite conocer la altura del barco en la se ubicó, es decir, entre qué dos hiladas de tracas.Para ello, podemos utilizar otros argumentos fijándonos en lo que acabamos de explicar sobre como seconstruyeron los demás baos. en las hiladas de tracas conservadas junto a la popa, tanto en babor comoen estribor, no se observa ningún vestigio del encastre necesario para albergar las “colas de milano”de estepequeño bao. Por ello, hemos de deducir obligadamente que debió estar instalado en, al menos, una hiladade tracas superior a las conservadas.
esta argumentación sobre la reconstrucción en alzado de la popa del barco se ve corroborada por otrodetalle. a lo largo del lado de estribor conservamos la Tapa de regala, es decir el borde superior del cascodel barco, su traca superior, pero sólo en la parte central del desarrollo de la borda. lo sabemos con todacerteza porque la parte superior de la tabla se remata en forma curva, haciendo como un pasamanos. Porel contrario, en su tercio contiguo a popa desaparece esta forma redondeada y en su lugar la tabla presentanumerosas cajas para albergar espigas. ello significa obligatoriamente que en esa parte del barco existíaun nivel más de tracas.
Pues bien: es precisamente sobre esa traca que falta sobre la que, si se hubiera conservado, hubiéramosvisto el rebaje para encajar la cola de milano del bao-1.
Huelga decir, que esta reconstrucción nos exige aceptar la existencia de un segundo nivel más de tracassobre la que acabamos de deducir: la que era imprescindible para ir sobre el bao-1.
este bao apareció caído sobre una finísima capa de arena que está, a su vez, sobre una de Posidonea,otra de arena y otra de Posidonea que coloniza directamente el casco de la nave. De esta estructura desucesión de estratos se deduce que el bao, y por tanto las hiladas de tracas en las que se engarzaba, semantuvieron en su sitio el tiempo suficiente para que se formase esa sucesión de niveles de arena y
Ivan NEGUERUELA
242

Posidonea. Y que sólo después de algún tiempo, esta parte alta de la popa se desencajó y el bao cayó dondelo hemos encontrado.
12.6. El bao 2
está situado a unos 98 cm. de la popa. Mide 96 cm. de longitud máxima x 20 cm. de ancho x 4 cm. degrueso (Figuras 21-22). Se une al caso del barco mediante sendos encastres en “cola de milano” y entredos hiladas de tracas, de las que la inferior ha sido cajeada precisamente para recibir la cabeza del bao.Cercanos a estos cajeados o encastres con los que se une a babor y a estribor mediante “cola de milano”,tiene dos orificios verticales cuadrados que traspasan todo el grosor de la tabla.
12.7. ¿Para qué servían los orificios cuadrados del bao 2?
aunque en otro lugar32 propusimos la hipótesis de que sirviesen para sujetar una vela cuadrada de doblemástil, inspirándonos en algunas barcas ibéricas de la pintura vascular, creo ahora que aquella hipótesisque planteamos allí explicitando nuestras reservas y dudas al respecto tiene serios inconvenientes quedeben resolverse en otra dirección. los dos más importantes son: a) su posición a popa, y b) el de cómocombinarlo y hacerlo funcionar con la vela central que el barco llevó. Creo mejor que se trate de un sistemade sujeción para el timón como los que aparecen en las barcas votivas y relieves egipcios. un exvoto dela tumba de amenhotep ii presenta la solución33: sobre ambos orificios se fijaban sendos maderosdestinados a servir de apoyo a la estructura del timón. Si es así, sobre cada uno de los dos orificios lateraleshabría un palo vertical. ambos palos estarían unidos en su parte superior por un tercer palo horizontal. estearmazón serviría para sujetar sendos timones a babor y a estribor. Son muchas las representacionesegipcias que se han conservado con esta estructura. en la misma línea de este exvoto se define la barca deDasour excavada en 1893 en las proximidades de la pirámide de Sesostris iii y cuya estructura de poparecoge Johnstone (1980: 71).
entre el bao-2 y la popa aparecieron los 3 objetos siguientes: el pequeño bao-1 de popa ya citado; unapieza de madera en ángulo, con aspecto de asa o mango, cuya interpretación está en estudio; y una varade madera larga, de sección circular, y con un fragmento de cuerda anudado a uno de sus extremos,asimismo en estudio.
12.8. El bao 3
está situado a unos 162 cm. de la popa. Mide 132 cm. de longitud máxima, x 15 cm. de ancho, x 4 cm.de grueso (Figuras 21-22). Su unión con el casco se hace también en “cola de milano”. aparece en relativomal estado con un evidente desgaste de su superficie superior.
12.9. El bao 4
está situado a unos 35 cm. por debajo del anterior y prácticamente en su vertical, aunque levementedesplazado hacia proa en unos 5-6 cm. (Figura 20). a diferencia del bao-3, éste está en muy buen estado.es evidente que al estar situado debajo del anterior ha sufrido mucho menos y apenas ha tenido desgaste.
en el fondo del barco, y en el espacio comprendido entre el bao-2 y los baos-3/4 aparecieron restos delingotes de “plomo/litargirio” muy fragmentados y, entre éstos y el casco del barco, un potente lecho deabarrote.
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
243

12.10. El bao 5
Sobre el que ya en 1994 se detectó que había caído una parte del cargamento de lingotes de “plomo”,conserva aún su extremo sur (es decir: babor) encastrado en al casco de la nave (Figura 20).
12.11. Los baos 6 y 7
Hacia proa había dos baos más: los baos 6 y 7. Han desaparecido, pero quedan los encastres en lasparedes del casco en los que iban encajados (Figura 17). en el caso del bao 6, se ha conservado un puntalen su centro sobre el que descansaría el bao.
12.12. Las cuadernas
a continuación, debieron instalarse las cuadernas, para lo cual tuvieron que taladrar el casco en lospuntos en los que se iban a fijar al casco mediante el cosido.
12.13. El mástil
Se instalaba y extraía a voluntad en su carlinga. no se ha conservado.
12.14. El timón
Muy posiblemente, se instaló aprovechando los orificios que hemos descrito en el bao 2. no se haconservado.
13. Los sistemas de construcción de Mazarrón-2
Mazarrón-2, como su hermano Mazarrón-1, fue construido “a casco”, “a tope”, “a espiga”, y, en ciertaspartes, “cosido”. iré explicando someramente estos términos, en relación con el objeto de nuestro estudio,para aquellos colegas “de tierra” que no están aún generalizados con la terminología de la arqueologíanáutica.
13.1. La construcción “a casco” y “a esqueleto”
Que el barco fue construido “a casco” significa que en primer lugar se monta la quilla y a ella se le vanañadiendo progresivamente las tracas. una vez que el casco está terminado se le añade la estructura de lascuadernas. este tipo de construcción naval es conocida como “construcción a casco”, (“shell-first”,“bordé premier”). los barcos aparecidos en las tumbas, desde el de Keops de mediados del iii milenioa.C., de uluburun de fines del siglo Xiv a.C., de Mazarrón del siglo vii a.C., de Bon Porté34, giglioCampese35, de los barcos griegos de la plaza de Jules verne de Marsella ambos del siglo vi a.C., de gela36
del siglo v a.C., .... son todos ellos construidos a casco.Por su parte, la “construcción a esqueleto” (“skeleton first”, “membrure première”)37 es aquella en la
cual primero se monta la quilla y luego las cuadernas que se ensamblan con ella tan fuertemente como seaposible; una vez que se tiene listo ese esqueleto, las tracas se van clavando a las cuadernas. este segundosistema, aunque data de la antigüedad, se generaliza en época medieval, de lo que Yassi ada38 en Turquía
Ivan NEGUERUELA
244

y San gervais ii, en Fos-sur-Mer,39 en el sur de Francia, ambos del siglo vii d.C. serían los mejoresexponentes del triunfo medieval de esta técnica. Parece obvio que la construcción “a casco” producebarcos mucho más frágiles que la construcción a esqueleto, en la cual toda la fuerza la soporta el potenteesqueleto formado por la quilla y las cuadernas.
13.2. La construcción “a tope” y “a tingladillo”
una vez que se tuvo tendida la quilla, las tracas fueron unidas entre sí “a tope”. ello significa que elcarpintero corta las tablas que van a formar las tracas con sus seis caras (las dos caras anchas que formaránlas superficies exterior e interior del barco y las cuatro caras menores que forman los cantos de estastablas) en ángulo recto y luego éstas se van uniendo a las siguientes tracas por contacto de los cantos delas tablas. Por el contrario, en la construcción “a tingladillo” (“clinker built”), cada traca se superponeunos centímetros a la inferior, y en esa zona de superposición se unen ambas tracas sea mediante clavos omediante cosido, lo que es imposible hacer con la construcción a tope.
13.3. La unión de las tracas “a tope” mediante el “cosido”
el gran problema que planteó en la antigüedad la construcción “a tope” es el de cómo dar consistenciaa la unión entre las tracas, toda vez que en la construcción “a tingladillo” este problema se resolvíaclavando directamente una traca sobre su contigua. en los restos antiguos que conocemos, provenientesde los primeros tiempos del egipto faraónico, el sistema constructivo era extremadamente débil: las tracas
se unían entre sí simplemente cosiéndolas una a la otra con un cabo de esparto o cualquier otra fibravegetal, para lo cual se perforaban ambos bordes de las tracas a unir con una serie de orificios realizadoscon el taladro. Como la madera se hinchaba en el agua, esto garantizaba bastante estanqueidad y fijaciónde las tracas entre sí40. aunque un casco así puede funcionar muy bien sin carga, no puede ser sometido apresiones fuertes porque absolutamente nada une a las tracas entre sí salvo esas cuerdas del cosido. Peroa pesar de esta debilidad teórica (y práctica) se atrevieron a construir barcos de las dimensiones de la navefuneraria de la Pirámide de Keops.
es importante escudriñar cuando los cosidos de los barcos antiguos son tales o, por el contrario, sontan sólo sistemas de calafatear el barco por su interior incluyendo tiras de estopa o fibra vegetal entre lasuniones de las tracas.
De modo que de un lado tenemos las perforaciones que se hacen en los cantos de las tracas paracoserlas a la traca contigua, lo que hay que entender como verdadero cosido o “cosido estructural”, y deotro pequeñas perforaciones destinadas exclusivamente a fijar el calafateado.
Otro problema diferente es el de la unión de las cuadernas al casco, que en nuestro caso no se hizo porclavazón sino mediante cosido. Casson (1994: fig. 8) da una fotografía de una barca actual de Madrás. enla fig. 14, recoge un dibujo ideal sobre la barca de Keops, que con más o menos variantes ha sidoreproducido en muchos de los tratados de construcción naval antigua; en este dibujo puede entenderse bieneste doble problema constructivo: el de la unión de las tracas entre sí y el del cosido de las cuadernas alforro. Con el mismo objetivo debe verse Pomey (1997: 89-101 y figs.), con la aportación de sus propiosdibujos sobre la barca griega pequeña de la Plaza de Jules verne de Marsella (Pomey, 1997: 102). estehallazgo será especialmente interesante para nuestros estudios sobre Mazarrón-2 pues se trata de 2 navíosgriegos de finales del siglo vi a.C. aparecidos en una plaza de la misma ciudad de Marsella, y por tantoexcavados en seco, en la zona del puerto de lo que fue la antigua Massalia (Pomey, 1999).
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
245

13.4. La construcción a “caja y espiga”
Para resolver la fragilidad de este sistema, se inventó la construcción “a caja y espiga” o simplemente,“a espiga” (“mortice and tennon”, “tenons et mortaises”). Consiste en unir una traca con su contiguamediante una lengüeta o espiga que se introduce en sendas cajas vaciadas previamente en los cantos deambos maderos (Figura 33). Para que la unión quede bien fija, se utilizan unas clavijas de madera enambas tablas que atraviesan a las mismas y a la espiga en cuestión. este es el sistema que se usó enMazarrón-2. lo desarrollaremos.
la técnica no se inventó para la construcción náutica, sino que se aplicó a ésta procedente decarpinteros en tierra que la venían utilizando para el mobiliario tanto en Mesopotamia como en egipto, ypara la que Sleeswyk (1980) propone recuperar el nombre que le dieron los latinos: “coagmentapunicana”. Desconocemos cual es su origen aplicado a la construcción naval. en cuanto a los pecios, elmás antiguo de que tenemos constancia es el de ulu Burun, ya citado, o más exactamente lo muy poco quequeda de él, y que está fechándose en torno a finales del siglo Xiv a.C. Pero la técnica aparecerepresentada en egipto en la mastaba de Ti en Sakkara, de la Quinta Dinastía41. la representación es tanclara que no puede quedar duda de que se trata de la construcción de un barco por el sistema de caja yespiga. la única duda que podemos aportar estaría en el hecho de que no se han representado las cabezasde las clavijas que fijan las espigas, pero no es menos cierto que podríamos considerar que al tratarse deun detalle tan pequeño en el acabado final del barco el artista podría haber decidido obviar su figuración.Otras lecturas, como la de Wachsmann (1997), que intentan argumentar que en estas representaciones sehan figurado las cajas y las espigas, pero no las clavijas, tendrían que explicar qué sentido tendría estesistema constructivo sin ellas. l. Casson (1971: 25-28) corrige unas traducciones que del cuneiforme habíarealizado Salonen en los años 30, de tal manera que según el primer autor, lo que se había traducido comocuadernas (“costillas”) superiores, cuadernas inferiores y cuadernas inferiores suplementarias debetraducirse por cajas y clavijas, lo que permitiría pensar en que la técnica era ya conocida en Mesopotamia.
Tanto la enorme barca del faraón Keops de hacia mediados del iii milenio a.C. (mide 43/44 m. de eslorapor 5/9 de manga), como el bote de Dasour de hacia el 1800 a.C. (10’20 m. de eslora) fueron construidos“a tope” y “cosidos”. Pero aunque en el primero de los dos casos entre traca y traca no había más uniónque las ligaduras del cosido, en el caso del segundo se presentan también las espigas y cajas aunque de unmodo aún muy alejado de lo que será Mazarrón-2, en cuanto que parece que la estructura principal lasoporta el cosido dada la gran distancia de las cajas entre sí. Si estas ligaduras se rompían, (lo que debíasuceder en cada temporada anual de navegación), el carpintero tenía que proceder inmediatamente a sureparación por dos motivos de urgencia: primero, porque esa rotura facilitaría inmediatamente eldebilitamiento y posterior rotura de la de las ligaduras inmediatas; y segundo, porque ello posibilitaba elcomienzo de la entrada del agua. Si durante la larga temporada anual en que los barcos antiguos no salíanal mar, se resecaban las ligaduras y se rompían, el barco se desensamblaba completamente. De hecho, asíapareció el barco de Keops: descompuesto en decenas de tablas que los excavadores y restauradoreshubieron de ir recomponiendo para ofrecer su estado actual.
Dado lo elemental y poco sólido del sistema, se imponía encontrar una solución técnica que ofreciesemás consistencia a los barcos. Y cuando se halló, fue un procedimiento de construcción altamentecomplejo, que ya no era propio de las simples operaciones de un carpintero sino más propio de la precisióny minuciosidad de un ebanista que trabajase con planos de un “ingeniero” náutico: el desarrollo intensivode la construcción a espiga.
imaginemos las dos tracas que queremos unir. el grosor de las tablas es de, tan solo, 2, ó 3 cm. en cadauno de los dos cantos a unir se hacen unas cajas o escopladuras, de profundidad suficiente como paraacoger una espiga. Éstas son unas piezas de forma más o menos rectangular destinadas a introducirse enlas cajas. Se aproximan las dos tracas entre sí y se ensamblan con las espigas. es obvio que las cajas o
Ivan NEGUERUELA
246

escopladuras deben coincidir exactamente pues de lo contrario las espigas no pueden colocarse. una vezque se han unido las tracas, y para conseguir que las espigas queden firmemente asentadas en suscavidades y no puedan separarse, se fijan con una clavija, un pequeño cilindro de madera que se “clava”de fuera adentro del casco, para lo que hay que perforar con un taladro traca-espiga-traca.
realizar esta operación entre dos tablas rectas es operación compleja y que requiere precisión. Pero loes mucho más si se considera que las tablas que forman las tracas de un barco realizan una doble torsión:si miramos el barco a vista de pájaro, observamos la primera torsión, la larga curva que describen loscostados de la nave desde la proa hasta la popa. Y el sistema de cajas y espigas tiene que ir adaptándose aesta torsión de la madera, con el riesgo de que pueda quebrar en cualquier punto, lo que sería el fin de esatabla para propósitos navales. la segunda torsión es la que cada traca debe ir realizando a medida que seva aproximando a la roda y al codaste para poder encajar adecuadamente con ellas.
las cajas realizadas en cada traca deben ser algo más profundas que la parte de la espiga que vaya arecibir, a fin de contrarrestar los efectos de dilatación y contratación de las maderas. Debido al poco grosorde las tracas, que en Mazarrón oscilan entre 19 y 23 mm. la operación de ir tallando las cajas oescopladuras tenía que ser realizada por artesanos muy expertos. las cajas miden sistemáticamente 4 cm.de longitud por 6 mm. de grosor.
en cada traca se tallan multitud de cajas. en el caso de Mazarrón–2 la equidistancia entre clavijas oscilaentre los 15 y los 23 cm. un cálculo provisional nos ilustraría de que las tracas más cortas, (las máspróximas a la quilla), tienen unas 30 espigas, lo que exige que se hayan tallado 60 cajas, mientras que lastracas más largas, (las más alejadas de la quilla), pueden tener unas 50 espigas, lo que exige 100 cajas.Según ello y haciendo cálculos prudentes, las espigas que se utilizaron para construir este barco fueronunas 800, lo que obligó al carpintero a tallar unas 1600 cajas y utilizar unas 1600 clavijas, lo que da unaidea realmente espectacular de la ingente obra de “ebanistería” que requirió la construcción de un barcotan pequeño como éste: puede imaginarse la misma propuesta en barcos de dimensiones mucho mayores.
un barco así construido tenía una estructura interna perfectamente trabada que sólo se reflejaba en elexterior por los puntos redondos que indicaban las cabecitas de las clavijas.
no sabemos cuando se descubrió esta muy sofisticada técnica, ni dónde. Hasta la fecha, el caso másantiguo que conocemos es el muy exiguo resto de uluburun de finales del siglo Xiv a.C. De que se impusoplenamente en el mundo cananeo dan fe los dos barcos de Mazarrón. Sin embargo, la técnica del cosidoperduró aún muchos siglos.
en algunos casos asistimos a un momento de convivencia entre ambas técnicas: el “cosido” y la“espiga”. el menor de los dos barcos de la Plaza Jules verne de Marsella, datados ambos en el siglo via.C. por el contexto cerámico, y considerado por su excavador una “barca de pesca”, mide en torno a los8 m. de eslora, es decir aproximadamente como Mazarrón-2, y se construyó completamente por el métododel “cosido”. Se cosieron las tracas y luego se cosieron las cuadernas al casco; finalmente seimpermeabilizó todo el caso con resina de pino (Figura 32). Sin embargo el segundo pecio, bastantemayor que el anterior, conservado hasta 14 m. de longitud, se hizo de manera diferente. Pomey escribe en199742: “el segundo pecio ... ilustra de una forma rara los dos sistemas empleados simultáneamente. Pornumerosos detalles, como la forma de las cuadernas, el navío procede de tradición de los barcos cosidos.Pero ya la mayor parte del casco está unida por espigas fijadas mediante clavijas en sus cajas(“mortaisses”), mientras que todas las partes delicadas, como las extremidades, así como todas lasreparaciones son aún ligadas (“ligaturés”). Un siglo más tarde, el pecio del siglo V a.C. de Ma’aganMichael, donde el uso de ligaduras es mucho más limitado, marca el fin de esta evolución antes de laadopción definitiva del sistema de “espiga”.
¿en qué medida debe incidir ahora Mazarrón-2 en este texto? en algo tan enormemente importantecomo es el que la última frase podría ser cambiada por la siguiente: “Un siglo antes, el pecio del s. VII deMazarrón-2, donde el uso de ligaduras se reserva exclusivamente a las cuadernas, marca el triunfo
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
247

definitivo del sistema a espiga, al menos en el mundo de los constructores cananeos, lo que no esobstáculo para que en esta misma área sigan perviviendo largamente arcaísmos como en el pecio deMa’agan Michael, del s. V”.
13.5. Los empalmes para conseguir tracas de varios metros de longitud y la estanqueidad del
barco por dilatación de las tracas
al tener que construir cada hilada de tracas, el carpintero se encontraba con que necesitaba tablas de 6,7 u 8 metros de largo. no era imposible encontrar troncos tan largos, pero la dificultad venía de lanecesidad de dar a las tablas la torsión necesaria para ir adaptándose a la forma curva del barco, lo quehacía que las tablas se quebrasen. es por ello por lo que se observa fácilmente en Mazarrón-2 (y en lo quese conserva de Mazarrón-1) que al construir cada hilada de tracas no lo hicieron con una sola tabla sinouniendo varias tablas entre sí hasta alcanzar la longitud requerida43. Pues bien: al unir dos tablas en elsentido longitudinal del barco (en el sentido de la eslora), es decir por sus cantos más cortos, las cortarondando a los extremos de las dos tablas a unir un saliente en ángulo muy acusado, dando por resultado esteaspecto de unión en “chaflán”, recurso que los carpinteros no utilizaban al unir cada tabla con suyuxtapuesta en el sentido transversal del barco (en el sentido de la manga). ¿Por qué no terminaban losextremos de cada tabla en ángulo recto y las unían sin más a la siguiente hasta conseguir la longitud dela traca deseada?
el problema tiene cierta complejidad técnica en relación con el conocimiento de las dilataciones de lamadera que, para estas fechas del siglo vii, los carpinteros navales habían acumulado después de muchossiglos de tradición. la madera, cuando se humedece, se dilata bastante en sentido transversal, pero muypoco en sentido longitudinal. el conocimiento de la primera dilatación les era muy útil a los constructoresfenicios para garantizar la estanqueidad del casco. las tracas, al dilatarse a lo ancho, se apretaban unascontra otras dándole al casco mucha fortaleza y estanqueidad. es el mismo fenómeno que conocemos bienen el caso de los toneles de madera para vino, que no tienen más sujeción que los aros metálicos. una vezque el carpintero ha dado a cada duela la forma precisa para que se acople a las dos que se les yuxtaponen,el líquido dentro del tonel hace el resto: dilata las maderas y se produce, por si solo, el fenómeno de laestanqueidad.
13.6. Las cuadernas
a raíz del descubrimiento en la antigüedad Clásica y su generalización en la alta edad Media de laconstrucción “a esqueleto”, que es el sistema que los occidentales hemos conocido desde siempre y al quenuestros ojos y nuestra cultura están acostumbrados, las cuadernas pasaron a convertirse, junto con laquilla, en la parte principal de la estructura de un barco; de cualquier barco. las cuadernas se fijanfuertemente a la quilla formando un todo con ella. Y en ellas se clavan las sucesivas hiladas de tracas demodo que son ellas las que soportan todo el peso y resistencia de la estructura.
Pero no siempre fue así. Hasta hace apenas 30 años los arqueólogos y los estudiosos de la construcciónnaval pasaban del conocimiento de las canoas y piraguas prehistóricas al de los barcos egipciosconservados en las tumbas. Y repentinamente, se pasaba al conocimiento de algún barco romano aisladoy a los barcos medievales vikingos, ya con una clara estructura de cuadernas. Faltaba todo un capítulo dela historia de la construcción naval que duró al menos unos 2.000 años, pero que nos era imposible conocerpor la falta de restos arqueológicos: la Fase histórica de la construcción “a casco”. De ahí que la consultaexhaustiva de la bibliografía más seria y recomendable de todo el siglo XX hasta circa 1970 denota undesconcierto enorme sobre la construcción naval de la antigüedad. Su estudio casi se limitaba, (como nopodía ser de otra manera), a la iconografía y a la exégesis de las Fuentes. Pero si la consulta bibliográfica
Ivan NEGUERUELA
248

se hace en autores menos especializados, el desconocimiento persiste hasta prácticamente nuestros días. afortunadamente, todo ha cambiado vertiginosamente desde los inicios de la década de los 80 hasta
hoy por el descubrimiento y excavación de algunos pecios que han podido ser fechados con bastanteaproximación en los periodos anterromanos y que ya hemos citado a lo largo de estas páginas: uluburun,Ma’agan Michael, Kyrenia, Marsella (Jules verne), gela, Marsala y Mazarrón. Por ser de todos ellos elmejor conservado y el más antiguo, Mazarrón-2 es uno de los barcos en que mejor se puede observar,estudiar, y entender el sistema de construcción y, en este caso específico, el papel que jugaban lascuadernas.
en las canoas de la Prehistoria las cuadernas no existían, porque eran innecesarias en un tronco tallado.Tiempo después, en Mesopotamia aparecerían las corachas o barcas de piel: a una estructura bastante débilde ramas de árbol, o de costillas de grandes mamíferos, se le adaptaba un “casco” de pieles cosidas paraformar una “coracha” o “cofa”, con ejemplares conocidos desde la antigüedad44 hasta el siglo XX d.C. eltipo se conoce también en el mar del norte y el Báltico. esa estructura de ramas constituían verdaderascuadernas por cuanto eran las que daban soporte a la estructura del barco. Ciertamente, constituían unafase prehistórica de la construcción “a esqueleto”. esas cuadernas tenían el sentido tectónico que a partirde la epoca Clásica volverían a tener las cuadernas de la construcción naval “a esqueleto”, a saber: darforma y soporte a la estructura del casco, en aquel caso, por la piel, extremadamente blanda.
Pero cuando en algún momento y en algún punto del Mediterráneo la técnica evolucionó hasta llegar alos barcos “a casco” y “a espiga”, las cuadernas perdieron, de golpe, su función sustentante. Ya habíandesaparecido de la historia en muchas de las barcas egipcias del iii y ii milenio a.C. Sin embargo,curiosamente reaparecen en la edad del Bronce y en la del Hierro. Pero veamos en qué condiciones.
las cuadernas que tiene Mazarrón-2, como las de los demás pecios citados, son extremadamentedébiles. Se trata de largas varas de rama de higuera que cruzan el casco en todo el sentido de la manga, esdecir de babor a estribor, pasando por encima de la quilla, con la que no forman trabazón ninguna (Figuras
16-18). Son ramas a las que simplemente las han desbastado quitándoles las ramitas laterales para darlesuna forma aproximada de sección circular, es decir que no tienen trabajada ni siquiera la cara que ibadestinada a su unión con el casco, con lo que hubiera hecho mejor unión con él45. Su diámetro oscilaaproximadamente en torno a los 4 cm. la equidistancia entre ellas es muy grande pues oscila entre los 40y los 50 cm. si bien es cierto que no es homogénea esta distribución: las tres cuadernas centrales están másseparadas que las que se sitúan a proa y a popa. una vez que el casco fue terminado de construir “a espiga”,se tendieron estas varas de higuera que se unieron al casco mediante el cosido, técnica que en el resto delbarco ya no se había utilizado, sustituida por la mucho más moderna y eficaz de “la espiga con clavijas”.(Como un arcaísmo, el menor de los barcos del siglo vi de la plaza de Jules verne de Marsella sigue siendocosido, cuando éste de Mazarrón ya había superado completamente esa técnica). a tal efecto, se hicieroncuatro orificios en cada punto de cosido de la cuaderna al forro (Figura 32), aprovechando las zonas deunión entre tracas. a través de esos cuatro orificios se pasó una costura que, por el interior del barco, secruzó en X. así, al tiempo que unían la cuaderna al casco, reforzaban la unión entre las tracas.
Son varias las lecciones que podemos extraer de este hecho:
13.6.1. la primera, y más importante de todas en la historia de la construcción naval, es el hechosorprendente de que las cuadernas pasen por encima de la quilla: no existe absolutamente ninguna relaciónentre ambas partes del barco (las que, andando los siglos, constituirán la esencia de la estructura naval).Se ignoran mutuamente; estas cuadernas no tienen absolutamente nada que ver con la quilla, si no es comoun estorbo en su camino de la tapa de regala de babor a la de estribor. la estructura del barco, ya lo hemoscomentado, está en la larga serie de espigas invisibles que van “grapando” unas tracas a otras.
13.6.2. la segunda, y como un refrendo lógico de lo anterior y de las concepciones de éstos
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
249

constructores de barcos, el sistema de unión de las cuadernas al casco mediante cosido. Si ya habíandescubierto, y dominaban, el sistema de unión “a espiga y clavija”, lo lógico hubiera sido unir de la mismamanera la cuaderna al casco por ser un sistema mucho más resistente, fijo y sólido, que no hacerlomediante un simple cosido expuesto a romperse continuamente por el roce y la vida diaria de a bordo. ellonos explica la poca importancia constructiva que estos carpinteros daban a las cuadernas. el hecho de quese utilice la madera de higuera, una de las peores maderas para la construcción por su poca fortaleza,abunda aun más en esta misma línea argumental: se puede decir que nadie ha construido nunca en elMediterráneo una silla o una cama de madera de higuera, precisamente porque las patas quebraríanenseguida. es decir, que, de nuevo, nos están explicando los fenicios su absoluto desprecio por laexistencia de las cuadernas como elemento estructural, de sustentación, como elemento importante en laconstrucción de sus barcos.
así pues, tenemos los siguientes argumentos: si las cuadernas no tienen relación alguna con la quilla(el abc de la construcción naval de los siglos posteriores); si, por su grosor, no tiene ninguna fortaleza quesirva para contrarrestar presiones centrífugas o centrípetas; si van unidas al casco por el más débil de losdos sistemas que los fenicios conocían, el cosido; y si se eligió una de las maderas menos resistentes delMediterráneo, la higuera ¿qué hacen en estos barcos antiguos las cuadernas? el caso de Mazarrón-2, es,permítasenos, un excelente exponente de la utilización de las cuadernas sin que se sepa muy bien para qué.
Confesaremos que no disponemos de una respuesta definitiva en este momento. una hipótesis con laque hemos trabajado durante muchos meses es la de que de una u otra manera debían tener una funciónen el barco; si, como hemos visto, no la tenían estructural, al menos debían servir de soporte a fin deayudar a que el barco mantuviese la forma curva que necesita. Pero este argumento va contra la esenciamisma de la construcción “a casco y a espiga”, contra su concepto constructivo. lo que en un barco deestas características evita que las tracas del forro se abran o cierren no son las cuadernas, sino la mismaunión de las tracas entre sí y de sus extremos con la roda y el codaste, a través de centenares de pequeñasespigas que impiden cualquier deformación, (factor al que más abajo sumaremos un aspecto fundamental:el refuerzo estructural de los baos). Cualquier traca de las que forman cualquier hilada del casco no puedeabrirse más o menos que sus contiguas gracias a esa muy íntima unión. Y el desarrollo preciso de lacurvatura que describe desde la roda al codaste es exactamente la que el carpintero le ha dado y de la queno podrá nunca desviarse. así, la longitud y curvatura de la hilada nº 3 es X. la de la hilada nº 4 es mayorque 3. la de la hilada nº 5 es mayor que 4; y así sucesivamente. Y cada traca describe una curva muyprecisa encajonada como está por las dos que se le yuxtaponen. esa es la razón de que los carpinterosfenicios no viesen mayor juego en el uso de las cuadernas.
es posible que estas cuadernas fueran, tan solo, un recuerdo prehistórico de las corachas, en las que síeran imprescindibles.
13.7. La clave de la construcción naval a casco: el papel de los baos en Mazarrón-2
Hasta aquí hemos venido comentando, principalmente en los apartados dedicados a las construcción acasco, a espiga y a las cuadernas, el aspecto sorprendentemente frágil que ofrece este barco debido a laausencia de un robusto esqueleto de cuadernas, y a la gran fragilidad, prácticamente inutilidad, de las quetiene.
en mi opinión, la clave del problema está en los baos. al estudiarlos lo primero que llama la atenciónes su engarce con el forro del barco: los extremos de cada bao se han tallado en cola de milano a fin deque pueda engarzarse adecuadamente en el correspondiente rebaje practicado en cada traca (Figura 17).
Comenzó a construirse el casco ensamblando cada traca a la anterior por el sistema de a cajas y espigas.Hasta que se llegó a la traca nº 8 contando desde la quilla en la parte central del barco. una vez que éstaestuvo instalada en ambos costados, el carpintero fue realizando una serie de rebajes en su canto superior
Ivan NEGUERUELA
250

que tenían exactamente las dimensiones de la cabeza del bao que iban a acoger. entonces se instalarontodos los baos encajando la cola de milano de sus extremos en estos rebajes, de tal manera que el extremomás exterior del bao sobresalía por el exterior del casco del barco: esa era la manera de que el bao nopudiera salirse si había presiones centrífugas en el casco. a continuación se instaló la traca nº 9 que cerrabacompletamente el sistema fijando cualquier posibilidad de que los baos se movieran. luego vinieron lassiguientes tracas.
Como se ve, este sistema consiste en que las cabezas de los baos queden completamente “aprisionadas”por el mismo casco del barco. en los barcos construidos a esqueleto los baos “descansan” sobre unaszapatas de madera diseñadas ad-hoc y no se ensamblan con el casco. en el muy antiguo barco de Keops,descansan sobre una suerte de tapa de regala corrida. Pero aquí, la clave del sistema descansa en esa íntimatrabazón bao-casco que considero que está diseñada para impedir que el barco se pueda abrir.
13.8. El funcionamiento del sistema de construcción a esqueleto
así, el sistema se basaba en dos premisas principales:
13.8.1. la muy íntima trabazón de cada traca con sus contiguas merced a las espigas-cajas-clavijas.
13.8.2. la unión de los dos lados del barco (babor y estribor) mediante los baos que actúan, en realidadcomo tirantas, y suplantan completamente el papel que las cuadernas jugarán en las etapas históricasposteriores. De hecho, y en cuanto al papel tectónico que significan para la historia de la construcciónnaval, podríamos hablar de los baos, si bien que osadamente, como “cuadernas horizontales”.
esto aclara definitivamente la escasa importancia estructural de la quilla (a diferencia de los barcoshelenísticos y posteriores) y, si alguna, de las cuadernas.
13.9. ¿Calafateado o embreado?
Todo el interior del barco apareció cubierto de resina de pino que, tal como explicado en el apartado de“análisis”, se había calentado previamente hasta convertirla en brea.
en los dos casos en que nos faltan las cuadernas (hacia la zona de proa), la resina forma dos filos enresalte a ambos lados de lo que era la anchura de la cuaderna. es decir: que se aplicó la resina después deque estaban colocadas las cuadernas y en la unión de la cuaderna con el casco quedó mayor cantidad deresina, la cual ahora, una vez perdidas las cuadernas, ha dejado el correspondiente molde en resalte. Dehaberse instalado antes, la superficie actual de la resina en la zona en la que faltan las cuadernas seríacompletamente lisa.
a menudo se ha confundido en la bibliografía esta operación de embrear los barcos con la delcalafateado. Éste consiste en introducir entre las tracas pequeñas cantidades de estopa embreada a fin deimpedir que entre el agua. la operación se hace anualmente durante los meses en los que el barco nonavega, con una suerte de espátulas metálicas con las que el calafate va cerrando las junturas entre tracas.Pero, como alerta Basch46, esta operación está reñida con el sistema de construcción con espigas pues laexistencia de éstas impide al calafate introducir la estopa. De hecho, son dos operaciones distintas, confinalidades distintas y que realizaban operarios distintos. en roma, mientras que el calafateado con estopa(stupa) lo realizaban los stupatores, la aplicación de la resina la hacían los unctores47 y sabemos quealgunos navíos estaban embreados interna y externamente con resina, como es el caso del pecio de la
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
251

Chrétienne-C48 o de los pecios de Yassi ada 1 y 2 (de los siglos iv y vii d.C., respectivamente)49.Sin embargo, para el momento que estamos analizando, la primera mitad del primer milenio a.C.,
carecemos de datos fiables para saber más sobre estas dos operaciones, por lo que hemos de extraerlas delos pecios. en cuanto a Mazarrón-2 sabemos que no se realizó el calafateado, pero si el embreado interior.La Odisea, que tantos datos nos aporta sobre aspectos náuticos, no cita estas operaciones ninguna vez, perosorprenden las muy repetidas alusiones al color negro de los barcos. los cita desde el Capítulo iii hasta elXv50:
III, 61: que nos trajo a esta tierra en el negro, ligero navío.
III, 360: ..........yo tengo que ir al oscuro navío
A exhortar a los hombres...
IV, 780: Arrastraron primero aquel negro bajel a las aguas
VI, 268: De sus negros navíos trabajan allí el aparejo,
X, 95: Yo, no obstante, retuve allá fuera mi negro navío
X, 244: Retornaba ya euriloco al negro, ligero navío
XI, 3: en su negra armazón erigimos el palo y la vela
XV, 415: por allá unos fenicios rapaces, famosos marinoscon su negro bajel, portadores de mil baratijas
esta constante alusión al color negro podría sugerir que se embreaban los barcos por fuera, pero nopuede ser tomada como un axioma, pues es lo cierto que son también frecuentes las alusiones al mar“vinoso”, y es difícil entender esta alusión en su aspecto cromático:
III, 287: Se acercó por las aguas vinosas al pie de Malea
IV: 474: a tu patria venir recorriendo el vinoso oceano
VII, 250: destrozado el ligero bajel en las olas vinosas
etc... 13.10. El mástil removible. La carlinga
uno de los aspectos más característicos del barco es el sistema de implantación y fijación del mástil.Ya hemos comentado que sobre la quilla se instaló una sobrequilla de circa 1 m. de longitud y en ella setalló la carlinga del mástil, un gran cajeado rectangular al que acompañan diversas cajas o escopladuras defunción poco clara, aunque, en todo caso, relacionadas con el sistema de sujeción del mástil.
estamos ante un sistema en el que el mástil es extraíble, de tal manera que cada vez que el barco no
Ivan NEGUERUELA
252

navega se extrae de su carlinga y se acuesta en el fondo del barco o en la playa. Para Homero, queprevisiblemente escribía La Odisea hacia finales del siglo viii, este sistema era el habitual al que estabanacostumbrados sus ojos, como lo acreditan las varias alusiones que hace en el poema a este respecto:
IV, 577: lo primero de todo al océano divino arrastramoslos bajeles, cargamos las velas y el mástil, los hombres...
IV, 780 Arrastraron primero aquel negro bajel a las aguasy, ya a flote, en su fondo cargaron la vela y el mástil
VIII, 52: y, ya a flote, en su fondo cargaron la vela y el mástil
X, 506 cuando erijas el mástil y tiendas el blanco velamen,
XI, 3: en su negra armazón erigimos el palo y la vela
estos versos son suficientemente claros de que para el autor del poema lo habitual era cargar con elmástil cuando se iba a navegar, llevarlo hasta la embarcación, e instalarlo. Pero más claro aún en lossiguientes versos:
XV, 287: Mas Telémaco a un tiempo exhortaba a los suyos mandandoponer mano a las jarcias. Cumpliéronlo aquellos al punto, en la hueca carlinga encajaron el mástil de abeto,
que afirmado quedó al anudar los estayes, e izaroncon las drizas de cuero de buey la cándida vela.
la operación no debía ser difícil. entre dos o más hombres llevarían el mástil hasta la nave. una vezen ella, lo encajarían en la carlinga merced a una espiga que debía llevar en su base. a ambos lados delmástil se acoplarían sendas piezas de madera cuya función era la de contribuir a la fijación vertical deltronco. aún necesitaba el mástil el último elemento de sujeción: los estayes, los cabos que salen de la partemás alta del mástil y se fijan en la cubierta tanto a proa como a popa, para que el mástil quede bien fijo.en relación con los estayes no hemos conservado nada en Mazarrón-2 (ni que decir tiene en Mazarrón-1),por lo que no podemos saber si irían solamente dos o cuatro. Si tuvo dos, cada estay iría desde lo alto delmástil a la roda y al codaste. Si tuvo cuatro, irían dos a proa y dos a popa y se fijarían en la tapa de regalaa ambos lados de la roda y del codaste.
una vez instalado el mástil en la carlinga y sujeto con cada estay, se le acoplaría la verga con la vela.veamos ahora completos los versos iv, 779-785 para entender la maniobra tal como la describe Homero:
IV, 779: fueron juntos camino del mar y del raudo navío.
Arrastraron primero aquel negro bajel a las aguas
y, ya a flote, en su fondo cargaron la vela y el mástil
y cogieron los remos a estrobos de piel, todo ellosegún es regla y uso; tendieron el blanco velamen,animosos esclavos las jarcias traíanles y al cabofondearon la nave y, saliendo de nuevo a la playa..
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
253

la misma operación vuelve a describirla cuatro Capítulos después, en el mismo orden y con las mismaspalabras:
VIII, 50: y, una vez que llegaron al sitio en que estaba la nave,arrastraron primero el oscuro bajel a las aguasy, ya a flote, en su fondo cargaron la vela y el mástil
y cogieron los remos a estrobos de piel, todo ello según es regla y uso; tendieron el blanco velamen,
en Odisea, Xv, 290-291 (vide supra) explica, además, que izan las velas con drizas de cuero.no veo la menor dificultad para aceptar literalmente todas estas referencias a las velas, estayes, jarcia
y drizas como trasladables automáticamente a Mazarrón-2, aunque nada de todo ello hayamos recuperado.especialmente, habida cuenta de la sorprendente similitud de la carlinga de este barco con las citashoméricas referentes a los mástiles que se retiran y se ponen cada vez que el barco va a navegar. De hecho,podríamos decir que Mazarrón-2 es la confirmación arqueológica de estas descripciones de Homero.
Ivan NEGUERUELA
254

Notas
1 Traducción de José Manuel Pabón (1986): Odisea. Biblioteca Clásica gredos, 48. Madrid.
2 negueruela et alii (1995, 2000 y 2004) con la bibliografía anterior.
3 el mapa de dispersión de los hallazgos hasta Junio de 1995, puede verse en negueruela et alii (1995 y 2000) y más actualizadoen negueruela (2000b y 2003).
4 ver, especialmente, negueruela (2000a): “Protection of shipwrecks: the experience of the Spanish national Maritimearchaeological Museum”. en M.H. Mostafa et alii (eds.): Underwater archaeology and coastal management. Focus onAlexandría. (alexandría, 1997). Paris: 111-116, con ilustraciones de los “túmulos” y referencias a otros similares.
5 negueruela (2003): “Panorama del Museo nacional de arqueología Marítima y centro nacional de investigacionesarqueológicas Subacuaticas”. La Conservación del Material Arqueológico Subacuático. Monte Buciero, ayuntamiento deSantoña, 9: 149-187. Se explica brevemente el desarrollo de la vida del Museo-Centro en los últimos años y algunas de susvisicitudes.
6 negueruela et alii (e.p.): “el 2º barco fenicio del siglo vii a.C. de Mazarrón. Campaña de noviembre-1999/marzo 2000”. iiCongreso Internacional de estudios Púnicos (Cartagena, 2000). Murcia.
7 la primera publicación de este “instrumento de protección”, puede verse en negueruela (2000a): “Protection of shipwrecks: theexperience of the Spanish national Maritime archaeological Museum”. en M.H. Mostafa et alii (eds.): Underwaterarchaeology and coastal management. Focus on Alexandría (alexandría, 1997). Paris: 111-116. Sobre la segunda edición de laCaja Fuerte, fabricada en 1999 expresamente para Mazarrón-2, y con sustantivas mejoras sobre la edición de 1994, negueruela(2000b): “Managing the maritime heritage. The national Maritime archaeological Museum and national Centre forunderwater research, Cartagena, Spain”. International Journal of Nautical Archeology, 29 (2): 179-198.
8 ambas Cajas han sido fabricadas en sendos talleres de Cartagena y financiadas por el Ministerio.
9 negueruela et alii (e.p.): “el 2º barco fenicio del siglo vii a.C. de Mazarrón. Campaña de noviembre-1999/marzo 2000” . iiCongreso Internacional de estudios Púnicos (Cartagena, 2000). Murcia.
10 Para ello gestionamos la colaboración de los grupos especiales de actividades Subacuáticas (geaS) de la guardia Civil que,durante 15 días, estuvieron trabajando bajo la supervisión de técnicos del Proyecto en la retirada meticulosa del túmulo quehabíamos instalado en 1994 y en la vigilancia del pecio mientras instalábamos la Caja Fuerte.
11 Cuando se detectó en 1994 la pequeña parte del ancla que afloraba del fondo del mar, no teníamos idea exacta de qué elementopodría tratarse. De hecho, pensé en algún elemento de la proa, del tipo del acrostolion. Mucho tiempo después, en 1996, tuveocasión de asistir en giardini naxos (Sicilia) a una conferencia del Dr. linder en la que expuso las fotos del ancla de Ma’aganMichael. a partir de ese momento ya quedaba claro a qué respondía esa pieza.
12 la identificación como litargirio del mineral se debe a los análisis hechos por Salvador rovira a quien le remitimos unasmuestras para análisis. Telefónicamente nos adelantó sus resultados, aunque estamos a la espera de que nos pueda remitir uninforme escrito.
13 Con anterioridad a este análisis, el i.P.H.e. nos había remitido el 9-X-1997 un documentado informe en el que se identificabaa la resina como procedente del copal, árbol que no existe en el Mediterráneo. el informe nos remitía a localizarlo en Filipinas,américa o África negra, siendo esta última la única opción considerable. así, lo anunciamos en alguna Conferencia queimpartimos tanto en Madrid como fuera de españa. Y fue en función de esas comunicaciones nuestras que Fernando lópezPardo, Profesor Titular de Historia antigua de la universidad Complutense, se hizo eco de ello en su trabajo: “Sandáraca, elámbar de los dioses, en las costas de la factoría fenicia de Mogador /Kerne (Marruecos atlántico)”. Akros, Museo de Melilla,1, 2002: 48-53, especialmente en la nota 1, p. 48. el artículo es por lo demás, altamente interesante. Sin embargo, este nuevoanálisis de la resina, que ha sido realizado por la misma autora, pero con equipos más potentes y de mayor definición, hanaclarado lo que en este texto se recoge, a saber: que se trata de resina de pino. es por ello especialmente importante que quedaaquí constancia pública de esta corrección. la propia Marisa gómez ha tenido la amabilidad de explicarnos las condiciones quellevaron al primer análisis erróneo.
14 Oficio rº entrada en el Museo, nº 58, de viii-2002).
15 Fernández Martínez (1984): “la combinación estadística de las fechas de Carbono-14”. Trabajos de Prehistoria, 41: 349-359.el autor diserta con rigor sobre la aplicación de las fechas radiocarbónicas a la arqueología, sus errores por falta de precisión opor inversión de los rangos y las hipotéticas correcciones estadísticas necesarias.
16 Oficio rº entrada en el Museo, nº 58, de viii-2002. el mismo expediente que en el caso de la resina.
17 aún cuando la lista es más larga de lo que aquí se da, ofrecemos los pecios principales y más significativos.
18 Pulak (1988): “The Bronze age shipwreck at ulu Burun, Turkey: 1985 Campaign”. American Journal of Archaeology, 92 (1):
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
255

1-37. Pulak (1988): “excavations at Turkey: 1988 Campaign”. Institute of Nautical Archaeology Newsletter, 15 (4): 13-17.Pulak (1989): “ulu Burun: 1989 excavation Campaign”. Institute of Nautical Archaeology Newsletter, 16 (4): 4-11. Pulak(1993): “The shipwreck at ulu Burun, Turkey: 1993 excavation Campaign”. Institute of Nautical Archaeology Quarterly, 20(4): 8-16. Pulak (1994): “1994 excavation at ulu Burun. The final Campaign”. Institute of Nautical Archaeology Quarterly, 21(4): 8-16. Bass (1985): “Bronze age Shipwreck. The oldest and most valuable ever excavated in the Mediterranean”. NationalGeographic, 167: 2-3. Bass (1987): “Oldest known shipwreck reveals Bronze age splendors”. National Geographic, 172: 693-733. Bass (1989): “The construction of a seagoing vessel of the late Bronze age”. en H. Tzalas (ed.): Tropis I (Piraeus, 1985).athens: 25-35. Bass (1996): Shipwrecks in the Bodrum Museum of Underwater Archaeology. Bodrum.
19 Bass (1961): “The Cape gelydonia Wreck: Preliminary repport”. American Journal of Archaeology, 65: 267-276. Bass(1965): “Cape gelydonia”. en J. du Plat Taylor (ed.): Marine Archaeology. london: 119-140. Bass (1973): “Cape gelydoniaand the Bronze age Maritime Trade”. en H.a. Hoffner Jr. (ed.): Orient and Occident. essays Presented to Cyrus H. Gordon.neukirchen-vluyn: 29-38. Bass (1988): “return to Cape gelydonia”. Institute of Nautical Archaeology Quarterly, 15 (2): 2-5.Bass (1990): “Cape gelydonia once more”. Institute of Nautical Archaeology Quarterly, 16 (4): 12-13. Bass (1996): Shipwrecksin the Bodrum Museum of Underwater Archaeology. Bodrum. Muhly (1970): “Homer and the Phoenicians”. Berytus, 19: 19-64, opinaba que el barco pueda ser micénico, opinión que no ha tenido apenas seguidores en la bibliografía.
20 negueruela, Pinedo, gómez, Miñano, arellano y Barba (1995): “Seventh-century BC Phoenician vessel discovered at Playade la isla, Mazarrón, Spain”. The International Journal of Nautical Archaeology, 24 (3): 189-197. negueruela et alii (2000):“Descubrimiento de dos barcos fenicios en Mazarrón (Murcia)”. iv Congreso Internacional de estudios Fenicios y Púnicos(Cádiz, 1995). iv. Cádiz: 1671-1680. negueruela (2000b): “Managing the maritime heritage. The national Maritimearchaeological Museum and national Centre for underwater research, Cartagena, Spain”. The International Journal ofNautical Archaeology, 29 (2): 179-198. negueruela (2000a): “Protection of shipwrecks: the experience of the Spanish nationalMaritime archaeological Museum”. en M.H. Mostafa et alii (eds.): Underwater archaeology and coastal management. Focuson Alexandría (alexandría, 1997). Paris: 11-116. negueruela et alii (e.p.): “el 2º barco fenicio del siglo vii a.C. de Mazarrón.Campaña de noviembre-1999/marzo 2000”. ii Congreso Internacional de estudios Púnicos (Cartagena, 2000). Murcia. Moity,rudel y Wurst (2003): Master Seafarers. The Phoenician and the Greeks. encyclopaedia of underwater archaeology, 2.london: 41-49.
21 Pomey (1995): “les épaves grecques et romaines de la place Jules-verne à Marseille”. Comptes-rendus de l’Academie desInscriptions et Belles-Letres, 1995 (2): 459-484.
22 Joncheray (1976): “l’épave grecque, ou etrusque, de Bon Porté”. Cahiers d’Archéologie Subaquatique, v: 5-36. Basch (1976):“le navire coussu de Bon Porté”. Cahiers d’Archéologie Subaquatique, v: 37-42. Jestin y Carrazé (1980): “Mediterranean hulltypes compared 4. an unusual type of Construction. The hull of wreck i at Bon Porté”. International Journal of NauticalArchaeology, 9: 70-72. Pomey (1981): “l’épave de Bon-Porté et les bateaux cousus de Mediterranée”. Mariner’s Mirror, 67(3): 225-243.
23 Bound (1985): “early observations on the construction of of the Pre-Classical wreck at Campese Bay, island of giglio”. enS. Mcgrail y e. Kentley (eds.): Sewn Planked Boats. B.a.r. i.S., 276. Oxford: 49-65. Bound (1991): “The giglio wreck”.enalia supplement, 1. athens. Bound (1995): “Das giglio wrack”. In Poseidon´s Reich: Archäologie Unterwasser. Mainz: 63-68. Bound (1995): “The Carpenter’s Calipers from the pre-Classical wreck at Campese Bay, island of giglio, northern italy (c.600 BC)”. en H. Tzalas (ed.): Tropis III (athens, 1989). athens: 99-110.
24 Freschi (1991): “note technique sul relitto greco arcaico di gela”. Atti della IV Rasegna di archeologia subacquea (giardininaxos, 1989). Mesina: 201-210. Panbini (1993): “Dentro lo scafo. un tipo de nave difuso nel vi-v sec. a.C.”. ArcheologiaViva, 37 (4): 62-67. Panbini (1999): “il relitto arcaico di gela”. Nuove efemeridi. Rassegna trimestrali di cultura, Palermo, Xii(46): 61-66.
25 Kahanov (1998): “The Ma’agan Michael ship (israël). a comparative study its hull construction”. Archaeonautica, 14: 155-160.
26 Steffy (1985): “The Kyrenia ship. an interim report on its hull construction”. American Journal of Archaeology, 89: 71-101.
27 vichos, Tsouchlos y Papathanassopolous (1991): “Première année de fouille de l’épave de Docos”. en r. laffineur y l. Basch(eds.): Thalassa, L’egée prehistorique et la mer (Córcega, 1990). lièje: 147-152. Papathanassopolous, vichos y lolos (1993):“Dokos: 1991 Campaign”. enalia Annual, 1991, 3: 17-37. Saramandi y Moraïtou (1993): “Conservation of the ceramics findsfrom the Dokos wreck”. enalia Annual, 1991, 3: 38-44.
28 Bass (1976): “Sheytan Deressi. Preliminary repport”. International Journal of Nautical Archaeology, 5: 293-303.
29 Wachsmann y raveh (1981): “an underwater salvage excavation near Kibutz ha-Hotrim”. International Journal of NauticalArchaeology, 10: 160. Wachsmann (1984): “Concerning a lead ingot fragment from ha-Hotrim, israel”. International Journal ofNautical Archaeology, 13: 169-176. Parker (1982): Ancient shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces. B.a.r.international Series, 580. Oxford, 1992. Misch-Brandl, galili y Wachsmann (1985): Finds from the Late Canaanite Bronze Perioden From the Depths of the Sea. Israel Museum Catalogue. Bodrum: 7-11. raban y galili (1985): “recent Maritime archaeological
Ivan NEGUERUELA
256

research in israel: a preliminary report”. International Journal of Nautical Archaeology, 14: 321-356
30 galili (1985): “a group of Stone anchors at newe Yam”. International Journal of Nautical Archaeology, 14: 143-153. galili(1987): “Corrections and aditions to “a group of Stone anchors at newe Yam” (IJNA, 14: 143-53)”. International Journal ofNautical Archaeology, 16: 167-168. Frost (1986): “Comment on “a group of Stone anchors at newe Yam” (IJNA, 14: 143-53)”. International Journal of Nautical Archaeology, 15: 65-66.
31 Parker (1992): Ancient shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces. B.a.r. international Series, 580. Oxford.
32 en el ii Congreso internacional de estudios Púnicos celebrado en abril de 2.000 en Cartagena, a mediados de la campaña deexcavación.
33 landström (1970): Ships of the Pharaos. garden City: fig. 337.
34 Joncheray (1976); Basch (1976); Jestin y Carrazé (1980); Pomey (1981).
35 Bound (1985, 1991, 1995a y 1995b).
36 Freschi (1989) y Panbini (1999).
37 Johnstone (1980): The sea-craft of prehistory. london. Foerster (1988): Construcción naval antigua. Barcelona: fig. 4. Casson(1994: 33-35, figs.). rougè (1966): Recherches sur l’organisation du commerce marítime en Méditerranée sous l’empireromain, Paris. Steffy (1994): Wooden ship building and the interpretation of shipwrecks. College Station. Basch (1987): Lemusée imaginaire de la marine antique. athens. Wachsmann (1997): Seagoing ships and seamanship in the Bronze Age Levant.College Station.
38 Bass y van Doorninck (1982): Yassi Ada. A seventh century Byzantine Shipwreck. i. College Station, 1982.
39 Jezegou (1985): “eléments de construction sur copules observés sur une épave du aut. Moyen age dècouverte à Fos-sur-Mer”.vi Congreso Internacional de Arqueología Submarina (Cartagena, 1982). Madrid: 351-356
40 Casson (1963): “Sewn boats”. Classical Review, 57: 257-259. Mcgrail y Kentley (eds.) (1985): Sewn Planked Boats. B.a.r.i.S., 276, Oxford. Beltrame (1996-97): “Sutiles naves e navigacione per acque interne in etá romana”. Padusa, nS, 32-33:137-146.
41 landström (1970): Ships of the Pharaos. garden City: 38-39.
42 Pomey (1997): ”les navires”. La navigation dans l’Antiquité. aix-en-Provence: 91-93.
43 al menos en un caso de Mazarrón-2 sí que se usó esta técnica. Pero en la mayoría de los casos, se usó la unión en “chaflán”.
44 Casson (1994: foto 5). representación de una “coracha” asiria en un relieve del Palacio de Senaquerib (704-681 a. C.). MuseoBritánico (Johnstone, 1980: 25 y ss.; Basch, 1987: 42, 51, 71-72, etc.).
45 en contra, las cuadernas del barco mayor de Jules verne, en Marsella. Vide Pomey (1997).
46 Contra el calafateado en la antigüedad por causa de las lengüetas, Basch (1986): “note sur le calfatage: la chose et le mot”.Archaeonautica, 6: 187-198.
47 rougè (1966): Recherches sur l’organisation du commerce marítime en Méditerranée sous l’empire Romain
48 Joncheray (1975): “l’épave de la Chrétienne”. Cahiers d’archéologie subaquatique, supplément 1. Frejus: 68.
49 Bass y van Doorninck (1982: 60).
50 Sigo la traducción de José Manuel Pabon (1986). Odisea. Biblioteca Clásica gredos, 48. Madrid
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
257

Bibliografía
BaSCH, l. (1976): “le navire coussu de Bon Porté”. Cahiers d’Archéologie Subaquatique, 5: 37-42.BaSCH, l. (1986): “note sur le calfatage: la chose et le mot”. Archaeonautica, 6: 187-198.BaSCH, l. (1987): Le musée imaginaire de la marine antique. institut Hellenique pour la Conservation de la
tradition nautique. athens. BaSS, g. (1961): “The Cape gelydonia Wreck: Preliminary repport”. American Journal of Archaeology, 65: 267-
276BaSS, g. (1965): “Cape gelydonia”. en J. du Plat Taylor (ed.): Marine Archaeology. World underwater Federation.
Hutchinson. london: 119-140.BaSS, g. (1973): “Cape gelydonia and the Bronze age Maritime Trade”. en H.a. Hoffner Jr. (ed.): Orient and
Occident. essays Presented to Cyrus H. Gordon. alter Orient und altes Testament, 22. verlag Butron & BerckerKevelaer-neukirchener verlag. neukirchen-vluyn: 29-38.
BaSS, g. (1976): “Sheytan Deressi. Preliminary repport”. The International Journal of Nautical Archeology, 5: 293-303.
BaSS, g. (1985): “Bronze age Shipwreck. The oldest and most valuable ever excavated in the Mediterranean”.National Geographic, 167: 2-3.
BaSS, g. (1987): “Oldest known shipwreck reveals Bronze age splendors”. National Geographic, 172: 693-733.BaSS, g. (1988): “return to Cape gelydonia”. International Journal of Nautical Archeology, 15 (2): 2-5.BaSS, g. (1989): “The construction of a seagoing vessel of the late Bronze age”. en H. Tzalas (ed.): Tropis I.
International Symposium on Ships Construction in Antiquity (Piraeus, 1985). athens: 25-35.BaSS, g. (1990): “Cape gelydonia once more”. International Journal of Nautical Archeology, 16 (4): 12-13.BaSS, g. (1996): Shipwrecks in the Bodrum Museum of Underwater Archaeology. Museum of underwater
archaeology. Bodrum.BaSS, g. y DOOrninCK, F.H. van (eds.) (1982): Yassi Ada. A seventh century Byzantine Shipwreck. i. nautical
archaeology Series, 1. Texas a & M university Press. College Station.BelTraMe, C. (1996-97): “Sutiles naves e navigacione per acque interne in etá romana”. Padusa, n.S., 32-33:
137-146.BlaCKMan, e., (1999): “Fibers and textiles used in the construction of ships`s hulls”. en H. Tzalas (ed.): Tropis
V. International Symposium on Ships Construction in Antiquity (nauplia, 1993). athens: 53-64.BOunD, M. (1985): “early observations on the construction of of the Pre-Classical wreck at Campese Bay, island
of giglio”. en S. Mcgrail y e. Kentley (eds.): Sewn Planked Boats. Archaeological and ethnographic Papers(greenwich, 1984). B.a.r. international Series, 276. Oxford: 49-65.
BOunD, M. (1991): The Giglio wreck. A wreck of the Archaic period (c. 600 BC off the Tuscan island of Giglio. Anaccount of its discovery and excavation: a review of the main finds. Hellenic institute of Maritime archaeology.enalia supplement, 1. athens.
BOunD, M. (1995a): “Das giglio wrack”. In Poseidon´s Reich: Archäologie Unterwasser. Mainz: 63-68.BOunD, M. (1995b): “The Carpenter’s Calipers from the pre-Classical wreck at Campese Bay, island of giglio,
northern italy (c. 600 BC). en H. Tzalas (ed.): Tropis III. International Symposium on Ships Construction inAntiquity (athens, 1989). athens: 99-110.
CaSSOn, l. (1963): “Sewn boats”. The Classical Review , 57: 257-259.CaSSOn, l. (1971): Ships and seamanship in the Ancient World. Princeton university Press. PrincetonCaSSOn, l. (1994): Ships and Seafaring in Ancient Times. university of Texas Press. london-austin.FernÁnDeZ MarTÍneZ, v.M. (1984): “la combinación estadística de las fechas de Carbono-14”. Trabajos de
Prehistoria, 41: 349-359. FOerSTer, F. (1988): Construcción naval antigua. ed. l’estaquirot. Barcelona.FreSCHi, a. (1991): “note technique sul relitto greco arcaico di gela”. Atti della iv Rasegna di archeologia
subacquea (giardini naxos, 1989). Mesina: 201-210FrOST, H. (1986): “Comment on ‘a group of Stone anchors at newe Yam’ (IJNA, 14: 143-53)”. International
Journal of Nautical Archeology, 15: 65-66.galili, e. (1985): “a group of Stone anchors at newe Yam”. International Journal of Nautical Archeology, 14:
143-153.
Ivan NEGUERUELA
258

galili, e. (1987): “Corrections and aditions to ‘a group of Stone anchors at newe Yam’ (IJNA, 14: 143-53)”.International Journal of Nautical Archeology, 16: 167-168.
HOMerO (1986): Odisea. Traducción de J.M. Pabón. Biblioteca Clásica gredos, 48. gredos. Madrid.JeSTin, O. y CarraZÉ, F. (1980): “Mediterranean hull types compared 4. an unusual type of Construction. The
hull of wreck i at Bon Porté”. International Journal of Nautical Archeology, 9: 70-72.JeZegOu, M.P. (1985): “eléments de construction sur copules observés sur une épave du aut. Moyen age
dècouverte à Fos-sur-Mer”. vi Congreso Internacional de Arqueología Submarina. (Cartagena, 1982). Ministeriode Cultura. Madrid: 351-356.
JOHnSTOne, P. (1980): The sea-craft of prehistory. 2ª ed. 2001. routledge & K. Paul. london.JOnCHeraY, J.P. (1975): L’épave de la Chrétienne. Cahiers d’archéologie subaquatique, supplément 1. Frejus.JOnCHeraY, J.P. (1976): “l’épave grecque, ou etrusque, de Bon Porté”. Cahiers d’Archéologie Subaquatique, 5:
5-36.KaHanOv, J. (1999): “The Ma’agan Mikhael ship (israel): a comparative study on its hull construction”.
Archaeonautica, 18: 155-160.lanDSTrÖM, B. (1970): Ships of the Pharaos. garden City.linDer, e. (1995): “The Ma’agan Michael shipwreck”. en H. Tzalas (ed.): Tropis III. 3rd. International Symposium
on ship construction in Antiquity (athens, 1989). athens: 275-281.lóPeZ ParDO, F. (2002): “Sandáraca, el ámbar de los dioses, en las costas de la factoría fenicia de Mogador /Kerne
(Marruecos atlántico)”. Akros, Melilla, 1: 48-53MiSCH-BranDl, O.; galili, e. y WaSCHMan, S. (1985): Finds from the Late Canaanite Bronze Period en
From the Depths of the Sea. (Israel Museum Catalogue). Muzeon Yisrael. Yerushalayim: 7-11.MOiTY, M.; ruDel, M. y WurST, a.X. (2003): Master Seafarers: The Phoenicians and the Greeks.
encyclopaedia of underwater archaeology, 2. Periplus. london.MuHlY, J.D. (1970): “Homer and the Phoenicians”. Berytus, 19: 19-64. negueruela, i. (2000a): “Protection of shipwrecks: the experience of the Spanish national Maritime
archaeological Museum”. en M.H. Mostafa, n. grimal y D. nakashima (eds.): Underwater archaeology andcoastal management. Focus on Alexandría (alexandría, 1997). Coastal Management Sourcebooks, 2.u.n.e.S.C.O. Paris: 111-116.
negueruela, i. (2000b): “Managing the maritime heritage. The national Maritime archaeological Museum andnational Centre for underwater research, Cartagena, Spain”. The International Journal of Nautical Archeology,29 (2): 179-198.
negueruela, i. (2003): “Panorama del Museo nacional de arqueología Marítima y Centro nacional deinvestigaciones arqueológicas Subacuaticas”. La Conservación del Material Arqueológico Subacuático. MonteBuciero, ayuntamiento de Santoña, 9: 149-187.
negueruela, i.; PineDO, J.; góMeZ, M.; MiÑanO, a.; arellanO, i. y BarBa, J. S. (1995): “Seventh-century BC Phoenician vessel discovered at Playa de la isla, Mazarrón, Spain”. The International Journal ofNautical Archaeology, 24 (3): 189-197.
negueruela, i; PÉreZ BOneZ, M.a.; MarÍn C. y COrrea, C. (1996, en prensa): “el Pecio Fenicio de laPlaya de la isla, (Mazarrón). Campaña de 1996”. Memorias de Arqueología. Consejería de Cultura de laComunidad autónoma de la región de Murcia.
negueruela, i; MOYa, a.; MarÍn, C.; COrrea, C. y PÉreZ BOneT, M.a. (1997, en prensa): “elYacimiento Fenicio de la Playa de la isla, (Mazarrón). Campaña de 1997”. Memorias de Arqueología. Consejeríade Cultura de la Comunidad autónoma de la región de Murcia.
negueruela, i; gOnZÁleZ gallerO, r.; COrrea, C.; MarÍn, C. y MÉnDeZ SanMarTÍn, a. (1998,en prensa): “Carta arqueológica Subacuática del litoral de la región de Murcia. Primera fase: Mazarrón.Campaña de 1998”. Memorias de Arqueología. Consejería de Cultura de la Comunidad autónoma de la regiónde Murcia.
negueruela, i; gOnZÁleZ gallerO, r.; MarÍn, C. y MÉnDeZ SanMarTÍn, a. (1999, en prensa): “lacampaña de trabajos arqueológicos subacuáticos de 1999 en la Playa de la isla, Mazarrón”. Memorias deArqueología. Consejería de Cultura de la Comunidad autónoma de la región de Murcia.
negueruela, i.; PineDO, J.; góMeZ, M.; MiÑanO, a.; arellanO, i. y BarBa, J.S. (2000):“Descubrimiento de dos barcos fenicios en Mazarrón (Murcia)”. en Mª.e. aubet y M. Barthélemy (eds.): iv
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
259

Congreso Internacional de estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). iv. universidad de Cádiz. Cádiz: 1671-1680.
negueruela, i; gOnZÁleZ gallerO, r.; San ClauDiO, M.; MarÍn, C.; MÉnDeZ SanMarTÍn, a.y PreSa, M. (2004, en prensa): “el 2º barco fenicio del siglo vii a.C. de Mazarrón. Campaña de noviembre-1999/marzo 2000”. ii Congreso Internacional de estudios Púnicos (Cartagena, 2000). Murcia.
PanBini, r. (1993): “Dentro lo scafo. un tipo de nave difuso nel vi-v sec. a.C.”. Archeologia Viva, 37 (4): 62-67.PanBini, r. (1999): “il relitto arcaico di gela”. Nuove efemeridi. rassegna trimestrali di cultura, Palermo, 12 (46):
61-66.PaPaTHanaSSOPOlOuS, g.; viCHOS, Y. y lOlOS, Y. (1995): “Dokos: 1991 Campaign”. enalia Annual,
athens, 3, 1991: 17-37.ParKer, a.J. (1992): Ancient shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces. B.a.r. international
Series, 580. Oxford.POMeY, P. (1981): “l’épave de Bon-Porté et les bateaux cousus de Mediterranée”. The Mariner’s Mirror, 67 (3):
225-243.POMeY, P. (1988): “Principes et métodes de construction en archìtecture naval antique”. Cahiers d´Histoire,
XXXiii (3-4): 397-412.POMeY, P. (dir.) (1997): La navigation dans l´Antiquité. edisud. aix-en-Provence.POMeY, P. (1995): “les épaves grecques et romaines de la place Jules-verne à Marseille”. Comptes-rendus de
l’Academie des Inscriptions et Belles-Letres, 1995 (2): 459-484.POMeY, P. (1999): “les épaves antiques de la Place Jules verne a Marseille: des bateaux dragues?”. en H. Tzalas
(ed.): Tropis V. International Symposium on Ships Construction in Antiquity (nauplia, 1993). athens: 321-328.PulaK, C. (1988): “The Bronze age shipwreck at ulu Burun, Turkey: 1985 Campaign”. American Journal of
Archaeology, 92 (1): 1-37.PulaK, C. (1988): “excavations at Turkey: 1988 Campaign”. Institute of Nautical Archaeology Newsletter, 15 (4):
13-17.PulaK, C. (1989): “ulu Burun: 1989 excavation Campaign”. Institute of Nautical Archaeology Newsletter, 16 (4):
4-11.PulaK, C. (1993): “The shipwreck at ulu Burun, Turkey: 1993 excavation Campaign”. Institute of Nautical
Archaeology Quarterly, 20 (4): 8-16.PulaK, C. (1994): “1994 excavation at ulu Burun. The final Campaign”. Institute of Nautical Archaeology
Quarterly, 21 (4) 8-16.raBan, a. y galili, e. (1985): “recent Maritime archaeological research in israel: a preliminary report”.
International Journal of Nautical Archeology, 14: 321-356.rOugè, J. (1966): Recherches sur l’organisation du commerce marítime en Méditerranée sous l’empire Romain.
S.e.v.P.e.n. Paris.rOugè, J. (1981): Ships and fleets of the ancient Mediterranean. Wesleyan university Press. Middle Town, Conn.SaraManDi, T. y MOraÏTOu, a. (1995): “Conservation of the ceramics finds from the Dokos wreck”. enalia
Annual, athens, 3, 1991: 38-44.Sierra MÉnDeZ, J.l. (1999): “análisis de los primeros resultados en el tratamiento del barco fenicio de la playa
de la isla (Mazarrón)”. Cuadernos de Arqueología Marítima, 5: 51-57.Sierra MÉnDeZ, J.l. y góMeZ-gil, C. (1999): “adquisición de un liofilizador para el estudio de maderas
arqueológicas saturadas de agua”. Cuadernos de Arqueología Marítima, 5: 211-216.SleeSWYK, a.W. (1980): “Phoenician joints, coagmenta punicana”. International Journal of Nautical Archeology,
9 (3): 243-244.STeFFY, J.r. (1999): “ancient ship repair”. en H. Tzalas (ed.): Tropis V. International Symposium on Ships
Construction in Antiquity (nauplia, 1993). athens: 395-408.STeFFY, J.r. (1994): Wooden Ship Building and the Interpretation of Shipwrecks. Texas a&M university. College
Station, Texas.STiegliTZ, r.r. (1999): “Phoenician ship equipment and fittings”. en H. Tzalas (ed.): Tropis V. International
Symposium on Ships Construction in Antiquity (nauplia, 1993). athens: 409-419.viCHOS, Y.; TSOuCHlOS, n. y PaPaTHanaSSOPOlOuS, g. (1991): “Première année de fouille de l’épave de
Docos”. en r. laffineur y l. Basch (eds.): Thalassa, L’egée prehistorique et la mer (Calvi, Corse, 1990). 3rd
Ivan NEGUERUELA
260

international aegean Conference. université de lièje. lièje: 147-152.WaCHSMann, S. (1984): “Concerning a lead ingot fragment from ha-Hotrim, israel”. International Journal of
Nautical Archeology, 13: 169-176. WaCHSMann, S. (1998): Seagoing Ships and Seamanship in the Bronze Age Levant. Texas a&M university-
Chatam. College Station, Texas-london.WaCHSMann, S. y raveH, K. (1981): “an underwater salvage excavation near Kibutz ha-Hotrim”.
International Journal of Nautical Archeology, 10: 160.
Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
261

Ivan NEGUERUELA
262
1. vista aérea vertical de la playa de la isla con anterioridad a la construcción del puerto deportivo que alteró la diná-mica del litoral. inicios de la década de los 70.
2. Foto aérea vertical de la playa de la isla en Diciembre de 2001. a la izquierda aparece el gran espigón del PuertoDeportivo construido entre 1988-1990. Ha desaparecido completamente la playa de arena que existía al pie de lascasas que aparecen en la parte superior de la fotografía.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
263
3. Mapa de dispersión de los hallazgos arqueológicos en la playa de la isla de Mazarrón.
4. Diseño de la Caja Fuerte con el barco Mazarrón-2 en su interior.

Ivan NEGUERUELA
264
5. Perspectiva general del barco, tomada desde la proa, una vez que se rebajó la primera capa de arena. en primertérmino a la izquierda aparece una pieza de madera que posteriormente se revelaría como el ancla del barco.
6. vista del barco, tomada, asimismo, desde la proa.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
265
7. vista de la popa del barco. una vez limpiada cuidadosamente toda la arena, apareció el sello de posidonea oceá-nica muerta.
8. el barco en su totalidad, tal como llegó a nosotros, con todo el cargamento en su interior.
8a. en primer término el ancla de madera. a continuación, uno de los arqueólogos del equipo limpiando la estacha(cabo de unión del ancla con el barco).

Ivan NEGUERUELA
266
9. la parte central del barco con los fragmentos de lingotes metálicos numerados y preparados para su extracción.
10. vista del interior del barco hacia la popa con lingotes de metal. a la izquierda la borda de estribor. a la derechababor.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
267
11. la parte central del barco. en el interior del barco comienzan a aparecer los lingotes metálicos, el molino de pie-dra, una espuerta y el ánfora.
12. la misma zona central del barco una vez limpiada meticulosamente la arena de cubrición. Se descubrió que elánfora estaba rota, aunque completa. el agujero rectangular que se aprecia en la borda de estribor fue practicado pornosotros para enviar a Holanda muestras de madera para el análisis del C14.

Ivan NEGUERUELA
268
13. la parte central del barco en plena excavación. a la izquierda el bao 5 roto por el peso del metal. en primer tér-mino la mitad superior del ánfora, y en el centro, los fragmentos de su mitad inferior. Junto a ellos la espuerta deesparto y asa de madera y diversos cabos de distintos grosores. a la derecha, una de las dos piedras de molino.
14. vista de la Parte central del barco mirando hacia la proa. Se puede apreciar con nitidez los diversos aspectos delcargamento. a la derecha, la borda de estribor conservada hasta la tapa de regala.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
269
15. vista de la proa. el cargamento metálico ya ha sido retirado y aparece, en el fondo, el abarrote vegetal formadopor miles de ramitas de arbusto.
16. vista desde la proa. Se observa con nitidez el recorrido de la cuaderna ignorando completamente a la estructuraconstructiva de la quilla.

Ivan NEGUERUELA
270
17. vista de la proa una vez excavada. Se observa el extraordinario estado del casco del barco, la sólida unión de lastracas entre si, dos cuadernas que pasan por encima de la quilla, un puntal para sujetar un bao o bancada.
18. Hacia la proa. Dos cuadernas completas cosidas al casco y un puntal para sujeción de una bao.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
271
19. Baos de popa. Barra vertical es parte del sistema que nos permitía tomar con suma precisión los puntos de refe-rencia del perímetro del barco.
20. Detalle de los baos 3 y 4. Como se explica en el texto, están prácticamente superpuestos. Se observan las ramasdel abarrote instalado para proteger el casco del barco. el casco, conserva todavía la resina amarilla.

Ivan NEGUERUELA
272
21. vista de la popa del barco desde el exterior. Se aprecian los baos 1, 2 y 3.
21a. Detalle del bao 1 en la popa junto al codaste
22. vista vertical de la popa del barco. a la izquierda el pequeño bao-1, caída. Y a su derecha los baos 2 y 3.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
273
23. Otro aspecto de la misma zona del barco una vez retirados los fragmentos del ánfora que cubrían la sobrequilla.en esta, y en su extremo derecha se observa la carlinga del mástil.
24. Detalle de la carlinga del mástil.

Ivan NEGUERUELA
274
25. el centro del barco una vez retirado el cargamento metálico. la foto fue tomada con un objetivo gran angular, loque da una visión forzada de la eslora de la nave. en el centro, el ánfora preparada para su extracción.
26. el ánfora del interior del barco, restaurada.
27. Dos fragmentos de cabo, de distintos grosores, restaurados.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
275
28. una pieza de madera, con forma de asa en el momento de su aparición.
29. la pieza de la fotografía anterior una vez terminada de restaurar.

Ivan NEGUERUELA
276
30. Detalle del remate curvo de la tapa de regala.
31. Detalle del casco del barco. la madera central, de lados paralelos, es la quilla. Se observan los “pasadores” o“clavos” de madera de las diversas tablas entre sí (piezas redondas de color oscuro).
32. Detalle de la huella que dejó una de las cuadernas que faltan en la proa sobre la resina que protegía el barco. loscuatro orificios corresponden a las perforaciones destinadas al cosido de la cuaderna al casco.
33. Detalle de uno de los cajeados o esclopaduras destinadas a recibir una espiga. los tres botones rojos que apare-cen en la foto son marcas de referencia nuestras.

Hacia la comprensión de la construcción naval fenicia según el barco “Mazarrón-2”del siglo VII a.C.
277
34. las dos piezas del molino de mano.
35. uno de los fragmentos de lingote mejor conservados.

278

Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç
(Pollença, Mallorca)
Xavier NieTOMuseu d’Arqueologia de Catalunya-Center d’ Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
MarTa SaNTOSMuseu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
FerraN TarONGÍ
1. Introducción
Durante los últimos cuarenta años la llamada arqueología subacuática ha experimentado una evoluciónvertiginosa que se ha hecho evidente, de una manera clara, en los aspectos tecnológicos de la práctica dela actividad, pero que es menos conocida, o al menos asumida, en los aspectos conceptuales.
Desde la época pionera, en la que el yacimiento más típico de esta actividad, el barco hundido, eravalorado esencialmente en cuanto a su capacidad para proporcionar materiales arqueológicos sincrónicos,especialmente útiles para avanzar en la datación de las tipologías cerámicas, se pasó a una segunda etapaen la que contenido y continente, el barco y su cargamento, se entendieron como un conjunto inseparableen el que existe una relación biunívoca, en cuanto que la arquitectura naval condiciona las característicasdel cargamento, la ruta y otros aspectos que van a hacer posible o no una operación comercial.
en una tercera fase de esta evolución conceptual, aquella en la que nos encontramos, se da un paso másy el barco, como documento histórico, adquiere su pleno valor en cuanto es reflejo de la situación históricaen tierra firme, especialmente en dos puntos geográficamente tan distantes como lo sean el puerto deorigen y el puerto de destino no alcanzado por la nave y que no tiene porque coincidir con el del naufragio.También en este caso se establece una relación biunívoca entre la situación en tierra y la embarcación encuanto que aspectos como la rentabilidad del viaje de vuelta, la problemática de la estiba del cargamento,las condiciones meteorológicas y las infraestructuras portuarias, entre otros condicionantes, van a facilitaro incluso impedir completar una operación comercial que se sustenta sobre el trípode de la producción, eltransporte y el consumo. en este sentido la arqueología náutica podría ser considerada también como laarqueología del transporte naval.
2. La excavación del pecio de Cala Sant Vicenç (Pollença-Mallorca)1
La cala Sant vicenç está situada en la fachada norte de la isla, hacia su extremo oriental. es profunday relativamente estrecha, bifurcándose en el fondo y dando lugar a dos pequeñas playas que permiten elacceso a un valle que conecta la cala con el interior de la isla (Fig. 1).
197

el lugar es aparentemente magnífico para el fondeo de las naves y efectivamente lo es, excepto cuandosoplan vientos de componente norte, la Tramontana, uno de los más frecuentes y terribles de la zona. enestas condiciones climáticas el lugar se convierte en una trampa, ya que la bocana de la cala está orientadaa norte, por lo que las olas, que se han desplazado sin ningún obstáculo desde el Golfo de León, barren lacala muy violentamente, arrojando cualquier objeto flotante a la playa, delante de la cual, en su parteoriental, y sumergida, en algunos puntos a menos de un metro de profundidad, existe una barrera de rocascontra la que rompería su fondo cualquier embarcación que se encontrara en estas condiciones.
No es por lo tanto extraño que durante la campaña de excavación de 2002 se localizaran indicios ypruebas de hasta cinco naufragios: uno de hacia el siglo i a.C. caracterizado por ánforas Dressel 1; otrodatado en el siglo i d.C. que debería llevar en su cargamento Terra Sigillata Sudgallica y cerámica deParedes Finas; un tercero de principios del siglo v d.C. y del que además de algunos restos cerámicosproceden seis monedas de oro con la efigie del emperador Honorio; un cuarto, sobre el que trataremos eneste artículo, es un barco griego del siglo vi a.C.; y un quinto, que podría tratarse en realidad de varioshundimientos, y que identificamos por restos dispersos pertenecientes a la arquitectura naval.
La campaña se centró sobre el barco griego actuando en una zona de 80 metros cuadrados en la quese observaba, a nivel superficial, una dispersión de material arqueológico, especialmente objetoscerámicos fragmentados, que aparecían en los intersticios que dejaban una gran cantidad de piedras demuy diversos tamaños que cubrían la zona.
La excavación se realizó por capas, individualizándose tres y bajo las que aparecieron los restos de laarquitectura naval (Fig. 2), que se conservaba, por lo que hemos podido ver hasta el momento, en unalongitud de algo más de 6 metros y una anchura de unos 4 metros. Los restos conservados pertenecen ala parte central de la nave y se han localizado cuatro cuadernas separadas entre si por 90/100 centímetrosy la marca dejada sobre el forro por una cuaderna que ha desaparecido. También se conserva la quilla ycinco tracas de una banda y cuatro de la otra (Fig. 3).
Descartamos que las piedras localizadas pertenezcan al lastre de la embarcación ya que proceden de unacantilado vecino del que fueron arrancadas y transportadas por los temporales. este hecho ha producidodos efectos: Uno facilitar la rotura y fragmentación de los objetos cerámicos que formaban parte delcargamento y el otro proteger la arquitectura de la nave, ya que de no ser por esta capa de piedras y dadala escasa profundidad a la que se encuentra el pecio, entre 5 y 6 metros, la resaca y los temporales habríanacabado por destruir los frágiles restos de madera.
en este yacimiento sólo se ha realizado, de momento, una campaña de intervención arqueológica,estando previsto continuar los trabajos hasta la excavación total del yacimiento. Por ello, los resultadosque expondremos a continuación son preliminares y sujetos a variaciones en función de los datos queaporten los futuros trabajos. insistiremos aquí especialmente en los aspectos más directamenterelacionados con la arquitectura naval que documentan los restos conservados de la estructura del barco,con la intención de enmarcarlos en el desarrollo evolutivo de las técnicas de construcción navalmediterránea. Finalmente, haremos una breve relación de los materiales recuperados, que permiten unaprimera aproximación a la caracterización del equipaje y del cargamento de la embarcación, aspectos que,para una definición más precisa y detallada, deben esperar a la finalización del proyecto de excavación delyacimiento.
3. Construcción naval mediterránea: Una compleja evolución
No es hasta principios de los años 60 que se plantea realmente el problema de la construcción navalantigua (Pomey, 1998: 49) cuando Casson hace evidente que las naves de ese periodo presentan un tipo deconstrucción de forro previo 2 , al tiempo que rompe con la visión tradicional que abordaba el estudio deun barco antiguo en el marco de una evolución continua de la construcción naval mediterránea, para la que
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
198

se suponía una tradición única (Casson, 1963, 1964a, 1964b y 1994). Se planteaba así el estudio de la arquitectura naval en unos términos nuevos lo cual ha permitido
avanzar en el conocimiento de los principios y los sistemas de construcción naval y los diversos modos deensamblaje. esto se produce en un momento en que el desarrollo de la arqueología subacuática permite uncontacto directo del arqueólogo con el objeto de estudio y de este modo completar las fuentes deinformación tradicionales, especialmente la iconografía y los textos, que ya se habían mostrado comoclaramente insuficientes.
aceptado que durante toda la antigüedad los barcos se construyeron siguiendo el principio deconstrucción de forro previo, ya que no es hasta el siglo vii d.C. cuando la embarcación de Saint-Gervaisii (Jezegou, 1985) junto a la de Yassi ada i muestran el inicio de una evolución que nos conducirá desdeel principio imperante en la antigüedad, hasta el principio de construcción sobre esqueleto, todavía en usohoy día, y aceptado también que la tradición de construcción naval mediterránea no es única, el problemase plantea en el estudio de las diversas líneas de esta evolución y en sus fases.
La solución no es fácil, debido a dos cuestiones básicas: la datación del momento de construcción delbarco y el poder establecer con precisión el lugar de construcción, cuestiones fundamentales paraestablecer cualquier línea evolutiva. el barco es un objeto en movimiento y el lugar de producción delcargamento localizado durante la excavación arqueológica no tiene por qué coincidir con la ubicación delastillero en el que se construyó la nave. Podemos conocer con aceptable precisión tanto la fecha delhundimiento como aquella en que se cortó el árbol, pero en esta horquilla cronológica, que puede llegar aser excesivamente amplia, es muy difícil establecer el momento de construcción del barco. a estosinconvenientes intrínsecos hemos de añadir el del todavía escaso número de embarcaciones antiguasconocidas y que de ellas es todavía menor el número de las estudiadas correctamente.
en este campo, como en otros de la arqueología, en ocasiones, nuestro nivel de conocimientos avanzaa saltos, en función de los yacimientos arqueológicos excavados y estudiados y así, durante las décadas delos sesenta a los ochenta el estudio de embarcaciones como Yassi ada i, Kyrenia, Madrague de Giens,magníficos ejemplos del sistema de ensamblaje por mortaja-lengüeta-clavija 3 , hizo considerar a estesistema como típico de la construcción greco-romana quedando, como ejemplos curiosos y exóticos,algunos pequeños fragmentos de embarcaciones de los que el pecio de Bon-Porté (Joncheray, 1976 y1978) era el mejor conservado, y en los que su rasgo más evidente, en una inspección superficial, era quela unión entre las diversas partes no se efectuaba por el sistema ya conocido, sino mediante un elaboradocosido de las piezas mediante cuerdas.
el estudio de la arquitectura naval de Bon-Porté y de los otros barcos cosidos conocidos (Pomey, 1981)y una serie de afortunados hallazgos posteriores, unos ya estudiados como los de la Plaza Julio verne enMarsella o el Cesar 1 (Pomey, 1995 y 2001), y otros todavía en fase de excavación y estudio como el deCala Sant vicenç (Pollença-Mallorca) (Nieto, Tarongí y Santos, 2002 y 2003; Kahanov y Pomey, 2004:14, 15, 21 y 22), junto a otros en los que el cosido sólo se utiliza en algunas partes del barco dominandoel sistema de ensamblaje por mortajas-lengüetas-clavijas, como los 1 y 2 de Mazarrón (Murcia)(Negueruela et alii, 1995 y 2000) o el más conocido de Ma’agan Mikhael (israel) (Kahanov, 1996;Kahanov y Pomey, 2004), ponen en evidencia una diversidad de tradiciones de construcción naval, lo cual,al mismo tiempo que manifiesta la complejidad del problema, añade nuevos hitos con los que rastrear laevolución tecnológica.
en la definición de esta evolución conviene no olvidar dos principios etnográficos: ante un mismoproblema planteado por la naturaleza, dos grupos humanos suelen encontrar soluciones similares e inclusoidénticas, aunque no exista contacto cultural entre ellos. recordemos que la barca de Nort Ferriby(Humberside) excavada en el noreste de inglaterra y datada a finales de la edad del Bronce, presenta lastablas del forro cosidas (Casson, 1994; Dell’amico, 2002: fig. 62) y hemos de convenir que el constructorde esta embarcación tuvo muy pocas posibilidades de haber recibido una influencia egipcia e incluso
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
199

mediterránea, lo cual se hace evidente viendo los planos de los restos de la nave y comprobando que salvoel hecho del cosido, en este caso longitudinal, en nada se asemeja esta construcción a otra mediterránea.Un razonamiento similar podemos hacer para las embarcaciones cosidas localizadas en Suecia, rusia oKenia (Pomey, 1981: 235). Por lo tanto la mera existencia del cosido no es un rasgo cultural específico.
el otro principio etnográfico es que la gente de mar es enormemente conservadora, al menos en cuantoa tecnología, y cuando una solución técnica se muestra eficaz es muy difícil que acepten otra, incluso enel caso de que sea la nueva sea mejor. esto produce que las innovaciones tecnológicas en arquitecturanaval se impongan muy lentamente y que lo hagan de manera y con cronología diferente en las distintasáreas mediterráneas. Los ejemplos son innumerables, pero citemos sólo la reticencia a cambiar los timoneslaterales compensados de época clásica por el timón axial y la prueba arqueológica más evidente es labarca del Canal Olímpico (Castelldefels) que presenta timones laterales y al mismo tiempo un timón axial(raurich et alii, 1992: 47).
Dicho esto y dado nuestro actual nivel de conocimiento, sí que parece que la introducción en elMediterráneo de la idea de coser una embarcación de madera, y no nos estamos refiriendo a las estructurasde madera forradas de pieles, es una aportación egipcia y que desde allí se difundió por las zonas ribereñas.Tenemos la suerte de disponer de documentos enormemente elocuentes de cómo se pudo realizar estadifusión. Se trata de dos textos (Meeks, 1997), de los que uno es una carta de ramsés ii (hacia 1.270 a.C.)dirigida al rey hitita, anunciándole que le envía una embarcación para que sus carpinteros hagan una copia.Otro texto de contenido similar se data entre el 555 y el 539 a.C. durante el reinado de Nabonid, rey deBabilonia. Junto a estos ejemplos de colaboración e intercambio tecnológico debieron existir otros deespionaje y en este sentido es esclarecedor el texto de Polibio (i, 20) por el que sabemos que gran parte delas quinquerremes utilizadas por los romanos en las Guerras Púnicas eran copias de una nave apresada alos cartagineses.
4. El problema del quebranto y del arrufo
Lucien Basch titula el segundo capítulo de su obra Le musée imaginaire de la marine antique con elsugestivo título de Pourquoi pas l’Egypte (Basch, 1987). No es nuestra intención entrar en el debate sobrelas aportaciones de egipto a la náutica mediterránea (Meeks, 1997) y mucho menos comparar lasembarcaciones egipcias con la de Cala Sant vicenç ya que se trata de dos concepciones arquitectónicasdiferentes, siendo el rasgo más evidente, a primera vista, que mientras en los barcos egipcios el cosidosigue una dirección transversal, de babor a estribor, en la tradición tecnológica posterior, en la que seinscribe Cala Sant vicenç, el cosido es longitudinal, de proa a popa.
Únicamente utilizaremos ese debate como excusa para, teniendo en cuenta que son barcos egipcios losmás antiguos hasta ahora conocidos y estudiados, especialmente la barca de Keops (hacia el 2.600 a.C)(Lipke, 1984) y dado que los condicionantes naturales que el mar impone para la navegación hanpermanecido prácticamente inmutables durante toda la Historia, rastrear desde el momento más antiguoposible algunas soluciones técnicas que el hombre ha ido aplicando para conseguir que sus embarcacionesfuesen útiles.
recordemos que ya en el iX milenio a.C. y sin duda antes, la colonización de las islas mediterráneas,obviamente gracias a embarcaciones, es un hecho constatado y que a falta de informaciones sobre lasaportaciones mesopotámicas en este campo, constatamos que las más antiguas embarcaciones conocidas,las nilóticas, son cosidas (un sistema para unir dos elementos de madera de un barco, especialmente lastablas del forro, gracias a unas perforaciones realizadas en la zona de contacto de las dos tablas y por lasque se pasa una cuerda).
Sabemos de la existencia de rutas estables de navegación entre egipto y Biblos ya en el iii milenioa.C., lo cual supone que aquellas embarcaciones fluviales tuvieron que adaptarse a la nueva problemática
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
200

que plantea la navegación en mar abierto y de entre estos problemas nos interesa resaltar el del quebrantoy el arrufo de las naves, las deformaciones cóncavas o convexas que experimenta la carpintería axial deuna nave, especialmente la quilla, en el momento en que la embarcación cabalga sobre una ola quedandosuspendidos sus extremos en el vacío soportando, los extremos, el peso de la propia embarcación y sucargamento, o cuando es el centro de la embarcación el que queda en el vacío, en el seno de dos olas quesujetan la proa y la popa. el continuado esfuerzo longitudinal de la nave y la flexibilidad del conjunto vaa acabar por desmembrar las partes constitutivas de la nave, especialmente las tablas del forro,produciendo vías de agua. La búsqueda de soluciones a este problema va a generar toda una serie deinnovaciones tecnológicas para adecuar las naves fluviales a la problemática marítima y estasinnovaciones son detectables en el propio egipto.
en los relieves de Deir el Bahari se nos muestran la partida de la expedición de Hatshepsout, hacia el1.500 a.C., por el Mar rojo y por la costa oriental africana y se aprecian perfectamente los tormentos,unos tensores, unos gruesos cabos que recorren longitudinalmente la cubierta de la nave y que ciñen losextremos de proa y popa. Una pieza de madera permite, a modo de torniquete, tensar o destensar el cabocon lo que se mitiga el quebranto o el arrufo de la embarcación.
esta flexibilidad longitudinal de la nave se deja notar especialmente en las tablas del forro, que tiendena desplazarse longitudinalmente cada una de manera independiente a las contiguas. esto es grave en unbarco en el que las tablas del forro se unen por el sistema de cosido, ya que se produce un destensamientode las ataduras que pueden llegar a cortarse. La solución fue precoz y se documenta ya en el 2.600 a.C. enla nave de Keops. Unas mortajas labradas en el canto de la tabla y que tienen su paralelo enfrontado en latabla contigua, permiten encastar unas lengüetas de madera de forma prácticamente rectangular, de talmanera que la mitad de cada lengüeta se introduce en una tabla del forro y la otra mitad en la tablacontigua. De esta manera se evita el desplazamiento longitudinal de las tablas 4. además, regularmenterepartidos por todo el forro, las tablas presentan unos dientes que encajan en otros de la tabla contigua,evidentemente con el objetivo de dificultar el desplazamiento longitudinal.
Hay que recordar que la solución técnica de lengüetas y mortajas, que la encontramos aplicada tambiénen Cala Sant vicenç, no es un sistema de ensamblaje, ya que no une dos tablas del forro, simplemente evitasu desplazamiento longitudinal. el cosido es el sistema de ensamblaje y si este se rompe las tracas seseparan con suma facilidad. Cala Sant vicenç nos ha ofrecido magníficos ejemplos de cómo, una vezdesaparecido el cosido, las tracas se separan únicamente por su propio peso (Fig. 3.1, 4). el gran cambioconceptual se produce al añadir dos clavijas, que atraviesan verticalmente la lengüeta y las dos tablascontiguas bloqueando el conjunto, de esta manera se convierte en un sistema de ensamblaje por mortaja-lengüeta-clavija, el cual presenta la gran ventaja de que al mismo tiempo evita el desplazamientolongitudinal de las tracas.
Otro problema se presenta en la unión de las diversas tablas de una misma hilada del forro. Paraconstruir un barco de eslora considerable es difícil encontrar tablas que, con una sola pieza, cierren la navede proa a popa, por lo que se hace necesario, para formar una hilada, contar con varias tablas. La unión dedos tablas es un punto débil de la embarcación y si la unión se realizara con un corte perpendicular a loscantos, la superficie disponible para aplicar refuerzos sería escasa. La solución detectada en la barca deKeops es ingeniosa y consiste en cortar las testas de las dos tablas a unir en oblicuo muy pronunciado ycon un perfil en S provisto de un diente, del mismo tipo que los que se reparten por la cara lateral de lastablas, que encaja en su pareja de la otra tabla. Se consigue así aumentar sensiblemente la zona de contacto,con la posibilidad de aplicar refuerzos y se obtienen unos perfiles sinuosos que encajan entre sí. estasolución, sin el diente de encaje, la encontramos en Cala San vicenç (Fig. 3.7).
el cosido, por sí solo, no es una solución satisfactoria ni para la navegación fluvial ni mucho menospara la marítima. este sistema de ensamblaje ha de ir acompañado de otras soluciones técnicas (modo derealizar el cosido, presencia de lengüetas, tablas dentadas, modo de evitar la filtración de agua por las
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
201

juntas, etc.), todo lo cual hará que, en conjunto, el sistema sea satisfactorio para, entre otros objetivos,evitar el desplazamiento longitudinal de las tablas del forro y sus consecuencias sobre el destensamientode las ataduras
el sistema de ensamblaje por cosido no es un rasgo distintivo y es por lo tanto insuficiente para haceruna adscripción cultural. Se trata de una evolución hasta cierto punto lógica del uso de cuerdas para hacerbalsas e incluso para forrar con pieles estructuras ligeras de madera flexibles y, como hemos visto, se llegóa este sistema prácticamente en todo el mundo y en culturas muy diversas. Pero sí pueden ser rasgosdistintivos valiosos las otras innovaciones técnicas que complementan el cosido para hacerlo útil.
5. El sistema de cosido del barco de Cala Sant Vicenç
aportaremos algunos datos del barco de Cala Sant vicenç con la esperanza de ir situándolo en una fasede alguna de las líneas evolutivas de la construcción naval mediterránea, lo cual nos permitirá comenzara elaborar hipótesis para inscribirlo en un contexto cultural. en este empeño son importantísimos losgrandes conceptos sobre sistema o principio de construcción o de ensamblaje, pero creemos que tambiénlo son los pequeños detalles constructivos, las pequeñas soluciones técnicas, los pequeños trucos y “tics”del carpintero naval que nos van a permitir, algún día, adscribir un barco a un determinado astillero, o almenos a una zona geográfica con rasgos técnicos propios.
veamos como el constructor del barco de Cala Sant vicenç ha dado respuesta al problema delquebranto y el arrufo y su repercusión sobre el desplazamiento de las tablas del forro. Han desaparecidolos dientes que en el barco egipcio se distribuían en las caras laterales y en las testas de las tablas del forropara trabarse con las contiguas, pero es cierto que el grosor de las tracas se ha reducido muy sensiblementepor lo que en una traca de 4,5 cm. de grosor, como las de Cala San vicenç, un diente de ese tipo seríaenormemente frágil. Se mantiene el sistema de lengüetas y mortajas, sin clavijas de bloqueo (Fig. 4). Laslengüetas presentan una forma aproximadamente rectangular, algo más estrechas en los extremos que enel centro para facilitar la penetración en las mortajas, y con unas medidas que pueden variar de unas aotras, pero que se mantienen alrededor de una longitud de 14 cm., una anchura máxima de 2,5 cm. y de 2cm. en los extremos.
estas lengüetas aparecen regularmente en todas las tablas y a una distancia variable pero alrededor de20/30 cm., que disminuye sensiblemente en las testas con perfil en forma de S y que permiten unir unatabla a la contigua de la misma hilada (Fig. 3.7). en este lugar la distancia entre lengüetas es variable ydepende del espacio disponible. estas lengüetas aparecen en los dos cantos de todas las tablas, excepto enel canto adyacente a la quilla de las primeras tracas de aparadura. Curiosamente, en este canto las lengüetasson sustituidas por unas espigas cilíndricas (Fig. 3.2) que se encastan, cada 30/35 cm., una en la mitad enla quilla y la otra en la traca de aparadura.
Donde se ha producido el avance más notorio es en la manera de realizar el cosido, sustituyendo elcosido transversal por uno longitudinal que une dos tablas contiguas desde un extremo al otro de laembarcación. además, mientras en la barca de Keops cada agujero de una tabla se cosía al que teníaenfrente en la tabla contigua, fijando las tablas para impedir que se separaran, pero no evitando elmovimiento en abanico que se genera con el desplazamiento longitudinal de las tablas, en Cala San vicençse mantiene este cosido perpendicular al borde de la tabla, realizado con cuerdas de mucho menordiámetro, en este caso unos 3 mm., pero se añaden dos cosidos oblicuos de tal manera que cada agujerode una tabla se cose a tres de la tabla contigua: el que tiene enfrente y a los de cada lado, formándose unapata de gallo en la que cada ligadura oblicua actúa de tensor contribuyendo a impedir el desplazamientolongitudinal de las tablas. el resultado final es un cosido en aspa (Fig. 3.6). Teniendo en cuenta que encada canto de la tabla existe un agujero cada 5 cm. -de centro a centro- se obtienen miles de pequeñostensores que acaban fijando sólidamente cada tabla a la contigua impidiendo que se separen y que se
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
202

desplacen longitudinalmente.el mismo sistema de cosido se utiliza para unir la tabla de aparadura a la quilla, la cual no presenta
alefriz. Cabría la posibilidad de que una cuerda se destensara o se rompiera produciendo el descosido deuna zona amplia y para evitarlo, cada agujero por el que pasa la cuerda se obtura con una pequeña clavijacilíndrica de madera que fija la cuerda (Fig. 5).
Se obtiene de este modo un conjunto enormemente sólido y resistente en el que, en contra de laimpresión que podría tenerse en el sentido de que el sistema fallaría por las cuerdas, la excavación de CalaSant vicenç ha puesto al descubierto que faltan partes importantes del canto de la quilla y de numerosastracas y que la madera fue resquebrajada y arrancada violentamente, quebrándose justo por la línea deagujeros del cosido. esta es la prueba de que ante las enormes tensiones que se produjeron en el momentodel naufragio, las cuerdas del cosido aguantaron y aquello que acabó quebrándose fueron las tablas delforro y hasta la propia quilla.
La realización del cosido requiere una compleja preparación de las tablas a coser (Fig. 5). Se marcanuna serie de triángulos, separados por 3 cm., que forman una línea paralela al canto de la tabla y a unos1,5 cm. de este (Fig. 3.5). Los triángulos tienen la base paralela al canto de la tabla. Con tres certerosgolpes dados con una herramienta de corte, se hace saltar un trozo de madera quedando una oquedad enforma de tetraedro. en el fondo del tetraedro se realiza una perforación cilíndrica y oblicua, de forma queaparezca al exterior por el canto de la tabla (Fig. 5). enfrentando milimétricamente los tetraedros de unatabla con los de la contigua, se puede hacer pasar una cuerda por las perforaciones cilíndricas, con lo cualla cuerda no sale al exterior evitándose el desgaste y, para coser un agujero a los oblicuos de la tablacontigua, las aristas del tetraedro conducen, encajan y protegen la cuerda, quedando mejor fijada que siúnica.mente se hubiera realizado una perforación cilíndrica.
Las tablas se unen entre sí y la de aparadura a la quilla sin ningún tipo de encaje, por lo que podríafiltrase agua por las juntas. Para evitarlo se coloca sobre la junta, y se ha podido detectar en Cala Santvicenç, una banda de tela, probablemente embreada, la cual posteriormente queda fijada por el cosido.Una vez acabado el casco, se embadurna todo el interior con una espesa capa de brea de varios milímetrosde espesor 5 , con lo que se protege el conjunto contra el desgaste y la putrefacción, al tiempo que se sellapara evitar filtraciones.
Constatamos que 2.000 años más tarde de la barca de Keops, si bien los elementos utilizados y en partesu morfología sorprenden por su similitud, se ha operado un cambio conceptual enorme: se ha entendidoel problema y se han encontrado las soluciones. al observar en conjunto las diversas soluciones técnicasadoptadas en el barco de Cala San vicenç para evitar el desmembramiento de las tablas del forro y conello las vías de agua (espigas cilíndricas, lengüetas, perfil en S de las testas de las tablas, tetraedros, bandade tela, dirección de cosido, etc.) da la impresión de que nos encontramos ante un sistema y unassoluciones perfectamente consolidadas después de siglos de experiencias.
6. Cala Sant Vicenç: Una construcción naval griega
6.1. El sistema de ensamblaje cosido
Los ejemplos de Julio verne 9 (siglo vi a.C.) (Pomey, 1995), Giglio (hacia 580 a.C.) (Bound, 1991),Bon-Porté (hacia el 530 a.C.) (Pomey, 1981) y Cala Sant vicenç (hacia el último tercio del siglo vi a.C.),documentan este tipo de ensamblaje cosido que se utiliza tanto para unir las tablas del forro entre sí comoéstas a las cuadernas. es imprescindible recordar que existen mortajas y espigas cilíndricas o lengüetasrectangulares, pero sin clavijas de bloqueo.
en otro grupo de embarcaciones se detecta una menor utilización del cosido, que se reserva paraalgunas partes del forro y, especialmente en los extremos de proa y popa, para unir la tablazón a la roda y
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
203

el codaste, y se abandona el cosido para la unión de las cuadernas al forro, en donde el ensamblaje serealiza con clavijas de madera y/o clavos metálicos. Julio verne 7 (siglo vi a.C.) (Pomey, 1995) y Gela(hacia 480 a.C.) (Fiorentini, 1990) muestran un estado precoz de esta evolución, que se presenta másconsolidada en Ma’agan Mikhael (hacia el 400 a.C.) (Kahanov, 1996), en donde para el tablazón se utilizaexclusivamente el ensamblaje por mortajas-lengüetas-clavijas y el cosido se reserva para una parte tandelicada como es la unión de las tablas con la roda y el codaste.
el barco de Kyrenia (finales del siglo iv a.C.) (Swiny y Katzev, 1971) es el ejemplo del abandono delcosido y de la consolidación del sistema de mortajas-lengüetas-clavijas que pervivirá hasta la edad Media(Pomey, 1997).
estos barcos cosidos, a los que Homero hace referencia en la Ilíada (ii, 135), tendrán una pervivenciahasta hoy día, aunque con una presencia minoritaria, y podemos rastrear su existencia en época romana enComacchio (Berti, 1990), a lo largo de la edad Media con ejemplos datados en el siglo Xi, como es el casodel barco de Pomposa en el delta del Po (Bonino, 1968; Marlier, 2002) y constatar su existencia y suutilización de forma habitual en la región de Kerala, en el sudoeste de la india, en donde en el siglo XXise pueden ver navegando y faenando embarcaciones que en su sistema de cosido son una copia,prácticamente milimétrica, de aquello que se aprecia en el barco de Cala Sant vicenç del siglo vi a.C.
Patrice Pomey, partiendo de las características constructivas de los barcos conocidos, ha establecidounas familias y en una de ellas incluye a las embarcaciones de Julio verne 9 (siglo vi a.C.), Bon-Porté(hacia el 530 a.C.), Giglio (hacia 580 a.C.), y de los que textualmente opina: “estos tres pecios constituyenun ejemplo muy homogéneo que se inscribe en un contexto manifiestamente griego: masaliota, y por lotanto foceo, para el pecio Julio verne 9 pero también para el pecio de Bon-Porté, muy probablementegriego para el pecio de Giglio” (Pomey, 1997: 199).
el pecio Julio verne 9 (Pomey, 1995) fue encontrado en 1993 en la plaza marsellesa de la que toma elnombre, incluido en un estrato arqueológico que se formó a finales del siglo vi a.C. en el fondo del puertogriego en donde se hundió. Se trata de una embarcación de pesca de la que se conservan un extremo y laparte central de la embarcación en una longitud de 5 m. y una anchura de 1, 50 m. Se conserva el forro yuna cuaderna in situ. Sus medidas originales debían ser de unos 9 m. de eslora por 1,60 m. de manga(Pomey, 1998a).
el sistema de ensamblaje es cosido, presentando unos tetraedros, cada 2,5 cm., con un orificio circularen el fondo y oblicuo para salir al exterior por el canto de las tracas, que tienen un espesor de 2,7 cm. yuna anchura de 15 a 20 cm. el cosido tiene forma de aspa y las cuerdas se afianzan en los orificioscirculares de las tracas mediante unas pequeñas espigas cilíndricas. Todas las tracas y la quilla presentanunos orificios laterales, cada 20,5 cm., en donde se aloja media espiga de madera cilíndrica de 1 cm. dediámetro. La otra mitad de la espiga se aloja en la traca contigua. La estanqueidad se logra mediante unabanda de tela sujeta por el cosido y todo el conjunto aparece cubierto por una capa de brea. La quilla nopresenta alefriz.
De lo descrito, la única diferencia entre Julio verne 9 y Cala Sant vicenç es que a pesar de que ambospresentan unas espigas cilíndricas de madera que evitan el desplazamiento longitudinal de la quilla y laprimera traca de aparadura, a partir del canto exterior de esta misma traca y en las sucesivas, mientras enel barco marsellés estas espigas siguen siendo cilíndricas, en el barco de Mallorca las espigas se conviertenen lengüetas rectangulares. Diferencia muy interesante y curiosa, que comentaremos, pero nada extraña yaque el Julio verne 7, encontrado a unos escasos centímetros del Julio verne 9 y en el mismo estratoarqueológico del siglo vi a.C., presenta lengüetas rectangulares, aunque ya no se trata de un barco cosidosino con un ensamblaje esencialmente de lengüetas-mortajas-clavijas, aunque algunas partes son cosidas.
Un detalle sumamente sugestivo y que Pomey resalta con acierto es que se trata de una embarcaciónde pesca, y no de un barco para el comercio; además, su porte es reducido, todo lo cual apunta a que estaembarcación, utilizada durante las primeras décadas del asentamiento griego en Marsella, debió ser
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
204

construida en la colonia, obviamente en un contexto cultural griego.el pecio de Bon-Porté (Pomey, 1981) se hundió hacia el 530 a.C. cuando transportaba un cargamento
de ánforas griegas y etruscas. aunque su estado de conservación no es bueno, se conservan cincocuadernas y se supone que debió tener una eslora próxima a los diez metros.
Para evitar el desplazamiento longitudinal de las tablas, éstas y la quilla presentan en su canto, cada 15-16 cm., unas espigas cilíndricas de 1 cm. de diámetro. el ensamblaje es por cosido gracias a unostetraedros, separados entre si por unos 4 cm. con un orificio cilíndrico en el fondo. La cuerda del cosidose afianza mediante unas pequeñas clavijas. La quilla no presenta alefriz.
el mal estado de conservación de estos restos no ha permitido la conservación de las cuerdas de cosidoni el sistema de lograr la estanqueidad, pero afortunadamente se han conservado algunas cuadernas y esde remarcar, por su excepcionalidad, la conservación de una parte de la carlinga, que comentaremos másadelante. Pero por lo conservado, nada difiere de Cala Sant vicenç excepto, como en el caso de Julio verne9, lo ya comentado de la sustitución de espigas cilíndricas por lengüetas rectangulares.
Para el pecio de Giglio (Bound, 1985), hundido hacia el 580 a.C., o quizás algo antes, tenemos escasainformación debido a los pocos restos conservados, pero por las espigas cilíndricas que evitan elmovimiento longitudinal de las tracas, por el sistema de cosido, con espigas que bloquean la cuerda en losorificios, se puede incluir esta embarcación en la misma tradición que Julio verne 9 y Bon-Porté.
Creemos que por las soluciones técnicas complementarias al sistema de ensamblaje por cosido quepresenta el barco de Cala Sant vicenç y que son idénticas a las que se aprecian en Julio verne 9, Bon-Portéy Giglio, este barco de Mallorca viene a unirse a la familia de barcos griegos que definió Patrice Pomey.a estas soluciones técnicas hemos de añadir una cuestión conceptual, ya que se trata en todos los casos dela misma manera de entender el mismo problema y de llegar a la misma solución compleja, para darlerespuesta hasta en los más mínimos detalles.
es cierto que existe una diferencia. Los cuatro barcos presentan las tracas de aparadura bloqueadas ala quilla utilizando espigas cilíndricas. Sin embargo, mientras que en Cala Sant vicenç el resto de las tracasse bloquean entre ellas gracias a lengüetas rectangulares, en los otros tres barcos esta función la continúandesempeñando espigas cilíndricas. este detalle en nada cambia el concepto del sistema general de bloqueoya que la función de la espiga y de la lengüeta en la mecánica de fuerzas originada por las tracas es lamisma, pero creemos que la presencia de estas lengüetas tiene el gran valor de documentarnos un paso másen la evolución de la construcción naval antigua.
Las lengüetas rectangulares las encontramos ya en la barca de Keops, como elementos de bloqueo y lasvolvemos a encontrar en el pecio del siglo Xiv a.C. de Uluburun (Wachsmann, 1997: fig. 10.2) y tambiénlos barcos 1 y 2 de Mazarrón (siglo vii a.C.) (Negueruela et alii, 1995 y 2000), pero en estos dos últimoscasos las lengüetas rectangulares aparecen bloqueadas dentro de las mortajas gracias a dos clavijasclavadas verticalmente en cada una de las tablas a unir. Se trata de manifestaciones antiguas de un sistemade ensamblaje distinto al cosido y que representa una línea diferente de la evolución de la construcciónnaval, la cual alcanzará en el siglo iv a.C., en el barco de Kyrenia, su consolidación, y a partir de aquíacabará convirtiéndose en el sistema típico de ensamblaje de la construcción naval greco-romana porlengüetas-mortajas-clavijas, con lo que se logra al mismo tiempo evitar el desplazamiento longitudinal delas tablas del forro y que estas se separen transversalmente 6 .
en esta concepción del sistema de ensamblaje las espigas cilíndricas no son morfológicamente útilesya que se requiere una superficie más amplia, como la que presentan las lengüetas rectangulares, en la quepoder clavar las clavijas verticales. en Cala Sant vicenç nos encontramos ante la obra de un carpinteronaval griego que sigue construyendo barcos cosidos en un momento en que el sistema de ensamblaje pormortajas-lengüetas-clavijas ya está presente, es conocido y empieza a utilizarse en su zona geográfica.
el paso siguiente en esta evolución será el barco Julio verne 7, también griego, pero en el que todas lastracas del forro están unidas mediante mortajas-lengüetas-clavijas, excepto en la parte más delicada de la
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
205

nave, en la unión de las testas de las tracas a la roda y el codaste, para cerrar la embarcación en susextremos, en donde el carpintero continúa utilizando el ensamblaje por cosido.
Conviene recordar que Julio verne 7 se data en el siglo vi a.C., como Julio verne 9 y Cala Sant vicenç,por lo que es en ese momento cuando se introduce en la tradición naval griega una práctica foránea parala que Pomey sitúa el origen en el área fenicia, con todas las reservas lógicas derivadas del nivel deconocimiento actual (Pomey, 1997: 200-201; Kahanov y Pomey, 2004: 24-25). No parece contradecir estahipótesis el cargamento y el lugar de hallazgo del pecio de Uluburun y el cargamento fenicio de los barcosde Mazarrón.
6.2. La carpintería transversal
Si bien hemos hecho especial hincapié en el sistema de ensamblaje del barco de Cala Sant vicenç, yaque creemos que presenta los suficientes detalles para adscribirlo a una determinada línea evolutiva, nopodemos olvidar que un barco es una máquina compleja en la que cada pieza condicionamorfológicamente a las otras para conseguir un conjunto armónico que responde a un principio y a unsistema de construcción de terminados.
el cosido de un barco es factible en cuanto que la nave responde al principio de construcción de forroprevio, en el que este juega un papel estructural predominante, especialmente en el sentido longitudinal,pero también en el transversal, de aquí la repercusión del quebranto y el arrufo que hemos comentadoanteriormente, mientras las cuadernas, colocadas una vez que se ha acabado la construcción del forro,desempeñan un papel estructural secundario y sólo en sentido transversal.
es por esta concepción del barco que las cuatro cuadernas que se han localizado en Cala Sant vicençno estuvieron unidas a la quilla y presentan una gran distancia entre ellas. Se localizaron cuatro cuadernasy la impronta dejada por otra que había desaparecido, separadas entre sí por unos 100 cm. –de centro acentro- y aparecieron ligeramente desplazadas de su posición original, tumbadas sobre un costado. Noexiste ninguna marca ni sobre la quilla ni en las cuadernas que nos permitan afirmar que existió algún tipode conexión entre ambos elementos.
Cada cuaderna, formada por una varenga y sendos genoles en cada extremo, presentan suscomponentes unidos gracias a un corte en bisel y un encaje dentado para evitar el desplazamientolongitudinal y afianzada la unión gracias a dos espigas cilíndricas clavadas verticalmente.
Las cuadernas estaban originariamente cosidas a las tablas del forro (Fig. 3.4) gracias a unasperforaciones cilíndricas que atravesaban las tracas en oblicuo. Lo más destacable es su forma, aunquenada excepcional, ya que es la misma que presentan las de los barcos de su familia griega que hemoscomentado. el carpintero eligió un tronco ligeramente curvo y lo cortó para darle una sección transversalen forma de trapecio y lo colocó en el interior del barco con la cara más estrecha, alrededor de 4 cm. haciaabajo en contacto con el forro, mientras que la cara con una anchura de alrededor de 20 cm. quedó haciaarriba. Hay que hacer notar que la sección transversal de la cuaderna presenta la cara superior curva, lacurva natural del árbol. el carpintero se limitó a quitar la corteza y no del todo. De este modo las cuerdas,que pasan sobre esta superficie curva de la cara superior de la cuaderna, no encuentran ninguna arista quepudiera romper la cuerda por roce.
La cara inferior de la cuaderna es mucho más interesante y presenta unos espacios huecos que en sudistribución coinciden con la junta de cada dos tablas, en donde se encuentra el cosido y la banda de telaembreada para hacer estanca la junta. De este modo se consigue que la cuaderna no roce sobre esta partetan delicada y no será necesario quitar la cuaderna cuando haya necesidad de reparar el cosido de lastablas.
en todo esto que venimos diciendo no existe nada novedoso con respecto a los barcos Julio verne 9,Bon-Porté y por lo que sabemos de Giglio, lo cual es un argumento más para adscribir el barco de Cala
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
206

Sant vicenç a este grupo de barcos griegos.Si alguna diferencia existe es en la calidad del trabajo, que podemos calificar de ebanistería
enormemente fina y que realizó el carpintero en la cara inferior de la cuaderna para que se ajustara a lacurvatura de la nave y a la distribución de las juntas de las tablas del forro.
6.3. La carpintería axial
Conocemos las quillas de sección rectangular de los cuatro barcos de esta familia y todas ellasdesprovistas de alefriz, que sí que parece existir en la roda y el codaste de este tipo de barcos, a tenor delos escasos restos conservados y que de momento no han aparecido en Cala Sant vicenç.
Una de las tracas de aparadura de Cala Sant vicenç apareció desplazada de su ubicación original ycolocada de tal modo que impidió una observación detallada de la quilla (Fig. 2), por lo que, a la esperade desplazar esta pieza en una próxima campaña de excavación, poco podemos decir de la quilla (Fig. 3.3)salvo constatar su sección rectangular y la presencia de una pieza a modo de zapata de quilla.
Durante la excavación apareció un fragmento de madera que consideramos enormemente interesante yque clasificamos como perteneciente a una cuaderna dado su dorso curvo y su corte en forma de trapecioinvertido, aunque no conservamos el extremo inferior. La cara superior de este fragmento presenta laanchura habitual en una cuaderna pero súbitamente se ensancha y en esta parte presenta una hendidura desección en forma de U, con ángulos rectos, y que presenta una dirección perpendicular a las caras lateralesde la cuaderna, es decir en la misma dirección que la quilla. esta pieza apareció desplazada, pero en lasproximidades de la quilla. Por su morfología, por su lugar de hallazgo, y por su forma y ubicación creemosque se trata del encaje en donde se alojaría la carlinga para encajar de la base del mástil si ésta, que no haaparecido, fuera igual que la del Bon-Porté.
Ninguna marca en la cara superior de las cuadernas nos permite hablar de la existencia de un piso detablas, pero si es cierto que sobre las cuadernas aparecieron, en sentido perpendicular a estas y a modo desuelo, restos de tablas y troncos de pequeño diámetro sin unir entre sí, pero que perfectamente podríanhacer la función de plan sobre el que colocar el cargamento.
7. El cargamento del barco griego de Cala Sant Vicenç
Si de la técnica de construcción naval se desprende la filiación griega del barco hundido en Cala Santvicenç, esta misma conclusión puede obtenerse, sin ningún género de duda, del análisis de los materialesarqueológicos recuperados. Sin embargo, la valoración definitiva de la composición del cargamento de lanave sólo podrá realizarse convenientemente una vez haya concluido su excavación.
La mayor parte de los objetos extraídos durante la primera campaña de intervención arqueológica sehallaron en el sedimento que cubría los restos de la embarcación, y todo parece indicar que una buena partede la carga debió desplazarse lateralmente a la zona adyacente del litoral, que desciende a mayorprofundidad. el recuento de materiales, por el momento, permite contabilizar apenas un centenar depiezas, la mayoría muy fragmentadas e incompletas. No obstante, a pesar del carácter parcial de lasevidencias con que hasta ahora contamos, es posible plantear ya una primera aproximación a lascaracterísticas, tanto de la carga, como del propio equipamiento de la nave. asimismo, permiten situarcronológicamente el naufragio en los decenios finales del siglo vi a.C., a la espera de que los resultadosde futuras campañas y el estudio pormenorizado de los materiales hagan posible establecer esta datacióncon mayor precisión.
el conjunto de objetos que parecen haber sido destinados al uso de la tripulación, así como una parteimportante del cargamento que el barco transportaba, permiten contextualizarlo perfectamente en el
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
207

ámbito griego occidental. De momento, basándonos únicamente en los materiales obtenidos, resultaproblemático concretar más su origen. recordemos que, tal como ya se ha dicho anteriormente, no ha deexistir necesariamente una coincidencia entre el lugar donde la nave fue construida y aparejada, el origende su tripulación y las áreas de procedencia de los elementos que componen una parte importante delcargamento y que se hayan documentado en la excavación. Por la situación geográfica del pecio, resultainevitable su vinculación con las redes del comercio foceo - emporitano o massaliota - desarrolladas a lolargo de las costas mediterráneas peninsulares desde el siglo vi a.C., pero no por ello debemos descartarde momento una relación, directa o indirecta, con el mundo magnogriego, una hipótesis, por otra parte,perfectamente encuadrable en la dinámica comercial del Mediterráneo Occidental durante el final de laépoca arcaica.
Mencionaremos a continuación de una manera breve las diferentes categorías de objetos que hasta hoyse han recuperado, algunos de ellos pertenecientes sin duda al equipaje de la nave, y otros relacionados deuna manera más estrecha con la actividad comercial que determinó su fletamento y la ruta que le hizoatravesar aguas de la costa norte de Mallorca.
La presencia de huellas de uso, (hollín alrededor del orificio de la mecha), en la mayoría de las lucernasrecuperadas indica claramente su pertenencia al equipaje del barco. Se trata de lucernas de recipiente abierto(Fig. 6), con protuberancia cónica central o bien con tubo central abierto, decoradas con pintura o barniznegro, que siguen una tipología originaria del Mediterráneo Oriental, y especialmente de las produccionesde la costa jonia, pero que fue abundantemente reproducida en los talleres cerámicos griegos occidentales(Boitani, 1971; Boldrini, 2000: 106). Su presencia está documentada también en el barco griego de Pointe-Lequin 1a, hundido no lejos de Marsella en una fecha cercana a la del naufragio de la embarcación de CalaSant vicenç (Long, Miró y volpe, 1992: fig. 36; Long, Pomey y Sourisseau, 2002: 53).
Otras piezas cerámicas muestran orificios de reparación, hecho que parece avalar también suinterpretación como parte del conjunto de objetos al servicio de los tripulantes. Se trata igualmente deelementos de vajilla de origen griego, como platos de cerámica pintada a bandas o fragmentospertenecientes a una copa de ojos de cerámica ática de figuras negras.
Un tercer criterio que se podría considerar es la presencia de caracteres grafitados, que encontramos aveces repetidos en categorías diversas de piezas, como es el caso de una inscripción formada por el nexode las dos letras griegas H y D que hallamos en la base de dos pequeños olpes o jarritos de cerámica debarniz negro y también en la pared de una jarra o anforita de módulo pequeño recubierta interiormente deresina. Sin embargo, este hecho puede tener también su explicación en la presencia coincidente de estaspiezas en un mismo centro de almacenamiento o redistribución, donde el barco pudiera haber obtenidoparte de su cargamento. Por tanto, no debe excluirse en absoluto su posible interpretación como marcas definalidad estrictamente mercantil (Johnston, 1979).
Por último, podemos tener en cuenta el carácter estrictamente funcional de otros elementosdocumentados, como morteros de tipología griega –formas Com-Gre 7j y 7h de DiCOCer (1993: 350)-, alguno de ellos con marcas claras de uso. Nuevamente, se trata de elementos que encuentran paralelosmuy próximos en el pecio de la Pointe-Lequin 1a (Long, Miró y volpe, 1992: fig. 37). Se recogierontambién diversos fragmentos pertenecientes a ollas y otros objetos de uso culinario que aparecenmanchados con pátina cenicienta, entre ellos unos curiosos ejemplares formados por un recipientehemisférico con pequeños apéndices que salen de su reborde, que pueden interpretarse como pequeñosbraseros o fogones portátiles (eschara). elementos con idéntica función, pero con forma bastante diferente,los tenemos documentados, por ejemplo, en la producción cerámica ateniense (Sparkes y Talcott, 1970:232). La calidad de fabricación de estos vasos y elementos de uso culinario, caracterizados por arcillas degran resistencia térmica que permiten la obtención de recipientes de paredes muy delgadas, abonantambién su adscripción a talleres cerámicos griegos.
La poca presencia cuantitativa, por el momento, de determinados tipos de objetos permite pensar que
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
208

también pudieron formar parte del lote de vajilla de a bordo, y no de la carga del barco. Podemosmencionar aquí una segunda copa de figuras negras (Fig. 7) que, por los motivos presentes en losfragmentos hasta hoy recuperados (palmeta, parte de una oreja de sileno estilizada), puede relacionarsecon el esquema decorativo de las copas de ojos de estilo “calcídico”, cuyo origen se sitúa hoy en el sur deitalia, y más concretamente en rhegion (rumpf, 1927; Keck, 1988: 64 ss.; iozzo, 1994: 82 ss.). Sinembargo, creemos que la copa de Cala Sant vicenç puede perfectamente atribuirse a la produccióncerámica ática, en la cual esta misma decoración es utilizada también en numerosos ejemplares de copasde ojos, que incluso llegan a copiar de cerca el prototipo formal “calcídico” (Beazley, 1978: 204-205;Jordan, 1988: 317 ss.; iozzo, 1994: 85).
entre los otros escasos ejemplares de cerámica ática se incluye también un lécito de barniz negro, detipo Black Deianeira (Sparkes y Talcott, 1970: 151-152, n. 1099). aunque la cronología de esta piezapuede remontarse a un momento algo más antiguo dentro del siglo vi a.C., las dos copas de ojosmencionadas –una con el ojo completamente barnizado en negro y la segunda con decoración de tipo“calcídico”- no parecen anteriores a 530/520 a.C.
es probable que deban añadirse también al grupo de piezas pertenecientes al equipaje del barco otrostipos de vasos cerámicos que están representados a través de un número aún bastante limitado deejemplares, como es el caso de algunos vasos -jarras, platos, lecanis, ...- de cerámica pintada y de cerámicagris, también atribuibles a las producciones griegas de occidente.
algo mejor representadas que las categorías antes mencionadas están las copas “jonias” del tipo B2(Fig. 8), o toda una variada tipología de vasos griegos de barniz negro (Fig. 9) (enócoes, lecanis, copitascon reborde, pequeños olpes, ...), con características de fabricación diferentes respecto a las de laproducción ática, y que, tanto en uno como en otro caso, pueden tener su origen en talleres de la MagnaGrecia (van Compernolle, 2000; Boldrini, 2000; iozzo, 1994: 123 ss.). aunque el número de ejemplaresde estas producciones cerámicas es aún escaso, no puede excluirse, en absoluto, su pertenencia alcargamento del barco, como complemento al lote de ánforas de esta procedencia al que más tarde haremosalusión. Sin embargo, la cantidad de fragmentos recuperados no parece autorizar una similitud con elcargamento del barco de Pointe-Lequin 1a, en el cual tiene una parte muy importante, el lote de cerámicasfinas que, junto a vasos áticos, incluye más de 1500 copas del tipo B2 y otros vasos barnizados de negro,para los cuales se ha propuesto también un posible origen magnogriego (Long, Miró y volpe, 1992; Long,Pomey y Sourisseau, 2002: 51-54).
además de los objetos cerámicos, se han recuperado otros tipos de piezas que permiten completarnuestra visión del carácter de la embarcación y de sus tripulantes. Uno de ellos corresponde a un objetocircular tallado en madera que puede interpretarse como la tapadera de una pequeña caja o píxide, destinadaa contener quizás ungüento u otra materia de uso cosmético, y que aparece decorada en su parte superiorcon un motivo formado por dos palmetas contrapuestas (Fig. 10). en relación con este objeto, debemosmencionar el significativo paralelo que, aunque en una cronología anterior, nos ofrece otro opérculo demadera hallado en el pecio arcaico de la isla del Giglio con una decoración que presenta un esquemacompositivo parecido, aunque más elaborado (Bound, 1991: fig. 64), al cual se añade otro ejemplardecorado también con palmetas procedente de S. rocchino, en la versilia italiana (Bonamici, 1996).
Otro hallazgo destacable corresponde a un magnífico ejemplar de escanciador o kyathos griego debronce (Fig. 11), formado por un pequeño recipiente de forma ovoide, con borde exvasado, unido a unlargo mango rematado en una cabeza de ánade (tipo 1a de D. Kent Hill, 1942: 42; Tarditi, 1996: 113-114).este objeto, junto a algunas de las copas para beber documentadas, y fragmentos atribuibles a variosgrandes vasos de cerámica pintada de producción aún indeterminada (un vaso stamnoide y una posiblecrátera), pueden muy bien ser el testimonio de rituales simposíacos de consumo de vino desarrollados enel mismo barco, muestra de un cierto “refinamiento” de las costumbres de a bordo por parte del navegantegriego que guiaba esta embarcación, llamémosle emporos, llamémosle naukleros, o simplemente, en el
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
209

contexto del comercio arcaico, simplemente “comerciante marítimo” (Mele, 1979: 92 ss.; reed, 2003: 69-74). Parecen existir, por tanto, ciertos indicios de un modelo de vida que, en cierta medida, reproduce loque, en un contexto cronológico anterior, nos dejan entrever más claramente algunos de los elementosrecuperados en la nave hundida junto a la isla del Giglio (Cristofani, 1998). este hecho refuerza, además,la plena inserción de la actividad comercial desarrollada por la nave aún en el ámbito de la emporía griegaarcaica, la cual, en el caso concreto de las élites que controlan el comercio foceo en Occidente, parececontinuar conservando un carácter o impronta de tipo aristocrático (Domínguez Monedero, 2000a: 251 ss.y 2000b; reed, 2003: 70).
Ciertos recipientes recuperados en la excavación seguramente están en relación con el transporte deprovisiones destinadas al avituallamiento de la tripulación. Tal es el caso de los restos de un cesto (Fig.12), magníficamente conservados, que pudo haber contenido frutos o otros alimentos perecederos. Dentrode este apartado se podrían incluir, quizás, algunos tipos de ánforas griegas, relacionados con el transportede productos especialmente valorados, que hasta el momento se han documentado tan sólo a través defragmentos pertenecientes a uno o como máximo dos ejemplares. a pesar de esta limitación, no podemosexcluir la posibilidad de que se trate de los restos de un cargamento de ánforas originarias delMediterráneo Oriental, obtenidas en un puerto de comercio seguramente occidental. entre ellas figuran unánfora corintia del tipo a (Koehler, 1979: 14-15), seguramente cargada originariamente de aceite, yalgunas ánforas de vino de origen jonio –dos ánforas quiotas, tipo a de Lambrino (Fig. 13), que apenaspresentan engobe aunque están decoradas con bandas pintadas (Dupont, 1998: 148-149, fig. 23.2)- y unánfora, del “círculo de Thasos” de Zeest, cuyo origen ha de situarse en el ámbito septentrional del egeo(Dupont, 1998: 186-190, fig. 23.13). este pequeño conjunto de ánforas de origen oriental está aúncuantitativamente lejos de los lotes más importante de envases griegos, de diversas procedencias, queestán presentes en el cargamento de otros pecios de época tardoarcaica, como Pointe-Lequin 1a (Long,Miró y volpe, 1992; Long, Pomey y Sourisseau, 2002: 50-51), Punta Braccetto en Camarina (Di Stefano,1993-94) o Gela (Fiorentini, 1990) Mencionaremos además la presencia de diversas anforitas, de pequeñomódulo, que, como antes hemos observado, presentan a veces marcas grafitadas en la superficie externa.La procedencia de estos ejemplares está aun por determinar, aunque en algún caso parece segura suadscripción a centros griegos occidentales, donde es conocida la fabricación de recipientes para eltransporte de vino de capacidad reducida (albanese, 1997: 13).
Por lo que respecta a los componentes principales del cargamento que el barco transportaba -dejandoaparte, lógicamente, los productos perecederos que no hayan dejado ningún rastro-, los conocemosespecialmente a través de un conjunto numeroso de fragmentos anfóricos. estos pueden atribuirse, enfunción de los fragmentos de bordes conservados pertenecientes a ejemplares diferentes, a un número deindividuos que hasta el momento ronda en torno a unas 44 ánforas, distribuidas en dos grandes grupos. enprimer lugar, al menos 18 de estos ejemplares corresponden a ánforas de vino de origen griego occidental.algunas de ellas tipológicamente se acercan a las denominadas “Corintias B arcaicas”, aunque los tiposmás frecuentes responden a las conocidas como ánforas “jonias” o “jonio-massaliotas” (Fig. 14). Deacuerdo con su función como envases de transporte de vino, la mayoría conservan en su interior restos delrecubrimiento con resina. algunas de estas ánforas presentan al exterior grafitos o incluso caracterestrazados con la misma resina (Fig. 15). Tal como sucede con buena parte de los objetos que haproporcionado la excavación de este pecio, el origen de estos envases puede situarse en centros diversosdel ámbito de la Magna Grecia y Sicilia (Gassner, 1996 y 2000; albanese, 1997: 11-13; Sourisseau, 2000:139-140), aunque de momento no podemos excluir la posibilidad de atribuir alguno de los ejemplares alas primeras producciones anfóricas de Marsella (Bertucchi, 1992: tipo 1). La alteración que muchas deestas piezas presentan, debida a haber estado sumergidas en el mar durante un tiempo tan prolongado,dificulta extraordinariamente la identificación del área de producción en función de las características dela pasta, en un primer análisis puramente visual.
el segundo grupo de envases, hasta ahora mayoritario (26 ejemplares), corresponde a ánforas ibéricas
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
210

(Fig. 16), que presentan toda una variedad de detalles morfológicos y de calidades de pasta, sin dudaevidenciando una diversidad de orígenes en las costas mediterráneas peninsulares. Sin embargo, enconjunto, pueden adscribirse a la primera etapa de las producciones anfóricas propiamente ibéricas, aúncercanas al prototipo de las ánforas fenicias occidentales, como puede observarse por la presenciafrecuente de una carena, más o menos marcada o insinuada, en el hombro de estos recipientes. La tipologíade los bordes presenta una notable variedad, de forma similar a lo que observamos en conjuntos de ánforaibérica procedentes de contextos de similar cronología, como los que se han recuperado en emporion(Manzano, 1999). Los hallazgos de Cala Sant vicenç no aportan de momento datos que clarifiquen laproblemática en torno a los productos, seguramente muy variados, que pudieron ser envasados en estasánforas. Destacamos, sin embargo, la total ausencia de recubrimiento interior de resina.
Finalmente, entre el resto de materiales transportados por la embarcación podemos mencionar diversosmolinos de piedra del tipo “de vaivén”, así como una determinada cantidad de estaño, formando unaespecie de cintas de metal, que aparecieron agrupadas y dobladas 7 , y un buen grupo de cuentas esféricasde collar en pasta de vidrio.
Nos encontramos, por tanto, claramente ante un cargamento de carácter compuesto (en cuanto a ladiversidad de los productos transportados) y relativamente heterogéneo (en cuanto a los centros deproducción). este cargamento integra, en primer lugar, una serie de productos griegos de procedenciadiversa, especialmente vino y posiblemente también determinados tipos de cerámica fina, entre los cualesparecen tener el papel protagonista los procedentes del ámbito griego centromediterráneo. estos productosdeben representar un cargamento embarcado en un puerto de redistribución que por ahora no es posibleprecisar, quizás Marsella o el propio puerto de emporion, que constituyen los vectores principales en eldespliegue del comercio griego a lo largo de las costas mediterráneas ibéricas.
Sin embargo, vista la composición del cargamento, no debe excluirse del todo la posible relación concentros griegos del Mediterráneo Central, que en este momento juegan una importante funciónintermediaria en el comercio mediterráneo a larga distancia. recordemos que la cronología que cabeatribuir al naufragio de la nave de Cala Sant vicenç nos lleva a contextualizar su actividad en el marco dela nueva dinámica comercial generada en la cuenca occidental del Mediterráneo, especialmente a partir delúltimo tercio del siglo vi a.C.
este nuevo marco es consecuencia de cambios importantes –toma de Focea por los persas, nuevoequilibrio en el Tirreno resultante de la batalla de alalia, reforzamiento del papel de Cartago,consolidación del comercio massaliota, ....- que afectan a todos los protagonistas en los antiguos circuitosde intercambio arcaicos. Los nuevos mecanismos y prácticas comerciales se asientan a partir de estemomento sobre una red diversificada de rutas de navegación apoyadas por una estructura cada vez másconsolidada de enclaves portuarios que actúan como centros receptores y de redistribución de productosde procedencia muy diversa. aunque se vislumbran ya desde esta etapa tardoarcaica algunos indicios delo que será más tarde el comercio mediterráneo, más organizado y tendente a una progresivaprofesionalización (Gras, 1999: 210; Domínguez Monedero, 2000a: 258), el barco de Cala Sant vicençparece responder todavía, en buena parte, a los esquemas tradicionales de un comercio de tipo empórico,en el cual podían participar sin duda agentes e intermediarios de muy distintos orígenes.
De manera similar a lo que veíamos con referencia a la técnica de construcción de la embarcación, nosencontramos ante un magnífico ejemplo de perduración y a la vez transformación de los antiguosmecanismos del comercio arcaico, en un contexto de importantes innovaciones en la navegación comercialmediterránea.
el segundo componente básico del cargamento, las ánforas ibéricas, constituye, por otra parte, un datode enorme interés que confirma la orientación decidida, a partir de los últimos decenios del siglo vi a.C.,de las rutas del comercio griego en el extremo Occidente hacia las principales áreas de intercambio quedaban salida a los recursos y producciones excedentarias de los diversos territorios ibéricos.
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
211

Por vez primera, un hallazgo subacuático corrobora un fenómeno que es perfectamente perceptible enel registro arqueológico “terrestre”, comenzando por el propio enclave de emporion (Sanmartí, 1990, 1992y 1996; Santos, 2003: 112 ss.). Paralelamente, la documentación de materiales griegos en los contextosibéricos del momento se considera también como prueba de este primer despliegue del comercio griego,y más específicamente foceo, en la fachada mediterránea de la Península ibérica.
Sin embargo, en contraste con el amplio y variado panorama de importaciones cerámicas y deproducciones locales griegas que se conocen en los niveles arcaicos de emporion (aa.vv., 1999; aquiluéet alii 2000), la presencia de estos materiales griegos en contextos indígenas durante la segunda mitad delsiglo vi a.C. -especialmente fragmentos de copas B2 y cerámicas áticas, junto a algunos escasosfragmentos de ánforas griegas-, es aún cuantitativamente muy discreta y solo se incrementarásignificativamente a largo de la centuria siguiente (rouillard, 1991; Shefton, 1994 y 1995; Cabrera, 1996,1998 y 2000; Domínguez Monedero y Sánchez, 2001; Sanmartí, asensio y Martín, 2002).
8. Evidencias arqueológicas tardoarcaicas en Mallorca
Las evidencias del siglo vi a.C. pertenecientes al ámbito griego son muy escasas, aunque bienlocalizadas, en el entorno del yacimiento de Cala Sant vicenç. esta localización contrasta con su falta dedocumentación en otros registros arqueológicos, hasta la fecha, en el resto de Mallorca. Como podemosobservar en el mapa, la mayoría de yacimientos que aportan este tipo de material se hallan en el norte dela isla, en el mismo municipio de Pollença.
es, efectivamente, en este municipio, donde Damià Cerdà (2002) cita dos centros de poblaciónreceptores de cerámica griega: Bocchoris i Gotmar. a Bocchoris le asocia cerámica fina griega del siglovi a.C. y etrusca del siglo v a.C., sin especificar. afortunadamente, aunque de manera tímida, se hanhecho algunas intervenciones en Bóquer de presumible continuidad y que podrían aclarar la magnitud delas relaciones comerciales de carácter griego en la isla de Mallorca.
Por otra parte, tenemos el caso de Gotmar. este yacimiento no ha sido excavado científicamente y elmaterial al que D. Cerdà hace referencia fue recogido, como él mismo señala,de una zanja y estaba fuerade contexto. en cualquier caso se refiere a un fragmento de borde atribuido a un ánfora griega,supuestamente corintia, junto con otros materiales áticos y ánforas de procedencia ebusitana,de cronologíaposterior.
Finalmente, en el santuario de Sa Punta des Patró, se documenta, aunque fuera de contexto, un labio decopa jonia B2, publicado por J. Hernández y J. Sanmartí (1999; Sanmartí, Hernández y Salas, 2002: 109).
en definitiva, sólo la investigación arqueológica y las excavaciones sistemáticas podrán resolver siesta población tenía relaciones comerciales ordinarias o esporádicas.
De todas maneras debemos insistir en el hecho que el material que cita Cerdà, no es fruto de unaintervención arqueológica y sistemática, sino que es una muestra recogida sui generis a remolque de unaintervención urbanística, lo que nos permite ser optimistas a la hora de calcular su magnitud, y atribuir lapoca cantidad de evidencias a la falta de investigación científica.
Frente a este panorama sólo podemos intuir unas relaciones comerciales de época tardo-arcaica en elámbito del mundo griego occidental, aunque no podemos ponderarlas ni cuantitativa ni cualitativamente.
9. Un trabajo en curso
a falta de acabar la excavación y, por lo tanto, el estudio de este yacimiento arqueológico, el objetivo deeste artículo no puede ser otro que el de dar a conocer la existencia de este pecio, avanzando algunos datospreliminares, especialmente en lo que respecta a las peculiaridades de la técnica de construcción naval
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
212

utilizada. estos aspectos, junto a una primera valoración del conjunto de materiales arqueológicosrecuperados, permiten establecer la filiación griega de la embarcación, así como la cronología aproximada desu naufragio que, aunque esperamos poder afinar, podemos situar ya en los últimos decenios del siglo vi a.C.
el pecio de Cala Sant vicenç presenta un cargamento compuesto, en cuanto a la variedad de productostransportados, y heterogéneo, en cuanto a los lugares de producción. en el estado actual de nuestroconocimiento, se plantea con especial intensidad la problemática que suele acompañar la valoración de unhallazgo subacuático como éste, especialmente por lo que respecta al comercio arcaico, un entramadocomplejo de tráficos marítimos, de circulación de personas y mercancías, donde intervienen participantesde procedencias muy diversas (Gras, 1999; Dupont, 2000). No podemos olvidar, por otra parte, la propiaexcepcionalidad y el papel que juega el azar en todo hallazgo subacuático, que no siempre se adecua conlo que nos muestran los datos de la “arqueología terrestre”, mientras que, otras veces, el problema esinverso, faltando la evidencia subacuática para fenómenos que arqueológicamente tenemos perfectamentedocumentados.
a la espera de poder realizar una pormenorizada evaluación y cuantificación del cargamento de la nave,así como una determinación lo más completa posible de los objetos que formaban parte del equipaje de latripulación, resulta difícil señalar el punto de partida de la nave y más difícil aun establecer la ruta y lospuntos de arribada y de intercambio que la articulaban. a partir de los materiales recuperados hasta elmomento, tan sólo podemos ofrecer una primera interpretación sobre la composición de la carga, quequizás otros hallazgos posteriores obligarán a matizar en uno u otro sentido. Las circunstancias deconservación del pecio no parecen ayudar tampoco en la distinción entre el material de a bordo y elcargamento en función de su posición dentro de la nave y, por tanto, debemos recurrir a los criterios queantes hemos mencionado (huellas de uso, grafitos no atribuibles a inscripciones de finalidad comercial,presencia numéricamente escasa de determinados tipos de piezas, etc.).
La localización del naufragio no deja de plantear también sus interrogantes, dado el desconocimientocasi total de la incidencia del comercio griego en Mallorca durante esta etapa tardoarcaica. aunque se tratade una información por ahora muy imprecisa, nos resulta enormemente sugerente para investigacionesfuturas el hecho de que las escasísimas evidencias griegas del siglo vi a.C. localizadas en la isla deMallorca se sitúen en su extremo nororiental, en el camino natural que pone en comunicación Cala Santvicenç con el centro de la isla
en una perspectiva más amplia, su hallazgo en aguas de Baleares, tradicional encrucijada de rutasnavales, nos podría hacer pensar que se trata de una nave de redistribución (Nieto, 1997) de productosheterogéneos, buena parte de ellos cargados quizás en un único puerto. Siguiendo esta hipótesis seríanecesario establecer la localización de este puerto dentro del ámbito comercial griego en occidente duranteel siglo vi a.C.
No podemos descartar, sin embargo, una interpretación más tradicional de la ruta y de la funcióneconómica de este barco y aceptar un viaje con múltiples escalas y con sus respectivas operaciones decompra-venta, en cuyo caso es necesario establecer esta ruta.
restan aún por esclarecer aspectos importantes, como las medidas y el tonelaje de la nave, ya que estosdatos nos aportarán informaciones sobre su idoneidad o no para un viaje a larga distancia. en esta cuestión,de momento, nos movemos en el ámbito de la intuición, basándonos en la morfología de las piezasconservadas, que nos hacen pensar que no nos encontramos ante una pequeña embarcación, sino que, muyal contrario, parece tratarse de una nave de buen porte.
el panorama que nos ofrecen los pecios hasta hoy conocidos en el Mediterráneo Occidental, yespecialmente en las costas del Golfo de León, es bastante ilustrativo de la diversidad de los tráficosmarítimos y la multiplicidad en las modalidades de intercambio que caracterizan el comercio durante elperiodo tardoarcaico, en el último tercio del siglo vi aC. Por un lado, encontramos barcos de pequeñotonelaje, destinados básicamente a un comercio de cabotaje, de redistribución a partir de un puerto
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
213

comercial especialmente activo, como es el caso de Marsella. es el caso de los barcos de Bon Porté 1 yDattier (Calmes, 1976; Joncheray, 1976 y 1978; Pomey, 1981; Pomey y Long, 1992; Long, Pomey ySourisseau, 2002: 43-49), caracterizados por un cargamento heterogéneo de productos griegos (vino de lascostas jonias, magnogriego o massaliota), junto a productos etruscos, especialmente en el caso de BonPorté. Debemos recordar, además, que esta última embarcación, desde el punto de vista de la construcciónnaval, se sitúa dentro de la tradición de los barcos cosidos, como el Jules verne 9 de Marsella (Pomey,1998a).
el ejemplo de Pointe-Lequin 1a (Long, Miró y volpe, 1992; Long, Pomey y Sourisseau, 2002: 50-54),en cambio, nos demuestra la acción de barcos ya de más tonelaje y de dimensiones superiores (entre 15 y20 m de eslora), capaces de seguir itinerarios de más amplio alcance que enlazarían las costas provenzalescon el Tirreno o los puertos griegos centromediterráneos, donde era posible cargar, junto a los productosoccidentales (vino, cerámica), otros de procedencia oriental (áticos, corintios, de las costas jonias y delnorte del egeo). Se trataría, pues, de un ejemplo representativo de una nave dirigida al abastecimiento delos enclaves foceos como Massalia y, en menor medida, el pequeño emporion creado durante la primeramitad del siglo vi a.C. en el sur del golfo de rosas. estos centros, a partir de este nuevo contextocomercial tardoarcaico y a lo largo del siglo v a.C., se consolidan como puertos de redistribución a lolargo de las costas del Golfo de León y del litoral ibérico. esta misma variedad de procedencias en losproductos que llegan a estos puertos está bien documentada arqueológicamente a través de los hallazgoscerámicos y anfóricos procedentes de contextos “terrestres” de similar cronología (Gantès, 1998;Sourisseau, 2000; aquilué et alii, 2000). Por otra parte, el barco Jules verne 7 hundido en el puerto deMarsella, con unos 15 metros de longitud y capaz de transportar una carga de unas 12 toneladas, respondetambién a un tipo de embarcación con mayores posibilidades náuticas (Pomey, 1995, 1998a y 2001).aunque sólo contamos con los datos de la tipología de la nave, es interesante destacar que lascaracterísticas de su arquitectura naval marcan ya un avance importante hacia la técnica de ensamblaje pormortajas-lengüetas-clavijas.
Finalmente, el importante pecio, aún en curso de excavación, de Grand ribaud F (Giens), ha mostradola participación, en estos momentos finales de la época arcaica, de embarcaciones de considerable tamaño(superior a 20 m.) y gran capacidad de carga (Long, Pomey y Sourisseau, 2002: 55-62). en este caso nosencontramos ante un cargamento mucho más homogéneo, con cerca de un millar de ánforas etruscas deltipo Py 4, probablemente de la zona de Caere, junto a otros objetos cerámicos y de bronce de fabricaciónetrusca.
Como hemos visto, las características de la técnica construcción naval utilizada en el barco de CalaSant vicenç nos llevan a situarlo aún plenamente en la tradición de los barcos cosidos, aunque algunosdetalles delatan el conocimiento de los nuevos avances técnicos que se producen en esta etapa. el tamañode la nave, aunque en este aspecto los datos no son del todo definitivos, parece indicar una similitud conlos mencionados ejemplos de Pointe-Lequin y Jules verne 7. Se trata del tipo de embarcaciones que sinduda tuvieron un protagonismo especial en el abastecimiento de los enclaves foceos de occidente y en eldespliegue de las redes del comercio griego en este extremo del Mediterráneo.
el cargamento heterogéneo de la nave también apunta en este mismo sentido. Sin embargo, en estepanorama general del comercio marítimo griego en el extremo occidente a fines del siglo vi a.C., lacomposición mixta de la carga del barco de Cala Sant vicenç, a partir de lo que nos muestran losmateriales recuperados, plantea una problemática especialmente singular. Hemos visto que en ella tienenun papel destacado los productos de origen magnogriego, y especialmente ánforas de vino. La presenciade estos envases en Marsella o emporion está perfectamente documentada, pero, más al Sur, en cambio,están casi del todo ausentes en el registro arqueológico de los yacimientos ibéricos peninsulares. elporcentaje que estos productos centromediterráneos representan en el cargamento total del barco, que sólopodremos valorar convenientemente una vez haya finalizado la excavación, nos invita a tener en cuentatambién la posibilidad de una relación más o menos estrecha, directa o indirecta, entre la actividad
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
214

comercial desarrollada por la nave y ciertas áreas del mundo magnogriego, aún por determinar. Por otra parte, es especialmente sugerente la presencia en el barco, hasta ahora mayoritaria, de las
ánforas ibéricas, seguramente de procedencias diversas. este hecho corrobora la orientación decidida, apartir de esta etapa, de los comerciantes griegos, foceos y seguramente de otros orígenes, hacia lasprincipales áreas de intercambio que daban salida a las producciones de los territorios ibéricos susceptiblesde ser canalizadas hacia el comercio mediterráneo. Sin embargo, falta aun definir con mayor precisión lared de enclaves costeros de intercambio y de apoyo a la navegación, que pudieron actuar durante esta etapaen las costas levantinas o del Sudeste, bien bajo control exclusivo de determinados centros ibéricos deimportancia emergente, bien con implantación efectiva de comerciantes griegos. Los avances de ladocumentación arqueológica, en este sentido, son destacables (aranegui, 2004; abad et alii, 2003), si bienen ocasiones ilustran sobre todo una fase ya más consolidada en las relaciones del comercio griego conel mundo ibérico del Levante peninsular (Badie et alii, 2000: 255-265). No puede olvidarse tampoco elpapel intermediario de ibiza, bien establecido en los circuitos comerciales del Mediterráneo Occidentalimpulsados por los fenicios desde una época muy anterior, pero que continua y se consolida a partir delfinal de la época arcaica y durante los siglos posteriores. Quedan aun por definir también los mecanismosy prácticas mercantiles que posibilitaban estas transacciones, a pesar de algunos hallazgos especialmentesugerentes en este sentido como la conocida carta comercial inscrita en plomo, hallada en emporion en1985 (Sanmartí y Santiago, 1987 y 1988).
Frente a un panorama aun bastante limitado por lo que respecta a los hallazgos de materiales griegosde esta cronología a lo largo de las costas ibéricas -más allá de emporion y de su área de influencia másdirecta-, el hallazgo de la nave de Cala Sant vicenç y la variedad de objetos y mercancías que transportabaofrecen una información de primer orden que nos abre nuevas y sugerentes vías de aproximación alconocimiento de la acción comercial griega en la Península ibérica.
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
215

Notas:
1 el Consell insular de Mallorca consciente de la situación del patrimonio cultural subacuático de la isla y en virtud de sus com-petencias en este campo, consideró oportuno llevar a cabo un programa de actuaciones en el que un paso previo era la forma-ción de técnicos. Para ello y mediante un convenio de colaboración entre el Consell insular y el Museo d’arqueologia deCatalunya, técnicos mallorquines se desplazaron a Cataluña para participar en las excavaciones que realizaba el Centred’arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CaSC). en un segundo paso el CaSC desplazó a Mallorca su barco Thetis y su equi-po humano para, junto a los arqueólogos mallorquines, llevar a cabo, durante los meses de julio y agosto del 2002, una cam-paña de excavación en Cala Sant vicenç (Pollença-Mallorca). Con estas iniciativas el Consell de Mallorca pone de manifiestosu interés en dotarse de los técnicos y las infraestructuras necesarias para atajar el salvaje expolio que padece su patrimonio cul-tural subacuático y para lograr que el conocimiento científico de ese patrimonio nos permita llegar a entender la realidad deltráfico, el comercio y la historia náutica del Mediterráneo Occidental. Baleares, en cuanto encrucijada de importantísimas rutasnavales, tiene en sus yacimientos arqueológicos submarinos las pruebas, no sólo para entender su historia, sino también la debuena parte del Mediterráneo Occidental y en este sentido adquiere la categoría de patrimonio común del Mediterráneo.
2 Utilizamos esta denominación de “forro previo” siguiendo el razonamiento de Patrice Pomey (POMeY, 1988, nota 5, p.398) yque reproducimos a continuación: “Se han propuesto numerosas traducciones al francés para expresar las nociones expresa-
das en inglés por “shell construction” o “shell first”. Las expresiones que utilizan el término casco, tales como “coque pre-
mier” o “coque d’abord” deben ser excluidas ya que la palabra casco indica el conjunto de la estructura y del forro de un
barco. Son por lo tanto impropias y no tienen sentido en este caso. Por el contrario, dado el papel fundamental jugado por el
forro en las nociones “shell construction” o “shell first” , yo prefiero las expresiones que utilizan la palabra forro tales como
“construction sur bordé” o “bordé premier” que utilizo en este texto, la primera hace alusión a los principios de construcción
y la segunda a los métodos”.
3 en la bibliografía suele utilizarse la expresión mortaja-lengüeta ( mortaise-tenon) para indicar el tipo de ensamblaje que seobtiene al labrar dos mortajas en sendas tablas contiguas, alojar en ellas una lengüeta, de tal manera que media lengüeta pene-tre en una de las tablas y a otra mitad en la otra, completándose el ensamblaje con dos clavijas verticales, una en cada tabla,que perforan y fijan la lengüeta en la mortaja. en la expresión “mortaise-tenon” falta una referencia al tercer elemento impres-cindible para lograr el ensamblaje, la clavija. La omisión de la palabra clavija puede llevar a errores graves ya que el conjuntomortaja-lengüeta no es un sistema de ensamblaje, es una solución técnica para evitar el desplazamiento longitudinal de lastablas. a diferencia de la expresión mortaja-lengüeta-clavija que indica un sistema de ensamblaje diferente al cosido u otros.veremos como en el caso de Cala Sant vicenç existen mortajas y lengüetas para evitar el desplazamiento longitudinal de lastablas, pero el sistema de ensamblaje es cosido.
4 Tradicionalmente se viene dando a este sistema de lengüeta, en unos casos, y espiga cilíndrica, en otros, alojadas en una mor-taja la doble función de facilitar el mantener en su posición cada traca durante la construcción y de evitar el desplazamientolongitudinal de las tracas. No dudamos de esta doble función pero la primera tendría que matizarse y probablemente existanotras maneras de enfrontar dos tracas durante la construcción. Pero creemos que es esencial e imprescindible la función mecá-nica que realizan las lengüetas o espigas para evitar el desplazamiento longitudinal de las tablas y queremos llamar la atenciónsobre este aspecto.
5 La eliminación de esta capa de brea es un trabajo enormemente delicado y laborioso debido a la fragilidad de la madera, peroque es necesario realizarlo para poder observar la totalidad de los agujeros del cosido. en la primera campaña de excavaciónno se realizó esta limpieza de manea sistemática por lo que en el plano de la figura 3 faltan por dibujar algunos de estos agu-jeros.
6 Hay que recordar que esta idea de utilizar una lengüeta para evitar al mismo tiempo el desplazamiento longitudinal y transver-sal ya se encuentra materializada en la barca de Dahchour (Sesostris iii, hacia 1.850 a.C.), pero con una solución técnica dife-rente. en el barco egipcio el efecto mecánico lo realizan unas lengüetas con forma de dos trapecios unidos por su lado menor(colas de milano), las cuales se encastan en la superficie interna de la embarcación y por lo tanto son visibles.
7 agradecemos la identificación de la composición del metal -estaño con algunas impurezas de cobre-, a ignacio Montero y alDepartamento de Prehistoria del instituto de Historia del CSiC.
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
216

Bibliografía:
aa.vv. (1999): intervencions arqueològiques a Sant Martí d’empúries (1994-1996). De l’assentament precoloniala l’empúries actual. Monografies emporitanes, 9. Girona.
aBaD, L., SaLa, F., GraU, i. y MOraTaLLa, J. (2003): “el Oral y la escuera, dos lugares de intercambio en ladesembocadura del río Segura (alicante) en época ibérica”. Puertos fluviales antiguos: ciudad, desarrollo einfraestructuras. iv Jornadas de arqueología Subacuática. Universidad de valencia. valencia: 81-98.
aLBaNeSe PrOCeLLi, r.M. (1997): “echanges dans la Sicile archaïque : amphores commerciales, intermédiaireset redistribution en milieu indigène”. revue archéologique, 1997: 3-25.
aQUiLUÉ, X., CaSTaNYer, P., SaNTOS, M. y TreMOLeDa, J. (2000): “Les ceràmiques gregues arcaiques dela Palaia Polis de emporion”. en P. Cabrera y M. Santos (eds.): Ceràmiques jònies d’època arcaica: centres deproducció i comercialització al Mediterrani Occidental (empúries, 1999). Monografies emporitanes, 11.Barcelona: 285-346.
araNeGUi, C. (2004): “el Grau vell, puerto de arse-Saguntum”. Opulentissima Saguntum. Sagunto: 83-97.BaDie, a., GaiLLeDraT, e., MOreT, P., rOUiLLarD, P., SÁNCHeZ, M.J. y SiLLiÈreS, P. (2000): Le site
antique de La Picola à Santa Pola (alicante, espagne). Casa de velázquez-editions recherche sur lescivilisations. Paris-Madrid.
BaSCH, L. (1987): Le musée imaginaire de la marine antique. institut Hellenique pour la Conservation de latradition nautique. athens.
BeaZLeY, J.D. (1978): attic black-figure vase-painters. Hacker art Books. New York. BerTi, F. (1990): Fortuna Maris. La nave romana di Comacchio. Nuova alfa. Bolonia.BerTUCCHi, G. (1992): Les amphores et le vin de Marseille, vi e s. av. J.-C.-iie s. ap. J.-C. revue archéologique
de Narbonnaise, Supplément 25. Centre national de la recherche scientifique. Paris.BOiTaNi, F. (1971): “Gravisca (Tarquinia). Scavi nella città etrusca e romana. Campagne 1969 e 1970. Ceramiche
e lucerne di importazione greca e ceramiche locali del riempimento del vano C”. Notizie degli Scavi di antichità,XXv: 242-285.
BOLDriNi, S. (2000): “Coppe ioniche e altro: una produzione occidentale a Gravisca”. en P. Cabrera y M. Santos(eds.): Ceràmiques jònies d’època arcaica: centres de producció i comercialització al Mediterrani Occidental(empúries, 1999). Monografies emporitanes, 11. Barcelona: 101-110.
BONaMiCi, M. (1996): “Contributo alle rotte arcaiche nell’alto Tirrreno”. Studi etruschi, LXi: 3-43.BONiNO, M. (1968): “Tecniche construttive navali insolite nei reperti di Cervia, Pomposa e Pontelagoscuro”. atti
del Convengo internazionale di Studi sulle antichità di Classe (ravenna, 1967). ravenna: 209-217.BOUND, M. (1985): “early observation on the construction of the pre-classical wreck at Campese Bay, island of
Giglio: clues to the vessel’s nationality”. en S. McGrail y e. Kentley (eds.): Sewn Plank Boats. B.a.r.international Series, 276. Oxford: 49-65.
BOUND, M. (1991): The Giglio wreck. a wreck of the archaic period (c. 600 BC) off the Tuscan island of Giglio.an account of its discovery and excavation: a review of the main finds. Hellenic institute of Maritimearchaeology. enalia supplement, 1. atenas.
CaBrera, P. (1996): “emporion y el comercio griego arcaico en el nordeste de la Península ibérica”. en r. Olmosy P. rouillard (eds.): Formes archaïques et arts ibériques, Collection de la Casa de velázquez, 59. Madrid: 43-54.
CaBrera, P. (1998): “Greek trade in iberia: the extent of interaction”. Oxford Journal of archaeology 17 (2): 191-206.
CaBrera, P. (2000): “el comercio jonio arcaico en la Península ibérica”. en P. Cabrera y M. Santos (eds.):Ceràmiques jònies d’època arcaica: centres de producció i comercialització al Mediterrani Occidental (empúries,1999). Monografies emporitanes, 11. Barcelona: 165-175.
CaLMeS, r. (1976): “Le gisement grec, ou étrusque, de l’anse du Dattier”. Cahiers d’archéologie Subaquatique,v: 43-50.
CaSSON, L. (1963): “ancient shipbuilding: new ligh on an old source”. Transaction of the american Philologicalassociation, XCiv: 28-33.
CaSSON, L. (1964a): “New light on ancient rigging and boatbuilding”. The american Neptune, 24: 81-94.CaSSON, L. (1964b): “Odysseus boat”. american Journal of Philology, 85: 61-64.CaSSON, L. (1994): Ships and seafaring in ancient Times. University of Texas Press. London-austin.CerDÀ, D. (2002): Bocchoris. el món clàssic a la badia de Pollença. Col·lecció Quaderns de Patrimoni Cultural, nº
8. Palma de Mallorca.COMPerNOLLe, Th. van (2000): “Les céramiques ioniennes en Méditerranée Centrale”. en P. Cabrera y M. Santos
(eds.): Ceràmiques jònies d’època arcaica: centres de producció i comercialització al Mediterrani Occidental
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
217

(empúries, 1999). Monografies emporitanes, 11. Barcelona: 89-100.CriSTOFaNi, M. (1998): “Un naukleros greco-orientale nel Tirreno. Per un’interpretazione del relitto del Giglio”.
anuario della Scuola archeologica di atene, LXX-LXXi: 205-232.Dell’aMiCO, P. (2002): Costruzione navale antica: proposta per una sistematizzazione. edizioni del Defino moro.
albenga. Di STeFaNO, G. (1993-94): “il relitto di Punta Braccetto (Camarina), gli emporia e i relitti di età arcaica lungo la
costa meridionale della Sicilia”. viii Convegno internazionle di Studi sulla Sicilia antica. “Nostoi” ed “emporia”.La Sicilia punto di riferimento fino al vi sec. a.C. i (1). Kokalos, 39-40: 111-133.
DiCOCer, 1993: PY, M. (dir.) (1993): Dicocer. Dictionnaire des Céramiques antiques (viième s. av. n.è. – viièmes. de n.è.) en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, ampurdan). Lattara, 6. Lattes.
DOMÍNGUeZ MONeDerO, a. (2000a): “algunos instrumentos y procedimientos de intercambio en la Greciaarcaica”. en P. Fernández Uriel, C. González Wagner y F. López Pardo (eds.): intercambio y comercio preclásicoen el Mediterráneo. i Congreso internacional del Centro de estudios Fenicios y Púnicos (Madrid, 1998). Madrid:241-258.
DOMÍNGUeZ MONeDerO, a. (2000b): “Los mecanismos del emporion en la práctica comercial de los foceos yotros griegos del este”. en P. Cabrera y M. Santos (eds.): Ceràmiques jònies d’època arcaica: centres deproducció i comercialització al Mediterrani Occidental (empúries, 1999). Monografies emporitanes, 11.Barcelona: 27-45.
DOMÍNGUeZ MONeDerO, a.J. y SÁNCHeZ, C. (2001): Greek Pottery from the iberian Peninsula. archaic andClassical Periods. Brill. Leiden-Boston-Köln.
DUPONT, 1998: COOK, r.M. y DUPONT, P. (1998): east Greek pottery. routledge. London-New York.DUPONT, P. (2000): “Trafics méditerranéens archaïques: quelques aspects”. en F. Krinzinger (ed.): Die Ägäis und
das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. Bis 5 Jh.v.Chr. Österreichischen akademie derWissenschaften. Wien: 493-496.
FiOreNTiNi, G. (1990): “La nave di Gela e osservazioni sul carico residuo”. Quaderni dell’istituto di archeologiadella Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Messina, 5: 25-39.
GaNTÈS, L.-F. (1998): “La physionomie de la vaiselle tournée importée à Marseille au vie siècle av. J.-C.”. enMª.-C. villanueva et alii (eds.): Céramique et peinture grecques. Modes d’emploi (École du Louvre, Paris, 1995).Documentation française. Paris: 365-381.
GaSSNer, v. (1996): “Zur entstehung des Typus der ionisch-massaliotischen amphoren”. Fremde Zeiten.Festchrift für Jürgen Borchhardt zum sechzigsten Geburtstag. ii. Phoibos verlag. Wien: 165-176.
GaSSNer, v. (2000): “Überlegungen zur entstehung von amphorentypen im östlichen und westlichenMittelmeerraum”. en F. Krinzinger (ed.): Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen undWechselwirkungen 8. Bis 5 Jh.v.Chr. Österreichischen akademie der Wissenschaften. Wien: 493-496.
GraS, M. (1999): el Mediterráneo arcaico. aldebarán. Madrid.HerNÁNDeZ, J. y SaNMarTÍ, J. (1999): “el santuari de Sa Punta des Patró a l’àrea cultural i funerària de Son
real”. Mayurqa, 25: 113-138.iOZZO, M. (1994): Ceramica “calcidese”. Nuovi documenti e problema riproposti. atti e Memorie della Società
Magna Grecia, 3ª serie, ii. roma. JeZeGOU, M.P. (1985): “eléments de construction sur copules observés sur une épave du haut Moyen age
découverte à Fos-sur-Mer”. vi Congreso internacional de arqueología Submarina (Cartagena, 1982). Ministeriode Cultura. Madrid: 351-356.
JOHNSTON, a.W. (1979): Trademarks on Greek vases. aris and Philips. Warminster.JONCHeraY, J.P. (1976): “L’épave grecque, ou étrusque, de Bon-Porté”. Cahiers d’archéologie Subaquatique, v:
5-36.JONCHeraY, J.P. (1978): “Un épave grecque, ou étrusque au large de Saint-Tropez: le navire de Bon-Porté”.
Dossiers de l’archéologie, 29: 62-70.JOrDaN, J.a. (1988): attic black-figured eye-cups. Ph.D. New York University. ann arbor.KaHaNOv, Y. (1996): “Conflicting evidence for defining the origin of the Ma’agan Michael ship-wreck”. en H.
Tzalas (ed.): Tropis iv, 4th international Symposium on Ship Construction in antiquity (athens, 1991). athens:245-248.
KaHaNOv,Y. y POMeY, P. (2004): “The greek shipbuilding tradition and the Ma’agan Mikhael ship: a comparisonwith mediterranean parallels from the sixth to the fourth centuries BC”. The Mariner’s Mirror, 90 (1): 6-28.
KeCK, J. (1988): Studien zur rezeption fremder einflüsse in der chalkidischen Keramik. ein Beitrag zurLokalisierungsfrage. archäologische Studien, 8. Frankfurt.
KeNT HiLL, D. (1942): “Wine ladles and strainers from ancient times”. The Journal of the Walters art Gallery, v:41-55.
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
218

KOeHLer, C.G. (1979): Corinthian a and B transport amphoras. ann arbor University Microfilm. ann arbor, Mi.LiPKe, P. (1984): The royal ships of Cheops. Bar international Series, 276. Oxford.LONG, L., GaNTÉS, L.-F. y DraP, P. (2002): “Premiers résultats archéologiques sur l’épave Grand ribaud F
(Giens, var): quelques élements nouveaux sur le commerce étrusque en Gaule, vers 500 avant J.-C.”. Cahiersd'archéologie Subaquatique, 14: 5-40.
LONG, L., MirÓ, J. y vOLPe, G. (1992): “Les épaves archaïques de la Pointe Lequin (Porquerolles, Hyères, var).Les données nouvelles sur le commerce e Marseille à la fin du vie et dans la primière moitié du ve s.”. Marseillegrecque et la Gaule. Études Massaliètes, 3. Université de Provence. aix-en-Provence: 199-234.
LONG, L., POMeY, P. y SOUriSSeaU, J.-C. (dirs.) (2003): Les Étrusques en mer. Épaves d’antibes à Marseille.Musée d’Histoire de Marseille-edisud. Marseille.
MaNZaNO, S. (1999): “Les amfores ibèriques de Sant Martí d’empúries”. en aa.vv., intervencionsarqueològiques a Sant Martí d’empúries (1994-1996). De l’assentament precolonial a l’empúries actual.Monografies emporitanes, 9. Girona: 367-388.
MarLier, S. (2002): “La question de la survivance des bateaux cousus de l’adriatique”. vivre, produire etéchanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou. Montagnac: 21-32.
MeeKS, D., (1997): “Navigation maritime et navires égyptiens: les éléments d’une controverse”. en D. Meeks y D.García (eds.): Techniques et Économie antiques et médievales: le temps de l’innovation (aix-en-Provence, 1996).errance. París: 175-194.
NeGUerUeLa, i.; PiNeDO, J.; GÓMeZ, M.; MiÑaNO, a.; areLLaNO, i. y BarBa, J.S. (1995): “Seventh-century BC Phoenician vessel discovered at Playa de la isla, Mazarron, Spain”. The international Journal ofNautical archaeology, 24 (3): 189-197.
NeGUerUeLa, i.; PiNeDO, J.; GÓMeZ, M.; MiÑaNO, a.; areLLaNO, i. y BarBa, J.S. (2000):“Descubrimiento de dos barcos fenicios en Mazarrón (Murcia)”. en Mª.e. aubet y M. Barthélemy (eds.): ivCongreso internacional de estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). iv. Universidad de Cádiz. Cádiz: 1671-1679.
NieTO, X. (1997): “Le commerce de cabotage et de redistribution”. en P. Gianfronta, X. Nieto, P. Pomey y a.Tchernia (eds.): La navigation dans l’antiquité. edisud. aix-en-Provence: 146-159.
NieTO, X., TarONGÍ, F. y SaNTOS, M. (2002): “el pecio de Cala Sant vicenç” revista de arqueología, 258: 18-25.NieTO, X., TarONGÍ, F. y SaNTOS, M. (2003): “il relitto greco-arcaico di Cala Sant vicenç, Maiorca”.
L’archeologo Subacqueo, iX, 2 (26): 11-14.POMeY, P. (1981): “L’épave de Bon-Porté et les bateaux cousus de Mediterranée”. The Mariner’s Mirror, 67 (3):
225-243.POMeY, P. (1988): “Principes et methodes de construction en architecture navale antique”. Navires et Comerces de
la Mediterranée antique. Hommage à Jean rougé. Cahiers d’Histoire, XXXiii: 397-412.POMeY, P. (1995): “Les épaves grecques et romaines de la place Jules-verne à Marseille”. Comptes-rendus de
l’academie des inscriptions et Belles-Letres, 1995 (2): 459-484.POMeY, P. (1997): “Un exemple d’évolution des techniques de construction navale antique: de l’assemblage par
ligatures à l’assemblage par tenons et mortaises”. en D. Meeks y D. García (eds.): Techniques et économieantiques et médiévales: le temps de l’innovation (aix-en-Provence, 1996). errance. aix-en-Provence: 195-203.
POMeY, P. (1998): “Conception et réalisation des navires dans l’antiquité méditerranéenne”. Concevoir etconstruire les navires, de la trière au picoteaux. revue d’anthropologie des Connaissances, Xiii (1): 49-72.
POMeY, P. (1998a): “Les épaves grecques du vie. siecle av.J.-C. de la place Jules-verne à Marseille”. Constructionnavale maritime et fluviale. approches archéologique, historique et ethnologique. archaeonatica, 14: 147-153.
POMeY, P. (2001): “Les épaves grecques archaïques du vie siecle av. J.-C. de Marseille: épaves Jules-verne 7 et 9et César 1”. en H. Tzalas (ed.), Tropis vi, 6th international Symposium on Ship Construction in antiquity(Lamia, 1996). athens: 425-437.
POMeY, P. y LONG, L. (1992): “Les premiers échanges maritimes du Midi de la Gaule du vie au iiie s. av. J.-C. àtravers les épaves.”. Marseille grecque et la Gaule. Études Massaliètes, 3. Université de Provence. aix-en-Provence: 189-198.
raUriCH, X., PUJOL, M., MarTiN, a., JOver, a., iZQUierDO, P. y GarriDO, e. (1992): Les Sorres X. Unvaixell medieval al Canal Olímpic de rem, Castelldefels, Baix Llobregat. Memòries d’intervencionsarqueològiques a Catalunya, 1. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
reeD, C.M. (2003): Maritime Traders in the ancient Greek World. Cambridge University Press. Cambridge.rOUiLLarD, P. (1991): Les grecs et la Péninsule ibérique du viie au ive siècle avant Jésus-Christ. Publications
du Centre Pierre Paris, 21. Paris.rUMPF, a. (1927): Chalkidische vasen. archäologischen institutes des Deutschen reiches-Walter de Gruyter.
Berlin-Leipzig.
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
219

SaNMarTÍ, e. (1990): “emporion, port grec à vocation ibérique”. La Magna Grecia e il lontano Occidente. atti delventinovesimo convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1989). Napoli: 389-410.
SaNMarTÍ, e. (1992): “Massalia et emporion, une origine comune, deux destins différents”. Marseille grecque etla Gaule. Études Massaliètes, 3. Université de Provence. aix-en-Provence: 27-41.
SaNMarTÍ, e. (1996): “La “tumba Cazurro” de la necrópolis emporitana de “el Portitxol” y algunos apuntes acercade la economía de emporion en el siglo v a.C.”. archivo español de arqueología, 69: 17-36.
SaNMarTÍ, e. y SaNTiaGO, r.a. (1987): “Une lettre grecque sur plomb trouvée à emporion (fouilles 1985)”.Zeitschrift für Papyrologie und epigraphik, 68: 119-127.
SaNMarTÍ, e. y SaNTiaGO, r.a. (1988): “La lettre grecque d'emporion et son contexte archéologique”. revuearchéologique de Narbonnaise, 21: 3-17.
SaNMarTÍ, J., aSeNSiO, D. y MarTiN, a. (2002): “Les relacions comercials amb el món mediterrani dels poblesindígenes de la Catalunya sudpirenenca durant el període tardoarcaic (ca. 575-450 aC)”. Cypsela, 14: 69-106.
SaNMarTÍ, J., HerNÁNDeZ, J. y SaLaS, M. (2002): “el comerç protohistòric al nord de l’illa de Mallorca”.Cypsela, 14: 107-124.
SaNTOS, M. (2003): “Fenicios y griegos en el extremo N.e. peninsular durante la época arcaica y los orígenes delenclave foceo de emporion”. en B. Costa y J.H. Fernández Gómez (eds.): Contactos en el extremo de laOikouméne. Los griegos en Occidente y sus relaciones con los fenicios. Xvii Jornadas de arqueología Fenicio-Púnica (eivissa, 2002). Treballs del Museu arqueològic d’eivissa i Formentera, 52. eivissa: 87-132.
SHeFON, B.B. (1994): “Massalia and Colonization in the North-Western Mediterranean”. en G.r. Tsetskhladze yF. De angelis (eds.): The archaeology of Greek Colonisation. essays dedicated to Sir John Boardman. OxfordUniversity Committee for archaeology. Oxford: 61-86.
SHeFTON, B.B. (1995): “Greek imports at the extremities of the Mediterranean, West and east: reflections on thecase of iberia in the fifth century BC”. en B. Cunliffe y S. Keay (eds.): Social complexity and the developmentof towns in iberia. From the Copper age to the Second Century aD (London, 1994). Proceedings of the Britishacademy, 86. Oxford: 127-155.
SOUriSSeaU, J.-C. (2000): “Les importations d’amphores grecques à Marseille aux vie et ve s. av. J.-C. : bilanquantitatif”. en P. Cabrera y M. Santos (eds.): Ceràmiques jònies d’època arcaica: centres de producció icomercialització al Mediterrani Occidental (empúries, 1999). Monografies emporitanes, 11. Barcelona: 137-146.
SParKeS, B.a. y TaLCOTT, L. (1970): The athenian agora. Xii, Black and plain pottey of the 6th, 5th and 4thcenturies B.C. Princeton University Press. Princeton.
SWiNY, H.W. y KaTZev, M.L. (1971): “The Kyrenia shipwreck: a fourth century BC greek merchant ship”. en J.du Plat Taylor (ed.): Marine archaeology. Colston Papers, 23. World Underwater Federation. Hutchinson.London: 339-359.
TarDiTi, C. (1996): vasi di bronzo in area apula. Collana del Dipartimento du Beni Culturali 8, Università di Lecce.Congedo. Galatina, Lecce.
WaCHSMaNN, S. (1998): Seagoing Ships and Seamanship in the Bronze age Levant. Texas a&M University-Chatam. College Station, Texas-London.
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
220

Fig. 1. Plano de situación la Cala Sant vicenç, en la costa septentrional de Mallorca. Se indica también la ubicaciónde los yacimientos donde se han documentado algunos escasos materiales de procedencia griega o magno-griegaque pueden remontarse al período tardo-arcaico.
Fig. 2. vista de la excavación. Pueden observarse los restos del casco de la nave y en primer término las primerastablas del forro anómalamente inclinadas hacia el exterior de la nave.
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
221

Fig. 3. Detalle de la planta del barco. 1.- Lengüetas. 2.- espigas cilíndricas de fijación de la quilla y la primera tracade aparadura. 3.- Quilla. 4.- Lugar en el que iba situada una de las cuadernas. a la derecha en sombreado se indicala ubicación de la cuaderna contigua. 5.- Tetraedros para posibilitar el cosido de las tablas del forro. 6.- restosdel cosido conservado in situ. 7.- Corte de la testa de una de las tablas del forro con un perfil en S.
Fig. 4. La rotura del cosido tras el naufragio permitió el desplazamiento de una tabla del forro.
Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
222

Fig. 5. Puede apreciarse: en la cara superior de la tabla, los tetraedros para el cosido. Las perforaciones cilíndricasque aparecen en el canto y las espigas de madera que se colocaron para evitar el destensamiento del cosido.
Fig. 8. Copa fragmentada del tipo B2 de villard, de probable producción centro mediterránea.
Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
223
Fig. 6. Una de las lucernas griegas, decorada con barniznegro y con restos de hollín alrededor del orificio delpico, que puede atribuirse al conjunto de piezasdestinadas al uso de la tripulación.
Fig. 7. Fragmentos correspondientes a una copa ática defiguras negras, con una decoración inspirada en lascopas de ojos de la producción “calcídica”.

Xavier NIETO • Marta SANTOS • Ferran TARONGÍ
224
Fig. 9. Jarrito de cerámica decorada con barniz negro, quedeja reservada la parte inferior de la pieza. varios deestos ejemplares presentan caracteres grafitados en sufondo externo.
Fig. 10. Tapadera circular de pyxis, tallada en maderay decorada en su parte superior con dos palmetascontrapuestas en relieve
Fig. 11. escanciador griego de bronce(kyathos) hallado entre los materialesque contenía la embarcación.
Fig. 12. Detalle de los restos de la cesta recuperada en la excavación,actualmente en proceso de restauración.

Un Barco Griego del Siglo VI a.c. en Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca)
225
Fig. 13. Ánfora de vino originario de la isla de Quíos,decorada con bandas pintadas.
Fig. 14. Una de las ánforas vinarias de tipo “jonio-massaliota”, de probable procedencia magnogriega,que formaban parte del cargamento de la nave.
Fig. 15. Detalle de una de las ánforas griegas que, ademásde caracteres grafitados, conserva también unainscripción pintada con resina en la pared exterior delcuello.
Fig. 16. Una de las ánforas de filiación ibérica, enproceso de restauración.

.
226

El Periplo africano del faraón Neco II
ALFREDO MEDEROSMuseu d’Arqueologia de Catalunya-Center
GABRIEL ESCRIBANOMuseu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
1. Introducción
El sistemático error geográfico sobre las pequeñas dimensiones físicas de la Libia, actualÁfrica, la cual creían que no superaba una latitud más meridional que el Golfo de Guinea, enMarino de Tiro, Hecateo, Estrabón o Ptolomeo, fue lo que constituyó un permanente incentivopara emprender proyectos de circunnavegación del continente (Casariego, 1949: 20).Preparativos que incluso el propio Alejandro Magno (Plut., Vita Alex., LXVIII, 1) pretendiórealizar bajo su dirección, pues reclutó pilotos y marineros, e incluso mandó construir una flotaen la desembocadura del río Eufrates, actual Irak.
Un factor importante a la hora de estimular un periplo africano sería saber si realmente losfenicios llegaron a alcanzar las islas de Cabo Verde (Demerliac y Meirat, 1983: 36), aunque sólofuera accidentalmente, porque a esa altura pudieron haber constatado que frente a una direcciónSur-Oeste o Sur, mayoritaria en un ruta meridional hasta Gambia, cambiaba rápidamente a unadirección Sur-Este a partir de Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil,Ghana, Togo, Benin y Nigeria, hasta alcanzar el Camerún y Guinea Ecuatorial, lo que podría serindicativo de que la ruta a través de Africa, bajando por el Mar Rojo, era tan corta como sepensaba.
2. Mogador y la navegación fenicia en la fachada atlántica norteafricana
En todo caso, la presencia de una factoria estacional fenicia en el sureste del islote de Mogador,ca. 700-550 a.C. (Habibi, 1992: 151-153), según conocemos de las excavaciones de Jodin (1957y 1966) entre los años 1956-58, y los estudios recientemente emprendidos por la UniversidadComplutense de Madrid y el INSAP bajo la dirección de F. López Pardo (2002; López Pardo yHabibi, 2001) y A. El Khayari (et alii 2001), ponen en evidencia que los fenicios frecuentaban ytenían un notable conocimiento de la navegación atlántica africana, al menos a lo largo de la actual
135

costa marroquí desde un siglo antes de la fecha de realización del periplo enviado por Neco II.No obstante, también se ha querido ver en Mogador un asentamiento fortificado con una
pequeña torre a modo de una factoría-fortaleza (López Pardo, 2000: 81, 2001: 227 y 2002: 34) apartir del término medieval de Amagdoul por al-Bakri, y la presencia en sus inmediaciones de unmorabito o sepultura de un santón musulmán denominado Sidi Mogdoul, que derivaría del feniciomagdal-mogdul, torre, o el ugarítico Ma-ag-da-la-a (Lipinski, 1994: 126 y 2000: 285), si bien demomento no se han encontrado estructuras permanentes de habitación que avalen esta hipótesis,aunque podrían encontrarse bajo la fortaleza de la actual ciudad de Essaouira.
Un dato interesante sobre posibles conexiones entre Egipto y Cartago, donde podría obtenerseinformación sobre el islote de Mogador, es la presencia de una estatua funeraria de Neco II enCartago. Como las importaciones egipcias en Cartago se circunscriben principalmente a los siglosVII-VI a.C., y las tumbas reales de la dinastía saíta fueron saqueadas durante la dominación persaa fines del siglo VI a.C., ca. 525-519 a.C., según Vercoutter (1955: 26-28) la estatua no habríallegado en un momento contemporáneo al reinado del faraón a fines del siglo VII a.C., sino entrefines del siglo VI y fines del siglo IV a.C., ya que se trata de una estatua funeraria las cuales eranexclusivamente depositadas próximas a los sarcófagos. No obstante, tampoco cabe descartar queNeco II y Cartago mantuviesen también buenas relaciones comerciales y políticas, que pudiesenincluir el intercambio de regalos reales, aunque no necesariamente esta estatua.
3. La XXVI Dinastía egipcia
La independencia de Egipto de Asiria y el origen de la XXVI dinastía arranca del 653 a.C.,cuando Wahibre-Psammético I (664-610 a.C.) (Spalinger, 1976) pudo aprovechar unlevantamiento en Babilonia contra Assurbanipal (668-631 a.C.), para conseguir la unificación deEgipto apoyado por un ejército de mercenarios egeos. Finalmente acabará apoyando el 610 a.C.al último monarca asirio Ashur-uballit II (611-609 a.C.) contra los babilonios. Durante los iniciosdel reino de Psammético I, cerca de 30.000 mercenarios carios, milesios y jonios del Asia Menor,la actual Turquía occidental, emigraron a Egipto.
Le sucedió el faraón Neco II (610-595 a.C.), quien inmediatamente de acceder al cargo, entre609-605 a.C., comenzó una expansión militar contra Nabopolassar (625-605 a.C.) de Babilonia,atravesando Filistea: Gaza, Ashdod y Megiddo, para derrotar al rey Josías en la llanura deEsdraelón, y continuó a través de Fenicia y Siria: Riblah, Hamath y Aleppo, hasta alcanzar el AltoEúfrates.
Este ejército de mercenarios carios, milesios y jonios tuvo un importante papel en la guerra enSiria, bajo el mandato de Neco II, quien después de su victoria envió su armadura al oráculo delTemplo de Apolo en Brachidae-Didyma, al Sur de Mileto en Anatolia (Hrdt., I, 46 y I, 158).
Esta política expansionista finalizó cuando fue derrotado en Carchemish el 605 a.C., teniendoque retirarse hacia Egipto, y sólo cuatro años después acabar rechazando el 601 a.C., en la franjade Gaza o el Delta, un ataque babilónico del nuevo monarca Nabucodonosor II (604-562 a.C.).
En este contexto, conocemos a través de Heródoto, aunque falta de los registros escritosegipcios, la primera expedición que circunvaló África enviada por Neco II. Este faraón, tras sufracaso terrestre, intentó construir un canal que conectase el río Nilo y el Mar Rojo (Hrdt., II, 158,IV, 42; Diod., I, 33; Str., XVII, 804), parte del cual quizás se retrotraiga a Ramses II (Posfner,1938: 261, 270), pero que nunca se terminó y acabó costando la vida a 120.000 trabajadores.Simultáneamente, inició una política naval expansiva, probablemente aconsejado por losmercenarios griegos de su ejército, construyendo dos flotas de trirremes en el Mediterráneo y enel Mar Rojo, tanto para potenciar las relaciones comerciales disuadiendo a los piratas que
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
136

entorpecían el comercio como para frenar posibles intentos de conquista babilonios.Dentro de esta política, Neco II ordenó una expedición tripulada por fenicios que circunvalase
África para abrir una ruta alternativa a la Mediterránea, trayecto habitualmente aceptado, aunqueno faltan opiniones negativas (Webb, 1907: 14; Lloyd, 1977; Ferro y Caraci, 1979: 25; Chic y deFrutos, 1984: 210; López Pardo, 2000: 60). Las ciudades de Fenicia apoyaron esta expediciónquizás para aproximarse políticamente a Egipto, como contrapeso a la presión babilonia quetenían en sus fronteras.
4. Cronología del periplo
Aunque el periplo enviado por Neco II necesariamente se circunscribe al periodo de sumandato entre fines del siglo VII a.C. y los inicios del siglo VI a.C. (609-594 a.C.), llama laatención las numerosas propuestas que se han publicado para fecharlo. Entre ellas estarían tresgrandes grupos, las que lo fechan en los años iniciales del reinado del faraón, paralelo a su faseexpansiva en el Levante contra Babilonia, los que redondean las cifras en el 600 a.C., y aquellosque lo sitúan en el periodo final de su mandato, ya en el siglo VI a.C. Entre los primerosencontramos las fechas del 700 a.C. (Babcock, 1922: 4), 680 a.C. (Brown, 1889/2000: 270), finesdel siglo VII a.C. (Picard y Picard, 1968: 91), 618-616 a.C. (Tauxier, 1867: 28), 616 a.C.(Edwardes, 1888/1998: 74), 613-610 a.C. (Talboys Wheeler, 1854b: 339 n. 1), 610 a.C. (de Leóny Perera, 1988: 182), 609 a.C. (Talboys Wheeler, 1854a: table), 609-608 a.C. (Gozálbes, 2000:16), 609-605 a.C. (Padró, 1984: 163 y 1987: 220), 608-605 a.C. (Gozálbes y Rayo, 1979;Gozálbes, 1993: 392 n. 68 y 1999-2000: 36), 605 a.C. (Hennig, 1927: 379, 385) o poco antes del600 a.C. (Bosch Gimpera, 1974: 399).
El grupo mayoritario opta por el 600 a.C., a menudo redondeado así los años del reinado deNeco II (Rennell, 1800/1830: 374; Vivien de Saint-Martín, 1875: 32; Conder, 1887: 67, 111;Webb, 1907: 1, 5; Sieglin, 1910a: 523 y 1910b: 698; Gsell, 1913/1921: 509 y 1928: 312; Hart,1926: 264; Herrmann, 1931: 84; Baker, 1931/1967: 23; Rose, 1935: 22; Mauny, 1949: 47, 1951:514, 1953: 53, 1955: 98, 1968: 29 n. 1, 1970a: 91, 1970b: 78, 1974-75: 328-329 y 1978: 296;Maluquer, 1950: 67; Carpenter, 1956: 240 y 1966: 70, 77; Moscati, 1965/1968:181 y 1972: 118;Heurgon, 1969: 144; Schmidt, 1971: 366; Picard, 1971: 58; Blázquez Martínez, 1977: 40; Tlatli,1978: 258; Janvier, 1978: 100; Vivenza, 1980: 106; Dilke, 1985: 130; Negbi, 1992: 611; Werner,1993: 13; Cabrera et alii, 1999: 44, 57; Medas, 2000: 76 y 2002: n. 12; Cunliffe, 2001: 88 fig.3/20).
Entre los que proponen un momento del final del reinado de Neco II, sometido a los ataquesde Nabucodonosor II de Babilonia, se encontrarían los que fechan el periplo a inicios siglo VIa.C. (Thiel, 1939/1966: 10; Picard y Picard, 1958: 227; Jorge, 1996: 66), 600-595 a.C. (Blázquezy Delgado-Aguilera, 1915. 333; Cary y Warmington, 1929: 87); 596 a.C. (Harden, 1948: 146),596-594 a.C. (Hennig, 1934: 62 y 1936: 49, 53), o 590 a.C. (Blázquez Martínez, 1968: 18). Comopuede observarse, algunos autores como Picard y Picard optaron en diferentes momentos por lastres alternativas.
5. Las embarcaciones
El tirano de Corinto, Periandro (627-585 a.C.), contemporaneo de Neco II, construyó unapoderosa flota (Artist., Pol., V, 12, 1315b), que Lloyd (1972: 276-277 y 1975: 53) ha intentadoidentificar como de trirremes a partir de Tucídides (I, 13, 1-4) y también intentó construir un canala través del istmo de Corinto (Diogenes Laertius, I, 99), lo que indica la especial relación por
El Periplo africano del faraón Neco II
137

entonces entre grandes flotas y la nueva construcción de canales para facilitar su rápidaoperatividad.
Algunos autores han identificado los barcos enviados por Neco II como trirremes griegas(Lloyd, 1972: 268-269, 276), pues el recurso a tripulaciones fenicias no implicaría que lastrirremes también fuesen fenicias (Lloyd, 1975: 51). Sin embargo, Basch (1977: 8-9 n. 90; Medas,2000: 129) ha señalado acertadamente que por esa época no existían trirremes griegas, salvo siacaso en un estadio experimental, y los barcos de Neco II debieron seguir más un modelo detrirreme fenicia, a la cual Clemente de Alejandría (Stromatum, I, 16, 76) atribuye su invención aSidón. En el asedio de Senaquerib contra Tiro, con el apoyo de la flota sidonia (Josefo, A.J., IX,284-287), se utilizó entonces 60 navíos de guerra.
En todo caso, probablemente la activa expansión militar de Neco II contra Nabopolassar deBabilonia (625-605 a.C.), en los primeros años de su reinado, que incluyeron grandes operacionescomo el largo cerco al puerto de Askhelon, pudo contribuir, como Bradbury (1996: 54, n. 91) haseñalado, a que Neco II desarrollase una importante flota de trirremes. Por otra parte, Müller(1889: 17) ha sugerido que esta flota trataría de defender la costa oriental egipcia de un ataquebabilónico desde el Mar Rojo, mientras que Lloyd (1977: 146-147) propone que intentaría reabrirel comercio con el Punt muy afectado por la piratería y la competencia del puerto edomita deEzion-geber, actual Tell el-Kheleifeh, en el Golfo de Eliat, región que comerciaba con Tiro (Ez.,XXVII, 15). El problema de la piratería siguió afectando al Mar Rojo en época ptolemaica, contralos que la flota egipcia empleó cuatrirremes (Str., XVI, 4, 18; Diod. Sic., III, 43) y continuó enépoca romana (Plin., N.H., XXXVII, 107).
En todo caso, a partir de entonces, Egipto dispuso de una notable flota de trirremes con la cualel faraón Ha’a ‘ibre-Apries, ca. 589-570 a.C., atacó Tiro, Sidón y la isla de Chipre (Hrdt, II, 161;Diod. Sic., I, 68).
Heródoto (IV, 42) sólo indica que Neco II “envió en unos navíos a ciertos fenicios”, lo que creaambigüedad sobre el origen de los barcos, aunque señala claramente que las tripulaciones eranfenicias. No obstante, es interesante una sugerencia de Garbini (1985: 264), sobre considerar quelas tripulaciones quizás fueran filisteo-fenicios de Askhelon. Estas trirremes, si seguimos losmodelos clásicos griegos, debían tener una longitud de unos 37 o 38 m. y una tripulación de 174remeros, 87 por banda, divididos en tres series de 30-30-27, más una treintena de oficiales,soldados profesionales y marineros.
6. Trayecto, duración y escalas
El periplo se ha calculado en un viaje de aproximadamente 2.5 años, ca. 900 días, con dos otres interrupciones para plantar y recoger la cosecha, cada una de unos 3 meses, esto es, 90 díaspor año, sumando unos 200 o 300 días en tierra a lo largo del viaje (Ramin, 1976: 16), e implicauna navegación media de 28 km. diarios a lo largo de ca. 25.000 km. del periplo si no hubiesenhabido esas escalas, pero con 600 días de navegación sería una velocidad de 42 km. al día.
Partiendo de la operatividad náutica de las galeras de transporte venecianas de los siglos XV-XVI, es importante la observación de Medas (2000: 77, 80) que probablemente de todo esetiempo, sólo un 25 % se utilizaría en la navegación, estando el resto dedicado al descanso de latripulación, paradas obligadas por el mal tiempo o inconvenientes técnicos, etapas de lentaexploración de la costa propias de una navegación de cabotaje, etc.
Esto implicaría una velocidad fluctuante en función del tipo de trayecto, pero supone que enlos mejores trayectos se alcanzarían velocidades que podrían cuadriplicar la velocidad media,unos 111 km. por día durante 225 días de navegación sin contratiempos.
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
138

El trayecto debió ser relativamente fácil entre el Mar Rojo y Cabo Guardafui por tratarse deun mar conocido, y disponer del monzón de Invierno hasta Natal en Suráfrica. Una vez superadoel Cabo de Buena Esperanza, nuevamente existen vientos favorables hasta el Gabón. Losproblemas serios empiezan entre el Golfo de Benin y el Senegal, y empeoran (Mauny, 1976: 44)por tener el viento y la corriente en contra desde Cabo Blanco hasta Cabo Juby.
La salida más temprana es la propuesta por Robiou (1861: 192, 194) en Junio desde Suez, paraalcanzar en Diciembre el Golfo de Sofala, hacia el centro de Mozambique, con dudas sobre sipudo llegar hasta el Cabo de Buena Esperanza. En este sentido, amplía la propuesta de Rennell(1800/1830: 382) de una primera larga parada para abastecerse sin necesidad de cultivar.
Una segunda alternativa sería en pleno verano, con salida a inicios de Agosto desde Suez,porque predominan vientos del norte durante el verano, cruzando a finales de Octubre el estrechode Bal-el-Mandeb, y una vez atravesado el Cabo Guardafui, donde aún podían abastecerse deprovisiones en Somalia, serían empujados por el monzón en Invierno que tiene vientos delnoreste, con la confianza que si algo fallaba el monzón les permitiría regresar entre Mayo ySeptiembre, puesto que durante la primavera y el verano soplan vientos del suroeste.Posteriormente, sería la corriente del Canal de Mozambique la que les empujaría directamentehacia el Cabo de Buena Esperanza, donde llegarían hacia Enero del segundo año, en pleno veranodel Hemisferio Sur (Rennell, 1800/1830: 376, 380; Talboys Wheeler, 1854: 339-340).
La propuesta más aceptada propone una salida dos o tres meses más tardía, acabados loscalores del verano en el Mar Rojo, avanzado otoño. R. Sénac (1967: 285-286) propone una salidael 15 de Octubre porque ya tendrían desde ese mes, y especialmente a partir de Noviembre, losvientos con dirección Sur y Sureste que soplan hasta Marzo-Abril, cruzaría el Ecuador enDiciembre y finalizar haciendo una escala para cultivar en la bahía de Delagoa, LourençoMarquez en Mozambique (Mer, 1885: 11) en Junio (Rose, 1935: 33-34) o mejor incluso enDurban, Port Natal, de Sudáfrica en Abril (Mer, 1885: 11; Sénac, 1967: 288), teniendo en cuentaque nos encontramos en el Hemisferio Sur y Junio corresponde al Diciembre del HemisferioNorte, ya en pleno invierno, y el mes de Abril al de Octubre, un mejor momento para cultivar.
También se ha propuesto una salida algo menos de un mes y medio después, a fines deNoviembre por el Mar Rojo, y tras superar Cabo Guardafui, contar con la ayuda del monzón hastaalcanzar al inicio de la primavera, que comienza el 21 de Marzo, el Canal de Mozambique con laayuda de vientos del sureste, para llegar en Junio, a finales de la primavera, pues termina el 21 deJunio, a Suráfrica con la ayuda de la corriente de Mozambique y Agulhas, donde se pudo realizarparada en la Bahía de Santa Helena, 500 millas más al Sur, y se recogería la cosecha enNoviembre (Hyde, 1947: 240; Casson, 1959: 131; Schrader, 1990: 92; Cabrera et alii, 1999: 46)o algo antes, en Octubre o inicios de Noviembre (Maluquer, 1950: 72-73).
El segundo año, en el recorrido con salida más temprana en Agosto, se presupone también unaescala en Suráfrica a partir de Enero, durante el final de la primavera y parte del verano en elHemisferio Sur, que además les serviría para ir preparando el cruce de Cabo de Buena Esperanzaen el mejor momento, hacia mediados de Abril, desde donde serían empujados por vientos delsureste un poco separados de la costa y vientos del sur cuando se aproximaban a tierra para asíalcanzar la isla de Santo Tomé, frente al Gabón, entre mediados de Julio y Septiembre, sumandoel primer año real de trayecto. Allí permanecerían hasta finales de Octubre, saliendo en direcciónOeste, costeando las costas del Golfo de Guinea hasta Liberia y Sierra Leona, a inicios deNoviembre, con vientos del suroeste y un tiempo lluvioso. Posteriormente, al disponer de vientosdel noreste y tiempo seco, irían subiendo la costa africana, manteniéndose siempre próximos a lacosta para no ser arrastrados por la corriente ecuatorial hacia la costa americana, y lentamentealcanzarían, tras un trayecto de cuatro meses, el río Senegal a inicios de Marzo del tercer año
El Periplo africano del faraón Neco II
139

(Rennell, 1800/1830: 377-379, 392-393; Talboys Wheeler, 1854: 340-342).Esta opción, que atravesaría el Cabo de Buena Esperanza a mediados de Abril, tiene a favor
no sólo los vientos favorables, sino también que coincidiría con el periodo cuando es visible elsol a la derecha, culminando al Norte, entre el 2 de Marzo y el 21 de Septiembre (Kahanov, 2000:66), y es la que nos parece más aceptable.
No obstante, la opción mayoritaria prefiere una salida desde Suráfrica en Diciembre, a iniciosdel segundo año real de trayecto, o algo antes en Noviembre para Rose (1935: 34; Maluquer,1950: 72) al proponer la escala en Mozambique, con vientos favorables del Sur y la corriente deBenguela, que les permitiría navegar regularmente hasta alcanzar en Marzo el Golfo de Biafra,frente al Camerún. Ayudados por los vientos del suroeste atravesarían durante Abril y Mayo elGolfo de Guinea y en Junio podrían superar el Cabo Palmas en Liberia, y así alcanzar enNoviembre la costa marroquí, tras superar la corriente de Canarias y vientos del noroeste encontra, cumpliéndose el segundo año completo de trayecto (Hyde, 1947: 240; Sénac, 1967: 290-292; Schrader, 1990: 92; Cabrera et alii, 1999: 46). Un recorrido más rápido es defendido porCasson (1959: 131), para quien tras una salida en Diciembre se alcanzaría Marruecos en Junio.Por el contrario, con similar fecha de salida, Rose (1935: 34-35) propone una escala, siembra ycosecha en Costa del Oro o Costa de Marfil, bajo las condiciones ecuatoriales del Golfo deGuinea.
El recorrido durante la tercera etapa del viaje depende mucho del punto donde se haría lasegunda escala. En la propuesta con escala en el río Senegal, a donde habrían llegado en Marzo,defendida por Rennell (1800/1830: 394-395, 397; Talboys Wheeler, 1854: 342-343), se cumpliríael segundo año real de viaje durante el periodo de siembra a mediados de Junio o inicios de Julio,y recogida de la cosecha en Septiembre, a la vez que planificarían el retorno hacia elMediterráneo. La salida sería en Octubre y empezaría el peor tramo con corriente del norte yvientos del noreste durante sólo 1 mes y 1 semana o 40 días para atravesar el Senegal yMauritania hasta la bahía de Arguín, y casi 4 meses, 110 días, para desde allí, cruzar el Estrechode Gibraltar y alcanzar el río Nilo, a donde llegarían hacia Febrero del tercer año cumpliendo unos2.5 años de trayecto.
El primer problema que presenta esta última fase del viaje es que presupone un regreso por lafachada atlántica marroquí y en particular a lo largo del Mediterráneo, justo en los peores mesesde navegación (Rougè, 1966), entre Noviembre y Febrero, precisamente en la zona donde poseíanmayores conocimientos náuticos.
En segundo lugar, esta rápida parada en el río Senegal está en parte determinada en la creenciade Rennell (1800/1830: 393-396, 419-423) de que la costa del río Senegal ya era conocidapreviamente por los fenicios y situar Kerné en la isla de la bahía de Arguín en Mauritania. Sinembargo, salvo el atractivo de la presencia del río, reconoce que “no hay más razones para esperaruna cosecha aquí, que en otro punto de su viaje”. En consecuencia, deduce una prolongadaestancia de algo más de 6.5 meses, entre mediados de Marzo y finales de Septiembre, con 5 mesescompletos entre Abril y Agosto. Desde nuestro punto de vista, sin descartar alguna larga escalapara aprovisionarse y hacer aguada en el río Senegal, nos parece más adecuado que prosiguiesesu trayecto y, manteniendo sus cálculos, a finales de Abril alcanzaría la bahía de Arguín, y enMayo, tras atravesar Río de Oro y Cabo Bojador, el Cabo Juby y las Islas Canarias.
En general, la mayor parte de los autores consideran que en el tránsito del segundo al terceraño de trayecto se realizó una escala en la costa marroquí, señalándose al valle fluvial del Sus oIfni (Guarner, 1932: 165) o Agadir (Sénac, 1967: 292), llegando al Sur marroquí entre los mesesde Junio (Casson, 1959: 131; Sénac, 1967: 292), Noviembre (Hyde, 1947; Schrader, 1990: 92;Cabrera et alii, 1999: 46) o Diciembre (Maluquer, 1950: 73), para plantar de nuevo cereal cuya
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
140

cosecha se recogería entre Marzo (Sénac, 1967: 292), Mayo-Junio (Maluquer, 1950: 73), o Juniodel tercer año (Hyde, 1947: 240; Schrader, 1990: 92; Cabrera et alii, 1999: 46).
No obstante, a raíz del viaje, también se ha sugerido el descubrimiento fenicio y visita de lasIslas Canarias (Smith, 1863: 50; Gsell, 1914: 519-520 y 1930: 256), a causa de una visita de lasislas durante este periplo enviado por Neco II (Edwardes, 1888/1998: 74; Millares, 1893/1974: 7-8; Jorge, 1992-93: 232 y 1996: 66; Atoche y Martín Culebras, 1999: 496). A. Millares(1893/1974: 7-8) sugiere una visita a las islas de Lanzarote y Fuerteventura y quizás GranCanaria, e incluso se ha llegado a proponer la realización de la escala entre el segundo y terceraño en una de las Islas Canarias (Edwardes, 1888/1998: 74; Jorge, 1992-93: 232 y 1996: 66), envez del Sur de Marruecos.
Por el contrario, Rose (1935: 35-36), que había propuesto una segunda escala en Costa del Oroo Costa de Marfil, presupone un recorrido de seis meses remando entre Cabo Verde y CaboEspartel, para hacer finalmente una parada en Cádiz antes de ir rumbo a Egipto.
Otros investigadores, entre los que destaca Mauny (1970: 93, 1976: 45 y 1978: 296), señalancon datos históricos que era muy difícil el viaje de vuelta entre el Camerún y Senegal, pero entreSenegal y Marruecos era simplemente imposible. Por ello, propone como posible solución que laexpedición desembarcase en el Golfo de Guinea y fuese durante un tiempo por tierra, a través dela ruta de los carros entre la desembocadura del río Senegal y el Sur de Marruecos o Mogador,donde podrían obtener nuevas embarcaciones. No obstante, previamente Mauny (1955: 98) habíaaceptado la posibilidad de un trayecto entre Camerún y Marruecos mediante pequeños trayectosdiarios, totalmente realizados a remo.
Sin embargo, un aspecto que debió favorecer la continuidad de la expedición, para superar lasmalas condiciones de vientos y corrientes, es que una vez superado el Ecuador, a medida queascendían por la costa entre Camerún y el Sahara Occidental, volvían a aparecer las costelacionesa las que estaban acostumbrados en el Mediterráneo, lo que les indicaría que estaban completandoel periplo alrededor de África (Carpenter, 1966: 76).
Tras una larga estancia de algo más de 8 meses, entre Junio y Marzo según Sénac (1967: 292-293), desde el Sur de Marruecos sólo se tardarían tres semanas en recorrer el espacio entre el ríoDrâa y las Columnas de Hércules durante Abril del tercer año y dos meses después, con lacorriente a favor y vientos en dirección Oeste, a mediados de Junio, se llegaría a Egipto.
7. La posición del sol y el problema de la demostración científica del periplo
Al ser un fenómeno astronómico independiente, la clave de la discusión sobre la autenticidaddel relato sobre el periplo se ha focalizado en la posición del sol. “Y contaban -cosa que, a mijuicio, no es digna de crédito, aunque puede que lo sea para alguna otra persona- que, alcontornear Libia, habían tenido el sol a mano derecha” (Hrdt., IV, 42; Trad. C. Schrader). Estehecho es especialmente interesante porque el relato se recoge 150 años después de haberseefectuado el viaje, e implica que los marinos fenicios y los sacerdotes egipcios que se lo relatarona Herodoto aún deseaban resaltar el fenómeno astronómico (Cary y Warmington, 1929: 90; Rose,1935: 27).
En general, para la mayor parte de los autores, la historicidad del periplo se ha consideradodemostrada por la posición del sol a la derecha (Rennell, 1800/1830: 408; Vivien de Saint-Martín,1875: 30; Conder, 1887: 67; Antichan, 1888: 258-259; Müller, 1889: 97-107; Maspero, 1899: 533n. 1; How y Wells, 1912: 318; Blázquez y Delgado-Aguilera, 1921: 406; Hart, 1926: 265; Burton,1932: 36; Rose, 1935: 29; Drioton y Vandier, 1938/1992: 428; Thiel, 1939/1966: 10; Hyde, 1947:237; Casariego, 1950: 19; Maluquer, 1950: 67; Bosch, 1952: 28; Carpenter, 1956: 240 y 1966:
El Periplo africano del faraón Neco II
141

73; Casson, 1959: 132; Harden, 1962/1967: 202; Sénac, 1967: 284; Ferguson, 1969: 4;Heyerdahl, 1970/1972: 241; Moscati, 1972: 118; Ramin, 1976: 15-16; Mauny, 1976: 44 y 1978:296; Lonis, 1978: 160; Dilke, 1985: 130; Lemaire, 1987: 58; Jorge, 1992-93: 231 y 1996: 66;Gozálbes, 1999-2000: 36 y 2000: 16; Cunchillos, 2000: 221; Medas, 2000: 76; Cunliffe, 2001:89; Fantar, 2002: 75), y recientemente, por el astrofísico J.A. Belmonte (1999: 188-189) yKahanov (2000: 68-69).
Otro grupo de autores lo consideran muy improbable (Thomson, 1948: 72), o simplemente unrelato fantástico, ya que existen innumerables testimonios que extrapolan datos supuestamenteobtenidos en viajes sobre la posición de sol y sobre la visibilidad de las estrellas en latitudeslejanas (Janni, 1978: 89).
Un tercer grupo mantiene una duda prudente (Desanges, 1978: 16), que sigue una tradición yamantenida desde la antigüedad por Aristóteles (Meteor., II, 1, 354a), Polibio (III, 38, 1-3),Posidonio (Str., II, 3, 5) o Estrabón (I, 2, 26).
El problema principal a la hora de comprender la incredulidad de Herodoto sobre la posicióndel sol en el trayecto alrededor de la costa africana es su concepción de una tierra plana, yconsecuentemente, al tratarse de un plano y no de una esfera, de su inmovilidad en el espacio,concibiendo el movimiento del sol en forma de un arco que se desplazaba en latitud en funciónde las estaciones (Hrdt., I, 193; II, 24-26; Janvier, 1978: 109-110).
Sin embargo, salvo la correcta lectura del fenómeno astronómico por Janvier (1978: 105;Medas, 2000: 76), no es tan simple su habitual intepretación, argumentando que al descender,bordeando África por el Mar Rojo, el Golfo de Andén y el Canal de Mozambique, el sol siempreculminaba a la izquierda, esto es al Sur. Posteriormente el sol estaría a sus espaldas, al rodearÁfrica del Sur, y sería al ascender por el Atlántico cuando siempre el sol culminaría a la derecha,o sea al Norte, y así demostraría el fenómeno astronómico. Finalmente, el sol lo tendrían en frentede sus caras cuando regresaban desde las Columnas de Hércules a Egipto por el Mediterráneo.
En realidad, el sol era visible a la culminando al Sur o a la izquierda por encima del Trópicode Cáncer durante todo el año, esto es desde Villa Cisneros en el Sahara Occidental y Assuan enEgipto en dirección Norte, bien hacia Marruecos o bien hacia el Canal de Suez y la Península delSinai. Por el contrario, se veía el sol a la derecha, culminando al Norte, a partir del Trópico delCapricornio en dirección hacia el Sur, esto es, al Sur de Mozambique, Suráfrica y Sur de Namibia.En el Ecuador, cuando navegase por el Sur de Somalia y Kenia o a la altura del Golfo de Guineaentre Camerún y Liberia, dependiendo de la época del año, el sol podía ser visible a la izquierda,en el cénit, o a la derecha. En el Mediterráneo, volverían a navegar hacia Egipto con el sol a laizquierda, culminando al Sur.
Esto implica que no era necesario realmente tener que alcanzar los 35º de Latitud Sur a laaltura de Cabo de Buena Esperanza en Suráfrica, como proponen Picard y Picard (1958: 227;Demerliac y Meirat, 1983: 36), para ser visible el fenómeno de tener siempre el sol a la derecha,culminando al Norte, ya que dependiendo de la época del año podía ser visible en la latitud delEcuador.
Pero evidentemente no era suficiente para advertirlo estar simplemente al Sur del Trópico deCáncer, por debajo de Assuan en Egipto, regiones que conocerían los egipcios en sus expediciones ala Alta Nubia y Meroe en Sudán o en las navegaciones hacia el Punt como se ha argumentado desdeWebb (1907: 6, 9, 12-13; Blázquez y Delgado-Aguilera, 1924: 389-390; Desanges, 1978: 11; GarcíaMoreno, 1989: 242 y 1993: 70; López Pardo, 2000: 59-60), ni tampoco bastaría para conocerlo lainformación que tenían los fenicios con sólo navegar ascendiendo por la costa marroquí como hasugerido Lipinski (1995: 1332), ya que el fenómeno no es visible inclusive al Sur del Trópico deCáncer en el Atlántico, esto es, al Sur de Villa Cisneros en el Sahara Occidental.
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
142

8. Aguada y cosechas
Un viaje de esta duración exigió paradas regulares para garantizar el abastecimiento de agua,e islas y desembocaduras de los ríos serían los puntos óptimos a lo largo de la ruta, que sólotendrían un entorno ecológico más hostil en las regiones áridas de las costas de Mauritania,Sahara Occidental y Sur de Marruecos. Sin embargo, como señala Rose (1935: 36; Carpenter,1966: 75), las zonas desérticas ya eran bien conocidas al navegar regularmente los egipcios porel Mar Rojo y presumiblemente por los fenicios en el Sur de Marruecos.
Una sugerencia muy interesante es que se pudo plantar mijo (Panicum miliaceum) y no trigo,porque se cosecha en sólo tres meses (com. pers. Dion en 1964 a Ramin, 1976: 16). El mijo,quizás el cereal que mejor soporta la sequía y los peores suelos, sólo necesita temperaturas altascon veranos calurosos y prolongados, porque la falta de calor retrasa su germinación. En general,se puede cultivar en primavera, entre marzo y junio, o en verano, entre junio y septiembre,pudiendo obtenerse una producción en torno a 200-300 Kg. por hectárea. En este sentido, yaRennell (1800/1830: 395) comenta que la segunda vez que plantaron ya debieron recurrirprobablemente a la “cosecha habitual de la gente del país”, salvo que reservaran una parte de laprimera cosecha como parece también lógico y prudente.
Aunque la mayoría de los autores señalan el trigo (p.e., Hyde, 1947: 240; Sénac, 1967: 292),algunos como Rose (1935: 35) deben usar el sentido del inglés clásico de corn, válido no sólopara el maíz sino también para el trigo. En todo caso, las dos posibles escalas que tienen mayoraceptación, Suráfrica y Marruecos, responden a zonas de clima mediterráneo donde podíacultivarse bien el trigo (Mauny, 1976: 44) u otro cereal como la cebada que es menos exigente alas lluvias.
Otras autores, en cambio, consideran que haber tenido que plantar cereales resultaría un riesgoextraordinario por obligar a permanecer en el mismo lugar durante varios meses en entornospotencialmente hostiles, pudiendo haber recurrido como alternativa a la pesca, al comercio paraobtener provisiones o simplemente practicar saqueos ocasionales a poblaciones costeras oribereñas (Lloyd, 1977: 151-152). Esta propuesta, aunque no sigue literalmente el texto deHeródoto, parte de Carpenter (1966: 77), quien considera que el avituallamiento se debióconseguir mediante intercambio, como sucede en la Odisea (XV, 415-416, 459-460), y lasdetenciones de varios meses estarían en función del cambio de los vientos dominantes que lesobligarían a este tipo de escalas hasta volver a tener condiciones favorables.
9. El fuerte cario
Uno de los problemas aún no resueltos sobre el periplo norteafricano de Hannón es la supuestafundación de una colonia que recibió el nombre de Fuerte Cario, mencionada en el párrafo quinto.E incluso, aunque no se aceptase el carácter histórico del periplo de Hannón, el nombre decarikón teichos o Fuerte Cario ya viene recogido en los libros 4 y 5 de la Historia Universal deÉforo (Müller, 1841: 261), con una cronología al menos de mediados del siglo IV a.C. Éforonació en Cumas hacia el 380 a.C. y su Historia Universal recogía los principales acontecimientosde la Historia griega desde el regreso de los Heráclidas hasta el asedio de Perinto el 341 a.C.
Sin embargo, si tenemos en cuenta el importante papel que desempeñaron los mercenarioscarios en los ejércitos de Psammético I y Neco II, y su tradicional vocación marinera y a lapiratería, no sería de extrañar que al menos una parte de la tripulación de la flota enviada por NecoII fuesen mercenarios carios, y si invernaron en Marruecos, construyeran un punto fortificadopara defenderse durante el invierno, un Fuerte Cario que sería identificado de nuevo durante la
El Periplo africano del faraón Neco II
143

expedición de Hannón. En este sentido, es interesante como la flota de Alejandro Magno, que partió el 325 a.C. desde
la India por el Mar Eritreo y atravesó el Golfo Pérsico hasta llegar a la desembocadura delÉufrates (Arr., Ind.), en dos ocasiones, al hacer escalas, levantó una fortificación defensiva.
No en vano, todas las lecturas sobre este nombre coinciden en que se trata de un nucleofortificado, pues junto al nombre griego carikón teichos, castillo de los carios, ha sido interpretadocomo un nombre líbico beréber, gadir korakon, la gran fortaleza (Marcy, 1935: 42-43), o inclusocomo un nombre semítico, gdr qrm, empalizada o muralla de madera (Segert, 1969: 517),propuesta que ha sido considerada demasiado imaginativa por Desanges (1981: 17).
Las lecturas más antiguas del topónimo enfatizaron la relación de qir con muro, caso de Kir chares,el “muro del sol” (Müller, 1855: 4) o Kir-hakkar, “muro del rebaño” (Quatremère, 1857: 258).
La más reciente, considera que carikón teichos se trataría de una redundancia al interpretarcarikón a partir del nombre hebreo de muro que se decía qar o qyr, y la mención en el AntiguoTestamento de una ciudad denominada qir (II Reyes, XVI, 9) (Fantar, 2002: 81 n. 22) lo que setraduciría como “el muro del muro”, uno en griego y otro en púnico, sin embargo aparte de ladesinencia “–ón”, no se explica el valor de la k final del radical crk.
Como ya hemos planteado en otro trabajo (López Pardo, Mederos y Ruiz Cabrero, e.p.),creemos que sería necesario buscar otros paralelos en lengua semítica noroccidental como qyrhen samal “ciudad” (qyrh2: Hoftijzer y Jongeling, 1995: 1009); qr en moabita “ciudad” (Hoftijzery Jongeling, 1995: 1033-1034) y en este sentido Lipinski (1994: 125) ve la lectura qir como villaen moabítico; qryh en arameo y palmireno “ciudad, villa” (Hoftijzer y Jongeling, 1995: 1033); oqry en arameo “villa” (qry2: Hoftijzer and Jongeling, 1995: 1033). Y aún mejor relacionar krkcon el sentido de fortificación o ciudad fortificada, recogida en las inscripciones CIS II 3928.2 yCIS II 3948 (krk1: Hoftijzer y Jongeling, 1995: 535-536), lo que apoyaría que nos encontramoscon un topónimo semita duplicado en su traducción griega por Éforo ya desde el siglo IV a.C.
Aparte del emplazamiento en la costa atlántica marroquí, otra alternativa que fue propuesta porGattefossé (1932: 129, 139) sería relacionarlo con el principal muro aborigen que conocemos enuna de las islas de las Canarias Orientales, la muralla del Istmo de La Pared de Jandía en el Surde la isla de Fuerteventura. Aunque no resulta aceptable la interpretación lingüística queGattefossé ofrece del nombre de Jandía, Karyandia, la cual desglosa en Carie-Handia.
Se trata de una muralla ciclópea de 4.12 km. de recorrido que cierra el Istmo de la Pared(Perera, 1994: 472-473) en el punto más estrecho de la isla. Su trazado arranca en el Norte desdePunta Guadalupe y el acantilado de Laja Blanca, sigue paralela al Barranco de los Cuchillos ycontinúa hacia el Sur siguiendo más o menos paralela la valla metálica de la Dehesa de Jandía.
Esta muralla, que era perfectamente visible en el Sur de la isla de Fuerteventura cuandollegaron los primeros conquistadores normandos al servicio de Castilla, parece que fue la que leotorgó el nombre aborigen a la isla, generalmente escrita como erbanne, aunque con variantesentre las que se incluye arbanne. “La isla de Erbania, que se dice de Fuerteventura (...) en ciertopunto sólo tiene una legua. Allí está una grande y ancha pared que coge todo el país a través, deun mar al otro” (de la Salle, 1404-19/1980: 65).
A partir del líbico-bereber, Marcy (1935: 53 n. 3 y 1962: 273-274) ha propuesto que seríaresultado de ar “lugar” y bani “muralla”, el lugar de la muralla, expresión que se usa en la cuencadel río Drâa en el Sur de Marruecos para denominar una cordillera en el curso inferior del vallefluvial. Interpretación posteriormente aceptada por Álvarez Delgado (1957: 498), para quiendesignaría un topónimo menor de la isla, “la pared”, el cual los normandos acabaron aplicando alconjunto de Fuerteventura. También a partir del líbico-bereber, Cubillo (1980: 47) ha señalado elverbo rbn “construir, edificar”.
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
144

No obstante, otras dos lecturas a partir del líbico-bereber resultan poco relacionados con lapresencia de una muralla, como “rica en cabras” a partir de i’arbanen, machos cabríos (Vycichl,1952: 172), o “estéril, sin provecho” de ?r-b?nn?n (Reyes, 1986: 87), mientras Wölfel(1965/1996: 714-715) prefiere no emitir opinión.
10. Conclusiones
A la hora de buscar motivaciones económicas subyacentes a un periplo de exploración pocashan sido las interpretaciones realizadas, siendo una de las primeras la de disputar los egipcios elcomercio del oro (Rennell, 1800/1830: 441-442), marfil, maderas preciosas y especias que hastaentonces había estaba controlado por Cartago (Maspero, 1899: 532), interés que Bosch Gimpera(1973: 395) restringe al oro del Golfo de Guinea, mientras que Blázquez y Delgado-Aguilera(1915: 334) lo focaliza en la búsqueda desde el Próximo Oriente de una ruta alternativa paraacceder del estaño que venía de las Casitérides. En otras ocasiones, como sucede con Drioton yVandier (1938/1992: 428), simplemente hablan de la búsqueda de nuevas salidas comerciales.
En todo caso, la falta de datos en Heródoto sobre posibles productos intercambiados minimizalos beneficios económicos que podían proporcionar este tipo de viaje, agravado por su largaduración, mucha más de la inicialmente prevista, que lo hacían particularmente antieconómico ypeligroso, por lo que no parece que se despertó especial interés para volver a repetir este largoperiplo alrededor de África. Por otra parte, muchos productos de estas regiones que erandemandados en el Mediterráneo ya eran accesibles para Egipto desde las regiones vecinas deNubia o Punt, como el marfil, pieles de animales, plumas de avestruz, oro, etc.
Otros autores dan más protagonismo a los fenicios que a los propios egipcios, y consideran quese trata de un intento tirio, en nombre del faraón Neco II, para acceder desde el Mar Rojo a losestablecimientos fenicios en el litoral atlántico marroquí (Demerliac y Meirat, 1983: 36), a lo quese sumaría el tradicional interés naútico y geográfico de los fenicios en este tipo de exploraciones(Müller, 1889: 44).
Precisamente, porque sólo parecen citarse motivos de interés geográfico, algunos autorescomo Lloyd (1977: 151) rechazan su autenticidad, ya que no existen precedentes de que un faraónorganizase expediciones de forma desinteresada o por simple curiosidad geográfica. En cambio,la presencia de mercenarios carios con Psammético I y Neco II y la fundación de Naucratis creópuntos de unión entre los griegos y los egipcios, y sirvió para que los griegos atribuyesen a laerudición egipcia, que materializaron en sus líderes contemporáneos, el faraón Psammético I enel problema de las fuentes del Nilo (Hrdt., II, 2; II, 28) y Neco II en el debate sobre lasdimensiones del continente africano (Hrdt., IV, 42), un protagonismo que nunca tuvieron (Lloyd,1977: 153-154).
El libro IV de Herodoto se debió redactar en el segundo y tercer cuarto del siglo V a.C., lo queimplica cierta contemporaneidad entre su redacción y la expedición frustrada de Sataspes enviadapor el rey persa, Jerjes I, 486-465 a.C., quien además tuvo que sofocar una sublevación en Egiptoentre el 487-484 a.C. Esta cierta coincidencia temporal ha llevado a proponer a Lloyd (1977: 152,154) que los resultados del viaje enviado por Neco II fueron exagerados por los sacerdotesegipcios los cuales debieron informar a Heródoto, y se trataría de un producto de la propagandanacionalista egipcia por su rivalidad con los persas.
Otros aspectos que se han utilizado para considerar el periplo un relato falso son queEratóstenes y Marino de Tiro, aunque trabajaron en la Biblioteca de Alejandría, no encontrarontextos sobre el periplo, y tampoco se han conservado inscripciones o papiros egipcios sobre elviaje (Blázquez y Delgado-Aguilera, 1924: 389-390) y sí, por el contrario, la falsificación de dos
El Periplo africano del faraón Neco II
145

escarabeos de Neco II con referencias al viaje a comienzos del siglo XX (Moret y Capart, 1908a:467-468, lám. 1-2 y 1908b: 493-495).
Sin embargo, hay que ver a Heródoto como el último gran historiador griego que va a prestarcierta atención hacia el Mediterráneo Occidental y las regiones meridionales de África, hasta serretomados estos temas por la historiografía helenística contemporánea con las conquistas deAlejandro Magno. No en vano, a él le debemos las referencias a los viajes enviados por Neco IIy Jerjes I.
En este sentido, para Herodoto (I, 202) era importante la circunnavegacion de África sóloporque demostraba geográficamente que el Atlántico y el Mar Eritreo estaban unidos formandoun único Océano (Hyde, 1947: 236), y a ello se debe su breve mención. Sin embargo,probablemente mucha información paralela sobre el viaje fuera desestimada por el propioHeródoto como exageraciones de marinos, tal como sucede con la posición del sol a la derecha.
Esta incredulidad de Heródoto probablemente también explique las objeciones de Webb (1907:5, 7-9, 14) respecto a que resulta anómalo que no recogiese la importante observación sobre laforma y gran extensión que tenía África, que se intuye simplemente por la gran duración del viaje,y debía figurar en la información que originariamente dispuso Heródoto, la inversión de lasestaciones respecto al hemisferio norte, factor fundamental dado que la tripulación tuvo quebuscar el momento apropiado plantar y recoger la cosecha, o a la ausencia de datos realesdescribiendo la costa africana, sobre su clima, vegetación, animales, habitantes, etc.
Aparte del clásico argumento de la posición del sol a la derecha, culminando al Norte, quecomo hemos comentado el dato que menciona Herodoto sólo era posible observarlo al Sur delTrópico de Capricornio, en el Sur de Mozambique, Suráfrica y Sur de Namibia, o al menos, enzonas del Ecuador dependiendo de la época del año, existen otros aspectos que parecen apoyar laautenticidad del viaje.
Una de las claves es haberse realizado el periplo de circunnavegación de Levante a Poniente,siguiendo la ruta más favorable, sobre todo a la hora de atravesar el Cabo de Buena Esperanza(Müller, 1889: 65-66; Cary y Warmington, 1929: 117; Rose, 1935: 36; Casariego, 1949: 24;Mauny, 1953: 55).
Pero, como correctamente señalan Mauny (1953: 54) o Warmington (1960/1969: 83), la propiaduración del viaje de cerca de 3 años, las corrientes y vientos desfavorables agravados porproblemas de abastecimiento de agua y víveres entre el Senegal y el Drâa, junto con la exclusivapresencia de pueblos primitivos divisados durante el trayecto, serían causas más que suficientespara dar por concluido cualquier plan previo sobre la conveniencia de utilizar esta ruta alternativaa la del Mar Mediterráneo. La falta de incentivos económicos que ya hemos mencionado seríaotro factor negativo adicional.
Otro aspecto que pudo facilitar el viaje fue la concepción errónea de la geografía de África ala que le atribuían unas dimensiones mucho más pequeñas de las reales, y además les hacía pensarque navegaban ascendiendo hacia al Noroeste y no hacia el Norte como realmente sucedía, por laconcepción de África como un trapecio (Desanges, 1978: 14 n. 42), cuya base inferior no era elactual Cabo de Buena Esperanza en Suráfrica sino Somalia y el Cabo Guardafui.
Algunos autores como Rennell (1800/1830: 364-365) y Quatremère (1845: 383, 388),presuponen un notable conocimiento fenicio de la costa africana oriental hasta Sofala enMozambique, que Mer (1885: 10) prolonga quizás hasta Madagascar, aunque desde nuestro puntode vista la navegación regular no debió superar el Cabo Guardafui de Somalia. En el OcéanoAtlántico, Rennell y Quatremère creen que llegaba hasta el golfo de Guinea en el ÁfricaOccidental, aunque a nuestro juicio sólo debió alcanzar hasta Cabo Verde en navegacionesaccidentales o excepcionales, nunca regulares que tendrían su límite al Sur en Cabo Juby y con
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
146

frecuentación ocasional en Cabo Blanco. Este conocimiento previo de ambas costas les pudoimpulsar a realizar esta expedición para conectar ambas regiones, que además debió estarprecedida de varias tentativas infructuosas, probablemente desde ambas direcciones.
En definitiva, fue este posible conocimiento y recopilación de información náutica de ambasrutas meridionales, por el Océano Índico hasta Somalia y por el litoral atlántico africano quizáshasta Cabo Blanco, lo que pudo impulsar esta exploración, y consecuentemente sería resultado deun lento y largo proceso de avance hacia el Sur, con una progresiva adaptación y cambio dementalidad de los marinos ante los nuevos horizontes geográficos descubiertos.
11. Agradecimientos
Esta trabajo se inscribe dentro del Proyecto, “Mogador (Essaouira, Marruecos)”, del Institutode Patrimonio Histórico Español. Queremos agradecer los comentarios al texto de F. López Pardoy L.A. Ruiz Cabrero.
El Periplo africano del faraón Neco II
147

Bibliografía
ÁLVAREZ DELGADO, J. (1957): “El ‘Rubicón’ de Lanzarote”. Anuario de Estudios Atlánticos, 3: 493-561.ANTICHAN, P.H. (1888): Grands voyages de découvertes des anciens. Librairie Ch. Delagrave. Paris.ARRIAN (1929): Anabasis Alexandri. Indica. I-II. Ed. E.I. Robson. The Loeb Classical Library. William
Heinemann-G.P. Putnam’s Sons. London-New York.ATOCHE, P. y MARTÍN CULEBRAS, J. (1999): “Canarias en la expansión fenicio-púnica por el África Atlántica”.
En R. de Balbín y P. Bueno (eds.): II Congreso de Arqueología Peninsular (Zamora, 1996). III. Primer Milenioy Metodología. Fundación Rei Afonso Enriques-Universidad de Alcalá. Madrid: 485-500.
BABCOCK, W.H. (1922): Legendary Islands of the Atlantic. A Study in Medieval Geography. Research Series, 8.American Geographical Society. New York.
BAKER, J.N.L. (1931/1967): A History of Geographical Discovery and Exploration. 2nd ed. rev. 1937. CooperSquare Publishers. New York.
BASCH, L. (1977): “Trières grecques, phéniciennes et égyptiennes”. Journal of Hellenic Studies, 97: 1-10.BELMONTE AVILÉS, J.A. (1999): Las leyes del cielo. Astronomía y civilizaciones antiguas. Temas de Hoy.
Madrid.BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.Mª. (1977): “Las Islas Canarias en la Antigüedad”. Anuario de Estudios Atlánticos, 23:
35-51.BLÁZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, A. (1915): “Las Casitérides y el comercio del estaño en la Antigüedad”.
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 57: 318-368.BLÁZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, A. (1921): “Las costas de Marruecos en la Antigüedad”. Boletín de la Real
Academia de la Historia, 79: 400-418 y 481-509.BLÁZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, A. (1924): “Venida de los fenicios a España”. Boletín de la Real Academia
de la Historia, 84: 17-31 y 386-392.BOSCH GIMPERA, P. (1952): “Problemas de la historia fenicia en el extremo occidente”. Zephyrus, 3: 15-30.BOSCH GIMPERA, P. (1973): “Precedentes y etapas de los fenicios en Occidente”. Anales de Antropología, 10:
387-402.BOSCH GIMPERA, P. (1974): “Historicidad de las leyendas griegas y el lejano Occidente”. Anales de Antropología,
11: 399-413.BRADBURY, L. (1996): “Kpn-boats, Punt Trade, and a Lost Emporium”. Jarce, Journal of the American Research
Center at Egypt, 33: 37-60.BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.Mª. (1968): Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente. Acta
Salmanticensia, Filosofía y Letras, 58. Salamanca.BROWN, A.S. (1889/1919): Madeira, the Canary Islands and Açores. A practical and complete guide for the use of
invalids and tourists. 11 ed. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. London.BROWN, A.S. (1919/2000): Madeira, Islas Canarias y Azores. Guía práctica y completa para el uso de turistas y
convalescientes. I. Pascua y S. del C. Bravo (eds.). Cabildo de Gran Canaria. Madrid-Las Palmas.BUNBURY, E.H. (1879): A History of Ancient Geography among the Greeks and Romans from the Earliest Ages till
the Fall of the Roman Empire. I. John Murray. London.BURTON, H.E. (1932): The Discovery of the Ancient World. Harvard University Press-Oxford University Press.
Cambridge, Mass.-London.CABRERA, J.C.; PERERA, Mª.A. y TEJERA, A. (1999): Majos. La primitiva población de Lanzarote. Fundación
Cesar Manrique. Madrid-Teguise.CARPENTER, R. (1956): “A Trans-Saharan Caravan Route in Herodotus”. American Journal of Archaeology, 60
(3): 231-242.CARPENTER, R. (1956): Beyond the Pillars of Heracles. The Classical World seen through the eyes of its
discoverers. Delacorte Press. New York.CARY, M. y WARMINGTON, E.H. (1929): The Ancient Explorers. Methuen. London.CASARIEGO, J.E. (1949): Los grandes periplos de la Antigüedad. Breve historia de las navegaciones clásicas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.CASARIEGO, J.E. (1950): “Las grandes exploraciones marítimas del África en la Antigüedad”. Archivos del
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
148

Instituto de Estudios Africanos, 14: 7-38.CASSON, L. (1959): The Ancient Mariners. Seafarers and Sea Fighters of the Mediterranean in Ancient Times.
Victor Gollancz Ltd. London.CASSON, L. (1959/1969): Los Antiguos Marinos. Navegantes y guerreros del mar en el Mediterráneo de la
Antigüedad. Biblioteca de Cultura Clásica. Paidós. Buenos Aires.CHIC, G. y FRUTOS, G. de (1984): “La Península Ibérica en el marco de las colonizaciones mediterráneas”. Habis,
15: 201-227.CONDER, C.R. (1887): Syrian Stone-Lore or, The Monumental History of Palestine. The Palestine Exploration
Fund-Scribner and Welford. New York.CUBILLO FERREIRA, A.L. (1980): Nuevo análisis de algunas palabras guanches (estudio crítico). Colección
guanche, 1. Imprenta El Productor. Tenerife.CUNCHILLOS ILARRI, J.L. (2000): “Nueva etimología de la palabra ‘Hispania’”. En Mª.E. Aubet y M. Barthélemy
(eds.): IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz, 1995). I. Universidad de Cádiz. Cádiz:217-225.
CUNLIFFE, B. (2001): Facing the Ocean. The Atlantic and its Peoples 8000 BC-AD 1500. Oxford University Press.Oxford.
DEMERLIAC, J.G. y MEIRAT, J. (1983): Hannon et l’empire punique. Confluents, 11. Les Belles Lettres. Paris.DESANGES, J. (1978): Recherches sur l’activité des Méditerranéens aux confins de l’Afrique (VIe siècle avant J.C.-
IVe siècle après J.C.). Collection de l’École Française de Rome, 38. Roma.DESANGES, J. (1981): “Le point sur le ‘périple d’Hannon’: controverses et publications récentes”. Enquêtes et
Documents. Nantes-Afrique-Amérique, 6: 11-29.DILKE, O.A.W. (1985): Greek and Roman Maps. Cornell University Press. Ithaca, N.Y.DRIOTON, E. y VANDIER, J. (1938): L’Égypte: des origines à la conquête d’Alexandre. Presses Universitaires de
France. Paris.DRIOTON, E. y VANDIER, J. (1962): Les peuples de l’Orient méditerranéen. II. L’Egypte. 4e édition. Clio. Paris.DRIOTON, E. y VANDIER, J. (1938/1992): Historia de Egipto. Editorial Lepsius. Valencia.EDWARDES, Ch. (1888): Rides and Studies in the Canary Islands. T. Fisher Unwin. London.EDWARDES, Ch. (1888/1998): Excursiones y Estudios en las Islas Canarias. P. Arbona (ed.). Colección Viajes, 1.
Cabildo Insular de Gran Canaria. Las Palmas.EL KHAYARI, A.; HASSINI, H. y KBIRI ALAOUI, M. (2001): “Les amphores phéniciennes et puniques de
Mogador”. Ières Journées Nationales d’Archéologie et du Patrimoine (Rabat, 1998). II. ArchéologiePréislamique. Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine. Rabat: 64-73.
FANTAR, M.H. (2002): “Matériaux phénico-puniques dans la version grecque du Périple d’Hannon”. En M.Khanoussi, P. Ruggeri y C. Vismara (eds.): L’Africa Romana XIV (1). Lo spazio maritimo del Mediterraneooccidental: geografia storica ed economia (Sassari, 2000). Carocci. Roma: 75-82.
FERGUSON, J. (1969): “Classical Contacts with West Africa”. En L. Thompson y J. Ferguson (eds.): Africa inClassical Antiquity. Ibadan University Press. Ibadan: 1-25.
GARBINI, G. (1985): “Esploratori e mercanti non greci nel Mediterraneo occidentale”. En G. Pugliese Carratelli(ed.): Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropoleis e la fondazione delle colonie. Casa di Risparmio di Puglia.Electa. Milano: 245264.
GARCÍA MORENO, L.A. (1989): “Precedentes grecorromanos de la navegación atlántica de Bartolomeu Dias: entorno al Periplo de Hanón”. Bartolomeu Dias e a sua época. II. Navegações na segunda metade do século XV(Porto, 1988). Universidade do Porto-Comissão nacional para as comemorações dos descobrimentos portugueses.Porto: 237-257.
GARCÍA MORENO, L.A. (1993): “Egipto y la circunnavegación de África en la Antigüedad”. Boletín de laAsociación Española de Orientalistas, 29: 61-76.
GATTEFOSSÉ, J. (1932): “L’Atlantide et le Tritonis occidental. Le rôle des peuples du Sahara occidental dans ledéveloppement de la Civilisation”. Bulletín de la Société de Préhistoire du Maroc, 6 (2): 51-152.
GOSSELLIN, P.F.J. (1797-98): Recherches sur la géographie systématique et positive des anciens; pour servir debase à l’histoire de la géographie ancienne. Imprimerie de la République. Paris.
GOZÁLBES CRAVIOTO, E. (1993): “Los mitos griegos del África atlántica”. Anuario de Estudios Atlánticos, 39:373-400.
El Periplo africano del faraón Neco II
149

GOZÁLBES CRAVIOTO, E. (1999-2000): “Los griegos y la creación de la imagen de África en la Antigüedadclásica”. Estudios Africanos, 14 (25-26): 25-47.
GOZÁLBES CRAVIOTO, E. (2000): “Más allá de Cerné”. Eres (Arqueología), 9 (1): 9-42.GSELL, St. (1913/1921): Histoire ancienne de l’Afrique du Nord. Tome I. Les Conditions du développement
historique. Les Temps primitifs. La Colonisation phénicienne et l’Empire de Carthage. Librarie Hachette, 3ª ed.revisada. Paris.
GSELL, St. (1928): “Connaissances géographiques des grecs sur les côtes africaines de l’océan”. Mémorial HenriBasset. Nouvelles études nord-africaines et orientales. Institut des Hautes-Études Marocaines, 17. LibrairieOrientaliste Paul Geuthner. Paris: 293-312.
GUARNER, V. (1932): “Lo que fué conocido en otros siglos sobre el Sahara Occidental y el Sur Marroquí actuales”.África, 93: 165-168.
HABIBI, M. (1992): “La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus”. Lixus (Larache, 1989). Collection ÉcoleFrançaise de Rome, 166. Rome: 145-153.
HARDEN, D.B. (1948): “The Phoenicians on the West Coast of Africa”. Antiquity, 22 (87): 141-150.HARDEN, D.B. (1962/1967): Los Fenicios. Ayma. Barcelona.HART, J. de (1926): “Notes on the exploration of Africa among the anciens with special reference to Hanno”. Journal
of the African Society, 25 (99): 264-277.HENNIG, R. (1927): “Hannos ‘Götterwagen’”. Geographische Zeitschrift, 33 (7): 378-392.HENNIG, R. (1934): “Die phönizische Afrika-Umseglung unter König Necho”. Geographische Zeitschrift, 40 (2):
62-65.HENNIG, R. (1936): Terrae incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten
vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. I. Altertum bisPtolemäus. Brill. Leiden: 49-53.
HERODOTO (1977): Historia. Libros I-II. Biblioteca Clásica Gredos, 3. Trad. C. Schrader. Gredos. Madrid.HERODOTO (1979): Historia. Libros III-IV. Biblioteca Clásica Gredos, 21. Trad. C. Schrader. Gredos. Madrid.HERRMANN, A. (1931): Die Erdkarte der Urbibel. Mit einem Anhang über Tartessos und die Etruskerfrage. Georg
Westermann. Braunschweig.HEURGON, J. (1969): Roma et la Méditerranée occidental jusqu’aux guerres puniques. En R. Boutruche y P.
Lemerle (eds.): Nouvelle Clio. Presses Universitaires de France. Barcelona.HEYERDAHL, T. (1970): Ra. London.HEYERDAHL, T. (1970/1972): Las expediciones Ra. Juventud. Barcelona.HOFTIJZER, J. y JONGELING, K. (1995): Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions. Handbook of Oriental
Studies. The Near and Middle East. E.J. Brill. Leiden.HOMERO (1982): Odisea. Trad. J. Manuel Pabón. Biblioteca Clásica Gredos, 48. Gredos. Madrid.HOW, W.W. y WELLS, J. (1912): A Commentary on Herodotus with Introduction and Appendices. I. Books I-IV.
Clarendon Press. Oxford.HYDE, W.W. (1947): Ancient Greek Mariners. Oxford University Press. New York.JANNI, P. (1978): “‘Il sole a destra’: estrapolazione nella letteratura geografica antica e nei resoconti di viaggio”.
Studi Classici e Orientali, 28: 87-115.JANVIER, Y. (1978): “Pour une meilleure lecture d’Hérodote. À propos de l’Égypte et du ‘Périple de Néchao’”. Les
Études Classiques, 46 (2): 97-111.JODIN, A. (1957): “Note préliminaire sur l’etablissement pré-romain de Mogador (campagnes 1956-1957)”. Bulletin
d’Archéologie Marocaine, 2: 9-40.JODIN, A. (1966): Mogador. Comptoir phénicien du Maroc atlantique. Editions Marocaines et Internationales.
Tanger.JORGE GODOY, S. (1992-93): “Los cartagineses y la problemática del poblamiento de Canarias”. Tabona, 8 (1):
229-236.JORGE GODOY, S. (1996): Las navegaciones por la costa atlántica africana y las Islas Canarias en la antigüedad.
Estudios Prehispánicos, 4. Gobierno de Canarias. Tenerife.KAHANOV, Y. (2000): “Herodotus 4.42, the sun direction”. The Mariner’s Mirror, 86 (1): 66-72.LEMAIRE, A. (1987). “Les Phéniciens et le commerce entre la Mer Rouge et la Mer Méditerranée”. En E. Lipinski
(ed.): Phoenicia and the East Mediterranean in the first millennium B.C. (Leuven, 1985). Orientalia Lovaniensia
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
150

Analecta, 22. Studia Phoenicia, 5. Leuven: 49-60.LÉON HERNÁNDEZ, J. de; PERERA, Mª.A. y ROBAYNA, M.A. (1988): “La importancia de las vías
metodológicas en la investigación de nuestro pasado, una aportación concreta: Los primeros grabados latinoshallados en Canarias”. Tebeto, 1: 129-201.
LIPINSKI, E. (1994): “L’aménagement des villes dans la terminologie phénico-punique”. En A. Mastino y P. Ruggeri(eds.): L’Africa Romana X (1). Atti del Convegno di Studio (Oristano, 1992). Editrice Archivio Fotografico Sardo.Sassari: 121-133.
LIPINSKI, E. (1995): “The Phoenicians”. En J.M. Sasson (ed.): Civilizations of the Ancient Near East. II. CharlesScribner’s Sons. New York.
LIPINSKI, E. (2000): “Vestiges puniques chez al-Bakrî”. En M. Khanoussi, P. Ruggeri y C. Vismara (eds.): L’AfricaRomana XIII (1). Geografi, viaggiatori, militari nel Maghreb: alle origini dell’archeologia nel Nord Africa(Djerba, 1998). Carocci. Roma: 283-287.
LONIS, R. (1978): “Les conditions de la navigation sur la cote atlantique de l’Afrique dans l’Antiquité: le problèmedu ‘retour’”. Afrique Noire et Monde Mediterraneen dans l’Antiquité (Dakar, 1971). Les Nouvelles EditionsAfricaines. Dakar: 147-166.
LÓPEZ PARDO, F. (2000): El empeño de Heracles. La exploración del Atlántico en la Antigüedad. Cuadernos deHistoria, 73. Arco Libros. Madrid.
LÓPEZ PARDO, F. (2001): “Del mercado invisible (comercio silencioso) a las factorías-fortaleza púnicas en la costaatlántica africana”. En P. Fernández Uriel, C. González Wagner y F. López Pardo (eds.): Intercambio y comerciopreclásico en el Mediterráneo. I Congreso Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (Madrid,1998). Madrid: 216-234.
LÓPEZ PARDO, F. (2002): “Los fenicios en la costa atlántica africana: balance y proyectos”. En B. Costa y J.H.Fernández Gómez (eds.): La colonización fenicia de Occidente. Estado de la investigación en los inicios del sigloXXI. XVI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2001). Treballs del Museu Arqueologic d’Eivissa iFormentera, 50. Eivissa: 19-48.
LÓPEZ PARDO, F. y HABIBI, M. (2001): “Le comptoir phénicien de Mogador: Approche chronologique etcéramique à engobe rouge”. Ières Journées Nationales d’Archéologie et du Patrimoine (Rabat, 1998). II.Archéologie Préislamique. Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine. Rabat: 53-63.
LÓPEZ PARDO, F.; MEDEROS, A. y RUIZ CABRERO, L.A. (en prensa): “Sistemas defensivos en la toponimiafenicia de la costa atlántica”. En J.L. López Castro (ed.): Las ciudades fenicio-púnicas en el MediterráneoOccidental. III Coloquio Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (Adra, Almería, diciembre2003). Universidad de Almería-Centro de Estudios Fenicios y Púnicos. Almería.
LLOYD, A.B. (1972): “Triremes and the Saïte Navy”. Journal of Egyptian Archaeology, 58: 268-279.LLOYD, A.B. (1975): “Were Necho’s Triremes Phoenician?”. Journal of Hellenic Studies, 95: 45-61.LLOYD, A.B. (1977): “Necho and the Red Sea: some considerations”. Journal of Egyptian Archaeology, 63: 142-
155.MALUQUER DE MOTES I NICOLAU, J. (1950): Exploraciones y viajes en el mundo antiguo. Instituto
Transoceánico. Barcelona.MARCY, G. (1935): “Notes linguistiques autour du périple d’Hannon”. Hespéris, 21 (1-2): 21-72.MARCY, G. (1943/1962): “Nota sobre algunos topónimos y nombres antiguos de tribus bereberes en las Islas
Canarias” En J. Álvarez Delgado (ed.). Anuario de Estudios Atlánticos, 8: 239-289.MASPERO, G. (1899): Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique. III. Les empires. Librairie Hachette et
Cie. Paris.MAUNY, R. (1949): “Autour d’un texte bien controversé: le ‘périple’ de Polybe (146 av. J.C.)”. Hesperis, 36 (1): 47-
67.MAUNY, R. (1950): “L’Ouest africain chez Ptolémée (vers +141 J.-C)”. IIª Confêrencia Internacional dos
Africanistas Ocidentais (Bissau, 1947). I. Junta de Investigações coloniais. Ministério das Colónias. Lisboa: 241-293.
MAUNY, R. (1951): “Notes sur le périple d’Hannon”. Ière Conference Internationale des Africanistes de l’Ouest(Dakar, 1945). II. Librairie d’Amerique et d’Orient Adrien-Maisonneuve. Paris: 507-530.
MAUNY, R. (1953): “Les Puniques et l’Afrique noire occidentale”. 70e Congrès de l’Association Française Avantles Sciences (Tunis, 1951). III. Nicolas Bascone et Sauveur Muscat. Tunis: 53-62.
El Periplo africano del faraón Neco II
151

MAUNY, R. (1955): “La navigation sur les côtes du Sahara pendant l’antiquité”. Revue des Études Anciennes, 57:92-101.
MAUNY, R. (1968): “Le Périple de la Mer Érythrée et le problème du commerce romain en Afrique au sud du limes”.Journal de la Société des Africanistes, 38: 9-34.
MAUNY, R. (1970a): Les siècles obscurs de l’Afrique noire. Histoire et archéologie. Librairie Arthème Fayard.Paris.
MAUNY, R. (1970b): “Le Périple d’Hannon. Un faux célèbre concernant les navigations antiques”. Archeologia, 37:76-80.
MAUNY, R. (1974-75): “L’ile de Herné (Golfe du Rio de Oro) et l’identification de l’ile de Cerné des Anciens”.Almogaren, 5-6: 328-331.
MAUNY, R. (1976): “Le périple de l’afrique par les phéniciens de Nechao vers 600 avant J.-C.”. Archéologia, 96:44-45.
MAUNY, R. (1978): “Trans-Saharan Contacts and the Iron Age in West Africa”. En J.D. Fage (ed.): The CambridgeHistory of Africa. 2. From c. 500 BC to AD 1050. Cambridge University Press. Cambridge: 272-341.
MEDAS, S. (2000): La marineria cartaginese: le navi, gli uomini, la navigazione. Sardegna Archeologica, Scavi eRicerche, 2. Carlo Delfino Editore. Sassari.
MEDAS, S. (2002): “La navigazione fenicio-punica nell’Atlantico: considerazioni sui viaggi di esplorazione e sulperiplo di Annone”. Byrsa. Rivista di Studi Punici, 2.
MER, A. (1885): Mémoire sur le périple d’Hannon. Émile Perrin, Libraire-Éditeur. Paris.MILLARES TORRES, A. (1893/1974): Historia General de las Islas Canarias. I. Distribuidora Canaria de
Ediciones. Tenerife.MORET y CAPART (1908a): “Les scarabées de Nechao II relatifs au périple de l’Afrique par les Egyptiens”.
Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Letres, 1908 (7): 466-468.MORET y CAPART (1908b): “Les scarabées de Nechao II relatifs au périple de l’Afrique par les Egyptiens”.
Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Letres, 1908 (10): 493-495.MOSCATI, S. (1965/1968): The World of the Phoenicians. Weidenfeld and Nicolson. London.MOSCATI, S. (1979): Il mondo dei fenici. A. Mondadori. Milano.MOSCATI, S. (1972): I Fenici e Cartagine. En M.A. Levi (ed.): Società e costume. Panorama di storia sociale e
tecnologica. VIII. Unione Tipografico-Editrice Torinese. Torino: 119-123.MÜLLER, K. (1841): Fragmenta Historicorum Graecorum. I. Didot. Paris.MÜLLER, K. (1855): Geographi graeci minores. E codicibus recognovit, prolegomenis, annotatione, indicibus
instruxit, tabulis aeri incisis illustravit. I. Firmin-Didot et Sociis. col. Didot. Paris.MÜLLER, W. (1889): Die Umsegelung Afrikas durch phönizische Schiffer ums Jahr 600 v. Chr. Geb. Verlag von Max
Babenzien. Rathenow.FERRO, G. y CARACI, I. (1979): Ai confini dell’orizzonte. Storia delle esplorazioni e della geografia. Mursia.
Milano.NEGBI, O. (1992): “Early Phoenician Presence in the Mediterranean Islands: A Reappraisal”. American Journal of
Archaeology, 96: 599-615.PADRÓ I PARCERISA, J. (1984): “El paper d’Egipte en el comerç dels metalls d’occident a la Baixa Època”.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Castellón, 10: 159-165.PADRÓ I PARCERISA, J. (1987): “Le rôle de l’Égypte dans les relations commerciales d’Orient et d’Occident au
Premier Millénaire”. Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, 71: 213-222.PERERA BETANCORT, Mª.A. (1994): “Jandía: elementos de análisis para una interpretación arqueológica de la
cultura de los majos”. V Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura (Puerto del Rosario, 1991). I.Cabildo Insular de Fuerteventura y Lanzarote. Madrid-Puerto del Rosario: 463-508.
PICARD, G.Ch. (1971): “Le périple d’Hannon n’est pas un faux”. Archeologia, 40: 54-59.PICARD, G.Ch. y PICARD, C. (1958): La vie quotidienne à Carthage au temps d’Hannibal IIIe siècle avant Jésus-
Christ. Hachette. Paris.PICARD, G.Ch. y PICARD, C. (1968/1987): Carthage. A survey of Punic history and culture from its birth to the
final tragedy. Sidgwick & Jackson. London.PICARD, G.Ch. y PICARD, C. (1970): Vie et mort de Carthage. Hachette. Paris.PLUTARCO (2003): Vidas Paralelas. Alejandro Magno-César. Trad. A. Guzmán Guerra. Clásicos de Grecia y
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
152

Roma. Alianza Editorial. Madrid.POSFNER, G. (1938): “Le canal du Nil à la mer Rouge avant les Ptolémées”. Chronique d’Egypte, 13 (26): 258-273.QUATREMÈRE, E.M. (1845): “Mémoire sur le pays d’Ophir”. Mémoires de l’Institut Royal dde France. Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, 15 (2): 349-402.QUATREMÈRE, E.M. (1857): “Die Phoenizier (les Phéniciens) von Dr. Movers, T. I, 1841; t. II, 1re partie, 1849,
2e partie, 1850; t. III, 1re partie, 1856”. Journal des Savants, 1857: 249-267.RAMIN, J. (1976): Le Périple d’Hannon. British Archaeological Reports Supplementary Series, 3. Oxford.RENNELL, J. (1800/1830): “Concerning the circumnavigation of Africa, by the ships of Pharaoh Necho, King of
Egypt”. The geographical system of Herodotus, examined and explained by a comparison with those of otherancient authors, and with modern geography. 2nd ed. rev. W. Bulmer. London: 348-408.
REYES GARCÍA, I. (1986): “Contribución al estudio de la toponimia indígena de Canarias”. Periferia, 2: 79-93.ROBIOU, F. (1861): “Recherches nouvelles sur quelques périples d’Afrique dans l’antiquité. Néchao, Hannon,
Eudoxe”. Revue Archéologique, 2ª S., 3: 191-215.ROSE, J.H. (1935): Man and the Sea. Stages in Maritime and Human Progress. W. Heffer & Sons. Cambridge.ROUGÈ, J. (1966): Recherches sur l’organisation du commerce marítime en Méditerranée sous l’Empire Romain.
S.E.V.P.E.N. Paris.ROUSSEAUX, M. (1949): “Hannon au Maroc”. Revue Africaine, 93 (2), nº 420-421: 161-232.SALLE, G. de la (1404-19/1980): Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista de Canarias. Texto G. En A.
Cioranescu (ed.). Cabildo Insular de Tenerife. Tenerife: 13-67.SCHRADER, C. (1990): “El mundo conocido y las tentativas de exploración. Los orígenes de la geografía
descriptiva en Grecia”. En F.J. Gómez Espelosín y J. Gómez-Pantoja (eds.): Pautas para una seducción. Ideas ymateriales para una nueva asignatura: Cultura Clásica. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid: 81-149.
SEGERT, S. (1969): “Phoenician Background of Hanno’s Periplus”. Mélanges offerts a M. Maurice Dunand. I.Mélanges de l’université Saint-Joseph (Beyrouth), 46: 499-519.
SÉNAC, R. (1967): “Le périple africain par la flotte de Néchao”. La Revue Maritime, 241: 280-293.SIEGLIN, W. (1910a): “Die angebliche Umschiffung Afrikas unter König Necho”. Archäologischer Anzeiger, 1 (12):
523-527.SIEGLIN, W. (1910b): “Die angebliche Umschiffung Afrikas unter König Necho”. Wochenschrift für klassische
Philologie, 27 (25): 697-700.SIMÕES DE PAULA, E. (1946): Marrocos e suas relações con a Ibéria na Antiguidade. Livraria Martins editora.
São Paulo.SCHMIDT, J. (1971): “Jenseits der Säulen des Herakles”. I Simposio Internacional sobre posibles relacines
transatlánticas precolombinas (Canarias, 1970). Anuario de Estudios Atlánticos, 17: 365-368.SPALINGER, A. (1976): “Psammetichus, King of Egypt: I”. Journal of the American Research Center at Egypt, 13:
133-147.TALBOYS WHEELER, J. (1854a): An Analysis and Summary of Herodotus. 2nd edition revised. Henry G. Bohn.
London.TALBOYS WHEELER, J. (1854b): The Geography of Herodotus, developed, explained, and illustrated from modern
researches and discoveries. Longman, Brown, Green, and Longmans. London.TAUXIER, L. (1867): “La Libye ancienne des colonnes d’Hercule au fleuve Sala”. Annales des Voyages, 4: 5-71.THIEL, J.H. (1939): Eudoxus of Cyzicus. Mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen. Utrecht.THIEL, J.H. (1939/1966): Eudoxus of Cyzicus. A Chapter in the History of the Sea-Route to India and the Route
Round the Cape in Ancient Times. Historische Studies uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis derRijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht.
THOMSON, J.O. (1948): History of Ancient Geography. Cambridge University Press. Cambridge.TLATLI, S.E. (1978): La Carthage Punique. Étude urbaine. Librairie d’Amérique et d’Orient. Paris.VERCOUTTER, J. (1955): “Une statuette funéraire de Néchao II trouvée à Carthage”. Cahiers de Byrsa, 5: 23-28.VIVENZA, G. (1980): “Altre considerazioni sul Periplo di Annone”. Economia e Storia, 2 (1): 101-110.VIVIEN DE SAINT-MARTIN, L. (1875): Histoire de la géographie et des découvertes géographiques depuis les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Librairie Hachette. Paris.VYCICHL, W. (1952): “La lengua de los antiguos canarios. Introducción al estudio de la lengua y de la historia
El Periplo africano del faraón Neco II
153

canarias”. Revista de Historia Canaria, 18 (98-99): 167-204.WARMINGTON, B.H. (1960): Carthage. R. Hale & Co. London.WARMINGTON, B.H. (1961): Histoire et civilisation de Carthage. Payot. Paris.WARMINGTON, B.H. (1960/1969): Cartago. Luis de Caralt. Barcelona.WEBB, E.J. (1907): “The Alleged Phoenician Circumnavigation of Africa. Considered in Relation to the Theory of
a South African Ophir”. English Historical Review, 22 (85): 1-14.WERNER, R. (1993): “Zum Afrika-bild der Antike”. En K. Dietz, D. Hennig y H. Kaletsch (eds.): Klassische
Altertum, Spätantike und frühes Christentum. Adolf Lippold zum. Geburstag gewidmet. Würzburg: 1-36.WÖLFEL, D.J. (1965): Monumenta Linguae Canariae. Die Kanarischen Sprachdenkmäler. Eine Studie zur Vor- und
Frühgeschichte WeißafrikasWÖLFEL, D.J. (1965/1996):
Alfredo MEDEROS • Gabriel ESCRIBANO
154

El Periplo de Hannón
JOSÉ DÍAZ DEL RÍO RECACHOCapitán de Navío. Cartagena
1. Introducción
De Hannón se discute todo. Se hacen cábalas sobre su origen familiar y personal. Es conocido por suPeriplo y por él pasó a la posteridad y se hizo famoso. No cabe duda, de que para haberle encomendadouna misión tan importante, tuvo que haber sido un gran personaje y desde luego un gran Almirante.
Muchos autores se inclinan a pensar que su navegación tuvo lugar sobre el 500 a.C. Se cree que fue ungriego quien lo copió y que estaba puesto en ofrenda en el templo de Kronos, en Cartago. Por ser muyextensa la relación de las publicaciones que tratan de Hannón y otros Periplos, sólo mencionaremos lasmás importantes: Platón (427 a.C.), Herodoto (425 a.C.), Pseudo Scilax (IV a.C.), Aristóteles (360 a.C.),Eratóstenes (276 a.C.), Tito Livio (17 d.C.), Estrabón (20 d.C.), Arriano (47 d.C.), Plinio (79 d.C.),Plutarco, Ptolomeo, Camoens, Carvajal, Juan de Mariana, Vossius, Pinel, Campomanes, Rennel, Müller,Fischer, Gsell, Schulten, Pericot, Casariego, etc.
Aunque siempre hubo un soplo de brisa que hinchó aquella vela, puede decirse que el Periplo pasósiglos encalmado durante la Edad Media. Fue el hallazgo, en el siglo XIX, en la Biblioteca del Vaticano,de un documento medieval, llamado Heidelberg, que lo puso de moda dando lugar a que muchos eruditosinvestigaran sobre él. El códice de Heidelberg, es el más antiguo de los documentos medievales quecontiene textos de los llamados geógrafos griegos menores, lo cual es una coincidencia, pues el texto deHannón, es también el más antiguo relato de una navegación náutica clásica.
Periplo es fonéticamente una bella palabra con aires de largo viaje de aventura, de pionerismo. Es tanuniversal este suceso del Periplo de Hannón que hasta el diccionario de la Real Academia de la Lengua,lo define como: “Obra antigua en que se cuenta o refiere un viaje de circunnavegación. Ej. El Periplo deHannón de Cartago”, y no el de Elcano, como sería de esperar...y esta circunnavegación existió en elPeriplo de Hannón, en el viaje de regreso haciéndolo además como los navegantes del siglo XVII, poraquella línea equinoccial, por la casi imposibilidad de la navegación de regreso a vela por aquella costa,puesto que los vientos del Golfo de Guinea, siguen un camino rectangular, rodeando una zona deencalmada, cuyos vértices son: Cabo Palmas, Volcán Camerún, Cabo López y un punto P indeterminadoen el mar.
Después de la victoria naval de Alalia, 535 a.C., los cartagineses procederían con los barcos excedentes
155

a conquistar el N.O. de África. Nombraron a Hannón como Jefe de esta empresa. Por supuesto que unaexpedición de esta envergadura tendrían que haberla programado con anterioridad.
2. El Periplo
Probablemente, el Periplo está incompleto. En el primer párrafo se nos dice que “a los cartagineses lespareció conveniente que Hannón navegase más allá de las Columnas de Hércules, para crear poblacioneslibiofenicias, y que lo hizo llevando 60 Pentecóntoros y una muchedumbre de 30.000 hombres, mujeres ydemás cosas precisas” (Casariego, 1947).
Imposible pensar que en los 60 Pentecóntoros, barcos de guerra, rápidos, estrechos e incómodos,cabrían las 30.000 personas además de los niños, animales y pertrechos. Tendrían que llevar también otrotipo de barcos llamados ‘redondos’, de mayor cabida. Estos 60 Pentecóntoros, los necesitaban comoescolta de los ‘redondos’ para adelantándose, por su mayor rapidez, preparar el asentamiento de loscolonos, para prospectar las islas por las que más o menos iban pasando: Canarias, Madeira, Cabo Verde,y sobre todo para la navegación de las tierras del ‘más allá de Kerné’.
Tendrían unos 18 metros. No tenían timón y para su gobierno usaban una espadilla, un remo especial,que se dirigía desde la popa. Usaban una gran vela cuadrada de una excelente tela marinera, y cuando eranecesario usaban los remos. Los remeros iban costreñidos en sus duros bancos a 2 niveles. Para su defensay ofensa usaban un espolón. Los marineros llevaban el pelo largo. Si se caían al mar, era más fácilrecogerlos, ‘Se salvó por los pelos...’.
Por un capricho geológico, a un día de navegación con los barcos de Hannón, y a unas 65’ –’ millas-de separación de unos con otros, se encuentran abrigos con mayor o menos resguardo de los vientos, perotodos ellos con un río, imprescindible para la fundación de una ciudad...y así repoblaron o crearonThymaterión, Karicón–Teikos, Gytte, Akra, Mellita y Arambys, que se corresponden con las actualesAzamur, Cabo Cantín, Mogador, Agadir, Puerto Reguela, Río Drâa.
Este párrafo 1º de la creación de poblaciones, es el único en todo el relato, que marca un objetivo, perohubo más, aunque se silenciasen. Esta costa era ya conocida y no se le hubiera dado mayor importancia.
Hay que suponer que la repoblación era solamente uno de los objetivos del viaje, el que no importabaque se supiese, pero no el único ni el más importante, puesto que después de fundar y repoblar lasciudades, la navegación continuó durante 13 párrafos más.
El punto de partida, tendría que ser lo más cómodo y próximo a la costa que tenían que recoger. Elgrueso de los barcos lo haría desde Algeciras, a los que de Cádiz, Cartago y los de otros pueblos marinerosy todos juntos se reunirían en un punto ‘P’, próximo al Estrecho, emprendido la marcha, pasando frente alas Columnas.
La formación sería en V, siguiendo el cantil de la costa, con vientos, popeles y corriente a favor y conun orden ya establecido, se irían acercando y aposentando en sus respectivos solares, con la ayuda de algúnPentecóntoro para protegerlos. Fundaron en una planicie grande la 1ª ciudad a la que llamaron:Thymaterion.
Hannón no se pararía en las fundaciones, solamente lo hizo en el Cabo Soloeis (Cabo Cantín), paravisitar el templo a Poseidón, que lo describe como “un promontorio cubierto de arboleda”. También cuentaque había una laguna llena de juncos altos y apretados (totoras, que podrían ser útiles) y nos dice que“había pastando elefantes y gran número de animales bravos”, o sea que aún por esa zona había agua yvegetación abundante. Estas descripciones nos hacen pensar en la presencia física de Hannón al contrariode lo escueto de las otras fundaciones.
Hannón no se detuvo porque tendría prisa por llegar al río Lixos, para hacer amistad con los lixitas,gentes nómadas, dueños de grandes rebaños y que tendrían que ser de origen púnico, ya que su lenguaparece que era conocida por Hannón. Estos lixitas, además de intérpretes, deducimos que por su actuación
José DÍAZ DEL RÍO
156

posterior, eran prácticos de la costa.También nos dicen que en el interior de las montañas donde nace el río Lixos, habitaban en una tierra
llena de fieras, los inhóspitos etíopes y también viven los trogloditas que son más veloces que un caballoa la carrera, todo lo cual comprueba que Hannón pasó varios días con los lixitas.
Y ya reunidos con los barcos que venían de las fundaciones, costearon el semi-desierto, rumbo al Sury llegaron a un golfo, en el que había una pequeña isla de 5 estadios de bojeo, en la cual dejaron colonosy la llamaron Kerne.
Dice también, que “por el viaje que hicieron, juzgaron que era igual la distancia de las Columnas aCartago, que de las Columnas a Kerne” y también nos dice que su eje estaba en línea recta con Cartago.Esta isla, buscada durante siglos por multitud de investigadores, es la que creo me topé con ella.
3. Kerne
Era el año 1957. Estabamos en el Crucero Canarias, en las Palmas de Gran Canaria y veníamos de lasinundaciones de Valencia. Ambiente hostil en el África Occidental, española por entonces. Información:bandas incontroladas, dieron muerte a 3 legionarios y a 1 capitán en el Aaiún.
Llaman a reunión de Oficiales y me toca a mí. Había que ir a la playa del Aaiún, con 2 Contramaestresy 30 Marineros, para formar un equipo de desembarco de material y personal de barcos fondeados. Nuestramisión consistía en poner toda la carga en la playa y después se ocuparía la Legión, allí aposentada, dellevarla al interior, a la ciudad del Aaiún. Después de Reyes hubo muertos y heridos a 12 Km. de allí.Necesitábamos protección contra los silbidos de balas. Cuando terminamos el cerco de alambrada de púas,nos sentimos arropados. Al Norte y al Sur las piquetas se enterraban en la arena.
Al Este costó trabajo clavarlas en una plataforma de piedra que se prolongaba al Oeste, cerca del mar,donde una cuestecilla bajaba hasta mojarse en el Atlántico. Cuando un día tuvimos que cavar un ampliopolvorín, en el término de aquella plataforma pétrea, distinta del resto por falta total de vegetación,apareció una escalera tallada en la caída vertical de su extremo Oeste ¡y a mí que me importa...no estabael horno para bollos arqueológicos!.
Mas tarde se pudo observar que en el contradique y en el istmo norte de la barra también existían esaspara mí extrañas piedras. Un croquis para un informe rutinario mostraba que la barra que corre norte-sur,estaba unida a tierra por un istmo anormal formando un dique protector complementado al sur por uncontradique ¡parecía un puerto!.
El dique y contradique ruinosos y que sumergidos generan sendas barras donde la mar se amortigua,creando un socaire apto para desembarcos de embarcaciones menores. Dos metros de fondo en marea baja.Útil para embarcaciones menores y pequeñas barcazas de proa rebatible. Las barras amortiguan la marvelando en marea baja.
Un día avisaron: Había que, buceando, reconocer la playa en evitación de rocas y establecerenfilaciones con luces, para una concentración de barcazas de desembarco. Aquella noche, el Capitánbuceador, se puso enfermo y como sabía bucear, lo sustituí. Con medios infra-fenicios, se buceó, se rastreóy se midió. Al llevar aquellos datos al papel, resultaron ser las ruinas de un puerto semi-enterrado, con suespigón, su contra-espigón y su bocana de entrada.
Allí se instaló una pequeña farola que estaba en función en 1957 y ruinosa en 1994 con la construccióndel nuevo puerto pesquero. El viejo faro fue sustituido por otro construido encima de la roca situada enmitad del puerto, cuya indicación se considera más idónea ya que el “viejo”, “tierra adentro”, no cumplíaa satisfacción su cometido. Una pasarela de hierro elevada, apoyaba encima de la roca soporte del faro porun extremo y sobre el extremo Este en la laja de piedra (Kerne). Si bien la pasarela permitía elmantenimiento del faro, perjudicaba al puerto limitando aún más los desembarcos y el comercio por mar.
El Periplo de Hannón
157

Encima de “Kerne”, un comerciante moro edificó un almacén, el cual llenaba con las mercancíasprocedentes de Canarias. Con la nueva carretera de 1989 entre Agadir-El Aaiún y la construcción delnuevo puerto pesquero, tengo noticias de que ese resguardo naval está aún más cerrado, arruinado, sin viday más enterrado. Cada vez será más difícil encontrar Kerne, si bien tengo noticia fidedigna y fotográficade que en agosto de 1992 aún era posible llegar al solar del islote Kerne, aunque muy amenazado por elasfalto. Ambos faros y el almacén en 1994 estaban fuera de servicio y arruinados.
En 1975, ante las pretensiones anexionistas de Marruecos y nacionalistas saharauis, España se retiródel África Occidental. Se decía que a cambio de cerrar las minas de fosfatos de Bu-Craa, la competenciaconstruyó un buen puerto pesquero a 0,3 km al S de la farola de El Aaiún, con industrias derivadas einfraestructuras. El nuevo puerto, atravesando a la corriente, mar y viento, produjo el mismo efecto quelos regeneradores de playas en las zonas turísticas, que en este caso son: amontonamiento de arenas enplayas a barlo-corriente, y transporte de las arenas costeras del S a otras zonas imprevistas y desconocidas.Ello en compleja mixtura con los arrastres eólicos pueden haber dado lugar a la destrucción del puertoviejo.
La arena del dique (barra) ha desaparecido, quedando tan sólo su esqueleto rocoso. También hadesaparecido el contradique, con lo cual la zona de varar ha quedado sin abrigo, azotado por la violentamar atlántica. El faro que indicaba el puerto y su sector de acceso, está fuera de servicio por destruccióne inutilidad del puerto viejo, a causa del estado adelantado de la construcción del nuevo. Se comprendeque en 1994, transcurridos 15 años, la zona sin uso ni interés esté invadida y cegada por la arena que,apoyada en las ruinas de 1958, espere impaciente a que los arqueólogos hagan hablar a los tiempospasados
En Febrero de 1958, el desierto quedó limpio. La Marina fue relevada y nos reintegramos al CruceroCanarias. En 1960, me destinaron como Profesor de Guardiamarinas en la Escuela Naútica de Marina deMarín, en la ría de Pontevedra. Un día me dijeron: Le ha tocado a Vd. sustituir, por accidente, al Profesortitular de Historia Naval. Buscando en la biblioteca, encontré casualmente el Periplo de Hannón deCartago, edición 1947 de J.E. Casariego. También pudo hacerme con cartografía militar del siglo XIX deaquella zona.
Sobre las cartas, midiendo, estudiando, me quedé asombrado al comprobar, que la playa de Aaiún,podría ser el sitio indicado para la ubicación de Kerne. En ellas, desembocando en aquella zona, aparecíael Saguia el-Hamra como río de cierta entidad... Cuando el antiguo El Aaiún se convirtió en la capitaladministrativa de la zona, con cargo a España, se construyó un hermoso pantano en lo alto que recoge lasescasas aguas, de tal manera que ni en El Aaiún, ni en la zona turística costera, ni en la portuaria hayproblema de agua, si bien el río “gotea” míseros excedentes al mar. En el año 1957 tuvo una espectacularcrecida por Navidad que, aunque personalmente no la vi, la sufrí, ya que nos quitaron el botecillo del cualhablé porque lo necesitaba el ejército para el servicio del río. Su caudal como se ve es irregular con grandese inesperadas crecidas ¿desde cuando es así de voluble? ¿Lo sería ya en tiempos de Hannon?.
Entonces vinieron a mi memoria, la plataforma pétrea, las escaleras, el puerto sumergido... allí no habíaisla visible, pero podría ser que aquella plataforma pétrea, tapada con un palmo de arena suelta, y elestuario podría haberse cegado con los arrastres del río. También había una duna. ¿Escondería algo la dunadel Aaiún o del río que se eleva grandiosa, fija y solitaria en un páramo de aridez?. Eran hombresreligiosos. ¿Acaso Hannón erigió un templo al dios Eolo?. Para bajar, los vientos les eran propicios, parasubir no serían favorables, pero podrían serlo si Eolo, el díos de los vientos se lo concedía.
Nos pusimos a trabajar. Pensé que, en aquella época, las variaciones serían lentas, y estudié los barcosfenicios a las órdenes de Jerjes en Salamina. También estudié las corrientes, los vientos y accidentesgeográficos que serían semejantes a los actuales, aunque en determinadas zonas, podría haber algún río,sobre todo en el desierto de régimen torrencial, que pudo haber cambiado su desembocadura, llegar acerrar con sus arrastres algún golfo, e incluso tapar alguna isla como podría haber sucedido con Kerne.
José DÍAZ DEL RÍO
158

Volvía a comprobar lo que Hannón dice: que la distancia entre las Columnas y Cartago, era igual quela de las Columnas y Kerne. No sería demasiado difícil para ellos llegar a esa conclusión. La distanciaentre las Columnas y Cartago, era muy conocida y teniendo en cuenta que la corriente tira en igual sentidoe intensidad, no les sería difícil calcular la distancia entre las Columnas y Kerne.
Estábamos entusiasmados con el descubrimiento, había que seguir... Puesto en contacto personal conD. Luis Pericot, que además de sabio, prehistoriador y arqueólogo, había investigado el Periplo marsellés,desde más al Norte de Iberia, realizado en época de Hannón, le presenté unas cuartillas que intentabandescifrar las incógnitas del Periplo por un método eminentemente marinero. Me animó a proseguir y mededicó un libro, la Ora Marítima de Avieno, ‘deseando que encuentre el solar de la antigua Kerne’.Animado, intenté volver al Aaiún. Ya que aquellos restos pétreos estaban en la zona marítima-terrestre,solicité permiso, que me fue denegado. Siempre pensé en Kerne... Estoy convencido de que aunque yo nola busqué, me topé con ella.
En Kerne, además de dejar colonos, probablemente habrían fundado una base, la última imprescindiblepara la ayuda, avituallamiento y adiestramiento de las dotaciones que iban a participar en el más allá, casiignoto de las costas africanas.
El islote de Kerne, considerado ‘ombligo’ y centro de gravedad del Periplo, podría ser, en tiempos deHannón, un solar en el antiguo cauce del río Saguia el-Hamra, próximo en unos 20 km. al Aaiún. Para suubicación Hannón nos dio tres determinantes que creemos que se cumplen:
1) La igualdad de distancia del Peñón de Gibraltar a Cartago (Túnez) y la de dicho Peñón a la isla deKerne, 1400 millas, 2500 km.
En línea recta Por la orilla del mar Por la derrota estimada marinera
Columnas-Cartago 750’ 896’ 788’Columnas-Kerne -690’ -690’ -720’Diferencia 110’ 206’ 36’
Se aprecia que la distancia Columnas-Kerne, es menor y que Columnas-Cartago en casi línea rectacoincide sin lugar a dudas con la navegación marinera. Se trata de considerar la posibilidad de ajustar aúnmás la primera distancia a la segunda comprobando la certeza del Periplo.
Las 640’ en línea recta se descartan por pasar por encima de tierra, convirtiéndose en unas 690’ si senavega perfilando la costa muy próximo a ella unas 2’. La derrota marinera, según los vientos, geografía,veril e sonda, corrientes, zonas peligrosas… sería una línea envolvente a la costa, aumentando el viaje quehicieron hasta unas 752’, que se aproxima a las 788’ que se tomaron como unidad, de tal manera que laaseveración del Periplo en cuanto a la igualdad de distancia es cierta con una aproximación asombrosa detan sólo un 4,5% de error.
2) El eje es coincidente con la dirección a Cartago, 62º.Si Hannón soltase en Kerne palomas anidadas en Cartago a 2.500 km., no llegarían pero, en el vuelo
inicial, le darían su dirección. Dice el Periplo que Kerne estaba situada en la línea recta de Cartago. Enotras palabras, al soltar en Kerne una paloma mensajera y tomar su vuelo direccional a Cartago, lo haría“casualmente” según el eje de Kerne y sin desviarse en línea recta seguiría hasta perderse de vista, en laseguridad que perecería en el empeño sin llegar a Cartago. Así se puede decir que Kerne estaba en la línearecta de Cartago.
Puestos en contacto con la sociedad colombófila de Cartagena, mi ciudad de residencia, allí me
El Periplo de Hannón
159

confirmaron que como la máxima distancia actual que puede recorrer una paloma son unos 1.200 km. nopodría llegar hasta los 2.500 km. a Cartago, aunque sí dar la dirección de áquel, su anidamiento.
El eje de la isla de Kerne correrá al 62º, dirección que coincidirá con la línea recta que en la carta uneKerne con Cartago. Con esto ya tendría sentido el decir del Periplo, en lo que se refiere al “viaje hecho, albojeo, a la distancia indicada, y a la enigmática “línea recta”.
3) El perímetro o bojeo de la isla es de 5 estadios (925 metros).La zona zona norte del perímetro que se indica sería la más baja de la isla que quizás fuese cubierta por
la mar en mareas zizigias. No sería extraño encontrar huellas antiguas talladas en la piedra tales comorampas y firmes para echar a tierra los barcos con vistas a su reparación. El perímetro difiere del indicadoen el Periplo (925 m.) en +/- 50 m. (error 10%).
La marea en esa zona geográfica sube y baja 2,44 m. en las zizigias sobre el nivel medio de la marea.Dado sobre todo que la parte norte de la isla es más baja, podría ser anegada o descubierta por la mareaalta o baja respectivamente, lo cual puede dar lugar a variaciones en el perímetro según se considere. Elautor asistió en las Navidades de 1957 a mareas altas que estuvieron a punto de hacernos levantar elcampamento.
4. Al Sur de Kerne
La navegación que les esperaba, era difícil pero lucrativa. No sólo traerían los barcos repletos del orode Ghana, que hasta entonces se hacía con grandes dificultades y en menor cantidad, a través del desierto,así como el comercio de esclavos. No olvidemos que en estas costas, aún en el siglo XIX se los capturaban,y en las cartas de esa época, aparecen recuadros de “almacén de esclavos”, “barracón de esclavosfugitivos”... También traerían plantas exóticas, maderas preciosas, plumas, marfil...
Saldrían de Kerne con los mejores barcos, los mejores hombres y con los lixitas, sin cuya ayuda comonavegantes e intérpretes, no les hubiera sido posible realizar el viaje. Irían con una derrota casi rectilínea,con los elementos a favor, a una buena velocidad.
Tendrían que hacer aguada y aprovisionarse de víveres y sobre todo librar a los barcos de la ‘broma’,gusano de más de un palmo que devoraba la madera, y moría al ser sumergido en agua dulce. La autonomíade esos barcos sería de unos 7 días en el mar, y en tierra 1.25 por cada día, aunque en esta navegación nollevarían a cabo este porcentaje.
La costa africana sólo era accesible por los ríos, puesto que además de las barras, había otras barrerasde manglares que impedían su acceso. Los ríos los reconocerían por el agua terrosa en su desembocadura,por la arboleda, vegetación, etc. A Hannón le interesaba dejar hitos reconocibles. Nos dice el Periplo, quenavegaron por un río grande que llamaron Xretes (Sierra Leona), con aguas ensenadas, en donde había 3islas mayores que Kerne y que llegaron en 1 día al fondo de la ensenada.
Estudiando los grandes ríos en esa zona de África, encarchada y desgajada, que empieza y termina desopetón, encontrándonos que entre los muchos grandes ríos el único que tiene una amplio estuario, con las3 islas parecidas a Kerne, y que aún se nombran juntas con nombres puestos por los ingleses, son: Kakin,Yeliwor y Yema, es el actual río de Sierra Leona.
También se cumple el tercer hito que nos cuenta Hannón: A 42’ río arriba, distancia fácilmentenavegable en 1 día, se termina la ensenada en unas altas montañas, probable lugar de desplome del río,aprovechadas hoy día como generador de energía eléctrica.
Muchas autores identifican al Xretes con el río Senegal, y podría serlo por su longitud, aunque amarinos como Hannón, lo único que tenían en cuenta, era el agua y acaso el caudal que llegaba al mar. Ytodavía nos queda su descalificación por ser navegable en sus primeras 495’, hasta las cataratas de Felou,en contraposición al Xretes, a 1 día de navegación, como señala el Periplo.
José DÍAZ DEL RÍO
160

En el párrafo 10, nos dice que “continuaron navegando hasta entrar en otro río grande y ancho, llenode caballos de río y cocodrilos”, los grandes depredadores. Este río grande, y no muy grande, como elanterior, también sería importante. En él, encontrarían el ‘hipopótamo enano’, descubierto y clasificado enel siglo pasado, pues con anterioridad se suponía que era la cría del gigante. Este hipopótamo enano, porsu tamaño sería más fácil de cazar con los medios de Hannón y su carne dicen que es riquísima.
En el mismo párrafo 10, cuenta algo incomprensible, dice: “De allí tornamos hacia atrás y llegamos deregreso a Kerne”... para continuar en el párrafo 11 diciendo que “después de navegar hacia el sur, durante12 días, costeando un litoral poblado por etíopes”. Estos párrafos 10 y 11, hacen que muchos autores creanque el Periplo es una invención, una falsedad. La verdad es que si no se sabe interpretarlas, resultan unverdadero disparate: Salen de Kerne, navegan durante unos 1500’ sin decir nada, aparecen en la zona delos grandes ríos... y lo más incomprensible es que nos dicen que “de allí tornamos hacia atrás y llegamosde regreso a Kerne”, para seguir en el párrafo 11, diciendo que “continuaron la navegación durante 12 días,costeando un litoral poblado por etíopes”, etc. Incomprensible, pero no tanto.
Informado por los lixitas, Hannón, al salir de Kerne como hemos dicho con los mejores barcos y conlos mejores hombres, tendría prisa para llegar a la zona de Sherboro, posiblemente a los ríos Bagroo, Yongy Bun-Kitán, que desembocan en el estuario de dicho río, sitio ideal para la captura triple y simultánea deesclavos, y una vez conocido el sitio, Hannón enviaría “hacia atrás”, “de regreso a Kerne”, 2 o 3 barcospara avisar, a los allí sentados, del donde, zona del Sherboro en Sierra Leona, y del cuando, mediados deAgosto, fecha que los lixitas creían conveniente para el encuentro al regreso y conseguir engancharse enlos vientos más favorables para la remontada hacia la lejana Cartago.
Estos barcos que “tornaron hacia atrás”, tendrían que hacer una navegación rémica, lenta por losvientos en contra, y serían los encargados de anotar las islas y abrigos necesarios para el regreso de todos.
Lo dicho anteriormente puede hacernos entender que si la navegacion continuó más allá de Kerne, eraporque no estaban cumplidos los verdaderos objetivos: captura de esclavos, el oro en polvo de Ghana y lomás importante, abrir la ruta de regreso por la mar oceána.
Sabemos que Hannón continuó viaje por su narrativa... El Periplo dice que después de navegar durante12 días, costearon un litoral poblado por etíopes, que “huían cuando nos acercábamos....su lengua, susgritos no eran comprensibles ni para los lixitas que nos acompañaban”. Se ratifican los desembarcos. Parano “comprenderlos” había que oírles, lo cual indica que estaban cerca y en tierra. No se considera que losnavegantes hablasen, gritasen con los nativos y viceversa, desde las embarcaciones en la mar. Su ruido, lasolas, la rompiente en general lo impediría.
Del siguiente párrafo, se deduce que hubo una embarrancada, “Fuimos impulsados hacia unas grandesmontañas cubiertas de bosque. La madera de los árboles era olorosa y de diversas clases”. Por esa zona seencuentra el cabo Tres Puntas que con su tridente resulta peligroso. Probablemente tuvieron descalabros ylos carpinteros los repararían. Nos dicen que la madera y no los árboles era olorosa, señal de que trabajaroncon ella.
Al estar Elmina a una jornada, suponemos que Hannón con algunos barcos que no sufrieron daño, iríaa Elmina, país del oro. Aún hoy en día, Ghana es la tercera potencia mundial productora de oro en polvo.Se aprovisionarían de saquetes, fácilmente estivables, que harían que al llegar a Cartago, los sufetasconsideraran la expedición como un gran éxito.
Sigue contando el Periplo que, después de bordear las montañas durante 2 días, llegaron a una ensenadamuy grande, alrededor de la cual, se extendía una llanura. Esta ensenada podría ser una especie de MarMenor de agua dulce, y nos encontramos con la formada por el Cabo San Pablo, laguna que aún existe,recogiendo las aguas del Volta y comunicada con la mar. Dicen que es un lugar paradisíaco, con aguaslimpísimas, azul turquesa, pesca abundantísima y naturales amables. Los de Hannón disfrutarían deaquella paz, la necesitaban y allí su barcos vaciados, serían rascados, calafateados y limpiados de lasporquerías acumuladas en la navegación, sin olvidarnos de la peligrosa ‘broma’.
El Periplo de Hannón
161

En el párrafo 14, nos cuenta que después de haber hecho aguada, llegaron a un gran brazo de mar, quelos intérpretes dijeron que se llamaba Cuerno Hespérico (Cabo Shott) y que habiendo desembarcado enuna isla, de día sólo vieron bosque, pero de noche sugieron muchos fuegos, gran griterío, ruído de flautasy tambores, y ante actitudes hostiles, los sacerdotes augures, dispusieron abandonar la isla.
Se alejan precipitadamente, costeando un litoral lleno de emanaciones y arroyos de fuego quedesembocaban en la mar... dicen también que la tierra resultaba inaccesible a causa del calor y que durante4 días vieron por las noches que la tierra estaba en llamas y en medio había un fuego más alto que llegabaa las estrellas y que de día vieron que era una montaña muy alta que los lixitas llamaron “Carro de losdioses”... y allí está el volcán Camerún con sus 4.070 metros de altura, y a su alrededor otros ocho volcanesde 2.000 metros. Si estaban en erupción, no es extraño que ante aquel peligro, se alejasen.
Es fácil pensar que la separarse de la costa, divisasen las alturas verdes de Fernando Poo, el actual picoMoka, de 3.000 metros de altura, y probablemente allí se dirigirían como lugar de descanso, pero habíaque seguir, y a remo, aprovechando la encalmada del Sureste, volverían a acercarse al Continente.
Continúa diciendo el Periplo, que durante 3 días costearon arroyos de llamas, ... y allí está actualmenteel Gabón, con importantes yacimientos costeros de petróleo y gas natural, cuyos escarpes, depositados pordensidad e incendiados por algún rayo, podrían desde la mar, semejar arroyos o alineaciones de llamas.
Estarían agotados. La isla Corisco estaba cerca, a unas 50’ de Bata, y allí es posible que hicieran escalatécnica. Tendrían que hacer aguada, dormir, descansar. Había que cuidarlos, eran imprescindibles... Enunas publicaciones del siglo XIX, del explorador Iradier, dice que la isla de Corisco era bellísima, el aguaexcelente, bosques de ébano y que las corisqueñas, son las mujeres más bellas de África... pero tuvieronque marcharse y continuar navegando...
En la carta náutica de la costa occidental de África de 1859, figura el Cabo López en una zona que nopuede ser otra que la del Cuerno del Sur de la antigüedad, que al igual que el Cuerno Hespérico, tienenforma de cuerno de rinoceronte. Cuenta el Periplo que en el fondo había una isla que tenía una bahía y enella otra isla, lo que es posible, aunque ahora no existan porque es una zona de aluvión del río Ogoué. Nosdice que estaba llena de hombres salvajes, que las mujeres eran más numerosas, de cuerpo peludo, que seescapaban y que a pesar de sus arañazos y mordiscos, consiguieron apresar algunas, que las mataron yllevaron sus pieles a Cartago. Las llamaron gorilas. Esa palabra, gorila, aún no se correspondía con elsimio descubierto siglos después y al que su descubridor le dio ese nombre. Las ‘gorilas de Hannón’ síeran mujeres. No podían llevar las mujeres en el barco, pero era necesario que Cartago se enterase de loque había visto, adonde habían llegado y les arrancaron la piel como testimonio.
Y ahora llega lo insólito. El Periplo dice: “No continuamos viaje por falta de mantenimientos... lo cuales difícil de creer por muy tolerante que se sea con su secretismo monopolizador. Con lo bien que hubieranquedado diciendo, por ejemplo, “No continuamos la navegación por haber cumplido los objetivosprevistos...”. Es imposible pensar, que después de una navegación tan larga, no supieran continuar por‘falta de mantenimientos’... además lo que sí es seguro es que regresaron a Cartago a donde dice quellevaron las pieles y porque el Periplo aparece esculpido en el templo de Kronos. El viaje de regreso, porla mar Océana, tendría que ser un sereto muy bien guardado.
5. El retornoviaje
Hasta ahora, en la navegación de llegada al Cabo López, hemos visto que se beneficiarían de multitudde puntos de apoyo. Hay párrafos que indican la llegada o la salida, e incluso párrafos que contienendirecta o indirectamente, detalles indicadores de estancia en tierra. Después de un estudio minucioso, sellega a la conclusión de que casi con certeza, con lo aprendido en el viaje de ida: la geografía, los vientos,los barcos, pudieron llegar a realizar el viaje de vuelta.
El Periplo termina en el párrafo 18, en el Cuerno del Sur, coincidente con el Cabo López. Como ya se
José DÍAZ DEL RÍO
162

vio se sabe que Hannón regresó a Cartago, pero... ¿Por donde regresaron?. Parece ser que decidieron llegaral Cuerno del Sur, para quizás, desde allí, rebasada la isla de Santo Tomé, navegar al Oeste, por la líneaequinoccial con los alisios del Sureste, hasta un punto P, probablemente conocido por los lixitas, midiendoesloras y una vez econtrado el monzón del Suroeste, arribar al Continente, lo más próximo al río Xretesen Sierra Leona.
Habían llegado a la zona ecuatorial en donde encontrarían los dichos alisios del Sureste, apreciando lasbajas latitudes al desaparecer, por baja altura, la Estrella Polar. El Sol alcanzaría la máxima de entre lasmáximas alturas meridianas. El Golfo de Guinea, antes de la navegación oceánica, fue durante siglos, elpaís de ‘irás y no volverás’, debido a su régimen de vientos que difícilmente permiten regresar a velacosteando.
Lo más probable es que los lixitas, como hemos dicho, conocerían este retorno oceánico, y si no ¿porqué llegaron a ese punto, empleado también muchos siglos después por los barcos españoles que iban aGuinea a vela, y llegaban hasta el Cabo López para engancharse en los vientos y corrientes propicios queallí se generan?.
Su brusco silencio en el Retorno, pudiese indicar el comienzo del itinerario oceánico del “alto secreto”,que ni Hannón, ni ningún otro, desveló hasta pasado el siglo XV. Hubo que esperar al siglo XVI, en el quelos portugueses explotaron el oro en polvo de Ghana, y a continuación Europa y América, el tristecomercio de esclavos. Fue entonces, que roto el secreto de los vientos, tan celosamente guardados, el CaboLópez se convirtió en un punto focal, y continuó siéndolo durante varios siglos. Cuando la hélice sustituyóa la vela, cayó definitivamente en el olvido.
Habrían llegado a las tierras del Cuerno del Sur, en donde la vida o la muerte dependían de una reinacaprichosa tse-tse, la mosca y no podrían demorar la estancia. Tendrían que echarse a la mar océana...Habría que ser muy valiente, cualquier error y la mar se los comería, como seguro que les pasó a muchosotros, de los cuales nunca más se supo...o quizás sí... Y se echaron a la mar. Quedaría por la popa el hedorde las tierras infectas; por la proa la nube estática, les indicaría una tierra de promisión... Santo Tomé. Lasdotaciones necesitaban descanso, los barcos reparaciones y la despensa víveres. Las ánforas se llenaríande agua fresca...aire puro, frescor, salud...
Oteando por el Sur desde las alturas de 2.000 metros, los retornos de la mar indicarían el caminopeligroso, incierto, del regreso a Cartago. Navegarían por el alisio del Sureste en la corriente ecuatorial delSur hasta un punto próximo al meridiano del río Xretes en Sierra Leona, y desde allí al Noreste, con elmonzón del Suroeste, hasta las proximidades de dicho río, en donde les esperarían los barcos llegados deKerné en misión esclavista.
En la zona ecuatorial encontrarían dificultades para estimar la meridiana, pero no la culminación zenitaldel Sol que la indicaría. También encontrarían las brumas, pero ellos eran unos magníficos navegantes, yprobablemente sus predecesores habrían informado a los lixitas. Tendrían muy desarrollados el sentido delolfato: oler tierra, bajamar, descomposición de agua y alimentos... La vista: aspectos de la mar, reversas,objetos flotantes, nubes estáticas. Oído: rompientes... Emplearían animales: el cerdo como único animalque al ser arrojado desde un barco no regresa a él sino que nada hacia tierra, señalándola, aunque pordistancia no sea capaz de llegar... Pájaros como los grandes aliados de los navegantes en aquello de buscartierra, perros, etc.
Sabrían medir distancias en la mar midiendo esloras y encontrar también las corrientes y vientosidóneos. El rumbo sería aproximadamente popa al Sol en el orto y proa en el ocaso. Entre ambos y por lanoche, sólo la dirección e intensidad del viento les indicarían el camino a seguir. Además, procuraríannavegar manteniéndose, en lo posible, a la vista. Quizá alguna noche, habrían visto en la lejanía señalescon fuegos de emergencia...aquel barco, haría tiempo que le crujiría el maderamen. Acortarían las velas,hasta la amanecida...mirarían por la popa. Allí donde la estela desaparece en la inmensidad... El sol llegaríaa su cumbre...izarían velas...
El Periplo de Hannón
163

Si por cualquier circunstancia algún barco se pasase al Oeste, sin meterse en el monzón del Suroeste,no tendrían más remedio que seguir con los vientos en popa al actual continente americano, dando origena las leyendas de los hombres blancos de los indios precolombinos... Habría que esperar a Bartolomé Díazasí como a Colón, para siglos después, encontrar abiertas las puertas del regreso.
Habrían navegado los cuatro rumbos cuadrantes: Este-Sur-Oeste-Norte. Su navegación habría sidorectangular, los lados opuestos iguales. La distancia entre Sierra Leona y el volcán Camerún, sería igual ala existente entre Cabo López y un punto P indeterminado en el amplio mar. Al llegar a este punto,buscarían el monzón del Suroeste. Que les llevaría a la zona de Xretes en Sierra Leona.
El Periplo silencia totalmente todo lo que pudiese ser motivo de comercio, incluida la esclavitud, perola captura de esclavos sería uno de los motivos principales del Periplo, así como también el oro de Elminay la apertura de la navegación por la mar océana, como ya se dijo. Probablemente después de capturarlos,tendrían que adiestrar a los más idóneos, en el manejo del remo, como ayuda necesaria para la navegación,mayoritariamente rémica, que les esperaba. Los esclavos, en condiciones muy penosas de cuerpo y alma,tardarían en aprender. Algunos se volverían locos y serían abandonados a su suerte en tierra, o losarrojaban al mar, y no con indiferencia, porque eran imprescindibles.
El adiestramiento no podría ser en las proximidades de Sherboro, ante la posibilidad de sublevaciones...Los barcos se alejarían perdiendo de vista la tierra para que, al reponerse aquellos hombres del mareo dela mar, se encontrasen ante el espectáculo anonadador de sólo horizonte, sin referencia para saber a dondeir...mar...todo mar...sólo mar!. La isla Ogando, de las Bisagos, reúne las condiciones necesarias para eladiestramiento de los remeros. A ella se dirigirían y una vez conseguido, emprender la marcha hacia la tanansiada Cartago.
Al llegar a Cabo Verde y antes de comenzar lo más duro del viaje, harían otra escala técnica en el islotede Gorea, que por sus características lo pide a gritos.
Nuestros pescadores canarios que se movían por esas costas, heredando el atavismo marinero de susancestros, buscaban las brisas solares y barloventeaban de día, navegando en zig-zag, para fondear en lacosta durmiendo de noche. Los barcos de Hannón cuyas velas no ceñían, navegaban al contrapunto a remo,aprovechando la nocturnidad y el alejamiento de la costa, a donde no llegaban las brisas, buscando elposterior fondeo, de día, el descanso y el precario apoyo alimentario que suponía el marisqueo y lacacimba.
En todo esto y en mucho más, consiste el arte de navegar: intuir, prever el cómo, cuándo y dónde, enel presente y en futuro, basado en el pasado.
Antes de llegar al Cabo Blanco, pasarían por el banco de pesca del Argüín en donde los peces eran tanabundantes, que según los pescadores canarios de antaño, para pescarlos sólo se necesitaba un cesto. Allí,entre aguas cálidas y poco profundas, estaba el islote de Arguín, que algún autor identificó con Kerne,hipótesis que no se comparte, ni por distancia...ni por perímetro.
Existen en esa zona, dentro de esas 360’, los puertos y abrigos naturales equidistantes entre sí, por uncapricho geológico, a 51’ de promedio, que usarían para descansar. Sus nombres son: Cabo Blanco, PuertoNovo, San Ciprián, Cintra, Dajala, aquí se encuentra la isla de Herne, que algunos autores creen que podríaser la Kerne de Hannón, pero ni el perímetro, ni la distancia, ni el eje... Existen circunstancias que ladescalifican: la distancia a las Columnas es unas 215’ más, de las 725’ que indica el Periplo a Kerne. Subojeo es de 5 km. y no de 1 km. como claramente indica. Su eje está orientado al N y no al 62º como pareceque ha de señalar. Permanecerían en tierra unas 24 horas, para zarpar al ocaso del día siguiente y así unos40 días, hasta que rebasada Kerne, llegasen a Gibraltar.
Aquella forma inteligente de aprovechar los vientos, la geografía y las posibilidades de sus barcos, haríaposible el cumplimiento de su misión: transportar, hasta la flotación, entre otras cosas, los esclavos, el oro,etc. hasta Cartago. Relámpagos de solaz, necesarios para coger fuerzas y seguir, ...enfermedades,muertes, roces, ...odios y granjeos...envidias y solidaridades...problemas internos y externos que
José DÍAZ DEL RÍO
164

proporcionaba al hombre la mar que lo domeña, y que acaso él vence, con estratagemas inesperadas...cadadía... Y así llegaría a Kerne...les faltaba la mitad para llegar a casa pero tendrían apoyos en las ciudadesfundadas a la bajada y la costa ya les era conocida.
No se pretende que Hannón siguió la orgánica antes considerada, sino tan solo afirmar, en contra deaquellos que por no comprenderla, niegan la veracidad del Periplo, que este puede haber sido un hecho real.
Los técnicos de las dotaciones de los barcos surtos durante meses, mientras Hannón con los suyos ibahacia el Sur, habrían trabajado duro y las mejoras previstas para la reconversión de base naval de Kernehabrían sido llevadas a cabo: templo y alojamientos, canalización del agua hasta la isla, levantar la barracerrándola con tierra firme por el Norte para conseguir un mejor abrigo...¿Se cegaría a la larga aquelestuario por el río Saguia el-Hamra al ser obstruido su desagüe natural?. Que se cegó es un hecho. ¿Cuándoocurrió?.
Y de nuevo se echarían a la mar, haciendo escalas en Puerto Cansado, Cabo Jubi, Tagadir, Agadir,Tensif, Azamur, Cabo Fedala, Mammora, Larache, Gibraltar. También en Mogador harían escala. Hayautores que identifican con Kerne el islote que existe en el ante-puerto de la ciudad... pero ni distancia, niel perímetro... Su puerto natural proporciona buen abrigo marinero con un islote a lo púnico de 1,3 millas(3 km.) de bojeo, que con el desajuste en distancia al Estrecho lo descalifican como el Kerne de Hannóncomo se pretende modernamente. Al pasar por el río Lixos, los lixitas volverían a sus lares. Los barcosenviados a Madeira, lo mismo que a las Canarias, en misión de reconocimiento, se irían incorporando a laflota.
Y ya, con el Peñón encima, la ofrenda al semidios Hércules en acción de gracias, irían a varar en elamplio arco de Algeciras, haciendo los preparativos para entrar dignamente en Cartago. Limpiarían yfregarían los barcos, para evitar el hedor de tantas singladuras, tantos sufrimientos, tantos miedos...Estarían en el novilunio de Octubre con probable buen tiempo.
El Periplo de Hannón
165

Bibliografía
BLÁZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, A. (1921): “Las costas de Marruecos en la Antigüedad”. Boletín de la RealAcademia de la Historia, 79: 400-418 y 481-509.
BORJA SALAMANCA, L. (1875): Derrotero de las Costas Occidentales de África desde Cabo Espartel hastaSierra Leona. Dirección de Hidrografía. Madrid.
BROSSARD, M. de (1976): Historia marítima del mundo. I. De la antigüedad a Magallanes. Amaika. Barcelona.CAMPOMANES, P. Rodríguez, Conde de (1756): Antigüedad marítima de la República de Cartago, con el periplo
de su general Hannón. Imprenta de Antonio Pérez de Soto. Madrid.CASARIEGO, J.E. (1947): El Periplo de Hannon de Cartago. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Madrid.DÍAZ DEL RÍO RECACHO, J. (1960): “Aaiún, cabeza de playa”. Revista General de Marina, 159 (3): 113-121.ESTRABÓN (1991): Geografía. Libros I-II. Trad. de J. García Blanco. Biblioteca Clásica Gredos, 159. Gredos.
Madrid.ESTRABÓN (1992): Geografía. Libros III-IV. Trad. de Mª.J. Meana y F. Piñero. Biblioteca Clásica Gredos, 169.
Gredos. Madrid.FISCHER, C.Th. (1893): De Hannonis Carthaginiensis periplo. Teubner. Leipzig.GARCÍA y BELLIDO, A. (1945): España y los españoles hace dos mil años. 4a ed. 1968. Colección Austral. Espasa-
Calpe. Madrid.GARCÍA MORENO, L.A. y GÓMEZ ESPELOSÍN, F.J. (1996): “Periplo del Pseudo Escílax”. Relatos de viajes en
la literatura griega antigua. Alianza Editorial. Madrid: 37-98.GSELL, St. (1913/1921): Histoire ancienne de l’Afrique du Nord. Tome I. Les Conditions du développement
historique. Les Temps primitifs. La Colonisation phénicienne et l’Empire de Carthage. Librarie Hachette, 3ª ed.revisada. Paris.
GSELL, St. (1913/1972): Histoire ancienne de l’Afrique du Nord. Tome II. L’état carthaginois. Librarie Hachette.Paris. Otto Zeller Verlag. Osnabrück.
HAWKS, D. (1975): Ships and the Sea: a chronological review. Crowell. New York.HAWKS, D. (1975/1978): Los buques y el mar. Centropress. Barcelona.HERODOTO (1977): Historia. Libros I-II. Biblioteca Clásica Gredos, 3. Trad. C. Schrader. Gredos. Madrid.HERODOTO (1979): Historia. Libros III-IV. Biblioteca Clásica Gredos, 21. Trad. C. Schrader. Gredos. Madrid.HUSS, W. (1990): Die Karthager. C.H. Beck’sche. München.HUSS, W. (1990/1993): Los Cartagineses. Gredos. Madrid.KERHALLET, Ch.P. (1860): Derrotero de las Costas de Marruecos desde Cabo Espartel a Cabo Bojador. Dirección
de Hidrografía. Madrid.MARIANA, J. de (1592/1848): “De la navegación de Hannon”. Historia General de España. I. Imprenta y Librería
de Gaspar y Roig. Madrid: 47-48.MARMOL y CARVAJAL, L. de (1573): Primera parte de la descripción de África con todos los sucesos de guerras
que a avido entre los infieles y el pueblo christiano y entre ellos mesmos desde que Mahoma inventó su sectahasta el anno del Señor de mil y quinientos y setenta y uno. Granada.
MÜLLER, K. (1855): Geographi graeci minores. E codicibus recognovit, prolegomenis, annotatione, indicibusinstruxit, tabulis aeri incisis illustravit. I. Firmin-Didot et Sociis. col. Didot. Paris.
NEGRÍN, I. de (1862): Derrotero de las Costas Occidentales de África desde Tánger hasta la Bahía de Algóa.Depósito Hidrográfico. Madrid.
GARCÍA DE PAREDES Y CASTRO, J. (1900): El indispensable del Capitán. Fidel Miró. Madrid.PLINIO EL VIEJO (1987): Naturalis Historia. En V. Bejarano (ed.) Hispania Antigua según Pomponio Mela, Plinio
el Viejo y Claudio Ptolomeo. Fontes Hispaniae Antiquae, VII. Instituto de Arqueología y Prehistoria. Universidadde Barcelona. Barcelona: 113-180.
RENNELL, J. (1800): The geographical system of Herodotus, examined and explained by a comparison with thoseof other ancient authors, and with modern geography. W. Bulmer. London.
SCHULTEN, A. (1922/1955): Avienus. Ora Maritima (periplus Massiliensis s. VI a.C.) adjunctis ceteris testimoniisanno 500 a.C. antiquoribus. En A. Schulten y P. Bosch Gimpera (eds.): Fontes Hispaniae Antiquae, 1.Universidad de Barcelona. Barcelona.
José DÍAZ DEL RÍO
166

SCHULTEN, A. (1925): 500 a. de J.C. hasta César. En A. Schulten y P. Bosch Gimpera (eds.): Fontes HispaniaeAntiquae, 2. Universidad de Barcelona. Barcelona.
SCHMID, C.A. (1764): Arrians Indische Merkwürdigkeiten und Hannons Seereise. Brunswick und Wolfenbüttel.PTOLOMEO, C. (1983): Cosmografía. Códice Latino. Biblioteca Universitaria de Valencia (Siglo XV). En A.
Aguirre, V. Navarro y E. Rodríguez Galdeano (eds.). Vicent García Editores. Valencia.VOSSIUS, I. (1658): Observationes in Pomponium Melam. De situ orbis. The Hague.
CARTAS NAÚTICAS editadas por la Dirección General de Hidrografía (Madrid), Instituto Hidrográfico de laMarina (San Fernando, Cádiz) y otros:
1826. Sierra Leona (portulano carta S.L.) Madrid.1829. Islas del Golfo de Guinea (portulano). Madrid.1838. De Cabo Verga a Lahou (con portulano). Madrid1838. De Lahou a Cabo San Pablo. Madrid.1841. De Cabo Bojador a Cabo Verga. Madrid.1853. De Puerto Cansado a Cabo Bojador. Madrid.1859. De Cabo Formosa a Cabo López e Islas del Golfo de Guinea. Madrid.1868. De Cabo San Pablo a Cabo Formoso. Madrid.1868. De Río Gambia a Río Núñez. Madrid.1868. De Río Núñez a Isla Sherboro. Madrid.1896. De Puerto Cansado a Bahía del Galgo. Madrid.1902. De Cabo San Vicente a Río Seguía. Madrid.1930. De Río Tensif a Río Senegal. Cartografía Militar.1930. Ifni (territorio de). Cartografía Militar.1930. Portulanos de: Assaka, Tagadir, Cabo Juby, Puerto Cansado, Río Dráa, Dajla, Uina, Ifni. Cartografía Militar.1952. Del Estrecho de Gibraltar a Cabo Leucu (Cádiz). Cartografía Militar.1952. De Ifni a Güera. Instituto Geográfico Catastral. Madrid.1958. De Cabo Juby a Cabo Bojador. Cádiz.1979. De Cabo Juby a Cabo Cabino (portulano Aaiún). Cádiz.1982. Mapamundi. Cádiz1995. De Cabo Juby a Cabo Cabino (protulano puesto al día). Cádiz.1995. Mapa de carreteras de Cabo San Vicente a Güera.
DERROTEROS redactados por la Dirección de Hidrografía (Madrid) e Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz):
1821. De Cabo Espartel a Cabo Bojador. Madrid.1860. De Cabo Espartel a Cabo Bojador. Madrid.1862. De Tánger a la Bahía del Galgo. Madrid.1875. De Cabo Espartel a Sierra Leona. Madrid.1880. De Sierra Leona a Cabo López. Madrid.1893. De Gibraltar a Túnez. Madrid.1960. De Sierra Leona a Liberia. Cádiz.1980. África Occidental. Cádiz.
El Periplo de Hannón
167

El calendario marítimo por disminución del riesgo naval en Hannón, Piteas y Necao
En este gráfico se supone que el equinocio astronómico coincide con la luna llena, origen origen del tiempo parael siguiente año sin corrección alguna.
Calendario adjunto basado en las fechas 7 de Marzo y 7 de Noviembre que indica D. Haws, considerando queentre esos días disminuía el riesgo naval. La salida de Hannón se verificó en la 4ª semana de Marzo que incluye elequinocio astronómico de primavera (21 de Marzo) posterior en dos semanas (15 días) al 7 de Marzo de D. Hawks,que es el máximo límite de error para ajustar el falso equinocio oficial a la primera luna llena que se considera origendel nuevo año.
Como se sabe, el tiempo bonancible del Mediterráneo y mares anejos se prolonga más allá del fin del verano (23Septiembre), durante Octubre, de tal manera que la diferencia entre la 3ª semana del mismo mes como término delviaje de Hannón, data dos lunaciones (15 días), hasta el 7 de Noviembre que representa el mismo error máximodebido al ajuste del falso equinocio antes mencionado.
La distancia navegada, la velocidad y el tiempo invertido por Hannón según resulta de nuestra hipótesis:
Millas navegadas: 9303
Velocidad: 4,0 nudos (unos 7,5 Km hora)
Tiempo empleado total: unos 7 meses
7 meses x 30 días x 24 horas = 5.040 horas
5.040 horas total = Horas de mar + horas de tierra = h mar + h mar x 1,25 = h mar (1+1,25)= h mar x 2,25
h mar = 5.040 : 2,25 = 2240
Distancia navegada = 2240 x 4 nudos = 8960 millas.
Piteas (siglo IV a.C.), también navegó 9000 millas. ¿Será casualidad?. En principio, si son más de doscasualidades, no creo en ella. Hannón y Piteas son de la misma época. Considerando que en la antigüedad laevolución era lenta y las épocas largas. ¿No sería que todo marino de altura seguiría unas mismas normas que lellevarían a ese mismo resultado?. Sería la norma: navegar 7 meses al año, desde el equinocio de primavera hasta elmes de Noviembre, con barcos a vela (popel) y remo, de velocidad media 4 nudos y los días en tierra según los díasde mar, bien pudieran ser el 1,25 de estos como ya se vió. Tomando como punto de partida Marsella (Massalia)resulta:
Viaje hasta Copenhague como puerta del Mar Báltico costeando y regreso 9000 millas.
Viaje costeando Inglaterra, pasando por su norte y regreso por Irlanda, 9000 millas.
Viaje desde Copenhague hasta Islandia y regreso 9000 millas.
En lo que se refiere a Necao en los tres años de su circunnavegación de Africa, descontando 4 meses de invernadaen el hemisferio Austral resulta:
3 años x 12 meses = 36 meses
36 meses – 4 por invernada = 32 meses = 2,66 años.
25.000 millas del bojeo de África de Egipto a Egipto: 25.000 : 2,66 = 9300 millas año.
¡No es mucha casualidad! Puede deducirse por la igualdad de millas navegadas durante 7-8 meses al año que enaquellos siglos el calendario y los medios usados en las navegaciones de gran altura eran semejantes a los de Hannón
José DÍAZ DEL RÍO
168

y universalmente conocidos.
1) Herodoto (450 a.C.) no dice que el Faraón Necao (600 a.C.) haya sido el primero que circunnavegó África,
sino el primero que lo demostró con datos ciertos hoy de sobra conocidos, que en ningún modo concuerdan con aquelconcepto erróneo, por antiguo, de una tierra plana con los astros girando en su derredor.
2) Los barcos egipcios en general estaban diseñados para el Nilo, por lo cual los barcos enviados a circunnavegarÁfrica serían fenicios, con tripulación fenicia experimentada no sólo en el Mediterráneo, Mar Negro y Mar Rojo,sino también en el Atlántico e Índico que ya en el siglo VIII a.C. era surcado en viaje redondo hasta la India.
3) Saldrían los barcos por marzo desde el Nilo por el canal, en el equinoccio de primavera. Ya fuera del Mar Rojocostearían el este africano hacia el sur por el Índico, cruzando la verticalidad del sol después de los desiertos deSomalia. Llegarían al trópico de Capricornio más allá del canal de Mozambique apreciando el refresco que implicael alejamiento del ecuador. Al cabo de 2 ó 3 meses (2 y ? lunas), con las escalas necesarias, habrían llegado al sur deÁfrica donde la costa “dobla” al oeste.
4) Sería por mayo cumplido, que costeando hacia el poniente, siguiendo con la costa por estribor y habiendoencontrado un abrigo aceptable, decidirían desembarcar. Aunque para los nordecuatoriales debería ser primavera, lacaída de la hoja y los malos tiempos indicarían el otoño austral que recomendaría la invernada.
5) Cuando los días fueron más largos, empezando el paisaje a reverdecer por el equinoccio de primavera (austral),se efectuaría la siembra del trigo, recolectándolo después de unos 2-3 meses, y con la despensa llena, los barcos apunto se harían a la mar.
6) Desde Port Elizabeth al oeste es necesario navegar unas 600 millas hasta el avistamiento de la singularfisonomía mesetaria indicadora de El Cabo. El firmamento estelar era diferente, la Polar como norte y guía erainvisible, si bien es probable que conociesen la Cruz del Sur.
7) Pasado el desierto de Angola llegarían al Camerún con el sol otra vez en la vertical y la selva pluviosa pordoquier. Un altísimo volcán (Camerún 4000 m.), es el eje en que la costa se “dobla” al poniente y se cierra al levante.
8) El sol, que tanto en el hemisferio norte como en el sur señala con su orto y su ocaso el oriente u occidente, enla culminación meridiana austral señala el norte opuesto al cardinal sur que señala en el hemisferio septentrional. Elmarinero, con ese problema sin resolver, seguiría costeando ojo avizor. Quizá la paloma mensajera, que nunca
El Periplo de Hannón
169

llegaría, le diese la dirección hacia su hogar egipcio evitándole caer en los vientos rugientes de los 50º de latitudaustral. Navegar por la costa norte del golfo de Guinea hacia donde el sol se pone con viento y corriente permanentesen contra, sería muy penoso. Lento. Escalas logísticas de vida y muerte. En ellas quizás tuviesen noticia de queestaban en la zona de influencia de otros púnicos con los cuales se entenderían.
9) Pasado Cabo Palmas, navegarían al norte llegando en septiembre a Cabo Verde y después de pasar el Sáharallegarían a Kerne, lugar de comercio de los egipcios (según P. Scylax).
10) Los fenicios de Necao forzosamente tuvieron que entrar en contacto con otros púnicos asentados en elNoroeste africano, (¿lixitas?), que unos 70 años después tendrían a Hannón como huésped, el cual ya sabría de lanavegación egipcia por el relato de P. Scylax, unos 50 años anterior a él. ¿Por qué Hannón no lo menciona?.
11) En aguas del Estrecho de Gibraltar serían acogidos haciendo invernada. Con el equinoccio de primavera, findel segundo año, navegarían al este pasando frente a las Columnas al final del Estrecho, rindiendo viaje en Egiptodentro del tercer año de navegación.
12) Además, informan sobre un hecho solar de todos conocido hoy, increíble por inexplicable ayer, conocido odesconocido hasta entonces; demuestra que pasaron por el sur de África y por ende que la circunvalación de Necaofue un hecho histórico: navegando entre los actuales Port Elizabeth y El Cabo, con la tierra por estribor, el solculminaba encima de tierra a su derecha por el norte.
13) Existe la posibilidad de que Egipto tuviese noticia del “oro púnico” (Ghana), así como de la prohibición delpaso por Gibraltar y del control naval para el “más allá” desde Kerne. La expedición financiada por Necao ¿no seríaacaso para llegar al “oro” por el este de África puenteando al púnico?.¿Sería efectivamente la de Necao la primeracircunnavegación al África o bien significó la apertura de un monopolio comercial?.
José DÍAZ DEL RÍO
170

2. Etapas y calendario del Periplo de Hannón
Llegada a Cabo Verde a primeros de Mayo al bajar y a finales de Agosto al subir para coger vientos favorables.
Según la norma, se navegaba desde el 7 de Marzo hasta el 7 de Noviembre, límites de seguridad naval.
365, 25 días al año: 12 meses = 30,43 días al mes: 4 semanas =7,6 días una semana.
7 meses x 4 semanas x 7,6 días = 212,8 días. // 208,1 dias = 4,7 días de error.
El Periplo de Hannón
171

El Periplo hasta el fin de la navegación océana en el río Xretes, puede dividirse en 7 etapas de 7 días más menos1 (la última de 2 x 7 = 14) cada una.
1ª 8,4 días hasta Kerne (clima mediterráneo)
2ª 7,0 días hasta Cabo Verde (desértico)
3ª 6,4 días hasta Río Sherboro (selva húmeda, grandes ríos)
4ª 8,5 días hasta Cabo Tres Puntas (costa baja al SE y E sabana)
5ª 7,3 días hasta Río Calabar (costa baja corre al E). Volcán Camerún (pantanosa, pestilente)
6ª 7,3 días hasta Cabo López (selva húmeda)
7ª 2x7=14 días hasta Río Xretes (por el Océano)
3. Calendario de las navegaciones colaterales
Navegaciones colaterales simultaneas y secundarias más importantes que no computan en la navegaciónprincipal. Es necesario tenerlas en cuenta ya que justifican el porqué de algunos puntos del Periplo y, al encajar conél, confirman y rellenan ese “todo” con huecos y omisiones que es como nos ha sido legado.
José DÍAZ DEL RÍO
172

4. Proyecto del plan de marcha y efectivos humanos
El Periplo de Hannón
173

Datos referentes a este cuadro
Total: 30.000
Pentecontoros: 60
Dotación de un pentecontoro: 80
Dotación de un buque de transporte: 30
Cabida total de un buque de transporte 250
Número de agrupaciones navales/fundaciones: 8
Dotaciones
Pentecontoro:
10 marineros, 20 soldados (aprox.), 50 remeros (aprox.)
80 dotación total
Buque transporte:
6 marineros, 2 soldados (aprox), 22 remeros (aprox)
30 dotación total
Cabida en un buque de transporte:
30 dotación
222 colonos (aprox). 100 Hombres y Mujeres +122 niños y/o demás cosas precisas
252 total
Agrupaciones navales: 8
HA-KA, TH,TE,GI1+7+12=20
O❑ ❑
✟ ✟
❑ ❑
❑ ✟ ❑
✟ ❑ ❑ ✟
❑ ❑
❑ ✟ ❑
✟
AK,ME,AR,KE1+7+13=21
O✟ ❑ ❑
✟ ❑ ✟ ❑
❑ ❑ ✟
❑ ❑
✟ ❑ ❑
❑ ❑
✟ ❑
✟
José DÍAZ DEL RÍO
174

5. Comparación entre los periplos de Hannón y Pseudo Scylax
Por el estudio comparativo de los relatos de Hannón y P. Scylax, se aprecia que ambos fueron de Espartel a Kerne,en épocas distintas, si bien sus derrotas no fueron exactamente iguales, como puede verse por los silencios “nadaconsta”, que además indican variantes ocasionales:
- Hannón fue a rumbo directo entre Espartel y Jadida (nada consta) (1) puenteando Pontión (Kenitra).
- P. Scylax silencia su paso por S. Bedouza (Cantín) ya que aún no se había erigido el templo (nada consta 2).
El Periplo de Hannón
175

- Hannon silencia su paso por Cabo Rhit (Ghir) ya que el templo había sido destruido (nada consta 3).
- P. Scylax hace rumbo directo entre Cabo Rhit (Soloeis) y río Assaca (Xion), puenteando Agadir y PuertoReguela (nada consta 4).
- P. Scylax silencia el río Draa (Nun) por hacer rumbo directo: río Assaca–Cabo Juby (Tarfaya), puenteando elrío Draa (nada consta 5).
- Hannón y Scylax silencian el río Chibica, Cabo Tarfaya y río Saguia el Hamra, por no hacer escalas entre ríoAssaca y río Saguia (nada consta 6) y (nada consta 7).
- Hannón en este viaje silencia la ciudad que está más al sur de Kerne (innominada, nada consta 8) ¿Tamanya?(Puerto Burro).
6. Comparación de los bojeos de P. Scylax y Hannón
Hannón y P. Scylax presentan las diferencias porcentuales que se indican. Los días de tierra se hallan aplicandoel coeficiente 1,25. Se estima que eran mercaderes que efectuaron una visita al Templo. Efectuó 5 escalas que semencionan: Rabat (Pontión), Azamur (Cabo Hermes), Río Tensif (río Lixos), Mogador (Thymiaterio de Scylax) y elTemplo en Cabo Ghir (Soloeis), hasta llegar a Aaiún (Kerne), y podría ser que esos 12 días se redujesen a 12-4,5 =7,5 días de mar aproximadamente.
José DÍAZ DEL RÍO
176

7. Número de puntos de apoyo con desembarco en tierra y elementos visuales delocalización y recalada al aproximarse
El Periplo de Hannón
177

8. Comparación entre los medios y tiempo de regreso de Hannón respecto a lospescadores canarios del siglo XIX
José DÍAZ DEL RÍO
178