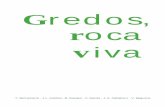Naturaleza y cultura - … · Político , Editorial Gredos, Madrid, 1998, p. 513. Mucho más tarde...
Transcript of Naturaleza y cultura - … · Político , Editorial Gredos, Madrid, 1998, p. 513. Mucho más tarde...
1
Naturaleza y cultura
EL ANIMAL RACIONAL
[Autoría del texto principal: César Tejedor Campomanes, Introducción al pensamiento filosófico, SM, Madrid,
1996, pp. 19-21. Se han hecho pequeñas modificaciones ajenas al autor]
1) ¿Qué señalan en los textos tanto Platón como Darwin acerca de la distinción
entre el ser humano y el resto de los animales?
2) ¿Qué opinión tiene el filósofo Montaigne (1533-1592) acerca de la diferencia
entre los hombres y los demás animales?
3) ¿Qué curiosa definición del ser humano se le atribuye a Platón?
4) ¿Qué es lo propio del ser humano según los filósofos griegos Platón y
Aristóteles?
5) ¿Quién introdujo por primera vez la expresión Homo sapiens?
6) ¿En qué consiste la definición aristotélica de “animal político”?
7) ¿Por qué no son neutrales ni objetivas las definiciones del ser humano “animal
racional” y “animal político”?
2
Sea cual fuere el puesto del ser humano en el cosmos, el problema de “la diferencia”
subsiste, pero se ha agudizado desde el momento en que se ha impuesto la concepción
evolucionista. Porque, a fin de cuentas, todo parece indicar que no somos sino “animales”.
Y, quizá, no necesariamente animales “superiores”.
Hay aquí un curioso problema lógico. Dice Platón (Político, 263) que todos nosotros
tendemos a «afirmar precipitadamente que hay dos géneros de vivientes: el genero humano,
primero, y por otra parte, todos los demás animales en un solo bloque». Pero -continúa
diciendo- podríamos engañarnos. Primero, hay un engaño del lenguaje: puesto que
«tenemos una sola palabra para designar a todos los demás animales» -la de “fieras” o
“bestias”-, imaginamos que no forman sino un solo género contrapuesto al género humano.
En segundo lugar nos engaña nuestro orgullo. Pero esto es «lo que quizá haría cualquier
otro animal que pudiéramos imaginarnos como dotado de razón, como la grulla: aislaría
primero el género
“grulla” para oponerlo a
todos los demás
animales, y de esta forma
glorificarse a sí misma, y
rechazaría el resto, seres
humanos incluidos, en un
mismo grupo, para el que
probablemente no
encontraría otro nombre
que el de “bestias”».
Platón, Político, (263c-e),
traducción, introducción y notas a cargo de María Isabel Santa Cruz, en Diálogos V, Parménides, Teeteto, Sofista,
Político, Editorial Gredos, Madrid, 1998, p. 513.
Mucho más tarde repetirá Darwin en El origen del hombre: «Si el ser humano no hubiera
sido su propio clasificador, jamás habría soñado en fundar un orden separado para colocarse
en él».
3
«A no haber sido el hombre clasificador de sí mismo, nunca hubiera soñado en fundar un
orden separado para él».
Carlos R. Darwin, El origen del hombre. La selección natural y la sexual,
Capítulo VI: “Afinidades y genealogía del hombre”,
Trilla y Serra Editores, Barcelona, 1880, p. 167.
«If man had not been his own classifier, he would never have thought of founding a
separate order for his own reception».
Darwin, C. R., The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex,
Chapter VI: “On the Affinities and Genealogy of Man”,
John Murray, London, 1871,
Volume 1, p. 191.
En realidad, el planteamiento platónico del problema ya sugiere la solución: solo el ser
humano es capaz de clasificar a los animales (él mismo incluido), ya que solo él es racional.
Pero también nos está haciendo una advertencia: ¡Mucho cuidado! Encontrar la “diferencia”
-la racionalidad- no quiere decir, necesariamente, que se haya demostrado simultáneamente
que el ser humano es mejor que los demás animales. ¿Es, realmente, mejor? La pregunta
queda abierta. Cuestión muy debatida en el Renacimiento. Ya conocemos la opinión de Pico
de la Mirándola. Sería interesante compararla con la opinión escéptica de Montaigne (1533-
1592) en Ensayos, II, 12 (la famosa Apología de Ramón Sibiuda, donde atribuye a los
animales pensamiento, razón e incluso religión):
� «La presunción es nuestra enfermedad natural y original. El hombre es la más
calamitosa y frágil de todas las criaturas, y, al mismo tiempo, la más orgullosa. […]
Por la vanidad de esta misma imaginación, se iguala a Dios, se adjudica las
condiciones divinas, se distingue a sí mismo y se desgaja de la muchedumbre de las
demás criaturas, conforma las cualidades de los animales, suscofrades y
compañeros, y les reparte la porción de facultades y fuerzas que se le antoja. ¿Cómo
conoce, por obra de su inteligencia, los movimientos internos y secretos de los
animales?, ¿mediante qué comparación entre ellos y nosotros infiere la necedad
4
que les atribuye? Cuando juego con mi gata, quién sabe si es ella la que pasa el
tiempo conmigo más que yo con ella. Nos entretenemos con monerías recíprocas»
� «El defecto que impide la comunicación entre ellos y nosotros, ¿por qué no está
en nosotros tanto como en ellos? Falta adivinar quién tiene la culpa de que no nos
entendamos, pues nosotros no los entendemos más a ellos que ellos a nosotros. Por
la misma razón, pueden considerarnos estúpidos a nosotros como nosotros los
consideramos a ellos. No es muy asombroso que no los entendamos; tampoco
entendemos a los vascos ni a los trogloditas».
� «Podemos juzgar a partir de esto. Podemos también decir que los elefantes
participan en alguna medida de la religión, pues, a ciertas horas del día, tras
muchas abluciones y purificaciones, se les ve, con la trompa alzada a modo de
brazos, y los ojos fijos hacia el sol naciente, permanecer durante mucho tiempo
meditabundos y contemplativos, por propia inclinación, sin enseñanza ni precepto.
Pero, aunque no percibamos ninguna apariencia semejante en los demás animales,
no podemos, sin embargo, asegurar que carezcan de religión, y no podemos
interpretar en modo alguno aquello que se nos oculta».
Michel de Montaigne, Los ensayos,
(según la edición de 1595 de Marie de Gournay)
traducción de J. Bayod Brau, Acantilado, Barcelona, 2007,
Libro II, XII: “Apología de Ramón Sibiuda”
Aunque se han ensayado muchas definiciones del ser humano -y por tanto muchas
“diferencias” respecto al resto de los animales-, podrían quizá agruparse en torno a estas
dos: “animal racional”, “animal cultural”. Esta última se impone justamente cuando triunfa
la concepción evolucionista.
EL ANIMAL RACIONAL
Se atribuye a Platón esta curiosa definición del ser humano: “Bípedo sin plumas“. Y se
cuenta que Diógenes, el cínico, se presentó con una gallina desplumada y pregonó: “¡He
aquí al humano de Platón!”. Por ello se dice que Platón tuvo que modificar su definición
y dejarla así: “Ser humano. Animal sin alas, con dos pies, con las uñas planas; el único
entre los seres que es capaz de adquirir una ciencia fundada en razonamientos”.
5
Diógenes Laercio, Vidas,
opiniones y sentencias de los
filósofos más ilustres, pág.
338, edición digital disponible
con fines de estudio e
investigación exclusivamente,
Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes.
Desde luego esta definición no aparece en ninguna obra platónica, y resulta chocante que
nuestro gran filósofo mostrase tanto empeño en diferenciar al ser humano de la gallina. Sin
embargo, la segunda parte de la definición sí es típicamente platónica: lo propio del ser
humano es el conocimiento racional. La idea es recogida por Aristóteles:
Aristóteles, Pol
ítica (1332b),
introducción,
traducción y
notas
de Manuela
García Valdés,
Editorial
Gredos,
Madrid, 1999,
p. 435.
En cuanto a la expresión equivalente Homo sapiens, se debe a Linneo
(1707-1778), quien la introdujo en la décima edición (1758) del Systema
naturae. Por qué no apareció en las ediciones anteriores, es evidente:
Linneo no se había atrevido a incluir al ser humano en la clasificación del
mundo animal.
Portada de la décima edición de Systema Naturae de Linneo (1758).
6
Aristóteles da otra definición del ser humano, la de “animal político“:
«Es evidente que que la ciudad-Estado es una cosa natural y que el ser humano es por
naturaleza un animal político o social […]. Y la razón por la que el ser humano es un animal
político en mayor grado que cualquier abeja o cualquier animal gregario es algo
evidente…»
Aristóteles, Política (1253a), introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés, Editorial Gredos, Madrid,
1999, pp. 50-51.
El texto aristotélico es -como siempre- muy rico en contenido y sugerencias. El ser humano
se diferencia de los animales gregarios, como la hormiga o la abeja, en que él es un “animal
político”, es decir, que sólo él vive en una ciudad (polis); y lo que hace que exista una
7
ciudad no son las casas y las murallas, sino la presencia del sentido de la justicia. Aquí
resuena, una vez más, el mito de Protágoras. Ahora bien, para que reine la justicia, los
humanos deben poder comunicarse entre sí, hablar y razonar, y esto sólo lo pueden hacer
los seres humanos: sólo ellos poseen el lógos, que es, al mismo tiempo, palabra y razón, o,
simplemente, el discurso racional. Así, pues, el animal político (social o cívico) es también
todo esto: animal racional, animal que habla y animal moral.
“Animal racional”, “animal político”. Nos encontramos aquí con conceptos clave del
pensamiento filosófico occidental. De hecho, estas definiciones reaparecerán continuamente
a lo largo de la historia de la filosofía, y son las únicas que han pasado a
nuestro acervo cultural: todo el mundo las conoce y las repite.
Ambas definiciones parecen objetivas y neutrales. Pero no lo son tanto.
1. Su contexto filosófico es, evidentemente, la concepción griega del mundo: la
especie humana -que es eterna, como todas las demás especies-
difiere esencialmente de las demás especies animales por la posesión del lógos (razón
y palabra). En esta concepción esencialista, la “diferencia” es algo exclusivo de la
especie en cuestión. Así, el único animal “racional” es el ser humano, todos los
demás son animales “irracionales“, y actúan únicamente movidos por instintos o, en
todo caso, por hábitos. En los siglos XVII y XVIII, la diferencia se acentuará aún
más con la pretensión de muchos filósofos de convertir a los animales en máquinas
insensibles. Ahora bien, ¿qué pasa con esta definición desde el momento en que se ha
descubierto que los animales también poseen
“inteligencia”? ¿Dónde está la diferencia?
2. La definición “animal racional” surge en un contexto
social muy particular –la Atenas del siglo IV antes de
Cristo– y oculta una fuerte carga ideológica. Presupone un
modelo de “verdadero ser humano” que es: el griego (no
el bárbaro) libre (no el esclavo), adulto (no el niño, ni el
anciano), varón (no la mujer):
«Se trata de una antropología llamada a fundamentar la
esclavitud y otras relaciones de subordinación (hombre-mujer,
griego-bárbaro) […] y que define la figura paradigmática del
8
“humano verdadero” […] como un animal que vive en la polis, en quien el alma prevalece
sobre el cuerpo, y la razón sobre el deseo. Se trata, precisamente, de un ciudadano griego,
libre, macho, adulto, ocioso y urbano. Bajo su mando, que según los casos puede ser
despótico, paternal, marital, regio o político, se encuentra el resto de la humanidad y de lo
viviente en su conjunto»
Mario Vegetti, Los orígenes de la racionalidad científica. El escalpelo y lapluma, Ediciones Península,
Barcelona, 1981, pp. 155-156.
WORDPRESS: https://empezandoafilosofar.wordpress.com/el-ser-humano/la-diferencia/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCHRxJ-PzCtcBLqU7554F2xg/videos