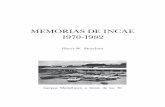Memorias Xi Seminario Internacional de Estudios Del Caribe
Transcript of Memorias Xi Seminario Internacional de Estudios Del Caribe
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
1 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
Compiladores: Amaranto Daniels Puello. Muriel Vanegas Beltrán. Orlando Deavila Pertuz.
Organización de textos. Orlando Deavila Pertuz.
MEMORIAS. XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE.
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE. GRUPO DE INVESTIGAION SOCIEDAD, CULTUR Y POLITCIA EN EL
CARIBE COLOMBIANO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA. Cartagena, 29 de julio al 2 de Agosto de 2013
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
2 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ............................................................................................... 6
PARTE 1. NARRATIVAS HISTORICAS DEL CARIBE ...................... 8
UNA TIPIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES EN LOS CENTROS URBANOS Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA 1830-1840 – Edwin Monsalvo .......................................................................................................... 9
LAS SOCIABILIDADES POLÍTICAS DURANTE LA GUERRA CIVIL DE 1876 EN EL CARIBE COLOMBIANO – Jairo Alvarez ............................................ 22
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN LAS PROVINCIAS CARIBEÑAS DE LA NUEVA GRANADA – Jairo Gutierrez Ramos ............................................... 37
EL COLEGIO DEL ESTADO Y EL PROYECTO EDUCATIVO RADICAL EN EL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR: 1870-1880 – Jose Wilson Marquez Estrada ............................................................................................................ 54
LOS HOMBRES DE COLOR DE CARTAGENA Y PERNAMBUCO EN LA ERA DE LA INDEPENDENCIA: TRAYECTORIAS Y ESTRUCTURAS (1808-1830) – Luiz Gerardo Silva ............................................................................. 74
LA MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD-PUERTO DE CARTAGENA: ENTRE DISCURSOS DE BIOPOLITICA Y EUGENESIA 1910-1930 – Lorena Guerrero ......................................................................................................... 84
LAS MULTIPLES DIMENSIONES DEL PLACER: ENFOQUES, TEMAS Y PERSPECTIVAS EN LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE EL TURISMO EN EL CARIBE, 1993-2013 – Orlando Deavila Pertuz ............................................. 99
MUJER Y CIENCIA: NEXOS HISTÓRICOS Y PERSPECTIVOS – Yolanda Ricardo .......................................................................................................... 110
PARTE 2. IDENTIDAD, ETNICIDAD Y CULTURA EN EL CARIBE ....................................................................................................................... 126
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
3 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
¿INTELECTUALES EN DEBATE O EN SINTONÍA? ENCUENTROS Y CONTRASTES EN PENSADORES AFROCARIBEÑOS EN TORNO A LA EDUCACIÓN, NACIÓN E IDENTIDAD – Muriel Vanegas............................ 127
EL CARIBE: INSULARIDAD Y CULTURA COMPARTIDAS – Antonio Gaztambide ................................................................................................... 135
LA RESIGNIFICACIÓN DEL GÉNERO DESDE LO AFRO – Doris Lamus . 145
SE SUFRE PERO SE APRENDE: CINE, CULTURA POPULAR Y EDUCACIÓN EN CARTAGENA 1936 – 1957. – Ricardo Chica .................. 161
EXPERIENCIAS DE CONOCIMIENTO DESDE LA SABIDURÍA ANCESTRAL DE LOS MAESTROS, MAESTRAS PUEBLO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE CUYAGUA. EDO ARAGUA. – Yolimar Alvarez .... 177
PARTE 3. RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN DEL ESPACIO CARIBE .......................................................................... 188
LIMITACIONES DIPLOMÁTICAS EN LAS MÁRGENES DEL ESTADO COLOMBIANO. LA PRECARIEDAD DE LA SOBERANÍA EN EL CARIBE DURANTE EL SIGLO XIX - Raul Román - Eivar Mora……………………… 188
RELACIONES INTERNACIONALES EN EL GRAN CARIBE: DESAFIOS Y TENDENCIAS ACTUALES – Alvaro Quintana Salcedo ............................. 204
PARTE 4. LITERATURA CARIBEÑA ......................................... 216
MÁS ACÁ DEL LIRISMO, MÁS ALLÁ DE LA NARRACIÓN: PAVANA DEL ÁNGEL DE ROBERTO BURGOS CANTOR – Aleida Gutierrez .................. 217
METAMORFOSIS DE PROTEO: VIVENCIA SIMBÓLICA Y MUNDO HERACLÍTICO EN LA POESÍA DE RÓMULO BUSTOS AGUIRRE – Emiro Santos Garcia ............................................................................................... 234
PERSONAJES DE LO COTIDIANO EN LA REPRESENTACIÓN DE LA CIUDAD A PARTIR DE LA MUERTE EN LA CALLE, DE JOSÉ FÉLIX FUENMAYOR - Hernando Motato C. .......................................................... 252
LA RESISTENCIA INDÍGENA EN LA OBRA TEATRAL “OSCÉNEBA”, DE CÉSAR RENGIFO – Magaly Josefina Guerrero .......................................... 262
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
4 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LA OTREDAD EN LA MIRADA: EXPRESIÓN DE LA IMAGEN DIONISIACA EN DOS CUENTOS CARIBEÑOS (“Un cuento alegre” de Gloria Stolk y “El ahogado más hermoso del mundo” de Gabriel García Márquez) – Norys Alfonso
....................................................................................................................... 269
PARTE 5. CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD Y TERRITORIOS EN EL CARIBE ...................................................................................... 276
DETERMINADOS A QUEDARNOS: TERRITORIO E IDENTIDAD – Luis Sanchez – Cindia Arango ............................................................................ 277
EL PATRIMONIO, EL PARAÍSO CARIBEÑO Y LA SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL. GESTIÓN DE IMAGINARIOS EN EL DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL DE CARTAGENA DE INDIAS. – Santiago Burgos ....................................................................................................................... 287
IMAGEN DE CIUDAD PROYECTADA DESDE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL – Marleny Restrepo ......................................... 306
PARTE 6. DESARROLLO, CONFLICTOS Y PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL CARIBE ................................................. 320
EL CARIBE COLOMBIANO HOY: FRAGMENTACION, REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y NUEVOS CONFLICTOS. – Amaranto Daniels ......................................................................................... 321
“¿EL MAR PATRIMONIAL: DE QUIEN ES Y A QUIEN LE SIRVE?” – Francisco Avella ........................................................................................... 331
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES GENERADOS POR MEGAPROYECTOS EN LA GUAJIRA COLOMBIANA: LA MINERÍA DE CARBÓN Y EL DISTRITO DE RIEGO RANCHERÍA – Susana Carmona
....................................................................................................................... 342
LA REGIÓN INTEROCEÁNICA BIODIVERSA EN EL CARIBE COLOMBIANO – Victor Negrete ............................................................................................ 358
PARTE 7. REPRESENTACIONES Y DEFINICIONES DEL CARIBE: PRENSA E INTELECTUALES ............................................ 372
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
5 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
EL CARIBE ESPAÑOL EN LAS PÁGINAS DE LOS PERIÓDICOS CUBANOS (1810-1814) – Fernanda Bretones ............................................................... 373
UNA PREHISTORIA FRANCESA DE LA NOCIÓN DE CARIBE – Jean Claud Arnold ............................................................................................................ 385
EL CARIBE, LOS CARIBES DE FRANÇOIS DE BELLEFOREST – Nadia del Carmen Morales ........................................................................................... 408
PRENSA PROLETARIA EN MÉXICO DE 1876 A 1950. DE LO PEQUEÑOS GRUPOS SINDICALES A LA EXPANSIÓN DEL NORTE Y CARIBE DE MÉXICO – Omar Olivo .................................................................................. 426
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
6 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PRESENTACIÓN
Del 29 al julio al 2 de agosto de 2013 se realizó en la ciudad de Cartagena la XI versión del Seminario Internacional de Estudios del Caribe, evento académico que se ha celebrado de manera bianual durante dos décadas y que se ha consolidado como el más importante de los que se realizan en el país sobre temas del Caribe. El Seminario busca responder a la necesidad que tiene la nación de reconstruir su pertenencia y sus relaciones históricas, sociales, políticas, económicas y culturales con el mar Caribe; de allí que en 1993 se realizó este primer encuentro con la participación de estudiosos de áreas disciplinares diversas, con el fin de discutir y difundir sus investigaciones. El gran logro de este Seminario ha sido la creación de una red de académicos dispuestos a estudiar y entender la formación de vínculos entre los pueblos del Caribe y la construcción de las identidades caribeñas, además de los procesos estructurales que las han configurado.
Luego de dos siglos de vida independiente, los Estados caribeños aún no han consolidado unas sociedades pluralistas, integradas, con calidad de vida y bienestar entre sus habitantes, aún en el marco de unas relaciones cada vez más globalizadas. El Caribe muestra hoy un panorama cuyos territorios le apuestan a consolidar los procesos de integración regional en todos los ámbitos, por ello, resulta pertinente que el Seminario Internacional de Estudios del Caribe plantee una revisión histórica de lo que hoy es el Caribe, como resultado de sus procesos y dinámicas socioculturales comunes, a su vez con hondos impactos en las problemáticas e identidades al interior de esta región. Por tales razones hemos propuesto como tema central “Historia, Cultura e Integración regional en el Caribe”, que en términos generales constituye un tema amplio y significativo de estudio. Objetivo General: Reflexionar sobre la construcción histórica y cultural del Caribe, y sobre sus procesos de integración regional. Objetivos específicos:
Generar un espacio de análisis y discusión sobre la historia que ha conectado los pueblos del Caribe y que hoy día encaran una crisis internacional con altos y crecientes costos sociales, culturales y ambientales.
Analizar las relaciones de integración y cooperación internacional entre los Estados caribeños.
Discutir sobre el rol de los movimientos sociales y los retos que supone la acción colectiva y del Estado en función de responder a los problemas antes señalados.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
7 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Metodología Este seminario se realizó bajo la modalidad de mesas temáticas y paneles con ponencias de 20 minutos de duración, seguida de una sesión de 15 minutos de preguntas y comentarios. También se realizaron conferencias centrales a cargo de conferencistas invitados, con una duración de 45 minutos.
Otros eventos especiales realizados en el marco de este evento fueron:
Imposición de la Orden al Mérito José Joaquín Gómez al Vice Canciller de la Universidad de West Indies University Eon Nigel Harris.
Presentación del Centro de Documentación para la Historia y la Cultura de los Afrodescendientes en el Caribe colombiano CEDACC y lanzamiento de la Serie Audiovisual Cartagena Piel de Cimarrones. Universidad de Cartagena – IIECARIBE – AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
HOMENAJE A WILLY CABALLERO. Winston Caballero fue el primer Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Humanas y un gran impulsor de los seminarios y de la cultura de Cartagena y del Caribe.
Realización del Seminario Fecha: Julio 29, 30, 31, Agosto 1 y 2 de 2013 Hora: de 8:00 AM -12:00 M y de 2:00- 6:30 PM Lugar: Universidad de Cartagena, Claustro de San Agustín, Paraninfo Rafael Núñez. Organización Instituto Internacional de Estudios del Caribe-Universidad de Cartagena Doctorado en Ciencias de la Educación, Rudecolombia Grupo Sociedad Cultura y Política en el Caribe colombiano Comité Científico Académico ALFONSO MUNERA CAVADIA - Universidad de Cartagena – Asociación de Estados del Caribe AMARANTO DANIELS PUELLO - Universidad de Cartagena, Colombia DIANA LAGO DE VERGARA - Universidad de Cartagena, Colombia RAUL ROMAN ROMERO – Universidad Nacional de Colombia ANGEL QUINTERO RIVERA – Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio de Piedras EMILIO PANTOJAS – Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio de Piedras SILVIO TORRES-SAILLANT – Universidad de Syracuse, EEUU MARIXA LASSO - Case Western Reserve University, EEUU MICHAEL ZEUSKE – Universidad de Colonia, Alemania JUAN MARCHENA – Universidad Pablo de Olavide, España GERMAN CARDOZO GALUE – Universidad del Zulia, Venezuela
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
8 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PARTE 1. NARRATIVAS HISTORICAS DEL CARIBE
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
9 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
UNA TIPIFICACIÓN DE LAS ELECCIONES EN LOS CENTROS URBANOS
Y RURALES DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA 1830-1840
EDWIN MONSALVO MENDOZA
Universidad de Caldas
INTRODUCCIÓN La fragmentación territorial en la Nueva Granada fue un problema que afectó su gobernabilidad durante las primeras décadas del siglo XIX. El problema estaba relacionado con la dificultad en la constitución de unos poderes con jurisdicciones territoriales claras, con la ausencia de mercados internos regionales, con la carencia de vías de comunicación y con los efectos de las guerras en las provincias. Estas últimas, al mando de un gobernador tampoco consiguieron generar vínculos identitarios, manteniéndose por el contrario las autonomías locales que a lo largo del período colonial se constituyeron en fuente constante de conflictos entre villas, parroquias y la capital provincial, en buena medida, debido al conflicto de competencias y jurisdicciones entre las diferentes autoridades gubernativas. Con los procesos de independencia apareció un nuevo actor en el escenario: La nación. Una expresión con connotaciones abstractas para la mayor parte de la población no letrada. Incluso dentro del minoritario grupo de letrados con intereses personales, familiares y económicos lo político era pensado y actuado en los estrechos marcos locales, los cuales eran percibidos más cercanos física y emocionalmente1. Lo anterior no configuró una desconexión de las élites locales con los eventos nacionales, principalmente con las luchas entre las facciones en otras provincias de la Nueva Granada -así lo demuestran el respaldo a los candidatos presidenciales-, sino que estas luchas en las provincias tuvieron como escenario los distritos parroquiales. Durante las primeras décadas del siglo XIX, la provincia era también un término con connotaciones difusas. La palabra provincia proviene del latín provinco, y fue usado en la antigua Roma para designar a aquellos grupos humanos que
1 Para el tema de la nación ver GUERRA, François –Xavier, “La nación en la América hispànica.
El problema de los orígenes”, En GAUCHET Marcel, MANENT Pierre y Pierre ROSANVALLON (Dir), Nación y Modernidad, Buenos Aires, Nueva Edición, 1997. pp. 97-120. p. 189. ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México, F. C. E. 1993, p. 315. HOBSBAWN, Eric, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1991. FERNÁNDEZ BRAVO, Álvaro (comp.), La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires, Manantial, 2000.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
10 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
habían sido conquistados y puestos bajo el dominio del Senado. En el Nuevo Reino de Granada, así como en el resto de los territorios conquistados por los españoles en las Indias, se les llamó así porque fueron puestas bajo el señorío y tributación de los Reyes de Castilla en razón de actos de conquista. De tal manera que al momento de la independencia serían la principal unidad político administrativa de los territorios americanos. En este orden de ideas, las provincias americanas como espacios político administrativo eran un legado hispánico. Sin embargo, tras las independencias el término provincia se empezó a confundir con el de Estado2. Por esta razón, son las provincias las que desde 1808 asumen la soberanía de los nacientes estados. Debido a la tradición y a la funcionalidad de la provincia como espacio administrativo durante la colonia, ésta se convirtió en la vertebra de los nuevos estados americanos después de las independencias. Empero, tanto el término como el espacio sobre el que ejercía jurisdicción una provincia resultaban demasiado amplios y ambiguos, como para generar vínculos identitarios en sus habitantes. Estos en cambio fueron construidos alrededor de los distritos parroquiales, los cuales constituían espacios de sociabilidad en los que se construían redes de poder que iban desde la familia hasta las redes clientelares conformadas entre políticos y comerciantes con influencias en otros barrios, parroquias, cantones o provincias3. La parroquia fue la célula más pequeña de la organización política administrativa de la sociedad colombiana durante la primera mitad del siglo XIX, además, uno de los espacios a través de los cuales se logró la articulación entre el Estado y sociedad. También se constituyó en los espacios claves de los poderes locales, regionales y nacionales. Así, el municipio estructurado a través del cantón, el distrito parroquial y el barrio representó la división espacial de mayor importancia 4. En este trabajo estudiamos los resultados de los comicios de la década del treinta del siglo XIX en algunas parroquias y cantones de la provincia de Cartagena para mostrar las diferencias en las concepciones del sistema representativo y la política por parte de sus habitantes. En este sentido, nuestra hipótesis es que en las poblaciones rurales se presentaba una mayor
2 Fue en nombre de las provincias que se produjo la reasunción de la soberanía. Ver
CHIARAMONTE, José Carlos, “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, En CARMAGNANI Marcello (Coordinador), Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina. México, Fideicomiso historia de las Américas, El Colegio de México, F. C. E. 1996. p. 94-95. 3 Para la importancia de los barrios y parroquias en la política local ver el estudio de GARRIDO,
Margarita, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el nuevo reino de Granada, 1770-1815, Bogotá, Banco de la República, 1993, p. 414. y DEAS, Malcom. “La presencia de la política nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en el primer siglo de la república. PALACIOS, Marco (compilador), La unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad, México, El colegio de México, Centro de estudios internacionales, 1983. 4 Ver TERNAVASIO, Marcela, Municipio y política, un vínculo histórico conflictivo, Tesis de
Maestría Buenos Aires, FLACSO, 1991.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
11 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
unanimidad en los resultados electorales, con lo cual el control al electorado era más fuerte que en las poblaciones urbanas5. En los distritos pequeños las elecciones eran menos disputadas y los resultados, como señalamos adelante, eran mayoritarios hacia una facción u otra, mientras que esta unanimidad difícilmente se podía conseguir en los espacios urbanos donde tradicionalmente se presentaban rivalidades más fuertes y había un mayor número de candidatos en competencia. Aunado a ello, los apoyos políticos en los espacios agro-urbanos parecían ser más seguros en cuanto a que tenían un sustento en las redes construidas por los propietarios de tierras y los peones a su servicio que, aun cuando estaban excluidos de los derechos políticos, igualmente sufragaban6. Hemos clasificado a las poblaciones de la provincia de Cartagena de acuerdo al número de habitantes, así como a las actividades productivas mayoritariamente realizadas por los mismos (Cuadro No 1). Por un lado tenemos a las poblaciones menores con de 1 a 2000 habitantes, las intermedias entre 2001 y 4999 habitantes y las mayores, es decir aquellas cuya población superaban los 5000 habitantes. Esto nos arroja un cuadro donde solo aparecen Cartagena, Barranquilla y Mompox como centros mayores, pero en los que también podríamos incluir a Chinú, Soledad, Sabanalarga y Magangué cuyas poblaciones con las agregaciones se acercan a 5000 habitantes. Como poblaciones intermedias tenemos a Turbaco, Corozal, Sincé, Carmen, Sincelejo, San Pues, San Andrés (en Chinú), Sahagún, Lorica, Ciénaga de Oro, San Estanislao, Arjona, Santo Tomás. También podríamos incluir a Campo de la Cruz y San Jacinto cuyas poblaciones se acercan a los 2.000 habitantes. Las demás poblaciones las hemos clasificado como menores de acuerdo al número de sus habitantes. En la Tabla 1, se puede apreciar como los centros mayores son nodos de redes de comercio legal y de contrabando, los cuales estaban ubicados, bien a orillas del Magdalena, Cauca, Sinú o Mar Caribe o en su defecto en medio de una ruta comercial y eran utilizadas como fuente de aprovisionamiento. También puede percibirse una tendencia hacia el crecimiento de poblaciones mayores e intermedias y el surgimiento de poblaciones menores al sur y oriente de la provincia, cerca de los cantones de Chinú, Lorica, Corozal y Mompox como una señal de crecimiento económico.
5 Las razones que determinan dicha unanimidad no constituyen el objeto de estudio de este
trabajo pero han sido desarrolladas anteriormente en mi artículo “A la caza de votos. Prácticas electorales en la provincia de Cartagena 1821-1843”. En Anuario de Historia regional y de las fronteras, Vol. 11 (No. 11), Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2006. pp. 91-114. 6 Un ejemplo de las elecciones rurales en la campaña bonaerense en TERNAVASIO, Marcela, La
revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires 1810-1852, Argentina, Siglo XXI editores argentina, 2002, especialmente las páginas 214-219. Para el caso de Cartagena ver mi estudio “A la caza de votos. Prácticas electorales en la provincia de Cartagena 1821-1843”. En Anuario de Historia regional y de las fronteras, Vol. 11 (No. 11), Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2006. pp. 91-114.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
12 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Tabla No 1 JERARQUÍAS URBANAS Y RURALES DE ACUERDO AL NÚMERO DE POBLACIÓN. CANTÓN POBLACIONES
MAYORES POBLACIONES INTERMEDIAS
POBLACIONES MENORES
Cartagena Cartagena (Barrios Catedral, Santo Toribio y Trinidad).
Turbaco Pie de la Popa, Ternera, Turbana, Rocha, Santa Rosa, Villanueva, Santa Catalina, Arroyogrande, Pasacaballos, Santa Ana, Barú, Bocachica, Caño de Loro
Barranquilla Barranquilla La playa, Aduana, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Baranoa
Corozal Corozal, Sincé, Carmen, Sincelejo
Bellavista, Cascajal, Tacaloa, Tacamocho, Teton, Zambrano, San Agustín, Nerviti, Guamo, San Juan, San Jacinto, Ovejas, Coloso, Caracol, Morroa
Chinú Chinú, San Pues, San Andrés, Sahagún.
San Benito Abad, Santiago, Gegua, Ayapel, Caimito
Lorica Lorica, Ciénaga de Oro.
San Sebastian, La Purisima, Momil, Sabaneta, Chimá, San Carlos de Colosina, Montería, Zerete, San Pelayo, San Nicolas de Bari, San Bernardo, San Antero, Tolu, San Onofre, Toluviejo, Palomito
Mahates San Estanislao, Arjona
Mahates, Arroyohondo, Barrancanueva, Barrancavieja, Yucal, San Benito, San Cayetano, San Basilio de Palenque, Maria La Baja, Flamenco
Sabanalarga Sabanalarga, Usiacuri, Piojo, Ponedera, Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí, Palmar de Candelaria
San Andrés San Andrés, Los Mangles y Vieja Providencia
Soledad Soledad, Santo Tomás
Malambo, Sabanagrande y Polonuevo
Mompox Mompox (ciudad) Loba, Barranco, Hatillo, Peñon, Chilloa, Margarita, San Fernando, Menchiquejo, Talaigua, Palmarito, Achi, Algarrobo, Tiquicio, San Pablo, Badillos, Morales, Norosi, Rioviejo
Fuente: El cuadro fue realizado con base en la información obtenida en el censo de 1834. A. G. N. Censo General de Población de la República de la Nueva Granada, 1834. Folios 32-41.
1. LAS ELECCIONES EN EL MARCO DE LAS JERÁRQUIAS URBANAS
Iniciando la década del treinta del siglo XIX, el primer cantón de la provincia de Cartagena, la ciudad capital de la misma estaba dividida en 16 parroquias: La catedral, Santo Toribio, La Santísima Trinidad, Pie de la Popa, Bocachica, Caño de Loro, Barú, Santa Ana, Rocha, Pasacaballo, Ternera, Santa Rosa,
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
13 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Turbana, Turbaco y Arjona. El total de los electores de todas las parroquias del cantón de Cartagena en 1832 era de 22 miembros, los cuales representaban a las parroquias en las que estaba dividido el cantón7. Tabla No 2. Número de electores por distrito parroquial en Cartagena 1832
Parroquias electores La Catedral 3
Santo Toribio 3 La Trinidad 2
Pie de la Popa 1 Ternera 1 Turbaco 2 Turbana 1 Arjona 2 Rocha 1
Santa Rosa 1 Pasacaballos 1
Barú 1 Santa Ana 1 Bocachica 1
Caño de Loro 1 Total 22
Fuente: Manuscritos Blaa. Miscelanea 562 (2131) “Razón de los electores que deben nombrar cada parroquia en particular de las que componen este primer cantón según censo población y conforme a la base dada en el artículo 23 de la constitución del Estado” Cartagena 25 de mayo de 1832.
Estos electores tenían la función de elegir a dos senadores, seis representantes y dos diputados a la Cámara provincial. Antes de ello debían hacerse presentes todos a la misa, luego hacer el juramento y finalmente elegir de entre sus miembros a los cuatro escrutadores para la elección del presidente de la Asamblea Electoral. Una vez juramentados se procedía a la elección de las curules vacantes para senadores, representantes y diputados, necesarios para completar el número de las corporaciones. Es decir, que cada una de las elecciones que realizaban las Asambleas Electorales, era por el número de legisladores que ese año dejaban el cargo. Los comicios para las diferentes corporaciones se realizaban por separado. Primero se llevaban a cabo las elecciones de senadores principales y sus respectivos suplentes, luego las de representantes principales y suplentes y, por último, las de diputados a la Cámara Provincial de la misma manera.
7 Los electores nombrados fueron: Por la parroquia de la Catedral señores Vicente Vera,
Manuel Gregorio González, Antonio Castañeda. Por la parroquia de Santo Toribio señores: Vicente García del Real, Dr. Henrique Rodríguez, Ildelfonso Méndez. Por la de la Santísima Trinidad: Dr. Mateo González Rubio, Presbítero Marcelino José Gonzáles. Por la del Pie de la Popa: Juan de Dios Amador. Por la de Bocachica Presbístero Dr. Juan Marimón. Por la de Caño de Loro: Andrés del Castillo. Por la de Barú: Presbístero Juan Francisco Manfredo. Por la de Santa Ana: Antonio Carlos Amador. Por la de Rocha: Diego Miranda. Por la de Pasacaballo: José Antonio Esquiaqui. Por la de Ternera: Manuel María Guerrero. Por la de Santa Rosas: Marcos Carrasquilla. Por la de Turbana: Bartolome Bocio. Por la de Turbaco: Lázaro María de Herrera, Juan de Andrés Torres. Por la de Arjona: Trinidad Aylán y José de la Cruz García. Cartagena 1º agosto 1832. Manuscritos Blaa. Miscelanea 562 f. 427.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
14 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Para completar las curules vacantes de un año debían votarse individualmente, de tal manera que al elector le correspondía sufragar el doble de veces de las vacantes a llenar correspondiente al titular y suplente de la misma. Al final de este largo proceso, eran electos los que alcanzaban un mayor número de votos en cada elección8. En algunos casos, como las elecciones para senadores y representantes era necesario que el ganador obtuviera mayoría, por eso los comicios podían repetirse eliminando los que tuvieran menos votos hasta que alguien alcanzara la mayoría. Era posible que durante la misma sesión electoral fuera elegida una persona para la primera vacante de senador y en el siguiente turno volvían a elegirlo para la segunda vacante, esto ocurría especialmente en las elecciones de los distritos menores, lo que da cuenta del grado de unanimidad a que llegaban las facciones, en este caso el designado debía elegir la curul que ocuparía.9 En los centros urbanos la competencia era mayor debido a que aparecían más listas de candidatos que en los agro- urbanos. Por ejemplo, en las elecciones de senadores en el cantón de Cartagena en 1832, aparecieron ocho candidatos para dos curules quienes recibieron 21 votos de igual número de electores, distribuyéndose de la siguiente manera: Henríque Rodríguez dos votos; el Dr. José María del Castillo y Rada ocho; Crispín Peñaredonda, cuatro; Vicente García del Real, uno; Vicente Ucrós, tres; el presbístero Andrés Rodríguez, uno y el Dr. Manuel Roman dos votos.10 En la siguiente votación, los sufragios se distribuyeron de la siguiente manera: Para Vicente García del Real ocho votos, para el presbístero Sr. Andrés Rodríguez dos votos, para el Dr. Henrique Rodríguez cinco, para el Dr. Manuel Romay uno, para Vicente Ucros uno, para el Dr. José Joaquín Gómez uno, para el Dr. Joaquín José Gori dos, y para el Dr. José María del Castillo Rada uno. Es decir, aun cuando unos minutos antes había sido electo José María del Castillo alguien volvió a dar su nombre para la segunda curul. Si bien ello puede ser interpretado como un descuido también podríamos pensar que era el resultado del sistema de lealtades o de la presión sobre el electorado. Los 21 votos se distribuyeron entre ocho candidatos y el candidato que obtuvo la primera curul era uno de los electores. Además obtuvieron votos los electores Henrique Rodríguez (cinco votos) quien además era presidente de la Asamblea
8 Algunos contemporáneos llamaron la atención sobre las dificultades para sufragar y
encontraron en ella una razón para el bajo número de sufragantes. Ver por ejemplo GUTIÉRREZ
PONCE, Ignacio, Vida de don Ignacio Gutiérrez Vergara. Episodios históricos de su tiempo (1806-1877), Londres, imprenta de Bradbury, Agnew & Cia Ltda. 1900. Tomo I. p.84. 9 En la época se usaba el término vacante para lo que hoy denominamos curul, la razón es
porque cada año iban saliendo un determinado número de representantes de cada corporación, los cuales dejaban la “vacante”, que era llenada por otros que duraban en sus funciones un año. Es decir que nunca se hacía una elección para elegir a todos los miembros de una corporación. 10
Leer las actas de elecciones primarias no resulta sencillo porque en ocasiones los nombres de las personas aparecen cambiados por ejemplo se mencionan el primer y segundo nombre y luego aparecen con el segundo únicamente. José Pablo Rodríguez, José Palo Rodríguez y Pablo Rodríguez eran la misma persona pero la llamaban de diferente manera. Según un publicista de la época esto se debía a una “manía en que dan de algunos años acá nuestros jóvenes de mudar los nombres con que desde principio se dieron a conocer”. El tiempo, Cartagena 16 de agosto de 1840.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
15 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Electoral y Vicente García del Real.11 Lo que demuestra la importancia de ser elegido elector. En las elecciones de los senadores suplentes las curules las obtuvieron el presbítero Andrés Rodríguez y Manuel Romay.12 Al siguiente día se reunió la misma asamblea con 19 electores ante la inasistencia de tres miembros para elegir las vacantes principales y seis suplentes para representantes de la provincia, en estas resultaron electos: Rafael Tono, Vicente García del Real, Tomás Gordon, Bonifacio Rodríguez, Bernardo Alcázar y José Trinidad Aylan. Es de destacar la dispersión de los 58 votos entre 36 candidatos, con lo cual los ganadores obtuvieron un máximo de 8 sufragios cada uno y ninguno superó la mitad de los votos que era de 20 con la llegada del elector Diego Miranda cuando transcurría la segunda elección. En total fueron 12 elecciones, seis para los representantes principales y seis para suplentes. En las primeras se observa una variación de menor a mayor número de candidatos proclamados por los electores en una serie de: 4-6-9-13-12-14. Cada uno de los números representa la cantidad de candidatos que obtuvieron sufragios, de tal manera que en la medida que la serie aumenta –es decir que el número de candidatos por los cuales los electores sufragaron crece- disminuye el número de votos para cada uno de ellos. Evidentemente entre menos candidatos hubiera, mayor era el número de votos del ganador y viceversa, a mayor número de candidatos menor eran la cantidad de votos obtenidos por el triunfador. De tal manera que en las primeras elecciones se observa que el ganador obtuvo entre 7 u 8 votos mientras en las últimas entre dos y cuatro votos, por lo cual la competencia era mayor en las últimas que en las primeras13. Y ¿quiénes obtuvieron los votos? Cuatro de ellos José Trinidad, Vicente García del Real, el presbítero Mateo González Rubio y Juan de Andrés Torres eran miembros de la Asamblea Electoral, aunque los dos últimos no fueron elegidos. Los demás eran todos miembros notables de la sociedad, algunos pardos que habían ascendido con los procesos de independencia y su participación en las milicias o hijos de estos educados que habían ocupado ya importantes cargos.14
11
Manuscritos Blaa. Miscelánea 562 f. 428. Cartagena 1º de agosto de 1832. 12
En acto continuo se realizó la elección de suplentes para senadores y hecha la recolección de votos verificado el escrutinio el resultado fue: El presbístero Andrés Rodríguez con ocho votos, el presbístero Marco González Rubio con dos; Vicente Ucros con uno; José Jorge Torres con uno; José Joaquín Gomez con dos; José María del Castillo Rada con uno: Manuel Romay, con cinco; y Joaquín José Goméz con uno. Seguidamente se procedió a la elección del otro senador suplente y hecho el escrutinio de ellos resultaron electos: Manuel Romay con seis votos, Joaquín Gory con dos; Remigio Márquez con dos, Vicente García del Real con dos; José María Verastegui con tres; el prebístero Marco González Rubio con uno: Juan Francisco Manfredo con uno, José Joaquín Gomez con dos, Antonio María Falques con uno; y el Dr. Henrique Rodríguez con uno. Manuscritos Blaa. Miscelanea 562 f. 428. 13
Algunas de las ideas que permitieron interpretar estos resultados fueron tomadas de SABATO, Hilda y PALTI, Elías, “¿Quién votaba en Buenos Aires?: Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880”, En Revista Desarrollo económico, Vol. 30, (No. 119), octubre – diciembre 1990, Buenos Aires, Instituto de desarrollo económico y social, pp. 395-424. 14
Manuscritos Blaa. Miscelanea 562 f. 429.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
16 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Al siguiente día se realizaron las elecciones para dos diputados principales y dos suplentes. En estas elecciones por tener un interés local se observa una mayor unanimidad de los electores ya que los dos ganadores lo hicieron con once votos de un total de 18 electores (tres faltaron a la cita). Además aparece electo nuevamente Vicente García del Real quien había sido electo senador, evidenciando la importancia política del grupo aliado a Santander. El otro diputado fue Francisco de Andrés Torres emparentado con el elector Juan de Andrés Torres. Como diputados suplentes fueron elegidos los también notables Lázaro María Herrera y Juan de Dios Amador con 11 y 10 votos respectivamente.15 La dispersión de votos era mayor en las elecciones para Senado y Representantes, es decir aquellas que tenían una mayor importancia nacional. En estas se multiplicaban los aspirantes en su mayoría miembros del patriciado local y la lucha entre ellos y las facciones se hacían más competitivas. Mientras que en las elecciones para diputados a la Cámara Provincial el número de candidatos proclamados disminuía y por lo tanto la competitividad parecía menguar. Los resultados de estas elecciones muestran una especie de consenso por lograr la mayoría rápidamente, sin embargo habría que matizarlos debido a que, no solo los votos no eran emitidos libremente –en ocasiones ni siquiera eran emitidos por los sufragantes- sino porque las elecciones para diputados tenían como requisito la obtención de la mayoría, de tal manera que si no se lograba en la primera vuelta se recurría a otras con los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos hasta que alguien lo consiguiera, por eso en los resultados finales aparecían solo dos candidatos. En las elecciones para los cuerpos legislativos nacionales esta decisión era dirimida por las Cámaras Provinciales. En conclusión, en las elecciones para Senado y Cámara se elegían a notables y algunos personajes de los sectores medios o emergentes. Evidentemente las disputas entre estos por los escaños eran fuertes porque había un alto número de contendientes. El problema se generaba porque ¿cómo asegurar la elección en una población amplia y con distintas actividades socioeconómicas? Evidentemente aquí jugaba un papel importante la afiliación a redes burocráticas y el ofrecimiento de empleos, sin embargo el mundo rural parecía ser distinto y podía asegurar de otra manera un resultado favorable en materia electoral.
2. ELECCIONES EN EL CAMPO
Los comportamientos de los habitantes frente a las elecciones en el medio urbano y rural diferían. En algunas poblaciones rurales no contaban con personas que supieran leer y escribir, no pudiendo desarrollarse así las elecciones parroquiales porque no había quienes cumplieran con los requisitos para ser elector. En otros, esta situación hacía recaer todos los años el “honor” sobre los mismos individuos. Generándose de esta manera cuestionamientos
15
Manuscritos Blaa. Miscelánea 562 f. 430.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
17 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
al sistema que llevaba a la búsqueda de soluciones, sobre todo cuando se veían perjudicados los negocios familiares16. En este orden de ideas se entiende la continua inasistencia a las sesiones de la Asamblea Electoral sobre todo de los electores de poblaciones rurales alejadas de la capital provincial. El problema además estaba relacionado con la manera como se escogían a los electores. Algunos eran proclamados por los sufragantes parroquiales, otros eran elegidos en varios cantones y debían decidir a qué territorio representarían con su asistencia a las sesiones. Un tercer grupo se rehusaban por circunstancias familiares o de salud y otros simplemente no asistían alegando la atención de sus negocios ya que la carga concejil no tenía remuneración. Ello cobraba mayor importancia cuando el elector debía movilizarse y costear por su cuenta la estadía en la capital del circuito como ocurrió en la Asamblea Electoral de Tolú, el segundo circuito electoral de la provincia integrado por 14 electores. De ellos solo se hicieron presentes 9 a la Asamblea Electoral, los ausentes representaban a las parroquias de San Cayetano, San Basilio, María la Baja y San Onofre, distantes geográficamente del cantón. De hecho, no siempre la función de elector resultaba atractiva por todos, entre otras razones debido a que, no requiriendo inscripción previa a las elecciones, podía recaer sobre cualquier notable o persona con prestigio y reconocimiento dentro de la sociedad. Mientras el listado de los electores de las parroquias más cercanas a la capital del cantón tenía un alto número de individuos que podían cumplir con este cargo, en las parroquias más apartadas y rurales el número disminuía. Por ejemplo, la parroquia de la Catedral, centro urbano y lugar de residencia de la mayor parte de los notables cartageneros tenía 104 personas que cumplían los requisitos para ser elector, mientras que la parroquia del Pie de la Popa tenía solo 13 individuos y la de Bocachica 3 (ver tabla 4). 17 En otros casos, se enviaba la lista con individuos que solo cumplían parte de los requisitos, el más difícil de los cuales era el del alfabetismo, y en otros no había nadie que los cumpliera como ocurrió en 1832 en las parroquias de Caño de Loro y Barú18. Tabla 4. Lista de los individuos de la parroquia del Pie de la Popa que pueden ser electores Nombre Tienen el año
cumplido Casado Mayores de 25
años Saben leer y escribir
Vicente Morales Mayor del año No Si Si Francisco Vito Mayor del año Si Si Si
16
Manuscritos Blaa. Miscelánea 562 f. 432. Asamblea electoral del circuito de Santiago de Tolú 3 agosto de 1832. 17
MBLAA, MISCELANEA 562 (F. 2130), Pie de la Popa mayo 29 de 1832 y Bocachica Mayo 29 de 1832. Evidentemente la razón principal por la que el número disminuía era porque tenían menos población. 18
MBLAA, MISCELANEA 562 (F. 2130). El juzgado 1º de Rocha manifestó al Jefe de policía que “Abiendo usted remitido un oficio donde nos dice lo siguiente: que podemos nombrar, cuatro becinos que tengan, las siguientes cualidades; 1ª ser casado; o mayor de 21 año, y 2ª tener una subsistencia asegurada, sin sujeción a otro en calidad de sirbiente o doméstico; o de jornalero. Donde digo a usted que en esta dicha parroquia no hay absolutamente que pueda sufragar dicho desempeño; para electores, unicamente el cura parroquial que es becino”.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
18 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Sebastián Serinduaga
Mayor del año No Si Si
Teodoro Ubaldido
Mayor del año Si Si Si
Marcelino Ollola Mayor del año Si Si Si Antonio Girado Mayor del año Si Si Si José de la Cruz Lambi
Mayor del año Si Si Si
José Serrano Mayor del año Si Si Si Simón Hernández
Mayor del año Si Si Si
Eugenio Sánchez
Mayor del año No Si Si
Timoteo Barrios Mayor del año Si Si Si José Cortecero Todo año
cumplido Si Si Si
José de los Rios Todo año cumplido
Si Si Si
Fuente: Manuscritos Blaa, Miscelanea 562 (2130) Parroquia del Pie de la Popa mayo 29 de 1832
En los centros menores para elegir diputados había cierta unanimidad, usualmente quien obtenía más votos era el presbítero y luego le seguían los individuos que hacían parte de la Asamblea Electoral. Así lo evidencia las elecciones en la población de Tolú, pequeña villa del cantón de Lorica en la que el 3 de agosto de 1832, fue elegido el presbítero Ramón Valentín, el segundo fue un elector Juan Bautista Ferrer y los suplentes Estevan García Matos y Santiago Alonso Pulgar también eran electores. Es decir, que los 9 electores presentes que debían elegir 4 diputados, dos principales y dos suplentes, eligieron entre sus propios miembros a tres diputados; ocurría así porque había pocas personas que podían ejercer el empleo de elector y menos aún para el de diputados. También era posible que la lejanía geográfica hiciera que personajes notables de Cartagena o Mompox no tuvieran influencias dentro de los electores de las poblaciones apartadas o que en su defecto dejaran libertad en la elección de diputados porque estas tenían un interés más local.19 Así parece, si analizamos en la misma villa de Mompox la elección de senadores en 1832, aquí se hacen presentes los nombres de los notables sobre los que había también unanimidad. Fueron elegidos senadores principales José María Castillo y Rada y el presbítero Andrés Rodríguez con ocho y nueve votos respectivamente, de nueve electores que tenía la villa. Mientras los suplentes Vicente Ucrós y Manuel Romay, otros notables, obtuvieron siete y nueve respectivamente sobre la misma base de electores. La unanimidad es casi total. De igual forma se evidencia en las elecciones para los seis representantes en la que fueron elegidos casi unánimemente como representantes principales: Joaquín Gori (7 votos), Crispín Peñaredonda (8 votos), Mateo Bega (6 votos), Bernardo Alcazar (9 votos), Antonio Rodríguez T. (7 votos) y Vicente García del Real (9 votos). Se observa también la presencia de fuertes lealtades políticas como la del elector que en casi todas las doce elecciones –contando las de los suplentes- propuso el nombre de Manuel
19
MBLAA, MISCELÁNEA, 562 (f. 432).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
19 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Marcelino Núñez, hasta que finalmente en la décimo segunda para elegir al cuarto suplente fue electo con ocho votos de la asamblea. También fueron electos con la totalidad de los votos como suplentes José Joaquín Gómez e Ignacio José de Iriarte. Los demás José Benito Rebollo, José Montes y Esteban Diazgranados lo fueron con cinco, ocho y siete respectivamente.20 En la Asamblea Electoral del tercer circuito de la provincia en Corozal, población intermedia más lejana a la capital provincial y capital del cantón con el mismo nombre, la situación fue la siguiente. De los 28 electores, 24 sufragaron por José Manuel Castillo y Rada y 22 por Andrés Rodríguez.21. En las elecciones para seis representantes se observa la influencia política de los mismos individuos que en Mompox. Hay que recordar que teóricamente no existían candidatos, estos resultaban proclamados por el clamor popular que los llamaba a ocupar un cargo, sin embargo es interesante observar que la votación se distribuya siempre entre los mismos individuos: José Joaquín Gori, José María Verastegui, Marco de Vega, Manuel Benito Rebollo, Crispín Peñaredonda, Tomás Gordon, Rafael Tono, José María del Real, Antonio Rodríguez Torices, Vicente García del Real, Mateo Vega, Paulino Badel, José María Alandete, Agustín Velez, Manuel Pérez Recuero, Anselmo Rodríguez Torices y Manuel Antonio Salgado.22 Todos notables de la provincia o de los sectores intermedios con amplias influencias políticas. Mientras que en las elecciones para diputados los electos tenían influencias más local, como por ejemplo algunos electores o personas con aparente menor importancia política provincial. En el mismo caso de Corozal se menciona a: Manuel Antonio Pérez, Andrés Racero, Presbístero Manuel de Cárcamo, Francisco Barreto (posiblemente emparentado con el elector Manuel Barreto).23 En las parroquias rurales también encontramos que las trasgresiones a la norma eran de distinto tipo que en las urbanas, en las primeras encontramos: falsificación de las actas, robo de las papeletas o suplantación de los votantes. Incluso, en ocasiones debido a la débil presencia estatal (jueces, policías, guardia) en las parroquias rurales, los notables locales recurrían a la
20
MBLAA, MISCELÁNEA, 562 (f. 434) 21
Paulino Badel, Manuel Antonio Páez, Francisco Barreto, Presbítero Antonio Cáceres, Presbítero Francisco Palma, José de los Santos Dorado, Andrés Gamarra Ángel García, José de Jesús Pérez, Antonino Miranda, Pedro Antonio Gómez, Francisco Olmos, Juan de Dios Vergara, Vicencio de la Osa, José María Diago, Francisco González, Manuel Corena, Luís Otero, Gabriel Vergara, Presbítero Manuel Estevan de León, Juan Cecilio Salgado, Presbítero Tomás de la Cruz Gómez, Gabriel Mercado, Pedro Pablo Hernández, Domingo Jiménez, José María Martínez, José María Benítes, Rafael Barrera y Tomás Aguado. MBLAA, MISCELÁNEA, 562 (f. 435, 436, 437, 438) 22
Ver resultado de elecciones para representantes en 1832, en MBLAA, MISCELÁNEA, 562 (f. 439 y 440) 23
MBLAA, MISCELÁNEA 562 (f.445). En el caso de Mahates la circunstancia es similar. Eligieron para senadores a José María del Castillo y Rada y José María López con prácticamente la totalidad de electores. Y para suplentes por la misma vía Manuel Marcelino Núñez, Manuel Antonio Salgado, Bernardo Alcazar, Manuel Romay, José María López y Vicente García del Real. Y para el diputado fue elegido el elector por la parroquia de Barranca Nueva Benigno Ballestas con la casi totalidad de los votos y como suplente el elector por la parroquia de Villanueva, Manuel Pereyra. MBLAA, MISCELÁNEA, 562 (f.446).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
20 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
“fabricación de elecciones” desde sus casas24. Tal fue el caso de las elecciones en Mahates población menor capital del cantón del mismo nombre en la que el Jefe político José González Brieva al notar que no sabía nada de las elecciones en esa población, comunicó al gobernador que solo ha tenido en sus manos un
[…] pliego que para que no parezca extraño me tomo la libertad de dirigir a usted que he encontrado cuando me he vuelto a posesionar de este destino. Como la asamblea se disolvió en el período de mi licencia, luego que me posesioné llamé al que había sido secretario de ella para informarme de esto, y he sabido que el presidente, cura que fue de esta villa, Francisco Villa, se ausentó sin haber hecho las comunicaciones.
25
Este comportamiento aparentemente sospechoso dio pie a una investigación que se le siguió al presidente de la Asamblea Electoral. Mientras que en los centros urbanos mayores, si bien esto no era imposible, la mayor parte de las veces la manera de obtener el triunfo era a través de la coacción a los sufragantes, las amenazas o la prisión para aquellos de los que se desconfiaba o en enrolamiento en una red de favores26. CONCLUSIÓN En los centros urbanos los notables tenían amplias influencias y sus nombres eran proclamados en las Asambleas Electorales en varias parroquias al tiempo, de hecho eran presentados por los alcaldes de distritos como vecinos de la parroquia a pesar de que era requisito que estos tuvieran residencia en ella. Esta influencia estaba dada porque algunos eran comerciantes y tenían a los artesanos y tenderos dentro de su red de negocios, de hecho el comercio era una actividad que permitió la movilidad social ya que algunos comerciantes y también artesanos establecían negocios con importadores, personas notables como Manuel Marcelino Núñez quien se mantenía en una frontera entre los negocios y la política, y a través de sus tiendas estaban en contacto con el bajo pueblo, lo cual les permitía servir de bisagra entre el Estado y los sectores bajos, canalizando esta relación a través del apoyo en las elecciones27. Si uno
24
Lo de fabricación de elecciones es tomado de Guerra quien hace la misma observación para las poblaciones rurales mexicanas durante la época del Porfiriato. GUERRA, Francois- Xavier, México. Del antiguo régimen a la revolución, T. I, México, Fondo de Cultura Económica, 1988. pp. 37-41. p. 453 25
A. G. N. FONDO GOBERNACIONES, Gobernaciones varias, Rollo 205, Folio 393. No. 1096. 26
Para el caso de las elecciones urbanas (en Cartagena) es frecuente encontrarse en la prensa de la época con afirmaciones como las siguientes: “El despotismo que despliegan esos miserables agentes subalternos, esos entes despreciables, entre los que hay no pocos conocidos por anteriores hazañas, es irritante y casi provocador. La amenaza de cárcel está de moda, y algunas realizadas en los que saben no se vengarán legalmente, tienen espantada a la población y parece hoy Cartagena una ciudad entregada al saqueo de un enemigo victorioso. Los individuos de la oposición no pueden ni hablar delante de esos modernos sultanes de ocho días, que cuando pasen volverán al fango de donde salieron, si no han tenido la precaución de exijir como recompensa se les nombre de electores. En este caso serán hombres de importancia por dos años y después… hasta 1844”. En El Tiempo, Cartagena, domingo 28 de junio de 1840, Número. 24, p. 2-3. Elecciones Primarias. Para un ejemplo de las elecciones rurales ver el caso de Magangue en las elecciones de 1840, El Tiempo, Bogotá, domingo 12 de julio de 1840, Num. 26. 27
Sobre el caso de Manuel Marcelino Núñez tenía negocios con el Estado a través de la importación de insumos para el ejército. MBLAA, MISCELÁNEA, 562, (F.782). Secretaría del despacho de Guerra y Marina, Sección 3ª. Bogotá 2 de octubre de 1832. El 2 de noviembre de
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
21 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
observa quienes eran tenderos en 1833 nota que varios de ellos eran también políticos Manuel Medrano, José María Escudero, Juan José Nieto, José Matos (primo de Estevan García Matos), Fernando de Pombo, Manuel M. Nuñez28. Evidentemente, las parroquias de la Catedral, Santo Toribio y Trinidad eran las más pobladas y urbanas del cantón de Cartagena. Entre ellas tres tenían casi toda la población de la ciudad 11.929 habitantes29 y concentraban las principales actividades productivas: el puerto y la política. Aunque algunas personas no fueran agentes del gobierno, todos los sectores sociales tenían un interés en la política que aumentaba con la proximidad de las elecciones. La explicación a ello es que en la ciudad puerto una y otra actividad eran realizadas indistintamente por las mismas personas, de tal manera que aquellos que estaban en una red comercial (de crédito, compra y venta) también lo estaban en la red política y terminaban perteneciendo a una u otra facción. Más difícil era que dentro de esta red se integrara a los habitantes de los cantones alejados de la capital provincial quienes no eran ajenos a la política, pero se enrolaban en ella a través de otras redes. La diferencia en la manera de concebir la política, sufragando por ejemplo por el cura – que en los centros urbanos no recibía tantos sufragios- o por los electores anteriores – que en las ciudades se rotaban más- que normalmente eran jueces o comerciantes, muestra el grado de deferencia que adquiría el ejercicio del voto en poblaciones pequeñas demográficamente y con fuertes vínculos parentales y de favores. Los comportamientos electorales también eran diferentes no solo entre las parroquias dentro de un recinto urbano mayor como el de la ciudad de Cartagena y en las del medio rural, sino también diferían dependiendo del tipo de elección. Las de Senado y Cámara eran más disputadas en los centros urbanos mientras que en las poblaciones rurales había cierta unanimidad en general hacía personajes de la capital provincial que extendían su influencia hacia estas poblaciones. Mientras que en las elecciones para diputados usualmente se elegían los mismos electores de las poblaciones rurales. Otras diferencias estaban marcadas por la trasgresión a la norma, que aunque se presentaban en todas las poblaciones, resultaban distintas por las formas
1825 firmó un contrato con la Comandancia General del Tercer Departamento de Marina para abastecer de víveres los buques de guerra. MBLAA, MISCELÁNEA, 562, (F. 1235). 28
MBLAA, MISCELÁNEA, 562 (f. 2023). Tesorería de rentas provinciales. Relación de las tiendas y almacenes de licores extranjeros que hay en la ciudad. 1º de diciembre de 1833. Fernando de Pombo había sido concejal en 1830. 29
Mientras que las demás tenían la siguiente población Distritos: Pie de la Popa, 744; Ternera, 237; Turbaco, 2288; Turbana, 922; Rocha, 510; Santa Rosa, 752; Villanueva, 1430; Santa Catalina, 853; Arroyogrande, 423; Pasacaballos, 350; Santa Ana, 354; Barú, 673; Bocachica, 536; Caño de Loro, 170. Esclavos casados, 112; solteros, 784., A. G. N. Censo General de Población de la República de la Nueva Granada, 1834. fos. 32-41. fol. 33. Los otros cantones: Barranquilla: 11.212, Corozal: 21.414, Chinú: 17.078, Lorica: 21.148, Mahates: 14.076, Sabanalarga: 11.588, San Andrés: 1.199, Soledad:10.438.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
22 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
utilizadas para tal fin. La distancia entre la capital del cantón o provincia y las poblaciones rurales y la escasez de autoridades, hacía relativamente sencilla la trasgresión a la norma. De la misma manera, se presentaron constantes dificultades en la realización de elecciones debido a la escasez de personas que cumplieran con las condiciones mínimas exigidas constitucionalmente para ser elector, convirtiendo este cargo en patrimonio de unos pocos que eran repetidamente elegidos y así mismo permitiéndoles negociar con los candidatos a las vacantes del Congreso a cambio de dádivas que nutrían a su vez las redes clientelares en la parroquia y los convertía en una bisagra entre el Estado y la sociedad
LAS SOCIABILIDADES POLÍTICAS DURANTE LA GUERRA CIVIL DE
1876 EN EL CARIBE COLOMBIANO
JAIRO ÁLVAREZ JIMENEZ Universidad de Cartagena PRESENTACIÓN La ponencia llama la atención sobre la necesidad de estudiar las particularidades históricas de la región Caribe colombiana en el escenario de los conflictos internos nacionales que se presentaron en el siglo XIX. Concentrándonos en el estudio de la guerra civil de 1876, y aceptando que el desencadenamiento de nuestras guerras evidenciaban una serie de conflictos diversos, que cobijaban las relaciones de poderes locales, los discursos políticos, las manifestaciones, las proclamas y hasta las disposiciones para la lucha armada, se muestra el nivel y el tipo de participación que tuvo la región en este enfrentamiento bélico nacional. Especialmente, en la ponencia se quiere destacar la relevancia que tuvieron las sociabilidades políticas como medio de movilización y acción, sobre todo dentro de los sectores liberales, en medio de las disposiciones de guerra en la región. En efecto, la movilización social durante el conflicto estuvo canalizada por las distintas formas de sociabilidad que se habían creado en Colombia desde la primera mitad del siglo XIX y que habían contribuido a la politización del país, convirtiéndose en intermediarias entre la sociedad civil y el Estado. En la primera parte de la ponencia destaco las causalidades de la guerra, el carácter político que tuvo esta y la forma como en el Estado de Bolívar los dirigentes locales que estaban en el poder atizaron la lucha a su favor convocando la custodia de las instituciones liberales. En la segunda parte analizo el papel que cumplieron las sociabilidades políticas locales como medio de movilización hacia la guerra y como soporte social de los cuerpos militares que se crearon en el Estado. Y en la última parte examino, a partir de la dimensión política del conflicto, la disposición que asumían los ciudadanos que se ofrecían en armas para alistarse en los batallones que se organizaban en las localidades contra la rebelión conservadora.
1. LA GUERRA CIVIL DE 1876 Y LA DEFENSA DEL IDEARIO LIBERAL EN BOLÍVAR
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
23 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Cuando se desencadena la quinta guerra civil del turbulento siglo XIX colombiano, los conservadores de los estados de Antioquia y Cauca se unieron a los obispos locales para oponerse al Decreto Orgánico de Instrucción Pública, que propendía por una educación laica y popular; aunque los godos también se levantaron contra las intervenciones del poder federal en el ámbito soberano de algunos estados. Los liberales, por su parte, vieron en esta revolución conservadora un atentado contra la inteligencia, el pensamiento y el progreso, porque contrariaba la conciencia, la libertad civil y la enseñanza pública. Durante la guerra, las situaciones políticas regionales variaron considerablemente. En el Cauca, donde se inició la conflagración en julio de 1876, y Antioquia, la justificación estuvo en la lucha religiosa y la defensa de las prerrogativas estatales30. Estos fueron respaldados por sus copartidarios del Tolima; entretanto, el gobierno federal y los presidentes de los estados de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Panamá, Bolívar y Magdalena, organizaron sus propios ejércitos y sus más restringidas guerrillas liberales para hacerle frente a sus opositores31. El Estado de Bolívar entró oficialmente en respaldo del gobierno el 5 de agosto de 1876. Los estados costeños desempeñaron un papel decisivo en las fronteras que tenían con las zonas en contienda. Magdalena ejerció controles marítimos para evitar apoyos externos por sus costas a los rebeldes conservadores; mientras que los gobernantes de Bolívar impidieron la navegación desde Antioquia por los ríos Cauca y Magdalena, asegurando la aduana de Barranquilla y obstaculizando a los conservadores el comercio y el ingreso de armas por sus territorios. La Costa Caribe sería, así, un punto estratégico en la vigilancia de los océanos y los ríos, facilitando el ingreso de armamentos y municiones del extranjero para el gobierno e impidiéndoselo a los revolucionarios conservadores. El comercio, las aduanas y el movimiento de gentes estuvieron, de esta manera, en poder de los liberales32. Pero las motivaciones de la guerra al interior de las localidades del norte del país también encerraron un problema de tipo político, aunque no siempre de tipo partidista. En efecto, si miramos desde una perspectiva amplia el marco conflictivo de esta época, debemos tener en cuenta que las confrontaciones bélicas para la época se concentraban alrededor de la pugna en torno al federalismo y centralismo como formas de organización estatal, y sus implicaciones para los alcances del poder ejecutivo nacional, así como las relaciones que debían existir con las diferentes regiones33. De alguna manera esto se había hecho evidente en la guerra regional de 1875; desatada entre los
30
Ortiz, Luis Javier, “Guerra y sociedad en Colombia (1876-1877)”, en Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Memorias de la II Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”, Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 2001, pp. 110-111; Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, Bogotá, Editorial Norma, 2007, pp. 52-53. 31
Ortiz, Luis Javier, “Guerra, recursos y vida cotidiana en la guerra civil de 1876-1877 en los Estados Unidos de Colombia”, en Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840 – 1902, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia – Unibiblos, 2005, pp. 363; Ortiz, Luís Javier, Fusiles y plegarias. Guerras de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877, Medellín, Universidad Nacional de Colombia (Medellín), 2004, p. 43. 32
Ortiz, Luis Javier, Fusiles y plegarias, pp. 43-45. 33
González, Fernán, Partidos, guerras e iglesia en la construcción del estado – nación en Colombia (1830 – 1900), Medellín, La Carreta, 2006, p. 69.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
24 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
estados costeños y el poder federal, con motivo del reclamo de la soberanía territorial que sintieron violada los primeros34. Al iniciarse el conflicto de 1876, el tema del federalismo y de las soberanías estatales también se hizo presente entre los que abanderaron la lucha por parte de los sectores liberales en el Estado de Bolívar. Dichos elementos fueron invocados por los dirigentes políticos provinciales y por los cuerpos militares para justificar sus acciones de rechazo a la revolución conservadora. El gobernador de la Provincia de Barranquilla, Francisco Palacio, no dudó en manifestar que el levantamiento conservador iniciado en el Cauca era un movimiento reaccionario de los enemigos de la federación, que tenía el objetivo de hacer un cambio violento de las instituciones liberales35. Por su parte, Félix Bario, jefe militar de Mompóx y Magangué, instó a sus soldados para que defendieran la “causa santa de la federación y la república” y “las instituciones santas que sancionó la última Convención de Ríonegro”36. El asunto de la soberanía de los Estados y la vigencia del sistema federal se invocó entre la dirigencia regional con motivo de la guerra que iniciaron los conservadores en 1876, en su interés por justificar la lucha a favor del bando liberal que se hallaba en el poder. Aunque este tema del federalismo y las autonomías era aludido constantemente, dado el poder y el peso de los círculos dominantes en las regiones, que era mayor que el de cualquier otro37, ya que el poder se había concentrado, sobretodo, en los estados soberanos; y las prácticas federalistas habían incluido una fuerte pugna política entre dichos estados como producto de la desconfianza entre los partidos y el surgimiento de caudillos, caciques y gamonales en las regiones38. Además, el imaginario federal entre las elites había sido prácticamente un consenso político acogido por ambas colectividades, así fuera este “un federalismo de oportunidad”39; y fue una realidad concreta que se fue consolidando gracias a la interiorización de este como un nuevo referente cultural que abarcaba un grupo grande de la sociedad40. Las motivaciones políticas de la lucha en el norte del país también abarcaron las reivindicaciones de ciertas concepciones implementadas desde el dominio liberal, como las libertades de conciencia y ciertas libertades individuales y colectivas. Por ejemplo, en el Estado de Bolívar fue determinante el problema de la educación como tema para justificar la disposición armada. Recordemos
34
Alvarez, Jairo, “La guerra de 1875 en el Caribe colombiano: debate electoral, soberanía y regionalismo político”, en El Taller de la Historia, No 2, Cartagena, Programa de Historia, Universidad de Cartagena, 2010, pp. 189-210. 35
Biblioteca Bartolomé Calvo. Prensa microfilmada (BBC), Diario de Bolívar, Cartagena, 11 de agosto de 1876. 36
BBC, Diario de Bolívar, Cartagena, 20 de octubre de 1876. 37
Tirado Mejía, Álvaro, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Bogotá, Colcultura, 1976, pp. 17-21. 38
Kalmanovitz, Salomón, “La idea federal en Colombia durante el siglo XIX”, en Sierra, Rubén (Ed.), El radicalismo colombiano del siglo XIX, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006, pp. 104 y 112. 39
Uribe, María Teresa y López, Liliana, La guerra por las soberanías. Memorias y relatos en la guerra civil de 1859-1862 en Colombia, Medellín, Instituto de Estudios Políticos-La Carreta Editores, 2008, p. 95. 40
Hernández Chávez, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 59-61.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
25 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que la gran bandera roja había sido la reforma de la educación instaurada desde 1870 y esto motivó el levantamiento conservador y clerical. El régimen radical había implementado la educación pública, laica, humanitaria y de bases científicas; excluyendo la enseñanza del catolicismo del plan de estudios41. Esto se constituyó en un objetivo político y cultural que propagaba una mentalidad racional y una moral secular, que despertó una profunda polémica con sectores del conservatismo y de la jerarquía católica. El inicio de la guerra conllevó a que en Bolívar no sólo se pensara la educación como elemento esencial para construir el ciudadano de la nación y capacitado para reivindicar sus derechos; porque se convirtió en otra de las herramientas esenciales para restarle fuerza al discurso del conservatismo y de la iglesia, que perseguía ganar adeptos para que lucharan a favor de la religión, de la tradición y de Dios. Lo que se defendía con estas posturas no era la república en abstracto como comunidad de todos, sino las concepciones de república que liberales o conservadores imaginaban y que se escindían mutuamente42. Los radicales intentaban formar al ciudadano dispuesto para defender, hasta con las armas, las instituciones republicanas, federales y liberales, es decir, el proyecto de la comunidad política que había creado este partido. Un periódico liberal cartagenero retrató el escenario del conflicto y las razones de la lucha con los siguientes argumentos:
“Hoy que la luz de la civilización está iluminando por doquiera los abismos inmensos del oscurantismo, DEBIDO A LOS MODERNOS PLANTELES DE EDUCACIÓN, es necesario que unidos nos lancemos con el brío acostumbrado para hacerle inclinar la cabeza a esa horrible esfinge que trata de levantarla al través de la ignorancia, la superstición y el fanatismo”43.
Colegios, escuelas y difusión de la enseñanza, fueron también las necesidades principales que Eugenio Baena le recordó a Núñez en el discurso del tránsito de gobierno en Bolívar. Con ello, según Baena, los ciudadanos adquieren la conciencia de sus derechos porque “los pueblos no pueden ser felices sino cuando son instruidos i ricos; porque solo entonces es que no pueden ser explotados por los políticos de aventura y por los fariseos de la religión”44. “Lo que nuestro país necesita, con apremiante urjencia, son buenos ciudadanos, hombres de sólida instrucción i verdaderos republicanos”, había dicho, en igual sentido, el catedrático Darío Henríquez en una de las clausuras de las actividades del Colegio del Estado45. La función asignada a la instrucción pública fue fundamentalmente la de unificar a los individuos y sectores sociales en la figura del ciudadano. Dentro del ideario republicano, la educación se convertía en un factor básico de socialización e integración de la nación, pero como anotamos, también era un gran instrumento para la preservación del
41
Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia, p. 52. 42
González, Fernán, Partidos, guerras e Iglesia, p. 89. 43
Citado en Briceño, Manuel, La revolución (1876 – 1877). Recuerdos para la historia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1947, p. 79. Mayúsculas y cursivas en el libro. 44
Archivo Histórico de Cartagena (AHC), Diario de Bolívar, Cartagena, 2 de octubre de 1876. 45
En medio del conflicto el propio rector del Colegio del Estado, Juan Jiménez, en su informe anual se pronunció afirmando que la instrucción pública fortalecía la estabilidad de las instituciones republicanas. BBC, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 19 de diciembre de 1874 y Diario de Bolívar, Cartagena, 2 de septiembre de 1876.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
26 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
poder, puesto que esta hacía parte del aparato ideológico del estado. Por ello durante la guerra, al interior de los discursos de los dirigentes liberales toma más fuerza el interés por fortalecer, entre los sectores sociales, la instrucción pública.
2. SOCIABILIDADES POLÍTICAS, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CUERPOS MILITARES EN EL ESTADO DURANTE LA GUERRA
Se puede notar como el desarrollo de la guerra del 76 alrededor de la región presentaba una serie de características especiales que reflejaba de manera evidente la dimensión política del conflicto. Esa presencia importante del escenario político conducirían a otorgarle una marcada dimensión social a esta conflagración. La guerra movilizó a hombres de casi todas las edades y condiciones sociales; es decir, en esta no sólo estuvieron implicados los gobernantes y los que formaban parte de las instituciones, ya que también, y de diversas maneras, se vieron involucradas gentes que directa o indirectamente se incorporaban voluntaria o forzosamente a los ejércitos que rivalizaban46. En las ciudades y en las poblaciones más importantes de cada región, esa gran movilización social durante el conflicto estuvo canalizada por las distintas formas de sociabilidad que se habían creado en Colombia desde la primera mitad del siglo XIX y que habían contribuido a la politización del país, convirtiéndose en intermediarias entre la sociedad civil y el Estado. Tanto liberales como conservadores habían constituido Sociedades Democráticas y Sociedades Populares o Católicas; los artesanos también se habían organizado con el fin de defender sus intereses gremiales y como activistas liberales. De esta manera, la Sociedad Democrática de Bogotá fue seguida por la creación de una amplia red de sociedades similares en todo el territorio nacional. Cali, Villa de Leiva, Tunja, Sogamoso, Popayán, Cartagena y Mompóx, se cuentan entre los escenarios principales de estas sociedades, que se convirtieron, en casi todos los casos, en grupos profundamente comprometidos con la política47. Durante el período radical, los sistemas de sociabilidad hacen parte de las relaciones sociales, de las necesidades de los grupos y sectores sociales por defender intereses, difundir y socializar ideas y nuevos conceptos sociales o reaccionar contra cambios48. Fue una ampliación transversal de la política partidista hacia sectores sociales nuevos (artesanos, manumisos, gentes del común, pobladores de villas y ciudades, curas de aldea, pequeños comerciantes), y una suerte de sustitución generacional de los grandes protagonistas de la política y de la guerra49. Para los liberales estas asociaciones de tipo moderno desempeñaron un papel clave en las
46
Ortiz, Luis Javier, “Guerra, recursos y vida cotidiana”, p. 363. 47
Bushnell, David, Colombia, una nación a pesar de si misma, Bogotá, Editorial Planeta, 2007, pp. 167-168; Colmenares, Germán, Partidos políticos y clases sociales en Colombia, Bogotá, La Carreta Editores, 2008, pp. 137-148. 48
Tovar, Jaime, “La sociabilidad católica antirradical. Bogotá, 1854-1880”, en Guerrero, Javier (Comp.), Iglesia, movimientos y partidos: política y violencia en la historia de Colombia, Tunja, UPTC – AGN – ACH, 1995, p. 47. 49
Uribe, María Teresa y López, Liliana, Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, Medellín, La Carreta-IEP-Universidad de Antioquia-Corporación Región, 2006, p. 215.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
27 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
confrontaciones político-religiosas. Las Democráticas, por ejemplo, constituyeron la fuerza de choque de este partido, mediante sus propias formas de convocatoria y con una diversidad de periódicos que les servía de medio de comunicación con adeptos y enemigos. Sin duda, estas sociabilidades constituyeron un elemento decisivo en los alineamientos y definiciones partidistas, y fueron un factor importante en el conflicto de 1876. Entre otras cosas porque los conservadores y la iglesia católica también acudieron a la organización de estas para contrarrestar al opositor político. En efecto, bajo ciertos rasgos de modernidad tradicional, se crearon en diversos lugares del país asociaciones de tipo católico que recurrían a muchos elementos propios de las sociabilidades liberales como la defensa de un proyecto político particular, el uso de la prensa y similares formas de expresión, organización y debate50. Los liberales radicales reforzaron durante la guerra sus sociedades democráticas, uno de los principales instrumento de acción, y se enfrentaron a las sociedades conservadoras y católicas, agudizando el conflicto y creciendo la polarización entre los bandos enfrentados51. Esto se hizo evidente primero en el Cauca y Antioquia, en donde se exaltaron las pasiones y se avivaron los odios entre las sociedades católicas y las democráticas52. Luego, en muchas poblaciones de Cundinamarca y Boyacá, las democráticas empezaron a ofrecer su cooperación al gobierno liberal, llegando a sumar un total de 6000 liberales asociados, que estuvieron dispuestos a defender la causa de su partido53. En el Estado de Bolívar, a pesar de lo reducido de las operaciones militares, las sociabilidades y las distintas asociaciones de tipo político también fueron objeto de movilización al estallar la guerra a nivel nacional. Al lado de Cauca, Cundinamarca y Antioquia, Bolívar había sido uno de los estados con mayor presencia de sociedades políticas y el que mayores sociedades eleccionarias sostenía para la época, como producto de los altos niveles de conflicto político y de las constantes luchas por el poder entabladas entre las diversas fracciones y círculos liberales de la región54. Incluso, desde los mismos inicios del dominio liberal, Cartagena había gozado de una gran tradición en la creación de estas formas modernas de asociación. Favorecida por su posición geográfica, por la constante penetración de ideas, por la presencia de un importante grupo de artesanos y por su alineación temprana al ideario liberal, la ciudad principal del Estado fue testigo frecuente de la creación de sociedades democráticas, de asociaciones católicas y de sociedades secretas como las logias masónicas, que también salvaguardaban las
50
Arango, Gloria Mercedes, “Estado Soberano del Cauca: asociaciones católicas, sociabilidades, conflictos y discursos político-religiosos, prolegómenos de la guerra de 1876”, en Ganarse el cielo defendiendo la religión, pp. 330-331; Arango, Gloria Mercedes, Sociabilidades católicas, de la tradición a la modernidad. Antioquia, 1870-1930, Medellín, Universidad Nacional de Colombia (Medellín), 2004. 51
Ortiz, Luis Javier, “Los radicales y la guerra civil de 1876-1877”, en Sierra, Rubén (Ed.) El radicalismo colombiano del siglo XIX, p. 239. 52
Briceño, Manuel, La revolución (1876 – 1877), p. 55. 53
Franco, Constancio, Apuntamientos para la historia. La guerra de 1876 y 1877, Bogotá, Imprenta La Época, 1877, pp. 16-17. 54
Alzate, Adrián, Asociaciones, prensa y elecciones. Sociabilidades modernas y participación política en el régimen radical colombiano (1863-1876), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2010, p. 89.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
28 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
consignas del liberalismo. El alto grado de politización del Caribe colombiano durante el régimen federal había servido para que no sólo en sus principales centros urbanos (Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Mompóx o Riohacha), se viviera la agitación política por intermedio de estas asociaciones; ya que todo esto también abarcó a muchas de sus zonas provinciales55. Por eso es entendible que en medio de la guerra los liberales del Estado de Bolívar acudieran a esta herramienta para incentivar la movilización a favor de la defensa de su causa; y esta movilización lógicamente incluyó el freno jurídico e ideológico de las sociedades opositoras. El 12 de julio de 1876 la Sociedad de las Hijas de los Corazones de Jesús y de María, que se había instalado informalmente en Cartagena desde hacía diez meses avalada por el obispo local, con el fin de fundar escuelas para la enseñanza de la doctrina cristiana y para el socorro de los menesterosos, le solicitó al presidente del Estado la legalización de la sociedad y el permiso para la tramitación de su personería jurídica, en el interés de recurrir a la autoridad judicial cuando fueran “víctima de alguna injusticia”. El presidente Baena respondió negando la petición y arguyendo que “ninguna de las leyes vijentes en el Estado (daba) atribución al Poder Ejecutivo para declarar la incorporación de las sociedades particulares, con excepción de las bancarias”56. El gobierno nacional había advertido a Baena que las sociedades católicas del Cauca se habían enfrentado a las democráticas de ese Estado en una sublevación por “efecto de las prédicas incendiarias de los curas”57; por lo que la determinación del mandatario bolivarense escondía una clara decisión preventiva de carácter político, y más si se tiene en cuenta que en Barranquilla se estaban formando sociedades católicas que se estaban dedicando a propaganda política y revolucionaria58. La actitud complaciente de las autoridades con las sociedades democráticas de Tolú y Colosó, que fueron creadas durante los mismos meses por un crecido número de liberales de esos distritos, demuestra hasta que punto primaba el elemento partidista e ideológico en la decisión59. Lo que uno observa durante el escenario de la guerra es que en el Estado de Bolívar los liberales acudieron estratégicamente al mecanismo de acudir a estas modernas formas de sociabilidad para movilizar la opinión pública, sobretodo a las comunidades que se identificaban tradicionalmente con dicho partido, en el interés de sumar nombres a su causa. Inicialmente vale decir que varios de los prominentes liberales que fueron designados para servir como comandantes y jefes de las tropas militares que se conformaron alrededor del Estado, hicieron uso de esta herramienta enormemente influyente y decisiva en el panorama político de la época. El mismo día en que se publicó la citada resolución negativa hacia la formalización de la sociedad católica, el gobierno local nombró a los primeros encargados de las tropas militares que habían sido
55
Alarcón, Luís, “Sociabilidad y relaciones de poder en el Caribe colombiano durante el régimen federal”, en Historia Caribe I, 2, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1996, p. 35; ver: Deas, Malcolm, “La presencia de la política nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en el primer siglo de la República”, en Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia política y literatura colombianas, Bogotá, Editorial Taurus, 2006. 56
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 5 de agosto de 1876. 57
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 22 de agosto de 1876. 58
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 11 de agosto de 1876. 59
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 24 de julio y 17 de agosto de 1876.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
29 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
convocadas previamente para servir a la causa federal. Entre los jefes y oficiales del Batallón Bolívar Número 1 se asignó a Antonio Fortich como subteniente de la primera compañía. A Fortich se le encuentra después firmando un documento de la Sociedad “Escuela Liberal” en el que se resolvía “ofrecer sus servicios al Ciudadano Presidente del Estado como ajente del Poder Ejecutivo Nacional, en toda la extensión que prescriben la Constitución i las leyes”. La Sociedad partía de la idea de que “todo ciudadano (tenía) el deber constitucional de ofrecer sus servicios, sin limitaciones de ningún jénero, a la autoridad lejítima”. El documento fue firmado por más de treinta personas, entre quienes se encontraban tres parientes del mencionado subteniente y reconocidos liberales como Benjamín y Octavio Baena, Senén Benedetti y Nicolás Paz60. Es decir, varios de los jefes militares que fueron nombrados por el gobierno local para afrontar la lucha contra los conservadores, estuvieron amarrando la conformación de sus tropas mediante las sociabilidades políticas de origen liberal. Algunas veces la documentación permite ver que los mismos jefes militares organizaban y comandaban las asociaciones que les servirían en sus objetivos, y en otras ocasiones se logra observar que los fines principales de la sociabilidad que nacía estaba directamente relacionado con la disponibilidad para la lucha armada a favor del gobierno. En septiembre de 1876, el nombrado sargento mayor de las fuerzas del Atlántico, Juan Saladen, presidía la recién conformada Sociedad Democrática de Cartagena que reunía a 263 liberales “convocados con el exclusivo fin de ocuparse de la situación por (la) que actualmente atraviesa la República”61. Al reconocido Antonio González Carazo, el Poder Ejecutivo lo asignó como jefe militar de las Provincias de Barranquilla y Santa Marta el 30 de septiembre de 1876; y sólo seis días después se sabía que era el presidente de la Sociedad de Liberales Defensores del Orden, un órgano político creado por la mayoría de liberales de Lorica. El propósito de dicha sociedad tampoco era otro “que el de mantener el orden público en esa provincia, i sostener el Gobierno del Estado i las instituciones de la República”62. Este es el mismo tono que adopta la Sociedad Democrática de Tolú, al apoyar a su similar de Cartagena y pronunciarse, a propósito de la guerra, protestando contra todo acto que tendiera a destruir “esas instituciones de libertad i de República que han contado cruentos sacrificios al gran partido liberal”63.
3. CIUDADANOS “OFRECIÉNDOSE” EN ARMAS. LOS VOLUNTARIOS DE LA GUERRA
La movilización social hacia la guerra también estuvo canalizada en la región por intermedio del nivel de ascendencia que manejaban los directores de los cuerpos militares en la población cercana al liberalismo, y que se organizaba en grupos informales de posible ayuda a los comandantes gobiernistas. Es decir, a pesar de que los liberales no conformaran de manera legal esas sociabilidades políticas en las que aglutinaban las personas dispuestas a
60
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 18 de noviembre de 1876. 61
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 9 de agosto y 26 de septiembre de 1876. 62
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 3 y 6 de octubre de 1876. 63
BBC, Diario de Bolívar, Cartagena, 9 y 17 de agosto de 1876.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
30 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
pelear por sus intereses, hacían parte de grupos que informalmente ofrecían sus “servicios patrióticos” al gobierno, hasta el punto que ellos mismos se encargaban de crear batallones y cuerpos militares medianamente organizados. Por ejemplo, Manuel Cabeza era el jefe militar de las Milicias del Carmen, Corozal, Chinú y Sincelejo y se le observa firmando en El Carmen, al lado de Valentín y Eloy Pareja, Ricardo Pérez y otros cincuenta liberales, un “ofrecimiento patriótico” para “el sostenimiento de las providencias del Gobierno”64. Lo mismo sucede con Pedro M. Discuvich, quien siendo designado como teniente de las Milicias del Estado conformó el Batallón Trujillo con más de cien “voluntarios liberales”, entre quienes se encontraban Francisco Revollo, Ricardo de la Espriella, J. M. De la Vega y Senén Herrera65. El tema de los “voluntarios” para la guerra en la región también estuvo estrechamente ligado con esas formas modernas de sociabilidad. En los estados de la Costa, la aparición del conflicto conllevó a que se pronunciaran muchos liberales ofreciéndose “como soldados voluntarios i (para) organizarse en batallones dispuestos a la defensa de las instituciones”66. Generalmente, las sociedades liberales servían como fuerzas de choque en los momentos en que se requería preservar el poder y los intereses de este partido cuando se turbaba el orden público como sucedió en Cartagena con la Sociedad Independiente Progresista, que ofreció sus servicios al presidente del Estado en caso de requerirse67. Pero aún cuando no se establecieran esos grupos organizados en “Sociedades”, la coyuntura de la guerra conllevó a que en ciertos casos, en varias poblaciones de Bolívar, los ciudadanos, por lo menos los seguidores del partido liberal, estuvieran prestos para conformar batallones y armarse adhiriéndose formalmente a las tropas militares. Los pronunciamientos, en este sentido, de los ciudadanos de los distritos de Villanueva (Bolívar)68 y El Carmen dan cuenta de ello. En El Carmen el 9 de febrero de 1877 se reunieron más de ochenta ciudadanos liberales ofreciendo sus servicios para la formación de la Columna Guardia Civil del Carmen, que fue creada por decreto del gobernador de la provincia, Pablo J. Bustillo69. Ahora bien, no podemos descartar, y de hecho había mucho de esto, que la publicación oficial de esta serie de “ofrecimientos patrióticos” llevaba implícito una gran intención de dar un golpe certero ante la opinión pública, las comunidades y el enemigo, respecto al apoyo político-militar que podía tener el gobierno liberal; por lo que muchas veces, por ejemplo, los “voluntarios” no eran más que ciudadanos que eran conducidos a la fuerza para que tomaran las armas de la causa legítima o revolucionaria e “ir a la guerra, a matar o morir, sin saber por qué, ni por quien”70. Así sucedió en medio de todas las guerras civiles del siglo XIX en Colombia. Y más cuando eran tan frecuentes las deserciones y fugas de los campesinos, negros y artesanos pobres que
64
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 1 de septiembre y 3 de octubre de 1876. 65
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 3 de octubre y 23 de noviembre de 1876. 66
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 22 de agosto de 1876. 67
AHC, Sección Gobernación, Manuscritos, Administración Pública, legajo N° 4, 1876-1886. 68
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 7 de agosto de 1876. 69
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 19 de febrero de 1877. 70
Jurado, Juan Carlos, “Soldados, pobres y reclutas en las guerras civiles colombianas”, en Ganarse el cielo defendiendo la religión, p. 215.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
31 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
conformaban los batallones en medio de los conflictos militares, como sucedió en Bolívar durante la guerra de 187671. Sabemos que, como quizás en ninguna otra región, en la Costa existía una tradicional resistencia al reclutamiento militar. Una población escasa con comunicaciones débiles también hacía difícil el reclutamiento en el Caribe colombiano. En las áreas rurales la existencia de una cultura de vida relativamente independiente con valores y formas tradicionales contribuía en esto72. Ello obligó a que, desde la misma época de la independencia, en medio de las luchas revolucionarias, los soldados que se requerían se “engancharan” a la fuerza en una serie de reclutamientos masivos urbanos y rurales 73. Sin embargo, no podemos perder de vista el papel que cumplían en la composición de los ejércitos y en la movilización hacia la guerra los voluntarios. La lectura hacia la resistencia del reclutamiento y la vida militar debe diferenciar entre los “momentos de paz” y los “estados de conflicto”. El rechazo a las armas, que puede ser común en los períodos de calma social, puede dar paso a una participación activa cuando se prende la chispa de la guerra civil; que es cuando más se ponen en juego, en el escenario de la lucha, valores y concepciones políticas que tocan a toda la sociedad, como la ciudadanía, la soberanía y los derechos propios de la vida republicana. Según Tirado Mejía, cuando se desataba una guerra casi a nadie tomaba por sorpresa. Cuando se producía, ya los jefes estaban concertados y las fechas señaladas. En varios sitios los dirigentes se reunían, verificaban “el pronunciamiento” por el que desconocían al gobierno y se iniciaban las hostilidades. Luego se sumaban los voluntarios, que acudían solos o con sus trabajadores del campo, y después se agregaba por la fuerza a los reclutas74. Sin esa fuerza de voluntarios era casi imposible sostener una guerra o iniciar un proceso revolucionario, dada la casi inexistencia de un ejército regular fuerte durante todo el siglo XIX en el Estado y lo aventurado en que se convertía militarmente el objetivo que se trazaban los que se levantaban en contra de la legitimidad. La falta de un ejército profesional y el carácter civil de las contiendas, hicieron que necesariamente toda la sociedad se viera involucrada en las campañas. Los oficiales y soldados salían todos de la sociedad civil y, sistemáticamente, debían abandonar sus oficios para tomar las armas. Así que por fuerza se arrastraba la sociedad toda al corazón de la contienda75. Los que a la guerra iban como voluntarios lo hacían por distintas motivaciones. Participaban por razones doctrinales y por principios políticos, como se puede notar en los “ofrecimientos patrióticos” del Estado de Bolívar. Pero a muchos esto les otorgaba un prestigio que se podía aprovechar en la política y en la vida de los negocios. De ese pequeño grupo formaron parte muchos jefes liberales y conservadores. Otros “voluntarios” eran reclutados a la fuerza, como sucedió con muchos indígenas, esclavos y mulatos que se unieron a las tropas.
71
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 19 de junio de 1877. 72
Posada Carbó, Eduardo, El Caribe colombiano, una historia regional (1870-1950), Bogotá, El Ancora editores, 1998, pp. 395-398. 73
Thibaud, Clement, Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta-IEFA, 2003, p. 35; Jurado, Juan Carlos, “Soldados, pobres y reclutas en las guerras civiles colombianas”, p. 217. 74
Tirado Mejía, Álvaro, Aspectos sociales de las guerras, p. 31. 75
Jaramillo, Carlos Eduardo, “Guerras civiles y vida cotidiana”, en Castro, Beatriz (Ed.), Historia de la vida cotidiana en Colombia, Bogotá, 1996, s.e., pp. 297-298.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
32 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Voluntario era también un propietario que había dado muerte a varios esclavos y que por enrolarse en el ejército pretendía evadir la sanción judicial. Y muchos voluntarios participaban de un lado para evitar ser reclutado en el otro76. Pero, como lo sugiere Alvaro Tirado Mejía, en general los voluntarios iban al combate tras las ideas. Sabían o creían saber por qué luchaban77. Las mismas guerras civiles se habían encargado de politizar al colombiano común y corriente. Había politización defensiva y ofensiva. La bandera partidista de un lugar se definía forzosamente y de manera repetida en guerras sucesivas. La gente se movilizaba por muchos motivos, pero se movilizaba. En esto contribuía la alineación y lealtad hacia una figura popular y caudillesca particular como José María Obando o Ricardo Gaitán Obeso. En cada bando muchos hombres estaban ligados a estos jefes por vínculos más estrechos que los de un reclutamiento fortuito. Los unían experiencias comunes y los lazos de antecedentes geográficos similares. Gaitán Obeso en 1885 despertó tanto afecto que un soldado con fiebre amarilla insistió en unirse a su tropa porque quería pelear y “morir donde él muera, si es que nos toca esa suerte” 78. En el norte del Magdalena, Riascos era un líder reconocido; y en la provincia del Cesar este liderazgo era disputado por el general Farías, quien gozaba de prestigio militar sin paralelo entre los locales79. La guerra civil, además de militar, era una movilización política. En las guerras civiles los hombres luchaban al lado de la rebelión o del gobierno no solo buscando adquirir cargos públicos que les dieran beneficios personales, o con miras al saqueo y el botín. Tampoco se incorporaban a la guerra simplemente porque obedecían órdenes de sus superiores en la jerarquía social o porque habían sido reclutados a la fuerza por el gobierno. Es imposible, según Malcolm Deas, que sólo esos motivos hubiesen originado las guerras civiles y que hubieran sido suficientes para que hubiesen tenido la intensidad que tuvieron80. El unirse a la guerra incluía un sentimiento partidista intenso y de lealtades locales. Y una vez que los conflictos estaban en movimiento, involucraban a otras gentes además de los ejércitos en el campo de batalla. Por ejemplo, el estado de exaltación pública en poblaciones tales como Ciénaga alteró la vida diaria aún después de terminada la guerra de 187581. Los cienagueros siempre estuvieron a la disposición de quienes querían emplearlos para una aventura de tipo bélico, puesto que daban prueba permanente de su valor como guerreros82. La presencia, incipiente o no, de este elemento de movilización política y el grado de influencia fuerte con que se revestía el escenario bipartidista, sin duda, se deben tener en cuenta a la hora de entender el recurso a las formas
76
Tirado Mejía, Álvaro, Aspectos sociales de las guerras, pp. 39-40. 77
Ibíd., p. 44. 78
Deas, Malcolm, “La presencia de la política nacional en la vida provinciana” y “Pobreza, guerra civil y política: Ricardo Gaitán Obeso y su campaña en el río Magdalena en Colombia, 1885”, en Del poder y la gramática, pp. 192-193 y 144-153. 79
Posada Carbó, Eduardo, “Elecciones y guerras civiles en la Colombia del siglo XIX. La campaña presidencial de 1875”, en El desafío de las ideas. Ensayos de historia intelectual y política en Colombia, Medellín, Banco de la República-EAFIT, 2003, p. 225. 80
Deas, Malcolm, “Pobreza, guerra civil y política”, p. 153. 81
Eduardo Posada Carbó, “Elecciones y guerras civiles”, p. 225-226. 82
Striffler, Luis, El Río Cesar, Cartagena, Gobernación de Bolívar-Instituto de Estudios del Caribe, 2000, p. 63.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
33 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de sociabilidad y los “ofrecimientos patrióticos” de los ciudadanos liberales que estaban dispuestos a formar batallones para emprender la reivindicación de las concepciones de su partido. Por eso, desde el primero de octubre de 1876, el alcalde Pablo Cañavéras y 103 ciudadanos más estuvieron “resueltos a sacrificar su vida en defensa del Gobierno i de las libertades públicas”, organizando el Medio Batallón Pié de la Popa, dividido en dos compañías y compuesto mayoritariamente por labriegos83. Y por lo mismo Nicolás Franco, Felipe Viola y sus compañeros, al crear la Sociedad “Liberales Unidos de Bolívar” después de la guerra, señalaron en el primer punto de su programa que entre sus objetivos centrales estaba “sostener i defender hasta con las armas al Gobierno lejítimo de la Nación i del Estado”84. No podemos olvidar, a pesar de las advertencias que hicimos sobre la actitud reticente hacia la disciplina militar en la Costa, que desde las guerras de independencia una de las formas de inserción social a la nación fue la pertenencia a las guardias nacionales, la marina y las milicias, lo que contribuyó al surgimiento de la figura del ciudadano armado85. La guerra se convertía en un asunto del pueblo, por lo que los efectos de la ciudadanía del soldado operaban más allá de un simple trastorno del imaginario político de la ciudadanía86. El progresivo reforzamiento de la vinculación al estado y a la nación fue apoyado por la implementación de la idea de que todo ciudadano, independientemente de su condición de pasivo o activo, debía defender su comunidad, en este caso partidista, incluso con las armas. El concepto de ciudadano armado confería al pueblo y a sus representantes una fuerza política especial. Este es un ciudadano con derechos y deberes, entre los cuales figura el derecho de portar armas y el deber de usarlas para la defensa de su pueblo político que es, al mismo tiempo, la defensa de su patrimonio87. En la Costa Caribe, a pesar de lo reducido de los enfrentamientos de carácter directo, el vínculo entre el ciudadano liberal y la disponibilidad para la acción en la guerra del 76, se daba en medio de este escenario, así esto se diera acudiendo a un discurso partidista que defendía sólo una de las partes de la comunidad nacional. CONCLUSIÓN Sin advertir lo difícil que era conseguir hombres de las tierras frías dispuestos a luchar en la Costa con un clima distinto y aislado88, se ha dicho con insistencia que cuando se requerían hombres para la lucha en el Caribe colombiano, estos eran traídos del interior, siendo la Costa solo un escenario en el que peleaban “los de afuera”. No se ha tenido en cuenta que combatir en tierra extraña podía tener su incidencia dentro de la tropa, porque el sentimiento regionalista podía primar sobre el de partido89; así que no debe sorprendernos el que la mayoría de los combatientes en la Costa salieran de sus propias poblaciones. La manera como se ha mostrado, en el caso de la guerra civil de 1876, la función
83
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 21 de noviembre de 1876. 84
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 4 de diciembre de 1877. 85
Conde, Jorge, Buscando la Nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colombiano, 1821-1855, Medellín, La Carreta-Universidad del Atlántico, 2009, pp. 152-153. 86
Thibaud, Clement, Repúblicas en armas, p. 124. 87
Hernández Chávez, Alicia, La tradición republicana, pp. 37 y 55. 88
Deas, Malcolm, “Pobreza, guerra civil y política”, p. 144. 89
Tirado Mejía, Álvaro, Aspectos sociales de las guerras, pp. 45-47.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
34 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que cumplieron las formas de sociabilidad política en la disposición ciudadana de la comunidad liberal para luchar en el conflicto si se requería; y el papel activo que los mismos dirigentes políticos de este partido le otorgaron en el Estado de Bolívar a esas asociaciones para sumar nombres a su causa, nos han recordado el carácter político que escondían las conflagraciones y el nivel de acción que se alcanzaba cuando se presentaba la necesidad de pelear para defender, por un lado, sus intereses como grupo y, por el otro, el ideario liberal que se había construido en las instituciones republicanas desde mediados del siglo XIX. El “ofrecimiento patriótico” de más de cuarenta personas, casi todas iletradas, hacia las fuerzas situadas en El Banco a comienzos de 1877, nos hace ver hasta que punto el ciudadano sin armas de la región estaba presto para defender su comunidad política y los logros que se habían alcanzado gracias a la gestión de su partido. El documento enviado por habitantes locales a Sebastián Samudio, jefe de las tropas ubicadas en El Banco, iniciaba diciente lo siguiente:
“Ya que el enemigo común ha persistido en su imprudente revolución; ya que el partido godo-fanático… ha querido profanar tan villanamente el gran templo que guarda nuestras instituciones democráticas; ya en fin, que ha llegado la hora de prestar decidido apoyo a la causa de la libertad i el derecho, por los ciudadanos amantes del orden, la paz y el progreso; nosotros los que suscribimos adictos a dicha causa i fieles sostenedores de esos principios, nos apresuramos a ofrecer nuestros servicios a la defensa de ellos. Si hasta ahora no se nos ha visto, como otras veces, empuñar las armas de la República i lanzarnos al campo de honor, no ha sido por desafección ni por falta de voluntad, sino porque no se nos ha llamado de una manera formal, como soldados voluntarios que hemos sido siempre”90.
BIBLIOGRAFÍA FUENTES PRIMARIAS: Archivo Histórico de Cartagena (AHC) Diario de Bolívar, Cartagena, julio - noviembre de 1876; febrero - diciembre de 1877. Sección Gobernación, Manuscritos, Administración Pública, legajo N° 4, 1876-1886. Biblioteca Bartolomé Calvo. Prensa Microfilmada (BBC) Diario de Bolívar, Cartagena, agosto - septiembre de 1876. Gaceta de Bolívar, Cartagena, diciembre de 1874. FUENTES SECUNDARIAS: Alarcón, Luís, “Sociabilidad y relaciones de poder en el Caribe colombiano durante el régimen federal”, en Historia Caribe I, 2, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1996, pp. 35-42.
90
AHC, Diario de Bolívar, Cartagena, 15 de febrero de 1877.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
35 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Alvarez, Jairo, “La guerra de 1875 en el Caribe colombiano: debate electoral, soberanía y regionalismo político”, en El Taller de la Historia, No 2, Cartagena, Programa de Historia, Universidad de Cartagena, 2010, pp. 189-210. Alzate, Adrián, Asociaciones, prensa y elecciones. Sociabilidades modernas y participación política en el régimen radical colombiano (1863-1876), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2010. Arango, Gloria Mercedes, Sociabilidades católicas, de la tradición a la modernidad. Antioquia, 1870-1930, Medellín, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), 2004. Briceño, Manuel, La revolución (1876 – 1877). Recuerdos para la historia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1947. Bushnell, David, Colombia, una nación a pesar de si misma, Bogotá, Ed. Planeta, 2007. Colmenares, Germán, Partidos políticos y clases sociales en Colombia, Bogotá, La Carreta Editores, 2008. Conde, Jorge, Buscando la Nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colombiano, 1821-1855, Medellín, La Carreta-Universidad del Atlántico, 2009. Deas, Malcolm, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia política y literatura colombianas, Bogotá, Editorial Taurus, 2006. Franco, Constancio, Apuntamientos para la historia. La guerra de 1876 y 1877, Bogotá, Imprenta La Época, 1877. González, Fernán, Partidos, guerras e iglesia en la construcción del estado – nación en Colombia (1830 – 1900), Medellín, La Carreta, 2006. Hernández Chávez, Alicia, La tradición republicana del buen gobierno, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 1993. Jaramillo, Carlos Eduardo, “Guerras civiles y vida cotidiana”, en Castro, Beatriz (Ed.), Historia de la vida cotidiana en Colombia, Bogotá, 1996, s.e., pp. 285-306. Ortiz, Luis Javier et al., Ganarse el cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840 – 1902, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia – Unibiblos, 2005. Ortiz, Luís Javier, Fusiles y plegarias. Guerras de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877, Medellín, Universidad Nacional de Colombia (Medellín), 2004. Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, Bogotá, Editorial Norma, 2007.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
36 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Posada Carbó, Eduardo, El Caribe colombiano, una historia regional (1870-1950), Bogotá, El Ancora editores, 1998. Posada Carbó, Eduardo, El desafío de las ideas. Ensayos de historia intelectual y política en Colombia, Medellín, Banco de la República-EAFIT, 2003. Sierra, Rubén (Ed.), El radicalismo colombiano del siglo XIX, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2006. Striffler, Luis, El Río Cesar, Cartagena, Gobernación de Bolívar-Instituto de Estudios del Caribe, 2000. Thibaud, Clement, Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta-IEFA, 2003. Tirado Mejía, Álvaro, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Bogotá, Colcultura, 1976. Tovar, Jaime, “La sociabilidad católica antirradical. Bogotá, 1854-1880”, en Guerrero, Javier (Comp.), Iglesia, movimientos y partidos: política y violencia en la historia de Colombia, Tunja, UPTC–AGN–ACH, 1995, pp. 46-58. Uribe, María Teresa y López, Liliana, La guerra por las soberanías. Memorias y relatos en la guerra civil de 1859-1862 en Colombia, Medellín, IEP-La Carreta Editores, 2008. Uribe, María Teresa y López, Liliana, Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, Medellín, La Carreta-IEP-Universidad de Antioquia-Corporación Región, 2006. Varios, Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Memorias de la II Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”, Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 2001.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
37 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ EN LAS PROVINCIAS CARIBEÑAS DE LA
NUEVA GRANADA
JAIRO GUTIERREZ RAMOS91
Universidad Industrial de Santander
1. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y LA PRIMERA REPÚBLICA
El 10 de marzo de 1811 un oidor de la Real Audiencia de Santafé describía al Consejo de Regencia la crítica situación política de la Nueva Granada. A su juicio, y pese a su inocultable gravedad, la situación del momento no dejaba de ser promisoria, pues las intenciones de los disidentes se veían por todas partes minadas por la acción de quienes seguían manteniendo su lealtad al rey. Para esa fecha ya se podían constatar intentos contrarrevolucionarios en Cartagena, donde los miembros del Consulado de Comercio y los de la Santa Inquisición encabezados por el obispo habían jurado su reconocimiento y lealtad al Consejo de Regencia y a las Cortes extraordinarias, y en Mompox, cuya dirigencia, temerosa de ser atacada por Cartagena, había moderado sus pretensiones de independencia y había optado por jurar su sumisión a las Cortes. Otro tanto había ocurrido en el Socorro y Santa Fe de Antioquia. Y, en general, en la mayor parte de los territorios adscritos a las audiencias de Santafé y Quito92.
De hecho, y como era bien sabido en Cádiz, la mitad de las veintidós provincias neogranadinas seguían siendo leales al Consejo de Regencia, y Panamá era la nueva sede del virrey y de la Real Audiencia93. Así las cosas, las provincias insurgentes se encontraban no solo amenazadas internamente por la existencia en sus ciudades y pueblos de un buen número de españoles y
91
Profesor de la Universidad Industrial de Santander. [email protected] 92
Informe del oidor Joaquín Carrión y Moreno al secretario de Gracia y Justicia sobre las novedades de la situación política en el Nuevo Reino de Granada, La Habana, 10 de marzo de 1811. Archivo del Congreso de los Diputados Españoles, Madrid, (en adelante ACDE), Serie general, legajo 22. 93
Martínez Garnica, Armando, “La desigual conducta de las provincias neogranadinas en el proceso de la Independencia”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 14, Bucaramanga, 2009, pp. 33-47.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
38 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
neogranadinos que seguían siendo fieles a la monarquía, sino prácticamente rodeadas por un cinturón hostil de provincias declaradamente fieles a la Regencia y a las Cortes de Cádiz. De modo que, si bien los decretos, las reales órdenes y la Constitución expedidos por las Cortes y la Regencia fueron repudiados y desobedecidos en las provincias disidentes, fueron en cambio acatados y aplicados en las provincias leales.
1.1 Publicación y juramento de la constitución de Cádiz
En el Virreinato de la Nueva Granada, fueron sus provincias caribeñas leales a Fernando VII las receptoras de los primeros ejemplares impresos de la Constitución de la Monarquía Española. Panamá fue la primera receptora, seguida por Santa Marta y Riohacha94. Las provincias de las costas del Mar del Sur, en cambio, solo la recibieron en el primer semestre de 1813, un año después de su proclamación95.
Fue el mismo virrey quien hizo llegar al cabildo de Panamá cuatro ejemplares de la Constitución en la noche del 10 de agosto de 1812, con la instrucción de apresurar las ceremonias decretadas para su publicación y juramento96. El ceremonial había sido minuciosamente estipulado por el Consejo de Regencia97.
Donde se cumplió con mayor acatamiento y puntualidad el protocolo del juramento fue en Panamá, sede provisional y precaria de la menguada corte virreinal neogranadina98. Obedeciendo la orden de la regencia, el virrey Pérez se apresuró a confeccionar su propio plan para la jura de la Constitución. Se fijaron los días 23 y 24 de agosto para el juramento, y para ello fueron notificadas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, el clero, el gremio de comerciantes, y todos los demás empleados “y personas de clase y distinción”99. Las ceremonias de proclamación y juramento se cumplieron en la
94
Los primeros ejemplares de la Constitución de Cádiz que llegaron al Nuevo Reino de Granada lo hicieron siguiendo el itinerario normal de la flota de galeones a través de La Habana, y tocaron tierra en Panamá, lugar de residencia del virrey Benito Pérez, a mediados de 1812. Archivo General de la Nación, Bogotá, (en adelante AGN), Archivo Anexo, Gobierno, tomo 21, ff. 250-51. 95
Las actas o certificaciones de recepción y juramento de la Constitución de Cádiz en estos y otros lugares del virreinato de la Nueva Granada han sido publicadas por Gutiérrez Ramos, Jairo - Martínez Garnica, Armando (Editores), La visión del Nuevo reino de Granada en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Bogotá: Academia Colombiana de Historia / Universidad Industrial de Santander, 2008, pp. 199 ss. 96
Ibíd., ff. 250-51. 97
“Decreto en que se prescriben las solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Constitución política en todos los pueblos de la Monarquía, y en los Egércitos y Armada: Se manda hacer visita de cárceles con ese motivo”, en: Constitución Política de la Monarquía Española promulgada el Cádiz a 19 de marzo de 1812, Madrid: Imprenta de Madrid, 1820. 98
A la sazón convivían malamente en Panamá: un virrey anciano, enfermo y cansado; una audiencia con solo tres oidores; y un cabildo orgulloso y resentido al verse desplazado de su tradicional lugar de preminencia. 99
“Copia del Plan para la jura de la Constitución Española en la ciudad de Panamá, 18 de Agosto de 1812”, AGN, Archivo Anexo, Gobierno, Tomo 21, ff. 267-269v.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
39 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
capital tal como lo deseaba el virrey100. No obstante, dos meses más tarde la Real Audiencia le reclamaba por el hecho de no haber recibido notificación de que en algún otro pueblo del istmo se hubiese dado cumplimiento a lo estipulado en la misma Constitución, por lo cual ordenaron a todos los gobernadores, alcaldes mayores y ordinarios y demás autoridades del istmo que sin la menor dilación organizaran el juramento e informaran de inmediato a la audiencia101. En realidad, parece que la omisión de las autoridades locales había consistido en no informar a la audiencia, pues en más de un lugar se había realizado el juramento incluso antes que en la propia ciudad de Panamá, como lo indicaban las certificaciones enviadas al Consejo de Regencia entre el 21 de septiembre y el 19 de diciembre de 1812102.
El cabildo de Santa Marta recibió el 19 de septiembre de 1812 dos ejemplares de la Constitución, con las correspondientes instrucciones para su proclamación y juramento103. Seguidamente determinó que el juramento se realizara en la ciudad el 26 de septiembre104. El cabildo, cumpliendo al pie de la letra lo ordenado por el Consejo de Regencia, determinó que se iluminaran los balcones del Tribunal y Casa de los Inquisidores con hachones de cera; que en las puertas y ventanas se pusieran alegorías al asunto, y que en el balcón principal se situara un busto de Fernando VII105. Es de presumir, en consecuencia, que el juramento de la Constitución se realizó en Santa Marta con toda la pompa y el boato que las difíciles circunstancias hacían posible.
En la vecina y no menos realista ciudad de Riohacha, los primeros dos ejemplares de la Constitución de la Monarquía Española llegaron procedentes de Panamá remitidos por el virrey, y fueron recibidos por el cabildo el 9 de octubre de 1812. Su jura se organizó para el día 17. Según el testimonio remitido al Consejo de Regencia, ese día, a las once de la mañana, y contando con la presencia de los más altos funcionarios civiles y militares de la provincia, salió el gobernador José Medina y Galindo de su casa acompañado del cabildo en pleno y del vecindario de la ciudad con destino a la sala capitular, donde los esperaba el cuerpo de milicias encabezados por su comandante. Allí se descubrió un retrato del rey, al cual los concurrentes rindieron honores mientras la tropa hacía una descarga de fusilería, las campanas tañían, y resonaban los cañonazos disparados desde el castillo de San Jorge. Luego se realizó un solemne paseo por toda la plaza acompañando al retrato de Fernando VII, y llegando al tablado construido al efecto, subieron los regidores del cabildo y
100
Certificaciones enviadas al Consejo de Regencia por los escribanos o secretarios de las distintas corporaciones asentadas en esa ciudad a partir del día 23 de agosto de 1812. ACDE, Serie general, legajo 29, caja 1. 101
AGN, Archivo Anexo, Gobierno, Tomo 21, f. 560. 102
ACDE, Serie general, legajo 29, caja 1. 103
AGN, Archivo Anexo, Gobierno, Tomo 21, f. 638. 104
Autos de los señores inquisidores del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena relacionados con la jura de la Constitución española en Santa Marta, 18, 28 y 30 de septiembre de 1812, ACDE, Serie general, legajo 29, caja 1; y AGN, Archivo Anexo, Gobierno, Tomo 21, f. 638. 105
Ibid.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
40 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
colocaron el retrato del rey bajo el solio, con nueva descarga de la tropa. Los más altos dignatarios del lugar hicieron guardia sucesiva ante el solio real, y a las tres de la tarde se empezó a leer la Constitución por el diputado electo a Cortes, Antonio Torres, y llegando al título 6º, se desplazó la comitiva para concluir la lectura en el barrio de Masato, como se había dispuesto. Allí se concluyó el acto pasadas las seis de la tarde, y vueltos al tablado de la plaza, el gobernador repitió por tres veces, y en voz alta: “¡Viva nuestro muy amado rey y señor Don Fernando Séptimo; viva muestro único gobierno de la nación española, representado por las Cortes Generales, y por nuestro Supremo Consejo de Regencia; y viva siempre en nuestros corazones la sabia y justa Constitución sancionada por las Cortes extraordinarias de la Nación!”. Seguidamente se iniciaron los festejos de tres días costeados por el cabildo, durante los cuales hubo luminarias y diversiones públicas, bailes, músicas, y paseos a caballo. El 18, día festivo, formaron los cuerpos de Milicias y Patriotas, y habiéndose conducido el retrato del rey al convento de Santo Domingo, y hechas las descargas y repiques de campanas, se dio inicio a las ceremonias religiosas y civiles prescritas. Una vez concluida la misa juraron consecutivamente la Constitución: el gobernador, el ayuntamiento, el vicario y juez eclesiástico, el comandante, y finalmente todo el pueblo con el clero y autoridades de los diferentes lugares de la provincia. La ceremonia religiosa se concluyó con un solemne Tedeum y procesión del Santísimo. El 19, otra vez se celebró misa solemne por el buen éxito y felicidad de la Monarquía, y se continuaron los festejos. El día 25, por cuenta del gobernador hubo celebraciones desde las nueve de la mañana, y se concluyó la solemnidad con una comedia patrocinada por el diputado a Cortes106.
Ese mismo día, 25 de octubre de 1812, fue el escogido por el capitán a guerra de Chiriguaná para dar inicio a las ceremonias de proclamación y juramento de la Constitución en ese sitio107. Para la información y advertencia de los interesados, el 23 de octubre hizo publicar el correspondiente bando108. La jura se realizó como estaba previsto, dándose inicio de inmediato a las celebraciones de rigor. Pero no dejan de llamar la atención los términos utilizados por el capitán a guerra de Chiriguaná en el juramento, pues en él se refiere a las Constituciones que supuestamente se estaban jurando, y no a la nueva Constitución de la Monarquía. Según el decreto expedido por la Regencia el 18 de marzo, el juramento debía hacerse en los siguientes términos: “¿Juráis por Dios y por los santos Evangelios guardar la Constitución política de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la nación, y ser fieles al Rei?”. Pues bien, en Chiriguaná se juró así: “¿Juráis, como yo juro a Dios nuestro Señor, que está aquí presente en Cruz, y sus Santos Evangelios, que a la vista tenéis también en este Libro del incruento Sacrificio de la Misa, observar, cumplir, y gobernaros por las Constituciones Políticas, que nuestra Monarquía Española en servicio de ambas Majestades, y bien nuestro ha sancionado?”. Esto que parece una mera
106
Ibíd. Certificación de la jura de la Constitución española en la ciudad de Riohacha, 20 de noviembre de 1812. 107
AGN, Archivo Anexo, Gobierno, Tomo 21, ff. 639v-640. 108
Ibíd., ff. 640-645.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
41 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
formalidad fosilizada por el uso refleja, no obstante, una mentalidad anclada en el antiguo régimen, cuando supuestamente se estaba entronizando uno nuevo, pues cuanto el capitán a guerra de Chiriguaná usa “constituciones” por Constitución, está utilizando un término medieval, generalmente referido al reglamento corporativo que regía la conducta de los integrantes de un cuerpo social o místico (las comunidades religiosas, los gremios de artesanos, las corporaciones cívicas) en su acepción premoderna, acepción totalmente ajena y distante de la noción de ciudadanía propia del constitucionalismo liberal moderno que encarnaba –así fuera parcialmente–, la Constitución de Cádiz109.
En Valledupar, luego de una breve ocupación por tropas de Cartagena que impusieron en esa ciudad su propia Constitución, la ciudad fue reconquistada por fuerzas realistas organizadas por el gobernador de Riohacha en mayo de 1813. Estas mismas fuerzas retomaron el control sobre Chiriguaná y otras poblaciones en manos de los insurgentes110. Pocos días después se abjuró en Valledupar de la Constitución cartagenera y se juró solemnemente la de Cádiz. Dos meses antes lo habían hecho las poblaciones realistas de San Juan del Cesar, Fonseca y Barrancas, donde además se habían tomado la libertad de establecer prematuramente su propio ayuntamiento constitucional, con tal de emanciparse de su cabecera provincial tomada por los disidentes cartageneros111.
1.2 Usos de la Constitución gaditana en la Nueva Granada durante la Primera República
Como en otros lugares de América, el primer uso que las autoridades españolas pretendieron darle a la Constitución de 1812 fue el de convertirla en instrumento de una eventual negociación con los insurgentes. Fue eso lo que pretendieron los virreyes de México, Perú y la Nueva Granada, y el presidente de la Real Audiencia de Quito, entre otros funcionarios de alto rango.
En el caso del Nuevo Reino de Granada, tan pronto tuvo en sus manos la Constitución española, el virrey Francisco Montalvo, residenciado a la sazón en Santa Marta, se comunicó con la dirigencia insurgente de Cartagena en procura de una reconciliación, acordada en el marco de la renovada estructura
109
No hay que olvidar, en todo caso, que la Constitución de Cádiz no es precisamente un paradigma de modernidad, y que su configuración ideológica se caracteriza más bien por un incómodo eclecticismo, una difícil mezcolanza entre elementos modernos y tradicionales, efecto de la difícil negociación que debió hacerse en las Cortes entre absolutistas y liberales, ultramontanos e ilustrados, reaccionarios y revolucionarios… Por lo demás, este tipo de juramento no se dio únicamente en Chiriguaná. En términos similares se hicieron las juras en los pueblos de indios de la Provincia de Darién del Sur, en Panamá. Véase al respecto Gutiérrez Ramos, Jairo - Martínez Garnica, Armando (Editores), La visión del Nuevo reino de Granada en las Cortes de Cádiz, pp. 246-254. 110
Restrepo Tirado, Ernesto, Historia de la Provincia de Santa Marta, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1953, T. II, pp. 378-379. 111
AGN, Archivo Anexo, Gobierno tomo 22, f. 862; y AGN, Anexo, Gobierno, tomo 23, ff. 257-273.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
42 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de la Monarquía112. Y aunque de nada valieran los argumentos del virrey frente a la irrevocable decisión independentista de los cartageneros113, es importante resaltar el uso que se le pretendió dar a la Constitución gaditana como argumento para deslegitimar políticamente a la disidencia y buscar su reconciliación con la metrópoli.
Entre tanto, y en medio de las dificultades de la guerra insurgente y las inocultables tensiones internas, en las provincias leales a la monarquía sus autoridades hacían lo posible por poner en pie las nuevas instituciones creadas por la Constitución española. Una de las primeras instituciones que se pusieron en funcionamiento fueron los ayuntamientos constitucionales, precedidos por la elección de sus regidores. Entre las novedades introducidas por la Carta gaditana a esta venerable institución colonial estaban: 1ª) la posibilidad de que en toda población con más de 1.000 habitantes se erigiera una nueva municipalidad, con el correspondiente tren burocrático de regidores, alcaldes y procurador, dando así lugar al fraccionamiento de los distritos de numerosos cabildos antiguos114; 2ª) la elección de los regidores por el voto libre de los ciudadanos de cada pueblo, quienes debían cada año seleccionar a los electores que, a su vez, elegirían “a pluralidad de votos” a los alcaldes y regidores municipales115. Con ello se ponía fin a la inveterada venalidad y perpetuidad en los regimientos, con lo que se buscaba la renovación tanto de la institución capitular, como, eventualmente, de la dirigencia municipal.
También fue en Panamá donde primero se pusieron en vigencia parte de las novedosas instituciones creadas por las Cortes de Cádiz. Así, el Ayuntamiento Constitucional de Panamá fue rápidamente elegido "por la libre voluntad del pueblo", e inició sus actividades el primer día de Enero de 1813. La nueva municipalidad, si bien dejó por fuera a algunos de los antiguos regidores, en general mantuvo la estructura de poder vigente en la ciudad y expresada en su tradicional cabildo. El hecho de que algunos de los “regidores perpetuos” hubieran sido escogidos por los electores para seguir ocupando su lugar en el nuevo ayuntamiento dio lugar a que la Real Audiencia procediera a acusar ante el Consejo de Regencia al ayuntamiento de Panamá y al antiguo virrey y ahora Jefe Político Superior de la Nueva Granada, por no sujetarse al mandato constitucional de suprimir a los regidores perpetuos ni al decreto de las Cortes que establecía la forma de elección y el número de regidores de los nuevos ayuntamientos116.
112
Instrucción sobre el estado en que deja el Nuevo Reino de Granada el Excelentísimo señor Virrey don Francisco de Montalvo, en 30 de enero de 1818, a su sucesor el Excelentísimo señor don Juan Sámano, en: Colmenares, German, Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, Bogotá, Banco Popular, tomo III, pp. 193-336. 113
En junio de 1814 los cartageneros habían proclamado su propia constitución republicana: la Constitución del Estado de Cartagena de Indias. 114
Constitución de la Monarquía Española, op. cit., Título VI, artículos 309 y 310. 115
Ibid., artículos 313 y 314. 116
Sosa Abella, Guillermo, Representación e independencia, 1810-1816, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2006, p. 114.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
43 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Como se anotó antes, a comienzos de 1813 se estableció un ayuntamiento constitucional en San Juan del Cesar, y a finales del año otro en Valledupar117. Pero en el caso de San Juan del Cesar, que se alió con las vecinas poblaciones de Fonseca y Barrancas para sacudirse el yugo de la cabecera de provincia, lo que se evidencia es un uso perverso de la Constitución, tal como lo señaló oportunamente el nuevo Jefe Político Superior de la Nueva Granada don Juan de Montalvo, quien ordenó su abolición inmediata en julio de 1813118.
Otra manera de aplicar la Constitución de 1812 fue la apropiación que de ella hicieron escribanos y abogados, para quienes su novedosa normativa comenzó a usarse en las instancias judiciales, en particular en lo concerniente al derecho de los reos a tener un juicio que respetara todas las etapas procesales contempladas en la ley y a la prohibición de castigos infamantes119.
Como todos sabemos, en la primavera de 1814 el rey Fernando regresó a España y restableció el absolutismo. A fines de noviembre revocó todo lo actuado por las Cortes, y a mediados de 1815 la Expedición Pacificadora al mando de Pablo Morillo inició la reconquista de las provincias dominadas por los insurgentes. Con estos hechos se inició el restablecimiento pleno de las instituciones absolutistas en el territorio neogranadino.
2. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DURANTE EL TRIENIO LIBERAL
En la historiografía española se da el nombre de “Trienio Liberal” al lapso comprendido entre marzo de 1820 y septiembre de 1823, periodo en el cual el absolutismo fernandino fue sometido por segunda vez a las limitaciones impuestas por la Constitución de 1812.
1820 fue un año crucial para la historia de la revolución liberal hispánica. El primer día del año estalló cerca al puerto de Cádiz la revuelta militar encabezada por el teniente coronel Rafael del Riego, uno de los comandantes del Segundo Ejército Expedicionario que el régimen absolutista de Fernando VII pretendía enviar a América con fin de sofocar la revolución bonaerense. La rebelión iniciada por Riego tuvo un efecto devastador no solo en España, donde el rey se vio forzado a jurar la Constitución que había derogado en 1814, sino en América, donde los ejércitos y la burocracia realistas se vieron inesperadamente involucrados en una doble confrontación: la que se libraba en España entre liberales y absolutistas, y la que enfrentaba en América a los realistas, leales a la metrópoli, con los republicanos independentistas.
Entre tanto, en la Nueva Granada el ejército patriota avanzaba incontenible después de su triunfo en Boyacá. De manera que el duro golpe asestado por el
117
Acta del Ayuntamiento de Valledupar, Valledupar, diciembre 25 de 1813, AGN, Archivo Anexo, Gobierno, tomo 24, ff. 31v-32v. 118
Restrepo Tirado, Ernesto, Historia de la Provincia de Santa Marta T. II, p. 381. 119
Sosa Abella, Guillermo, Representación e independencia, p. 120.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
44 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
liberalismo español a las ambiciones de reconquista impulsadas por el absolutismo peninsular fue como un bálsamo que revivió el ímpetu del ejército libertador, como quiera que la monarquía no solo había sufrido un enorme menoscabo de su autoridad y legitimidad, sino que el ejército expedicionario quedaba completamente abandonado a su suerte, que para entonces, ya no era la mejor120. Y por otra parte, el inexpugnable baluarte del realismo americano, el virreinato del Perú, se vería inexorablemente envuelto en la agria contienda que liberales y absolutistas libraban en la península121.
En ese contexto de incertidumbres y turbulencias políticas, agravadas por la fragilidad del menguado Ejército del Rey, se pretendió poner en vigencia en la Nueva Granada, por segunda vez, la Constitución de la Monarquía Española de 1812. Para entonces el territorio efectivamente controlado por el gobierno y las tropas leales a España se reducía a las provincias de Cartagena, Panamá, Pasto, Popayán y Santa Marta. Todo el interior del antiguo virreinato de la Nueva Granada había sido ocupado por el ejército patriota, de modo que la incidencia de la Constitución de Cádiz en esta ocasión fue aún más precaria, parcial y efímera que durante la Primera República. No obstante, en varias provincias se proclamó, juró y aplicó en la medida en que las circunstancias de cada una de ellas lo permitieron. Los registros existentes dan cuenta de que al menos en las ciudades realistas se hizo lo posible por poner en pie el régimen constitucional doceañista. Tal fue el de Cartagena, una vez más sometida al control absolutista.
2.1 La Constitución de Cádiz en la provincia de Cartagena durante el Trienio Liberal
En 1820 Cartagena se convirtió en el refugio de numerosos realistas que huían del asedio republicano. El propio virrey, el soberbio y temible mariscal Juan de Sámano llegó a la ciudad amurallada a fines del mes de agosto de 1819, a toda prisa y humillado por la derrota de Boyacá. Según los informes del gobernador Gabriel de Torres, desde finales de ese mismo año circulaban entre las autoridades realistas de Cartagena crecientes rumores acerca de la inminencia de una nueva revolución liberal en España. Desde entonces el gobernador, un militar que simpatizaba con las ideas liberales, habría intentado socavar la legitimidad y la autoridad del virrey Sámano, reconocido por su rabiosa militancia en el partido absolutista. La estrategia diseñada por Torres para desbancar a Sámano incluyó un trabajo ideológico en defensa de los beneficios de la Constitución de 1812 para los intereses criollos, y la formación de un grupo de apoyo conformado por destacados miembros de la élite local y por militares de ideas liberales122.
120
Sobre el deplorable estado de abandono y desmoralización del Ejército Expedicionario de Tierra Firme hacia 1820, véanse Earle, Rebecca, Spain and the Independence of Colombia, 1810-1825, Exeter: University of Exeter Press, 2000, pp. 105-130; y Cuño, Justo, El retorno del Rey, pp. 239-296. 121
Anna, Timothy E, La caída del gobierno español en el Perú. El dilema de la independencia, Lima, IEP, 2003, pp. 179 ss. 122
Cuño, Justo, El retorno del Rey, op. cit., pp. 301-306.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
45 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En mayo de 1820 se recibieron en la Nueva Granada noticias ciertas de la revolución liberal española, acompañadas de una inusual proclama del rey Fernando invitando a los americanos a jurar y obedecer la Constitución, y haciéndoles un “paternal” llamado a la concordia123. Esta nueva alteración en el rumbo de la política española tuvo un efecto muy diverso entre los distintos actores y facciones de la guerra que aún se libraba con empeño en territorio neogranadino. Para los realistas absolutistas, la noticia cayó como un baldado de agua fría, como quiera que el pronunciamiento de Riego echaba por la borda los proyectos militares de Morillo y los políticos de Sámano, quienes de un momento a otro se veían despojados de los poderes casi absolutos que, como comandante del Ejército Expedicionario el uno, y como virrey el otro, habían detentado hasta ese momento. Los liberales, por su parte, vieron con esperanza el buen efecto que el restablecimiento del régimen constitucional pudiera obrar sobre los disidentes neogranadinos, y acaso por ello se apresuraron a proclamar la Constitución de 1812.
También los patriotas republicanos recibieron con júbilo la revolución liberal en España, ya fuese por simpatía con las ideas que la alentaban o por simple oportunismo político, en tanto que debilitaba aún más al desfalleciente poder metropolitano. Así, cuando se conoció en Bogotá la noticia del éxito de la insurrección militar en la península, se simuló alentar a los liberales españoles que, según una interesada lectura de los acontecimientos, se habían levantado contra la tiranía de Fernando VII y su camarilla en defensa de su patria. Por ello, apenas conocida la noticia del restablecimiento del régimen constitucional se procedió a imprimir un número extraordinario de la Gaceta de Cundinamarca, en el cual se manifestaba sin ambages la solidaridad del gobierno republicano con los revolucionarios peninsulares124.
Entretanto en Cartagena el virrey Sámano debió enfrentar la sorda resistencia del gobernador a sus pretensiones de completo control sobre la administración y el gobierno de la ciudad y su provincia, únicos lugares donde, por lo pronto, podría ejercer alguna forma de gobierno efectivo. Esta no era una situación nueva, pues, como hemos visto en el caso de Panamá durante la Primera República, las autoridades locales o provinciales siempre juzgaron como una intrusión inadmisible la superposición de un poder advenedizo a su jurisdicción y competencias tradicionales. En el caso que nos ocupa, la situación se vio agravada por las diferencias políticas que enfrentaron a los funcionarios y militares implicados. Y es que el pronunciamiento de Riego había fracturado de manera radical las lealtades en el seno de ejército, de la burocracia, y aún de la
123
Citado por Restrepo, José Manuel, Historia de la revolución de Colombia tomo IV, Medellín, Bedout, 1969 , pp. 144-145. 124
“Prosperad, pues, defensores de la patria: salvadla del tirano, vengad sus agravios. La América os felicita, bravos campeones de la libertad; la América, que ha sufrido con vosotros, y mucho más que vosotros. Nunca se marchiten los laureles que ya habréis ganado, y dirigíos de continuo a la razón. Tened siempre presente la gloria que recompensa al patriota, y en todos los eventos de la fortuna acordaos que tenéis hermanos en este hemisferio que aspiran, como decís, a establecer el imperio de la ley y salvar la patria.”, se decía en la Gaceta de Cundinamarca, Número Extraordinario, Santa Fe, 14 de mayo de 1820.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
46 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Iglesia, tanto en España como en sus dominios ultramarinos.
Debido a ello, la presencia de Sámano en Cartagena no fue bien recibida, ni por su gobernador ni por el cabildo ni por el sector liberal de las tropas acantonadas en la plaza. Y como era de esperarse, la actitud prepotente de Sámano no hizo sino agudizar los recelos y las contradicciones125.
En esas circunstancias, la confirmación de las noticias de la proclamación de la Constitución de 1812 en Cuba, Puerto Rico y Veracruz, recibidas en Cartagena a mediados del año 1820, fue el detonante de la conspiración militar que puso fin al régimen virreinal en la Nueva Granada y restableció la vigencia de la Constitución gaditana en la ciudad de Cartagena y su provincia126. El 7 de junio de 1820 las tropas de las distintas armas del ejército realista que estaban destinadas a la defensa de la ciudad, con la anuencia de sus oficiales, se situaron frente al palacio del gobernador solicitando a voz en cuello que se proclamara de inmediato la recién restaurada Constitución de la Monarquía Española. El gobernador, quien no era ajeno a las intenciones de los amotinados, les hizo saber que para dar paso a lo solicitado era indispensable la presencia de los demás jefes y autoridades de la ciudad y la del virrey, primera autoridad del reino.
Ante la clara intención del gobernador Torres y sus aliados de forzar el restablecimiento del régimen constitucional, los militares adeptos a Sámano reaccionaron tratando de evitarlo. Ello dio lugar a momentos de aguda tensión entre las tropas leales a unos y otros, pero al final se impusieron los adictos a la Constitución. Luego de convencer a las tropas insubordinadas de la necesidad de volver a sus cuarteles, el gobernador citó al cabildo a reunión extraordinaria al tiempo que deliberaba con los jefes militares de la plaza. El Cabildo acordó elevar una solicitud al virrey para que éste se aviniera a reconocer la Constitución, como ya lo había hecho el propio rey tres meses antes. En consecuencia, se enviaron sendas diputaciones ante el virrey, el obispo y el oidor decano de la Real Audiencia. La primera tenía como propósito notificarle a Sámano el acuerdo del cabildo, y hacerle conocer los informes llegados de La Habana, Puerto Rico y Jamaica referidos a la real situación de España y sus dominios ultramarinos. La segunda pretendía lograr la intercesión del obispo con el fin de convencer al obstinado virrey de jurar la Constitución; y la tercera procuraría obtener el mismo reconocimiento
125
Cuando el virrey Juan Sámano llegó a Cartagena era un anciano arrogante, achacoso y malgeniado que, pese a su larga experiencia militar, había huido a toda prisa y con poco honor de Santa Fe, y quien se negaba a aceptar cualquier mengua en la autoridad casi absoluta que concentraban los virreyes en el Antiguo Régimen. Por eso se negó con obstinación a aceptar el restablecimiento de la Constitución de 1812 que, de hecho, lo degradaba del cargo de virrey al de jefe superior, disminuyendo su autoridad, rango y competencias. 126
Un relato sucinto de lo acontecido en Cartagena puede verse en Restrepo, José Manuel, Historia pp. 147-147, o en Lemaitre, Eduardo, Historia General de Cartagena, Bogotá: Banco de la República, 1983, Tomo III: La Independencia, pp. 195-205. Para una descripción más detallada véase Cuño, Justo, El retorno del Rey, op. cit., pp. 312-328 y “Sobre ilustrados, militares y laberintos: la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1820 en Cartagena de Indias”, en, Historia Caribe, Nº 6 (Barranquilla, 2001), pp. 55-88. La fuente primaria más completa se encuentra en AGI, Cuba 707, “Documentos relativos a la proclamación de la Constitución de la Monarquía Española en la Plaza de Cartagena de Indias. 1820.”
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
47 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de parte de la Real Audiencia, y su intercesión ante el virrey, con el mismo fin. Con ello se aspiraba a imponer, sin más dilaciones, el régimen constitucional en la provincia de Cartagena. Las respuestas obtenidas por la comisión fueron todas adversas o elusivas o dilatorias.
Entretanto Sámano, fiel a su talante, ordenó a sus leales rondar las calles de la ciudad y aprehender esa misma noche a todos aquellos que habían manifestado su inclinación por las ideas liberales y por la Constitución gaditana. No obstante, mientras el virrey trataba de ganar tiempo y consolidar su autoridad, un grupo de soldados sostuvo la insubordinación y se mantuvo sobre las armas durante toda la noche. En vista de las circunstancias, el día 8 el cabildo se volvió a reunir y acordó solicitar una vez más al virrey el reconocimiento de la Constitución, haciéndole notar que la agitación militar y popular se tornaba peligrosa para el orden público de la ciudad pero, sobre todo, para preservar la unidad requerida con urgencia si se quería enfrentar con éxito la acuciante amenaza que, por mar y tierra, representaba el ejército colombiano. Pero una vez más el virrey se negó a aceptar las solicitudes del cabildo y el gobernador, mientras la impaciencia y el malestar de militares y funcionarios insubordinados crecían. Dos eran los reclamos de los soldados inconformes: la cancelación de sus emolumentos atrasados y la inmediata proclamación de la Constitución. Con la esperanza de conjurar el motín sin necesidad de someterse a las limitaciones impuestas por la carta gaditana, el virrey ordenó el pago parcial de los sueldos adeudados a la tropa, pero ni aun así la agitación se pudo controlar. Ante ello, Sámano no tuvo más remedio que ceder a la presión y abandonar Cartagena alegando quebrantos de salud. El mando militar de la ciudad volvió entonces a manos del gobernador, pero el virrey decidió que el mando político lo asumiera en su remplazo el oidor decano de la Real Audiencia. Oidor y gobernador convocaron de inmediato a una reunión del cabildo y los tribunales superiores con la representación de todas las autoridades de la ciudad. La reunión se realizó en el palacio de gobierno, mientras las tropas insubordinadas permanecían en la Plaza de la Inquisición. De esa junta salió la decisión de promulgar de inmediato la Constitución de 1812, con lo cual se logró conjurar el motín y apaciguar los ánimos levantiscos de los militares simpatizantes con las ideas liberales.
El 10 de junio de 1820 se proclamó con toda la solemnidad, por primera y última vez la Constitución de Cádiz en Cartagena de Indias. Según el guión establecido, se levantaron tablados en las principales plazas de la ciudad y se procedió festejar, con la moderada pompa que permitían las circunstancias, el restablecimiento del régimen constitucional. El día 11 por la mañana, en la catedral, se realizó el juramento solemne por parte las autoridades y el clero. Ante el hecho cumplido, y pese a su manifiesta antipatía por la Constitución y toda forma de pensamiento liberal, el obispo se vio obligado a pronunciar el discurso de rigor.
Sobra decir que el virrey Sámano no se hizo presente en la ceremonia de juramento, como era su obligación, situación que no fue desaprovechada por sus adversarios, quienes cuestionaron la autoridad de un jefe que se negaba a reconocer la preeminencia de la Constitución Política de la
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
48 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Monarquía con tal de mantener el control absoluto del poder. En consecuencia, una Junta de Guerra convocada por el brigadier Torres acordó conminar al virrey a cumplir con su obligación de jurar la Constitución, tal como la propia carta lo establecía, so pena de desconocer su autoridad. Pero Sámano no dio su brazo a torcer y prefirió anunciar su deseo de ausentarse de una provincia que, a su juicio, pretendía desconocer el conducto regular establecido por la propia Constitución para modificar la forma de gobierno vigente. Finalmente, y luego de intentar vanamente convencer al virrey, el 15 de junio se decidió desconocer su autoridad, poniendo fin de este modo al vetusto y decadente régimen virreinal en la Nueva Granada. Pocos días después el brigadier Torres fue investido con el mando pleno de la provincia con el título constitucional de Jefe Superior Político y Militar, y Sámano, luego de hacer un último intento por recuperar el poder tuvo que reconocer esta nueva derrota y optó por viajar a Jamaica127.
Pero una cosa era reconocer el régimen constitucional y otra ponerlo a funcionar en medio del asedio creciente de los ejércitos republicanos. De hecho, poco fue lo que pudo hacer el flamante Jefe Superior de Cartagena para erigir en la ciudad y su provincia las instituciones creadas por las Cortes y la Constitución. A lo sumo, algunas de ellas se trataron de poner en práctica según el momento, el lugar y las circunstancias. De hecho, entre los meses de agosto y noviembre de 1820 se fueron recibiendo las órdenes y decretos que desarrollaban la constitución, pero el gobernador sólo pudo hacer llegar a los territorios libres de tropas colombianas algunas pocas instrucciones de las se recibieron desde España. De las instituciones de clara estirpe constitucional a duras penas se puso en pie el ayuntamiento, cuyos regidores debieron ser elegidos a mediados de 1820. Y como lo estipulaban la Carta y la tradición, su relevo ocurrió en diciembre de 1821. Pero, como era de esperarse dadas las circunstancias, el balance del primer ayuntamiento constitucional de Cartagena fue desolador: durante su breve gestión sus regidores habían comprobado que ni la ciudad ni su provincia ofrecían las más elementales garantías para el cumplimiento de sus deberes128, comoquiera que la ciudad no contaba en el momento con rentas de propios ni fondos públicos ni fuerzas militares ni espíritu cívico. Como mucho, el ayuntamiento creó una junta de sanidad que se ocupara de procurar alguna mejoría en las precarias condiciones de aseo y salubridad, y una comisión de policía que se hiciera cargo del control y vigilancia sobre el abasto y la provisión de alojamientos y bagajes para las tropas del rey que
127
Restrepo, José Manuel, La revolución en Colombia, t. IV, p. 147. En su acucioso análisis de los acontecimientos políticos de Cartagena en los estertores del gobierno virreinal, Justo Cuño supone que el rumbo que tomaron las cosas obedeció a una cuidadosa trama urdida por el gobernador Torres desde mucho antes de la llegada de Sámano a la ciudad. Según su análisis, entre los aliados de Torres se encontraron los más reconocidos miembros liberales del ejército y de la élite económica cartagenera, quienes subvencionaron el levantamiento de las tropas para obligar al virrey a jurar la Constitución. Cuño, El retorno del Rey, pp. 301-305. 128
La composición, elección, atribuciones y deberes de los nuevos ayuntamientos fueron reglamentados por los artículos 309 a 323 de la Constitución de la Monarquía Española.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
49 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
aún se mantenían en la plaza. Nada se podía hacer en las condiciones dadas para promover la educación pública, ni las entidades de beneficencia, ni las actividades económicas de la población129. De hecho, entre las pocas instituciones novedosas aunque no propiamente constitucionales que se establecieron en Cartagena estuvo la Comisión de Seguridad Pública, encargada de vigilar y perseguir a los disidentes que se mantenían en la ciudad130.
El uso más importante que se le pretendió dar a la Constitución de 1812 en la Cartagena sitiada de los años veinte fue el de intentar que ésta sirviera como instrumento de seducción o negociación con los republicanos. Esta opción política, en todo caso, no había surgido de manera espontánea o por iniciativa del Jefe Superior de la ciudad. Fue en la propia metrópoli donde una vez más, y como ya había ocurrido en 1812, se supuso ingenuamente que bastaba con divulgar y, si fuera del caso, imponer el cumplimiento de la Constitución liberal para apaciguar los ánimos y lograr la reconciliación de los “españoles de ambos hemisferios”. Pero ya era muy tarde, pues aunque los americanos estaban hastiados de la guerra, la torpe política de reconquista adelantada por el absolutismo le había enajenado para siempre a la monarquía fernandina la lealtad y el afecto de la dirigencia criolla y de buena parte de los sectores populares, expoliados y perseguidos por los ambiciosos, crueles y torpes esbirros de Morillo. Por eso resultarían inocuas y extemporáneas las reales órdenes que a mediados de 1820 hizo llegar el Ministro de Ultramar acerca de la necesidad de cumplir y hacer cumplir con “escrupulosa puntualidad” los preceptos constitucionales, en procura de una reconciliación urgente con los disidentes republicanos, haciéndoles ver que todos los españoles (peninsulares y criollos) eran parte de una misma familia cuyos lazos de fraternidad se verían consolidados y garantizados bajo el manto protector de la restaurada Constitución del año 12131.
Obediente a las órdenes superiores, Gabriel de Torres intentó un acercamiento epistolar con Simón Bolívar y Mariano Montilla. En sus comunicaciones con los dos caudillos insurgentes hizo lo posible por convencerlos de la inviabilidad de su proyecto emancipador, pues a su juicio ni la América, ni mucho menos la Nueva Granada contaban con los recursos económicos, de población, de educación, o de relaciones internacionales para constituir una nación autónoma. En consecuencia, lo más sensato sería jurar la Constitución, y elegir y enviar a las Cortes los diputados que les correspondiesen a las provincias controladas por las fuerzas insurgentes. Por lo pronto les proponía una tregua o cese de hostilidades con el fin de aclarar por la vía del diálogo las dudas que pudiesen abrigar los dirigentes republicanos. Al coronel Montilla le pareció una insufrible fanfarronada de Torres que pretendiera imponer los términos de una negociación cuando se encontraba prácticamente acorralado tras las murallas de Cartagena, y respondió en su duro lenguaje castrense a la propuesta del brigadier español.
129
AGI, Cuba, 716, citado por Cuño, Justo, El retorno del Rey, p. 327. 130
Cuño, Justo, El retorno del Rey, p. 321. 131
Ibíd., pp. 328, 333
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
50 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Pero Bolívar, quien se encontraba entonces en Barranquilla, haciendo gala del oportunismo estratégico que lo caracterizaba decidió aprovechar la ocasión con la expectativa de fortalecer sus posiciones durante una eventual tregua. Y jugando a dos bandas, se dirigió a Torres el 23 de agosto, ofreciéndole estar en Turbaco tres días más tarde para iniciar las negociaciones ofrecidas. Pero tan pronto llegó a Turbaco, y al tiempo que “negociaba” con Torres, Bolívar le escribía al comandante del fuerte de Bocachica proponiéndole con el mayor descaro que desertara del ejército español y se sumara al colombiano, ya que, en su opinión, España estaba sumida en la anarquía a consecuencia del enfrentamiento entre un rey tirano y una nación liberal. A cambio de ello, y siempre y cuando aceptara ponerse al servicio del ejército patriota y enarbolar el estandarte de la república en las fortalezas bajo su mando, Bolívar le ofrecía asilo en el país, su ascenso en el escalafón militar, y una propiedad de cien mil pesos en cualquier parte del territorio de Colombia132.
Entre tanto, entretenía a Torres argumentándole sus motivos para no jurar la Constitución, al tiempo que le manifestaba su interés en regularizar la guerra y procurar un armisticio. Impaciente, Torres le precisó que lo que el Rey y su nación lo habían autorizado a negociar estaba condicionado a tres puntos muy precisos: 1º) la reintegración de la Nueva Granada a España, 2º) el juramento y obediencia a su Constitución, y 3º) la elección y remisión de la diputación a Cortes a que tendría derecho la Nueva Granada como parte integrante de la monarquía. Esta vez Bolívar le respondió de una manera descortés, lo que sumado al informe que había recibido del comandante del fuerte de Bocachica, colmó su paciencia. Y esperando sorprenderlo en Turbaco envió una tropa en su persecución, pero cuando esta llegó al pueblo, Bolívar había huido. La tropa que lo resguardaba, unos 300 hombres, fue masacrada y el pueblo fue destruido133.
No es de sorprender, pues, la dura actitud que adoptó de ahí en adelante el jefe político y militar de Cartagena. En oficio al Ministro de Ultramar de de septiembre de 1820, y sin duda escarmentado por sus vanos intentos de entablar una negociación formal con Bolívar y Montilla, después de justificar su escepticismo con respecto a los frutos que podía ofrecer la Constitución de 1812 como dispositivo de pacificación y de reconciliación con los insurgentes neogranadinos, expresó su firme convicción de que los rebeldes americanos sólo utilizarían una eventual aceptación de la Carta española como una táctica dilatoria para, entre tanto, impulsar subrepticiamente sus intenciones separatistas134. En consecuencia, no había a su juicio opción distinta que la de intentar someter con astucia a los nada confiables insurgentes neogranadinos,
132
Simón Bolívar al Señor Comandante Don Francisco Doña, Cuartel General de Turbaco, 27 de agosto de 1820, en, Bolívar, Simón, Obras completas tomo I, Bogotá, Ecoe, 1978, p. 488. 133
Cuño, Justo, El retorno del Rey, pp. 334-338. 134
Gabriel de Torres al Secretario de Estado del Despacho de la Gobernación de Ultramar, Cartagena de Indias, 22 de septiembre de 1820, en: Sergio Elías Ortiz, Colección de documentos para la historia de Colombia (Época de la Independencia), Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1966, pp. 305-311.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
51 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
pues ya no creía que esto se pudiese lograr sólo por la fuerza de las armas o de las promesas de justicia y reconciliación candorosamente ofrecidas por el régimen constitucional recién restaurado135.
Pero de ahí en adelante todo fueron tristezas para Cartagena y su jefe político. El sitio republicano se intensificó, la plaza de Santa Marta cayó en manos colombianas el 10 de noviembre de 1820, y pocos días después Bolívar y Morillo se abrazaban fraternalmente en Santa Ana de Trujillo dando paso a la negociación del anhelado armisticio. La noticia llegó a Cartagena el 16 de diciembre pero, aunque el cese de hostilidades significó algún alivio para la ciudad, el cerco y el abandono a que estaban sometidos el brigadier Torres y sus hombres fueron agravando cada vez más su muy precaria situación. En esas circunstancias, poco se volvió a hablar de la Constitución de la Monarquía y sus bondades. A duras penas se hacía lo posible por sobrevivir en medio de las mayores penurias. La plaza de Cartagena fue finalmente entregada a los comandantes del ejército colombiano el 9 de octubre de 1821. De ahí en adelante, las instituciones de estirpe gaditana fueron sustituidas por las estipuladas en la Constitución de la República de Colombia expedida en la Villa del Rosario de Cúcuta.
2.3 La constitución gaditana y el nuevo orden republicano neogranadino
Coinciden los estudiosos del constitucionalismo temprano neogranadino en que la primera Carta republicana nacional, la Constitución de 1821136, y todas las que la antecedieron, se caracterizaron por un notable eclecticismo. No es de extrañar, pues, que en la Constitución de Cúcuta se puedan rastrear vestigios claros de las doctrinas liberales gaditanas y contenidos muy próximos al texto de la Constitución española de 1812. Así, desde el preámbulo, mientras las Cortes de Cádiz creyeron legislar “En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad”, los primeros colombianos, más trascendentales, lo hicieron “En el nombre de Dios, Autor y Legislador del Universo”. La definición inicial de la nación es prácticamente idéntica, con la salvedad de que la Constitución cucuteña enfatiza la independencia nacional con respecto a la monarquía española. Así, mientras el texto gaditano en su artículo 2 señala que “la Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”, la constitución colombiana dice en su artículo 1º: “La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera; y no es, ni será nunca patrimonio de ninguna familia ni persona”. Los deberes de los ciudadanos de una y otra nación fueron constitucionalizados mediante los
135
La solución propuesta por Torres consistía en extraer de los territorios insubordinados a los dirigentes, sin excepción “gente blanca de consideración e influencia”, ofreciéndoles el mayor bienestar posible en la península, y procurando de este modo un restablecimiento concreto y eficaz de los lazos de parentesco y amistad con sus ancestros, y decapitando de este modo el movimiento insurgente, pues sin sus cabecillas, los rebeldes volverían al redil de la fidelidad a España. Ibid., pp. 309-311. 136
Constitución de la República de Colombia, en, Uribe Vargas, Diego, Las Constituciones de Colombia vol. 2, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica / Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985, pp. 807-836. 809-813.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
52 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
artículos 7 a 9 de la Carta española de 1812, y sintetizados por el artículo 5 de la colombiana de 1821.
Por otra parte, el sistema de representación adoptado en Cúcuta se construyó a partir del modelo gaditano, pues tanto en la constitución española como en la colombiana fueron pocos los requisitos para el acceso al voto, se dejó en manos de las sociedades locales la potestad de verificar las condiciones que daban derecho al voto y la organización de las elecciones, responsabilidades que fueron delegadas a las asambleas parroquiales, al tiempo que se estableció un sufragio indirecto a dos vueltas, tanto para las elecciones municipales como para las provinciales y las nacionales. Y de hecho, la penetración de la representación política liberal parece haber sido mucho más fuerte de lo que se había imaginado, pues la participación electoral llegó a ser tan amplia que las élites criollas empezaron a considerarla una amenaza por la dificultad de controlar las dinámicas electorales, lo cual volvía incierto el resultado del sufragio y no garantizaba el monopolio y reproducción del poder al que estaban acostumbradas. 137
BIBLIOGRAFÍA
Fuentes primarias
Archivo del Congreso de los Diputados Españoles (Madrid): Serie general, legajos 22 y 29.
Archivo General de la Nación (Bogotá), Archivo Anexo: Fondos Gobierno e Historia.
Archivo Histórico Nacional (Madrid): Consejos suprimidos.
Archivo General de Indias (Sevilla): Cuba 707, Documentos relativos a la proclamación de la Constitución de la Monarquía Española en la Plaza de Cartagena de Indias. 1820.
Constitución Política de la Monarquía Española promulgada el Cádiz a 19 de marzo de 1812, Madrid: Imprenta de Madrid, 1820.
Bolívar, Simón, Obras completas, Bogotá: Ecoe, 1978. (Compilación de Vicente Lecuna, 4 vols.)
Colmenares, Germán, Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, Bogotá, Banco Popular, 1989.
Gaceta de Cundinamarca, Número Extraordinario, Santa Fe, 14 de mayo de 1820.
Gutiérrez Ramos, Jairo - Martínez Garnica, Armando (editores), La visión del Nuevo reino de Granada en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Bogotá, Academia Colombiana de Historia / Universidad Industrial de Santander, 2008.
Ortiz, Sergio Elías, Colección de documentos para la historia de Colombia (Época de la Independencia), Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1966. (3 vols.)
137
Morelli, Federica, Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1813, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pp. 126-127.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
53 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Restrepo, José Manuel, Historia de la revolución de Colombia, Medellín, Bedout, 1969. (8 vols.)
Fuentes secundarias
Anna, Timothy E, La caída del gobierno español en el Perú. El dilema de la independencia, Lima, IEP, 2003.
Cuño, Justo, El retorno del Rey: El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias (1815-1821), Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2008.
Earle, Rebecca, Spain and the Independence of Colombia, 1810-1825, Exeter, University of Exeter Press, 2000.
Gutiérrez Ramos, Jairo, “La constitución de Cádiz en la provincia de Pasto, Virreinato de la Nueva Granada, 1812-1822”, en, Revista de Indias, vol. LXVIII, Nº 242, Madrid, enero-abril 2008, pp. 207-224.
Lemaitre, Eduardo, Historia General de Cartagena, Bogotá, Banco de la República, 1983. (3 vols.).
Martínez Garnica, Armando, El legado de la Patria Boba, Bucaramanga, Escuela de Historia UIS, 1998.
--------. “La desigual conducta de las provincias neogranadinas en el proceso de la Independencia”, en, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 14 Bucaramanga, 2009, pp. 33-47.
Morelli, Federica, Territorio o nación. Reforma y disolución del espacio imperial en Ecuador, 1765-1813, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
Ortiz, Sergio Elías, Agustín Agualongo y su tiempo, Bogotá, Cámara de Representantes, 1987.
Restrepo Tirado, Ernesto, Historia de la Provincia de Santa Marta, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1953 (2 vols.)
Uribe Vargas, Diego, Las Constituciones de Colombia, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica / Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1985, (3 vols.)
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
54 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
EL COLEGIO DEL ESTADO Y EL PROYECTO EDUCATIVO RADICAL EN
EL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR: 1870-1880
JOSE WILSON MARQUEZ ESTRADA
Universidad de Cartagena
INTRODUCCIÓN La Constitución de Rionegro (1863) significó la máxima expresión del programa político instaurado por los federalistas en Colombia y se caracterizó por dos grandes transformaciones: la separación entre la Iglesia y el Estado, y la descentralización política y económica del país. El país fue bautizado como Estados Unidos de Colombia y dividido en nueve Estados soberanos, cada uno con su constitución, su código civil y penal, su administración y su ejército. A nivel económico se fomentó el libre comercio a través de la apertura al capital extranjero y se redujeron considerablemente los impuestos a las importaciones. Se instauró entonces un régimen federal radical acompañado de los más amplios derechos y garantías individuales y la limitación de los poderes del gobierno central para intervenir en los Estados138. El soporte del proyecto político del Federalismo fue el fortalecimiento de un aparato escolar que pretendía consolidar una educación laica que impulsara la formación de ciudadanos y la capacitación de las fuerzas de trabajo para el desarrollo del capitalismo y la construcción de una republica de corte moderno139. En esta perspectiva se llevó a cabo una de las reformas más importantes en la historia de la educación en Colombia la Reforma de 1870, que se consagró en la expedición del Decreto orgánico de instrucción pública de 1° de noviembre de 1870, que establecía un sistema nacional gratuito y obligatorio de educación primaria, para toda la población en edad escolar140. Para materializar este programa se creó la Dirección General de Instrucción Pública dependiente del Ministerio del Interior, que años más tarde se convierte en el Ministerio de Instrucción Pública, cuyo objetivo era la formulación de los programas de enseñanza, la escogencia y publicación de los textos, la organización de las bibliotecas escolares, el levantamiento de las estadísticas educativas, la supervisión de las Escuelas Normales, la administración de los
138
Cruz Rodríguez, Edwin, “El federalismo en la historiografía política colombiana (1853-1886).”, en Historia Crítica 44, 2011, p 104-127. 139
Monroy Hernández, Claudia Liliana, “De Federalismo a Regeneración. El paso de Estados Soberanos a Departamentos Político-Administrativos. Boyacá, 1886-1903”, en, Historelo 7, 2012, p 220-238. 140
Verdugo, Pedro Carlos, “Educación y política en el siglo XIX: los modelos laico liberal y católico-conservador”, en Revista Historia de la Educación Colombiana 6-7, 2004, p 81-98.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
55 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
fondos y la publicación de La Escuela Normal, el órgano oficial dedicado a difundir las noticias y los documentos relacionadas con la transformación escolar141. Con este proyecto se apuntaba hacia la construcción de una sociedad moderna y a la formación de una ciudadanía que sería el soporte de dicha sociedad, ubicando a la educación como el motor del desarrollo social y económico del país. La separación de la Iglesia y del Estado buscaba la consolidación de una educación laica con bases científicas, donde la religión no tuviera la influencia que había tenido hasta ese momento, tanto en la selección de los textos, como en los métodos de enseñanza. Para el caso de la enseñanza se buscó la profesionalización de los maestros que debían conocer y trasmitir a los alumnos los nuevos métodos pedagógicos importados de Europa, como fue el pensamiento desarrollado por Johann Pestalozzi y Edrich Frobel. Para lograr este objetivo se establecieron misiones alemanas las cuales dirigieron las Escuelas Normales en cada uno de los Estados Soberanos cuyo propósito era consolidar el proyecto educativo federal, que se vería seriamente perturbado por la crisis económica y política que desestabilizaron el país entre 1876 y 1886142. El proyecto de Estado de los liberales radicales fue fuertemente perturbado por los sectores opositores y por las fuerzas políticas tradicionalistas y conservadoras del país que se reflejó en una gran inestabilidad política de constantes levantamientos, golpes de estado regionales, más de veinte guerras civiles locales y tres guerras civiles nacionales143. Según algunos autores144 la guerra de 1876-1877 fue desencadenada por la respuesta de los conservadores, en asocio con Iglesia, al proyecto educativo liberal, denominada “Guerra de las Escuelas”145. No obstante el Estado Federal logró poner en marcha la reforma educativa e imponerla frente a las antiguas estructuras sociales, a las fuerzas centrifugas de poderes regionales, a las creencias de una sociedad atada tradicionalmente a la religiosidad católica, y a instituciones privilegiadas como el ejército y la iglesia católica146. El proyecto educativo radical de alguna manera se sostuvo dentro del contexto de la lucha entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores,
141
Castaño, Gonzalo, “Los Radicales y la Educación”, en Credencial Histórica 66, 1995, p 8-11. 142
Tirado Mejía, Álvaro, El Estado y la Política en el Siglo XIX, Bogotá, El Ancora Editores, 1978. 143
Aguilera Peña, Mario, “La Presidencia en los 9 Estados Soberanos de Colombia. El poder ejecutivo en el sistema Federal, 1853-1885”, en Credencial Historia 56,1994, p 6-7. 144
Jaramillo, Jaime, “El proceso de la educación en la República (1830-1886)”, en Nueva Historia de Colombia, tomo 2, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura y Editorial Planeta, 1989. Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994, Norma, Bogotá, 1995. Pardo, Rafael, La historia de las guerras, Bogotá, Ediciones B, 2004. 145
Este conflicto se inició en 1870 en el gobierno radical de Eustorgio Salgar cuando se expidió el Decreto orgánico de instrucción pública de 1° de noviembre y se profundizó en los seis años siguientes con la llegada de la misión pedagógica alemana. A comienzos de 1876, en el gobierno de Aquileo Parra, la Iglesia siguió negándose a ceder el monopolio de la educación y, en julio de 1876, finalmente estalló la guerra en el Estado del Cauca, que se extendió en los meses siguientes a los Estados de Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Santander. 146
Loaiza Cano, Gilberto, “El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870”, en Historia Crítica 35, 2007, p 62-91.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
56 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
entre los liberales y la Iglesia, por el control y construcción de la Nación. Múltiples imaginarios de Estado y de Nación que chocaban permanentemente en una puja infinita por el control político y social de la población, de una población eminentemente campesina y rural. Los federalistas querían imponer una idea de Nación que respetara las diferencias regionales e individuales, basadas en la democracia y en una mayor participación de las clases populares, contra una idea de Nación construida desde las elites. Los federalistas deseaban construir una unidad nacional desde los sectores populares, unidad que se veía reflejada en la participación que tenían todos los sectores de la población, todas las culturas, todas las regiones y todos los individuos que se sentían ciudadanos de la Nación. En definitiva lo que pretendían los federalistas a través de su proyecto educativo era la construcción de un país democrático147. En síntesis, para los federalistas de la Constitución de Rionegro, el Estado fue concebido como educador, responsable de impartir una instrucción que permitiera la estabilidad política y la vigencia en la larga duración de los principios constitucionales, por medio de la inculcación de las leyes y la modelación de una mentalidad popular racional, que facilitara el acceso a la civilización y al progreso económico, social y político de acuerdo con los paradigmas europeos, conducentes a eliminar la influencia religiosa en la vida cotidiana148. La reforma del 70 se instituyó como un dispositivo de educación expansiva en toda la Nación en un sistema organizado y centralizado donde convergían los directores generales de instrucción pública estatal y los directores de escuela cuya máxima función era ser veedores del buen desarrollo de la educación y sus instalaciones, permitiendo conocer periódicamente las debilidades y fortalezas de la educación a nivel nacional y estatal149. Pero la mayor innovación introducida por los radicales en este proyecto era el perfil obligatorio de la instrucción primaria como soporte de todo el aparato escolar. Los padres estaban obligados a enviar a sus hijos, cuyas edades oscilaban entre los 7 y 15 años, a la escuela para lo que se instituyó el famoso “policía escolar” que tenía la función de conducir por la fuerza a los niños que se resistían a asistir a clase150. La educación pública obligatoria se constituyó en una estrategia de las elites para impartir sus visiones y perpetuar su poder, al respecto dice Frank Safford que “la elite por lo general, consideraba la instrucción primaria como un instrumento para la inculcación de la religión, moralidad y el orden social, para la propagación del conocimiento y de la lealtad al gobierno republicano y para el fomento del desarrollo económico”151.
147
Gómez Contreras, Elías, La ciudadanía en el radicalismo, Bogotá, Universidad Javeriana, 2009. 148
Cardona Zuluaga, Patricia, “La nación de papel. Textos escolares, política y educación en el marco de la reforma educativa de 1870”, en Co-herencia 6, 2007, p 88-113. 149
Raush, Jane, La Educación durante el Federalismo. La Reforma escolar de 1870, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo -Universidad Pedagógica Nacional, 1993. p 84-86. 150
Jaramillo Uribe, Jaime, “La Educación en Colombia 1.880-1.930”, en Nueva Historia de Colombia. Tomo IV, Bogotá, Planeta, 1991, p 228 151
Safford, Frank, El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional- El Áncora Editores, 1989, p 79-80.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
57 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En términos de financiamiento, la reforma busco distribuir los costos de la educación de tal manera que participaran la nación, los Estados y los distritos. La nación tendría a su cargo el sostenimiento de las escuelas normales estatales, instituciones orientadas a la formación de los maestros, piedra angular de todo el proyecto educativo152, para ello debía proveerla de todos los útiles necesarios para la educación y también se responsabilizaba de la dotación de las bibliotecas públicas. Mientras los Estados confederados garantizaban el costo de las escuelas rurales y un auxilio a los distritos más pobres, a la vez cubrían todos los costos generado por el consejo de instrucción pública. Y finalmente los distritos eran responsables de la infraestructura de las escuelas en términos de dotación y construcción. Las escuelas fueron divididas en 5 tipos: primarias, primarias superiores, de niñas, normales nacionales y seccionales y casas de asilo (hogares infantiles). La aplicación del decreto orgánico dio cierta flexibilidad concediéndole a cada Estado la facultad emitir modificaciones eso fue aprovechado por algunos Estados donde el clero y el partido conservador tenían una fuerte influencia política y la hostilidad hacia la reforma educativa fue evidente, tal es el caso de Antioquia Tolima, y Cauca que no impusieron el artículo 36 del decreto que trataba de la obligatoriedad de la educación laica. El más grave problema que afrontó este proyecto fue la iliquidez económica de los Estados confederados que afecto definitivamente el buen funcionamiento de la enseñanza en términos de dotación y circulación de material didáctico y la imposibilidad del pago puntual de los catedráticos. Pero la guerra fue la causa mayor de desestructuración del sistema educativo radical ya que muchas escuelas dejaron de cumplir sus funciones para convertirse de forma parcial cuarteles militares153. Más allá de abrir escuelas y nombrar maestros, los radicales buscaron consolidar un proyecto de largo aliento, que incluía desde la fundación de hospicios para niños pobres hasta la publicación de periódicos, cartillas y textos escolares, con miras en la masificación de las prácticas de lectura, consolidando un proyecto que significaría una verdadera revolución cultural que serviría como soporte de la consolidación de su programa político. Al respecto concluimos con lo que afirma Patricia Cardona:
“La creciente preocupación de los políticos decimonónicos por organizar y sistematizar la instrucción pública: apertura de escuelas y centralización de sistemas escolares, y el desvelo por elevar los niveles de alfabetización, respondía al hecho de que en Occidente la ciudadanía se concebía soportada en la capacidad lectora y escritora, lo que también servirá para medir el nivel de inclusión de los países en los parámetros racionales de la modernidad. La educación, entendida como un todo que fusiona la transmisión de valores fundamentales de la
152
Loaiza Cano, Gilberto, “El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870”, en Historia Crítica 35, 2007, p 62-91. 153
Sastoque, Edna y García, Mario, “La guerra civil de 1876-1877 en los andes nororientales colombianos”, en Economía Institucional 22, 2010, p 193-214.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
58 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
cultura con principios políticos democráticos, será un mecanismo de definición de la nación y de la creación de una identidad nacional”154.
En este ensayo pretendemos mostrar como fue el proceso de consolidación del Colegio del Estado dentro del contexto del proyecto educativo radical en el Estado Soberano de Bolívar entre 1870 y 1880. El texto está dividido en dos partes, en la primera se analiza el proyecto educativo radical en el Estado Soberano de Bolívar. En la segunda parte se aborda el proceso de consolidación del Colegio del Estado dentro del contexto del proyecto educativo del Estado Soberano de Bolívar. Para concluir, el texto se cierra con unas consideraciones finales.
1. LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO SOBERANO DE BOLÍVAR
El decreto del 1° de noviembre de 1870 del presidente Eustorgio Salgar fue reglamentado en el Estado de Bolívar el 3 de agosto de 1871, con muy pocas diferencias con el DOIP, que incluyó la llegada del pedagogo alemán Julio Wallner en febrero de 1872, pero luego fue derogado por medio de la ley del 4 de diciembre de 1872. Es decir, El Estado Soberano de Bolívar aceptó temporalmente el DOIP con ciertas restricciones ya que el 4 de diciembre de 1.872 el gobierno estatal aprobó la ley 1º que declara la voluntad de rescindir el convenio entre el Estado y la Unión y se considera reestructurar para Bolívar un ordenamiento particular de la instrucción pública155. El proyecto de ley de instrucción pública propuesto por el Estado de Bolívar reglamentaba el convenio con la nación en lo concerniente a los renglones de inversión, a las funciones del poder federal, a los privilegios de los empleados de la instrucción pública, al tipo de escuelas a crear y al funcionamiento de las instituciones educativas156. Esta nueva ley entró en vigencia en enero de 1873 reglamentando en detalle todo lo relacionado con la instrucción pública:
“Está ley formalizaba la creación de la Escuela Normal del Estado, con el mismo criterio de formar maestros idóneos que regenten las escuela primarias y superiores del Estado; se organiza en el Colegio del Estado, las Escuelas de Ciencias Naturales, Literatura y Filosofía, Medicina, Jurisprudencia, Náutica; La Academia del Bello Sexo; La potestad de contratar profesores extranjeros en los términos que crea más conveniente; la adopción de los reglamentos internos de las instituciones educativas; La potestad del libre nombramiento y remoción del director de instrucción pública primaria y secundaria, los criterios de selección de los alumnos internos de las escuelas normales; el establecimiento de bibliotecas públicas en cada Escuela Superior de Varones; los sueldos de los empleados de instrucción pública.”157
154
Cardona Zuluaga, Patricia, “La nación de papel. Textos escolares, política y educación en el marco de la reforma educativa de 1870”, en Co-herencia 6, 2007, p 88-113. 155
Malkún Castillejo, William, “La reforma educativa de 1870 en el Estado Soberano de Bolívar”, Amauta 15, 2010, p 137-156. 156
Archivo Histórico de Cartagena (AHC). Gaceta de Bolívar. Cartagena 4 de octubre de 1871. P. 126. 157
Malkún Castillejo, William. “La reforma educativa de 1870 en el Estado Soberano de Bolívar”
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
59 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Igualmente este ambicioso proyecto tenía sus vacíos y generaba algunas dudas en los funcionarios de la instrucción pública como se percibe en el informe anual del director general de instrucción pública del año 1874:
“El poder ejecutivo con una previsión que le hace honor, ha diferido la reorganización de la enseñanza, esperando que la práctica la ilustre, durante el año en curso, a efecto de contar con más probabilidades de acierto, y hacer así más estables las disposiciones que dicte (...).Por lo demás, no habiendo dato alguno que nos haga conocer la bondad o los defectos de la última ley sobre instrucción pública, la prudencia aconseja no tocarla; esperar que sea la experiencia la que falle acerca de ella.”158
Entre los aspectos más importantes de los 215 artículos de la ley estaba el que versaba los métodos de enseñanza y la actividad, tanto pública como privada de los maestros. Igualmente establecía la necesidad de crear una escuela anexa a la normal para la práctica y ejercicio pedagógico de los normalistas, quienes podían alternar como directores. El espíritu de la norma apuntaba a formar hombres sanos de cuerpo y espíritu, dignos y capaces de ser ciudadanos en una sociedad que se pensaba republicana y libre159. En este sentido, el decreto de instrucción pública en Bolívar estaba acorde con la filosofía del DOIP y conceptos como derechos, libertad, tolerancia y ciudadanía, sobresalen en este texto160. El 15 de diciembre de 1878 se adiciona una ley que establece que la instrucción es pública o privada, la primera la organiza y dirige el Estado en los establecimientos que él sostiene, la segunda la fomenta y la apoya el Estado pero está a cargo de los particulares y se da en establecimientos privados161. En el año 1881 el Estado Soberano de Bolívar acordó con el gobierno federal la aceptación de las disposiciones del DOIP comprometiéndose a hacerlo cumplir en todas las escuelas públicas del Estado a la vez que aceptaba que el gobierno central nombrara un director de instrucción pública para el Estado162. En términos generales, las disposiciones legales del Estado de Bolívar no distaba de las directrices del DOIP nacional, en lo único que se discernía era en la regulación y control administrativo y político de la educación en el Estado. Las mencionadas disposiciones legales establecía que
“La instrucción pública se divide en tres grandes ramos, a saber: 1º. La enseñanza; 2º. La Inspección; 3º. La Administración. La enseñanza es primaria i profesional. La primera es elemental i superior, la segunda general i especial. La enseñanza elemental comprende los conocimientos indispensables a todas las clases sociales, de uno i otro
158
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, octubre 4 de 1871. P. 78. 159
Núñez, Ketty Elena, La reforma educativa radical en Cartagena: 1870-1877. Antecedentes, puesta en práctica y fracaso, Tesis de grado. Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 2003. P. 26. 160
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena 8 de febrero de 1873. No. 845. P. 3. Decreto Orgánico de Instrucción Pública del Estado Soberano de Bolívar. 161
Biblioteca Bartolomé Calvo (BBC). Recopilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar. Cartagena: Tipografía Araujo, 1876. P. 210-214. Ley 1º. del 4 de diciembre de 1872 y ley 2º. del 15 de diciembre de 1873. 162
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, diciembre 5 de 1881. P. 27.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
60 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
sexo. La superior que también se llama secundaria, abraza las nociones científicas necesarias a las personas industriosas para el acertado ejercicio de su profesión u oficio. La enseñanza primaria se da en la Escuela Normal, en la Academia del Bello Sexo, i en las escuelas públicas del Estado. La enseñanza profesional se da en el Colegio del Estado. En la Escuela Normal se educan los individuos que se han de dedicar al magisterio de las escuelas”163
La educación primaria ocupó la mayor atención de las autoridades del Estado de Bolívar, pues debían estatuirse en todo el territorio del Estado sin importar la condición social de los educandos. Buscaron educar a estudiantes entre los 7 a los 14 años de edad, ya que esta según los radicales, es la base en la que se forman todas las capacidades intelectivas. Los programas académicos varían de acuerdo al sexo. A los niños se les enseña lectura, escritura, aritmética, sistema legal de pesas y medidas, elementos de lengua castellana, ejercicios de composición y recitación, nociones de geografía e historia patria y constitución tanto Nacional como la del Estado, Higiene, y en la medida de lo posible religión. A las niñas además de algunas de las materias indicadas, se estableció la enseñanza de obras de agujas, economía domestica, moral y una que otra asignatura que convengan para la buena atención del hogar164. En el año de 1873 se jerarquiza la dirección de la instrucción pública en el Estado de Bolívar cuya máxima autoridad era el director general de instrucción al que le correspondía visitar las instituciones educativas, redactar el reglamento de las mismas, revisar los textos que se utilizaban, conocer y aplicar los progresos de la instrucción en otros países y organizar el presupuesto para el buen funcionamiento de la instrucción, luego venía el inspector provincial de instrucción y finalmente estaba el inspector distrital de instrucción. Con relación a los directores de escuela estaban obligados a estudiar la filosofía del método pedagógico de Pestalozzi que era difundido en la prensa local y nacional e igualmente se debían estudiar por parte de los directores de escuela los libros sugeridos por el alemán Julio Wallner, que recordemos que había sido traído de Alemania para dirigir la Escuela Normal de Cartagena. Por la importancia y cantidad de funciones que ejercía, el director de escuela era la figura central de todo el andamiaje educativo y el primer funcionario en materia educativa en cada distrito y el verdadero modelo de ciudadano165. En este sentido, en 1870 el gobierno nacional comenzó a promover en todos los Estados la formación de maestros para las escuelas primarias a través de las Escuelas Normales, bajo los métodos más modernos, ya que la republica que
163
Biblioteca Bartolomé Calvo (BBC). Recopilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar. Cartagena: Tipografía Araujo, 1876. P. 210-214. Ley 1º. del 4 de diciembre de 1872 y ley 2º. del 15 de diciembre de 1873. 164
Malkún Castillejo, William. “La reforma educativa de 1870 en el Estado Soberano de Bolívar”. 165
Loaiza Cano, Gilberto, “El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870”, Historia Crítica 35, 2007, p 62-91.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
61 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
se pretendía construir estaba soportada en un nuevo ideal de ciudadano capaz de enfrentar los retos de la modernidad166. Para las autoridades del Estado de Bolívar, contextualizados con todo este ideario radical, la Escuela Normal ocupaba especial atención sobre todo con lo relacionado con el proceso de admisión. El director de instrucción pública hacía la convocatoria pública que se publicaba en la prensa oficial para proveer las plazas de para la Escuela Normal. Los requisitos establecidos en sus inicios fueron sencillos: tener 18 años cumplidos, gozar de buena salud, poseer buena conducta y superar el examen de conocimiento. Se designarían, previo examen, diez alumnos que debían pasar a ser internos, procurando elegir en lo posible de todas las provincias del Estado, posteriormente se estableció que el plan de enseñanza debía incluir entre otras asignaturas, algebra, geometría, aritmética, física, química, historia patria, historia natural, inglés y pedagogía metódica167. La inversión que realizaba el Estado en la formación de cada uno de los futuros maestros, que necesitaba con urgencia el Estado de Bolívar para materializar el proyecto educativo en todo su territorio, era altísimo y podía superar los 150 pesos anuales168. En el Estado Soberano de Bolívar se hizo todo lo posible por llevar a cabo las directrices trazadas desde el gobierno central en materia educativa y el discurso educativo llevado a la práctica por las autoridades buscó seguir las pautas que se proponía en la Unión con miras a construir un ciudadano instruido, civilizado y en capacidad de desarrollar los ideales que el liberalismo radical planteaba para construir la Nación que la nueva república necesitaba. En esta perspectiva y gracias al esfuerzo del Estado, para el caso de Bolívar, la escolaridad creció significativamente aumentando no sólo los establecimientos educativos sino el número de estudiantes y de instructores. Los diferentes informes relacionados con la instrucción pública, revelan, además de las necesidades que tenían los establecimientos educativos, un gran interés por parte de los dirigentes y entes encargados de la educación, de que esta se desarrollara en los términos que planteaba la ley169. Al igual que en todo los Estados federados de la Unión, la principal problemática con que contó la expansión de la educación y el desarrollo del proyecto educativo radical en el Bolívar Grande, fue la deficiente situación financiera de las rentas del Estado, que hacían muy difícil la materialización plena del proyecto educativo federal170. Con relación a la legislación educativa el Estado Soberano de Bolívar construyó todo un cuerpo legislativo que posibilitara la programación, la
166
Baez, Miryam, Las escuelas normales y el cambio educativo en los Estados Unidos de Colombia en el periodo radical 1870–1886, Tunja: Rudecolombia- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Uptc. p 57. 167
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, noviembre 25 de 1873. P. 55. 168
Malkún Castillejo, William, “La reforma educativa de 1870 en el Estado Soberano de Bolívar”. 169
Caicedo, Daysi - Maldondo, Araceli, Informes sobre instrucción pública en el Estado Soberano de Bolívar: 1866-1880, Tesis de grado. Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 2008. P. 14. 170
Mejía Osorio, Mónica, La reforma educativa de 1870 en Cartagena: el interés por popularizar la instrucción pública, Tesis de grado. Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 2005. P. 26.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
62 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
organización, la administración e inspección en materia educativa, todo este esfuerzo normativo y legal se visualiza en los múltiples decretos, leyes y proyectos de ley que en materia de instrucción fueron publicados en la prensa oficial en el periodo estudiado. Este gran discurso legal y normativo lo que dejaba ver era los anhelos y el ideal de educación que habita el imaginario de las elites bolivarenses. Todo este cuerpo normativo y legal construido en materia educativa tenía su vinculo matriz en el DOIP emitido por el Estado federal y promulgado por el gobierno de la Unión y que luego sería adaptado a los necesidades y posibilidades del Estado Soberano de Bolívar. Es de resaltar para el caso de Bolívar, el papel de suma importancia que jugó la prensa oficial en la difusión y promoción de todo lo relacionado con el desarrollo del proyecto educativo radical en territorio bolivarense. Fueron en sus páginas donde hizo presencia toda la legislación que en materia educativa se confeccionó por parte del poder legislativo estatal, convirtiendo a la prensa oficial en un verdadero vehículo de socialización y comunicación del debate sobre el tema de la instrucción pública171. Lo que permite visualizar la prensa oficial del momento es un gran esfuerzo por parte de la elite dirigente por mejorar la calidad de la educación y construir y afianzar un discurso que fomentara en los diferentes sectores de la población un compromiso con la realización del proyecto educativa oficial como mecanismo primordial en el proceso de construcción de una verdadera sociedad democrática moderna y progresista172. En materia legislativa la instrucción pública en el Estado soberano de Bolívar estuvo organizada de acuerdo al DOIP en tres grandes ramas que cubrían la enseñanza, la administración y la inspección. La Escuela Normal y la Academia del Bello Sexo y el Colegio del Estado fueron proyectados como los tres principales establecimientos en donde se impartía la enseñanza en el Estado173. La Escuela Normal concebida como el eje de la Reforma de 1870, en Bolívar, luego de muchos debates, se inauguró en 1872 y funcionó en el mismo edificio donde se encontraba el Colegio del Estado, luego se hizo toda una campaña en la prensa oficial para que se construyera un local propio para la Escuela Normal:
“Consecuentes con el propósito de propender a la unidad de acción a favor de la actitud tan provechosa como paternal del gobierno, en cuanto a la instrucción pública, y de corresponder dignamente por este medio al llamamiento que ha hecho en el sentido el patriotismo; celoso de otra parte, de la independencia de que es indispensable rodear al nuevo sistema de instrucción, a efecto de alejar toda influencia que tienda de algún modo a viciarla en su práctica hasta prestarle acaso en definitiva un carácter promiscuo que no debe tener; deseando buscar la propiedad en el servicio, e impedir colisiones funestas a la marcha de la instrucción, originadas en la heterogeneidad de sus reglamentos;
171
Núñez, Ketty Elena. La reforma educativa radical en Cartagena: 1870-1877. Antecedentes, puesta en práctica y fracaso. 172
Caicedo, Daysi - Maldondo, Araceli, Informes sobre instrucción pública en el Estado Soberano de Bolívar: 1866-1880. 173
Malkún Castillejo, William. “La reforma educativa de 1870 en el Estado Soberano de Bolívar”.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
63 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
os hemos propuesto igualmente que la Escuela Nacional creada o sostenida en esta ciudad por el gobierno nacional sea inmediatamente trasladada a un local propio.”
174
Los alumnos-maestros designados por el Estado por medio de un proceso de admisión para ocupar las plazas de la Escuela Normal tenían derecho a habitación, alimentos, asistencia doméstica, enseñanza y uso de los útiles escolares175. La Academia del Bello Sexo diseñada exclusivamente para la instrucción de la mujer y que había sido creada en el año 1840, se convirtió dentro del contexto del proyecto educativo del Estado Soberano de Bolívar en el eje de instrucción y formación de la mujer bolivarense. Esta funcionaba en la calle Gastelbondo No 637 y su financiación dependía en gran medida del Estado y de los auxilios de las familias de la elite que enviaban a sus hijas a educarse en esta institución donde se formaban en el estudio de la aritmética, la gramática española, el inglés, el francés, el dibujo, los bordados, la economía doméstica, la costura, la música, el baile, las maneras de buena sociedad y moral176. El Colegio del Estado fundado como institución educativa superior en el año 1827 por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar con el nombre de Universidad del Magdalena y del Istmo. Posteriormente, en razón a cambios de tipo territorial y político la Universidad del Magdalena y del Istmo pasó a ser la Universidad de Cartagena en el Claustro de San Agustín. En el periodo radical se denominó Colegio del Estado y se proyecto dentro del programa educativo oficial como el máximo ente de educación y formación superior del Estado. Allí se formaron intelectuales destacados en la vida nacional y regional como Rafael Núñez y Antonio González Carazo. Contaba con tres facultades: medicina y ciencias naturales, derecho y ciencias políticas y filosofía y letras. Para ser parte del cuerpo estudiantil del Colegio, los futuros alumnos debían enviar a la Secretaria de Estado un manifiesto escrito con su puño y letra, firmado por su padre, madre, o tutor en papel sellado, acompañado de la prueba legal de ser granadino, su edad y el certificado de buena conducta. Luego debía asistir a la presentación de un examen público de conocimiento en materias como: geometría, lectura, escritura, aritmética, algebra y realizar la traducción al español de un texto en inglés o francés177. Los alumnos que vivían fuera de Cartagena podían ser auxiliados por sus compañeros que residían en la ciudad y sólo pagaban el valor de la matricula que era para el año de 1872 de $0.50178. Los demás alumnos internos pagaban al rector una pensión anual de ciento cuarenta y cuatro pesos, para tener derecho a habitación, los alimentos, agua, alumbrado y servidumbre. El Estado sufragaba los costos de un estudiante por cada provincia que reuniera los
174
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, octubre 24 de 1874. P. 32. 175
Caicedo, Daysi y Maldondo, Araceli. Informes sobre instrucción pública en el Estado Soberano de Bolívar: 1866-1880. 176
Buenahora, Giovanna, Las publicaciones dirigidas al ‘Bello Sexo’ y la educación femenina en Cartagena. 1871-1899, Tesis de grado. Programa de Lingüística y literatura. Universidad de Cartagena. 2001. p. 54 177
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 7 de marzo de 1858. P. 19. 178
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 21 de enero de 1872. P. 38.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
64 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
requisitos señalados. El Colegio del Estado estaba dirigido por un Rector quien debía presentar informes anuales sobre el funcionamiento de la institución. Otros funcionarios del Colegio eran el inspector, el portero, los directores de las diferentes escuelas o facultades y los catedráticos. El Colegio se convirtió en uno de los establecimientos educativos de mayor continuidad en el Estado permaneciendo hasta 1886179.
2. EL COLEGIO DEL ESTADO: UN PROYECTO DÉBIL.
La promulgación del DOIP nacional en el año de 1870 encontró a la máxima institución de educación superior del Estado de Bolívar en una difícil situación organizativa y financiera como se puede constatar en los informes de las autoridades publicados en la prensa oficial en este periodo. En visita realizada al Colegio del Estado el 27 de febrero de 1870 por el secretario general del Estado José M. Royo Torres, presidente de la Junta Superior de Instrucción Pública, con motivo de realizar el informe anual de inspección, que sería presentado al Ciudadano Presidente del Estado, dicho funcionario se quejaba por la falta de dotación en el área de medicina y por el desorden que exhibían algunos alumnos en clase:
“Hallándose dando lecciones en el establecimiento los profesores de Anatomía i de Matemáticas, nos presentamos en sus aulas. El primero nos manifestó, que sus alumnos adelantaban en lo jeneral; pero que este progreso no podía ser sólido ni positivo sin una sala anatómica, provista por lo menos de dos cajas de disección. Se pasó lista a la clase, resultó que faltaban cinco alumnos. El segundo de los catedráticos citados nos informo, que la asistencia era regular i que no desconfiaba del buen resultado de sus afanes en favor de la instrucción de la juventud; i luego se quejó de las molestias que frecuentemente le ocasionaban alguno de los alumnos por el poco orden que guardaban en la clase; lo que hacía que empleara un tiempo precioso en corregirlos i amonestarlos. Nosotros exhortamos a los jóvenes presentes a que fueran aplicados i tuviesen, apercibiéndoles con adoptar medidas enérgicas si en la próxima visita se repetían los desagradables informes que acabamos de oír. Con lo cual dimos por terminado el acto, acordando presentar a la Junta Superior de instrucción pública la siguiente proposición: “Excítese al Poder Ejecutivo para que la mayor brevedad posible, establezca en el hospital de caridad una sala anatómica con las mesas, cajas de disección i demás útiles que estime conveniente el profesor de Anatomía del Colejio del Estado.”180
Luego en el mismo informe se manifiesta como en la continuación de la visita al Colegio del Estado, se encontró a los catedráticos dando lecciones de historia antigua y de Aritmética. El funcionario se sorprendía que no estuvieran en clase todos los alumnos y los profesores manifestaron que era porque no todos los estudiantes tenían texto, ante lo que se propuso que todos asistieran así fuera a escuchar las disertaciones orales. En el segundo salón donde se impartía la clase de anatomía no había sino dos alumnos externos y los docentes dijeron
179
Caicedo, Daysi y Maldondo, Araceli. Informes sobre instrucción pública en el Estado Soberano de Bolívar: 1866-1880. p 30. 180
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 24 de julio 1870. P. 32.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
65 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que era por ser el segundo día de carnaval. En la tarde se hizo la visita a las clases de de historia sagrada, moral, gramática castellana, geografía, historia natural y mineralogía, los salones estaban desiertos a causa del carnaval. En su informe final propone el funcionario que por ningún motivo se debe de dejar de impartir clase por parte de los catedráticos y que igualmente los estudiantes deben asistir sin ningún pretexto para ausentarse181. En informe presentado por el rector del Colegio del Estado Manuel M. Casas al secretario general del Estado el 31 de julio de 1871, el funcionario explicaba la difícil situación financiera de la institución:
“Fueron admitidos como alumnos internos oficial tres jóvenes enviados por la provincia de Corozal, uno por la de Chinú, uno por la de Lorica, uno por la de Magangué i dos por la del Cármen, fue necesario abrir en el mes de Febrero los cursos de Fundamentos de la Fé i Moral, de los que me encargué yo gratuitamente, impulsado por el deseo de prestar mis servicios a la instrucción pública, i de aliviar la situación del Tesoro, que no permitiría rentar un Catedrático.”182
Igualmente manifiesta como el Doctor Manuel Fortich, enterado de varios jóvenes que querían estudiar derecho internacional, solicito la dictar la cátedra la cual se le otorgo pero con la condición de que fuera gratuitamente. Después manifiesta que varios alumnos de la escuela de jurisprudencia le solicitaron el favor de que les impartiera lecciones de economía política, a lo que el funcionario acepto gustoso. También expone como le tocó reemplazar al docente Antonio C. Royo, el cual se encontraba en licencia, en el curso de idioma español, pero fue imposible conseguir su reemplazo para los demás cursos que dictaba como eran los de geología y mineralogía, fitología y zoología. A pesar de las dificultades financieras, plantea el señor rector que la marcha del Colegio es bastante regular y agradece a los catedráticos ad honorem por su comedida disposición. También esboza que los alumnos internos oficiales, con muy marcadas excepciones son muy aplicados y laboriosos, exhibiendo una buena conducta y disciplina. Termina su informe exigiendo a las autoridades del Estado mayor participación y atención a las diferentes dificultades que presenta la máxima institución educativa del Estado:
“Creo que se presenta la oportunidad de hacer en la organización del Colejio las reformas que la experiencia ha demostrado ser necesarias i de establecer además los medios de hacer efectivas las reglas que se juzgue conveniente fijar como base indispensable para la marcha ordenada de la educación. Hoi existen esas reglas, pero no están acompañadas de la sanción correspondiente para hacerlas efectivas. Estas reglas i los medios coercitivos para hacerlas cumplir, no vulneran derecho alguno. Este se tiene a la enseñanza gratuita, es verdad; pero el Gobierno tiene derecho indispensable de reglamentar los establecimientos de instrucción pública.”183
181
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 24 de julio 1870. P. 35. 182
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 3 de agosto de 1871. P. 41. 183
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 3 de agosto de 1871. P. 43.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
66 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Finalmente entrega el rector del Colegio del Estado en su informe, unos datos estadísticos relacionados con las finanzas y gastos de la institución en el año inmediatamente anterior:
“Resulta que ese período se gastaron en el personal del Colejio $ 6.989,22 i en el material se invirtieron $3.474, 27 lo que da un total de $ 10.463,49. Pero es necesario tener en cuenta: 1.º que del Tesoro del Estado solo salieron $ 5.597,63, pues la rentas propias del Colejio produjeron $4.865,85; 2.º que en la suma de gastos están comprendido como $ 1.000,00 invertidos en la adquisición de varias maquinas e instrumentos para el gabinete de Física, de un pequeño museo de Historia natural i de algunos otros muebles para el Establecimiento; i 3.º que también se han hecho gastos para la adquisición de libros, vestidos, uniformes, &, que no se verifican todos los años.”
Igualmente plantea el funcionario, con relación a las escuelas que deben existir en el Colegio, que se deben limitar por el momento y debido a lo apretado de la situación financiera a las escuelas de Literatura y Filosofía, de Medicina, de Jurisprudencia y la de Náutica, mientras continúe siendo financiada por el gobierno de la Unión. Pero igualmente insiste en la necesidad futura de la creación de una escuela de Arte y oficio, anexa al Colegio, y una escuela de Ciencias Naturales que comprenda las siguientes materias: botánica, zoología, química general, física matemática y médica, anatomía comparada, química analítica y Tecnológica, cristalografía y mineralogía, geología y paleontología, metalurgia y explotación de minas, química agrícola, farmacognosia y Filología, y agricultura e insiste en la necesidad de hacer un sacrificio económico para adquirir un profesor competente. Para terminar, se queja porque a consecuencia de la guerra franco-prusiana no hayan podido llegar a la escuela de medicina “el hombre clástico, las cajas de diseccion, las lentes acromaticos de que se pidieron a Europa poco antes de terminarse la administración anterior” 184. A mediados del año 1872 una fuerte epidemia golpeó notablemente la ciudad provocando el cierre temporal del Colegio del Estado. En el informe anual presentado por el rector al secretario general del Estado se insiste en esta situación:
“Las circunstancia aflictivas que venimos atravesando por consecuencia de la epidemia reinante, que también me atacó a mediados del mes anterior, ha motivo la demora que U. habrá notado. El 1. º de Enero tuvo lugar la apertura de los cursos i la sesión solemne para la distribución de los premios de los alumnos que fueron declarados con derechos (…) Aunque había 8 alumnos internos pensionistas al comenzar el año, i en el curso del mes de Enero entró otro, todos se han retirado; pero debo advertir que 7 permanecieron en el claustro hasta el 30 de Junio, en que por razón de la epidemia, salieron de él para ir al lado de sus familias (…) no se han examinado todas las clases, porque la epidemia dispersó a los alumnos, dejando de concurrir los externos, i retirándose los internos al lado de sus familias (…) La marcha del Establecimiento ha sido satisfactoria, i habría tenido el Gobierno ocasión de apreciarla, si la
184
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 3 de agosto de 1871. P. 45.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
67 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
epidemia, que viene desgraciadamente haciendo sentir sus maléficos efectos hace más de un mes, no hubiera hecho necesario suspender la enseñanza, como lo dispuso el Poder Ejecutivo en su decreto de 13 de Julio último, que ha tenido su fiel cumplimiento.”185
A pesar de estas adversas circunstancias la máxima autoridad de esta institución manifiesta que se ha avanzado mucho en el proceso de dotación bibliográfica de la biblioteca del Colegio y resalta que se haya adquirido 33 volúmenes donados por la comunidad, contando la biblioteca con más de 250 volúmenes hasta el momento, pero que debido a la epidemia la campaña de donaciones bibliográficas se haya suspendido y concluye diciendo que “abrigo la esperanza de no terminar mi período sin dejarla provista, por lo menos de 500 volúmenes”. También se lamenta este funcionario de que la penuria del tesoro no ha permitido utilizar el crédito de $ 2.000 votados por la asamblea para dotar a la escuela de medicina de los instrumentos y demás objetos necesarios para que la enseñanza sea más productiva, como tampoco se haya podido establecer el anfiteatro anatómico186. En su informe del año 1873 el rector insiste en la grave situación financiera del Colegio que no ha permitido el estableciemiento del anfiteatro para la escuela de medicina:
“Aunque el decreto por el cual se establece el anfiteatro anatómico, se dictó desde el 7 de Febrero último, no se ha dado cumplimiento, por la situacion angustiosa del Tesoro público. Es urjente seriamente pensar en el establecimiento de dicho anfiteatro, sin el cual es imposible que la Escuela de medicina pueda adelantar en sus estudios; i será mui sensible ademas, que por falta de uso contribuyente a dañar las cajas de diseccion que hace tanto tiempo posee el Colejio. Así mismo se hace sentir cada dia más el estado lamentable del Hospital de caridad, donde debieran ir a dar las lecciones de Clínica los Catedráticos respectivos.”187
Igualmente se lamenta el rector Manuel M. Casas de que la marcha del Colegio no haya sido satisfactoria como debiera ser debido en gran parte a la inobservancia de las reglas de orden y disciplina establecidas en el decreto orgánico y en el reglamento interior del establecimiento, toda esta circunstancia agravada por el hecho de la falta de compromiso de los padres de familia con el proceso de educación de sus hijos:
“Los alumnos se excusan de la no asistencia a las clases o de la falta de lecciones aprendidas, alegando que sus padres o acudientes no les proporcionan los libros necesarios. Esto me ha obligado a requerir a los dichos padres i acudientes para que cumplan con ese deber, dándole avisos de las faltas de sus hijos o recomendados a las clases &. Sensible es decir que, en lo jeneral, los padres de familia se cuidan poco en invijilar la conducta de sus hijos con relacion al Colejio; de tal manera, que no averiguan si asisten a nó a las clases; si preparan bien o nó sus lecciones; que libros necesitan; qué conducta observan; si sufren o nó los exámenes correspondientes; que calificaciones obtienen; &. &; i los actos literarios que tiene lugar sin la asistencia de ellos, con rarísimas
185
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 19 de agosto de 1872. P. 31. 186
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 19 de agosto de 1872. P. 33. 187
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 11 de septiembre de 1873. P. 41.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
68 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
excepciones. Yo siento una verdadera pena al exponer los hechos; pero no debo disimular la verdad por amarga que ella sea.” 188
En el informe de la dirección general de instrucción pública del año 1874 se asevera que a pesar que la situación de infraestructura del Colegio del Estado ha venido mejorando notablemente y que se cuenta con un personal de empleados y profesores eficientes, la motivación para matricularse en la institución por parte de los jóvenes bolivarenses ha disminuido notablemente siendo muy común ver clases con tres, dos y aun un solo alumno189. En el informe del año 1875 el rector del Colegio del Estado Juan P. Jiménez agradece los esfuerzos del Ciudadano Presidente por mejorar en todo sentido la situación de la institución educativa: “Siento una positiva satisfacción, por la circunstancia feliz de encontrarse hoi el Colejio del Estado, en una situación bonancible, hasta donde lo permite la posibilidad del Gobierno. Debido en gran parte a los esfuerzos patrióticos del Ciudadano Presidente.” 190 Luego convoca a las corporaciones municipales del Estado a que envíen al establecimiento alumnos financiados con sus propias rentas. Igualmente se queja en este informe que el sueldo de los catedráticos no llega con puntualidad lo que ha provocado inconformidad y afirma que “no comprendemos como es que teniendo el Colegio rentas propias, no se dediquen estas religiosamente al pago de sus empleados”191. Para el año 1876 la situación financiera del Colegio del Estado se complica y se agrava por la circunstancia de competencia que le plantea la Escuela Normal dirigida entonces por el ciudadano alemán Julio Wallner y que comparte el mismo edificio del Colegio:
“Si se atiende a las dificultades consiguiente al choque de dos enseñanza en cierto modo opuesta con la colocación que se a presentado a la Escuela Normal, allí sin haberse tal vez tenido en cuenta que siendo diferentes estos dos institutos en cuanto a su objeto, así como a la forma de su enseñanza, es evidente que cada uno de ellos reclama una esfera completamente independiente para su necesaria actividad. Mas por fortuna, el esmerado celo de los superiores del Colejio, unido a la muy recomendable cooperación del entendido Director, de la Escuela Normal, señor Julio Wallner, ha llegado a suplir, en lo posible, la falta que se nota en el cumplimiento de las formalidades en referencia. A este cuadro hasta cierto punto desconsolador, bien podría añadir como otra de las circunstancias capaces de producir la ruina del establecimiento, con detrimento de la dignidad del gobierno, la desdeñosa que se observa en los pagos de los sueldos que allí se devengan; hecho de no poca significación si se considera el desaliento que naturalmente proporciona al empleado la no remuneración de su trabajo, pues aunque mucho puede esperarse del patriotismo en beneficio de tal situación, fácil es comprender que hai por desgracia
188
AHC. Gaceta de Bolívar. Cartagena, 26 de septiembre de 1873. P. 17. 189
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 15 de enero de 1875. P. 22. 190
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 16 de julio de 1875. P. 29. 191
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 16 de julio de 1875. P. 30.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
69 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
condiciones harto desfavorable que sofocan un tanto la inspiraciones de aquel noble sentimiento.”192
Concluye su informe resaltando la difícil situación financiera que atraviesa la institución y ruega por la necesidad urgente de dotar a la escuela de medicina de un gabinete completo para las prácticas de sus alumnos. En el informe del mismo año del director general de instrucción pública se hace una relación de capital humano con que cuenta la institución del Colegio del Estado en ese momento:
“Este Establecimiento consta en el semestre actual de los empleados siguientes: un Rector, un Inspector, dos Catedráticos de Medicina, uno de Filosofía, uno de Telegrafía, uno de Música, un ayudante de Física, i Matemáticas, un Secretario i un Portero bedel. El Rector, el Inspector i el Secretario son además catedráticos de Literatura i Filosofía, i el 1º da también lecciones de jurisprudencia. Además de los empleados dichos, hai en el mencionado Colejio tres Catedráticos de Náutica, que en la actualidad dan lecciones de Ingles, Física, Jeometria práctica, Dibujo lineal, Aljebra, Francés, Metrica Retórica i Poética. Concurren a las distintas clases del colejio el número de alumnos siguientes: Medicina 3, Jurisprudencia 2, Literatura I filosofía 22, Telegrafía 10, Música 2. Además concurren como asistentes de la clase de Medicina 3, a las Id de jurisprudencia 2. Total 44.”193
Termina diciendo el funcionario que le parece que la organización del Colegio es defectuosa y complicada lo que implica un poner en marcha un proceso de reorganización urgente dándole forma y armonía con nuevos métodos de enseñanza aprovechando que allí funciona la Escuela Normal, esta situación se agrava por el hecho de la muy baja cantidad de estudiantes matriculados muy a pesar de que la enseñanza es gratuita, lo que amerita una reforma urgente por parte del gobierno194. En informe del director general de instrucción pública del año 1878 señala que la situación locativa del Colegio del Estado es realmente ruinosa lo que impide su normal funcionamiento:
“El edificio en que está establecido el Colejio exije algunas reparaciones. La mayor parte de sus techos, cuyas tejas han descendido en gran parte, dejando pasar las aguas con demasiada facilidad en la estacion lluviosa i a causa de esto, la madera de los mismos se deteriora mas i mas cada día; de suerte que el Gobierno debe proceder hacerles las refacciones que demandan para evitarse mas tarde mayores gastos. Como los techos mas deteriorados son aquellos que cubren el claustro donde se encuentran objetos valiosos destinados tanto a la enseñanza como al ornato del Colejio, exijen por lo mismo una pronta reparacion, e ínterin esto se verifica, hecho trasportar muchos de esos objetos a las habitaciones del claustro del sud, que son las que se encuentran en mejor estado de conservacion. Creo, pues, conveniente que el Gobierno
192
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 2 de septiembre de 1876. P. 39. 193
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 5 de septiembre de 1876. P. 46. 194
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 5 de septiembre de 1876. P. 47.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
70 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
consagrado a este asunto la atencion que merece, proceda a ser que se refaccionen, según lo permita el estado del Tesoro i los urjentes gastos que este tiene que hacer, los susodichos techos i muchas ventanas, puertas, &, que están en el mismo caso que estos, salvando así de las ruinas este valioso edificio que cuesta ya al Estado unos miles de peso i que difícilmente podrá remplazarse por otro.”195
El informe del director general de instrucción pública del año 1880 nos permite afirmar que la situación económica y financiera del Colegio del Estado no había mejorado y la falta de dotación de materiales académicos estaba al orden del día, situación agravada por la falta de asistencia de docentes y estudiantes a las aulas de clase, lo que le daba a la institución un aspecto de desolación permanente196. Después de casi una década de haber salido a la luz el Decreto de Organización de la Instrucción Pública en Bolívar, la máxima institución de educación superior del Estado atravesaba por una grave crisis financiera, de la que prácticamente nunca salió durante todo este periodo. Crisis producto, en parte, del abandono estatal y de la mala administración que no pudieron consolidar un proyecto educativo institucional solido, ambicioso y de gran proyección. La pobreza financiera del Estado tampoco posibilitó que llegaran los recursos financieros para construir un proyecto de educación superior de gran alcance dentro del Colegio del Estado y el deterioro locativo, la falta de personal idóneo y la precaria dotación escolar condujeron a esta institución a una situación de bancarrota próxima al colapso. CONSIDERACIONES FINALES La reforma educativa de 1870 implicó a pesar de todas las dificultades, sobre todo de carácter financiero, una transformación muy significativa para la educación del Estado de Bolívar. Esta transformación se tradujo en el crecimiento de la cobertura educativa sobre todo en las diferentes provincias, que nos permite afirmar que el impacto que tuvo la reforma educativa debe medirse tanto en términos cualitativos como cuantitativos. En el fondo fue creció la calidad de la educación como también creció la cantidad de establecimientos educativos que se construyeron. La documentación permite reconocer de forma relativa hasta qué punto se vieron reflejados en Bolívar los propósitos que buscaba el decreto general de la instrucción pública. Pero lo que sí se percibe en estos informes es que la ampliación de la cobertura educativa si fue un hecho notable. En cuanto a la ampliación de la cobertura educativa, por ejemplo, aparte de las escuelas creadas en el distrito de Cartagena, es notorio en el marco de los gobiernos radicales el interés por crear centros educativos en gran parte del Estado de Bolívar. Así, se organizaron escuelas en Chimá, Sahagún, Mompox, Margarita, Talaigua, Tubara, El Carmen, Guamo, Zambrano, Arjona, Pie de la Popa,
195
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 19 de agosto de 1876. P. 39. 196
AHC. Diario de Bolívar. Cartagena, 30 de agosto de 1880. P. 56.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
71 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Santa Catalina, Chinú, Lorica, Ciénaga de Oro, Montería, Majagual, San Sebastián de Madrid, Piojo, Repelón, Magangué, entre otras. Con relación a la asignación de recursos para la educación, la administración estatal prestó su máxima atención en este aspecto y con base en las disposiciones emanadas del decreto orgánico se asignaron en el mismo sentido, mayores recursos económicos y mejores dotaciones que garantizaran la puesta en marcha y el buen funcionamiento de los centros educativos. Acorde con esto, el Estado implementó medidas como la potestad que dio al concejo municipal de Cartagena para aumentar los gastos en la instrucción pública si fuera necesaria. De igual forma, se incentivó a los profesores de las distintas escuelas, exonerándolos del pago de impuestos (servicio personal, contribución directa), del servicio militar y de otras obligaciones. Otras circunstancias que revelan la preocupación por mejorar, tanto la cobertura como la calidad de la educación, se comprueba en la asignación de becas a varios estudiantes de las diferentes provincias del Estado. Todas estas circunstancias nos permiten afirmar que la revolución educativa planteada por el radicalismo liberal desde el gobierno central tuvo gran acogida en el seno de las autoridades bolivarenses y en este sentido se promovió la filosofía de la reforma educativa en todas las disposiciones legales y normativas del Estado. Que la reforma educativa haya tenido dificultades en su aplicación, sobre todo de carácter financiero, es otra cosa. Pero las buenas intenciones de parte de la elite dirigente en este sentido fueron notorias. Otro aspecto que entorpeció de alguna manera la implementación de la reforma educativa en Bolívar fue el poco interés mostrado por los padres para enviar sus hijos a las aulas de clases. Esta falta de compromiso por parte de los padres de familia para con el proceso de educación de sus hijos se explica en parte por la ignorancia y falta de ilustración al respecto por parte de los progenitores. Situación que el Estado desestimó y en este sentido no se aplicó ningún plan de choque. Pero lo que si vale la pena resaltar es que el peor obstáculo y enemigo de la reforma educativa en Bolívar fue la ausencia de un proyecto financiero sólido y eficiente que le permitiera sostenerse como soporte económico para poder alcanzar las metas trazadas en este sentido por parte del Estado. Simplemente la reforma se quedó en buenas intenciones que no se materializaron en buenas obras por falta de recursos. Ese fue el caso del Colegio del Estado. El Colegio del Estado a pesar de ser la máxima institución educativa de educación superior fue de alguna manera, dentro del contexto de la transformación educativa que se pretendía establecer en el territorio bolivarense, la más subestimada. El Estado no prestó la atención requerida a esta institución, sus máximos esfuerzos estuvieron dirigidos al fortalecimiento de la educación primaria y normalista. La educación superior representada por El Colegio del Estado fue la más sacrificada. Al tema de la falta de recursos hay que sumarle el desorden administrativo que condujo a la institución a una crisis permanente de la cual no pudo escapar en todo este periodo. La mala dotación académica y de infraestructura hay que agregarle la muy baja calidad de su personal administrativo y docente. Como es posible que la planta docente se soportara fundamentalmente en profesores que trabajaban ad
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
72 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
honorem y fuera de eso a los empleados no se les pagara puntualmente sus honorarios, esta situación lo que refleja es un verdadero caos administrativo. En conclusión el proyecto de la reforma educativa en lo concerniente al Colegio del Estado como institución oficial de educación superior fue dentro del contexto educativo del Estado Soberano de Bolívar, un proyecto débil. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA Fuentes Primarias Archivo Histórico de Cartagena (AHC). Gaceta de Bolívar. Diario de Bolívar. Biblioteca Bartolomé Calvo (BBC). Recopilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar. Cartagena: Tipografía Araujo, 1876. Bibliografía Aguilera Peña, Mario, “La Presidencia en los 9 Estados Soberanos de Colombia. El poder ejecutivo en el sistema Federal, 1853-1885”, en Credencial Historia 56, 1994 pp 6-7. Buenahora, Giovanna, Las publicaciones dirigidas al ‘Bello Sexo’ y la educación femenina en Cartagena. 1871-1899, Tesis de grado. Programa de Lingüística y literatura. Universidad de Cartagena. 2001. Baez, Miryam, Las escuelas normales y el cambio educativo en los Estados Unidos de Colombia en el periodo radical 1870–1886, Tunja, Rudecolombia- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Uptc. Caicedo, Daysi y Maldondo, Araceli, Informes sobre instrucción pública en el Estado Soberano de Bolívar: 1866-1880, Tesis de grado. Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 2008. Cardona Zuluaga, Patricia, “La nación de papel. Textos escolares, política y educación en el marco de la reforma educativa de 1870”, en Co-herencia 6, 2007, p 88-113. Castaño, Gonzalo, “Los Radicales y la Educación”, Credencial Histórica 66, 1995, pp 8-11. Cruz Rodríguez, Edwin, “El federalismo en la historiografía política colombiana (1853-1886).”, en Historia Crítica 44, 2011, pp 104-127. Gómez Contreras, Elías, La ciudadanía en el radicalismo, Bogotá, Universidad Javeriana, 2009. Jaramillo Uribe, Jaime, “La Educación en Colombia 1.880-1.930”, en Nueva Historia de Colombia. Tomo IV, Bogotá, Planeta, 1991.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
73 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
-----------------------------. “El proceso de la educación en la República (1830-1886)”, Nueva Historia de Colombia, tomo 2, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura - Editorial Planeta, 1989. Loaiza Cano, Gilberto, “El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870”, en Historia Crítica 35, 2007, pp 62-91. Malkún Castillejo, William, “La reforma educativa de 1870 en el Estado Soberano de Bolívar”. Amauta 15, 2010, pp 137-156. Mejía Osorio, Mónica, La reforma educativa de 1870 en Cartagena: el interés por popularizar la instrucción pública, Tesis de grado. Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 2005. Monroy Hernández, Claudia Liliana, “De Federalismo a Regeneración. El paso de Estados Soberanos a Departamentos Político-Administrativos. Boyacá, 1886-1903”, en Historelo 7, 2012, pp 220-238. Núñez, Ketty Elena, La reforma educativa radical en Cartagena: 1870-1877. Antecedentes, puesta en práctica y fracaso, Tesis de grado. Programa de Historia. Universidad de Cartagena. 2003. Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994, Norma, Bogotá, 1995. Pardo, Rafael, La historia de las guerras, Bogotá, Ediciones B, 2004. Raush, Jane, La Educación durante el Federalismo. La Reforma escolar de 1870, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo - Universidad Pedagógica Nacional, 1993 Safford, Frank, El ideal de lo práctico. El desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional- El Áncora Editores, 1989. Sastoque, Edna y García, Mario, “La guerra civil de 1876-1877 en los andes nororientales colombianos”, Economía Institucional 22, 2010, pp 193-214. Tirado Mejía, Álvaro, El Estado y la Política en el Siglo XIX, Bogotá, El Ancora Editores, 1978. Verdugo, Pedro Carlos, “Educación y política en el siglo XIX: los modelos laico liberal y católico-conservador”, en Revista Historia de la Educación Colombiana 6-7, 2004, pp 81-98.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
74 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LOS HOMBRES DE COLOR DE CARTAGENA Y PERNAMBUCO EN LA
ERA DE LA INDEPENDENCIA: TRAYECTORIAS Y ESTRUCTURAS (1808-
1830)
LUIZ GERALDO SILVA
Universidad Federal de Paraná /CNPq, Brasil Hace un par de décadas que el sociólogo Pierre Bourdieu criticó lo que llamó de “la ilusión biográfica”, es decir, la idea de que la “historia de vida” aislada de las estructuras, de los campos sociales en los cuales los individuos encarnan distintos “agentes” a lo largo de su vida, puede tener estatuto de cientificidad sociológica197. Para él, hemos que construir una noción de trayectoria como “la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio de devenir y sometido a incesantes transformaciones”. El sentido más profundo de la noción de trayectoria, bajo esta perspectiva, remite a los tantos desplazamientos de los individuos en el espacio social, o sea, “en los diferentes estados sucesivos de la estructura de la distribución de las diferentes clases de capital que están en juego en el campo considerado”198. Sin embargo, hay actualmente una moda entre los historiadores de estudian trayectorias de individuos que vivieron en el pasado, pero muchos de ellos lo hacen como si fuesen “historias de vida”, es decir, “biografías” basadas en miles de documentos recogidos en sitios lejanos y leídos con minuciosidad, cuyas preguntas centrales siempre si refieren a la naturaleza de las disposiciones u opciones de individuos aislados199. Estas análisis son, en general, destituidas de exámenes previos de las estructuras o, como prefiero, de las configuraciones sociales de distintas escalas en que los individuos crearon las bases de sus trayectorias e influirán en sus desarrollos por medio de sus relaciones con otros individuos que les eran interdependientes Es posible decir, además, por inspiración en la Sociología procesual de Norbert Elias200, que lo que intento presentar aquí es un modelo teórico verificable de la configuración que una persona formaba en su interdependencia con otros individuos201. El individuo de que me ocupo aquí se llama Emiliano Felipe Benicio, un hombre de color nacido en la capitanía de Pernambuco, en la América portuguesa, y que estuvo activo en la era de las revoluciones atlánticas, o sea, entre las tres últimas décadas del siglo XVIII y las primeras tres décadas del siglo siguiente. Tras luchar, entre 1823 y 1825, en las revoluciones de la independencia de
197
Bourdieu, Pierre, “La ilusión biográfica”, en Historia y Fuente Oral, nº 2, 1989, p 27-31. 198
Ibíd. p 31. 199
Reis, João José - Gomes, Flávio - Carvalho, Marcus J. M. O alufá Rufino. Tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (c. 1822-c. 1853), S. Paulo, Cia. das Letras, 2009 200
Elias, Norbert, Envolvimento e distanciamento. Estudos sobre sociologia do conhecimento, Lisboa, Dom Quixote, 1997. p 45-53. 201
Elias, Norbert, Mozart, sociologia de um gênio, R. de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1995. p 18-19.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
75 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Brasil, él siguió para los Estados Unidos y después para Santo Domingo, llegando finalmente en la Gran-Colombia, donde solicitó el ingreso en las tropas negras bajo el comando de Bolívar. Su trayectoria y sus caminos por el mundo atlántico remiten a las conexiones entre las crisis de los imperios portugués, inglés, francés y español y entre las prácticas e ideologías revolucionarias ahí desarrolladas. Por otro lado, sus pasos conectan a los espacios de las crisis y de las revoluciones, mayormente la gran encrucijada de todos ellos: el mar Caribe. El sitio de donde partió Emiliano Felipe Benicio en Brasil, la capitanía de Pernambuco, y la región para adonde él siguió, el Caribe colombiano, dos áreas herederas de distintos imperios ibéricos, conservaban rasgos muy semejantes en términos de la configuración de sus poblaciones y acerca de la manera de controlarla por medios institucionales. En 1763, Pernambuco tenía una población general de 90.109 personas, de las cuales solamente 23.299 eran cautivas. Los esclavos totalizaban, por tanto, el 26% de toda la población, cuya gran mayoría era formada por los hombres de color libres. 202 Desafortunadamente, si puede saber la cantidad exacta de hombres libres de color que vivía en Pernambuco solamente en 1810. En este año, la población había saltado para 391.986 personas, de las cuales el 26%, o sea, la misma proporción de mediados del siglo XVIII, seguía siendo esclava. Los hombres y mujeres libres de color, muchísimos más numerosos, llegaban al 42% de la población, o sea, contabilizaban cerca de 164 mil personas. En la era de las revoluciones, la población del Caribe de Nueva Granada revelaba un perfil igual. Hacia los años finales del siglo XVIII ya se percibía esa composición en que los hombres de color libres constituían el grupo mayoritario en las ciudades y provincias específicas de aquél virreinato. De acuerdo con el censo de 1780, el 56,7% de la población de la Ciudad de Cartagena, por ejemplo, era formado por hombres y mujeres de color libres, mientras los esclavos representaban solamente el 15,7% de la población local. En 1779, la Provincia de Cartagena presentaba una población total aproximada de 118.750 habitantes. De éstos, el 66% eran hombres de color libres y sólo el 8% eran esclavos203. En todo el virreinato de Nueva Granada, los grupos sociales basados en colores tenían proporciones más o menos semejantes. En 1778, se estimaba que la población total del virreinato era de 828.775 personas, y que los hombres y mujeres de color sumaban el 55,6% de su total. Hacia 1810, había cerca de 1.095.00 habitantes en el virreinato, de las cuales el 63% eran de negros y mulatos204.
202
Mapa geral dos fogos, filhos, filhas, clérigos, pardos forros, pretos forros, agregados, escravos, escravas, Capelas, Almas, Freguesias, Curatos e Vigários; com declaração do que pertence a cada termo, total de cada comarca, e geral de todas as Capitanias de Pernambuco, Paraíba, Rio grande, e Ceará; extraído no estado em que se achavam no ano de 1762 para 1763: sendo Governador e Capitão General das sobreditas Luiz Diogo Lobo da Silva. Biblioteca Nacional. Divisão de Manuscritos. Mapas Estatísticos da Capitania de Pernambuco. 3, 1, 38, fl. 01. 203
Lasso, Marixa, Myths of harmony. Race and republicanism during the Age of Revolution, Colombia, 1795-1831, Pittsburgh, University Pittsburgh Press, 2007. p 18-19. 204
Smith, T. Lynn, “The Racial Composition of the Population of Colombia”, Journal of Inter-American Studies, vol. 8, nº 2, 1966, p 215.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
76 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En este mismo año de 1810, había en Nueva Granada solamente 78 mil esclavos, o sea, cerca del 7% de la población total205. Así, pues, en la era de las revoluciones, los hombres y mujeres de color libres constituían el grupo más grande de la población no solamente en Pernambuco, la vieja y tradicional capitanía azucarera de Brasil, pero también en Nueva Granada y en el Caribe colombiano. Ello reflejaba el tráfico de esclavos, muy activo en estas regiones de la Afro-América desde el siglo XVI. Al largo de los siglos XVI y XVII el puerto de Cartagena había sido la principal destinación de esclavos para el imperio español. Entre 1526 y 1685 el 55% de todos los desembarques de cautivos para la América hispánica habían sido llevados a efecto ahí206. Considerando exactamente los mismos años, es decir, de 1526 hasta 1685, Pernambuco había recibido la segunda parte más grande de todos los esclavos transportados al Brasil. De los 635 mil esclavos desembarcados en la América portuguesa en aquellos años, 207 mil, o el 32% del total, habían quedado en Pernambuco. 207 La vasta población de hombres y mujeres de color del Caribe colombiano y de Pernambuco de la segunda mitad del siglo XVIII y de las primeras décadas del siglo siguiente era heredera de aquellos miles de cautivos. Sus descendientes americanos, también producidos por el mestizaje, habían conquistado la libertad mediante los conservadores métodos de la manumisión, y el tráfico continuado había producido condiciones que tornaban posible manumitir y mantener tasas proporcionalmente iguales o crecientes de cautivos en las plantaciones y en la artesanía de las villas y ciudades208. En suma, el mestizaje, las manumisiones y el tráfico de esclavos continuo tuvieron papel relevante en la creación de una camada social con valores muy específicos, y que lejos estaba de caracterizarse como “ambigua”, como es frecuente leernos en la historiografía sobre ella. Estructuralmente, los pardos, morenos y mulatos de Brasil o del Caribe colombiano podrían tener posiciones sociales importantes en el mundo de las castas, puesto que muchos de ellos eran dueños de pequeñas propiedades rurales o urbanas, y además podrían asumir posiciones importantes en las mesas directoras de sus propias cofradías o en la oficialidad de las milicias de los hombres de color. Muchos de ellos, por lo menos en Brasil, eran amos de esclavos209. Estas posiciones destacadas en las instituciones coloniales les permitían encimar jerarquías que tenían sentido solamente entre las castas – una vez que estas eran formadas por hombres de color que no tenían honor y que eran maculados por su vinculación directa con el trabajo mecánico y por su
205
Kuethe, Allan. J, “The Status of the Free Pardo in the Disciplined Militia of New Granada”, en The Journal of Negro History , vol. 56, nº 2, 1971, p 107. 206
Mendes, António de Almeida, “The foundations of the system: a reassessment of the slave trade to the Spanish Americas in the sixteenth and seventeenth centuries”, en Eltis, D. and Richardson, D. (Eds.). Extending the frontiers. Essays on the new transatlantic slave trade database, New Haven, Yale University Press, 2008. p 86-87. 207
Para las estimativas, veáse el website The Trans-Atlantic Slave Trade Database (http://www.slavevoyages.org/). 208
Marquese, Rafael de Bivar, “A dinâmica da escravidão no Brasil: resistência, tráfico negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX”, Novos Estudos – CEBRAP, nº 74, 2006, pp. 107-123. 209
Costa, I. de N. da e Luna, F. V. “A presença do elemento forro no conjunto de proprietários de escravos”, en Luna, F. V., Costa, I. de N. e Klein, H. S, Escravismo em São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, Imprensa Oficial/Edusp, 2009. p 449-459.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
77 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
vinculación ancestral con la esclavitud. Había, pues, una dinámica social y una autonomía en esta configuración social formada por los hombres y mujeres de color, cuya lógica y sentido estaba en común acuerdo y en sintonía con los prejuicios que les eran devotados por los miembros blancos de la iglesia y de la nobleza inmaculada y honrada. O sea, los pardos y mulatos hombres y mujeres formaban una configuración social particular pero interdependiente en relación a las configuraciones más generales de los imperios portugués y español y del mundo atlántico.
Quiero destacar aquí, particularmente, los tercios y regimientos de pardos y morenos, puesto que es desde estas instituciones que empieza y se ahonda la trayectoria de Emiliano Felipe Benicio. En mi visión, los tercios y regimientos de hombres de color eran medios de control social incorporados en el self de los propios controlados. Gracias a ello, los rangos importantes en las jerarquías, las posiciones de comando, se cambiaban en objetos de disputa social y en medios de representación que funcionaban para fuera y para dentro de la configuración en que vivían los hombres de color. En los primeros años de la conquista, fue la ausencia de enraizamiento social en la América que había hecho de los afro-descendientes los individuos más aptos allá de los europeos para portar armas en nombre del Rey. Si a los indígenas ello había sido posible en los primeros dos siglos de la colonización, es un hecho que en las primeras décadas del siglo XVIII son pocas o casi ningunas las compañías formadas por indios en los virreinatos y capitanías portuguesas y españolas de América210. En el virreinato de Nueva Granada había por lo menos 12 tercios o regimientos de pardos y morenos entre 1760 y 1810211, mientras que había en Pernambuco en 1759 15 compañías de morenos, con 1.323 soldados y oficiales, y 31 compañías de pardos, que congregaban a 1.401 soldados. 212 O sea, los batallones de pardos y morenos eran una realidad creciente en las Américas ibéricas a lo largo del siglo XVIII, mientras los batallones indígenas eran ya, entonces, una reminiscencia. El carácter creciente del proceso de institucionalización de las milicias de los hombres de color, cuyo ápice había sido experimentado por la época de las reformas de fines del siglo XVIII213, coincidía, por otro lado, con el proceso de enraizamiento social de estos grupos en las sociedades americanas y con la consolidación de sus configuraciones sociales particulares y dotadas de dinámicas propias y relativa autonomía y de sus jerarquías.
210
Raminelli, R, “Privilegios y malogros de la familia Camarão”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], Colóquios, posto online no dia 17 Março 2008. Vinson III, Ben - Restall, Matthew, “Black soldiers, native soldiers”, en Beyond black and red African-native relations in colonial Latin America, Restall, Matthew (Org.), Albuquerque, University of New Mexico Press, 2005.p 29-36. 211
Marchena F., Juan, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, Madrid, Mapfre, 1992. p 121-122. 212
Ofício do governador da capitania de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo os mapas demonstrativos das forças militares daquela capitania. AHU-PE, cx. 84, doc. 7184. Recife, 22 de fevereiro de 1759. 213
Marchena F., Juan y Kuethe, Allan. J. Presentación: militarismo, revueltas e independencias en América Latina, en Marchena F., Juan y Kuethe, Allan (Eds.). Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en disperas de la Independencia, Castellón de la Plana, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2005. p 12.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
78 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Es a este cuadro teórico que tenemos que conectar la trayectoria de Emiliano Felipe Benicio, lo cual encontramos cambiando su nombre en 1823, cuando acrece el apellido indígena Mundrucú, que representaba su opción por la América y por la independencia de Brasil. Sabemos muy poco acerca de él antes de entonces. Dicen unos historiadores recientemente que Emiliano Mundrucú era hijo de un cura, pero no conozco la documentación que atestigua esta afirmación214. Lo que sé es que Mundrucú decía haber luchado en las fuerzas de la efémera república creada en Pernambuco en 1817, que había sido hecho comandante del batallón de pardos llamado Bravos de la Patria creado en junio de 1821215, y que participara efectivamente, en setiembre de 1822, de la deposición de la primera junta de gobierno constitucional de Pernambuco, forzando a las élites blancas la aceptación de la ruptura con Portugal216. Como propone Múnera, ocurrió igual en Cartagena con los hombres de color, que impusieron a las élites criollas la ruptura con España en 1812, durante la fase anacrónicamente conocida como “patria boba”217.
En septiembre de 1824, cuando las fuerzas del gobierno central tomaron la ciudad de Recife y avanzaban por el interior de la provincia, Agostinho Bezerra Cavalcante de Souza, que comandaba los batallones Monte Brechas, de morenos, y Emiliano Felipe Benício Mundrucú, que comandaba los Bravos da Patria, de pardos, empezaron juntos con otros insurgentes una marcha al norte, de manera a continuar la lucha contra el emperador y su peculiar independencia. El 29 de noviembre de 1824 finalmente esta columna se rindió y depuso las armas. De regreso a Recife, en la madrugada del 15 al 16 de diciembre de 1824, Mundrucú abandonó al grupo juntamente con otros revolucionarios. En el Manifiesto que hace a la Nación Colombiana Emiliano Felipe Benicio Mundrucu, Mayor Comandante de Segundo Batallón de Cazadores de la División Republicana de Pernambuco, dirigido al respetable público y ejército de la República de Colombia, éste narra su trayectoria después de la fuga.218 “Felizmente en el camino yo pude escaparme”, dice él, “y después de haber estado oculto algún tiempo, me marché a Boston. De esta ciudad en donde encontré no vulgar acogimiento, pasé a Santo Domingo; volví otra vez a Boston, y últimamente llegué a Puerto Cabello en donde, no menos que en Boston, fui muy bien recibido”. Conforme un testigo de la década de 1830, el “Mayor Emiliano” había escapado “para los Estados Unidos donde casó con una mujer de su color”.219 Aparentemente, esta mujer llegara con él a Gran-Colombia y después al Brasil, cuando regresó a Pernambuco, como escribo adelante, en la década de 1830.
214
Reis y Gomes 2009: 293 215
Costa, F. A. Pereira da, Anais pernambucanos. 8 vol, Recife, FUNDAJ, 1983. p 66. 216
Silva, Luiz Geraldo, “Pernambuco y la independencia: entre el federalismo y el unitarismo”, en Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2013. pp. 1-32. 217
Múnera C., Alfonso, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821), Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, 2008. p 203-205. 218
Emiliano Felipe Benicio Mundrucu. Manifiesto que hace a la Nación Colombiana Emiliano Felipe Benicio Mundrucú, Mayor Comandante de Segundo Batallón de Cazadores de la División Republicana de Pernambuco, dirigido al respetable público y ejército de la República de Colombia. In: Chacon, Vamireh (Ed.). Da Confederação do Equador à Grã-Colômbia. Brasília: Senado Federal, 1983, pp. 194-199. 219
Menezes, Manoel Joaquim de. História médica brasileira e da Revolução de Pernambuco em 1824. S.l.: s.n., 183-, 79 p. Biblioteca Nacional, II-32,01,009 – Manuscritos, fls. 16-17 y 33.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
79 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En la Gran-Colombia, Mundrucú afirmó mantener “las mismas ideas y los mismos sentimientos” que le hiciera luchar en las revoluciones de la independencia de Brasil. En consecuencia, él escribe, “me presenté sin demora al Benemérito General el Excelentísimo Señor José Antonio Paez, quien me recibió con su usual blandura y civilidad, dándome al mismo tiempo las más lisonjeras esperanzas”.220 Concluyendo su Manifiesto, el militar pardo de Brasil conminaba a los “famosos republicanos, bravos soldados, que habéis ganado y sostenéis la libertad colombiana, ved aquí a un republicano más, ved aquí a un hermano vuestro de armas: yo deseo naturalizarme entre los unos, yo deseo igualmente alistarme entre los otros”. 221 Desafortunadamente, poco si sabe de la vida de Mundrucú en la Gran-Colombia. La revelación de esta parte fundamental de su trayectoria queda a la espera de investigaciones en los archivos nacionales de Colombia y Venezuela. Sin embargo, es un hecho que Mundrucú era solamente uno de los tantos extranjeros que luchaban en los ejércitos de la Gran-Colombia de estos años. Con efecto, él no era siquiera el único de Brasil a ingresar en los ejércitos bolivarianos. Lo mismo pasó a José Ignacio de Abreu y Lima, cuya carrera militar le tornó persona cercana a Bolívar y al mismo Antonio Paez a quien Mundrucú se acercó en la década de 1820222. Las razones que vinculaban Mundrucú a la Gran-Colombia eran, por supuesto, las mismas que llevaron, desde 1818, Abreu y Lima a luchar por una patria que no era la suya de nacimiento. En la era de las revoluciones, sea por razones ideológicas o meramente de empleo en la guerra a sueldo, estos vínculos parecían más frecuentes que si puede imaginar hoy. Las configuraciones sociales en convulsión en consecuencia de las crisis de los imperios ibéricos, estaban intrínsecamente conectadas y hacían parte de en una configuración atlántica más amplia que determinaba, en última análisis, los destinos de las configuraciones que identificamos con los Estados y naciones emergentes. El concepto de nación no era nacionalista, mas internacional, y el republicanismo parecía un concepto a ser defendido en distintas regiones del mundo atlántico, y no solamente en un único sitio. Volviendo ahora a Pernambuco, subrayo que está profusamente presente en las narrativas del siglo XIX el intento de una masacre en mayo de 1824, durante la revolución de independencia. Tal intento ocurrió exactamente en el barrio de Recife, el barrio-puerto donde se concentraba la mayor parte de los comerciantes portugueses de grosso trato y sus cajeros. Sus causas tienen que ver con el hecho de que entre los meses de abril y junio de ese año el mercenario británico John Taylor, contratado por el emperador Pedro I de Brasil para reprimir a sus opositores, comandó el bloqueo al puerto de Recife para obligar la adhesión de la provincia de Pernambuco al gobierno central. En junio, el barco del bloqueo asaltó a la barca de registro del puerto, incendiándola y matando a sus tripulantes. En esa ocasión, el pueblo de la ciudad entendió que había mancomunación entre portugueses residentes en Recife y marineros de Taylor, lo que le llevó a iniciar linchamientos en los barrios centrales, que
220
Emiliano Felipe Benicio Mundrucu. Manifiesto que hace..., p. 198. 221
Idem, ibidem. 222
Costa, F. A. Pereira da, Dicionário biográfico de pernambucanos célebres, Recife, Typografia Universal, 1882. p 549-555.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
80 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
fueron atajados por el gobierno provincial. Un historiador del siglo XIX, Francisco Augusto Pereira da Costa, atestigua que el “batallón de pardos, cuyo comandante era el mayor Emiliano Filipe Benício Mundrucú, participaba de inconfesables sentimientos hostiles a los hombres blancos y sobre todo a los portugueses”. Según este mismo historiador, le tocó a Mundrucú promover “una reunión de militares y paisanos sus partidarios”, en la cual se decidió “el saqueo de aquel barrio en represalia del asesinato de la guarnición de la barca de registro”. Le tocó a el “buen negro” Agostinho Bezerra Cavalcante e Souza, mayor de los Monta Brechas, el batallón de morenos, oponerse “al terrible Mundrucu” y a sus “perversos intentos”. Según Pereira da Costa, “Agostinho Bezerra era un hombre distinguido y honrado; negro, sí, pero de alma y sentimiento blanquísimos”223. A pesar de sus buenas referencias, Agostinho fue condenado a pena capital por sentencia del 23 de diciembre de 1824. Afirma Pereira da Costa que “varias personas importantes, todas las que le prestaron servicio a favor de la orden pública por ocasión del motín popular” contra los portugueses del barrio de Recife, recomendaron “la clemencia imperial”. Incluso la Comisión Militar y el Consejo de Estado sugirieron perdón a Agostinho Bezerra, pero el emperador fue inclemente a todos los pedidos. El “buen negro” fue ahorcado el 19 de marzo de 1825, a los treinta y siete años de edad224. Mundrucú, todavía, volvió a Brasil al tiempo del gobierno de Diogo Antonio Feijó (1834-1837), el primer regente uno del imperio de Brasil. No volvió por Pernambuco, y sí por Rio de Janeiro, adonde fue nombrado por el gobierno central comandante de una de las fortalezas de Recife, la fortaleza de Brum. No obstante, Mundrucú tuvo su nombramiento rechazado por el gobierno provincial en consecuencia de sus “malos precedentes”. 225 Sin embargo, el 11 de abril de 1837 Emiliano Felipe Benício Mundrucú salió en su propia defensa. Escribió de su puño y letras otra versión de esos hechos en un artículo publicado en el Diário de Pernambuco. Según él, la “noche del 23 de junio” de 1824 cuando una “Embarcación del Bloqueo atacó el Registro del Puerto, defendido por Soldados del Batallón, que Comandé”, hubo una gran conmoción en el barrio de Recife. Al “amanecer del día 24”, sigue Mundrucú, “el Populacho desenfrenado empezó a cometer hostilidades contra los supuestos enemigos internos” – un concepto siempre empleado por los blancos en Brasil para describir a los africanos, y que ahora era utilizado por un afro-descendiente para se referir a los portugueses. La actitud de Mundrucú, conforme él mismo, fue la de formar “el Cuerpo de mi Comando en pleno día”, e indagarle al gobierno de la provincia cuáles eran “sus órdenes”. Estas fueron “rondar la Ciudad para tranquilizarla, y evitar la continuación de las desórdenes”. También acudió para ese mismo fin el “Capitán Agostinho Bezerra”. “Sucede, empero, que al final de la Revolución él y yo fuimos presos, yo pude evadirme, y él tuvo que responder a Comisión Militar, que desgraciadamente lo juzgó”. “En esa ocasión”, sigue Mundrucú, “su abogado, que era el Señor Doctor Bento Joaquim de Miranda Henriques se acordó de
223
Costa, F. A. Pereira da, Anais pernambucanos. 9 vol, Recife, FUNDAJ, 1983. p 59-66 224
Costa, F. A. Pereira da, Dicionário biográfico de pernambucanos célebres. 7-12 225
Menezes, Manoel Joaquim de. História médica brasileira e da Revolução de Pernambuco em 1824. S.l.: s.n., 183-, 79 p. Biblioteca Nacional, II-32,01,009 – Manuscritos, fl. 33.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
81 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
cargarme todo lo odioso para salvar a Agostinho, ya que yo estaba ausente, y escapé, y él en peligro de perder la vida, como perdió: entonces se acordó de solicitar a algunos hombres del Comercio atestados a favor de Agostinho y en contra de mí, y ellos en esa ocasión se mostraron más compasivos que justos, y cedieron a las instancias que les hicieron, y yo aparecí como el Tirano de Pernambuco, y Agostinho como su pacificador, su Iris, su Ángel de la Paz!”. Además, Mundrucú afirma que al regresar a Recife en la década de 1830, Miranda “tuvo la amabilidad de manifestármelo, pidiéndome que no me escandalizase con eso, teniendo en cuenta la intención que lo guió, y que pronto me daría una certificación de abono”. Y, efectivamente, esa certificación, junto con muchas otras, vino a público en abril de 1837.226 Sin embargo, en la historiografía sobre las revoluciones de independencia en Brasil, tanto la producida en el siglo XIX, como la publicada recientemente, el “Ángel Agostinho” y el “Tirano Mundrucú” son imágenes cristalizadas e incontestables.227 Estos episodios dejan muy claro como las trayectorias de los individuos están conectadas con campos de tensiones y equilibrios inestables de poder que oponen y crían dificultades para aproximar analíticamente las funciones sociales de las personas que las encarnan. Al largo de las crisis de los imperios ibéricos este campo de tensiones se alargó muchísimo, y abarcó configuraciones de dimensiones atlánticas, rompiendo con los límites locales o imperiales ya de difícil contención al largo del Antiguo Régimen. Por otro lado, nosotros, historiadores, elaboramos modelos teóricos desde de los testigos disponibles, y estos pueden nos traicionar. Los tantos historiadores que repiten, desde el siglo XIX hasta nuestros días, la versión del ángel Agostinho y del diablo Mundrucú podrían, por lo menos, conocer mejor la documentación de que si sirven. Conocer una trayectoria y conectarla con configuraciones sociales más vastas es un ejercicio teórico imprescindible, pero hay que ser bien informado por los datos empíricos. Así podremos, responsablemente, construir modelos de análisis que vean el mundo desde el Caribe, y el Caribe desde el mundo. BIBLIOGRAFÍA Bourdieu, Pierre, “La ilusión biográfica”, en Historia y Fuente Oral, nº 2, 1989, pp. 27-33. Costa, F. A. Pereira da, Anais pernambucanos. 10 vols, Recife, FUNDAJ, 1983. Costa, F. A. Pereira da, Dicionário biográfico de pernambucanos célebres, Recife, Typografia Universal, 1882. Costa, I. de N. da e Luna, F. V. “A presença do elemento forro no conjunto de proprietários de escravos”, en Luna, F. V., Costa, I. de N. e Klein, H. S,
226
Emiliano Felipe Benício Mundrucú, Correspondência, Diário de Pernambuco, Recife, 11 de abril de 1837, Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, caja Mundrucú. 227
Véase, entre muchos otros, los antiguos trabajos de Costa (1882: 9 e 1983, 9: 156-159), y los más recientes los de Leite (1989:33), Mello (2004: 201).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
82 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Escravismo em São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, Imprensa Oficial/Edusp, 2009. Elias, Norbert, Envolvimento e distanciamento. Estudos sobre sociologia do conhecimento, Lisboa, Dom Quixote, 1997. Elias, Norbert, Mozart, sociologia de um gênio, R. de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1995. Kuethe, Allan. J, “The Status of the Free Pardo in the Disciplined Militia of New Granada”, en The Journal of Negro History , vol. 56, nº 2, 1971, pp. 105-117. Lasso, Marixa, Myths of harmony. Race and republicanism during the Age of Revolution, Colombia, 1795-1831, Pittsburgh, University Pittsburgh Press, 2007. Leite, Glacyra Lazzari, Pernambuco 1824: a Confederação do Equador, Recife, Editora Massagna, 1989. Marchena F., Juan y Kuethe, Allan. J. Presentación: militarismo, revueltas e independencias en América Latina, en Marchena F., Juan y Kuethe, Allan (Eds.). Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en disperas de la Independencia, Castellón de la Plana, Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2005. Marchena F., Juan, Ejército y milicias en el mundo colonial americano, Madrid, Mapfre, 1992. Marquese, Rafael de Bivar, “A dinâmica da escravidão no Brasil: resistência, tráfico negreiro e alforrias, séculos XVII a XIX”, Novos Estudos – CEBRAP, nº 74, 2006, pp. 107-123. Mello, Evaldo Cabral de, A outra independência: o federalismo pernambucano de 1817 a 1824, São Paulo, Editora 34, 2004. Mendes, António de Almeida, “The foundations of the system: a reassessment of the slave trade to the Spanish Americas in the sixteenth and seventeenth centuries”, en Eltis, D. and Richardson, D. (Eds.). Extending the frontiers. Essays on the new transatlantic slave trade database, New Haven, Yale University Press, 2008. Múnera C., Alfonso, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821), Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, 2008. Raminelli, R, “Privilegios y malogros de la familia Camarão”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], Colóquios, posto online no dia 17 Março 2008. Reis, João José y Gomes, Flávio, “Repercussions of the Haitian Revolution in Brazil, 1791-1850”, en Geggus, David P - Fiering, Norman, The World of the Haitian Revolution, Bloomington, Indiana University Press, 2009.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
83 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Reis, João José - Gomes, Flávio - Carvalho, Marcus J. M. O alufá Rufino. Tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (c. 1822-c. 1853), S. Paulo, Cia. das Letras, 2009. Silva, Luiz Geraldo, “Pernambuco y la independencia: entre el federalismo y el unitarismo”, en Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, 2013. pp. 1-32. Smith, T. Lynn, “The Racial Composition of the Population of Colombia”, Journal of Inter-American Studies, vol. 8, nº 2, 1966, pp. 212-235. Vinson III, Ben - Restall, Matthew, “Black soldiers, native soldiers”, en Beyond black and red African-native relations in colonial Latin America, Restall, Matthew (Org.), Albuquerque, University of New Mexico Press, 2005.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
84 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LA MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD-PUERTO DE CARTAGENA: ENTRE
DISCURSOS DE BIOPOLITICA Y EUGENESIA 1910-1930
LORENA GUERRERO
228 Universidad de Cartagena En un trabajo publicado en 2011, la profesora Catalina Muñoz, compila las conferencias de los principales médicos e intelectuales de inicios del siglo pasado, centradas en el debate de la llamada “degeneración de las razas en Colombia”. Aquellas conferencias reunidas en el texto Los problemas de la raza en Colombia229, han sido objeto de análisis de diversos investigadores quienes han tratado de explicar cómo se configuraba en el debate intelectual la idea de progreso, y el rol que las “razas” jugaba en este ideario de modernidad-civilización. El texto de Muñoz nos interesa además de la compilación, porque la profesora contextualiza la producción académica que se he realizado teniendo como base estos importantes trabajos. Lo que nos resulta más interesante para los fines de esta reflexión son algunas propuestas que plantea Muñoz para futuros trabajos que utilicen esta importante fuente documental. En el Muñoz destaca temáticas como: la construcción de nación y ciudadanía, su articulación con la raza, con la construcción del espacio y el género230. De estos abordajes coincidimos con la profesora Muñoz en la importancia de articular la noción de raza y la construcción del espacio, tema sobre el cual nos interesa mostrar algunas pistas que hemos venido articulando en este nuestro trabajo. En este sentido esta ponencia intenta indagar qué relación tuvieron estos discursos sobre la degeneración de la raza y los proceso de modernización de las ciudades-puerto en Colombia, especialmente de Cartagena. En esta línea me interesa rastrear de qué forma fueron aplicadas estas propuestas biopolíticas y eugénicas, como la legislación de estos años influenciada por todos estos debates se materializo en un conjunto de medidas y dispositivos sobre los espacios portuarios del país. Además busco indagar en qué medida estos discursos influenciaron la implementación de algunas medidas, diseñadas para adelantar el proyecto modernizador en estas ciudades-puerto, y cuáles fueron sus matices. Sostenemos que el discurso higiénico- sanitario,
228
Historiadora, Universidad de Cartagena. Candidata a Magister en Estudios Urbanos por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Sede Ecuador. Coautora de la compilación: Cartagena
vista por los viajeros, siglos XVIII-XIX. Miembro del grupo de investigación “Sociedad, cultura y
política en el Caribe colombiano” del Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Correo electrónico:
BNC, Los problemas de la raza en Colombia. Segundo volumen de la Biblioteca de “Cultura”,
Bogotá, 1920. 230
Muñoz, Catalina, Los problemas de la raza en Colombia. Mas allá del problema racial: el
determinismo geográfico y las “dolencias sociales, Bogotá, Universidad del Rosario, 2011, p 12.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
85 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
influenciado por la ideología eugenésica con mayor o menor fuerza que en algunas otras regiones del continente, fue especialmente central para las ciudades puerto que como Cartagena, eran ciudades de vital importancia en los destinos del país en materia económica y cultural. La necesidad de mostrarnos como un país ajustado a las convenciones y normativas de orden internacional en materia de salud, e higiene, fue trascendental para presentarnos al mundo, no solo como una nación civilizada, sino además como apta para responder a los designios del comercio mundial capitalista moderno.
1. ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Con relación al concepto de eugenesia, nos interesa el entrecruce que Nancy Stepan realiza, al mirar la eugenesia en el caso de América Latina, desde lo que ella denomina higienismo social, esto le permite estudiar la eugenesia, en relación y dialogo con la ciencia y reforma social; y como en el caso de América Latina, estos se relacionan con idearios de modernidad y progreso231. Matriz sobre la que se asienta nuestro objeto de investigación. Estructural y científicamente en los años 20s el enfoque eugenésico neolamarckiano era congruente ampliamente con la ciencia de la sanidad, lo que había sido solo establecido recientemente en el centro de los programas de mejoramiento, esta ciencia ayudaba a que la eugenesia en América Latina, fuera sanitariamente orientada y con una dirección reformista. El rol ideológico de la sanidad se derivaba en parte del potencial racismo y las explicaciones climáticas de la degeneración en la ciencia europea. Desde esta mirada la mejora racial humana, se asocio con la herencia y el medio ambiente, compatible con las ciencias del saneamiento y los programas de higiene y mejora racial, la higiene era vista como una forma de rescatar a los países de la degeneración racial y climática232. El enfoque de la Biopolítica, propuesto por Foucault, nos resulta un aporte conceptualmente importante a la hora para develar las prácticas y tecnologías políticas, que utilizan los estados modernos para el control de la población. Este concepto es trascendental para entender los mecanismos a través de los cuales el gobierno se hace cargo de la regularización de la vida; en el que gobernar significa administrar la riqueza, el territorio y las poblaciones, hacer vivir dejar morir, es la premisa de la biopolítica. En palabras de Foucault, “la biopolítica tiene que ver con la población, y esta como problema político, como problema a la vez científico y político, como problema biológico y problema de poder”233 Sin embargo, al ir más allá de la represión y la guerra, aparece en Foucault su analítica de la gubernamentalidad, contraponiendo soberanía a gobierno. Mientras la soberanía es el gobierno de las poblaciones, con la gubernamentalidad se trata de desplegar técnicas y tácticas de gobierno que
231
Stepan, Nancy "The hour of eugenics". Race, gender and nation in Latin America, Ithaca: Cornell
University Press, 1996, p 8 232
Ibid, p 84-85 233
Foucault, Michel, Defender la sociedad, Bueno Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
86 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
permitan a los hombres, conducir sus acciones en generar aumento de las riquezas del estado234. En términos de Foucault habrá biopolitica en el marco más amplio de la gubernamentalidad, entendida esta, como: el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan especifica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía política, y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad235. Nos interesa bajo este marco de análisis, situar las estrategias, tácticas y políticas que utiliza el gobierno central colombiano, influenciado por el discurso eugenésico en el proceso de modernización de las ciudades-puerto. Rastrear las políticas higienistas y de salubridad como procedimientos gubernamentales que pretenden ejercer un control del estado sobre los territorios y la población, tecnologías de gobierno que se proponen hacer de ciudades-puerto como Cartagena, zonas de desarrollo tanto económico, como socio-racial.
2. LA INFLUENCIA BIOPOLITICA Y EUGENÉSICA EN LA MODERNIZACIÓN DE CIUDADES-PUERTO EN COLOMBIA
Las primeras décadas del siglo XX colombiano, han sido consideradas por nuestra historiografía como un periodo de importantes transformaciones, por un lado la idea de convertirnos en una nación moderna y civilizada, y al mismo tiempo consolidar este proyecto de estado-nación, fue una de las premisas fundamentales, con las que se estructuraba el estado-nación. El cual desde el siglo XIX, como lo indica el profesor Munera se había caracterizado por la fragmentación social y regional, en la que intelectuales como Samper, Caldas, Pombo, Roldan, entre otros, se empeñaron en dotar a las regiones de contenidos raciales y climáticos, con el fin de construir una jerarquía de las geografías humanas de la nación, sustentadas en el trinomio geografía-raza-nación236. En el marco de este ideario de civilización mencionado, de corte andinocéntrico, en la década de los 20s encontramos uno de los más fuertes debates en torno al progreso y la raza: el debate de la degeneración de las razas. En esta discusión Miguel Jiménez López uno de sus máximos precursores, sostenía que “nuestro país presentaba signos indudables de una degeneración colectiva; degeneración física, intelectual y moral”237. A renglón seguido Jiménez López sostenía que “las razas superiores, aquellas que estaban llamadas a una cultura intensa no pueden hallar aclimatación ni son
234
Castro-Gomez, Santiago, Historia de la Gubernamentalidad. Razón de estado, liberalismo y
neoliberalismo en Michel Foucault, Bogotá, Siglo del hombre editores- Editorial Pontificia Universidad
Javeriana, 2010, p 58-59 235
Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006. 236
Munera, Alfonso, Fronteras Imaginadas. La construcción de la geografía y la raza en el siglo XIX
colombiano, Bogotá, Editorial Planeta, 2005. 237
Miguel Jiménez López, “Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países
similares” en Muñoz, Catalina, Los problemas de la raza en Colombia. Más allá del problema racial: el
determinismo geográfico y las “dolencias sociales, Bogotá, Universidad del Rosario, 2011, p 73
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
87 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
capaces de florecimiento sino en las zonas templadas; bajo el trópico, decaen y desaparecen en breve…”238 Esta discusión genero un ambiente intelectual y político de gran importancia, dado que en él participaron los más destacados médicos e intelectuales de la época, quienes de alguna manera tenían en sus manos la labor reformista que permitiera el tránsito hacia el progreso. En medio de este debate de cómo hacernos una nación civilizada y progresista es que la discusión racial influenciada por la eugenesia cobra un papel importante, en particular para la región Caribe, la cual era vista como zona no apta para el progreso y civilización. Sus rasgos históricos influenciados por población africana, así como sus condiciones geográficas hacían de esta sección del país una región atrasada y periférica, en palabras de MacGraw: “las elites nacionales veían la posición geográfica y política de la costa Caribe como una periferia, que requería un gobierno especial impuesto desde fuera por el Estado central. La búsqueda por ajustarse a estándares de salud internacionales se caracterizo por la conformación de programas de salud cargados con moralidad, a partir de los principios de la ciencia racial de la eugenesia”239 Interpretaciones como la anterior y como la del investigador Flórez demuestran
“que las imágenes que se construyeron en el debate de la degeneración de razas de estos territorios, desde el mundo andino, como espacios ausentes de civilización por el poder deletéreo del trópico, habitados por negros incivilizados, y con un escaso proceso de mestización, no solo fueron reproducidas sino también redefinidas por la elite del Caribe colombiano en un intento por insertarse a los discursos de nación del momento, pero ambas posiciones suponían la negación de las condiciones sociales, étnicas y culturales de los sectores negros, mulatos e indígenas que hacían parte de esta formación”.240
Estos trabajos antes mencionados constituyen los aportes más importantes realizados para el caso del Caribe colombiano en los últimos años. En sintonía con Muñoz consideramos que estos trabajos han traído una nueva y refrescante complejidad al debate, a partir de la mirada regional y desde las prácticas241. De acuerdo con estos aportes, quisiéramos centrarnos en este trabajo en cómo estos discursos de degeneración racial generan una biopolítica, unos dispositivos, mecanismos, o un higienismo social siguiendo a Stepan242, y como estos tienen un impacto tanto en los cuerpos, como en lo espacial. En este sentido una de las máximas expresiones de estos instrumentos, la podemos observar en los intentos de modernización de las
238
Ibid., p 96 239
McGraw, Jason, “Purificar la nación: Eugenesia y renovación moral-racial de la periferia del Caribe
colombiano 1900-1930”, en Revista de Estudios Sociales, Bogotá, Universidad de los Andes, 2007, p 64 240
Flórez Bolívar, Francisco, “Representaciones del Caribe colombiano en el marco de los debates sobre
la degeneración de las razas: geografía, raza y nación a comienzos del siglo XX”, en Historia y Espacio
Nº 31, Revista del Departamento de Historia , Universidad del Valle, 2008, p 2 241
Ibíd., Muñoz, , p 34 242
Stepan, Nancy, "The hour of eugenics". Race, gender and nation in Latin America, Ithaca, Cornell
University Press, 1996
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
88 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
ciudades-puerto, lugares para los cuales hubo una biopolitica especifica y dirigida desde el centro andino. Uno de los primeros pasos que Colombia emprendió en este contexto fue con la ley 17 de 1908, en ella la asamblea legislativa se comprometía a cumplir con la normativa internacional. Al aprobar la Convención Sanitaria de Washington y dar cumplimiento al reglamento de estos acuerdos, el gobierno se comprometía a establecer el servicio de policía sanitaria marítima y terrestre. Además de un cuerpo policial encargado de la vigilancia y cumplimientos de las normas sanitarias. En el artículo tres de esta ley el gobierno nacional se comprometía a establecer “Estaciones Sanitarias en los puertos de Cartagena y Buenaventura, cada una de las cuales constará de hospital para aislamiento, aparatos para desinfección, laboratorios bacteriológicos y químico y demás enceres necesarios para la eficacia de las medidas de necesidad”243
Con estas primeras disposiciones se ponían en marcha no solo un
discurso biopolítico en el que el estado se hacía responsable y garante de la población, sino también de la administración y control de los espacios y los cuerpos. La modernización a través de la biopolitica de la higiene, buscaba combatir las enfermedades, y representaban una forma de mantener viva y saludable la población en tanto fuerza de trabajo para el capital, a la vez que se imponen las normas de civilidad e urbanidad que disciplinen los cuerpos y las mentes en aras de la formación de ciudadanos modernos, lo que implica formas de limpieza étnico-racial. De manera que lo que se buscaba era la implementación de una política sanitaria que penetrara las ciudades, las regiones, a la madre y la infancia, una política en donde la salud y la educación fueran elementos esenciales hacia el progreso
“Debemos confiar, más que en la probabilidad de atraer
grandes corrientes inmigratorias, en la certidumbre de conseguir el aumento de nuestra propia población, mediante una política sanitaria que extirpe de su suelo los agentes endémicos de morbilidad y mortalidad, que sanee sus ciudades y regiones insalubres, que inicie y adelante una verdadera campaña contra el paludismo y otras enfermedades infecciosas y parasitarias, que preserve el país de la invasión de enfermedades exóticas, que adopte sistemas eugénicos en resguardo de la vitalidad de la raza, que proteja y eduque a la madre y al niño, que emprenda una enérgica campaña en favor de la infancia, en el triple concepto de la higiene del medio, de la eugenesia y de la homicultura, y que ejercite, en fin, en todos los campos de la medicina social, una acción perseverante y enérgica”244
Dado que nuestros espacios urbano-portuarios no respondía a las nuevas demandas internacionales, implementar los dispositivos necesarios para la puesta en marcha de una biopolitica nacional, con aterrizaje local, empezaba a
243
Biblioteca Nacional de Colombia, en adelante BNC, Compilación de las Leyes, Decretos, Acuerdos y
Resoluciones vigentes sobre higiene y sanidad en Colombia, 1920 244
BNC, Política Sanitaria. Exposición de motivos ley 12 de 1926, sobre enseñanza de la higiene,
saneamiento de los puertos marítimos, fluviales y terrestres y de las principales ciudades de la Republica,
1926.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
89 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
ser un desafió importante para el país. No bastaba solo con promulgar las leyes, e instrumentos que permitieron que estos dispositivos se llevaran a la práctica; sino que además era necesario invertir importantes sumas de dinero en la puesta en marcha de las obras de saneamiento y salubridad.
“Nuestros puertos marítimos no están saneados como lo exigen las convenciones sanitarias, que obligan a Colombia, y como lo piden los intereses de nuestro comercio y de nuestra población. La ley 77 de de 1912 exige que el saneamiento de Buenaventura y Cartagena sea contratado en condiciones especiales con una compañía extranjera; empresa irrealizable en los presentes momentos y obstáculo para la construcción siquiera de una Estación Sanitaria en aquellos importantes puertos”245
El discurso higiénico-sanitario implicaba a nivel de las ciudades-puerto, la construcción y adecuación de espacios, que respondieran a las lógicas de los nuevos parámetros sanitarios y comerciales, ya que: “La civilización, y con ella el comercio universal, exigen cada día con más urgencia que las naciones atiendan al saneamiento efectivo de los lugares que le sirven para sus comunicaciones y tratos internacionales, y puede hoy decirse que el cumplimiento de este deber es una condición indispensable para las relaciones de los pueblos entre sí”246. Todas las campañas emprendidas durante estos años, tenían como fin erradicar las enfermedades más infecciosas, así como las “enfermedades sociales”, situaciones todas en relación y dialogo con la ciencia y reforma social y como parte con idearios de modernidad y progreso como lo sostiene Stepan. En este mismo sentido la ley 17 de 1908 expresaba al respecto de estos males sociales, “Toda la nación ve con espanto los progresos crecientes de la sífilis y demás enfermedades venéreas y del alcoholismo, enemigos no solo de la vida y la salud del individuo sino de la raza, como factores reconocidos de degeneración y agotamiento”247 Con la creación una “política sanitaria” como entonces se llamo al conjunto de medidas y leyes promulgadas por el gobierno central, se hizo necesario el manejo de cifras, el número de enfermos, de muertos, de nacidos, de personas ingresadas por los puertos. Y aunque en la práctica esto fue realmente lastimoso, por la dificultad de sostener cuadros estadísticos sistemáticos. Esto se hacía necesario no solo para poseer una estadística nacional, sino que las ciudades tuvieron un control de estas situaciones, y así ejercer una administración y gobierno sobre la ciudad, que en todo caso dependía en buena medida de los recursos nacionales para llevar a cabo cualquier empresa. Factores como la seguridad se convirtieron en parte del lenguaje político de las autoridades nacionales y locales, el saneamiento de nuestros puertos paso
245
BNC, Exposición de la Junta central de higiene al Congreso en 1915. 246
Exposición de la Junta central de higiene al Congreso en 1915, 48 247
Ibid.,
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
90 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
entonces a ser un asunto trascendental tanto a nivel de salud, como de los intereses comerciales del país:
“… el saneamiento de los puertos que tenemos sobre el litoral Atlántico y sobre el litoral Pacífico, está íntimamente vinculado a la seguridad y a la integridad nacionales. En la boca misma, puede decirse, del Canal marítimo, a pocas horas de la gran vía acuática universal, nadie comprenderá que Colombia no haga, a la mayor brevedad posible, un esfuerzo supremo para impedir que en aquellos lugares pueda haber focos de infección que alejen de ellos las naves extranjeras, o que alguna de estas pueda correr el menor peligro de contagio, que pudiera causar daños a terceros, de los valiosísimos intereses universales que
se encuentran en la ruta de aquellos mares.”248
La centralidad de la limpieza étnico-racial en los procesos de modernización de las ciudades-puerto desempeño un rol clave como parte de las estrategias hacia estas regiones negativamente racializadas. La exposición de motivos realizada por la junta Central de Higiene en 1915, destaca la relevancia que la higiene, la educación, inmigración y lo racial, tienen dentro de estos debates modernizadores: “Se necesita una ley de inmigración que impida la entrada al país de individuos atacados de enfermedades contagiosas o que por sus condiciones étnicas o morales hayan de ser factores de degeneración de la raza o perturbación de la tranquilidad pública”249. Las alusiones a los temas de la “raza” en cada de una de estas disposiciones, nos muestran el carácter racialista de nuestra legislación, y la considerable importancia que los discursos de “mejoramiento racial” tenían al interior de nuestras instituciones:
“Así, con el desarrollo sistemático y perseverante de este plan, consideramos que adquiere todo su relieve y su altísima significación el “Ministerio de Salubridad,” recientemente creado entre nosotros. En las dos ramas en que se divide, puede y debe realizar una obra admirable en favor de la raza, de la población, que es uno de los tres factores de que se compone el Estado. Como Ministerio de Instrucción, ha de velar no solo por la enseñanza, difundida, intensificada y especializada, sino también por la educación nacional, para levantar el nivel moral, intelectual y físico del pueblo; como Ministerio de Salubridad, velará por la difusión de la higiene, por todas las medidas de preservación y saneamiento de la población y las localidades.”250
Lo que encontramos en todo este conjunto de medidas y/o políticas del estado, es como más allá de los discursos, el debate sobre la degeneración racial en Colombia, calo al interior de los organismos y representantes del gobierno en
248
BNC, Política Sanitaria. Exposición de motivos ley 12 de 1926, sobre enseñanza de la
higiene, saneamiento de los puertos marítimos, fluviales y terrestres y de las principales
ciudades de la Republica, 1926
249
BNC, Exposición de la Junta central de higiene al Congreso en 1915, pag 12. 250
BNC, Política Sanitaria. Exposición de motivos ley 12 de 1926, sobre enseñanza de la higiene,
saneamiento de los puertos marítimos, fluviales y terrestres y de las principales ciudades de la Republica,
1926.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
91 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
asuntos de la higiene. La evidencia de estos documentos, nos explica como operaron estos discursos a la hora de implementar una política de saneamiento en las ciudades-puerto. La modernización de estas áreas incluía no solo, la renovación e infraestructuras portuarias, y las medidas de control de enfermedades, sino un conjunto más amplio de estructuras y servicios de amplia cobertura que las conectaba con la ciudad toda, estas incluían: redes de alcantarilladlo, agua potable, aseo e higiene:
“a la Oficina Sanitaria Internacional de Washington y a las que de ella dependen no les basta para considerar saneado un puerto que no haya en él ninguna enfermedad infecciosa de las que exigen medidas de cuarentena. Piden, y con razón, que los puertos y las poblaciones, que están en rápida comunicación con estos estén libres de pantanos o al menos que los mantengan constantemente cubiertos de petróleo; que tengan alcantarillas y excusados; que estén dotados de agua potable bien distribuida de manera que no se formen criaderos de mosquitos; que haya aseo urbano bien organizado y autoridades y policía sanitarias suficientes. Muy lejos están Santamarta, Cartagena, Puerto Colombia y Barranquilla de hallarse en condiciones semejantes: su situación a este respecto es lamentable” (La Época, Agosto 8 1919)
3. LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL: EL PAPEL DE LOS MÉDICOS E INSPECTORES PORTUARIOS
Desde finales del siglo XIX, la situación higiénica de las ciudades venia planteando nuevos retos, frente a los cambios que se venían presentando en esta. El creciente aumento poblacional, así como al diversificación de actividades, y la introducción de nuevas infraestructuras urbanas, como agua, alcantarillado y demás, planteaba nuevos desafíos, y consigo la creación de organismos/entidades, encargadas de administrar la ciudad. Hacia 1888, se crea en la ciudad de Cartagena, un primer organismo que congregaba al cuerpo médico de la ciudad: la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bolívar. Este organismo pretendía “dotar a Cartagena de la organización de una “asociación culta” que sirviera de cuerpo consultivo del Gobierno en las cuestiones de higiene pública y de policía y, particularmente, en lo relativo a la salubridad del puerto. Para los médicos cartageneros y el Gobernador, Cartagena, por sus propios “meritos patrióticos”, su importancia histórica, comercial y política en la vida nacional, y por ser puerto importante del Caribe, no solo merecería sino que tenía necesidad urgente de formar esta Sociedad”251. Dos años antes, en 1886 el se había centralizado el servicio de higiene nacional, en la Junta Central de Higiene, hacia 1919 esta junta paso a convertirse en la Dirección Nacional de Higiene. Con estas entidades el gobierno nacional empezaba a diseñar cinturones biopolíticos de seguridad, con el fin de generar estrategias/tecnologías de gobierno que facilitaran el gobierno de las poblaciones y diseñara los instrumentos técnicos o dispositivos
251
Casas Álvaro, Marquez Jorge, “Sociedad Medica y medicina tropical en Cartagena del siglo XIX al
XX”, en Anuario Colombiano de Historia social y de la cultura, Vol 26, 1999, p 116.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
92 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de seguridad, necesarios para los procesos de modernización “ el papel del Estado era evacuar a esos “otros” de sus esferas tradicionales, empujándoles hacia la vida productiva mediante la eliminación controlada de aquellos riesgos que los hacen morir: insalubridad, pobreza, ignorancia, desempleo, inmoralidad”252. Lo interesante a resaltar aquí, es como la tipología de ciudades-puerto adquiría una significación especial, y por lo tanto un tipo de gobierno que transformara no solo las condiciones físicas de estos espacios, sino también los cuerpos y normas de vida urbana de estos sujetos. En este sentido era necesario, dotar a la ciudad de las infraestructuras físicas, así como del personal adecuado y especializado para adelantar las obras de saneamiento: “el cuerpo médico de Bolívar, organizado en tal sociedad, adoptaba un discurso científico, patriótico y cívico que legitimaba la autoridad medica para incidir directamente en el proceso de modernización de las ciudades y, fundamentalmente, en el control de la higiene de los puertos, atendiendo a los acuerdos de las convenciones sanitarias firmadas por Colombia (Washington 1905, y Paris, 1912)”253. La estrecha relación entre eugenesia e higiene de la que nos habla Stepan, como higienismo social, bien pueden entenderse a la luz del papel que estas instituciones debían cumplir. Las juntas departamentales de higiene convertidas en Direcciones departamentales de higiene, según la ley 84 de 1914, debían ocuparse:
“1º. Lo que se relaciona con el ejercicio de la medicina y de la farmacia, venta de drogas, venenos, específicos y medicamentos secretos. 2º. Calidad de alimentos, condimentos, bebidas 3º. Aguas potables, acueductos, cañerías, albañales 4º. Saneamiento de poblaciones y habitaciones particulares 5º. Salubridad de cuarteles, escuelas, colegios, talleres, hospitales, prisiones y demás habitaciones colectivas. 6º. Industrias peligrosas, insalubres o incómodas 7º. Medidas que deben tomarse para prevenir, detener y combatir las enfermedades epidémicas. 8º. Asuntos relacionados con la higiene infantil. 9º. Mortalidad y sus causas. 10º. Movimiento de población y estadística demográfica. 11º. Geografía médica.
12º. Epizootias” 254
Stepan sostiene que estas medidas de salud pública, eran todas, parte del repertorio de políticas de sanidad que habían sido adoptadas en América Latina, para los tiempos en que la eugenesia hizo su aparición. Construir la ciudad moviendo los barrios de clase media hacia distritos más saludables, estableciendo salud pública y laboratorios bacteriológicos, saneando a los
252
Castro-Gomez, Santiago, Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolitica en Bogotá 1910-1930,
Bogota, Pontifica Universidad Javeriana, 2009, p 67-68 253
Ibid., Casas 117 254
BNC, Exposición de la Junta central de higiene al Congreso en 1915.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
93 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
pobres con vacunaciones obligatorias entre otras. Todas estas medidas con buenas o malas intenciones, fueron poco prácticas, no generaban mayores resultados, uno de estos resultados en la sanidad, fue la fusión de la eugenesia con la higiene social, esto ella lo denomina Eugenisación de la salud pública255. Los primeros efectos de esta política sanitaria se expresaron con la ley 17 de 1908, que en su artículo dos expresaba que para dar cumplimiento a las estipulaciones de la Convención Sanitaria de Washington “establécese en el territorio de la Republica el servicio de Policía Sanitaria, marítima y terrestre. El personal encargado de este servicio será: la Junta Central de Higiene (1), las Juntas Departamentales de Higiene (2), los Inspectores de Sanidad de Puertos, los Médicos de Sanidad, los Directores y subalternos de las Estaciones Sanitarias, y los demás empleados dependientes de los enunciados”256 Entre las responsabilidades de este personal se encontraban de manera especial todo lo relacionado con vigilancia, control y saneamiento de las áreas portuarias. Con este cuerpo sanitario, el estado creaba las tecnologías necesarias para combatir los males epidémicos; sino que también construía todo un corpus de control poblacional:
“Los inspectores de sanidad deben mantener al corriente, día por día, a las autoridades políticas y Sanitarias y a la Junta Central de Higiene de la marcha de cualquiera enfermedad epidémica que aparezca en su circunscripción, y dictar las medidas necesarias para combatirla y limitar la epidemia. Deben también vigilar porque los Médicos de Sanidad de los puertos cumplan con sus deberes y suministren oportunamente todos los datos e informes a que están obligados, y para esto deben visitar los puertos de su jurisdicción cuando lo estimen conveniente o lo ordene la junta. Corresponde también a los inspectores llevar la estadística de los puertos, ponerse en relación con los Cónsules de Colombia en el Exterior y con las Oficinas Sanitarias Internacionales para obtener con la mayor frecuencia datos sobre el estado sanitario de los puertos que están en relación con los de Colombia, y debe resolver las consultas que en el ramo de sanidad de los puertos le hagan los Médicos de Sanidad y los directores departamentales de higiene” (Exposición de la Junta central de higiene al Congreso en 1915, pag 56-57)
En relación a los médicos de los puertos, estos tenían a su cargo la observación y vigilancia de los buques que parten y llegan a él, con el fin de evitar el embarque de personas contagiados o sospechosas de alguna enfermedad, tal como los dispuso el artículo 50 del acuerdo número 14 de 1913: “Todo buque que llegue a un puerto de Colombia debe ser reconocido por el Médico de Sanidad y las demás autoridades sanitarias que fuere conveniente, antes de ponerse en comunicación con el puerto. El
255
Op cit, Stepan, pag 89 256
BNC, Compilación de las leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones vigentes sobre la higiene y
sanidad en Colombia 1920
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
94 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
reconocimiento tiene por objeto principal cerciorarse de la procedencia del buque y de las condiciones sanitarias en que se presenta”257. Además de las labores antes mencionadas, el cuerpo sanitario dispuesto para los puertos, estaba en relación directa con el desarrollo de tecnologías de control y prevención, basadas en la estadística, por lo tanto en correspondencia con esta visión el decreto 254 de 1913, en su artículo 11 se indicaba que:
“Los inspectores de sanidad marítima avisaran por telégrafo al Ministerio de Gobierno y a la Junta Central de Higiene (1) la primera aparición de la peste, el cólera o la fiebre amarilla, en su jurisdicción, indicando el lugar y la fecha de aparición, el origen y la forma de la enfermedad, el número de casos confirmados y de defunciones y una relación de las medidas que se hubieren adoptado después de la primera aparición de la enfermedad. Deben mantener al corriente, día por día, a las autoridades, de la marcha de las enfermedades pestilenciales y de los progresos que hagan”258
De esta manera el manejo de las estadísticas y censos como los señala Kingman “estuvo estrechamente ligado a los requerimientos de centralización del Estado y los municipios, así como del desarrollo de instituciones y aparatos especializados como los de la Policía, la Beneficencia Pública, el sistema escolar. El estado intentaba concentrar información, unificarla bajo determinados parámetros y la redistribuía, como parte de sus propios recursos de verdad”259 Es interesante observar el papel de estos galenos desempeñaban más allá de las disposiciones propiamente médicas, facultados para la organización de los espacios urbanos, y por tanto para intervenir en los asuntos de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, según el acuerdo numero 5 de 1914 :
Artículo 36: “Cuando no haya medico municipal, o lo disponga la Junta Central de Higiene, los Médicos de Sanidad de los puertos desempeñaran también las siguientes funciones: 1º Vigilar el aseo general de la población. 2º Estudiar la provisión de agua potable y los servicios de alcantarillas, excusados, depósito de basura, etc., y hacer a las autoridades las indicaciones necesarias para mejorar estos servicios. 3º Vigilar la calidad de las bebidas y de los alimentos que se expendan. 4º Ordenar la desinfección de los locales contaminados y expedir el correspondiente certificado. 5º Visitar, por lo menos cada dos meses, los colegios, cuarteles, hospitales, prisiones, escuelas, etc., y dar informes a la Junta Central de Higiene sobre el estado de esos establecimientos y los resultados de esas visitas.
257
Archivo Histórico de Cartagena, Legislación colombiana sobre higiene y sanidad, 1937. 258
Ibid., 259
Kingman Eduardo, La ciudad y los otros, Quito 1860-194. Higienismo, ornato y policía, Quito, Flacso-
Fonsal, 2008, pag 314
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
95 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
6º Señalar los lugares en que deben situarse los mataderos, depósitos de cueros, fabricas peligrosas e insalubres, cementerios, etc., y dar cuenta a las correspondientes autoridades”260
La destacada importancia de los médicos en los asuntos sanitarios, así como en la vida política y social del país, dado su carácter “científico”, hizo que muchas de las disposiciones tomadas, estuvieran entrelazadas e influenciadas por la ciencia racial eugenésica. En este sentido para lograr el ingreso de inmigrantes al país, se hacía necesario hacer compatibles el saneamiento de nuestras ciudades con el ingreso de razas superiores y de esta facilitar la regeneración de la población propuesta por un grupo considerable de galenos. Este discurso influencio de manera decisiva la legislación que se estaba erigiendo en el país, de acuerdo con lo planteado en la exposición de motivos de la ley 12 de 1926, la política sanitaria debía hacer un esfuerzo por higienizar las ciudades y permitir con ello la atracción de los inmigrantes:
“Esta política sanitaria no es indispensable únicamente al crecimiento vigoroso de nuestra población regnícola, sino también al incremento de la inmigración que deseamos, Los emigrantes europeos y norteamericanos no eligen fácilmente para su residencia sino ciudades o comarcas de rigurosa salubridad. Como individuos de una civilización superior, no se avienen con una vida sin higiene, y los aterran los peligros de los países mortíferos y de los climas insalubres. A conseguir aquellos fines se encamina el adjunto proyecto de ley…”261
Este carácter racializado de la legislación sanitaria era tan marcado que según el acuerdo numero 21 de 1915, con el cual se reglamenta el servicio médico de sanidad de los puertos, indicaba en su artículo 7º: “Los médicos de sanidad de los puertos no permitirán, por motivo alguno, que entren al país inmigrantes que padezcan de tracoma o de cualquiera otra enfermedad contagiosa, o aquellos que por las condiciones en que lleguen, por sus hábitos o herencias étnicas sean o puedan llegar a ser un peligro para la salubridad pública…” 262. De acuerdo con Kingman, “No cabe duda de que los requerimientos profesionales de los primeros médicos que se orientaron por el higienismo se enmarcaron dentro de un contexto en el que las prácticas racistas dominaban la escena urbana. Las políticas salubristas no respondían solo a criterios médicos sino que existía una relación directa entre limpieza urbana y urbanidad o “renacimiento como urbe”263. Lo que también envuelve una relación entre urbanidad, civilidad y las razas europeas, lo cual implica políticas para “mejorar la raza” como modo de combatir la “degeneración de la raza”.
260
AHC, Legislación colombiana sobre higiene y sanidad, 1937.
261
(BNC, Política Sanitaria. Exposición de motivos ley 12 de 1926, sobre enseñanza de la
higiene, saneamiento de los puertos marítimos, fluviales y terrestres y de las principales
ciudades de la Republica, 1926) 262
AHC, Legislación colombiana sobre higiene y sanidad, 1937 263
Kingman, p 298
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
96 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En el informe presentado al Congreso en 1915, la Junta Central de Higiene, se destaca el papel desempeñado por el Inspector de Sanidad de Puerto Colombia (Barranquilla), en especial por la atención que el Dr Vengoechea ha prestado “a los inmigrantes que han llegado en los últimos tiempos, a fin de prevenir los males que pueda traer una inmigración inconveniente por las enfermedades que importe, y por las malas condiciones de higiene y morales que tengan ciertos inmigrantes que se rechazan con vigor en todos los países”264. Si bien se confía que la inmigración de razas superiores vendría a mejorar las condiciones biológicas de nuestro pueblo, degenerado por la influencia de razas inferiores como “negros e indios”, había claridad en que esa inmigración seria de la más “avanzada y civilizada”. Aquí nuevamente como lo expresa Castro-Gómez: “El problema de Colombia no será resuelto entonces a través de una tecnología de gobierno que busque producir la vida de su población originaria, creando nuevas esferas de abrigo para ella, sino mediante una que ataque radicalmente la dimensión biológica del problema. Por eso, la solución no puede ser otra que “mejorar la raza” mediante su cruzamiento de razas superiores. Importar razas mejor dotadas para combatir el “agotamiento vital” de la población ya existente”265.
4. EL TERCER CONGRESO Y LA MODERNIZACIÓN PORTUARIA DE CARTAGENA
En enero de 1918, se celebro en la ciudad de Cartagena el Tercer Congreso Medico Nacional, uno de los eventos más importantes en materia de medicina del país. Entre los temas que proponía la Junta organizadora del tercer medico a reunirse en Cartagena en 1918, es de destacarse en la sesión tercera denominada Ingeniería Sanitaria, los temas propuestos para esta sesión hacen alusión a la modernización de las ciudades, el papel de del saneamiento básico, así como la construcción de edificios o dispositivos destinados a las diferentes tareas y espacios de las ciudades. Esto resulta interesante ya que nos muestra la relevancia que tiene en el debate científico del momento la modernización de las ciudades-puerto:
Sección Tercera Ingeniería Sanitaria I. Proyectos de provisión de aguas potables para las principales ciudades de Colombia, y su purificación por el sistema de filtros, métodos químicos, ozonización, y rayos ultravioletas. Proyectos de lavaderos públicos, de baños, alcantarillados, de excusados, de regadíos y utilización de aguas contaminadas. II. Planos, perfiles, fachadas y presupuestos de edificios destinados a la instalación de aparatos de desinfección municipal y laboratorios bacteriológicos. III. Proyectos completos de edificios destinados a hospitales, asilos, escuelas, cárceles y cuarteles. IV. Estudios completos de mataderos, plazas de mercado, lecherías, habitaciones y barrios obreros, planos y presupuestos de hornos de cremación de basuras.
264
BNC, Exposición de la Junta central de higiene al Congreso en 1915. 265
Op cit, Castro-Gomez, pag 165
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
97 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
V. Planos de urbanización adaptables a las principales ciudades del país. VI. Proyectos relativos a construcciones que favorezcan el saneamiento de nuestros puertos fluviales y marítimos. Planos de estaciones sanitarias. VII. Desecación y drenaje de tierras. (BNC, Tercer Congreso Medico. Reglamento y Temas, 1914)
El congreso reunió a importantes figuras de la medicina tanto local como nacional, entre ellos a uno de los más destacados galenos y políticos de la época: Miguel Jiménez López. Este destacado intelectual llego a ser senador, embajador de Colombia y Ministro de Gobierno en 1922. En el mencionado evento, Jiménez López presento una controversial conferencia titulada “Nuestras razas decaen. Algunos signos de degeneración colectiva. El deber actual de la ciencia”. Aunque importantes discusiones relacionadas con los temas de enfermedades tropicales se debatieron y expusieron en dicho congreso, la conferencia de Jiménez López llama la atención por el acento que coloco sobre lo racial. El autor junto con otro grupo de intelectuales de la época estaban interesados en explicar que la inferioridad racial eran factores que incidían en el camino hacia el progreso y la civilización. Entre algunas de las principales conclusiones a que se llego después de los debates del tercer congreso medico celebrado en la ciudad, encontramos aquellas relacionadas con procurar que se expidan las medidas en la lucha contra la tuberculosis, la creación de dispensarios, la vigilancia de establecimientos donde se asilen muchas personas como escuelas, cárceles, conventos, así como la vigilancia de la construcción de casas de familias pobres. Que a través del congreso se lograran expedir disposiciones para la construcción de edificios escolares de acuerdo con los adelantos de la ciencia. No menos importante resulta el pedido que se hace a esta cuerpo médico en relación a que esta: “entidad estudie lo relativo al saneamiento de los puertos de Cartagena, Buenaventura y Santa Marta; construcción de estaciones sanitarias en ellos, dictar reglas para evitar que por ellos se introduzcan contagios, atender la pavimentación de calles; dotar a las poblaciones de buenos acueductos”266. En una nota titulada “La raza amenazada” tomada del periódico el tiempo de Bogotá, y reeditada por el diario La Época de Cartagena, se recogen algunas de las consideraciones expuestas por el Dr Jiménez López en este congreso, acerca de sus postulados sobre la decadencia de las razas en Colombia, el texto resalta como una de las medidas llamadas por el Dr Jiménez para la salvación de nuestras razas: la inmigración. Sin embargo llama la atención que el columnista indica que además de este remedio radical seducen los otros apuntes del Dr Jiménez, basados en otros remedios posibles: “una cruzada de higiene nacional, para combatir el desaseo, los hábitos sedentarios, los trabajos agotadores; para organizar debidamente la educación física, en todos los colegios y escuelas, y la educación del carácter; para luchar contra ciertos
266
Diario de la Costa, Enero 21 de 1918.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
98 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
males que arruinan muchas regiones, contra el alcoholismo, la sífilis, la tuberculosis, el cáncer, el paludismo y otros muchos”267. Esta necesidad de fortalecer por medio del esfuerzo propio, de la educación y la higiene, resultan algunos paliativos, en la lucha por la renovación biológica y espiritual, y que al lado de una campaña sanitaria, “que justificaría tantas veces la creación de un Ministerio de Higiene puesto en manos de un especialista que tuviera pasión de apóstol, nos parecen los medios primordiales de luchar contra el mal denunciado. Venga la inmigración en buena ahora, a mejorar y fortalecer nuestra raza, pero mientras viene, luchemos sin descanso por mejorar lo propio, por vigorizar el elemento autóctono y levantarlo día a día”268. CONCLUSIÓN Entre algunas consideraciones de esta preliminar reflexión destacamos como los discursos de eugenesia y biopolitica, representados en el debate de la degeneración de la raza en Colombia en la década de los 20s, sigue siendo un material importante a la hora de entender cómo se desplegaron y materializaron diversas políticas en materia de legislación de la época, y su impacto en la construcción de espacios. Dotados de un carácter racializado los discursos higiénico-sanitarios, así como las medidas implementadas para las ciudades-puerto, no podemos entenderlas por fuera de estas discusiones. La relevancia que el tema racial juega en los procesos de modernización portuaria de ciudades que como Cartagena, habían estado marcadas por su carácter africanizado y el “peligro que significaba su progresivo ascenso hacia el “centro de gravedad” de la sociedad colombiana”269, nos dan luces para seguir explorando la relación entre raza y la construcción espacial de nuestras ciudades. Al mismo tiempo tendremos que indagar en profundidad hasta que medida los dispositivos de seguridad a la manera de Foucault, representados los inspectores de sanidad, los médicos portuarios, condensan ese deseo de hacer de las ciudades-puertos, zonas aptas racialmente para el progreso y la civilización.
267
AHC, La Época Abril 12 1920 268
AHC, La Época Abril 12 1920 269
Flórez, p 6
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
99 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LAS MULTIPLES DIMENSIONES DEL PLACER: ENFOQUES, TEMAS Y
PERSPECTIVAS EN LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE EL TURISMO EN EL
CARIBE, 1993-2013270
ORLANDO DEAVILA PERTUZ
Universidad de Connecticut
“El turismo puede infectar todas estas naciones isleñas, no gradualmente, sino con una velocidad imperceptible, hasta que cada roca sea blanqueada por el guano de las alas blancas de los hoteles,
el arco y el descenso del progreso” Dereck Walcott. Nobel. 7 de Diciembre de 1992
Pocos sectores en la economía del Caribe han crecido tanto en las dos últimas décadas como el de del turismo. Pero a la par de las grandes sumas de capital que han alimentado las economías nacionales, el turismo ha acentuado profundas desigualdades sociales previamente formadas en el marco del colonialismo y el imperialismo. Esta realidad tan contradictoria en el desarrollo histórico del turismo ha animado a varios académicos a estudiar el problema con el propósito de explicar sus dinámicas internas, y proveer ideas para reorientar el curso de su evolución. Este balance historiográfico busca analizar las tendencias recientes en el estudio de la historia del turismo en el Caribe (especialmente por parte de historiadores, aunque he incluido algunos académicos que han introducido suficientemente análisis históricos en la construcción de sus argumentos), cuáles han sido sus debates, enfoques metodológicos y teóricos. He incluido doce libros representativos publicados en el curso de los últimos 20 años, todos ellos sobre el Caribe hispano y anglófono. Aunque intenté incorporar trabajos sobre el Caribe continental, la literatura al respecto en la región es bastante precaria271. Por tal motivo, solo me concentraré en el Caribe insular.
270
Este ensayo es una versión corta del trabajo final para el seminario “Desarrollo Histórico del Caribe” en la Universidad de Connecticut, dirigido por la profesora Melina Pappademos, a quien agradezco sus comentarios y valiosos aportes. 271
A nivel del Gran Caribe, México ha sido uno de los casos más estudiados, aunque han fallado en integrarlo a las discusiones previas sobre el Caribe insular. Ver: Dagen Bloom, Nicholas (Editor), Adventures into Mexico. American Tourism beyond the border, Oxford, Rowman & Littlefield. 2006. Arnaiz, Stella – Dachery, Alfredo, Geopolitica, recursos naturales y turismo. Una historia del Caribe Mexicano, Jalisco, Universidad de Guadalajara. 2009. Una notable excepción, más interesada en enmarcar el caso mexicano dentro del Gran Caribe es: Macías Carlos, Pérez Raul (Comp.), Cancún. Los Avatares de una marca turística global,
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
100 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
1. IMPLICACIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y RACIALES DEL TURISMO: ¿UNA NUEVA PLANTACIÓN?
En 1993, Frank Fonda Taylor publicó lo que pudiéramos calificar como el punto de partida de la historiografía sobre el turismo en el Caribe272. Él estudió la evolución del sector en Jamaica desde finales del siglo XIX, concentrándose especialmente en sus implicaciones sociales, raciales y económicas. Para tal fin, compara la sociedad jamaicana antes y después de la introducción del turismo, y en particular en su impacto sobre la vida de los afrojamaicanos, quienes vivieron sujetos a los rigores del sistema de plantación y de la esclavitud hasta mediados del siglo XIX, cuando ambas instituciones fueron progresivamente desmontadas. Frank Fonda Taylor argumenta que la llegada del turismo reforzó los legados de racismo y exclusión que la abolición de la esclavitud y el debilitamiento de la plantación no habían eliminado del todo. En este sentido, él sugiere que el turismo se convirtió en “el nuevo azúcar”273, en otras palabras, que perpetuó las estructuras económicas y sociales del sistema de plantación. A pesar de lo sugestivo de su planteamiento, y de haber dado inicio a sucesivas comparaciones entre ambas estructuras socio-económicas (plantación y turismo), Taylor no proporciona ejemplos concretos o paralelos significativos entre ellas. Polly Patullo igualmente asoció turismo con el sistema de plantación274. Ella sostiene que a menos que el estado intervenga, estableciendo un balance justo entre las consideraciones económicas y las necesidades humanas, la industria turística puede crear una “nueva plantocracia” en el futuro, una especie de sistema de poder anacrónico sujeto a los requerimientos de la plantación. Ella argumenta, a partir del estudio de las implicaciones políticas, sociales y económicas del turismo en la isla de Santa Lucia, que los gobiernos caribeños han creado condiciones favorables para la inversión de capital extranjero, pero han fallado en controlar la dependencia económica para con el turismo, la degradación ambiental, la explotación laboral y la exclusión social. Ella sugiere que modelos alternativos, como los implementados por Michael Manley en Jamaica y Maurice Bishop en Granada entre los años 70 y 80 del pasado siglo, han creado alternativas turísticas orientadas por el desarrollo sostenible que bien podrían salvar al Caribe del retorno de la “plantocracia”.
México, Bonilla Artigas Editores, 2009. En lo que concierne al Caribe Colombiano se destacan los trabajos sobre la ciudad de Cartagena. Ver los trabajos pioneros: Vidal, Claudia, Los inicios de la industria turística en Cartagena. 1900-1950. Tesis de grado. Programa de Historia, Universidad de Cartagena, julio de 1998, Sierra, German, Viajeros y Visitantes; Una Historia del Turismo en Cartagena de Indias, Cartagena, Heliografo Moderno, 1998. Próximamente, y como resultado de una investigación realizada por el semillero “Sociedad, raza y poder” del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, será publicada una historia más detallada sobre la formación y consecuencias tempranas de la industria turística en Cartagena, ver: Carrillo, Harold, Vargas, Adineth, Cabarcas, Georgina, Puello, Yusleiny, “El desarrollo de la actividad turística en Cartagena de Indias: Implicaciones sociales y urbanas, 1943-1978”, en Revista Palobra 13. Cartagena: Facultad de Trabajo Social – Universidad de Cartagena. (En impresión) 272
Fonda Taylor, Frank, To hell with Paradise. A history of the Jamaican tourist industry, Pittsburgh and London, University of Pittsburgh Press. 1993 273
Ibid. p 112. 274
Patulo, Polly, Last resorts. The Cost of Tourism in the Caribbean, London: Casell, 1996.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
101 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Aunque Taylor y Patullo sostienen que el turismo perpetuó o eventualmente daría pie al restablecimiento de las estructuras del sistema de plantación, ninguno de ellos analiza cuidadosamente las conexiones entre ambas realidades. En el año 2002, Ian Gregory Strachan procuró llenar este vacío275. Desde lo que él denomina una “historia de las ideas”, Strachan estudia la historia ideológica de la creación del “paraíso”, y como este es hecho compatible con los legados materiales del sistema de plantación. Para este propósito, él examina la producción literaria, brochures, la historiografía, la poesía y cualquier otra producción escrita donde intelectuales, medios de comunicación y los empresarios turísticos construyan la idea del paraíso y sus múltiples significados (la carencia de civilización, la prevalencia de la vida ociosa entre los nativos, la inexistencia de los rigores del tiempo, etc). Strachan estudia las variaciones de estos significados a través de la historia, y como la literatura post-colonial, especialmente la de Derek Walcott, la reta y contradice. El gran aporte de Strachan radica en la forma en como él conecta “la arquitectura mitológica del paraíso” (entiéndase, la construcción simbólica e imaginaria del mismo), con las estructuras materiales del sistema de plantación, que en su concepto, han servido para construir la idea del paraíso. Strachan acoge el concepto de George Beckford sobre la plantación: una “institución total, que afecta todos los aspectos de la vida de quienes trabajan allí”; “un instrumento de colonización política”. El hotel por ejemplo, demuestra las coincidencias entre el turismo (definido por Strachan como “la nueva plantación”) y la plantación: trabaja con capitales extranjeros, pero se esfuerza por incidir en los poderes políticos locales con el propósito de garantizar sus ganancias, absorbe las mejores tierras de las islas, restringiendo la producción de los alimentos, y creando dependencia hacia la importación. La explotación laboral, la exclusión social y la subordinación de las personas negras, realidades sociales asociadas a la plantación, también se hacen presentes en el hotel, y en general, en todo el aparato turístico estudiado por Strachan276.
275
Strachan, Ian Gregory, Paradise and plantation: Tourism and culture in the Anglophone Caribbean, Charlottesville, University of Virginia Press, 2002. 276
Para Gail Saunders, quien estudió el establecimiento de la industria turística en Nassau, Bahamas entre 1919 y 1939, paraíso y plantación no están necesariamente integrados. Por el contrario, la desaparición del “paisaje de plantación” dio lugar al “paraíso” turístico. Coincide con la literatura previa en destacar como el turismo, a pesar de los beneficios materiales que trajo consigo, reforzó los legados del colonialismo que ya otros autores habían señalados para otras islas del Caribe Anglófono: discriminación racial, exclusión política de los afrodescendiente (las ganancias provenientes del turismo le permitió a la elite blanca consolidar su supremacía política) y la explotación laboral. Ver: Saunders, Gail, Bahamian society after emancipation, Kingston and Princeton: Ian Randle Publishers – Markus Wiener Publisher. 2003. Otro trabajo sobre turismo en las Bahamas fue publicado por Angela B. Cleare en el 2007. Este es básicamente una narración empírica y sobre-detallada de la formación de la industria turística en las islas, y sus principales gestores. No recoge una pregunta en particular, y desconoce toda la producción historiográfica al respecto. A pesar de su intensión de escribir una historia del turismo desde una “perspectiva global”, el trabajo se reduce al conteo de eventos estrictamente locales. Ver: Cleare, Angela, History of tourism in the Bahamas: a global perspective, U.S: Xlibris. 2007. Desde la perspectiva económica, Emilio Pantoja sostiene que la economía caribeña ha sufrido una restructuración reciente dentro de la cual sistemas de producción asociados a manufacturas de exportación han sido sustituidos por centros turísticos y de entretenimiento. Sin embargo, esto no ha modificado el esquema “centro-periferia” que ya antes había primado en las economías locales y en su
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
102 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
2. EL CUERPO DEL NATIVO Y LA DIMENSIÓN SEXUAL DEL TURISMO
Una de las realidades más brutales de la plantación era la forma en como el cuerpo de la mujer era utilizado en beneficio del sistema. Manuel Moreno Fraginals describe como los amos les utilizaban para obtener servicios sexuales o para reproducir la fuerza de trabajo277. Las coincidencias entre el sistema de plantación y el turismo también se expresan en este sentido. Podría asumirse, por ejemplo, que el turismo sexual, potenciado en los años 90, no era más que una consecuencia predecible de la nueva ola de turismo y que no estaba conectada con formas previas de trabajo sexual. Kamala Kempadoo está en desacuerdo con esta afirmación278. El turismo sexual, ella argumenta, no es más que el punto de llegada de cinco siglos de prostitución y explotación del cuerpo de la mujer caribeña por parte de poderes coloniales e imperiales. El punto de partida de esta larga historia de explotación sexual del cuerpo de la mujer negra y caribeña inicia con el comercio de esclavos, y se hace manifiesta dentro del sistema de plantación. Tempranamente se creó una conexión entre sexo, trabajo, poder y explotación, donde toda mujer de color, indistintamente de su condición legal, debía estar en disposición de ofertar sus servicios sexuales.279 Kempadoo en su trabajo establece una continuidad entre estas formas previas de explotación, con formas más recientes de trabajo sexual. Mimi Sheller también se aproximó al estudio del turismo a través de las relaciones de poder establecidas sobre el cuerpo del nativo280. Ella define el encuentro entre estos últimos y los turistas como un “encuentro corporizado”, cuyos términos son definidos por la “mirada turística” (concepto que ella retoma del sociólogo británico John Urry, uno de los más destacados teóricos sobre el turismo y la movilidad281). El visitante tiene la posibilidad de describir al cuerpo del nativo de acuerdo a sus expectativas, ideas preconcebidas y marcos ideológicos, lo que comúnmente resulta en su inferiorización y subordinación. Sin embargo, Sheller insiste en que estos encuentros dejan el
posicionamiento frente a los mercados globales. En ese sentido, persiste un modelo heredados de los años de la plantación. Ver: Pantojas, Emilio. “De la plantación al resort: el Caribe en la era de la globalización”, en: Revista de Ciencias Sociales N° 15, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 2006, pp. 82-99. 277
Moreno Fraginals, Manuel, El Ingenio, Barcelona, Editorial Crítica. 2001 278
Kempadoo, Kamala (Editora), Sun, sex and gold. Tourism and sex work in the Caribbean, Oxford, Rowman and Littlefield, 1999 279
Kempadoo insiste en que la explotación del cuerpo de la mujer caribeña no le restaba su capacidad de agencia, y la posibilidad de reconfigurar las dinámicas coloniales del poder a través de la prostitución. Según sostiene, ellas eran capaces de auto emplearse y/o de adquirir su propia libertad gracias a los recursos adquiridos en la venta de sus servicios sexuales. Kempadoo parece insinuar que esta era una característica única de la mujer caribeña, lo cual la hacía excepcional dentro del contexto colonial. Sin embargo, la historiografía latinoamericana ha demostrado suficientemente que la mujer esclava utilizó su cuerpo para animar la manumisión y/o comprar su libertad. Ver: Hunefeldt, Christine, Paying the Price of Freedom: Family and Labor Among Lima's Slaves, 1800-1854, Berkeley: University of California. 1995. 280
Sheller, Mimi, Citizenship from below. Erotic agency and Caribbean freedom, Durham & London, Duke University Press. 2012. 281
Algunos trabajos destacados de Urry: Urry, John, Consuming places, London – New York, Routdledge, 1995. Urry, John, Tourist gaze, London, Sage, 2002. Urry, John, Sociology beyond societies: mobility in the twenty-first century, London, Routdledge, 2000
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
103 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
espacio abierto para que los nativos reaccionen, se apropien y desestabilicen esa mirada. Ella analiza estos “encuentros corporizados” a través de una lectura alternativa de las fuentes escritas sobre los pueblos del Caribe, que por lo general se extienden en la inferiorización del nativo. Mientras la historiografía previamente examinada tiende a leer los registros históricos del turista en una sola dirección (esto es, desde la perspectiva del visitante exclusivamente), ella sugiere un giro metodológico: “devolver la mirada”. Esto significa, leer las fuentes históricas de manera alternativa, donde se pregunte por la reacción de los nativos ante la mirada del viajero. Gracias a este enfoque, ella demuestra que los nativos también administran el encuentro, se resisten a la “mirada turística”, e inclusive, la devuelven. Estas reacciones en contra de las “miradas turísticas” se expresan, por ejemplo, cuando los nativos, conscientes de las representaciones que existen sobre sus cuerpos, se rehúsan a ser fotografiados. Cuando el nativo desafía estas representaciones externas, defiende una auto-representación de su cuerpo, más allá de los términos impuestos por el turista.
3. EL TURISMO Y EL PROBLEMA DE LOS ENCUENTROS RACIALES
Los encuentros corporizados también se dan en términos raciales. Como la historiografía temprana sobre el turismo ha demostrado, los encuentros entre nativos y visitantes estaban mediados por una fuerte discriminación racial de los últimos hacia los primeros. Sin embargo, Frank Andre Guridy, en su libro sobre la formación de las relaciones diaspóricas entre Afro-americanos y Afro-cubanos a inicios del siglo XX, complica este argumento282. Él califica los encuentros turísticos como encuentros diaspóricos potenciales, que los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos y Cuba solían utilizar para estrechar lazos políticos y culturales. Guridy critica los estudios previos sobre el turismo en el Caribe que solo habían concentrado su atención en turistas blancos. Él insiste en que a pesar de que los turistas afroamericanos también estaban movidos por intereses relacionados con el ocio, ellos igualmente buscaban espacios de intercambio cultural (menciona los vínculos existentes entre el movimiento del renacimiento de Harlem y las asociaciones culturales de los afrocubanos). Para tal fin, organizaron redes institucionales con el propósito de garantizar una experiencia turística libre de discriminación. Guridy afirma que estos espacios se convirtieron en escenarios de lucha transnacional en contra del racismo. Organizaciones afrodescendientes de lado y lado debieron trabajar mancomunadamente para neutralizar el racismo hacia los visitantes que pretendían visitar la isla de Cuba desde los Estados Unidos. A pesar de lo novedoso del trabajo de Guridy, él minimiza el potencial discriminatorio de los encuentros diaspóricos en el marco del turismo. Su problema radica en que solo se concentra en el estudio de la construcción de las redes turísticas libre de discriminación, pero no examina la literatura turística afroamericana (cosa que él reconoce), que bien pudo haber revelado otras facetas menos positivas de la percepción afroamericana sobre su “contraparte” cubana. Ian Gregory Strachan, por ejemplo, reconoce que efectivamente los destinos turísticos del Caribe representaban para los
282
Guridy, Frank Andre, Forging diáspora. Afro Cubans and African American in a world of empire and Jim Crow, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
104 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
afroamericanos interesantes ejemplos de gobiernos nacionales encabezados por líderes afrodescendientes. Sin embargo, él afirma que la imagen que los afroamericanos tenían sobre los afrodescendientes en el Caribe podía ser “tan perturbadora y desafortunada como la de los blancos.”283 Aun cuando Strachan solo hace referencia al Caribe Anglófono, es difícil pensar que la percepción de los afroamericanos hacia los afrocubanos era sustancialmente más positiva. Futuras investigaciones que consideren la importancia de la literatura de viajeros afroamericana quizás pueda proveer nuevas luces al respecto284.
4. LA DIMENSIÓN IMAGINARIA DEL TURISMO
En 1997, Rosalie Schwartz definió el turismo como un acto de drama, donde los diferentes actores (huéspedes y anfitriones), se relacionan entre sí en un escenario turístico, un teatro, formado por empresarios y gobiernos285. Pero estos encuentros, y el teatro en sí, no son más que una ilusión cuidadosamente diseñada en oposición a la realidad. Más que una descripción o narrativa de la industria turística, que era lo que había dominado la historiografía hasta 1997, ella intenta analizar como los significados y las actitudes políticas y culturales hacia el turismo habían cambiado a lo largo de la primera mitad del siglo XX cubano. A pesar de sus intenciones iniciales, su trabajo es más una narración de la construcción del escenario turístico desde el gobierno de Machado hasta la caída de Batista en 1959. En este proceso, ella destaca el rol del capital americano en la formación del mismo, y la inclusión del elemento afro cubano (como algo exótico) dentro de la imagen turística de la isla. Trabajos más recientes han profundizado el análisis de la construcción imaginaria del turismo en el Caribe. En el 2006, Anita Waters publicó un corto, pero sugestivo trabajo, sobre el rol de la memoria histórica dentro la formación de la industria turística en Jamaica, especialmente en Port Royal286. A través del análisis de guías turísticas y entrevistas, resultado de un intenso trabajo etnográfico, ella estudia como las distintas memorias sociales de los diversos actores involucrados en el sector turístico de Port Royal, nativos, empresarios y el Estado, compiten entren si por imponer una narrativa única sobre la ciudad (En lo concerniente a la memoria, ella recoge la propuesta teórica de Maurice Halbwachs, Eric Hobsbawn, Michel Rolph Trouillot, entre otros).
283
Strachan, Ian Gregory, Paradise and plantation: Tourism and culture in the Anglophone Caribbean. Op cit. p 14. 284 En el último número de la Hispanic American Historical Review, Devyn Space Benson publicó un artículo sobre la forma en como los afrocubanos, aprovecharon las redes turísticas creadas por el gobierno de Cuba tras la revolución de 1959 con el fin de promocionar sus logros en materia de igualdad racial frente para los afro-americanos, para denunciar las limitaciones del nuevo régimen y la persistencia del racismo en espacios turísticos. Ver: Benson, Devyn S. “Cuba Calls: African American Tourism, Race, and the Cuban Revolution, 1959–1961”, en Hispanic American Historical Review Vol 93 N° 2, Durham and London, Duke University Press, 2013, pp. 239-271 285
Schwartz, Rosalie, Pleasure Island: tourism and temptation in Cuba, Lincoln and London, University of Nebraska Press. 1997 286
Waters, Anita M, Planning the past: heritage tourism and post-colonial politics at Port Royal, Oxford, Lexington Books. 2006
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
105 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Waters fundamenta su trabajo en recursos metodológicos alternativos, como la etnografía, lo que le permitió acceder a memorias históricas comúnmente silenciadas en las fuentes escritas. Al igual que Waters, Krista Thompson también se valió de otros recursos en su trabajo sobre las políticas de representación visual en el Caribe Anglófono, publicado en el 2006287. A través de fotografías, postales y pinturas, ella estudia las representaciones graficas de las islas y sus habitantes desde la década del 80 del siglo XIX. Thompson argumenta que estas representaciones fueron cruciales en la reorientación de la imagen internacional de los territorios insulares, usualmente representados como bárbaros, indómitos e insalubres. Lejos de ser únicamente imaginarios, los resultados de estas políticas de representación visual tenían claras y concretas implicaciones en la vida material de los pueblos del Caribe. Empresarios y el estados coloniales formaron el “espacio social” (concepto que retoma de Henry Lefebvre para explicar la relación que los seres humanos establecen con el espacio habitado) de acuerdo a la imagen previamente creada desde las representaciones gráficas. Ella define este proceso como “tropicalización”: “un complejo sistema visual a través del cual las islas era imaginadas para el consumo turístico, y las implicaciones sociales y políticas de estas representaciones sobre el espacio físico de las islas y sus habitantes.”288 Los gobiernos coloniales reprodujeron en el espacio social lo que las representaciones graficas previamente habían imaginado sobre el Caribe tropical y su gente: palmeras, playas de arena, calles coloridas, pero también nativos forzados a actuar de la forma en como las representaciones los imaginaban.
5. EL TURISMO Y LOS PODERES IMPERIALES SOBRE EL CARIBE
La conexión existente entre capitales y poderes imperiales y la construcción de la industria turística ha sido uno de los últimos temas estudiados. En el 2008, Evan Eward publicó su libro sobre la intervención de los actores globales en la formación del sistema turístico en el Caribe hispano (Cuba, República Dominica, Puerto Rico y Mexico), las similitudes que entre ellos existieron y sus trayectorias diversas. Estas últimas parten, según el sostiene, de los distintos capitales que controlaban los mercados289. Eward establece una especie de periodización de la intervención del capital extranjero en el mercado turístico del Caribe: una primera etapa entre los años 40 y 50 del siglo XX, dominada por capital estadounidense, seguida de una etapa donde los capitales locales intervinieron notoriamente en el sector, y un último momento, que inicia en los años 80, controlado por capital europeo, y que vino a reforzar un modelo de desarrollo periférico (desconcentración territorial del sistema turístico lo que balanceó el impacto benéfico del turismo al interior de los países) que ya habían venido gestando los capitales locales. Eward celebra esta trayectoria, que según su concepto, marcha hacía un modelo de desarrollo sostenible que garantizaría la integridad de los ecosistemas del Caribe.
287
Thompson, Krista, An eye for the tropics. Tourism, Photography, and Framing of the Caribbean Picturesque, Durham and London, Duke University Press. 2006 288
Ibid. p 6. 289
Ward, Evan, Packaged vacations. Tourism development in the Spanish Caribbean, Gainesville: University of Florida. 2008
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
106 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Denis Merrill coincide con Eward en su periodización. Pero a diferencia de él, Merrill no está interesado en la forma en como el imperio formó el turismo, sino en cómo el turismo formó al imperio290. Merrill estudia la inversión de capital estadounidense en México, Cuba y Puerto Rico, pero al hacer esto se aparta la forma tradicional de estudio de la industria turística, centrada en el estado y el capital, y opta por hacer una historia del turismo “desde abajo”, es decir, desde la perspectiva de los visitantes y anfitriones. De esta forma, él también sugiere una comprensión distinta del imperio. Él entiende el imperio como una “comunidad imaginada” (de la misma forma en como Benedict Anderson entiende a la nación), en la cual los turistas norteamericanos ordinarios, y sus anfitriones latinoamericanos, participan en el proceso de construcción imaginaria del imperio. A través del estudio de la literatura turística, guías, avisos publicitarios, artículos, etc, Merrill muestra como los turistas americanos simpatizaban con manifestaciones de rebeldía política por parte de aquellos países donde estaban anclados los destinos turísticos que frecuentaban, o por el contrario, animaban o justificaban la presencia estadounidense. En este sentido, ellos imaginaban los alcances y límites del imperio. Los nativos también podían imaginar el imperio, y resistirse a él desde el escenario turístico. Merrill define al turismo como un “poder suave” dentro de las estructuras imperialistas, que permitía que los nativos desafiaran más abiertamente al imperio y reafirmaran sus identidades locales. Para Merrill, los actores locales negociaron en sus propios términos los alcances del imperio, a través de sus actitudes cotidianas frente al turismo. En este sentido, Merrill critica la historiografía sobre el imperialismo de la Guerra Fría, concentrada en las intervenciones políticas y militares, y que desconoce el rol desempeñado por seres humanos convencionales. Christine Skwiot también buscó entender al imperialismo desde la perspectiva del ocio. En su libro publicado en el 2010, ella estudia como los viajes y el turismo formaron el imperialismo norteamericano en Cuba y Hawaii291. Ella sostiene, muy en sintonía con Merrill, que turistas y promotores turísticos colaboraron con agentes imperialistas y antiimperialistas para imaginar, debatir, transformar, resistir y protestar el lugar de Cuba y Hawaii dentro del imperialismo estadounidense. Antes de la toma militar de las islas, agentes turísticos ya había imaginado el potencial de las mismas como parte de los Estados Unidos, y en su potencial como lugares de placer y resort para sus ciudadanos. A través de la literatura de viajeros, ellos representaban las islas y sus habitantes, y en base a tales descripciones, justificaban su apropiación como parte del imperio. Ellos representaban a Cuba y Hawaii como lugares paradisiacos que debían ser rescatados de las manos opresivas de potencias europeas o monarquías conservadoras, y cuyos habitantes eran suficientemente civilizados y blancos para ser parte de los Estados Unidos. Por el contrario, los nativos desarrollaron actitudes políticas anti imperialista (en el caso de Cuba sobre todo) desde la resistencia hacia los efectos del turismo.
290
Merrill, Denis, Negotiating Paradise. U.S. tourism and empire in Twentieth-Century Latin America, Chapel Hill: University of North Carolina Press. 2009 291
Skwiot, Christine, The purpose of Paradise. U.S tourism and Empire in Cuba and Hawai’I, Philadelphia – Oxford, University of Pennsylvania Press. 2010
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
107 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Skwiot demuestra que las movilizaciones en Cuba en contra de Machado o en Hawaii en contra de la hegemonía estadounidense (haole) identificaban al turismo como una fuente de racismo y de opresión en su contra, y se valían de tales críticas para desafiar al imperialismo. CONCLUSIÓN A pesar de que la historiografía sobre el turismo en el Caribe tiene una historia muy corta que se limita a los últimos 20 años, esta ha sabido tomar partido de los avances de la disciplina. Después del temprano énfasis en las implicaciones sociales, económicas y raciales del turismo, y en su paralelo con la plantación, la historiografía reciente ha acogido preguntas más complejas, retomando los debates teóricos y enfoques metodológicos en torno al género, memoria social, cultura, y política. Todos estos temas han nutrido la discusión con marcos teóricos que ampliaron la comprensión de las distintas dimensiones del turismo, y que también situaron al turismo dentro de temas mucho más amplios y complejos. Nuevos estudios sobre el imperialismo, y/o las relaciones raciales y de género en el Caribe moderno no podrán desconocer la centralidad del turismo dentro de aquellas realidades. El clima excepcional que ha hecho del Caribe un destino turístico global ha tenido implicaciones desafortunadas para sus fuentes de archivo. La humedad y el calor han destruido una buena parte su memoria escrita, lo que ha hecho muy difícil reconstruir su historia. Afortunadamente, la historiografía sobre el turismo en el Caribe ha superado esta barrera, y ha mostrado el potencial de las fuentes no escritas. Pinturas, postales, fotografías e historia oral pueden proveer ricas fuentes de información para futuras investigaciones. Desafortunadamente, estos avances no han llegado a otros rincones del Gran Caribe. Tal como lo mencioné al principio, la historiografía se ha limitado a los territorios insulares, ignorando los territorios de Sur y Centroamérica sobre la cuenca del Caribe. Solamente Dennis Merrill, Evan Eward y Kamala Kempadoo muestran interés por el Caribe más allá de las islas. Si la experiencia turística del Gran Caribe es incluida en futuras investigaciones dentro de la historiografía actual, seguramente esta podrá nutrir, complicar o mejorar los destacables logros historiográficos conseguidos hasta al momento. BIBLIOGRAFIA
Arnaiz, Stella – Dachery, Alfredo, Geopolitica, recursos naturales y turismo. Una historia del Caribe Mexicano, Jalisco, Universidad de Guadalajara. 2009 Benson, Devyn S. “Cuba Calls: African American Tourism, Race, and the Cuban Revolution, 1959–1961”, en Hispanic American Historical Review Vol 93 N° 2, Durham and London, Duke University Press, 2013, pp. 239-271 Carrillo, Harold, Vargas, Adineth, Cabarcas, Georgina, Puello, Yusleiny, “El desarrollo de la actividad turística en Cartagena de Indias: Implicaciones
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
108 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
sociales y urbanas, 1943-1978”, en Revista Palobra 13. Cartagena, Facultad de Trabajo Social – Universidad de Cartagena. (En impresión) Cleare, Angela, History of tourism in the Bahamas: a global perspective, U.S: Xlibris. 2007. Dagen Bloom, Nicholas (Editor), Adventures into Mexico. American Tourism beyond the border, Oxford, Rowman & Littlefield. 2006. Fonda Taylor, Frank, To hell with Paradise. A history of the Jamaican tourist industry, Pittsburgh and London, University of Pittsburgh Press. 1993 Guridy, Frank Andre, Forging diáspora. Afro Cubans and African American in a world of empire and Jim Crow, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010 Hunefeldt, Christine, Paying the Price of Freedom: Family and Labor Among Lima's Slaves, 1800-1854, Berkeley: University of California. 1995. Kempadoo, Kamala (Editora), Sun, sex and gold. Tourism and sex work in the Caribbean, Oxford, Rowman and Littlefield, 1999 Macías Carlos, Pérez Raul (Comp.), Cancún. Los Avatares de una marca turística global, México, Bonilla Artigas Editores, 2009 Merrill, Denis, Negotiating Paradise. U.S. tourism and empire in Twentieth-Century Latin America, Chapel Hill: University of North Carolina Press. 2009 Moreno Fraginals, Manuel, El Ingenio, Barcelona, Editorial Crítica. 2001 Pantojas, Emilio. “De la plantación al resort: el Caribe en la era de la globalización”, en: Revista de Ciencias Sociales N° 15, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 2006, pp. 82-99 Patulo, Polly, Last resorts. The Cost of Tourism in the Caribbean, London: Casell, 1996. Saunders, Gail, Bahamian society after emancipation, Kingston and Princeton: Ian Randle Publishers – Markus Wiener Publisher. 2003 Schwartz, Rosalie, Pleasure Island: tourism and temptation in Cuba, Lincoln and London, University of Nebraska Press. 1997 Sheller, Mimi, Citizenship from below. Erotic agency and Caribbean freedom, Durham & London, Duke University Press. 2012. Sierra, German, Viajeros y Visitantes: Una Historia del Turismo en Cartagena de Indias. Cartagena, Heliografo Moderno, 1998.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
109 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Skwiot, Christine, The purpose of Paradise. U.S tourism and Empire in Cuba and Hawai’I, Philadelphia – Oxford, University of Pennsylvania Press. 2010 Strachan, Ian Gregory, Paradise and plantation: Tourism and culture in the Anglophone Caribbean, Charlottesville, University of Virginia Press, 2002. Thompson, Krista, An eye for the tropics. Tourism, Photography, and Framing of the Caribbean Picturesque, Durham and London, Duke University Press. 2006 Vidal, Claudia, Los inicios de la industria turística en Cartagena. 1900-1950. Tesis de grado. Programa de Historia, Universidad de Cartagena, julio de 1998 Ward, Evan, Packaged vacations. Tourism development in the Spanish Caribbean, Gainesville: University of Florida. 2008 Waters, Anita M, Planning the past: heritage tourism and post-colonial politics at Port Royal., Oxford, Lexington Books. 2006
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
110 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
MUJER Y CIENCIA: NEXOS HISTÓRICOS Y PERSPECTIVOS
YOLANDA RICARDO
Universidad de la Habana INTRODUCCIÓN Un visionario impar como el puertorriqueño Eugenio María de Hostos colocó las ciencias en las relaciones sociales entre los sexos. Ese fue y es el desafío fundamental de sus meridianas conferencias sobre la educación científica de la mujer, pronunciadas en Santiago de Chile en 1873292 y puestas en práctica en República Dominicana a partir de la década del ochenta del siglo XIX. De manera que desde entonces ya se delineaba en nuestra región un pensamiento de avanzada que permitía insertar a la mujer en esferas científicas, valoradas hoy en el rango de elementos constitutivos básicos no solo de la concepción del mundo, sino de su propio motor de desarrollo, desde la producción y reproducción de ese mundo hasta la subjetividad que lo recrea: las percepciones, representaciones y valores. Cabría repetir lo que puede resultar un lugar común: que el patriarcado ha venido aplicando concepciones reduccionistas y hegemónicas que han impuesto lo masculino como valor y patrón conductual hasta en las ciencias. No es de extrañar entonces que por siglos se haya escamoteado con frecuencia la contribución de la mujer y que se hable de las ciencias y técnicas “duras” para hombres y de las ciencias sociales y de servicios o aplicadas “blandas” para mujeres. Con lo que se evidencia, entre otros aspectos, el carácter sexuado del tratamiento de las ciencias, enarbolado históricamente. Esto explica también por qué en los últimos tiempos se viene tratando el enfoque género en la ciencia y que se multipliquen los estudios y esfuerzos en este sentido. En el caso de esta ponencia no desarrollaré categorías del género. Solo tomaré uno de sus componentes, la mujer, y tampoco en una totalidad homogeneizadora, sino destacando su individualidad y sus contribuciones a la sociedad a través de las ciencias. De todos modos, convendría contextualizar algunos indicadores de esta díada: mujer y ciencia. Es de consenso generalizado que el mundo actual se caracteriza por una depauperación impresionante que afecta a las grandes mayorías mientras una bochornosa minoría se enriquece. Particularmente, la región de América Latina y el Caribe es expresión de considerables desigualdades en la distribución del ingreso. De aquí que los sectores más desfavorecidos en este indicador no se hayan beneficiado del crecimiento económico registrado en algunos momentos, a la vez que en paralelo no se detiene la pauperización femenina e infanto-juvenil. Recuérdese que las Naciones Unidas han advertido cómo en la mayoría de los pobres y los analfabetos del mundo se encuentran las mujeres. Añádase que sobre sus hombros recae la doble y triple jornada y la aplicación de la llamada ética del cuidado que la responsabiliza con niños, jóvenes y
292
Hostos, Eugenio María de (1873), La educación científica de la mujer, Santo Domingo, Archivo General de la Nación, Vol. XLIII, 2007.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
111 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
enfermos en el medio familiar. En nuestro continente y el Caribe de 42 millones de analfabetos el 55% son mujeres293. Y en relación muy estrecha con la pobreza que estas padecen -el flagelo sustantivo de nuestros tiempos-, ocupa un primer plano la exclusión social marginadora del disfrute de derechos y oportunidades, de su visibilidad y participación social y de limitaciones o ausencia del ejercicio ciudadano, a la vez que cuentan con empleo no estable e inadecuadamente remunerado. Llevado esto al tema del acceso femenino a la ciencia y a sus beneficios, se ha manejado una cifra que abochorna, pues se estima que el promedio de participación de la mujer a escala mundial es solo del 27 %294. En este sentido, las exiguas cifras sobre su participación en academias de ciencias también son reveladoras. Los porcientos más elevados corresponden a Lituania con un 35%; Cuba, 26,3 %; México, 25,4%; Sudáfrica, 24,1%; Japón, 20%. No hay que olvidar tampoco que solo se registran un poco más de una decena de mujeres que han sido acreedoras de Premios Nobel de alguna de las ciencias, exceptuando los de Literatura y los de la Paz. Bien se sabe que de modo general la presencia femenina, salvo contadas excepciones, se ha invisibilizado reiteradamente en la historia de la ciencia. Durante siglos se le negó a la mujer el acceso a colegios superiores y universidades, el primer escalón para su inserción científica. Esta puerta se irá abriendo lentamente en Europa (Inglaterra) y América (Estados Unidos). El siglo XX irá cambiando cualitativamente esta situación. De todos modos, la segregación a la que ha sido sometida secularmente implicó que, una vez dentro del mundo científico, no se le asignara tareas de responsabilidad o de producción teórica, sino de carácter aplicado. La vida actual indica que todavía se requieren cada vez más cambios de actitud y de mentalidad en los distintos sectores sociales y de poder con el fin de asegurar que se reconozcan de modo sostenido en la mujer sus capacidades intelectuales y prácticas para la ciencia, así como la promulgación de políticas integrándola a las potencialidades de las ciencias en general y en las tecnociencias en particular. El camino de las mujeres hacia la ciencia muestra un recorrido que comienza con las primeras botánicas recolectoras de plantas medicinales y comestibles y con astrónomas espontáneas que estudiaban el firmamento en relación con las estaciones para confirmar el momento de la recolección, a la vez que con su observación experimental acopiaban conocimientos, nombraban, sistematizaban las propiedades de esos productos que la
293
Lema, Fernando, ¿Sociedad del conocimiento: desarrollo o dependencia?, París, Instituto Pasteur, http://www.e-socrates.org, consulta 27 de mayo 2013. 294
En esta valoración se destacan Filipinas con el 55 % y Cuba con el 53, 1 %. En el caso de
Cuba de más de 74 mil cubanos del sistema de ciencia, más de la mitad son mujeres, un tercio .
posee categoría principal y una de cada cuatro ostenta el título de doctora. Medio millón de cubanas desempeñan tareas laborales que exigen una elevada calificación técnica y profesional. Ver Dorta Contreras, Alberto, y Alvarez Díaz, Lilliam, “Producción científica de Cuba: una perspectiva desde la obra de dos mujeres académicas”, en ACIMED v.16 n.5 La Habana nov. 2007. http://www.revistaccuba.cu. Consulta 24 de mayo de 2013. Ver también Iglesias Rodríguez, Marisol, Estadísticas de la mujer cubana, La Habana, Centro de Estudios de la Mujer, 2012.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
112 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
naturaleza les ofrecía, fabricaban sus propios instrumentos y elaboraban mecanismos de procesamiento y conservación. Son las primeras científicas naturistas que irán acrecentando sus experiencias y acervo cognoscitivo, precursoras de las grandes científicas del siglo XXI, las que se van adentrando en la nanotecnología, en la bioética y otras ramas cada vez más desafiantes de la ciencia. En este prolongado y espinoso camino las mujeres científicas se abren sus propios espacios en colegios y universidades, en centros de ciencia en los que se les asigna fundamentalmente tareas de apoyo. Pero ascienden, aunque algunas caen tras el empeño por vituperios, exclusión o asesinato. Van haciendo historia desde las ciencias. En un apretado recuento se visualizan algunas ineludibles. En la Antigüedad occidental, habría que comenzar por Teano de Crotona, la matemática esposa de Pitágoras, e Hypathia de Alejandría, (-370 a –416), de quien se afirma diseñó un instrumento para medir el nivel del agua, otro para destilarla y un hidrómetro graduado de latón para determinar la densidad de los líquidos295. Sus trabajos en filosofía, matemática, física y astronomía fueron considerados como una herejía en la sociedad masculina de su tiempo y fue asesinada. Fátima de Madrid, musulmana (siglos X y XI), cuyos trabajos en calendarios, en cálculos de la posición del Sol, de la Luna y de los planetas son muy destacados. Trótula, famosa mujer de la Europa medieval famosa por sus conocimientos en medicina y cirugía. Hildegarda von Bingen. (1098-1179), mística alemana que produjo un tratado de Física y estudió el movimiento de la Tierra en torno al Sol296. María Winckelmann Kirch (1670-1720), astrónoma alemana descubridora del Cometa 1702, el primero descubierto por una mujer. Nicole-Reine Lepaute. (1723-1788), astrónoma francesa que calculó la fecha de retorno del Cometa Halley. Hoy un asteroide y un cráter lunar llevan su nombre. Wang Zheny. (1768-1797), astrónoma china que estudió los eclipses y compiló datos sobre el tiempo para prevenir y combatir las inundaciones que devastaban la región. En 1994 se le puso su nombre a un cráter en Venus.
295
Cardona Zapata, Eliana, El papel de la mujer en la ciencia, (21 agosto, 2011) http://www.slideshare.net/Lalita214/el-papel-de-la-mujer-en-la-ciencia. Consulta: 27 de mayo 2013. 296
Díaz Bolaños, Ronald Eduardo, “La participación de la mujer en los procesos de institucionalización de la actividad científica en Costa Rica: el caso de la meteorología (1887-1936)”, en Trama. Revista de Tecnología, cultura y desarrollo vol. III, #1, Cartago, julio 2010, pp. 19-44. El autor se refiere en la p. 25 a Walewska Lemoine, “La mujer y el conocimiento científico”, Quipu, vol. 3, no. 2, mayo-agosto 1986, p. 192. Cf. Alexandre, Monique. “Imágenes de mujeres en los inicios de la cristiandad”, en Historia de las mujeres en Occidente. Duby, Georges - Perrot, Michelle (Compiladores), Madrid. Santillana. 1993, pp. 220-271.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
113 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Caroline Herschel.(1750-1848), astrónoma alemana descubridora de diez cometas y tres nebulosas en 1783. La Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, de la que fue miembro honorario, publicó en 1798 su Catálogo de las Estrellas. María Gaetana Agnesi, (1718-1799), matemática italiana conocida también como La Bruja Agnesi. En 1738, a los 20 años, publicó sus ensayos sobre Filosofía y Ciencias Naturales como Proposiciones filosóficas. En 1748 vio la luz su obra fundamental: Instituciones Analíticas. Tras este éxito fue electa miembro de la Academia de Ciencias de Boloña. Sophie Germain. (1776-1831), matemática francesa destacada en la teoría de números. Al no poder asistir a clases de nivel superior por su condición femenina, se ocultó tras un pseudónimo, Monsieur Le Blanc, lo que viabilizó su presencia en la educación superior. Hizo aportes sobre la elasticidad de superficies que fueron utilizados posteriormente en avances tecnológicos sustentadores del proceso de fabricación de la Torre Eiffel. Marginada por momentos pudo asistir a sesiones de la Academia de Ciencias y al Instituto de Francia. María Mitchell. (1818-1889), astrónoma norteamericana que descubrió el Cometa Mitchell Fundó la Asociación Americana para el Avance de las Mujeres. Williamina Paton Stevens Fleming. (1857-1911), astrónoma escocesa descubridora de 59 nebulosas y alrededor de 300 estrellas variables. Annie Jump Cannon, astrónoma norteamericana, famosa en el Observatorio de Harvard. Recibió un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Oxford. Clasificó el espectro de más de 230 000 estrellas. Henrietta Swan Leavitt. (1868-1921), astrónoma norteamericana. Su trabajo permitió calcular el tamaño de nuestra galaxia y la escala del Universo. Paris Pismis. (1911-1999), astrónoma turca que formó a numerosos profesionales de su especialidad en Estados Unidos y México. Augusta Ada King.(1815-1852), matemática inglesa considerada la primera científica de la computación de la historia, la primera programadora del mundo. Sofía Kovalevskaia (1850-1891), matemática rusa de renombre internacional. Miembro de la Imperial Academia de Ciencias de Rusia. Su país por adopción, Suecia, le ofreció un puesto vitalicio en la Universidad de Estocolmo, pero por razones de su sexo no alcanzó la misma condición en su país. Murió con sólo 41 anos, en el momento cumbre de su vida científica. Se recuerda no solo como científica, sino también como feminista. Marie Curie, Marie Sklodowska. (1867-1934), científica polaca, única en el mundo en obtener dos premios Nobel: Física y Química. Profundizó sus estudios en La Sorbona de París, centro del cual sería profesora, la primera mujer en ocupar ese puesto en
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
114 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Francia a fines del siglo XIX. Fue una pionera en la aplicación de los rayos X y la radiactividad a la medicina. Amalie Emmy Noether (1882-1935), algebrista alemana con notables aportes en Algebra Moderna, considerados hitos en la historia de las matemáticas. Sufrió doble discriminación en su país de origen: por judía y por mujer. Lisa Meitner, (1878-1968), física austriaca co-descubridora de la fisión del uranio en la primera mitad del siglo XX. Aunque sin ella no se puede explicar la fisión nuclear, no obtuvo el merecido Premio Nobel, en 1944. El meitnerio (elemento químico de valor atómico 109) fue nombrado así en su honor. Rosalynd Franklin.(1920-1958), química y biofísica cristalógrafa británica que realizó aportes determinantes en el descubrimiento de la estructura del ADN. A sus espaldas se utilizaron sus imágenes y métodos que le valieron a otros físicos el Premio Nobel de Fisiología en 1962. Sin embargo, ella no fue reconocida dentro de este mérito. El feminismo consideró que fue silenciada como mujer científica y la tomó de bandera en sus luchas. Barbara McClintock. (1902-1992), genetista estadounidense autora de un importante descubrimiento en el campo de la genética, la teoría de los genes saltarines, por la cual recibió el premio Nobel. Wangari Muta Maathai. (1940-1911) bióloga, veterinaria, y ecologista keniana. Fue la primera mujer africana que recibió un Nobel, el de la Paz. Se le conoce como “la mujer árbol” por su campaña contra la deforestación y por haber promovido la siembra de millones de árboles. Unos dicen que 20 y otros que 40, pero lo que sí es cierto que gracias a ella se realizó un gran esfuerzo para la recuperación de zonas en vías de desertificación.
1. CIENTÍFICAS CARIBEÑAS La región caribeña muestra también las contribuciones al desarrollo de la ciencia por parte de un conjunto importante de mujeres. La emergencia histórica de las científicas del Caribe se remonta a las primeras prácticas de medicina natural de nuestros pueblos originarios con un protagonismo sustantivo por parte de la mujer y continúa por estas mismas vías en la sabiduría de las esclavas con su legado africano, en las que no es posible dejar de mencionar a las esclavas de Colombia del siglo XVII conocidas por Guiomar Bran, Leonor Zape y Paula de Eguiluz, procesadas en Cartagena de Indias por el Tribunal del Santo Oficio297 a causa de sus prácticas naturistas en materia de conjuros y sortilegios, una especie de reto al conocimiento convencional. Durante la Revolución Haitiana y a lo largo del siglo XIX el aporte femenino en
297
Ver Maya Restrepo, Luz Adriana, “Brujería y reconstrucción étnica de los esclavos del Nuevo Reino de Granada, siglo XVII”; “Las brujas de Zaragoza: resistencia y cimarronaje en las minas de Antioquia, Colombia (1619-1622)”, en América Negra, No. 4, Santafé de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 1992, pp. 85-98; y “Paula de Eguiluz y el arte del bien querer. Apuntes para el estudio de la sensualidad y el cimarronaje femenino en el Caribe, siglo XVII”, París, La Sorbona, 1999. http://dialnet.unirioja.es. Consulta: junio 22 de 2012.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
115 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
medicina natural es crucial en los hospitales de campaña de la gesta independentista, a lo que se añade sostenidamente el acervo de los saberes acumulados de modo empírico por parte de las campesinas. Luego descollarán en la vida profesional numerosas mujeres en diversos campos de la ciencia hasta hoy día. Resultaría ilustrativo tomar una muestra selectiva de las científicas del Caribe insular y continental, a partir de sus contribuciones al conocimiento y al quehacer científico. En República Dominicana Salomé Ureña cobra especial relieve porque asumió las concepciones hostosianas sobre la educación científica de la mujer y las aplicó en su Instituto de Señoritas. Con espíritu científico se convirtió no solo en una divulgadora de la ciencia entre las jóvenes sino también en una multiplicadora de potencialidades. Evangelina Rodríguez Perozo y Ercilia Pepín serían seguidoras de este espíritu y de esta actitud frente a la vida. El microscopio que Ercilia Pepín introdujo en el sistema de enseñanza de su escuela fue todo un acontecimiento para la época. Otras científicas dominicanas que han marcado una trayectoria importante en la tecnociencia son: Idelissa Bonnelly (bióloga marina, educadora, Premio Global 500 de Naciones Unidas), Celsa Albert (educadora de amplia trayectoria nacional y Premio Internacional José Martí de la UNESCO), Altagracia Guzmán (médica y especialista en Infectología con investigaciones en diversas enfermedades tropicales y amplia experiencia de dirección de salud), Carmen Julia Ascuasiati (bioquímica con aportes en parasitología), Milagros Peralta (bioquímica con significativas contribuciones en la microbiología de los alimentos), Hilda Santos (ingeniera química destacada en la industria alimentaria), Mayra Féliz (ingeniera agrícola, con estudios en la conservación del medio ambiente y la agricultura). En Haití marcó pautas en los estudios de medicina natural Noguessine Presssoir (1830-1915). Por su parte, Yvonne Sylvain (1907-1989) fue una, gineco-obstetra y oncóloga de proyección internacional. Otras científicas haitianas de relieve son las médicos y científicas Marie Marcelle Deschamps y Gladys Prosper y la geóloga Marie Disele Pierre. En Puerto Rico son descollantes numerosas mujeres con un amplio perfil, incluidas las de las ciencias sociales. Entre ellas: la filóloga y educadora Margot Arce, las farmacólogas María Lourdes Rivera y Lourdes de Cárdenas, la química Ingrid Montes, de notable reconocimiento internacional298, las biomédicas Emma Fernández y Delia Camacho, las historiadoras Loida Figueroa y Norma Valle, las sociólogas Alice Colón, Yamila Azize, y Nilsa Burgos y la filóloga Vivian Auffant con sus textos en defensa de la identidad y el pensamiento puertorriqueños. En Cuba sentó escuela en el cultivo de la enseñanza de las ciencias entre finales del siglo XIX hasta la década del veinte del siguiente, María Luisa Dolz, quien obtuvo un doctorado en Ciencias Físicas y Naturales. Del siglo XIX
298
Ver “Tributo a mujeres químicas”, 13 de abril de 2011, en El nuevo día, Puerto Rico. www.elnuevodia.com. Consulta: 21 de mayo de 2013
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
116 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
también fue muy destacada la oftalmóloga y física Laura Martínez Carvajal. Una decena de científicas cubanas ha recibido la Medalla de Oro que otorga la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. Es el caso de Concepción Campa Huergo, viróloga, titular de cuatro importantes patentes de vacunas como las de las Meningitis tipo B y C y el de Rosa María Mas Ferreiro por sus resultados farmacológicos con productos naturales de los policosanoles dedicados a combatir el colesterol, uno de los enemigos silenciosos de la salud humana en la contemporaneidad. En la preparación de vacunas destaca la ya mencionada Campa Huergo con su equipo de trabajo y Tania Crombet Ramos con un grupo de nueve colaboradoras, artífices de una nueva vacuna para el tratamiento del cáncer avanzado de pulmón. De hecho, numerosas científicas cubanas son virólogas. A las ya nombradas, se añaden en primer rango Rosa Elena Simeón, experta de la FAO en Virología y Premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas; Guadalupe Guzmán, una de las especialistas más importantes del mundo en temas de dengue y María Teresa Frías Lepoureau, viróloga, biotecnóloga superior y veterinaria, destacada en el diagnóstico y caracterización de agentes virales que provocan enfermedades graves como la peste porcina e influenza porcina y en el descarte de sospechas de otras enfermedades exóticas tanto en animales como en plantas . Por su parte, Lydia Tablada, microbióloga, biotecnóloga superior y experta de la FAO ha tenido un papel destacado en la gerencia y administración de la ciencia como fundadora y directora del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, dirigido a la prevención, diagnóstico, epidemiología y control de patologías graves de las especies animales y cultivos agrícolas de interés económico, entre ellas las consideradas zoonóticas y exóticas. En la conservación del medio ambiente, de la naturaleza como espacio de vida y de reproducción vital, se destacó por mucho tiempo la bióloga marina María Elena Ibarra, conocida en la ciencia internacional como la Reina de los Océanos. Capacitó a numerosos investigadores y desarrolló un estilo de respeto y conservación de los bienes naturales, fundamentalmente de la fauna marina. Es emblemática su creación del Proyecto de conservación de tortugas marinas del occidente de Cuba, con monitoreo en el Caribe, que ya cuenta con varias décadas de funcionamiento con resultados premiados, actualmente bajo la dirección de la bióloga Julia Azanza desde el perfil de la Ecología y Genética Poblacional de especies marinas amenazadas. Colombia cuenta con un conjunto significativo de científicas299, generalmente asociadas a centros de educación superior. Como sucede con otros países de la región, la balanza se inclina a la esfera de la medicina, la bacteriología, la microbiología, la inmunología. Delfina Barrio Ospino, desde su condición de jubilada, continúa en el diagnóstico molecular de microorganismos, sobre todo los referidos a los rotavirus y la diarrea infantil. María Cristina Ferro, entómologa especializada en los mosquitos que transmiten la leishmaniasis y otras patologías endémicas de las zonas tropicales, ha descubierto en
299
Ver Universia destaca el trabajo de 26 científicas colombianas, http://noticias.universia.net.co/vida-universitaria/noticia/2012/07/18/252150. Consulta: 22 de mayo de 2013.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
117 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Colombia una nueva especie, bautizada en su honor como Lutzomyia Ferroae, lo que sin dudas es un aporte a la medicina tropical. Nubia Muñoz Calero ha realizado estudios significativos sobre la relación entre los agentes infecciosos que producen el Virus del Papiloma Humano y el cáncer. En esta dirección le cabe el mérito de haber sido una de las iniciadoras en el mundo de estas investigaciones y la vacuna contra este tipo de virus. La bióloga marina Marcela Bolaños obtuvo el premio Unesco 2010 por sus trabajos con gusanos marinos de vida libre llamados Policladidos, portadores de células madre para generación de tejidos. La expectativa es su futura aplicación en pacientes humanos con afecciones en el sistema nervioso tales como el mal de Parkinson o la paraplejia300. . Angela Stella Camacho, física teórica, muestra significativas contribuciones a la tecnociencia desde las necesidades de la industria. En las ciencias sociales, Magdalena León es una notable investigadora en temas de género que abrió cauces desde la década de los años setenta para los estudios sobre la mujer, incluida la campesina, con reclamos de visibilidad y de participación social. En los estudios sobre los problemas sociales del Caribe descuella Claudia Mosquera en tópicos tan sensibles como el del pandillismo y el desplazamiento forzado. Asimismo, una primera figura en la historiografía colombiana es Margarita González, de ascendencia barranquillera, con aportes en el estudio social sobre la esclavitud y sectores indígenas, así como en torno al proceso revolucionario en América. Se le considera un pilar en la primera generación de historiadores colombianos. En Costa Rica, según Ronald Eduardo Díaz Bolaños301 la emergencia de un pequeño grupo de científicas se remite a su procedencia como egresadas del Colegio de Señoritas (fundado en 1888), en el contexto de la reforma educativa en los finales del siglo XIX e inicios del XX. Su esfera de actuación se concentró en la meteorología, a tal punto que algunas de ellas dirigieron estaciones meteorológicas y hasta llegaron a asumir la Jefatura de la Sección Meteorológica del Instituto Físico-Geográfico costarricense. Pero además, en los albores del siglo XX escribieron artículos de divulgación científica y participaron en la organización de sociedades científicas. Adriana Troyo Rodríguez302 es Profesora Asociada en la Facultad de Microbiología e Investigadora en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIET) de la Universidad de Costa Rica (UCR). En el año 2010, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) le otorgó el reconocimiento como científica destacada del año por sus aportes a la investigación y control del Aedes Aegypti. En el campo de la biología molecular aplicada a la salud y
300
Cardona Zapata, Eliana, El papel de la mujer en la ciencia. 21 de agosto 2011, http://www.slideshare.net/Lalita214/el-papel-de-la-mujer-en-la-ciencia. Consulta: 27 de mayo de 2013. 301
Díaz Bolaños, Ronald Eduardo, “La participación de la mujer en los procesos de institucionalización de la actividad científica en Costa Rica: el caso de la meteorología (1887-1936)”, en Trama. Revista de Tecnología, cultura y desarrollo vol. III, #1, Cartago, julio 2010, pp. 19-44. 302
Ver http://ministeriodecienciaytecnologia.blogspot.com/2011/03/adriana-troyo-mujerescientificas. Consulta: 17 de mayo de 2013
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
118 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
concretamente sobre la “Prevalencia de los factores moleculares de riesgo para trombosis venosa y arterial (infartos del miocardio y tromboembolismo venoso)”, la científica costarricense Lizbeth Salazar Sánchez303 ha colocado su país entre los primeros del Continente tanto en la fase de diagnóstico como en la de prevención y tratamiento de este tipo de afección en diferentes grupos étnicos del país. Por sus resultados científicos recibió en el 2003 el Premio Nacional de Ciencia.
2. LA INTEGRACIÓN CARIBEÑA Y LA CIENCIA El tema de la integración en nuestra región es de larga data. En el inicio de la segunda mitad del siglo XIX dos pensadores puertorriqueños de avanzada, Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances, así como el líder revolucionario dominicano Gregorio Luperón, entre otros, abogaron por la unión entre nuestros países como manera de fortalecerlos en la vida política y en las vías del desarrollo. En nuestros días, integrarse, unirse para propósitos comunes, constituye un objetivo de primer rango en las asociaciones de países como la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). Con esta política responden a las urgencias de gestión de la ciencia, porque ya no es rentable ni factible hacer ciencia en solitario al modo del “eureka” de Arquímedes, sino que se trata de un trabajo grupal, de redes funcionales, de laboratorios interconectados. Y en el caso de nuestra región, con varios de sus países en desarrollo y otros en situación económica desfavorable, es ineludible la necesidad de conjugar las políticas de ciencia y tecnología, así como la cooperación en términos de recursos y de capital humano con proyecciones regionales que garanticen sostenidamente tanto la supervivencia y desarrollo de la región en su geografía física y su biodiversidad como la vida de sus pobladores. En este sentido, las científicas caribeñas se han venido articulando con la multiplicación de saberes y su participación y creación en varias líneas de trabajo. Una de las prioridades de la AEC está enfocada en la esfera del medio ambiente como vía para enfrentar las vulnerabilidades y los desastres naturales generados o potenciados por el cambio climático, fenómeno sistémico que ha puesto en peligro hasta la propia existencia de los pequeños estados insulares y la mayoría de las costas de la Cuenca con sus pobladores y biodiversidad. En la línea de los desastres naturales existe una estrecha colaboración entre el Grupo de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR) de Cuba, dirigido por la medioambientalista Herminia Serrano, y varios países de la región. En esta dirección conviene destacar que la Agencia de Medio Ambiente y la Defensa Civil de Cuba trabajan conjuntamente en la creación de un Centro de Capacitación regional en PVR dirigido a científicos y autoridades en cálculos y toma de decisiones; en el seguimiento al interés de los países del CARICOM (a través del Caribbean Community Climate Change Center, con sede en Belice), y de países como Haití, Jamaica y Santo Domigo, por realizar acciones de Modelación Biofísica y Evaluación de Vulnerabilidades y de llevar adelante
303
Lizbeth Salazar Sánchez, Prevalencia de los factores moleculares de riesgo para trombosis venosa y arterial.http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1010. Consulta 23 de mayo de 2013.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
119 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
estudios por parte de especialistas cubanos como proyecto piloto en temas de PVR. Paralelamente, se atiende la solicitud de la Agencia Caribeña para el Manejo de Desastres y Emergencias, CDEMA, con sede en Barbados, para reproducir de manera perspectiva las metodologías cubanas en prevención de desastres, además de preparar capacitación por expertos cubanos en la elaboración de mapas con los posibles riesgos y escenarios de impacto de desastres naturales. En franjas de servicio tan delicadas como la salud, varias son las direcciones en donde se entretejen lazos de cooperación en la región a través de investigaciones compartidas, de capacitación, de uso de vacunas y otros medicamentos, con presencia significativa de científicas. Una de ellas con lazos muy fructíferos con la ciencia cubana es la guadalupeña Marie-Dominique Hardy, Subdirectora de investigación de la Unidad de Sicklemia de Guadalupe304. Recientemente la prensa cubana destacó la importancia de un proyecto de investigación que desde hace dos años desarrollan la institución guadalupeña mencionada y el Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba, con los auspicios de la Sociedad Caribeña de Investigadores de la Drepanocitosis y la Talasemia (CAREST) . En Cuba se han desarrollado estudios en sus programas de diagnóstico prenatal y de atención integral a los pacientes con sicklemia, enfermedad hereditaria de especial morbilidad en el Caribe que produce una destrucción de los glóbulos rojos de manera rápida e intensa con incidencia en la obstrucción de los vasos sanguíneos. Ese síntoma vaso-oclusivo ha venido siendo identificado por los dos países por la presencia de determinados anticuerpos. Los estudios de dengue realizados en Cuba, sobre todo los de la viróloga María Guadalupe Guzmán, han beneficiado a gran parte de los países caribeños que padecen esta enfermedad tropical de tipo infecciosa viral. Esta científica, con su equipo del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), determinó que este tipo de arbovirosis es producido por cuatro virus transmitidos básicamente por el mosquito Aedes Aegypti. Por el impacto y la resonancia internacional de estos resultados ha sido valorada como una científica de primer nivel a escala mundial. Así lo validó en el 2005 la famosa revista norteamericana Science305.La multiplicación de los saberes sobre el dengue en el Caribe tiene dos vías fundamentales con el equipo del IPK: primero, con la repetición por más de una década del curso sobre virología, epidemiología, entomología y participación comunitaria con cursistas de todos los países de la región y de Latinoamérica y con la Red de los laboratorios de dengue en el Caribe, cuya presidenta es Guadalupe Guzmán. Otra investigadora cubana de amplia incidencia en el Caribe, mencionada anteriormente, es la farmacóloga Rosa María Más Ferreiro, bioquímica líder en el desarrollo del medicamento conocido por PPG, el policosanol fabricado a partir de una mezcla de alcoholes de alto peso molecular procedentes de la
304
Osa, José de la, “Investigan sobre sicklemia Cuba y Guadalupe”, en Granma, La Habana, 23 mayo de 2013, año 49, No. 122, p.3. 305
Dorta Contreras, Alberto - Alvarez Díaz, Lilliam, “Producción científica de Cuba: una perspectiva desde la obra de dos mujeres académicas”, en ACIMED v.16, n.5, La Habana, nov., 2007, http://www.revistaccuba.cu. Consulta: 24 de mayo de 2013.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
120 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
cera de la corteza del tallo de la caña de azúcar. Este medicamento combate el colesterol y los riesgos coronarios.306 Un producto de alta tecnología, el Heberprot-P, creado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, con la participación de científicas cubanas bajo la dirección del Dr. Jorge Berlanga, ha tenido amplia repercusión en el Caribe, sobre todo en República Dominicana, México, Guatemala y Venezuela y se avanza en el desarrollo del protocolo clínico en Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Santa Lucía. El logro mayor se registra en Venezuela con la capacitación del personal médico y el tratamiento de una cuantiosa cifra de pacientes del llamado “pie diabético”. Con la aplicación de este medicamento se ha garantizado la no amputación de miembros por complicaciones angiológicas derivadas de la diabetes. La viróloga veterinaria María Teresa Frías Leporeau ha desplegado un intenso trabajo de intercambio y de capacitación por más de una década en la región dentro de la Red de epidemiovigilancia de enfermedades animales del Caribe (CaribVET 2005-2013) y en Cariforum desde la prevención, control y erradicación de las enfermedades más importantes que afectan la salud animal, en aras de contribuir a la seguridad alimentaria. La colaboración en términos de capacitación en el Caribe, fundamentalmente en Yucatán y en Jamaica, ha contado con científicas cubanas como Olga Mas, entre muchas, en la esfera de la producción de cítricos libres de patógenos, y con María Rosa Mas Camacho en la preparación de potencial científico en la gestión de información en tecnología de la salud, bioestadísticas e informática médica. En la llamada REDBIO de la FAO, dedicada a la propagación masiva de plantas tropicales, con la producción de semillas de alta calidad a partir de técnicas biotecnológicas, han cooperado numeras científicas de la región, entre ellas, la costarricense María Elena Aguilar, del Centro de Agricultura Tropical de Costa Rica, la dominicana Bernarda Castillo y la cubana María Cristina Pérez. En la esfera medioambiental han contribuido a la sostenibilidad de la fauna marina, numerosas científicas de la región, entre ellas las seguidoras de María Elena Ibarra en Cuba, así como los estudios de la científica colombiana Lina María Saavedra sobre los lenguados conocidos del Caribe colombiano (2000)307 y su análisis de la contaminación microbiológica en la bahía de Santa Marta (2008)308. Por sus resultados científicos Saavedra fue premiada en el Programa Internacional “For Women in Sience L´Oréal-UNESCO”, 2008. Las ciencias sociales han producido diversos resultados útiles para los países caribeños, particularmente en el tema de la pobreza. Piénsese en los estudios de las sociólogas Nilsa Burgos de Puerto Rico y Mayra Espina de Cuba. Esta última recibió una Beca Senior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en 2003 para sus investigaciones que fueron publicadas posteriormente a partir del papel del estado en las políticas necesarias para
306
Ibíd. 307
Ver sobre Lina María Saavedra: http://www.accefyn.org.co. Consulta: 8 de mayo de 2013. 308
Ver sobre Lina María Saavedra: http://222.scielo.org.co. Consulta: 8 de mayo de 2013.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
121 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
enfrentar tanto la pobreza como la desigualdad. El estudio de Espina se proyecta comparativamente hacia algunos países del Caribe, lo que le ha permitido contribuir a que esta problemática tan sensible se pueda abordar de modo articulado en el futuro a partir de esfuerzos comunes orientados a la lucha contra los niveles de pobreza y desigualdad REFLEXIONES FINALES Sin lugar a dudas estas científicas constituyen paradigmas. Si bien llena de orgullo ver estas mujeres triunfantes en la ciencia, salta a la vista una pregunta: ¿por qué promover entonces espacios investigativos y de diálogo sobre el papel de la mujer en la ciencia? Una primera respuesta pudiera ser: porque todavía existen importantes diferencias en las oportunidades de desarrollo profesional de mujeres y hombres dedicados a la ciencia y a la tecnología, lo que se explica desde el sistema educativo de base y la prevalencia de determinados prejuicios androcéntricos que repercuten en estereotipos heredados en la educación familiar, en los enfoques de libros escolares -y hasta de textos considerados científicos- y en la no desaparecida segregación ocupacional, salarial y de asignación de fondos, becas y reconocimientos. Hay que añadir, entre otras cosas, porque según constatan los estudios en la región, las niñas y los niños no reciben iguales estímulos para despertar su interés en disciplinas científicas. De hecho no es difícil advertir que se cuenta con pocas mujeres en niveles de decisión de políticas científicas, lo que también confirma que sus opiniones y valores no tienen el peso necesario en los debates actuales sobre el desarrollo científico y tecnológico en la región, la conservación de sus espacios físicos y de su biodiversidad y la elevación de la calidad de vida de su población. Otra pregunta pertinente sería: ¿cómo se asume esta problemática por parte de los actores internacionales? Es bien conocido que la comunidad internacional tiene incluidos estos temas en sus agendas de prioridades para trabajar por garantizar balances sociales equitativos con relación al tratamiento de la mujer, lo que fortalece la necesidad de estudiar las formas particulares en que mujeres y hombres se relacionan con la producción de conocimiento científico y la posible existencia de jerarquías, valores y estilos cognoscitivos que debieran equilibrarse en busca de equidad en las oportunidades. En este sentido, en los noventa se produjeron algunos hechos de signo positivo. En 1995 la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños se comprometió a cumplir los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing 1995, con lo cual se abrieron nuevos caminos de respaldo a la presencia femenina en la ciencia; Abdus Salam, Premio Nobel de Física, desde la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS) promovió, con el protagonismo de mujeres africanas, la fundación de la Organización de Mujeres científicas del Tercer Mundo; Diana Maffia y Sylvia Kochen crearon en Argentina la Red de Género, Ciencia y Tecnología; en 1998 se inauguró la Cátedra UNESCO “Mujer, Ciencia y Tecnología”, dirigida por Gloria Bonder, con sede en Buenos Aires. En el siglo XXI se avanza también: comienzan a celebrarse bianualmente Congresos Iberoamericanos de Ciencia, Tecnología y Género; en el 2007 la
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
122 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Academia de Ciencias del Tercer Mundo y la Organización de Mujeres científicas del Tercer Mundo acuerdan promover acciones a favor del papel de la mujer en las ciencias; la Academia de Ciencias Interamericana, IANAS, se proyecta en el mismo sentido con un Grupo de trabajo. De modo similar se pronuncian varias sociedades científicas y organismos internacionales: Naciones Unidas en 2011 con su Comité sobre el Estatus de la Mujer; la Unión Europea, desde la educación; la Comunidad de Desarrollo de Sudáfrica Meridional (SADEC), sobre la necesidad de la perspectiva de género en la ciencia y tecnología; el Foro de las Islas del Pacifico, por la participación de mujeres y niñas en la esfera científica; CARICOM por la implementación de mecanismos para la capacitación y el acceso de las mujeres y niñas a la ciencia y tecnología en la región. Por otra parte, se precisa más el radio de acción de una de las organizaciones promoventes del papel de la mujer en las ciencias: surge la Organización para mujeres en la ciencia del mundo en desarrollo, la Developing World Organization for Women in Science (OWSD). No pueden negarse algunos discretos avances de la participación femenina en escenarios locales e internacionales, pero la participación no lo resuelve todo. Hay que caminar mucho aún en subjetividades y mecanismos de todo tipo –sociopolíticos, socioeconómicos, socioculturales- para ir transitando hacia la verdadera integración de la mujer en condiciones de equidad en la esfera de las ciencias y la tecnología. El incremento numérico de científicas no elimina las prácticas de discriminación por poder, territorio o espacios, ni los estilos de dirección de base patriarcal. Por la primera, no pueden acceder a posiciones decisorias; en la segunda, se les segrega y constriñe a campos tradicionalmente feminizados que, con frecuencia, no tienen prioridad en proyectos y financiamientos. Por ello, no basta con asegurarle a la mujer preparación científica y promover políticas de igualdad desde el llamado enfoque de género. Según Eulalia Pérez Sedeño, la afamada estudiosa española de los temas de género y su relación con la ciencia y la tecnología, es algo bien sabido que las mujeres no han participado a lo largo de la historia en el estudio y elaboración de la ciencia en la misma proporción que los hombres. Confirma también que si bien la situación está cambiando de cierta manera en cuanto al acceso al saber científico y a los adelantos tecnológicos, no es menos cierto que las mujeres siguen estando excluidas de estas esferas en el plano de más prestigio y en los niveles más altos de estos sistemas, en especial de los puestos de decisión .309 En los últimos tiempos no solo se lucha por un mayor acceso de la mujer a las actividades tecnocientíficas y por la llamada transversalidad de género en las ciencias –incluidas acciones tan importantes como la proclamación de legislaciones pertinentes y el desbrozamiento del camino cierto de contar con estadísticas e indicadores desagregados en cuanto a presencia y productividad-, sino también por descifrar las razones de las desigualdades persistentes a partir de las características de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Simultáneamente se promueve la potenciación de las
309
Pérez Sedeño, Eulalia, “A modo de introducción: las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología”, en Las mujeres en el sistema de Ciencia y Tecnología, Madrid, Cuadernos de Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos p.9.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
123 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
percepciones entre las jóvenes sobre la significación de la presencia femenina en estas esferas, con el propósito de estimularles las aspiraciones por ser autoras de patentes de innovaciones científicas y tecnológicas, como parte de la masa crítica de investigadores de sus entornos. Todo ello sin desconocer que la asunción de estas acciones ha oscilado pendularmente entre las prácticas y la subjetividad. Indudablemente, no se trata solo de crecer numéricamente, sino también de romper esquemas y estructuraciones de carácter discriminatorio. No olvidemos, como señala Perez Sedeño, que, aún en los países que se precian de no tener discriminación de género como Finlandia, Francia y España, los profesores titulares universitarios solo alcanzan entre el 13 y el 18%. 310 De modo que se constata cómo hasta en el Primer Mundo occidental, con sus innegables aportes epistemológicos sobre el tema con los estudios sobre la mujer, continúan vigentes los patrones feminizados de algunas ciencias y de sectores tecnológicos y sus consecuentes prácticas de relegación desafiantes o sutiles contra la mujer. ALGUNAS IDEAS CONCLUYENTES Se ha generalizado la conciencia en distintas instancias de dirección en el mundo de la importancia de la ciencia y la tecnología como garantes del desarrollo. Por ello se considera que hay que incrementar significativamente el potencial humano en estas esferas con una buena formación en conocimientos teórico-prácticos, con lo cual, según Pérez Sedeño, la plena incorporación de las mujeres a los sistemas de ciencia y tecnología no debe considerarse un tema reivindicativo, sino una premisa ineludible en lo económico y lo social, pues “ninguna nación se puede permitir dejar de lado en el proceso a la mitad de su población”311. No hay alternativas: se debe cambiar esta situación con la finalidad de invalidar la subordinación genérica heredada históricamente. Toda una gama de mecanismos de naturaleza económica, política, psicosocial, jurídica y ética está llamada a intervenir para contar con nuevas rutas y modelos -en particular en las ciencias y en la educación que de por sí tienen características multiplicadoras. La naturaleza y la sociedad esperan por estas rutas y modelos y su implementación real y responsable. Poéticamente lo expresó el luchador y pensador cubano José Martí al decir que “las campañas de los pueblos solo son débiles, cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer”312. Las científicas del Caribe integran esta fuerza de luz, de creatividad y de tesón. Garanticemos la sostenibilidad de sus saberes y de sus esfuerzos integradores. BIBLIOGRAFIA BASICA Alvarez Díaz, Lilliam, Ser mujer científica ¿O morir en el intento?, La Habana, Editorial Academia, 2011. Cardona Zapata, Eliana, El papel de la mujer en la ciencia, (21 agosto, 2011) http://www.slideshare.net/Lalita214/el-papel-de-la-mujer-en-la-ciencia. Consulta, 27 de mayo 2013.
310
Ibíd., p. 12. 311
Ibíd. 312
Martí, José, Obras Completas tomo V, La Habana, Editorial Nacional, 1963, p.17.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
124 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Díaz Bolaños, Ronald Eduardo, “La participación de la mujer en los procesos de institucionalización de la actividad científica en Costa Rica: el caso de la meteorología (1887-1936).”, en Trama. Revista de Tecnología, cultura y desarrollo vol. III, #1, Cartago, julio 2010, pp. 19-44. Dorta Contreras, Alberto y Alvarez Díaz, Lilliam. “Producción científica de Cuba: una perspectiva desde la obra de dos mujeres académicas”, en ACIMED, La Habana, V.16, No.5, nov. 2007. http://www.revistaccuba.cu, Consulta 24 de mayo 2013. Espina, Mayra, Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia, Buenos Aires, CLACSO, 2008. Fernández Rius, Lourdes, Género y mujeres académicas: ¿Hasta donde la equidad?, La Habana, Universidad de La Habana, 2007. Gómez, Amparo. “Sesgos sexistas de la ciencia”, en Lagarde, Marcela , Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, UNAM, 1997 Hostos, Eugenio María de (1873), La educación científica de la mujer, Santo Domingo, Archivo General de la Nación, Vol. XLIII, 2007. Iglesias Rodríguez, Marisol, Estadísticas de la mujer cubana, La Habana, Centro de Estudios de la Mujer, 2012. Lema, Fernando, ¿Sociedad del conocimiento: desarrollo o dependencia?, París, Instituto Pasteur, http://www.e-socrates.org. Consulta 27 de mayo de 2013 Pérez Sedeño, Eulalia, Las mujeres en el Sistema de Ciencia y Tecnología. Estudios de casos, Madrid, OEI, España, 2001. Sarduy Faulín, Mercedes, Doctora Rosa Elena Simeón Negrín: paradigma de la investigación médica. http://scielo.sld.cu. Consulta: mayo 17 de 2013. Pérez Sedeño, Eulalia (editora), “A modo de introducción: las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología”, en Las mujeres en el sistema de Ciencia y Tecnología, Madrid, Cuadernos de Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos pp. 9-17. Pérez Sedeño, Eulalia y P. Alcalá Cortijo, Ciencia y género, Madrid, 2001, pp. 435-456. Pérez Sedeño, Eulalia y coordinadoras, Ciencia, Tecnología y Genero en Iberoamérica, Monografías 29, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2006. Science, Women and the Developing World, editado por la Organización de Mujeres Científicas del Tercer Mundo, TWOWS-TWAS.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
125 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Salazar Sánchez, Lizbeth, Prevalencia de los factores moleculares de riesgo para trombosis venosa y arterial.http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1010 . Consulta 23 de mayo de 2013. Scott, Joan, “Gender: a Useful Category of Historical Analisis”, en American Historical Review, No. 91, 1986, pp. 1053-1075. Secretaría de Estado de la mujer de República Dominicana et. Al, Mujeres dominicanas. De la sombra a la luz, Santo Domingo, Banco Central, 2000. Solsona i Pairo, Nuria, Mujeres científicas de todos los tiempos, Madrid, Editora Talasa, 1997. Tabak, Fanny., El Laboratorio de Pandora, Estudios sobre ciencia y feminismo, Editado por Garamon Ltda., 2002. Tovar Rojas, Patricia, “La mujer colombiana en la ciencia y la tecnología. ¿Se está cerrando la brecha?”, en Arbor No. 733, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, pp. 835-844. UNIFEM, Camino a la igualdad de género. CEDAW, Beijing y los ODM, 2009. -----------Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, 2009. Vicioso, Chiqui, “Interés mundial por la integración de la mujer en Ciencia y Tecnología”, en Boletín de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, año 7, n. 16, Santo Domingo, 2011, p.2. Women for Science. An advisory report, Inter Academy Council, June, 2006. FUENTES ORALES: Dra. Susana Vázquez, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí Dr. Ricardo Pérez, Instituto Finlay Dra. María Cristina Santana, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) Dra. Lydia Tablada (CITMA) Dra.María Cristina Pérez, CENSA, Centro Nacional de Sanidad Animal Apoyo en el pesquisaje investigativo: Lic. Miladys Cabrera y Lic. Maysa Linares, Universidad de La Habana.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
126 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PARTE 2. IDENTIDAD, ETNICIDAD Y CULTURA EN EL
CARIBE
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
127 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
¿INTELECTUALES EN DEBATE O EN SINTONÍA? ENCUENTROS Y
CONTRASTES EN PENSADORES AFROCARIBEÑOS EN TORNO A LA
EDUCACIÓN, NACIÓN E IDENTIDAD
MURIEL VANEGAS BELTRAN Universidad de Cartagena En esta ponencia se analizarán los contextos sociopolíticos que incidieron y moldearon el pensamiento de intelectuales populares y afrocaribeños de mediados del siglo XX. Se discuten y relacionan las vías que coadyuvaron en su consolidación como una clase intelectual de negros y mulatos que empezaron a reivindicar los elementos culturales y sociales afros, como aspectos determinantes de la memoria, educación e identidad nacional. Sin pretensiones de un estudio comparado por cuestiones de tiempo y espacio, pondremos en diálogo a los exponentes del pensamiento antillano con lo que simultáneamente acontece o se difunde desde el Caribe colombiano. En 1928, el conservador Laureano Gómez publica 225 páginas en las que aspira a resolver los Interrogantes sobre el progreso en Colombia313. Según Gómez, la región Caribe se había formado por "el espíritu del negro rudimentario”, lo que le hace concluir “que permanece en una perpetua infantilidad”. Este y otros juicios negativos de dicha región surgen en el contexto del mayor ímpetu del movimiento intelectual mundial identificado como eugenesia, la ciencia del mejoramiento de los linajes, el cual asociaba los problemas del desarrollo de la Nación a la “inferiorización” promovida por razas “incivilizadas”. No pocos intelectuales de las décadas de 1910 y 1920 encontraban en la mezcla con descendientes de africanos, la explicación al poco progreso del país. Jorge Eliécer Gaitán, por ejemplo, no escapó a la influencia de este pensamiento eugenista, llegando a plantear en 1924 que “la gente colombiana de raza mestiza era más susceptible a la influencia extranjera y por lo tanto menos inclinada hacia el progreso nacional”314. Los años treinta del siglo XX colombiano inician con la sustitución de las 5 décadas Hegemonía Conservadora por los inicios de la República Liberal. Hacia 1938, Alfonso Romero Aguirre afirma que por esos años, en “Cartagena escaseaban los liberales de posición social y que ser liberal casi equivalía a ser negro y plebeyo”315. Este líder de la política bolivarense, descendiente del matancero precursor de la independencia de Cartagena, Pedro Romero y de campesinos sincelejanos, expresa también que en su casa no había nada que leer, salvo un libro de boticario que utilizaba su padre para recetar. Estos años 30, son los mismos que se surten en la antesala de las transformaciones bautizadas como Revolución en Marcha, un experiemento reformista con el que Alfonso López Pumarejo pretende introducir a Colombia
313
Gómez, Laureano, Interrogantes sobre el progreso en Colombia, Minerva, 1928. 314
Gaitán, Jorge Eliecer, Los ideas socialistas en Colombia, Bogotá, Editorial Casa del Pueblo, 1963, p. 22. 315
Romero Aguirre, Alfonso, Confesiones de un aprendiz de estadística, Cartagena, Editorial El Mercurio, 1938, p. 72.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
128 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
en las vías del progreso y la modernidad. La democratización y popularización de la educación, es una de las banderas centrales con las que se aspira, según coincidencias de Aline Helg y Renan Silva, a establecer un programa cultural de masas316. Muestra de ello, fueron los esfuerzos de Gaitán, ministro de educación en la segunda administración de López, entre 1940 y 1944, con los que impulsó campañas de desanalfabetización y becas a estudiantes meritorios. No obstante, muchos liberales de la época, no escatimaron en asumir un antilopismo ante la crisis liberal de 1945. Así lo hizo, por citar un ejemplo, Alfonso Romero Aguirre, quien apoyando a Alberto Lleras Camargo, cuestiona en diarios de la época, la mucha retórica y “dudoso” alcance de las reformas agenciadas por López. Contraria a la posición de Romero Aguirre fue la de Francisco de Paula Vargas. Este afrodescendiente getsemanicense, hijo de Eusebio Vargas Rivera padeció, en distintos grados y escenarios, marginamientos y desprecios por su condición socioracial; pero ello no limitó la prestancia política y acogida liberal que logra en el contexto lopista y en las filas gaitanistas. Para Pacho Vargas, la concepción social de López era la verdadera apertura hacia el progreso nacional. Pero mientras estos y otros políticos de ascendencia popular llegaban a ocupar importantes cargos a nivel de Ministerios o del Senado, al punto de ser identificados como exponentes de una movilidad o ascenso social promovido por la educación317, desde la base social misma, la organización de la gente negra en Colombia despunta hacia 1940. El día negro en Bogotá se instaura en la agenda del movimiento desde 1946 casi que al lado de la fundación del Club Negro de Colombia y del Centro de Estudios Afrocolombianos. Varios de sus militantes logran años más tarde, la investidura de congresistas. Se ratifica entonces que la mitad del siglo XX es el marco en el que emerge una generación de personas negras, convocadas por el interés común a la condición de la gente negra en el país. Lo que Pietro Pisano llama el liderazgo político negro en Colombia 1943-1964318, en directa relación y filiación con el partido liberal. En el escenario del Gran Caribe, en 1930 está culminando el movimiento negrista cubano con Nicolás Guillén (1902-1989) iniciado con Alfonso Carmín y el puertorriqueño Luis Palés de Matos (1899-1959). Su producción poética es considerada una literatura de reconexión319, que insiste en el reconocimiento
316
Helg, Aline, La educación en Colombia , 1918-1957: una historia social, económica y política, Bogotá, CEREC, 1987. Silva, Renán, República Liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta Editores, 2005 317
Flórez Bolívar, Francisco Javier, Iluminados por la educación: los ilustrados afrodescendientes del Caribe colombiano a comienzos de siglo XX, Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, Vol. 8, N°8, Barranquilla, Ediciones Universidad del Atlántico, 2010 318
Pietro, Pisano, El liderazgo político negro en Colombia 1943-1964. Colección general Biblioteca Abierta Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2012. 319
Brathwaite, Edward Kamau. Presencia africana en la literatura del Caribe, en Manuel Moreno Fraginals (ed.) África en América Latina, México, Siglo XXI editores. 1977, p. 182.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
129 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de la presencia africana en la sociedad caribeña, como una raíz viva. En 1931 nacía en Cuba, Antonio Benítez Rojo, pero sin duda, estaban listos los antecedentes de lo que consideraría “red de conexiones” y “recurrencias” como parte de los “Archivos de los pueblos del mar”. Con este nombre Benítez Rojo presenta una compilación de textos que le publica ediciones Callejón en 2010320, complementarios a su “Isla que se repite” de 1989. Se trata de una serie de reflexiones en las que discute las inevitables relaciones que sigue encontrando entre la literatura y la música a través del ritmo. Resulta interesante advertir, cómo en esta compilación reaparece Pales de Matos con su análisis ¿Cómo narrar la nación? En ese estudio analiza el círculo cubano de Domingo Del Monte, en el que un grupo de criollos impulsan, en los años 30 pero del siglo XIX, una serie reformas en la que aparece un proyecto nacional que postula la concepción del negro como una cuestión inherente a la nación. La otra cara de la moneda, es justamente el debate del blanqueamiento de la misma a través de la inmigración europea. Este movimiento de fines del siglo XIX en las islas, en Colombia debe esperar a mediados de siglo XX para ser consolidado con el programa del Club negro que buscaba, como en una sintonía tardía, afirmar la pertenencia racial como elemento característico de la mayoría de la población. Por supuesto, las incontables manifestaciones negativas que se desataron en la prensa, dejaron ver los desacuerdos y la persistencia de la marginación y exclusión hacia los negros. La aparición de movimientos literarios, de reformas en contextos sociopolíticos coyunturales y ciertas obras, ya sean poéticas o narrativas, no responden a un fenómeno coincidente y sin explicación. Michel Foucault declara el surgimiento del discurso vigente para cada época y espacio como procedimientos con la función de conjurar poderes y peligros321. Esto también explica que algunos textos, autores, líderes, intelectuales e ideas sean bien recibidos y vueltos a leer en tiempos diferentes y que otros solo sean comprendidos con posteridad a su escritura. En el caso del Caribe anglófono, según Fernando Arribas “la aparición de las literaturas nacionales es un fenómeno tardío, que solo comienza a tomar impulso en los primeros años del siglo XX y que carece de antecedentes durante los más de 200 años anteriores de dominación colonial británica”322. La formación de la conciencia nacional en los países angloantillanos se ha calificado como un proceso no solo difícil sino además inconcluso, articulado con la larga experiencia de colonialismo que a la postre, transgredió los procesos ideológicos gestores de las conciencias nacionales y por tanto, de literaturas nacionales. En 1932 nacía Kingston, Jamaica, Stuart Hall, quien también vivió el conflicto entre lo local e imperial en el contexto colonial. Se educó en Inglaterra, pero no
320
Benítez Rojo, Antonio. Archivo de los pueblos del mar. San Juan, Ediciones Callejón, 2010. 321
Foucault, Michel, El orden del discurso. Barcelona, Tusquets editores, 1987. 322
Arribas, Fernando. “Claude Mcjay: en los albores de la literatura nacional-popular jamaicana”, en El Caribe en su literatura. Asociación Venezolana de Estudios del Caribe AVECA, 1999, p. 51.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
130 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
se asume inglés. Se formó en Oxford y aunque nunca regresó a su país natal, la labor intelectual en sus estudios culturales ha estado siempre enmarcada en el Caribe. Las categorías de raza y de etnicidad a partir de su uso en Gramcsi, han hecho aportes desde racialización e identidad hasta lo poscolonial y diaspórico, tal como lo reveló en su clásica referencia a las identidades caribeñas negociadas.323 El nacionalismo cultural tiene como sustrato el sentimiento de pertenencia al país y a la ascensión de la tradición como la única y auténtica fuente de la cultura, que replica en la literatura324. Este planteamiento no dista mucho de lo propuesto por el italiano Antonio Gramsci como “literatura nacional popular” con el claro fin de asociar ambos términos, o sea, lo nacional con lo popular. Según Gramsci, la clave para el éxito de una verdadera literatura “nacional” es precisamente su origen y vocación cultural. Es decir, los sentimientos populares deben ser vividos como propios por los intelectuales y escritores para que puedan lograr una función “educativa nacional”325. Esto aplica como otra sintonía, al conjunto de movimientos de reivindicación africanista, inspirados en el pensamiento del jamaicano Marcus Garvey (1887-1940). Llamado el “Moises negro”, es sin duda, una de las figuras tan controversiales como significativas en la historia del Caribe anglófono. Empresario, periodista, político y líder sindical, fue el pensador y dirigente popular que movilizó a la población negra de Jamaica y otros países hacia la reivindicación y dignificación de su raza. Sus iniciativas en defensa de lo negro y lo africano durante las décadas de 1920 y 1930, trazaron el camino que reconcilió los sectores negros con sus valores (orgullo negro africano) y esto catapultó la consolidación de un sentimiento de autoestima nacional. Sus ideas impulsadas se expandieron en pocos años hacia Barbados, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Panamá, Trinidad e incluso, a varias ciudades norteamericanas. Garvey es reivindicado por el movimiento religioso-político-cultural Rastafari y por muchos partidos de la izquierda anglocaribeña, entre ellos el Worker´s Party of Jamaica (partido comunista). Otro vértice de este debate y sintonía lo representa León-Gontran Damas, el llamado padre la de la “Negritud”. Su pensamiento expresa asimilación, rabia, melancolía y confrontación de culturas. Compartió su años de formación entre la Guyana francesa (su tierra natal) y Martinica, para concluirla en Francia. En 1930 se encontraba estudiando Derecho en París; fue testigo de una época que combinada el Surrealismo y el interés de artistas como Picasso y Vlaminck por el continente africano.
323
Restrepo, Eduardo, Walsh, Catherine y Vich, Víctor (Eds). Stuart Hall, Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Peruanos, Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Envión Editores, 2010 324
Sanz, Ileana. “La gestación de una narrativa jamaiquina”, en Annales del Caribe, 7 – 8, La Habana, 1987-1988, p. 267. 325
Gramsci, Antonio. “Literatura popular”, en Cultura y Literatura, Barcelona, península, 1973, pp 167-168.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
131 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En el campo de la escritura se tropezó con las traducciones al francés de algunas obras de Freud y Marx. En el campo de la Antropología, se codeó con Maurice Delafosse y otros que exaltaban la importancia y los aportes de las culturas africanas a la humanidad, lo cual hacía un fuerte contrapeso a las propuestas de Gobineau, quien proponía la experimentación para determinar si un negro podía blanquearse. En la década del treinta se logró un gran avance en la reivindicación de la cultura negra, como lo demuestra la realización en París de la Exposición de Arte negro y de la Exposición Internacional Colonial. Por aquel entonces despuntaban en la capital francesa, entre otros, los jóvenes Aimé Cesaire y Ettienne Lero, que publicaban en revistas bilingües inglés-francés y abrieron así un espacio sin precedentes a la élite intelectual negra. Desde allá motivaban a sus seguidores antillanos colonizados a la búsqueda sin desfallecimiento de su identidad nacional. Finalizando los años 30, estos pensadores manifestaban que querían dejar de ser estudiantes individualmente martiniqueños, guadalupenses, guyaneses o africanos para ser solo y colectivamente estudiantes “negros”. En este período nacen las obras de Aimé Cesaire que posteriormente se definirán como “Negritud”. La producción literaria de Cesaire es un compromiso de ruptura con el colonialismo y resistencia frente al servilismo. Su “Cuaderno de un retorno al país natal” (1945) fija la idea de la desalineación y búsqueda de las raíces ancestrales, muy asociado al enunciado dialógico que propone Mijail M. Bajtin, es decir, el que simultáneamente contiene la voz propia y la voz ajena. La “Negritud” se entiende entonces como el concepto con el cual emerge en el medio intelectual estos escritores jóvenes que se encontraban en París. El desarraigo y la distancia los puso de frente con las ideas heredadas e impuestas de la cultura occidental. Hacia 1935, Damas presenta en Cuba una conferencia en la que sostiene que la negritud significaba que “el negro no solo debía convertirse en un actor histórico y cultural y que no debía seguir siendo un objeto de dominación ni un consumidor de cultura”. Tras su muerte en Nueva York en 1978 fue reconocido como participante y animador de aquel grupo de jóvenes que desde los años treinta se dio a la tarea de incorporar la cultura negra a la historia de la humanidad. El relevo es asumido, a la postre, por movimientos como la “Antillanidad” (Antillanité) y luego por la Criollidad antillana (Creolité). Ni europeos, ni africanos, ni asiáticos. Nosotros nos declaramos créoles” Elogio de la creolidad, texto fundador de la corriente literaria de la creolidad, condensa lo que sus autores Juan Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphael Confiant plantean como vector para redefinir la identidad del pueblo martiniqueño, mirándose a si mismos desde adentro, sin la mirada exterior -exógena históricamente presente en las islas del Caribe. Es un texto que cobra vida hacia 1989, justamente en el contexto en que se vuelve a pensar la nación, lo que pertenece a la nación y la americanidad, la antillanidad se propone como una cultura emigrada y multirracial.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
132 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
La poesía negra del Caribe hispanohablante de la primera mitad del siglo XX también se ocupa de los problemas de la historia caribeña propios de la afroantillanidad. Sin embargo, muchos caribeñistas o caribeñólogos se siguen preguntando por qué en República Dominicana no han surgido o prosperado movimientos artísticos o antropológicos reivindicadores de la raza y la cultura negra proporcionales al Indigenismo en Haití, al Negrismo en Cuba o a la Negritud en Martinica? En 1936 surge un movimiento, quizá el único que ha planteado la reivindicación del componente negro, racial y cultural en la República Dominicana; es el movimiento de Los Nuevos, en torno a una revista que se llamó de la misma manera. No obstante, este movimiento, en medio de las tenazas de la dictadura trujillista, inclinó sus voces de protesta hacia los problemas sociales y políticos de la isla. La visibilización de la problemática racial en el campo literario, tendría que esperar a Manuel del Cabral, entrados los años 40. Estas conexiones del Caribe insular se articulan con las producciones del Caribe colombiano en la prosa y poesía de Jorge Artel (1909-1994) y Manuel Zapata Olivella (1920-2004). Jorge Artel, seudónimo de Agapito de Arcos, más errante y bohemio que abogado, padeció también el desarraigo y el exilio y su poesía se une a las voces de protesta social y rescate de las raíces ancestrales. Para Zapata Olivella, quizá el escritor colombiano más leído y traducido en el exterior después de García Márquez, “la rebeldía de los genes del hombre colombiano” tiene su origen en las raíces étnicas y culturales afro. Para este médico, novelista, antropólogo, cuentista y periodista, en un contexto de altos índices de analfabetismo en Colombia, los escritores estaban llamados a ser los voceros de las masas iletradas. El tomo XIII de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana que publicó el Ministerio de Cultura en el 2010 es una compilación de las obras de Manuel Zapata Olivella, escogidas y analizadas por Alfonso Múnera, que demuestran la reasunción de la cultura popular y del aporte de los afrodescendientes a la historia y vida espiritual y cultural del mundo occidental. Finalmente, nombres antillanos como Edouard Glissant, René Depestre, Jacques Stéphen Alexis se surten como los abanderados del rechazo a la desculturación efectuada por los imperios. Sus producciones representadas en poemas, novelas, dramas, teatro, ensayos, ha sido escuela e interlocución de autores como Franz Fanon (Martinica)326 y Aime Cesaire, al tiempo que el mismo Glissant se ha nutrido y ha compartido el reconocimiento de los clásicos Eric Williams, y C. L. R. James. En los años 50, el pensamiento Caribe está sustentado en construcciones a partir de la cultura de Fanon y de Cesaire y a partir de la economía de Williams y de James, a la vez que se está dando un movimiento para hacer de las islas del Caribe una unidad. Este rechazo evidencia aquellos ecos que desde el campo literario hispanófono, reflejan los versos de Artel y Zapata Olivella en el Caribe Colombiano, José Martí y Nicolás Guillén en Cuba, Manuel del Cabral en Santo
326
Autor de Pieles negras, Máscaras blancas. Cuba, Ensayos Inst. del Libro, 1968.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
133 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Domingo y Palés de Matos en Puerto Rico, quienes sellan en sus escritos todo un compromiso social y político que trascendió su propia época y contexto y siguen articulando la unidad del Caribe aún en su diversidad. REFLEXION FINAL Hoy parece haber un consenso interdisciplinario según el cual la categoría raza desde el punto de vista biológico, no existe y es entendida como una construcción histórica y social que sustentó discursos clasistas y elitistas como el de los intelectuales y científicos que en 1920 se dieron a la tarea de analizar los problemas de la raza en Colombia. La figura del negro en el Caribe encierra una simbología de múltiples pero relacionadas connotaciones: es la representación de la opresión, del esclavo, del cimarrón que huye de la plantación o de la hacienda y lucha por la libertad, es el impulsor de movimientos de insurrección, de independencias y de la igualdad. La mayoría de los descendientes africanos soñó, durante generaciones, con el regreso a África, con el retorno a los orígenes, pero el hombre caribeño debía reinventar la reasunción de su raza en una tierra y cultura diaspórica y trasplantada. Los intelectuales, con su producción literaria tuvieron una importancia crucial y determinante en ese proceso valorativo y educativo. Establecieron puentes entre el pasado revalorado y un futuro de autodeterminación. En el contexto del período entreguerras del siglo XX, la crisis de los valores occidentales sacude las sensibilidades enunciadas por las voces negras. Más allá de romanticismos o clichés que reproducen falsos estereotipos, el Caribe es visto desde sus pensadores como una vivencia que encarna memoria histórica e identidad. Al tiempo que es un mapa conectado por un mar, es un espacio diverso y desigual donde habitan más encuentros y sintonías que contrastes y debates. BIBLIOGRAFIA
Gómez, Laureano, Interrogantes sobre el progreso en Colombia, Minerva, 1928. Gaitán, Jorge Eliecer, Los ideas socialistas en Colombia, Bogotá, Editorial Casa del Pueblo, 1963. Romero Aguirre, Alfonso, Confesiones de un aprendiz de estadística, Cartagena, Editorial El Mercurio, 1938. Helg, Aline, La educación en Colombia, 1918-1957: una historia social, económica y política, Bogotá, CEREC, 1987. Silva, Renán, República Liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta Editores, 2005
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
134 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Flórez Bolívar, Francisco Javier, Iluminados por la educación: los ilustrados afrodescendientes del Caribe colombiano a comienzos de siglo XX, Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, Vol. 8, N°8, Barranquilla, Ediciones Universidad del Atlántico, 2010 Pisano, Pietro, El liderazgo político negro en Colombia 1943-1964. Colección general Biblioteca Abierta Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2012. Brathwaite, Edward Kamau. Presencia africana en la literatura del Caribe, en Manuel Moreno Fraginals (ed.) África en América Latina, México, Siglo XXI editores. 1977. Benítez Rojo, Antonio. Archivo de los pueblos del mar. San Juan, Ediciones Callejón, 2010. Foucault, Michel, El orden del discurso. Barcelona, Tusquets editores, 1987. Arribas, Fernando. “Claude Mcjay: en los albores de la literatura nacional-popular jamaicana”, en El Caribe en su literatura. Asociación Venezolana de Estudios del Caribe AVECA, 1999. Restrepo, Eduardo, Walsh, Catherine y Vich, Víctor (Eds). Stuart Hall, Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Peruanos, Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Envión Editores, 2010 Sanz, Ileana. “La gestación de una narrativa jamaiquina”, en Annales del Caribe, 7 – 8, La Habana, 1987-1988. Gramsci, Antonio. “Literatura popular”, en Cultura y Literatura, Barcelona, península, 1973, pp. 167-168. Fanon, Franz, Pieles negras, Máscaras blancas, Cuba, Ensayos Inst. del Libro, 1968.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
135 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
EL CARIBE: INSULARIDAD Y CULTURA COMPARTIDAS
ANTONIO GAZTAMBIDE-GEIGEL, PHD
Universidad de Puerto Rico - Río Piedras y Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe Soy de esta isla, soy del Caribe. Jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe.
- Pablo Milanés, “Soy de esta isla” Suenan las islas como ángeles sobre el silencio azul del mar. Y el día pone entre sus manos ramos de sal y de coral.
- Himno del Departamento de San Andrés327
Parece haber, o al menos yo percibo, una cierta “insularidad” en sociedades que habitamos ínsulas relativamente pequeñas. Es decir, no hablo de Australia, o Groenlandia, o las islas mayores de Japón, o Nueva Zelanda, o algunas islas del achipielago indonesio. No, como reflejan los epígrafes, y en especial el primero, del cubano Pablo Milanés, hay un “algo” que nos hace sentir diferentes de las sociedades continentales. Y hablo de “insularidad” y no “insularismo” porque, al menos en el caso puertorriqueño, ese concepto tiene una carga de determinismo geográfico, además de colonialista y racista.328
327
Archipiélago colombiano de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Letra:Eduardo Carranza / Música; José Rozo Contreras (1971). 328
Véase Pedreira, Antonio, Insularismo: Ensayos de interpretación puertorriqueña, San Juan, Editorial Plaza Mayor, 2006, orig. en 1934 y Flores, Juan, Insularismo e ideología burguesa en Antonio S. Pedreira, La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1979
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
136 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Esto me ha llevado a reflexionar en años recientes sobre una hipótesis que formulé a fines del milenio pasado sobre una presunta “cultura compartida” en el Caribe insular.329 Dicha hipótesis, madurada y reformulada desde entonces, es que los Caribes, al menos los que hemos llamado el insular y el cultural, tienen una “cultura compartida.” Nótese que ya no me limito al Caribe insular, sino que incluyo a un Caribe cultural que –como expliqué en otro texto— no es "geográfico" en el sentido de coincidir con fronteras políticas, sino que puede incluir --por sus características-- partes de países.”330 La inclusión del Caribe cultural, por lo demás conceptualmente ineludible, plantea la participación en esta cultura de regiones continentales, como Veracruz y algunas sociedades de la costa Caribe centroamericana, Panamá y partes significativas de Venezuela y, sobre todo, el Caribe colombiano. Aunque problemática, la argumentación de una “insularidad” en regiones continentales ya estaba planteada con la inclusión de las Guyanas y Belice en el Caribe insular.331 Tradicionalmente su inclusión se debe al elemento “etnohistórico” –su pertenencia a las West Indies— más propongo que ello se justifica mayormente por el relativo aislamiento que sufrieron estas sociedades, rodeadas de agua o de selva por todas partes. La idea de una cultura compartida se contrapone a los discursos que reclaman la existencia de una cultura “común” u homogénea, discursos hoy desacreditados aún para referirse a un solo país, mucho más para regiones internacionales. Esta idea tampoco asume una identidad generalizada, es decir, que una conciencia de o aceptación de dicha cultura sea mayoritaria o siquiera frecuente dentro de la región. La idea de una cultura compartida se limita a llamar la atención de una serie de rasgos de una cultura regional que se manifiestan en todas o casi todas las sociedades si bien en cada una se manifiestan de maneras muy diversas.
Podría justificarse el pensar que la región no existe más allá de una expresión geográfica si nos centramos en lo que nos separa, desde los lenguajes hasta los sistemas políticos. Por el contrario, podemos enfatizar en que la diversidad es precisamente parte de esa experiencia y una cultura compartida. En el evento en que presenté en inglés una versión previa de este trabajo,332 me conmovió cuando la Sa. Claudette Francis afirmó que, después de haber trabajado por décadas en el Caribe como región, ella puede asegurar que tenemos una cultura compartida.333 Un testimonio como ese supera por mucho
329
Gaztambide, Antonio, “El Caribe insular: un pasado y una cultura compartidas,” en Caribe Insular: exclusión, fragmentación y paraíso (Catálogo de la exposición homónima), Madrid, Casa de América - Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 1998, pp. 33-36. 330
Gaztambide, Antonio, "La invención del Caribe a partir de 1898 (Las definiciones del Caribe como problema histórico y metodológico)", en Tan lejos de Dios… Ensayos sobre las relaciones del Caribe con Estados Unidos, San Juan: Ediciones Callejón, 2006, pp. 29-58. 331
Ibíd. 332
Gaztambide, Antonio, “The insular Caribbean: A Shared Experience and a Shared Culture,” Ponencia presentada en la Caribbean Regional Conference of Psychology, 15 al 18 de noviembre de 2011, Nassau, Bahamas. 333
Claudette Francis,
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
137 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
las elucubraciones teóricas tan frecuentes entre colegas que no conocen realmente, ni han vivido y mucho menos entienden, a la región.
Debemos, sin embargo, definir qué queremos decir por cultura en este trabajo. De acuerdo a Néstor García Canclini, “entre los años sesenta y ochenta de este siglo los estudios sociosemióticos, y con ellos la antropología, la sociología y otras disciplinas, fueron estableciendo que la cultura designaba los procesos de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social.” Pero ello resulta insuficiente, pues lo cultural, por otro lado:
abarca el conjunto de procesos a través de los cuales representamos e instituimos imaginariamente lo social, concebimos y gestionamos las relaciones con los otros, o sea las diferencias, ordenamos su dispersión y su inconmesurabilidad mediante una delimitación que fluctúa entre el orden que hace posible el funcionamiento de la sociedad (local y global) y los actores que la abren a lo posible.
334
Al llamar la atención de una serie de rasgos, y no de una cultura regional sino de la unidad en la diversidad, la idea de una cultura compartida se ubica más en lo cultural que en la cultura, aún redefinida como producción, circulación y consumo de significación en la vida social. Propongo, entonces, buscar esa cultura compartida, esa unidad en la diversidad, en: las insularidades, las experiencias del pasado, los nacionalismos, los mestizajes, las religiosidades populares, los multilingüismos, las migraciones y las musicalidades. Algunos podrían argumentar que esto aplica a buena parte de la experiencia humana; eso no niega que sea también la caribeña.
1. GEOGRAFÍA Y CULTURA De todas las posibles definiciones de la región Caribe, una es común a todas las demás: ese Caribe que se ha llamado insular. El mismo tiende a ser sinónimo del archipiélago de las Antillas pero también de las West Indies angloparlantes, por lo que suele incluir las Guyanas y Belize, y puede llegar hasta las Bahamas y Bermuda. Esta es la más utilizada en la historiografía y otros estudios sobre la región porque es la única que coincide con los usos más antiguos y, lo que resulta más importante, con las identidades internacionales internas a la región.335 Se habla también de un Caribe geopolítico, poniendo el énfasis en las regiones donde se produjo la mayor parte de las intervenciones de Estados Unidos y añadiendo por tanto América Central y Panamá, y de un Gran Caribe a la que se añaden Venezuela y por lo menos partes de Colombia y de México. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas las formaciones sociales bañadas por el Mar Caribe y las demás incluidas por virtud de la historia, la geopolítica o la conveniencia metodológica de algunos investigadores?
334
García Canclini, Néstor, La globalización imaginada, México, Ed. Paidós Mexicana, 2000, pp. 61-63. 335
Este y el próximo párrafo Gaztambide, "La invención del Caribe a partir de 1898,” pp. 40 y ss.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
138 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
La clave la proveyó el antropólogo Charles Wagley en San Juan de Puerto Rico hace más de cincuenta años, cuando propuso dividir el hemisferio en tres "esferas culturales:"
1. Euro-América, que incluye principalmente la zona norte de Norteamérica y el llamado Cono Sur de Argentina, Chile y Uruguay, caracterizado por el exterminio, total o virtual, de los habitantes originales de esas tierras;
2. Indo-América, que incluye a México, la mayor parte de Centroamérica,
y todas las porciones del continente --principalmente andinas-- donde no fueron exterminados los aborígenes; y
3. La América de las Plantaciones, que tal vez debió llamar Afro-América,
e incluye el sur de Estados Unidos, el Caribe insular, Brasil y todos aquellos lugares donde prevaleció la plantación como organización socio-económica predominante.336
A partir de la propuesta de Wagley, se puede considerar el Caribe como las partes de la América de las Plantaciones (que yo llamaría Afro-América) que quedan al sur de Estados Unidos y al norte de Brasil. Debe quedar claro que esta Afro-América Central, queda entre Estados Unidos y Brasil, NO incluyendo a Estados Unidos o Brasil. Ésta sería, entonces, la única definición estrictamente intelectual del Caribe y la que nos permite hablar de un Caribe cultural.337 Un Caribe cultural presupone, entonces y según dicho antes, una cultura sino común al menos compartida. Y el Caribe insular está en el corazón de esa región imprecisa al igual que es el punto de partida de las demás definiciones. Como también señalé de inicio, esa cultura compartida no implica que haya conciencia o aceptación significativa de la misma, es decir, que haya una identidad generalizada en la región. Si enfatizamos en lo que nos separa, desde los lenguajes hasta los sistemas políticos, sería justo pensar que la región ni siquiera existe más allá de una expresión geográfica. Podemos subrayar, por el contrario, que hasta esa diversidad es parte de una experiencia y una cultura compartidas. Porque el Caribe es a la vez uno y diverso, o “uno y divisible”, como le ha llamado el intelectual haitiano Jean Casimir.338
336
"Plantation America: A Culture Sphere" en, Caribbean Studies: A Symposium, Vera Rubin (Editora), Seattle, University of Washington Press, 1960.
337Gaztambide, "La invención del Caribe...”, pp. 50-54. Véase también: Moreno Fraginals,
Manuel, "En torno a la identidad cultural en el Caribe insular", en La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones, Barcelona, Editorial Crítica, 1983, pp. 162-171; Wood, Yolanda, "Repensar el espacio Caribe" La Habana, Universidad de La Habana, Num. 236 (sept.-dic. 1989): 67-80; y Nweihed, Kaldone G, "Geopolítica cultural del Caribe," en El Caribe: Identidad Cultural y Desarrollo, Andrés Bansart (Compilador), Caracas, Equinoccio [Universidad Simón Bolívar], 1989, pp. 111-166. 338
Le Caraïbe, Une et Divisible, publicado en español como La invención del Caribe, Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1997.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
139 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
1- LA “INSULARIDAD” En Archivo de los pueblos del mar, un libro póstumo publicado recientemente, Antonio Benítez Rojo aventuró una propuesta que nunca llegó a debatir. Propuso que las islas atlánticas pertenecen a un mismo archipiélago, “El último archipiélago.” Incluyó en éste las islas de África: las de Cabo Verde, las Azores, y las Islas Canarias. De este lado, aparecen las Antillas, las Bahamas, las Islas Caimán y las Turcos y Caicos. Reveladoramente, sin embargo, aparecen las islas de San Andrés y Providencia, aunque no Santa Catalina ni el resto de las islas del Caribe occidental, especialmente Roatán y Cozumel.339 Benítez Rojo propuso llamarlo la “Nueva Atlántida” explicando que ello “no es casual,” pues:
Nada como un buen mito de fundación para consolidar identidades, y hay que concluir que el de la legendaria Atlántida nos viene como anillo al dedo. Si en el futuro lo reclamamos o no, será cosa nuestra, aunque me permito observar que
no hay mito territorial que lo supere en prestigio y poesía.340
La ocurrencia de Benítez Rojo –genial, como nos tuvo acostumbrados-- apuntala una de las hipótesis de este trabajo. No pretendo, ni estoy seguro de que el imaginativo cubano pretendía, proponer una teoría de la “insularidad.” En cierto modo, su despedida intelectual fue como aquella provocación en La isla que se repite en la cual describe la cultura caribeña como la ejecución de un ritual, consistente en
esa “cierta manera” con que caminaban las dos negras viejas que conjuraron el apocalipsis [de la crisis “de los Cohetes” en octubre de 1962]. En esa “cierta manera” se expresa el légamo mítico, mágico si se quiere, de las civilizaciones
que contribuyeron a la formación de la cultura caribeña.341 La experiencia vivida de Gabriel García Márquez es otra cosa que a la
vez es la misma. Por años me intrigó el origen de ese caribeñismo tan espontáneo, tan natural de su vida y de su obra. En 2012, privilegiado por mi primera visita a Aracataca, su pueblo natal e inspiración de Macondo, encontré una cita que se me había escapado al leer su memoria, que por cierto sólo pudo Vivir para contarla parcialmente. Hablando de la región donde se ubicaba el pueblo en donde estaba esa casa, que a su vez era “un pueblo,” nos dice:
La Provincia tenía la autonomía de un mundo propio y una unidad cultural compacta y antigua en un cañón feraz entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra del Perijá, en el Caribe colombiano. Su comunicación era más fácil con el mundo que con el resto del país, pues su vida cotidiana se identificaba mejor con las Antillas por el tráfico fácil con Jamaica y Curazao, y casi se
339
Benítez Rojo, Antonio, “El último archipiélago,” en Archivo de los pueblos del mar. Rita Molinero (Editora), San Juan, Ediciones Callejón, 2010, pp. 101-109 340
Íbid., p. 103 341
Benítez Rojo, Antonio, La isla que se repite. Ed. Definitiva, Barcelona, Editorial Casiopea, 1998, pp. 25-32, cita de las pp. 26-27.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
140 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
confundía con la de Venezuela por una frontera de puerta abiertas que no hacía distinciones de rangos y colores.342
Estos circuitos comerciales y culturalesque menciona García Márquez --que eran también políticos e ideológicos-- hicieron del Gran Caribe, al menos hasta 1900, una región contradictoriamente integrada que compartía, por supuesto de una manera más variada, esa “unidad cultural compacta y antigua.” Así como ocurría con el Caribe colombiano, Panamá, Veracruz y los puertos venezolanos operaban como puertos “insulares” de las diversas zonas interiores a las que servían en cada país. Y desde muy temprano en la modernidad, aunque concentradas en zonas dentro de la región (Caribe nororiental, Caribe suroccidental, etc.), estos circuitos resultaban tanto más estimulados por el contrabando generalizado. Todo lo cual fue generando esa “cierta manera” de hacer las cosas con que Benítez Rojo describe la cultura caribeña y, con ella, diversos grados de identidades.
Viajar a cualquier punto del Caribe insular es encontrar las pistas de esa elusiva identidad antes llamada antillana y cada vez más caribeña. A los puertorriqueños hace tiempo nos ha impactado la familiaridad que sentimos cuando llegamos a Cuba. Ese sentirnos “en casa”, sin embargo, es mutuo. Cada vez que tengo la oportunidad, pregunto cuál es su primera impresión a los cubanos que vienen por primera vez a Puerto Rico y responden lo mismo. Podría argumentarse que esto sólo ocurre en el caso particular de “las Antillas hermanas”, pero ese sentido de familiaridad se multiplica —con más o menos fuerza— en cada sociedad que se visita. Ello incluye sociedades en el Caribe continental o cultural, pues algo parecido le sucede a un cubano o a alguien de Puerto Rico o República Dominicana que visita Cartagena de Indias. Así lo confirmaron, por ejemplo, viajes de estudio a las Antillas Mayores que realicé a fines del siglo pasado con estudiantes y compañeros de trabajo de la Universidad de Puerto Rico. Estudiantes que hasta ese momento no tenían siquiera una noción clara sobre la región, mucho menos una identificación con ella, descubrieron su familiaridad con sociedades que hasta entonces les resultaban ajenas. Todo lo visitado y vivido en Jamaica, Cuba y La Española (República Dominicana y Haití), así como mis experiencias en otras antillas, confirmaron un presente que dialoga insistentemente con su pasado.
2- LA EXPERIENCIA COMPARTIDA: LAS HUELLAS IMBORRABLES DE LOS IMPERIOS
Y lo que se reitera es que el Caribe actual es el resultado vivo de un pasado compartido. Porque las sociedades del Caribe —sobre todo de las Antillas pero incluyendo al Caribe cultural— se confirman a cada paso fraguadas por los modernos imperios del mundo atlántico y por la resistencia de nuestros pueblos frente a ellos. En dos libros con el mismo título y publicados en el mismo año de 1970, pero en los dos idiomas dominantes de la región, el narrador y líder
342
García Márquez, Gabriel, Vivir para contarla, Bogotá, Editorial Norma, 2002, p. 83. Énfasis añadido. Agradezco a Patricia Iriarte, guionista de la Casa Museo de Gabriel García Márquez, por haber incluido esta cita tan reveladora en el guión.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
141 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
dominicano Juan Bosch (De Cristobal Colón a Fidel Castro)343 y el historiador y líder trinitario Eric Williams (From Columbus to Castro)344 sintetizaron los polos de esa dialéctica de opresión y resistencia. Los libros simultáneos de Bosch y Williams no sólo contrastaron por el lenguaje: cada uno enfatizó caras distintas de nuestra experiencia. El primero enfatizó en el impacto profundo y perdurable de los conflictos imperiales; el segundo, sin perder de vista a los imperios, subrayó la huella imborrable de la plantación azucarera esclavista y el consiguiente comercio esclavista africano. Como caras de una misma moneda, uno y otra resultan sin embargo de la misma modernidad imperial europea y americana.345 Desde el Spanish Town devenido en capital británica de Jamaica antes que Kingston —pasando por la todavía esplendorosa Habana Vieja— hasta el Alcázar de Diego Colón en Santo Domingo, encontramos la huella de España en todas partes. El Fort Charles de Port Royal, los “Morros” de La Habana, Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico, así como la Torre del Homenaje en Santo Domingo y La Citadelle de Cabo Haitiano, las murallas y otras fortalezas que nos distinguen, recuerdan la validez esencial del dictamen de Bosch, apellidando su libro El Caribe, frontera imperial. Esta frontera, sin embargo, no está sólo en las Antillas. La frontera imperial hizo indefendible Portobelo y la vemos en sus ruinas y en las de “Panamá La Vieja” luego de que Henry Morgan obligara su mudanza al Casco Antiguo de la actual capital. La encontramos en las colosales fortalezas de San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias y de San Juan de Ulúa en Veracruz, entre otras.346 Se hacen también presentes los imperios en la tormentosa simbiosis dominico-haitiana. Por más de un siglo, Haití formó parte de una sola isla Española y el nombre que le dieron los ocupantes franceses hasta la revolución de 1791 fue una mera traducción del nombre que la identificaba: Saint Domingue. Liberada por Haití de la esclavitud y el coloniaje europeo, la República Dominicana se formó en 1844 de frente a la ocupación haitiana solo para ser reocupada y liberada de España entre 1860 y 1865. Ambas compartieron la ocupación estadounidense entre 1916 y 1924 y se debaten todavía en la herencia adicional de dichas intervenciones, así como de las más recientes.
343
Bosch Juan, De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe, frontera imperial, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1983; orig. 1970. 344
Williams, Eric, From Columbus to Castro: The History of the Caribbean, 1492-1969, Londres, Harper & Row, Publishers, 1970. 345
Para otras panorámicas, más recientes y balanceadas en la línea de Williams, véanse: la monumental General History of the Caribbean, Ed. Gen. Sir F. Roy Augier, 6 vols. Londres: UNESCO Publishing y Macmillan Education Ltd., 1997-2011, aunque algo cargada a la dimensión de socioeconómica y el Caribe anglófono. También embarcada en una aproximación integral, véase la antología Palmié, Stephan – Scarano, Francisco A. (Editores) The Caribbean: A History of the Region and Its Peoples, Chicago: The University of Chicago Press, 2011. 346
Para una panorámica reciente, muy bien ilustrada y completa, de las fortalezas españolas en el Gran Caribe (casi habría que decir “grandísimo,” pues incluye la Florida), véase: Pilar Chías y Tomás Abad (Directores) El Patrimonio fortificado. Cádiz y el Caribe: una relación transatlántica / The Fortified Heritage. Cadiz and the Caribbean: A Transatlantic Relationship, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2011.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
142 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Así es la historia de todas las Antillas. Como demostró Williams, sin
embargo, éstas no fueron mera frontera entre imperios, sino el escenario principal del drama imborrable del cautiverio africano. En todos los países podemos confirmar que nuestras formaciones etno-culturales y socio-económicas son inseparables de la esclavitud africana, intensificado pero no limitado a la plantación, principal aunque no exclusivamente azucarera. Bajo el nombre de plantation en el Caribe anglófono, de habitation en el francófono, de ingenio en Cuba y Dominicana, y de hacienda en Puerto Rico, la producción esclavista para la exportación nos marca hasta el presente.347
En cualquier país que se visite, se experimenta la continuidad y el peso del azúcar. La herencia más perdurable, sin embargo, no fue solamente la plantación o el azúcar en sí mismas, sino el cautiverio y esclavización de los africanos y sus descendientes. Eso lo podemos comprobar privilegiadamente en el Caribe colombiano, bautizado en 2006, tal vez exageradamente, como Un Caribe sin Plantación.348 Hasta la Revolución Azucarera del Siglo XVII, la mayor parte de los cautivos africanos que llegaron vivos a Hispanoamérica se destinaban a sustituir o suplementar la mano de obra indígena en la minería o a suplirla para los latifundios, la construcción de las fortificaciones y las labores portuarias. … y para los ingenios que se fueron sembrando en las Antillas, así como en México, Centroamérica, Colombia, Perú y Venezuela desde muy temprano en la conquista. En la mayor parte de esas sociedades se sigue cultivando con variada intensidad la caña de azúcar. En todos se puede ver y degustar la presencia del ron, el aguardiente derivado de sus melazas, tal vez la mejor y peor herencia de la plantación. En la mayoría, ésta devino en centrales capitalistas industriales.
Al mismo tiempo, al viajar por las Antillas, enfrentamos algo mucho más
perdurable y profundo. Si bien nuestros pueblos se fraguaron por el calor de los choques imperiales y los infiernos de las fábricas de azúcar y los cañaverales, los proyectos e imaginarios nacionales que nos unen y nos distinguen se formaron de frente a los dominios extranjeros y en la resistencia al cautiverio africano y sus implicaciones.
4. EL TRIUNFO DE LAS RESISTENCIAS: LA CULTURA
347
Para otra panorámica reciente, con cierto énfasis en la dimensión socioeconómica pero, como Williams, sin perder de vista a los imperios, véase: Moya Pons, Frank, Historia del Caribe: Azúcar y plantaciones en el mundo atlántico. Santo Domingo, RD: Ediciones Ferilibro - Editora Búho, 2008. 348
Alberto Abello Vives (Compilador) Caribe sin Plantación, San Andrés, Universidad Nacional de Colombia - Observatorio del Caribe Colombiano, 2006. Una aproximación un poco menos radical en Gustavo Bell Lemus (Compilador), La región y sus orígenes: Momentos de la historia económica y política del Caribe colombiano, Barranquilla: Parque Cultural del Caribe, 2007.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
143 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
COMPARTIDA349 Por todas partes sentimos también la vitalidad de lo que el intelectual
haitiano Gérard Pierre-Charles llamó hace un tiempo la "cultura de la resistencia".350 Desde los dignos, orgullosos y sencillos cimarrones jamaiquinos en Accompong Town, herederos de los tratados que arrancaron sus fieros antecesores a Gran Bretaña en 1738 y 39, pasando por el semillero de cultura afrocubana en Regla y Guanabacoa, hasta la no menos afroantillana cultura campesina en La Española, Puerto Rico, y las Antillas Menores, encontramos las múltiples formas en que los esclavos, primero, y los pueblos después han afirmado su humanidad e identidad. Es decir que, con variantes, todas estas sociedades fraguamos culturas afroamericanas.
En la última de las conferencias recibidas durante los viajes de estudio,
Arnold Antonin, director del Centro Petión-Bolívar de Puerto Príncipe, propuso que las cuatro principales influencias en la cultura haitiana son: la guerra de independencia, el lenguaje créole, el mestizaje (también entre africanos diversos) y la religión vudú. Difícilmente se hubiera podido sintetizar mejor lo que es común a nuestros sufridos pueblos antillanos. Las diversas formas de nacionalismo, la presencia y defensa de idiomas propios, los variados mestizajes y el sincretismo religioso nutren nuestras estrategias cotidianas por encima de los proyectos, discursos y disputas de las élites que nos reflejan a la vez que nos dividen. Desde los aborígenes —mas vivos en nosotros de lo que algunos quieren admitir— hasta el presente, nuestros pueblos se han pasado "cimarroneando" frente a la opresión de todo tipo y la dominación extranjera. El feroz nacionalismo antiimperialista cubano, la identificación de los pueblos independientes con sus estados nacionales, y el nacionalismo cultural de las sociedades no-independientes evidencian la primera influencia mencionada. No en balde, el historiador jamaicano Franklin W. Knight títuló su panorámica de la historia antillana Génesis de un nacionalismo fragmentado.351 Aun lo que aparenta dividirnos nos une, como es el caso del lenguaje. A menudo se distingue entre Caribes hispano-, franco- y anglo-parlantes, además del neerlandés, pero las sociedades antillanas —con la posible excepción de Cuba y la República Dominicana— son realmente mulitilingües. No sólo en Haití predomina el créole sobre el francés de la élite, también en el resto de las sociedades francófonas. En las sociedades anglófonas persisten variantes propias del inglés frente al standard English, y en las que antes fueron posesiones francesas, también el créole. En las Antillas Neerlandesas, toda la población combina el papiamento variadamente con el holandés, el español y
349
Hay todavía mucha más bibliografía para actualizar y documentar sobre lo que sigue en esta última sección. Limitaciones de tiempo para su inclusión en la memoria del Seminario hacen que sólo los incluya en la versión final que presentaré en el evento. 350
Gérard Pierre-Charles, El pensamiento sociopolítico moderno en el Caribe, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, capítulo 1.
351 Knight, Franklin, The Caribbean: The Genesis of a Fragmented Nationalism. 2da. Ed, Nueva
York, Oxford University Press, 1991.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
144 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
el inglés.352 Puerto Rico, por supuesto, ha conservado el español frente al colonialismo estadounidense, pero en todas las sociedades no-anglófonas hay tanto asimilación como resistencia al inglés de las transacciones comerciales, el Cable TV y el turismo. Pasando a la tercera de las influencias mencionadas por Antonin, basta mirar y admirar a la hermosa gente de estas islas para saber que somos mestizos aunque por país —o región de algunos de ellos— varíe la pigmentación de la piel. Más importante aún, contra las imágenes racistas con que a menudo nos miran desde afuera, la auto-imagen aún de los pueblos más oscuros es etno-cultural más que etno-racial.353 Como me enseñó hace años el sabio cubano de la Universidad de Yale, José Juan Arrom, el verdadero mestizaje es cultural, por lo que somos uno en la negritud básica de nuestras culturas populares. Ese mestizaje cultural se revela con particular agudeza en nuestras religiosidades populares. Se ha dicho que Haití es noventa por ciento católico y cien por ciento vuduísta; algo parecido podría decirse de la santería cubana, adaptado al agnosticismo oficial de las últimas décadas. Aunque menos intensamente, la religiosidad popular refleja sincretismos en toda la región, desde la base popular del mensaje Rastafari en la muy cristiana Jamaica hasta el sabor afroantillano de los catolicismos dominicano y puertorriqueño.354 Aparte de las influencias señaladas, hay otros dos aspectos, íntimamente relacionados a los anteriores y entre sí, que unifican la cultura compartida del Caribe insular: las migraciones y la música. Sobre todo desde los comienzos de la conquista y particularmente desde que se disparó el tráfico esclavista, somos sociedades migrantes. Desde hace cien años, además de la continuación e intensificación de las migraciones desde y hacia viejas y nuevas metrópolis, se han producido complejas migraciones intracaribeñas que a su vez han sincretizado nuestras culturas “nacionales”.355 Nada de lo anterior, sin embargo, refleja ese sincretismo cultural como la música. Los tambores, herencia africana, instrumento de comunicación conspirativa y de relajamiento espiritual, marcan el ritmo de esa música que "llevamos por dentro" y que nos unifica. Aparte de la raíz africana de la música
352
Alleyne Mervyn C, "A Linguistic Perspective on the Caribbean", en Caribbean Contours. Sidney W. Mintz y Sally Price (Editores) Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1985, pp. 155-179. 353
Véase, por ejemplo: Palmer, Colin A, "Identity, Race, and Black Power in Independent Jamaica" en, The Modern Caribbean Ed. Franklin Knight y Colin A. Palmer (Editores) Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1989, pp. 111-128;
354La religiosidad afroantillana ha sido uno de los aspectos más estudiados de nuestra cultura.
Para un intento de síntesis para toda América Latina, véase: Elbein, Juana - Dos Santos, Deoscoredes, “Religión y cultura negra”, en, África en América Latina. Manuel Moreno Fraginals (Editor). 2da. ed., México, Siglo XXI editores, 1987, pp. 103-128. 355
Richardson, Bonham C., "Caribbean Migrations, 1838-1985," en The Modern Caribbean, Ed. Knight y Palmer (Editores), pp. 203-228; Duany, Jorge, “Más allá de la válvula de escape: tendencias recientes en la migración caribeña”, en El Caribe y Cuba en la posguerra fría, Andrés Serbín - Joseph Tulchin (Compiladores), Caracas, INVESP/Ed. Nueva Sociedad, 1994, pp. 215-234.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
145 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
popular,356 están la popularidad y adopción local del calypso trinitario, del reggae jamaiquino y de la “salsa” cubano-puertorriqueña por toda la región. Esta última -así como el “bolero” del Gran Caribe hispano y el “merengue” dominico-haitiano- muestran sincretismos supranacionales que podrían llevarnos de una cultura compartida a una cultura común.
LA RESIGNIFICACIÓN DEL GÉNERO DESDE LO AFRO
DORIS LAMUS CANAVATE
Universidad Autónoma de Bucaramanga INTRODUCCIÓN El objetivo de esta ponencia es presentar algunos elementos centrarles de una investigación357 que indaga por el proyecto que la Asociación de Mujeres Afrodescendientes y del Caribe, Graciela – cha Inés denomina “ver el género desde lo afro”. Esta asociación forma parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN), sector importante del Movimiento Social Afrocolombiano. El proyecto de las mujeres fue, inicialmente, una directiva nacional del movimiento, para todos sus integrantes, hombres y mujeres que, sin embargo, ellas transforman, inscribiéndolo en el contexto histórico de la experiencia de San Basilio de Palenque358 y sus esfuerzos por la preservación de su lengua y tradiciones, pero también en el contexto actual en que las mujeres luchan por el
356
Bilby, Kenneth M., “The Caribbean as a Musical Region”, en Caribbean Contours, Mintz y Price (Editores), pp. 181-218.
357 Construir el género desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las
organizaciones de mujeres del Caribe colombiano, aprobado en convocatoria interna de la Dirección de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, desarrollado en el período Julio de 2011 a Agosto de 2012. 358
Lamus, Doris, “San Basilio de Palenque siglo XXI: Lengua ri palenge y Proyecto etnoeducativo”, en Reflexión Política No.24,Bucaramanga, UNAB, 2010.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
146 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
reconocimiento de derechos, ya no sólo étnicos, sino como mujeres, en el seno de su propia comunidad y organizaciones de afrodescendientes. El punto de partida de este trabajo está en uno anterior sobre los movimientos sociales de mujeres y feministas de Colombia359 el cual mostró, entre otros asuntos, como el discurso feminista, hacia finales del siglo XX, fue colonizado progresivamente por categorías y conceptos en boga en la academia norteamericana y europea, y trasferidos a los discursos del movimiento, del Estado y sus políticas, y de los medios de comunicación. Luego, en una tarea emprendida más recientemente, con organizaciones de mujeres afrodescendientes de Colombia360, descubrimos que el discurso361 de género había penetrado también sus programas, proyectos y propuestas, indistintamente si se trataba de grupos de mujeres feministas o no, o programas con orientación religiosa. Independientemente de qué entendían o proponían con este término, todas las organizaciones identificadas en ese trabajo tenían en su propuesta la línea de género362. De este modo, y con la intención no sólo de criticar las implicaciones de la importación de categorías de otros contextos, sino también para seguir las huellas que su incorporación produce en los lugares de llegada, iniciamos esta nueva indagación focalizada en la propuesta “ver el género desde lo afro”. No sobra anotar que no estoy proponiendo la negación de discursos como el de género, el cual se han ido “aclimatando” 363 en estos contextos. Pregunto, más bien, ¿qué pasa con ellos al ser asumidos con múltiples lecturas y sentidos, no sólo teóricos, sino prácticos y en otras realidades histórico-culturales? En otras palabras, lo que la revisión juiciosa de la literatura muestra en las última tres décadas, es la sostenida colonización –con muy poca resistencia, valga decir– de éstas y otras categoría que, no obstante, hoy es necesario asumir al menos en una perspectiva reflexiva y crítica, so pena de quedar por fuera del debate, de la conversación, de las comunidades académicas, de las redes de activistas, y de la construcción de la política pública para las mujeres364. También, eventualmente, se esperaría contribuir a suscitar algunas
359
Lamus, Doris, De la subversión a la inclusión: movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 1975-2005. Bogotá, ICANH, 2010. 360
Lamus, Doris, El color negro de la (sin)razón blanca: el lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia, Bucaramanga, UNAB, 2012. 361
El sentido y el uso del discurso como corpus de análisis en mi trabajo (2010), está inspirado en la obra de Michel Foucault, La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1984, pp. 80-81. También en Arturo Escobar, La Invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo, Bogotá, Norma. pp. 88-89 y el uso que hace de la noción de formación discursiva. En breve, siguiendo a Foucault, no pretendo tratar los discursos como conjuntos de signos que remiten a contenidos o a representaciones, sino como prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan. 362
SOBRE ESTE DEBATE PUEDE VER, LAMUS, DORIS, “RAZA Y ETNIA, SEXO Y GENERO: EL
SIGNIFICADO DE LA DIFERENCIA Y EL PODER”, REFLEXION POLITICA, N.27, BUCARAMANGA, UNAB, 2012. P.19. 363
Appadurai, Arjún, La modernidad desbordada, dimensiones culturales de la globalización, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica - Flacso, 2001 364
Se ha denominado también a estos procesos discursivos disputa (semiótica y política) por el control de los significados. http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/207.pdf En otros textos, como El género en disputa, la categoría mujer, es cuestionada por Butler, es asunto en disputa y, por tanto, su problematización del género. Existe además una amplia bibliografía sobre el asunto del uso y el abuso de “género”, alguna citad en la bibliografía.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
147 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
reflexiones al respecto, tanto entre las habituales usuarias del discurso, como entre algún público más desprevenido frente a estos debates. Es en esta reflexión en la cual debo ubicar la pegunta que abre esta exposición: ¿cómo se resignifican discursos que en un momento dado resultaron no sólo “ajenos”, sino distantes de la historia, la lengua y las tradiciones de poblaciones como las afrodescendientes en Colombia? A continuación presento inicialmente, unas notas básicos de contexto y ubicación de la investigación; luego, una sintética caracterización de los procesos en la dimensión étnica, y en la de género y, por último, los aspectos identificados en los talleres y entrevista en cuanto a los alcances y límites del proyecto “ver el género desde lo afro” en la etapa actual. 1. SOBRE EL CONTEXTO Y EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Palenque de San Basilio tiene un importante valor simbólico en la historia del poblamiento negro en la región Caribe colombiana por haber resistido a través de los siglos la amenaza a la propia existencia, logrando finalmente, conservar importantes elementos de su cultura. Es en éste, el puerto de Cartagena de Indias, donde se inició la historia del cimarronaje y de los palenques en la región Caribe de Colombia. Se ha llamado cimarrón al africano que huía de sus captores y se refugiaba en el monte. Esta huida se producía en cuanto llegaban las embarcaciones a este u otros puertos y, muy pronto también, se iniciaba la construcción de empalizadas o palenques para su protección, los cuales, con el tiempo, dieron origen a una forma de vida en libertad. Desde 1603, la fuga de personas esclavizadas fue una amenaza para las autoridades y para la estabilidad política de la Provincia de Cartagena. De hecho, constituyeron una fuerza en rebelión, en defensa de su libertad, pero también punto de partida para la creación de una nueva organización social en tierras de América365. La historia de estos pueblos rebeldes sobrevive y se reconstruye en el actual Palenque de San Basilio366, pequeño poblado de aproximadamente unos 4000 habitantes permanentes, perteneciente al municipio de Mahates, Departamento de Bolívar, a dos horas de Cartagena de Indias, en la costa Caribe colombiana. Una comunidad rural, que hoy conserva su lengua, el criollo palenquero con base en el castellano, junto con un cúmulo de prácticas que sustentan su cosmovisión, religiosidad, estructura organizativa social y parental, así como expresiones artísticas como la música y la danza.
365
Cimarrones y cimarronaje, http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/articles-82835_archivo.pdf Fecha de consulta, marzo de 2011 366
Ver: Arrázola, Roberto, Palenque, primer pueblo libre de América. Historia de las sublevaciones de los esclavos de Cartagena. Cartagena, Ediciones Hernández, 1970. Escalante, Aquiles, El Palenque de San Basilio -una comunidad de descendientes de negros cimarrones-. Barranquilla, Editorial Mejoras, 2a edición., 1979. Frieddeman, Nina S. de, y Carlos Roselli Patiño, Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1983. Navarrete P., María Cristina. San Basilio de Palenque: memoria y tradición. Santiago de Cali, Universidad del Valle, 2008.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
148 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Colombia: Región Caribe
Diversas organizaciones sociales y culturales de la comunidad palenquera y la escuela local, han contribuido en la labor de conservar y reproducir en buena medida este acervo mediante la etnoeducación y, en su conjunto (comunidad, escuela, organizaciones) desarrollan desde hace cerca de tres década, enormes esfuerzos para lograr su permanencia como pueblo (etnos). Estos desarrollos están también articulados a una estructura organizativa367 en Cartagena y en el Departamento de Bolívar, más o menos formal, cuyo referente simbólico y material es San Basilio de Palenque, estructura que toma cuerpo en grupos, asociaciones, ONG, dedicados a distintos asuntos, (entre ellos la defensa de lo étnico-cultural) y pertenecientes al movimiento afro de la región Caribe colombiana368. Es en este contexto en el que he de ubicar la experiencia investigativa aquí propuesta, titulada Construir el género desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las organizaciones de mujeres del Caribe colombiano (2011-2012), en la cual propusimos indagar de cerca por la propuesta que la Asociación de Mujeres Afrodescendientes y del Caribe, Graciela – cha Inés denomina “ver el género desde lo afro”. “Ver el género desde lo afro” tiene dos componentes discursivos: Uno, que denomino étnico referido a la cosmovisión de la comunidad de San Basilio de Palenque -historia, lengua y cultura-, en la cual tienen lugar central la familia
367
Asociaciones de Consejos Comunitarios, de vendedoras y peinadoras de las playas, de productoras de dulces, de jóvenes, de Etnoeducadores. Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, Escuela de Danzas y Músicas Tradicionales “Batata”, Sexteto Tabalá. Corporación “Jorge Artel”, Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella. 368
A su vez, forman parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN). El PCN es una estructura organizativa nacional surgida de los debates previos y posteriores a la nueva Constitución Política de 1991. Está compuesto por palenques regionales, un comité coordinador y equipos técnicos en el orden nacional y regional. Estas instancias operan junto con la Asamblea Nacional de Comunidades Negras con la cual forman el Consejo Nacional de Palenques. La denominación de palenques aquí no corresponde a la de San Basilio de Palenque. Es una manera de llamar sus nodos regionales de trabajo organizativo a la manera de los antiguos cimarrones.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
149 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
extendida y una marcada división sexual del trabajo. Esta dimensión étnica ha sido objeto de permanentes ejercicios de recuperación, fortalecimiento y valoración positiva por parte de las comunidades que hoy habitan en Palenque o que han migrado a ciudades de la región Caribe. El segundo componente que denominaré de género, proviene de otro contexto discursivo, originalmente en países de Norteamérica y Europa, en la academia o en la Agenda de Naciones Unidas para las mujeres desde las décadas finales del siglo pasado, y que se ha ido posicionando en Latinoamérica a partir de su incorporación en los discursos de las agencias de cooperación, en los movimientos sociales. Asumiendo que el proyecto pretende integrar estos dos componentes, la pregunta que surge es: ¿cómo se construye el género desde lo afro?, pero no solo en el sentido operativo sino, ante todo, en cuanto a las implicaciones que incorporar alguna idea de género tiene para su propio proyecto étnico. Para ello diseñamos un esquema metodológico que incluyó entrevistas a docentes de la Institución Educativa Agropecuaria “Benkos Bioho” (IEABB) de San Basilio de Palenque, a funcionarios del gobierno distrital en Cartagena responsables de los programas de etnoeducación y líderes varones de las organizaciones, así como a mujeres de distintas agrupaciones, de trayectoria, algunas con la etnoeducación. También se realizaron talleres con jóvenes, niños y niñas de la Institución Educativa369 y grupos focales con miembros de las organizaciones, hombres y mujeres. La intención de estas actividades fue la de propiciar una conversación con personas vinculadas a los procesos organizativos y etnoeducativos, hombres y mujeres, así como estudiantes de la IEABB sobre las dos dimensiones constitutivas del proyecto, primero para verificar su identificación como parte del currículo y de las prácticas culturales de la Comunidad de San Basilio, y segundo, para precisar los logros o avances de la propuesta de las mujeres de “ver el género desde lo afro”. Si bien sobre la dimensión étnica existe importante documentación secundaria conocida de antemano, sobre la dimensión de género, sólo se contó con la información empírica recogida en los talleres y las entrevistas respectivas. La hipótesis de trabajo que planteamos sostiene que así como el discurso de género fue colonizando y remplazando conceptos más políticos como patriarcado y subordinación en la propia agenda feminista, fue haciendo lo propio en otros movimientos sociales mediante mecanismos de transferencia de los discursos (conceptos, categorías, metodologías, líneas de acción) contenidos en la ejecución de proyectos de la cooperación internacional. Por esta vía llegan a todo tipo de programas, proyecto y redes, categorías como género, importadas de otros “mundos” y, en ese sentido, ajenas a los valores y culturas locales. 2. LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO DE LO ÉTNICO
369
Ver resumen de las actividades en: http://www.youtube.com/watch?v=hkSJ2juz6T8
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
150 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Esta historia se inició en los años 80 del siglo pasado. Sus protagonistas, jóvenes oriundos de San Basilio de Palenque en ese momento en Cartagena, cumpliendo con la alfabetización como requerimiento para concluir la educación secundaria. La búsqueda de sus raíces, el sentido de la historia propia para la construcción de identidad, los conduce por un proceso que va consolidándose –no sin dificultades y obstáculos–, en interacción con eventos del contexto nacional e internacional como los movimientos negros de Norteamérica y Sudáfrica y la Constitución Política de Colombia de 1991. Junto con la alfabetización se desarrollan en San Basilio y en las comunidades que habían emigrado a Cartagena y Barranquilla, otros procesos organizativos de orden comunitario, social y político370. De este modo, desde los tempranos años 80 del siglo XX, se ha venido construyendo un discurso étnico sustentado en la valoración positiva de la diferencia asumida como derecho y en la no discriminación, orientado a la conservación de su lengua y tradiciones; un discurso, así mismo, político-cultural referido a lo africano y a San Basilio de Palenque como símbolo y como sustento material de una historia de resistencia contra la dominación europea y de lucha por su libertad a lo largo de cinco siglos. Tal construcción parte de “lo negro” y alude a las características fenotípicas de una población que históricamente ha sido objeto de explotación, discriminación y exclusión. Estas reivindicaciones remiten a una pertenencia ancestral a tierras lejanas de África y, en consecuencia, a un conjunto de demandas de reconocimiento y valoración de una historia y cultura propia. Por ello emergió en el proceso la necesidad de una educación que contribuyera al logro de ese propósito buscando también el reconocimiento de sus aportes a la construcción de la nación y al país en general371. Aquella inicial alfabetización, en español y en lengua palenquera, para las mujeres y los hombres mayores, dio inicio a lo que con el tiempo sería una política nacional de etnoeducación (1992). Pero, para ello “tuvimos que romper con barreras internas y externas; en nuestras comunidades muchas personas ya estaban influenciadas por la otra mirada, la mirada de que los negros son feos y malos y que para qué la lengua palenquera” 372. La envergadura de la problemática estaba haciendo mella en lo que luego definirían como su más preciado patrimonio: su historia, lengua, prácticas culturales e identidad. Investigadores en los años 70 del siglo pasado había recogido de los nativos373 la preocupación por la pérdida de la lengua.
370
Cassiani, Alfonso, ”Las comunidades renacientes de la costa Caribe continental: construcción identitaria de las comunidades renacientes del Caribe continental colombiano”, en Mosquera, C; Pardo M.; Hoffman, O. (eds) Afrodescendientes en las Américas:trayectorias sociales e identitarias, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-ICANH-IRD-ILAS, 2002. 371
La información inicial proviene de entrevistas a Teresa Cassiani en 2008, una de aquellas jóvenes iniciadoras de la alfabetización y a Dorina Hernández en 2011, docentes ambas, de la primera cátedra afrocolombiana y de lengua palenquera, respectivamente, en la Institución Educativa de Palenque. También del Proyecto de vida global de Palenque y el PEI, 2008. 372
Entrevista a Teresa Cassiani, Marzo de 2011 373
Pueblo mí ta pelé lengua ané / Lengua de akí suto ta pelendo ele; po gutto, ombe, pogk'ik'e inu maluko; dise ané ke lengua ik'é mu maluko. Pedro Salgado, Mi pueblo está perdiendo su lengua, citado por Frieddeman (1983).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
151 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
De este modo, etnoeducación fue mucho más que un concepto referido al ámbito de la educación y la pedagogía concebida para las comunidades afrocolombianas de esta región; fue parte integral de un política cultural destinada a fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia de los descendientes del mítico Benkos Bioho, y a defender sus derechos étnicos, culturales y socioeconómicos. Así, sumado al ejercicio de alfabetización, de incorporación formal en el currículo de la institución educativa, primero y, luego, en escuelas del Departamento de Bolívar, se desarrollaron periodos de intensa actividad con la comunidad palenquera. Con su iniciativa y la participación de docentes de la escuela y el acompañamiento de investigadores externos, como Clara Inés Guerrero374, diseñaron un método de investigación que siguen utilizando hoy, el método de la consulta de la memoria colectiva que se desprende de la Investigación Acción Participación (IAP) muy conocida en Latinoamérica por los aportes de Orlando Fals Borda375 y María Cristina Salazar376. Como recuerda uno de los participantes:
A medida que íbamos indagando, la misma gente iba produciendo información y conocimiento; al mismo tiempo eran espacios de sensibilización y de concientización. Esos mismos viejos que habían aleccionado a sus hijos para que no hablaran la lengua, decían que lo que antes era malo ahora era bueno, que había que recordar la historia, los mitos, las leyendas, los chistes, para entenderse ellos mismos y entender a
los otros377.
Hacia finales de la década de los 80 e inicios de la siguiente, sucesos políticos nacionales jugaron importante papel en la movilización y producción de discursos reivindicativos políticos e identitarios desde distintos sectores del movimiento afrocolombiano, en el marco de las actividades pre y post constitucionales que, finalmente, condujeron a la inclusión del art. transitorio 55 de la nueva Carta Política y su desarrollo mediante la Ley 70 de 1993 o de “Comunidades Negras” y la legislación subsiguiente. Ello coadyuvó en el fortalecimiento organizativo y el de sus proyectos. De hecho, se produjo una mayor visibilidad, sobre todo académica y estadística de estas poblaciones, es decir, se volvieron de mayor interés para investigadores, intelectuales y funcionarios estatales. Iniciado el siglo XXI un nuevo ciclo de recolección y sistematización de la experiencia de San Basilio de Palenque se realiza con su postulación al reconocimiento que otorga la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad. Como en otras ocasiones, la tarea convocó a muchos docentes e intelectuales palenqueros, hombres y mujeres, y otros comprometidos con el proyecto, así como a investigadores también partícipes de esta historia. Finalmente se obtuvo el reconocimiento en 2005. El documento378 registra las
374
Historiadora, vinculada entonces a la Universidad Javeriana, Bogotá, autora de la tesis doctoral titulada Palenque de San Basilio: una propuesta de interpretación histórica, 1998, Alcalá de Henares, España. 375
El problema de cómo investigar la realidad para transformarla, Bogotá, Tercer Mundo (3ra edición), 1983. 376
La investigación-acción participativa: Inicios y desarrollos, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 2005. 377
Entrevista a Marrugo, Luis, Agosto de 2011 378
Ver PALENQUE DE SAN BASILIO. Obra Maestra del Patrimonio Intangible de la Humanidad en: http://www.unc.edu/~restrepo/palenque/Palenque%20de%20San%20Basilio.pdf
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
152 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
particularidades de la cosmovisión palenquera, sus formas organizativas, sociales, familiares, entre otras dimensiones de su cultura. De este modo, la experiencia de la etnoeducación en Palenque fortaleció la lengua, la historia y la memoria, el sentido de pertenencia y con ello la confianza en sí mismos y la valoración de lo propio; también le dio sentido a los procesos organizativos más amplios, como el movimiento afro en la región Caribe, en Cartagena y en el Departamento de Bolívar379. 3. VER EL GÉNERO DESDE LO AFRO: EL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AFRODESCENDIENTES Y DEL CARIBE “GRACIELA - CHA INÉS Appadurai380 explica cómo discursos, tecnologías, prácticas de todo tipo, transitan de unos lugares del mundo a otros; cómo, en el lugar de llegada, se producen diversos procesos que conducen a importantes cambios en aquello que emigra y que luego termina “aclimatándose”, “nacionalizándose”, volviéndose otro en el nuevo contexto. Estos procesos de apropiación en los lugares de llegada van dando lugar en ellos a la expresión de nuevas voces y a la construcción, como en el caso que nos ocupa, de otras identidades de género, como ha ocurrido con las organizaciones de comunidades negras o afrodescendientes en Colombia. Una de estas organizaciones es la Asociación de Mujeres Afrodescendientes y del Caribe “Graciela - cha Inés”, la cual retoma la experiencia organizativa iniciada en los años 80 del siglo XX en San Basilio de Palenque, de la cual alguna de ellas es gestora y otras, herederas. En 2002 se constituyen en ONG y tienen bajo su responsabilidad, según sus palabras, todo lo relacionado con género, mujeres y familia, como parte de una estrategia trasversal, con la cual llegan a todos los otros grupos de trabajo y asociaciones del PCN regional Bolívar381. Su trabajo incluye a los hombres, pues sin ellos no tendría razón de ser el proyecto del género desde lo afro... Una de las apuestas de las organizaciones es transformar la comprensión de la valoración que se tiene de las mujeres y construir nuevos relacionamiento382. Si bien el proyecto de ver el género desde lo afro es hoy un asunto en discusión por parte del PCN (regional y nacional), la meta del trabajo de este grupo de mujeres es “llegar a la transformación de la valoración cultural de las mujeres en el Proceso de Comunidades Negras”, es decir, no sólo en la región Caribe. Pero, “ir incluyendo a las mujeres en las organizaciones –en posiciones tradicionalmente masculinas– es muy difícil porque somos bastante machistas”383. La dificultad consiste en que su práctica de género implica romper esquemas tradicionales acerca del espacio culturalmente definido como apropiado para
379
Cassiani, Alfonso, Las comunidades. 380
Appadurai, Arjún, La modernidad, p. 45 381
Lamus, Doris, El color negro, pp. 110-117 382
Entrevista grupos focales a Simarra, Rutsely, 12,16 y 19 de Agosto de 2011 383
Entrevista grupos focales a Salgado, Tatiana, 12,16 y 19 de Agosto de 2011
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
153 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
las mujeres, y esto incluye no sólo su intervención en lo organizativo y lo público, sino sus propias relaciones de pareja y de familia; también implica llegar con su trabajo de género a mujeres de las localidades más pobres de Cartagena en las cuales los problemas de la violencia y el maltrato son graves y los recursos institucionales pésimos. También a los grupos de jóvenes con quienes pretenden discutir el tema de la equidad de género en esta etapa de la vida en que la definición de la virilidad –el ser macho– es clave para la cultura patriarcal y ella se identifica en términos de fuerza y poder. Los anteriores y otros asuntos como los derechos sexuales y reproductivos implicados en sus prácticas de género, corresponden sin lugar a dudas a una comprensión de la categoría género tal como se reconoce hoy esa línea de acción. En este sentido comparten con otros grupos no afrodescendientes que trabajan en esta línea, estas y otras dificultades de orden estructural. Pero, como este ejercicio ofrece focalizar la reflexión en su experiencia, detengámonos en algunas ideas claves del proyecto analizadas a partir de los grupos focales y los talleres realizados en Cartagena y Palenque. 4. EL ESTADO DEL PROYECTO VER EL GÉNERO DESDE LO AFRO El género como discurso, como se anotó, ingresa a la agenda del PCN por vía de una directiva nacional, pero es muy posible que la idea haya surgido en las discusiones o intercambios con asesores, investigadores, cooperantes, intelectuales y activistas; algunos de ellos y ellas tienen la misión de institucionalizar384, aquellos referentes desde los cuales trabajan, en este caso, la perspectiva de género. Es fácil corroborar el surgimiento de este discurso en otras organizaciones afro del país, así como en el contexto de las ONG de mujeres y feministas de Colombia y América Latina385. De hecho, esta institucionalización es vista como el logro de una política contenida en la Agenda de Naciones Unidas para las Mujeres desde hace varias décadas. En las organizaciones de Cartagena, al poner en marcha la iniciativa, las mujeres a quienes se asigna esta misión en la región Caribe, van más allá de lo planteado en la directiva nacional. No inician una línea de trabajo de mujeres, como era tal vez la idea, sino que crean una organización que lleva nombre de mujeres (Graciela e Inés) y se autodefine de mujeres, aunque en su junta directiva participen también hombres, por lo cual es un ente mixto. Allí se gesta la idea de ver el género desde lo afro. Esta intención es, sin embargo, muy reciente frente a los procesos organizativos de Cartagena y Palenque (cerca de 30 años) antes narrados, una etapa central, difícil y bien lograda en términos de esas metas a la fecha, aunque con evidencias de un reflujo en el proceso.
384
Con el auge de la formación de ONG en la década de los 90, gran parte de las organizaciones de la sociedad civil que se reconocían como “movimientos sociales”, se fueron formalizando e institucionalizando. Si bien estos procesos son analizados como positivos desde las propias estructuras organizativas nacionales, regionales o internacionales, en algunas teorías de movimientos sociales son analizados con lente crítico, entre otras cosas por la pérdida de autonomía en sus orientaciones y reivindicaciones. 385
Lamus, Doris, De la subversion.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
154 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
A partir de nuestro proyecto, en desarrollo de la metodología propuesta, en especial de los grupos focales386, planteamos: en el discurso de la Asociación “Graciela - cha Inés”, y en el de los hombres pertenecientes a las organizaciones del PCN Bolívar ¿que entienden por género? ¿Cuál es el sentido de “la práctica” en la comprensión del género? ¿Cómo adoptan y adaptan el uso de la categoría género a su proyecto de construir éste desde lo afro? En primer lugar se puede observar que algunas líderes tienen mayor dominio del discurso en el sentido de una elaboración conceptual y académica de su propuesta y sus metas, las cuales incluyen la transformación de la cultura y en ella la valoración de las mujeres. Pero, lo que domina en su comprensión –no sólo del género– es el sentido de la práctica, esa defensa de los derechos de las mujeres, en principio los del trabajo, desde décadas atrás (los de las vendedoras de productos en las playas), y de su cultura, lengua e historia. Es decir, no es el concepto o la teoría per se lo que define una práctica de género, sino a la inversa. Es esa práctica la que se articula mediante una política cultural 387 dentro del proceso de comunidades negras y, luego, la supera sobre todo en el contenido de autonomía que esta práctica implica para las mujeres. Así entendido, “el género” ellas lo vivencian, lo trabajan en la experiencia. Esa praxis incluye la conquista lenta pero progresiva de la presencia y participación de las mujeres en distintas instancias organizativas, públicas, en posiciones directivas, así como en las asociaciones propias; el manejo de un discurso directo alrededor de los derechos de las mujeres, su autonomía, su visibilidad, su capacidad de toma de decisiones en todos los escenarios; también incluye una defensa de las mujeres frente a las distintas formas de violencia ejercida por los varones, en la familia, principalmente; participan en plantones y en protesta junto con otras organizaciones sociales, feministas y de mujeres. No obstante, el reto no es sólo grande sino difícil en un medio definido por ellas y algunos hombres como muy machista. Todo este escenario es importante y como decíamos antes, confluye con los esfuerzos de otros grupos no afrodescendientes. También su preferencia por formar y trabajar primero con las mujeres, aunque no son las destinatarias exclusivas, coincide con una vieja práctica feminista, los grupos de autoconciencia. Lo relevante, a mi juicio, es que estas mujeres desarrollan una estrategia y una táctica dentro de su propia comunidad, intra-étnica e inter-género. Es la ruta que ha tomado lo que en los inicios de la década denominó Juliana Flórez-Flórez388 “la implosión” del género en el movimiento afrocolombiano. Sin embargo, hay diferencias importantes en su idea de transformar la valoración
386
Realizamos tres grupos focales, uno de mujeres, uno de hombres y uno mixto, con 12 personas cada uno; tres horas de duración y en fecha distinta cada uno. La logística estuvo a cargo de la Asociación Graciela - cha Inés, fue coordinada por Doris Lamus con la asistencia metodológica de Rubiela Valderrama. Se hizo registro en video y audio. 387
Escobar, Arturo, Política cultural y cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Bogotá, ICANH, 2001. 388
Flórez-Flórez, Juliana, “Implosión identitaria y movimientos sociales: desafios y logros del Proceso de Comunidades Negras ante las referencias relaciones de género”, en Restrepo, Eduardo Conflicto e (in)visibilidad. Retos de los estudios de la gente negra en Colombia, Popayan, Universidad del Cauca, 2004.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
155 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que la cultura -colombiana y afrocolombiana- tiene de las mujeres en todos los espacios, pues su proyecto incluye el reconocimiento de sus prácticas y tradiciones culturales, las cuales tienen varias aristas que, a mi juicio, complejizan el propósito. Es el caso de algunas prácticas, directamente relacionadas con la estructura parental y familiar en Palenque como la poligamia389. Siendo variadas las posiciones de hombres y mujeres participantes en los grupos focales, expresaron un consenso frente a la necesidad de cambio de prácticas como la poligamia, frente a la cual algunos manifiestan “sentir vergüenza” por su ejercicio por parte de los mayores. Aunque no se escuchó lo mismo con respecto a la violencia contra las mujeres, quedó claro que es otra de las prácticas a cambiar. Por otro lado, en el modelo “el género desde lo afro”, la primera dimensión del asunto debe ser articulada con los procesos y las tareas de la agenda de las organizaciones por la defensa de “lo étnico”. Esto implica vincular a los hombres, las familias, la comunidad de Palenque y otras localidades a las distintas actividades. Así las cosas, sencillamente el comentario anterior no aplica, pues el género implica, en la práctica, las relaciones inter-género y comunitarias. Pero, ¿permite esta articulación comprender las relaciones de poder existente entre los sexos? o, mejor, ¿cómo construyen y entienden esta relación desde su particular visión? En nuestro ejercicio de los grupos focales, en el discurso de las mujeres, y en el de los hombres, es evidente una cierta condición de inevitabilidad en cuanto a la articulación de su proyecto étnico a la vida de la comunidad más representativa de sus ancestros, San Basilio de Palenque y sus estructuras sociales y parentales, dentro de las cuales tiene lugar central la familia extendida y en ella el papel de autoridad de abuelos y abuelas. Este es el sustento material y simbólico, como he mencionado, de su sobrevivencia como pueblo. Allí ubicados, entienden que entre unos y otras no hay ninguna diferencia en términos de poder o jerarquía, sino complementariedad, una división de roles, de espacios públicos y privados que a su juicio no resta autoridad a las mujeres. Incluso, como es usual en las familias en la región, las abuelas parecen tener más autoridad, “son más exigentes”, según se cree. El asunto de la complementariedad es característico de muchas organizaciones afrocolombianas y ha sido defendida por activistas como Libia Grueso390 y
389
Aquiles Escalante, un antropólogo de los primeros en Colombia en estudiar el Palenque, escribió: “El concubinato es forma corriente de convivencia; el hombre tiene libertad para tener varias mujeres, éstas se preocupan poco por la infidelidad de los maridos. Casi no hay un solo adulto que en su vida no haya tenido simultáneamente su mujé de asiento (la primera a quien se saca y con quien vive permanentemente) y la quería (concubina), mujer con quien mantiene relaciones sexuales públicamente. Una de las jóvenes del poblado nos decía durante nuestra permanencia –cuenta Escalante–: “el hombre tiene derecho de tener dos y tres mujeres, ninguna mujé tiene derecho a ningún hombre”. No hay rivalidad entre la mujé de asiento y la querida”. En, El Palenque de San Basilio -una comunidad de descendientes de negros cimarrones-. Barranquilla, Editorial Mejoras, 2a edición, 1979. 390
“Escenarios de colonialismo y (de) colonialidad en la construcción del Ser Negro. Apuntes sobre las relaciones de género en Comunidades negras del Pacífico colombiano” Revista Comentario Internacional. Vol. 7, 2006, pp. 145-165.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
156 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
criticada por otras como Betty Ruth Lozano391. En mi criterio, estas intenciones del proyecto étnico de Palenque apuntan con claridad hacia el interés de fortalecer el sentido de autoridad de los mayores, hombres y mujeres (que “la modernización” ha devaluado no sólo allí); sin embargo, no visualizan, al menos por ahora, la necesidad de transformar estas relaciones en pro de una mayor equidad entre unos y otras, sobre todo en las nuevas generaciones. Es por ello que al proponer eliminar de sus prácticas la poligamia y la violencia en la pareja, en el ejercicio aludido en los grupos focales, creo, es precisamente cuando se toca el núcleo central de un problema derivado de las relaciones de poder en el hogar y en la vida pública, entre hombres y mujeres de la misma comunidad. Aquí hay una tensión o una ambigüedad que por lo menos quiero dejar esbozada. Y tal vez no haya que restarle valor a la institución de los mayores, pero sí reconocer que aquí en la complementariedad se producen relaciones de poder que eventualmente pueden derivar en formas de violencia. En segundo lugar, sobre el develamiento de “lo étnico” en el currículo y las prácticas de la comunidad de San Basilio de Palenque con el propósito de indagar qué hay en ello de una propuesta o mirada “de género” (uno de los objetivos de esta investigación), retomo aquí, inicialmente, su “comprensión integral de la cultura” –aquella inevitabilidad que invocaba antes–, la cual implica una necesaria relación entre género, generación y familia. La familia extendida es “la célula fundamental” a partir de la cual se organiza la comunidad, escenario en el que cada uno cumple una función determina, hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Las mujeres deben ser consideradas en todas las esferas donde se manifiestan sus distintas funciones (Proyecto Educativo Institucional, PEI, 2008). Vistas así las mujeres y la familia palenqueras, si asumo una óptica según la cual género es igual a mujer, y en ese sentido leemos el lugar de las mujeres en la comunidad de Palenque y en el currículo, como decía alguno de los hombres de las organizaciones, “tenemos una visión femenina de la comunidad”, una visión según la cual, argumento, ellas han jugado y efectivamente juegan un papel central en la economía familiar, con su trabajo como productoras y comercializadoras de dulces392 y otros productos desde tiempos remotos. Además, como cuidadoras393 de los bienes inmateriales de la cultura, y reproductoras de su cosmovisión y su lengua. Es decir, como fuente de producción y reproducción de la memoria y las tradiciones, función ésta reiterada en muy diversas culturas, no sólo en nuestro medio y en Occidente, ligada a la imagen de mujer - madre, mitificada, idealizada, naturalizada.
391
“Una crítica a la sociedad occidental patriarcal y racista desde la perspectiva de la mujer negra”. Revista Pasos, Vol. 42, 1992 392
Reflexión propuesta en ponencia “Mujeres-madres de San Basilio de Palenque: ¿salir o volver a casa?” Ponencia presentada en el I Seminario Internacional y II Nacional de Familias Contemporáneas y Políticas Públicas, Cartagena 8, 9 y 10 de agosto, 2012. 393
Lagarde, Marcela, Mujeres cuidadoras entre la obligación y la satisfacción, en http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos/marcela_lagarde_y_de_los_rios/mujeres_cuidadoras_entre_la_obligacion_y_la_satisfaccion_lagarde.pdf
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
157 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Pero, si asumo otra postura, en el sentido crítico del uso de la categoría género, tendría que decir que sí, que todo eso está muy bien en términos de conservar y garantizar la existencia de una cultura, de preservarla de su extinción, pero al mismo tiempo tendría que subrayar (lo que a mi entender se percibe como una disyuntiva quizá insalvable), que junto con ello se conservaría, necesariamente, un lugar diferenciado de hombres y mujeres en su estructura social, un lugar que define el poder implicado en la subordinación de la mujer y la dominación masculina que caracteriza estas sociedades que denominamos, ellas, ellos y nosotras, machistas, autoritarias, patriarcales, las cuales hoy nos atrevemos a cuestionar porque, sencillamente, habíamos interiorizado, por esos mecanismos de reproducción que generalmente ponemos en operación las mujeres en la familia y en la escuela, como “naturales”, es decir, hechos dados, aceptados como actos de fe, eso es así y punto. Uno de los aportes de la investigación con un enfoque de género crítico ha sido, a lo largo de varias décadas, demostrar que contrariamente a lo que creíamos porque “la ciencia” nos lo había enseñado, nada de eso que llamamos cultura es natural, innato y, por tanto, todo ello es susceptible no sólo de cuestionar, de dudar, de criticar, que es el primero y más importante paso, sino además, de modificar, de transformar. Pero, claro está, se puede cambiar para mejorar o para empeorar, el destino que demos a nuestras vidas y a nuestros proyectos es una decisión política. Sin embargo, qué es bueno y qué no es bueno para una cultura determinada y su supervivencia es, además, un debate de enormes proporciones y honduras. ¿En qué línea del asunto está el proceso en San Basilio y en la Escuela? Evidentemente, en la de fortalecer los valores tradicionales, la familia extendida con el lugar que en ellos tiene los mayores. Y a ello contribuyen una serie de otros elementos también tradicionales que por fuera de la escuela, en la comunidad, en el kuagro394, en las relaciones inter-género de niños, niñas y adolescentes, se reproducen en la práctica, casi-como-naturales… El arroyo395 tiene una división espacial para hombres y para mujeres; uno podría decir que similar a los baños públicos urbanos, pero en este caso el espacio de las mujeres es también el de lavar la ropa, luego, lavar la ropa es tarea de mujeres y esto se interioriza en la infancia y la adolescencia. Fue evidente en una de las dramatizaciones396, en las cuales alguno de los jóvenes insistió en que lavar la ropa “es pa´mujé”, aunque otros de los chicos creen que no hay problema con eso y que hacen tareas domésticas sin distinción de sexo; más bien, varias de las niñas dijeron no hacen oficios en su casa. Igual ocurrió con los juegos
394
Los kuagro son grupos de edad que se constituyen desde la infancia y perduran a través de la vida de los individuos. Están conformados por miembros de un mismo rango de edad y, en general, se encuentran ligados a un sector residencial determinado. 395
Ver el sentido de socialización del arroyo en Pérez Palomino, Jesús, Del arroyo al acueducto: transformación sociocultural en el Palenque de San Basilio, Bogotá, Universidad de los Andes, 2002. 396
Con los niños y jóvenes de ambos sexos, en 6º y 11º grado del IEABB y el apoyo de una etnoeducadora, Moraima Simarra, hicimos unos talleres, en días distintos, durante el mes de agosto de 2011, en la Casa de la Cultura de San Basilio de Palenque, consistentes en representaciones con los más grandes y juegos, cantos y rondas con los más chicos, en los cuales se evidenciaba las diferencias de roles según sexo y la distribución de tareas domésticas, entre otros. Ver resumen en: http://www.youtube.com/watch?v=hkSJ2juz6T8
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
158 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
realizados con los niños y niñas de 6º grado, hay juegos como el de la pita que son para niñas y aunque la mayoría de los niños intentaron jugar con ellas, no faltó quien se resistiera y expresara su desacuerdo: ¿tu qué crees que te dirían si te ven jugando a eso en la comunidad? Te dirían ¡maricón…! En resumen, existe en el proyecto construir el género desde lo afro una cierta ambivalencia, entre su dimensión étnica y su dimensión de género, una especie de no coetaneidad, al menos como entiendo estos asuntos. Sin embargo debo reiterar que no pretendo imponer aquí un criterio, ni un punto de vista. Me reservo, como investigadora, la prerrogativa de plantear preguntas que contribuyan a la clarificación de la intencionalidad del propósito, sin cerrar la discusión con alternativas dicotómicas; posiblemente el asunto sea más complejo. Pienso que en términos de apropiación de un discurso, van en una ruta interesante, y lo que tal vez es más atractivo, es que esto se va a realizar en un contexto muy concreto en el que eventualmente sería relativamente factible visualizar los cambios, los logros del proceso, con un elemento adicional, la participación directa o indirecta de los hombres de las asociaciones y de la comunidad de Palenque. Varias de las sugerencias y aportes que hicieron los grupos focales podrían estar en esa dirección. Y el sólo hecho de que estas ideas circulen, es ya muy importante. BIBLIOGRAFÍA Appadurai, Arjún, La modernidad desbordada, dimensiones culturales de la globalización. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica - Flacso, 2001. Arrázola, Roberto, Palenque, primer pueblo libre de América. Historia de las sublevaciones de los esclavos de Cartagena. Cartagena, Ediciones Hernández, 1970. Cassiani, Alfonso, ”Las comunidades renacientes de la costa Caribe continental: construcción identitaria de las comunidades renacientes del Caribe continental colombiano”, en Mosquera, C; Pardo M.; Hoffman, O. (eds), Afrodescendientes en las Américas:trayectorias sociales e identitarias, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-ICANH-IRD-ILAS, 2002, pp. 573-592. Cassiani, Teresa, entrevista de Doris Lamus. Proyecto Construir el genero desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las organizaciones de mujeres del Caribe colombiano (Marzo de 2011). Escalante, Aquiles, El Palenque de San Basilio -una comunidad de descendientes de negros cimarrones-. Barranquilla, Editorial Mejoras, 2a edición, 1979.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
159 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Escobar, Arturo, La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo, Bogotá, Norma, 2000. Fals Borda, Orlando. El problema de cómo investigar la realidad para transformarla, Bogotá, Tercer Mundo (3ra edición), 1983. Foucault, Michel La arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1984. Flórez-Flórez, Juliana, “Implosión identitaria y movimientos sociales: desafios y logros del Proceso de Comunidades Negras ante las referencias relaciones de género”, en Restrepo, Eduardo, Conflicto e (in)visibilidad. Retos de los estudios de la gente negra en Colombia, de Popayan, Universidad del Cauca, 2004, pp, 219-246. Frieddeman, Nina S. de, y Carlos Roselli Patiño, Lengua y sociedad en el Palenque de San Basilio. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1983. Grueso, Libia, “Escenarios de colonialismo y (de) colonialidad en la construcción del Ser Negro. Apuntes sobre las relaciones de género en Comunidades negras del Pacífico colombiano” Revista Comentario Internacional. Vol. 7, 2006, pp. 145-165. Lagarde, Marcela, Mujeres cuidadoras entre la obligación y la satisfacción, en http://webs.uvigo.es/pmayobre/textos/marcela_lagarde_y_de_los_rios/mujeres_cuidadoras_entre_la_obligacion_y_la_satisfaccion_lagarde.pdf Fecha de consulta, febrero de 2012 Lamus, Doris. El color negro de la (sin)razón blanca: el lugar de las mujeres afrodescendientes en los procesos organizativos en Colombia, Bucaramanga, UNAB, 2012. —. Construyendo el género desde lo afro. http://www.youtube.com/watch?v=hkSJ2juz6T8&noredirect=1. Fecha de consulta, 10 de Enero de 2013. —. De la subversión a la inclusión: movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 1975-2005. Bogotá, ICANH, 2010. —,”Negras, palenqueras, afrocartageneras: Construyendo un lugar contra la exclusión y la discriminación”, en Reflexión Politica No.23, Bucaramanga, UNAB, 2010, pp. 152-166. — “Raza y etnia, sexo y genero: el significado de la diferencia y el poder”, en Reflexión Política No.27, Bucaramanga, UNAB, 2012, pp. 68-83. —.”San Basilio de Palenque siglo XXI: Lengua ri palenge y Proyecto etnoeducativo”, en Reflexión Política No.24,Bucaramanga, UNAB, 2010, pp. 86-99.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
160 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Lozano, Betty Ruth, “Una crítica a la sociedad occidental patriarcal y racista desde la perspectiva de la mujer negra”. Revista Pasos, Vol. 42, 1992, pp.11-21. Marrugo, Luis. Entrevista de Doris Lamus. Proyecto Construir el género desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las organizaciones de mujeres del Caribe colombiano (Agosto de 2011). Medrano, Morgan Julio. Entrevista de Doris Lamus. Proyecto Construir el género desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las organizaciones de mujeres del Caribe colombiano (Agosto de 2011). Navarrete P., María Cristina. San Basilio de Palenque: memoria y tradición. Santiago de Cali, Universidad del Valle, 2008. Pérez Palomino, Jesús, Del arroyo al acueducto: transformación sociocultural en el Palenque de San Basilio, Bogotá, Universidad de los Andes, 2002. Presidencia de la República de Colombia, Miniserio de Cultura, ICANH. «Palenque de San Basilio. Obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad. Documento presentao a la UNESCO.» Octure de 2002. http://www.unc.edu/~restrepo/palenque/Palenque%20de%20San%20Basilio.pdf fecha de consulta 15 de Julio de 2011. Salazar, Maria, La investigación-acción participativa: Inicios y desarrollos, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 2005. Salgado, Tatiana. Grupos focales del proyecto Construir el género desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las organizaciones de mujeres del Caribe colombiano (12,16 y 19 de Agosto de 2011). Simarra, Rutsely. Grupos focales del proyecto Construir el género desde lo afro: Una propuesta de doble cambio cultural de las organizaciones de mujeres del Caribe colombiano (12, 16 y 19 de Agosto de 2011). Tubert, Silvia. Del sexo al género: los equivocos de un conceptos. Madrid, Ediciones Cátedra, 2003.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
161 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
SE SUFRE PERO SE APRENDE: CINE, CULTURA POPULAR Y
EDUCACIÓN EN CARTAGENA 1936 – 1957.
RICARDO CHICA GELIZ397
Universidad de Cartagena Esta ponencia trata sobre el proceso de aprendizaje que llevaron a cabo los sectores populares de Cartagena, a partir del consumo de medios, en especial, el cine mexicano en su época de oro; un proceso de apropiación y auto comprensión colectiva que se dio al margen de lo dispuesto en las políticas educativas de la llamada República Liberal y en la institución escolar, en virtud de los alcances limitados por la ineficiencia y la pobreza del Estado colombiano. Cine, cultura popular y educación en Cartagena interroga el proceso sociocultural como el arriba mencionado, según esta pregunta: ¿De qué manera el cine mexicano en su época de oro facilitó la apropiación social de la modernidad cultural y cómo contribuyó a formar y reconfigurar la cultura popular en Cartagena de Indias? (1936 – 1957). De ahí que el propósito general consiste en analizar cómo aconteció dicho proceso de apropiación social en los sectores subalternos. Se escogió el período que va
397
PhD Ciencias de la Educación
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
162 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de 1936 a 1957 porque en ese momento convergen la aparición del cine mexicano en su etapa internacional e industrial; la puesta en marcha de las políticas educativas del gobierno liberal, con miras a llevar la modernidad a la sociedad colombiana; y, la consolidación de los medios de comunicación en la nación, en tanto moldeadores de la conciencia colectiva y su incidencia en la formación de audiencias. Una convergencia que caracterizó el contexto en que los sectores populares de Cartagena se expusieron a contenidos que daban cuenta de los acontecimientos y cambios en el mundo, pero, también, contenidos que ofrecieron un reacomodo de la tradición en el advenimiento de la modernidad y sus nuevas prácticas, el vuelco de las costumbres y la performancia del melodrama, no solo en la pantalla, sino también en el plano de la vida cotidiana. El concepto de apropiación social es el que nos sirve para ver la educación desde la perspectiva de la cultura, más allá de lo institucional y su relación con el uso social de los medios, las dinámicas urbanas de la cultura, el espacio urbano del cine, la perspectiva eclesiástica, la memoria popular, los estilos de vida, la vida escolar, la aparición de imaginarios sociales y la reconfiguración de la cultura popular entre otros aspectos. De manera que la metodología supuso indagar la experiencia de la modernidad en los sectores subalternos de Cartagena, desde la historia cultural y social de la educación y de los medios. El resultado obtenido da cuenta de un proceso de auto aprendizaje y auto comprensión colectiva de los contenidos del cine, donde casi siempre la mitad de la población, o más, era analfabeta: condición medular que propició la recepción de películas habladas en lengua castellana venidas de España, Cuba, Chile, Venezuela, Argentina y principalmente de México. Vale la pena tener en cuenta que, desde lo institucional, en cabeza del Ministerio de Educación, el cine se constituyó en uno de los recursos más importantes (junto con el fonógrafo y la biblioteca ambulante) para difundir, promover y educar a una masa analfabeta, parroquiana, provinciana e “ignorante”; las élites e intelectuales de entonces les preocupaba modernizar a las mayorías, las cuales, eran pensadas desde el pesimismo; desde los referentes de la eugenesia que fundamentaba la creencia sobre la superioridad de la raza blanca sobre las demás; y, desde una actitud peyorativa hacia la subjetividad popular. Una concepción elitista de la cultura y la educación llena de contradicciones y ambigüedades; de manera que, uno de los supuestos más importantes dentro de la política educativa apuntaba a la construcción y consolidación de una cultura nacional, cuyos elementos principales se encontraban en el diverso folklore del vasto y complejo territorio colombiano398. Tal política se aplicó parcial y escasamente a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Así, pues, si bien a Cartagena no llegó el poco cine educativo producido en Bogotá, llegó el cine mexicano con su contenido melodramático, es decir, con una oferta identitaria que se comunicaba con su
398
Silva, Renan, República Liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La carreta histórica, 2005. Helg, Aline, La educación en Colombia, 1918 – 1957, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 1987. Saenz, Javier - Saldarriaga, Oscar, Ospina, Armando, Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903 – 1946, Bogotá, Ediciones Uniandes, 1997.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
163 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
público a través de lo emocional y lo sentimental. Un cine, visto como recurso didáctico de apoyo al proceso educativo, e instalado en la matriz racional – iluminista. Otro cine, como el mexicano y su carga de melodrama, estaba instalado en la matriz simbólico – dramática; pero, ambos se enmarcaron en una época donde la inserción de la sociedad en la modernidad, como se viene diciendo, era preocupación de las élites. Es, a partir del consumo de cine mexicano en especial, que acaece un aprendizaje dado al margen de las directrices institucionales de las élites, pero, de todas formas, conectado con los cambios y reajustes socioculturales, en concreto, todo lo que tiene que ver con las nuevas dinámicas urbanas y económicas. El aprendizaje institucional se dio en el marco de la escuela y sus prácticas pedagógicas, las cuales estaban fuertemente marcadas por el fardo católico, al igual que el cine mexicano, con su melodrama y sus elementos narrativos y formales donde subyacen el racismo y las actitudes reaccionarias; una de las diferencias, pues, está en las formas de comunicación, lo que supuso distintos movimientos de lectura en las personas, pues, una cosa era estar frente a un tablero en un salón de clases y otra cosa era estar frente a una pantalla en una sala de cine. Lo moderno pasaba por ser letrado y por tanto excluyente de las masas analfabetas; de ahí que, el cine a través de su lenguaje se consideró, desde lo institucional, como un recurso capaz de acelerar la integración de las mayorías a ciertas prácticas higienistas y de conocimientos generales de la cultura. Desde lo cultural la recepción del cine mexicano en los sectores populares de Cartagena se constituyó en el principal referente de aprendizaje, cuyo mundo era capaz de vincularse con la cultura popular, en virtud de la complicidad con que el público consumía los melodramas399. Complicidad que viene siendo un aspecto clave de mediación y lectura para pensar cómo los públicos actuaron a favor del discurso hegemónico subyacente en las películas, las cuales, se postularon como espejos de la vida que presentaban modelos a los cuales adherirse o rechazar con vehemencia. Complicidad del público con el melodrama se remitió a estereotipos, a modelos sacrificiales, a esquemas narrativos, a lugares sociales predeterminados, a la resignación frente al destino de los individuos y de los pueblos, a la fatalidad como explicación de todo acontecer en la vida de las gentes. Complicidad, que, por otro lado, no supuso la pasividad de las gentes frente a la difícil realidad y condición generalizada de precariedad y pobreza. Son invisibles y olvidadas las voces y perspectivas populares en buena parte de las fuentes institucionales y los eventos que registran, pero, de todas formas en sus documentos aparecen intersticios por donde es posible leer su inconformidad, su rechazo, su crítica a la injusticia social padecida en razón, casi siempre, por la indiferencia de las élites, su hipocresía y su ineptitud. Lo anterior supone tener en cuenta la relación entre modernidad y tradición, vista como un marco contextual de donde se obtuvieron ciertas pistas acerca del proceso de apropiación social de la modernidad cultural. Establecer una reflexión al respecto, supuso por una parte, reenfocar el estudio de la modernidad pasando de la secularización de la sociedad a la incidencia de los
399
Martin Barbero, Jesús, De los medios a las mediaciones, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1987.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
164 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
medios en la cultura popular; y, por otra parte, valorar el proceso educativo desde lo cultural, más que desde lo institucional, con miras a destacar la relevancia cognitiva de la relación entre cine y público, donde la experiencia de interacción estuvo mediada por el código del melodrama, el cual, se manifestó en términos narrativos y formales tanto en el mundo de las películas, como en el mundo de la vida cotidiana de las gentes en Cartagena, esto es: el advenimiento de una sensibilidad colectiva cuyas manifestaciones se expresaron en la reconfiguración de la cultura popular, en la aparición de estilos de vida, en el vuelco de las costumbres, en la reubicación de la tradición, en la actualización de los mitos según nuevas prácticas y usos sociales del cine. A continuación se ofrecen reflexiones de acuerdo con tres grandes aspectos, según el periodo estudiado. Primero una descripción de los rasgos y aspectos socioculturales más importantes en Cartagena respecto al consumo del cine; segundo la referencia a las tensiones acaecidas en el proceso de apropiación social de la modernidad según la recepción del cine; y, tercero, las huellas más significativas de la memoria popular y su relación con el fenómeno cultural del cine mexicano en su época de oro.
Si bien las películas mexicanas que llegaron incidieron en el proceso de formación social que acaecía en Cartagena, son las gentes de los sectores populares quienes constituyen su público privilegiado en virtud de ciertas características de recepción. En primera instancia está la condición analfabeta, lo que motivó la asistencia al cine hablado en castellano para ver películas de diversas cinematografías nacionales como la argentina, la española, la cubana, la chilena, pero, en especial, la mexicana en virtud del poderío y alcance continental de su industria fílmica, la cual, rivalizó con la industria fílmica de Hollywood por más de veinte años. Ser analfabeta en Cartagena significaba padecer las precariedades materiales más extremas respecto a la salud pública, la vivienda digna, el acceso al trabajo y las condiciones ambientales, entre otras. En segunda instancia, se destaca el melodrama como un sistema expresivo que facilitó la interacción de los elementos de la cultura popular del Caribe y América Latina en virtud de sus estereotipos, sus historias, sus esquemas dramáticos, sus enseñanzas y moralejas, sus ejemplos de la vida y su correspondiente escarmiento, su trastocar de lo moderno y lo tradicional; todo lo anterior postuló al cine mexicano como un gran espejo social, de manera que el público se apropió de las formas melodramáticas en una suerte de complicidad con las historias y películas y en razón de un reciclaje cultural entre cine y vida cotidiana.
De otra parte, los elementos formales de las películas manifestados en los trasfondos musicales, las bandas sonoras y los personajes secundarios y de acompañamiento, permitieron la escenificación de lo que aquí hemos dado en llamar los alegradores de la vida cuyos perfiles eran actuados y representados por gentes caribeñas, negras y mulatas, rasgos étnico raciales compartidos con gran parte del público en Cartagena. Lo anterior supuso un lugar social inamovible de lo negro y lo mulato, inscrito en la imagen de lo exótico anunciado, promovido y establecido por los contenidos del cine mexicano y su visión racista y reaccionaria de las dinámicas sociales.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
165 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Un tercer aspecto característico de la recepción fílmica está dado en la condición física y operativa de las salas de cine barriales. Se puede decir que unos quince cines ubicados en los barrios, de veintinueve que había en la ciudad, a mediados de los años cincuenta, no contaban con inspector asignado por la Junta de Espectáculos del Municipio, lo que redundaba en dificultades en la proyección de las películas: a veces se pasaban incompletas; muchas eran cintas muy viejas; se cambiaba la programación a última hora; se revendían las boletas, elevando su costo; se repetían los mismos títulos durante largos períodos, en algunos casos, por más de cinco y hasta diez años; en ciertos casos se vendían cigarrillos de marihuana en las afueras de los cines; y, la aplicación de la censura era impracticable, entre otras cosas, porque el público se revelaba contra los porteros, porque los administradores de los cines eran laxos en su observancia y, también, porque muchas veces las únicas películas disponibles eran precisamente las que estaban prohibidas o muy censuradas bajo el fardo católico, consideradas peligrosas o pecaminosas para la moral pública y esas cintas eran mexicanas, en su gran mayoría con el tema de las rumberas de ambiente cabaretil. En general el uso social del cine de barrio escenificó las prácticas de un proceso colectivo de auto -comprensión, donde se iba a aprender estilos de vida y estilos de ser pobre, donde se iba a aprender los usos amorosos y las soluciones melodramáticas a los conflictos de la vida y se aprendía también el lugar social de cada quien en un mundo que se urbanizaba rápidamente.
Entre las tensiones socioculturales acaecidas en el proceso de apropiación de la modernidad a través del consumo del cine, encontramos que quizás el aspecto más importante fue la actitud peyorativa hacia la subjetividad popular y sus manifestaciones desde la prensa escrita; la elite social y cultural; la visión educativa de los intelectuales locales y nacionales; y, la Iglesia. Un desprecio constante procuraba contrarrestar las expresiones de la cultura popular las cuales se consumían a través del cine, los discos, la radio y ciertos productos editoriales como los cancioneros y los comics. No obstante este rechazo recurrente de parte de ciertos miembros de la élite nacional y local resultó inocuo ante la sed insaciable de las masas frente a contenidos dramáticos y musicales que se reproducían cada vez con más eficiencia y con más alcance facilitando su acceso a toda la población.
Esta tensión entre lo culto y lo popular tuvo una incidencia concreta en la configuración del espacio urbano del cine, pues, los cines de clase alta y media gozaban de condiciones de comodidad y distinción; en contraste, los cines barriales, como hemos visto no ofrecían las mejores condiciones de recepción; asimismo la programación de la cartelera también era distinta en la fractura urbana y social de Cartagena, pues, en los cines de categoría se proyectaban películas en idiomas distintos al castellano, que suponían un público letrado capaz de decodificar los subtítulos. Desprecio por lo popular, implicaba, también, despreciar lo negro, lo mulato. En el cine mexicano, encontramos actores y actrices que pintan su piel de negro para representar ciertos personajes enmarcados en los estereotipos de lo afro: exótico, sufrido, ignorante, supersticioso, divertido, noble, fiel, sensual, misterioso; los únicos actores y actrices negros y mulatos ostentaron papeles secundarios y propios del trasfondo musical y coreográfico. De manera matizada, se puede establecer
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
166 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
una correspondencia entre sistema socio racial y espacio urbano del cine en la ciudad, pues, el público considerado blanco, asistía a ciertas salas de categoría dispuestas en lugares de distinción social de la ciudad; mientras que las gentes negras y mulatas asistían a cines barriales. Se dice de manera matizada porque nada prohibía legalmente el acceso público a cualquier cine de la ciudad, pero, se deben tener en cuenta ciertas barreras sociales subyacentes como el color de la piel, o el modo de vestir. También en la prensa local se ataca los géneros musicales afrocubanos y sus modos de baile y canto: se critica el mambo y la rumba y siempre se asocia a la descompostura y al desorden; más adelante, se encuentran críticas y regaños sociales al rock and roll.
Aquí vale destacar que el actor y cantante mexicano Jorge Negrete fue especialmente atacado por intelectuales y hombres de cultura a través de la prensa liberal y conservadora de la ciudad. Otra instancia de tensión entre lo culto y lo popular está en la práctica de la censura de las películas. Al decir de ciertos formadores de opinión en la prensa y la cultura las películas más cultas venían de cinematografías como las de Europa, Estados Unidos y la Argentina; mientras que el cine mexicano era considerado para las clases bajas e incultas de la sociedad. Lo anterior se institucionalizó en el marco de la Junta de Espectáculos, creada en Cartagena en 1946 y en la Junta Nacional de Censura creada en 1954; no obstante, entre ambas juntas habían discrepancias en los títulos que debían presentarse, o no, en la ciudad. Mientras que desde Bogotá se prohibían ciertas películas, en Cartagena se programaban o viceversa; así mismo, al parecer, pocas veces se pudieron articular los esfuerzos para una aplicación uniforme de la censura cinematográfica en toda la nación. Otra tensión es la que había entre los cineclubes establecidos en Cartagena y la Junta de Espectáculos, pues, en algunas ocasiones se registraron debates en la prensa por películas que fueron prohibidas por esta última, en virtud de su contenido inapropiado. Los miembros de los cineclubes, también eran miembros de la élite local, lo que facilitó casi siempre la proyección de las películas que se programaban.
Para destacar otro aspecto de las tensiones arriba mencionadas, vale señalar que en los discursos periodísticos, en los informes oficiales, o en formas institucionalizadas de difusión rara vez apareció la perspectiva popular respecto a sus inconformidades, sus inquietudes, sus posturas críticas o de resistencia. La invisibilidad social de los sectores populares en los mencionados mensajes y discursos es tal, que parecieran conformes con la situación de pobreza generalizada a la que estaban sometidos. No obstante lo anterior logra vislumbrarse la queja, la indignación y el reclamo de parte de las gentes en ciertas ocasiones como cuando entraron en huelga todos los cines de la ciudad en septiembre de 1955, en virtud de su rechazo a un impuesto adicional al costo de la boleta, decretado por la alcaldía municipal; en ese entonces, las editoriales de prensa y ciertos columnistas de opinión publicaron con enfoque crítico la precaria situación generalizada y, en especial, se refirieron a los grandes padecimientos de las clases populares. En ese momento se declaró, en todas las piezas periodísticas estudiadas, la importancia del cine como elemento capaz de distraer a las gentes de los sufrimientos a que estaban sometidos y su efecto apaciguador en caso de posibles brotes de
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
167 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
inconformidad; también atribuyeron al cine, en su dimensión educativa, la capacidad de conectar a las masas barriales y analfabetas con ciertas pistas del mundo exterior, sus cambios, avances y acontecimientos.
De otra parte se identifican quejas, reclamos y rechazo a la situación de inequidad generalizada en los informes de ciertos funcionarios como médicos y dentistas municipales quienes dan cuenta de las características de la insalubridad en virtud de la ausencia de alcantarillado y el difícil acceso al agua potable, lo que tuvo su más terrible expresión en la mortandad infantil de menores de cinco años, a razón de tres niños diarios en los meses “de la mosca y el calor”, es decir, entre mayo, junio y julio según estadísticas oficiales que van de 1945 a 1955 que es el año en que la situación cobra muchas víctimas. Otro intersticio por donde se percibe el rechazo generalizado a la injusticia social es cuando el periódico El Universal, a manera de protesta contra el establecimiento local, comienza a publicar en primera plana durante aquel 1955, los balances contables de las Empresas Públicas de la ciudad de Pereira, en el eje cafetero colombiano.
Con la publicación de estos balances, el periódico exigía a las Empresas Públicas Municipales de Cartagena una rendición de cuentas oportuna y transparente similar a la observada en Pereira, dicho mensaje, estuvo acompañado de enérgicos editoriales y algunas columnas de opinión que señalaban el hecho. Al parecer dicha protesta no tuvo los efectos esperados, pues, en el archivo de prensa revisado, no aparece la información requerida, en especial, la que tiene que ver con la construcción del alcantarillado, el cual, estaba contratado desde 1944, pero su primer tramo apareció en el centro de la ciudad en 1960. En general, las tensiones socioculturales en el proceso de apropiación social de la modernidad cultural a través del consumo del cine mexicano, no sólo se expresa en las disputas simbólicas entre la alta cultura y la baja cultura, entre lo culto y lo popular; sino que, también, hay una correspondencia con la geografía humana evidenciada en el espacio urbano del cine, las condiciones de vida de las gentes, la vigencia de un sistema socio racial que dispuso el lugar de las personas según su color de piel en la dinámica económica, educativa, política, social y cultural. La condición del analfabeta que asistía a ver cine mexicano era la peor imaginable.
Es así como llegamos a la tercera parte de las reflexiones, las cuales tienen que ver con los sentidos que formaron la memoria popular cartagenera respecto al cine mexicano visto en su llamada época de oro. Lo primero que hay que considerar es que esta investigación se desarrolló desde la perspectiva de lo que los sectores populares hicieron con los mensajes del cine mexicano, en tanto su forma y contenido, lo que constituyó la apropiación social de relatos que reubicaban la tradición y ofrecían el vuelco de las costumbres a la luz de ciertas pistas de la modernidad dadas en la imagen de lo urbano.
Visto así, el proceso de apropiación consistió en un regodeo de la cultura popular y sus expresiones, en virtud de la complicidad del público con los relatos de las películas, en otros términos, la gente resignificó los contenidos fílmicos según negociaciones de sentido caracterizadas por su ambigüedad y
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
168 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
por su ironía, donde el humor y el melodrama fueron los referentes operacionales principales. Resignificar los contenidos fílmicos supuso un reciclaje cultural que contribuyó en los procesos de supervivencia de las gentes, pues, por su parte las películas contaron y enseñaron las verdades de la vida; y, las canciones de los artistas se convirtieron en las bandas sonoras de la vida de las personas y en su trasegar por el padecimiento y la resignación, el sufrimiento y el aguante, la rabia y la contención, la esperanza y la desilusión, la risa y el llanto. En una palabra la recepción vicaria del melodrama: espejo entre pantalla y vida cotidiana donde la vocación fatalista era capaz de explicarlo todo, lo que sólo se podía enfrentar con el sacrificio y de lo cual, el cine ofreció varios modelos, casi todos, centrados en personajes femeninos: madres abnegadas, prostitutas esperando rescate, santas que no fueron desvirgadas a su debido tiempo. La apropiación social de la modernidad cultural a través del consumo del cine mexicano en Cartagena fue un proceso que ocurrió en los márgenes del proyecto moderno de las élites bogotanas que gobernaban la nación y cuya repercusión en la vida de los sectores populares, fue escasa según los propósitos de progreso, orden y avance que se deseaban alcanzar.
En vez del cine educativo, llegó el cine mexicano tanto rural, como urbano. En vez de escuela, llegó el cine mexicano con sus moralejas llenas de contradicciones entre culpas y desfogues, entre pecado y redención; en vez de maestras y profesores calificados y normalistas llegó el cine mexicano y su Olimpo de estrellas, divas, galanes, villanos, héroes. En vez de las actividades de Extensión Cultural aparecieron los cines barriales, los cuales se constituyeron en templos del saber popular, el cual, cabalgó sobre las emociones, los sentimientos, las lágrimas, las canciones y la risa. Fue en ese plano discursivo emocional del cine mexicano que el público cartagenero se reconoció en el crecimiento y la maduración colectiva, juntos en el ámbito barrial se formó la identidad y la memoria, pero, al mismo tiempo se postergaba su participación en la nueva configuración social y económica proyectada por las élites empresariales y políticas. A través del consumo del cine mexicano, la audiencia cartagenera de los sectores populares aprendieron las fronteras culturales tanto de México, como de Cuba antes que las fronteras de las regiones que conforman la nación colombiana; a ello contribuyó la oferta de la industria discográfica, la radio y las presentaciones en vivo que los artistas de aquellas latitudes hicieron en los cines de la ciudad. ¿Qué aprendían las gentes de Cartagena cuando iban a cine? Aprendían a comprender el mundo mediante las soluciones y referentes del melodrama; mediante las prácticas, estilos y maneras de ser pobre y mediante una suerte de relevancia cognitiva que permitía participar de la sensibilidad de un relato colectivo sobre los misterios, los destinos y las injusticias de la vida.
Fuentes Fuentes primarias documentales:
Archivo Histórico de Cartagena:
- Gaceta Departamental. 1930 – 1948. - Cartelera cinematográfica en Prensa. El Fígaro. El Diario de La Costa.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
169 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
- Revista América Española
Archivo de la Universidad de Cartagena:
- Libro de actas 1938 – 1941. Libro de Actas 1942 – 1948.
Fototeca de Cartagena
- Fotografías que evidencien prácticas culturales en el uso social del cine
Archivo de El Universal:
- Cartelera cinematográfica de Cartagena 1948 a 1957. Archivo Periódico El Tiempo.
Archivo Particular:
- Álbumes familiares, Revista Muros
Archivo del Centro de Documentación e Investigación de la Cineteca Nacional de México:
- Revista Cinema Reporter 1932 – 1957.
Acervo del Colegio de México – Biblioteca Daniel Cosío Villegas:
- Revista Javeriana. - Revista América Española
Censos: 1938 Censo Nacional, Sección Bolívar y Cartagena. 1951 Censo Nacional, Sección Bolívar y Cartagena.
Fuentes primarias Orales:
Se entrevistaron informantes clave según perfil pertinente para los propósitos de este trabajo. Por ahora se han realizado las siguientes entrevistas:
- Eligio Pérez, entrevista realizada en Cartagena el 10 de Febrero de 2007.
- Jorge Valdelamar y Juan Gutiérrez Magallanes entrevista en Cartagena, el 12 de Febrero de 2007. Las siguientes entrevistas fueron realizadas entre los años 2011 y 2012.
- Rodrigo “Rocky” Valdez - Juan José Julio - Neyla Torres - Padre Rafael Castillo - Alejandro Géliz - Mario Martínez - Ignacia Velásquez
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
170 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
- Eunice Martelo - Orlando Novoa
De otra parte, se entrevistaron los siguientes expertos:
- Carlos Bonfil, entrevista realizada el 16 de Junio de 2011 en México Distrito Federal.
- Gustavo García, entrevista realizada el 18 de Junio de 2011 en México D.F.
- Gabriela Pulido, entrevista realizada el 19 de Junio de 2011 en México D.F
- Leopoldo Gaytán, entrevista realizada el 22 de Junio de 2011 en México D.F.
Páginas de Internet - CASTELLANOS, Orlando: Entrevista a Félix B. Caignet, La Habana,
Cuba, 1996. ( http://www.lajiribilla.co.cu/2002/n69_agosto/memoria.html) - ORTIZ, JAVIER. Cine mudo para una ciudad ruidosa en :
http://elcallejondelaluz.wordpress.com/2011/02/01/cine-mudo-para-una-ciudad-ruidosa/
Tesis consultadas:
Título de la tesis Autor/ Año Director (es) Universidad
Ciudad, lugares, gente, cine: La apropiación del espectáculo cinematográfico en la ciudad de Aguas Calientes 1897 – 1933
Evelia Reyes Díaz. Año de presentación: 2006
Doctor: Eduardo de la Vega Alfaro Doctora: Gladys Lizama Díaz
Universidad de Guadalajara – Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades – Departamento de Historia
Campañas de salud y educación higiénica en México, 1925 – 1960. Del papel a la pantalla grande.
María Rosa Gudiño Cejudo. Año de presentación: 2009.
Doctor: Guillermo Palacios
El Colegio de México – Centro de Estudios Históricos
Diversiones públicas en Lima (1890 – 1920) La experiencia de la modernidad.
Fanni Genoveva Muñoz Cabrejo Año de presentación: 1999
Doctor: Enrique Florescano
El Colegio de México – Centro de Estudios Históricos
Cine e historia: Discurso histórico y producción cinematográfica
Francisco Martín Peredo Castro. Año de presentación:
Doctora: Eugenia Walerstein de Meyer
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Facultad de Filosofía y Letras – Coordinación de Historia.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
171 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
(1940 – 1952) 2000
Políticas Urbanas, pobreza y exclusión en Cartagena: El caso Chambacú 1956 - 1971
Orlando Deavila Pertúz. Año de presentación: 2008.
Doctor: Raúl Román Romero
Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas. Universidad de Cartagena.
El Cine en México 1896 – 1920.
Aurelio de los Reyes. Año de presentación: 1978
Doctor: Enrique Krause
El Colegio de México – Centro de Estudios Históricos
BIBLIOGRAFÍA
Acosta, Luisa Fernanda, “La emergencia de los medios masivos de comunicación” Introducción a la mesa de ponencias en la VII Cátedra anual de historia dedicada a Medios y Nación, Bogotá 2003.
-------------------------------------- “Celebración del poder e información oficial. La producción cinematográfica informativa y comercial de los Acevedo (1940 – 1960)”, en Historia Crítica Nº 28, Bogotá, Universidad de los Andes, 2005.
Acuña, Olga - Chica, Ricardo, “Cinema Reporter y la reconfiguración de la cultura popular en Cartagena de Indias 1936 – 1957” en Revista Historia y Memoria, nº 3, Tunja, UPTC, 2011.
Álvarez, Moisés, “El Teatro Heredia de Cartagena. Itinerario y cronología (1911 – 1960)”, Programa de Becas Colcultura, Cartagena, 1993 (Sin publicar).
Altamarino, Carlos, “Intelectuales”, en Términos Críticos de sociología de la cultura. Buenos Aires, Paidós, 2002.
Arnedo, Bertha, En la onda de la radio. Historia, diseño y producción radial, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2011.
Aviña, Rafael, Una mirada insólita. Temas y géneros del cine mexicano, México, Editorial Océano. 2004.
Ayala, Blanco, La Aventura del Cine Mexicano, México, Ediciones Era, S.A, 1968.
Báez, Javier y Calvo, Haroldo, “La economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: Diversificación y rezago” en Cartagena de Indias en el siglo XX, Cartagena, Universidad Jorge Tadeo Lozano – Banco de la República, 2000.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
172 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Bagley, Bruce, “De cómo se ha formado la nación colombiana: una lectura política” en Revista Estudios Sociales Nº 4, Medellín, FAES, Marzo de 1989.
Ballestas, Rafael, Cartagena de Indias. Relatos de la vida cotidiana y otras historias. Segunda Edición, Cartagena, Universidad Libre, 2008.
Benítez, Antonio, La isla que se repite, Barcelona, Editorial Casiopea, 1998.
Bordwell, David, La narración en el cine de ficción, Barcelona, Paidós, 1995.
Brunner, José Joaquín, “Modernidad” en Términos Críticos en Sociología de la Cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Cabrales, Carmen y Paniagua, Raúl, “Los Barrios Populares en Cartagena de Indias” en Cartagena de Indias en el siglo XX, Cartagena, Universidad Jorge Tadeo Lozano – Banco de la República, 2000.
Castellanos, Nelson, “¿Tabernas con micrófono o gargantas de la patria?” Ponencia en la VII Cátedra anual de historia dedicada a Medios y Nación, Bogotá, 2003.
Conde, Fernando, “Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en el contexto de la historia de las ciencias” en Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales, Madrid, Editorial Síntesis, 1995.
Cohn, Gabriel, “Ideología”, en Términos críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Fiske, John, Introducción al estudio de la comunicación, Bogotá, Editorial Norma, 1984 Garcia Canclini, Néstor, La Globalización Imaginada. Capítulo 2: “La Globalización: Objeto Cultural No Identificado” Ed. Paidós 1999. ----------------------------------------- Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Buenos Aires, Paidós, 2010. ----------------------------------------- Consumidores y ciudadanos. Conflictos culturales de la globalización, Mexico D.F, Grijalbo, 1995.
Garcia Usta, Jorge, “Periodismo y literatura en Cartagena en el siglo XX: Muros y rupturas del orden y risas de la modernidad”, en Cartagena de Indias en el siglo XX, Cartagena, Universidad Jorge Tadeo Lozano – Banco de la República, 2000.
Garcia Riera, Emilio, Historia del Cine Mexicano, México, UNAM, 1991.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
173 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Gilbert, Joseph y Nugent, Daniel, Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno, Mexico, Editorial Era, 2002. Ginzburg, Carlo, Mitos, emblemas e indicios. Morfología de la historia, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999. ________________ El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, México, Editorial Océano, 2008.
Gorelik, Adrián, “Ciudad”, en Términos críticos en sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Gutiérrez, Edgar, “Las fiestas de la independencia de Cartagena de indias: reinados, turismo y violencia (1930 – 1946)”, en Fiestas y carnavales en Colombia. La puesta en escena de las identidades, Medellín, La carreta Social, 2006.
Gutiérrez, Eduardo, “Cuatro formas de historia de la comunicación”, en Signo y Pensamiento Nº 48, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.
Escobar, Juan Camilo, Lo imaginario entre las ciencias sociales y la historia, Medellín, Editorial Universidad EAFIT, 2000.
Eco, Umberto, El oficio del lector, Buenos Aires, Editorial Lumen, 1981.
Ford, Aníbal, “Comunicación”, en Términos críticos de la sociología de la Cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Hall, Stuart, “La importancia de Gramsci para el estudio de la raza y la etnicidad”, en Revista Colombiana de Antropología, Volumen 41, Bogotá, Enero – Diciembre, 2005.
Helg, Aline, La educación en Colombia, 1918 – 1957, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 1987.
__________,“La educación en Colombia, 1946 – 1957” y “La educación en Colombia, 1958 – 1980”, en Enciclopedia Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 1989.
__________, “Los intelectuales frente a la cuestión racial en el decenio de 1920: Colombia entre México y Argentina”, en Revista Estudios Sociales Nº 4, Medellín, FAES, Marzo de 1989.
Henderson, James, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889 – 1965, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2006.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
174 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Jaramillo, Jaime, “La educación durante los gobiernos liberales. 1930 – 1946”, en Enciclopedia Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 1989.
Lara, Hugo, Una ciudad inventada por el cine, México, CONACULTA - Cineteca Nacional, 2006
Leal, Juan Felipe, Flores, Carlos Arturo, Barraza, Eduardo, “1903: El espacio urbano del cine”, en Anales del cine en México, 1895 – 1911, México, Ediciones EON, 2003
Lemaitre, Eduardo, Historia de Cartagena, tomo IV, Bogotá, Banco de la República, 1983.
López De La Roche, Fabio, “Medios, industrias culturales e historia social”, Ponencia en la VII Cátedra anual de historia dedicada a Medios y Nación. Bogotá 2003.
Lozano, José Carlos, Teoría e investigación de la comunicación de masas, Mexico, Editorial Alambra Mexicana, 1997.
Martin Barbero, Jesús, De los medios a las mediaciones, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1987.
------------------------------------ La educación desde la comunicación, Bogotá, Editorial Norma, 2002.
------------------------------------ Televisión y melodrama, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992.
--------------------------------------- “Culturas Populares”, en Términos críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Martin, Gerald, Gabriel García Márquez. Una Vida, Barcelona, Editorial Debate, 2009.
Mata, María Cristina, “Radio: Memoria de la Recepción. Aproximaciones a la identidad de los sectores populares”, en El Consumo Cultural en América Latina, Bogotá, CAB, 1999.
Meirieu, Philippe - Develay, Michel, Emilio, Vuelve pronto… ¡Se han vuelto locos! Nueva Biblioteca Pedagógica, Cali, RUDECOLOMBIA. Doctorado en Educación, 2003.
Meisel, Adolfo, “Cartagena, 1900 – 1950: A remolque de la economía nacional”, en Cartagena de Indias en el siglo XX, Cartagena, Universidad Jorge Tadeo Lozano – Banco de la República, 2000.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
175 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
------------------------ Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de Indias. Colección de Economía Regional, Cartagena, Banco de la República, 2010.
Mino, Fernando, La fatalidad urbana. El cine de Roberto Gavaldón, México, UNAM, 2007
Miceli, Sergio, “Gusto”, en Términos críticos de la sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Monsivais, Carlos y Bonfil, Carlos, A través del Espejo: El cine mexicano y su público, México, Ediciones El Milagro - IMCINE, 1994
Múnera, Alfonso, El fracaso de la Nación. Región, clase y raza en el Caribe Colombiano (1717 – 1821), Bogotá, Banco de la República, 1998.
--------------------------- Fronteras Imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, Bogotá, Editorial Planeta, 2005.
--------------------------- Tiempos Difíciles. La república del XIX: una ciudadanía incompleta, Bogotá, Ediciones Pluma de Mompox, 2011.
Myers, Jorge, “Historia cultural”, en Términos críticos de la sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Lomnitz, Claudio, “Identidad”, en ORTIZ, Renato (Compilador), Otro Territorio, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1998. Paranagúa, Antonio, Tradición y modernidad en el cine de América Latina, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2003. Portantiero, Juan Carlos, “Hegemonía” en Términos críticos en sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002. Pulido, Gabriela, Konga Roja: Mulatas y negros cubanos en la escena mexicana 1920 – 1950, Colección científica, Mexico, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2010
Redondo, Maruja, Cartagena de Indias, cinco siglos de evolución urbanística, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2004.
Romero, José Luis, Latinoamérica: La ciudad y las Ideas, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1999.
Saenz, Javier - Saldarriaga, Oscar, Ospina, Armando, Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903 – 1946, Bogotá, Ediciones Uniandes,1997.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
176 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Samudio, Alberto, “El crecimiento urbano de Cartagena en el siglo XX: Manga y Bocagrande”, en Cartagena de Indias en el siglo XX, Cartagena, UJTL – B. de la R, 1999.
Sadoul, George, Historia del cine mundial, Madrid, Editorial Siglo XXI, 1987.
Silva, Renan, “La educación en Colombia 1880 - 1930”, en Enciclopedia Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 1989.
Silva, Renan, República Liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La carreta histórica, 2005.
Simanca, Orielly, “La censura católica al cine de Medellín: 1936 – 1955”, en Historia Crítica Nº 28, Bogotá, Universidad de los Andes, 2005.
Tamayo, Camilo, “Hacia una arqueología de nuestra imagen: cine y modernidad en Colombia (1900 – 1960)”, en Signo y Pensamiento Nº 48, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2006.
Torrico, Eric, Abordajes y períodos de la comunicación, Bogotá, Editorial Norma, 2004.
Thompson, John B, Los media y la modernidad, Barcelona, Paidós, 1997.
Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875 – 1994, Bogotá, Editorial Norma, 1995.
Piñeres, Dora, “Recuperación de la memoria histórica de la Universidad de Cartagena desde las reformas de educación superior en Colombia: nacionalismo, modernización y crisis”, en La cátedra historia de la Universidad de Cartagena, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2001.
---------------------- “La Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Cartagena: una propuesta social para la formación de los jóvenes de la región 1828 – 1949” en La cátedra historia de la Universidad de Cartagena, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2003
Ortiz, Renato, Modernidad y espacio: Benjamín en París, Bogotá, Editorial Norma, 2000.
--------------------- Otro Territorio, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1998. Uribe, Carlos, La mentalidad del colombiano. Cultura y sociedad en el siglo XX, Bogotá, Ediciones Alborada, 1992. Uribe, Marcela, “Del cinematógrafo a la televisión educativa: el uso estatal de las tecnologías de la comunicación en Colombia 1935 – 1957”, en Revista Historia Crítica Nº 28, Bogotá, Universidad de Los Andes, 2005.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
177 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Valdelamar, Jorge - Gutiérrez, Juan, Getsemaní Oralidad en atrios y pretiles, Cartagena, IPCC, 2011. Varela, Mirta, “Recepción”, en Términos críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002. Vidal, Rosario, Surgimiento de la industria cinematográfica y el papel del Estado en México (1895 – 1940), México, Editorial Porrúa, 2010. Wade, Peter, Música, Raza y Nación, Bogotá, Vicepresidencia de la Republica, 2000 Zubieta, Ana María (Compiladora), Cultura de masas y cultura popular, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2003.
EXPERIENCIAS DE CONOCIMIENTO DESDE LA SABIDURÍA
ANCESTRAL DE LOS MAESTROS, MAESTRAS PUEBLO DE LA
COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE CUYAGUA. EDO ARAGUA.
YOLIMAR ÁLVAREZ FAJARDO400
RED DE ORGANIZACIONES AFROVENEZOLANAS INTRODUCCIÓN
400
RED DE ORGANIZACIONES AFROVENEZOLANAS - CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL COMUNITARIO (CEICO) CUYAGUA. [email protected]/ [email protected]
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
178 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Es importante destacar la escuela institución como centro del quehacer comunitario pero más importante aún, desde la perspectiva ancestral afrodecendiente evidenciar a la comunidad como centro del quehacer educativo puesto que la misma se encuentra en condición de subordinación, menosprecio, invisibilizaciòn, discriminación y exclusión por parte de la academia tradicional burguesa, la cual pretendemos refundar desde el reconocimiento del “maestro y la maestra pueblo” y el pueblo maestro como productor legítimo de conocimiento para la sobrevivencia y la transformación de las realidades locales. Queremos con esta experiencia innovadora, reivindicar la producción social del conocimiento desde los propios protagonistas de la cotidianidad sencillamente compleja de los pobladores de la comunidad de matriz socio cultural africana, Cuyagua, ubicada en el eje pueblo de la costa del Estado Aragua. La evidencia del vasto conocimiento que atesoran pobladores de esta zona como herencia ancestral mayoritariamente afro, lo que no niega la posibilidad de encontrar algunos otros rasgos complementarios de origen diverso, se muestra en esta oportunidad como un producto escrito de las reflexiones e ideas textuales recogidos en los testimonios orales, largas conversas, entrevistas, grabaciones, diálogos, visitas, acompañamientos, compartir, intercambios con sabios y sabias como: Euquerio Gil maestro conuquero y como el mismo se define “conocedor de plantas medicinales” y “burro” de San Juan Bautista (cargador y bailador del santo); Tomasa Fajardo, capitana principal de la Sociedad de San Juan Bautista, cantadora de sirenas; Mercedes Naranjo abanderada cantante de sirenas, golpes, parrandas, decimas fulìas, también fue capitana principal de la Sociedad de San Juan Bautista; Santa Díaz “la china”, segunda capitana, cantante de sirenas, golpes, parrandas, dècimas entre otras, hija de nuestra reconocida compositora, ya fallecida, María Díaz”; Josefa Antonia, cantante de sirenas, golpes, guardiana de los secretos espirituales intrínsecos en los ritos ceremoniales; Esterbina Cèlis, cantadora, tocadora y artesana de maracas, bailadora, guardiana de secretos espirituales; Leonardo Gil, uno de los herederos del legado de la ruta del Guaco, de la Kina, el Inciencio; Aloima Cuba artesana, manualista con creatividad y habilidades extraordinarias; las ceramistas, maestras de la arcilla Rosmandy Escalona, Martina Gil, Celestina Cèlis, Leonarda Bello, Miguelina Magallanes entre otras. Desde nuestra experiencia como docentes graduados en la academia tradicional, queremos rendir tributo y brindar acompañamiento a las y los portadores de saberes y conocimiento invisibilizado por la escolaridad formal, por ser nosotros mismos hijos e hijas de estos predios, sensibles y comprometidos con las tradiciones y costumbres en los cuales no hemos levantado que dicho sea de paso son la llave única y perfecta para acceder a la confianza de los secretos celosamente guardados por las y los mayores, parientes, amigas y amigos.
1. ANTECEDENTES
Los que nos lleva en primera instancia a realizar esta sistematización es la evidente realidad de que existe una comunidad portadora de saberes y conocimientos esenciales para resolver situaciones cotidianas y solventar las
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
179 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
necesidades colectivas de estos contextos que aunque son de vital importancia y valía, están siendo invisibilizados, apartados o tomados como secundarios por algunas y algunos docentes formados en la academia tradicional burguesa. En nuestro caso a pesar de contar con la experiencia innovadora del Centro Educativo Integral Comunitario Cuyagua (CEICO Cuyagua) que entre sus principios y lineamientos contempla la inclusión de las y los maestros pueblo, este proceso no ha sido asumido en igualdad plena de condiciones con respecto a la formalidad establecida por parte de algunos docentes que han sido formados y formadas bajo la concepción tradicional de la educación, evidenciándose aún incomprensión, segregación y un uso utilitario de sus potencialidades y prácticas educativas. Pareciera que sus saberes y conocimiento solo son validos como actividades complementarias anexos o simplemente recreacionales, externas o extracurriculares, y no como elementos esenciales del proceso curricular con pertinencia sociocultural. Es así como surge la necesidad registrar, sistematizar parte del legado ancestral transmitido de generación en generación por diferentes vías y alternativas desconocidas por quienes no manejan los códigos de entendimientos y enseñanza- aprendizaje en comunidades de Matriz Sociocultural Africana. Los testimonios aquí expresados provienen esencialmente de la oralidad cotidiana y constituyen en si mismo valiosos aportes en cuanto métodos, metodologías, didácticas, valores, actitudes, habilidades, destrezas para la formación integralmente necesaria en la universidad que gradúa gentes y nada más.
2. JUSTIFICACIÓN
En correspondencia con el planteamiento legal de la Ley Orgánica de Educación, Venezuela, 2009, se asume el maestro, maestra pueblo como corresponsable del hecho educativo expresando textualmente en su articulado, lo siguiente:
“Se consideran como valores fundamentales: el respeto a la vida, el amor y la fraternidad, la convivencia armónica en el marco de la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación, la tolerancia y la valoración del bien común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad propia de los diferentes grupos humanos. Igualmente se establece que la educación es pública y social, obligatoria, gratuita, de calidad, de carácter laico, integral, permanente, con pertinencia social, creativa, artística, innovadora, crítica, pluricultural, multiétnica, intercultural, y plurilingüe. (Capítulo I. Disposiciones fundamentales. Principios rectores de la educación. Art. 3).”
Con respecto a la relación entre la educación y la cultura propia, se establece como principio y valor rector de la educación:
“-La educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
180 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
-El Estado asume la educación como proceso esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad. (Capítulo I. Disposiciones fundamentales. Principios rectores de la educación. Art. 4)”.
Además en lo referido a las funciones del Estado Docente venezolano, se establece que:
“El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia planifica, ejecuta, coordina políticas y programas::
“De desarrollo socio-cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, articulando de forma permanente el aprender a ser, a conocer, hacer y a convivir para desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos, superar la fragmentación, atomización del saber y la separación entre las actividades manuales e intelectuales” (artículo 6, numeral 3, literal D). “Para alcanzar un nuevo modelo escuela concebida como espacio abierto para la producción y el desarrollo endógeno, el quehacer comunitario, la formación integral, la creación y la creatividad, la promoción de la salud, la lactancia materna y el respecto por la vida, defensa por un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, las innovaciones pedagógicas, las comunicaciones alternativas, el uso y desarrollo de las tecnología de la información y comunicación, la organización comunal, la consolidación de la paz, la tolerancia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos” (artículo 6, numeral 3, literal E).
3. PROPÒSITOS
OBJETIVO GENERAL
Evidenciar el conocimiento del maestro y maestra pueblo invisibilizado por la academia tradicional burguesa, como aporte para la formación integral complementaria generadora de transformaciones sociales.
OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar el respeto de la dignidad de las personas e cuanto a “formar
ciudadanos y ciudadanas a partir del enfoque geohistòrico con aprecio por los valores patrios, valorización de los espacios geográficos y de las tradiciones, saberes populares ancestrales y particularidades culturales (Artículo 15, numeral 3, LOA) de la comunidad Cuyagua, edo. Aragua.
Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales” (Articulo 15, numeral 5).
4. ¿CON QUÉ?
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
181 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
(Recursos materiales) con lineamientos y parámetros de los CEICO y del Proyecto Educativo Nacional y con el fundamento legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con lápices, cuadernos, bolígrafos, cámaras fotográficas, grabadoras de videos, computadora, disco compactos, transporte, (a pies, bicicletas, moto, autobús, carros prestados “cola” entre otros) comida y mejor aun un gran amor, pasión entusiasmo, compromiso, convicción, voluntad de hacer las cosas.
5. ¿CON QUIENES?
(Gente) con los adultos, adultas mayores, con niños, niñas, jóvenes, adolecentes, madres, padres, representantes, organizaciones diversas de la comunidad (asociación de vecinos, asociación de pescadores, sociedad San Juan Bautista, empresa campesina Cuyagua, agricultores, agricultoras, consejo comunal, Red Organizaciones Afrovenezolana) los vecinos oriundos y agregados; en fin todas persona conocedora y poseedora de valores considerados pertinentes a la educación liberadora, desde sus intereses, capacidades, sentires, haceres y saberes con pertinencia sociocultural y legitimidad de los procesos.
6. ¿CUÁNDO?
Desde la perspectiva formal de la investigación se tiene como año de inicio 2002 en un proceso de indagación permanente hasta nuestros días, mas sin embargo los resultados de la sistematización de mucha de estas experiencias cotidianas es simplemente la vivencia propia hecha convivencia, porque nacimos, vivimos y estamos inmersos en todos los procesos de esa gran escuela que es la comunidad misma.
7. METODOLOGÍA
La metodología ha sido variada y en un primer momento asumimos la conversa grupal como estrategia para recoger la memoria oral guardada en la mente, corazón y alma de las y los maestros pueblo, “…porque el pueblo también es educador; habiéndose graduado hace infinidades de años, siglos y centurias con los saberes, cosmovisiones, experiencias y niveles civilizatorios propios y legados por sus ancestros remotos y más actuales siendo la madre naturaleza su gran escuela…” También hemos recogidos importantes aportes en asambleas colectivas, mesas de trabajo, compartires, vivencias cotidianas, para poner en prácticas las estrategias propias de enseñanza-aprendizaje tales como: elaboración de recetas medicinales; artesanía en arcilla; modelado de taparas (maracas, tazas, cucharon, implementos decorativos, entre otros); ensayos de cantos a San Juan Bautista, la Cruz de Mayo (sirenas, décimas, fulìa, sangueos, golpes de tambor); decoración con elemento naturales del contexto, tales como: flores como “raqui-raqui”, rosa de montaña, helechos, bambú, palma de coco tejida, semillas, frutos varios…
8. EJES DE APRENDIZAJE EVIDENCIADOS
Conocedores de plantas medicinales
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
182 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El agua como fuente de vida. Maestras y maestros del barro. Artesanía local. Guardianes, guardianas de los secretos espirituales. Celebración Ancestral como fuente de felicidad colectiva: San
Juan Bautista; Cruz de Mayo; Fiestas Patronales; Fiestas Decembrinas; Diablos Danzantes… (Golpes de tambor, Cantos de Sirenas, Rezos; Décimas, Sangueos, Fulias, Parrandas)
La flora del contexto y su uso práctico decorativo. Creaciones e Invenciones con materiales del contexto. Técnicas
tradicionales de construcción. Gastronomía local. Otros…
CONCLUSIÒN
Las y los Maestros Pueblo realizan labores de manualidades, cestería tradicional, tejido artesanal, cerámica tradicional, danzas de Diablos (Corpus Christi), música, bailes tradicionales y estudio de las plantas medicinales tanto a los estudiantes de Bachillerato como a los de la educación básica la cual es una dependencia estadal. Así mismo llevan y comparten sus enseñanzas a personas de la comunidad, logrando con ello insertar la escuela a las manifestaciones culturales de la población. Las y los Maestros Pueblo son en esencia expresión de la tecnología y el saber popular y representan los bastiones vivientes de la cultura de los pueblos de la costa afroaragueña, que lucha y resiste ante el proceso transculturizador que nos llega por el turismo desmesurado y depredador. Ellos son en su esencia los auténticos portadores de la pedagogía de la oralidad. La pedagogía de la oralidad no es otra cosa que esos saberes, conocimientos, aprendizajes didácticos, transmitidos de boca a oído y que constituye parte del quehacer histórico de las comunidades afrodescendientes en Venezuela. Allí se reconoce una práctica pedagógica, didáctica, liberadora, pertinente, no formal para el mundo académico, pero con un aprendizaje valido y legitimo, que sirve para desenvolverse en su mundo y aplicarlo a la cotidianidad. La didáctica no formal se traduce en aprendizajes como la medicina tradicional, el reconocimiento de las plantas, la música, cantos, danzas, poesías, culinaria, literatura oral: cuentos, casos e historia, instrumentos: musicales y artesanales y lo más esencial, los valores culturales, morales y espirituales que se aprende de los mayores para difundirla, mantenerla y conservarla, a decir de los mayores, “esto no se aprende en los libros”.
BIBLIOGRAFÌA
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial. Nº 36.860. 30. De diciembre de 1999 Caracas. En www.gobiernoenlinea.ve/ConstitucionRBV1999.pdf.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
183 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.929. De 15 de agosto de 2009. En www.opsu.gob.ve.
Ley Orgánica de Protección del niño, niña y adolescente, año 2005. Plan Nacional Simón Bolívar (2007). Primer Plan Socialista. Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2007 – 2013. Caracas. En: www.mpd.gob.ve/Nuevo-plan/PROYECTO-NACIONAL-SIMON-BOLIVAR.pdf .
Red de Organizaciones Afrovenezolanas, Movimiento Social Revolucionario.
“Declaración del Cumbe Pedagógico Afrovenezolano, 2010”. Instituto Pedagógico del Màcaro, Edo. Aragua, 05 de Junio de 2010.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
184 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
185 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
186 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
187 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
188 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PARTE 3. RELACIONES INTERNACIONALES E
INTEGRACIÓN DEL ESPACIO CARIBE
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
189 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LIMITACIONES DIPLOMÁTICAS EN LAS MÁRGENES DEL ESTADO COLOMBIANO. LA PRECARIEDAD DE LA SOBERANÍA EN EL CARIBE
DURANTE EL SIGLO XIX401 RAÚL ROMÁN ROMERO402- EIVAR ALEJANDRO MORA BRAVO403 Universidad Nacional de Colombia
Introducción Esta ponencia examina las acciones diplomáticas de los gobiernos neogranadinos y posteriormente colombianos en el Caribe durante el siglo XIX, además examinará las limitaciones que este enfrentó para logar ejercer la soberanía Estatal en sus territorios Caribeños. En este análisis se utilizaran los informes de los ministerios de relaciones exteriores y se examinaran las prioridades que estos ministerios dieron a los asuntos del Caribe y sus fronteras y como esas limitaciones en coyunturas particulares del país terminaran favoreciendo la fragmentación territorial de Colombia. Buena parte de la derrota diplomática que ha sufrido Colombia con la reciente pérdida de territorio marítimo en el Caribe insular frente a Nicaragua, no es nueva, hace parte, desgraciadamente, de un largo proceso histórico de pérdidas territoriales y fracasos diplomáticos del Estado Colombiano. Esta desafortunada situación reveló una vez más la limitada capacidad del Estado colombiano y de su gobierno para ejercer la soberanía en su territorio. No debe sorprender, aunque muchos lo duden o quizá lo ignoren, que esta incapacidad del actual Estado para lograr un ejercicio real de su soberanía está estrechamente relacionada con el complejo y difícil proceso de construcción del Estado-nación Colombiano, no solo porque sus orígenes estén vinculados a la guerra y los conflictos regionales, sino porque, a fin de cuentas, los diferentes proyectos para construir el Estado y la nación terminaron subordinados a la visión que construyeron, a lo largo del siglo XIX, los grupos hegemónicos desde el centro andino. Esta visión “ andino-céntrica”, apoyada en dos ideas fundamentales: la primera, que fue la región andina con sus hechos históricos la que dio origen a la República colombiana,404 y la segunda, que en esta región, con su superioridad
401
Esta ponencia hace parte de un proyecto de Investigación titulado “La relaciones diplomáticas de Colombia en el Caribe siglos XIX y XX”, que se adelanta de manera conjunta con la profesora Silvia Mantilla. 402
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, Doctor en Historia de América Latina, magíster y especialista en Estudios del Caribe e Historiador de la Universidad de Cartagena. Últimas publicaciones: Celebraciones centenarias. La construcción de una memoria nacional en Colombia, (Cartagena: Alcaldía Mayor de Cartagena- Universidad de Cartagena. 2011); Cultura, sociedad, desarrollo e Historia en el Caribe colombiano, (San Andres, isla, Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, 2011). Actualmente es líder del grupo de investigación, Nación, región y relaciones internacionales en el Caribe y América Latina. 403
Administrador de Empresas, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 404
Román Romero, Raúl, Celebraciones centenarias. La construcción de una memoria nacional, Cartagena, Universidad de Cartagena- Alcaldía mayor de Cartagena, 2011.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
190 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
racial, se dieron las condiciones para la civilización y el progreso, mientras que las costas estaban destinadas al atraso y a la barbarie, propició el predominio de una imagen de inferioridad de los territorios fronterizos del país, y en algunos casos un profundo desprecio por ellos, que conllevó a la marginación de estos territorios del imaginario nacional y en muchos casos a la pérdida de los mismos. Aunque parezca absurdo, esta visión sigue teniendo un peso fundamental en la manera como los gobiernos promovidos por las elites andinas priorizan los asuntos del Estado. El “archipiélago lejano”, como llamó un funcionario del centro del país a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en 1945, y los antiguos territorios que lo conformaron, pese a ser la zona del país que demarca los límites de Colombia en el Caribe, no escapó a esta visión andino-céntrica de la nación. Este territorio se mantuvo durante todo el siglo XIX excluido del ejercicio nacional y estatal de la nación Colombiana, y por más esfuerzos que realizó el gobierno central desde 1912 para nacionalizarlo, la visión homogenéizate de la nación, que se prolongó con la constitución de 1886, mantuvo estos territorios en los excluyentes y conflictivos límites del imaginario nacional. Ello precipitó como una consecuencia “natural”, el descuido del territorio y la imposición de funcionarios foráneos durante muchos años, dispuestos a imponer la nacionalidad dominante de Colombia, pero sin ningún interés de incorporar a los isleños a la nación e identidad colombiana. Quizá esta ausencia del archipiélago en el imaginario nacional colombiano, limitó el gobierno por defender estos territorios desde que fueron pretendidos por Nicaragua y otros países de centro América. Otros aspectos menos vinculados a la construcción simbólica de la nación colombiana y más relacionado con las acciones concretas y la capacidad del gobierno que han tenido un impacto negativo las gestiones políticas de Colombia por defender sus territorios en el Caribe, está estrechamente vinculada con tres aspectos: el primero con la limitada organización burocrática y precario despliegue de la administración pública por parte del estado Colombiano; segundo el poco desarrollo del poder militar y la consecuente debilidad para defender y hacer presencia en las fronteras colombianas; tercero la ausencia de una acción diplomática eficaz para definir de manera temprana los límites de Colombia con sus vecinos en el Caribe. Tanto los aspectos simbólicos como como las acciones en la política exterior del Estado Nación Colombiano han tenido incidido en el fracaso de sus acciones diplomáticas en el Caribe. 1.1. Las disputas territoriales de Colombia en el Caribe en el siglo XIX. El Caribe en el siglo XIX siguió siendo un territorio de disputa permanente por parte de los imperios y al mismo tiempo territorios que definían y redefinían su condición de Estados independientes frente a diferentes imperios europeos. La Nueva Granada que definió su proyecto estatal desde 1821 y los países centroamericanos que comenzaban a conformarse como naciones independientes a partir de la década del veinte del siglo XIX, tuvieron que afrontar el legado de dominación colonial en la zona y la acción e intereses de los viejos y nuevos imperios que se disputaban el control de algunos territorios
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
191 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
en el Caribe, donde la presencia inglesa, francesa y estadounidense, generaron un ambiente de tensión y conflictos en la región. A este ambiente de tirantez política que se desarrolló en el Caribe suroccidental como consecuencia de las pretensiones imperiales, se sumó las confrontaciones entre los diferentes países centroamericanos y Colombia por establecer sus límites territoriales y soberanía en una región Caribe, aun disputada por las potencias imperiales. Estas disputas limítrofes muy poco variaron a lo largo del siglo XIX y de muchas maneras tuvieron relacionadas con los intereses imperiales en la zona y las disputas limítrofes de Colombia con los países centroamericanos que se conformaban. Desde el año 1821 Colombia al incorporar los antiguos territorios del virreinato de Nueva Granada al naciente Estado neogranadino reconoció como territorios el Archipiélago de San Andrés y Providencia con sus cayos y la costa de Mosquitia405. El 19 de Abril y el 22 de Noviembre de 1822 se expide por parte del gobierno Colombiano dos decretos encaminados a legalizar la soberanía que tiene la Nación sobre la Costa de Mosquitos y a fomentar su comercio y civilización. En este mismo año se reorganizó la administración del Archipiélago de San Andrés y Providencia mediante la reactivación del servicio de Guarda – Costas. En este intento de legalizar los territorios neogranadinos en el Caribe, la demarcación de los límites con Centro América fue uno de los primeros esfuerzos realizados por el naciente Estado neogranadino406, en marzo de 1825, se inicia el proceso de delimitación fronteriza con la firma del Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetúa entre Colombia y Las provincias Unidas de Centro América que venía acordándose entre Pedro Gual y Pedro Molina, el primero en representación de Nueva Granada y el segundo de Las provincias Unidas. En ese tratado los países se comprometen a:
“Art. 7. La Republica de Colombia y las Provincias Unidas del Centro de América se obligan y comprometen formalmente a respetar sus límites como están al presente, reservándose el hacer amistosamente, por medio de una Convención especial, la demarcación de la línea divisoria de uno y otro Estado, tan pronto como lo permitan las circunstancias, o luego que una de las partes manifieste a la otra estar dispuesta a entrar en esta
negociación.”407
405
El gobierno recurrió al utis possidentis iuries promulgado por la corona Española La vigencia del Util Possidetis Juris, es proclamado por Colombia desde el Congreso de Angostura en el año 1819, y se reiteró en la Constitución de Cúcuta de 1821 en su artículo 6°. Este principio fue incorporado por primera vez en el tratado firmado en 1825 entre Colombia y la Federación Centroamericana. 406
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Cuerpo del informe Pág. LV. 407
Otros apartes de este acuerdo: Art. 8. Para facilitar el progreso y terminación de la Feliz negociación de límites, de que se ha hablado en el artículo anterior, cada una de las partes contratantes estará en libertad de nombrar comisionados, que recorran todos los puntos y lugares de las fronteras y levanten en ellas cartas, según lo crean conveniente y necesario, para establecer la línea divisoria, sin que las autoridades locales puedan causarles la menor molestia, sino antes bien, prestarles toda
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
192 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En virtud de los acuerdos que darían origen a este Tratado, el Vicepresidente de Colombia (General Santander) conociendo las intenciones de algunos países de colonizar el territorio misquito, dictó un decreto con fecha 5 de Julio de 1824 mediante el cual declaró ilegal a todo país o empresa que se dirigiera a colonizar cualquier punto de la Costa de Mosquitos desde el Cabo de Gracias a Dios hacia el Rio Chagres, el decreto dice:
“Francisco de Paula Santander, General de División de los Ejércitos de Colombia, Vicepresidente de la Republica encargado del Poder Ejecutivo, etc, etc, etc. Por cuanto ha llegado a noticia del Gobierno de la Republica de Colombia que varios individuos residentes en países extranjeros han proyectado fundar establecimientos en cierto territorio denominado “Poyais”, situado en las Costas Mosquito, y considerando que semejantes empresas de aventureros desautorizados pueden ser perjudiciales a los intereses de la Republica y a ellos mismos, he venido, por tanto, en decretar, en virtud de lo prevenido en el artículo 5° de la Ley fundamental, y decreto lo siguiente: Art. 1°. Se declara ilegal toda empresa que se dirija a colonizar cualquier punto de aquella parte de la Costa de Mosquitos desde el Cabo Gracias a Dios, inclusive, hacia el rio Chagres que corresponde en dominio y propiedad a la Republica de Colombia en virtud de la declaratoria formal hecha en San – Lorenzo el 30 de Noviembre de 1803, por la cual se agregó definitivamente dicha parte de la costa de Mosquitos al antiguo Virreinato de la Nueva Granada, separándola de la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala, a que antes pertenecía.
Fráncico de Paula Santander “408
Este decreto ocasionó graves incidentes diplomáticos con Gran Bretaña, que no reconocía los títulos que Colombia tenía sobre la Costa Mosquito, lugar por donde pasaría el canal interoceánico que Gran Bretaña pretendía excavar en el territorio Centro – Americano. Apenas, el gobierno Colombiano se enteró de este suceso dio instrucciones a el Doctor Manuel José Hurtado el cual desempeñaba su cargo de Ministro en Londres, para que dirigiera una protesta ante el gobierno Británico, rectificando los derechos que la nación tenía sobre este territorio; tal protesta fue dirigida a los Directores de la Compañía para la Unión del Atlántico y Pacífico, y para las minas y comercio de la América Central que gran Bretaña había creado para la construcción del canal, el día 13 de Febrero de 1826 :
“Señores:
En el prospecto dado al público por ustedes se expresa que la Compañía, cuyas operaciones dirigen, se propone abrir comunicación entre los mares Atlántico y Pacífico por una parte de la América Central, de manera que suban los buques por el
protección y auxilio para el mejor desempeño de si encargo, con tal que previamente les manifiesten el pasaporte del Gobierno respectivo autorizándoles al efecto. Art. 9. Ambas partes contratantes, deseando entre tanto proveer de remedio a los males que pondrían ocasionar a una y otra las colonizaciones de aventureros desautorizados, en aquella parte de la Costa de Mosquitos comprendida desde el Cabo Gracias a Dios, inclusive, hasta el rio Chagres, se comprometen y obligan a emplear sus fuerzas marítimas y terrestres contra cualquier individuo o individuos que intenten formar establecimientos en las expresadas costas, sin haber obtenido antes el permiso del Gobierno, a quien corresponden en dominio y propiedad. Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 167-168. 408
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 168-169.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
193 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
río San – Juan al lago de Nicaragua y desciendan de allí al mar pacífico. Ustedes, por consiguiente, parecen haber supuesto que todo el curso del rio San – Juan se halla comprendido dentro de los límites de la América Central, y aun así lo afirma el citado prospecto, cuando dice que el rio San – Juan desemboca en el Atlántico en la Provincia de Nicaragua, que es una de las que componen aquel Estado. El gobierno de Colombia me ha ordenado, en consecuencia, decir a ustedes que sus informes no eran exactos en cuanto a la pertenencia del San – Juan, cuyas bocas se hallan ciertamente dentro de los límites de Colombia, y cuyo restante curso es dudoso aún a cuál de los dos Estados haya de adjudicarse, pendiendo la decisión de este punto del arreglo que hicieren ambos de común acuerdo; y que por tanto los individuos o compañías que procedan a abrir comunicación entre los dos mares, según el indicado plan, sin previa noticia y sanción del gobierno de la República de Colombia, carecen de la autorización competente y se exponen a graves dificultades. Tengo el Honor etc.
Manuel J. Hurtado.”409
Todos estos sucesos obligaron al gobierno la Nueva Granada a expedir la Ley 6 de 1° Mayo de 1826 para la protección de los indígenas y habitantes de los territorios de frontera, al igual como se hacía con los demás nacionales, la ley señala:
“Art. 1°. Las tribus de indígenas que habitan las costas de la Goajira, Darién y Mosquitos, y las demás no civilizadas que existen en el territorio de la Republica, serán protegidas y tratadas como colombianos dignos de la consideración y especiales cuidados del Gobierno. Art. 2°. El poder Ejecutivo tomara todas las medidas conducentes para la civilización de dichas tribus, y para que entren en una mutua e íntima comunicación con las poblaciones vecinas, y formara los reglamentos necesarios para ello. Art. 3°. Igualmente hará los arreglos especiales convenientes para su comercio, tanto con los nacionales como con los extranjeros. Art.4°. Al intento se formarán los establecimientos convenientes en los lugares donde sean más ventajosos para la consecución del objeto que se propone esta disposición. Art. 5°. Para los gastos necesarios se asigna la cantidad de cien mil pesos por año, que se sacarán de las rentas aplicadas a las misiones, y en su defecto de los fondos nacionales.”
410
En este mismo año, (1826) el gobierno Colombiano envió al Doctor Antonio Morales ante el gobierno de Centro – América como Ministro Plenipotenciario para celebrar un tratado que delimitara las fronteras entre estas naciones, el cual después de permanecer tres años en Guatemala no logró concretar dicha misión debido a los graves disturbios políticos en que se encontraban la República Federal de Centroamérica como consecuencia de la disolución del Congreso Federal y la invasión del presidente Manuel José Arce a el Salvador y Honduras. En el año 1836 surgió una nueva disputa, esta vez con el gobierno de Costa Rica, que hacía parte de la República federal Centroamericana, el cual envió hacia el territorio Bocas del Toro un grupo de individuos que pretendían tomar posesión y ejercer su administración sobre este territorio, el gobernador de la Provincia de Veraguas, Manuel Ayala, envió una protesta al Estado de Costa Rica rechazando esta situación de agresión con este territorio, además el Congreso de Nueva Granada, reglamento la administración política de Bocas del Toro y adicionó a ella la Costa de Mosquitos.
409
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 171. 410
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 170.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
194 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Un año después (1837) el secretario de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada, Lino de Pombo envió una protesta al Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Centro América con fecha 2 de marzo de 1837, en ella rechazaba enérgicamente el fomento por parte del gobierno costarricense de una comisión colonizadora en Bocas del Toro, territorio que hacia parte integrante de la Nueva Granada, y sobre el cual existía un sistema administrativo vigente.
“Señor: El gobernador de la Provincia de Veragua dirigió en 23 de Septiembre del año último al Gobierno del Estado de Costa – Rica en la Confederación Centro – Americana una comunicación relativa a las noticias que se tenían de haber llegado a las Islas de las Bocas del Toro algunos individuos comisionados por dicho Gobierno para colonizar aquel territorio y regirlo a su nombre; cabalmente en la época en que a virtud de un decreto legislativo del congreso de la Nueva Granada que organizó provisoriamente el régimen administrativo de aquel mismo territorio, y del que acompaño a usted un ejemplar impreso, se iba a establecer allí una autoridad granadina, como que nadie ha disputado jamás al señorío de la República sobre dicho territorio, parte integrante de la Provincia de Veragua desde tiempo inmemorial. El gobernador participaba en su comunicación que muy pronto debía llegar allí con algunas fuerzas el Jefe político nombrado; y solicitaba en consecuencia que se removiese oportunamente cualquier embarazo que pudiese acaso presentársele a su arribo, por parte de algún funcionario o de algunos ciudadanos Centro - americanos”
411
Esta extensa nota de protesta emitida por el gobierno colombiano fue contestado ocho meses después por el Ministro General del Gobierno Supremo de Costa Rica, en dicha contestación el ministro costarricense señalaba que su gobierno no había cometido ninguna agresión, por cuanto la carta fundamental del Estado de Costa Rica fija sus límites territoriales en el mar del norte en la boca del Río San Juan y el escudo de Veragua y que en consecuencia le corresponde Bocas del Toro, además señalaba que el artículo 8 del tratado vigente de Unión, Liga y Confederación perpetúa entre Colombia y Las provincias Unidas de Centro América establecía las bases para una delimitación, lo que hacía discutible el dominio de estos territorios por parte de Nueva Granada. Esta respuesta fue cuestionada por el ministro de relaciones Exteriores de Colombia, ya que ponía en duda la línea limítrofe que pensaba el gobierno neogranadino existía ventre estos dos Estados, y desconocía lo establecido en el tratado de 1825, donde las partes se obligaban a respetar los límites existentes durante la existencia del Virreinato de la Capitanía general de Guatemala, al mismo tiempo rechazaba la intensión del Estado de Costa Rica de intentar resolver con una ley nacional, lo que exigía una resolución internacional.412 El ministro también rechazaba que este fomento colonizador por parte del gobierno de Costa Rica se convierte en un atentado contra la jurisdicción neogranadina en el territorio de bocas del Toro, más aún cuando desde
411
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 171. 412
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 171- 172.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
195 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
diciembre de 1836 el gobierno ha establecido una administración legitima en Bocas del Toro, fijando el extremo de su litoral en el río de las Culebras de Veragua, y cuya autoridad está en el deber de sostenerlo en todas circunstancias, a fin de que, interponiendo su autoridad, corte cualquier pretensión o tentativa del Estado de Costa – Rica, dirigidas a turbar la posesión legitima que obtiene la Nueva Granada, y la jurisdicción que su Gobierno ejerce sobre el territorio de las Bocas del Toro. 413 El ministro en tono conciliatorio invitaba a las autoridades de Costa Rica a respetar el tratado de 1825 y la real orden expedida por el Rey de España del 30 de noviembre de 1803 y a establecer nuevos acuerdos en puntos de controversia por la vía de la negociación diplomática, para lo cual el gobierno de Nueva Granada estaba dispuesto:
“Fácil es arreglar por la vía de las negociaciones cualquier punto de controversia que exista o pueda existir entre las dos Republicas con respecto a límites. Mi gobierno se prestara gustoso en todo tiempo a un avenimiento sobre el particular, y aun desea que se fije de una manera clara y especifica la línea divisoria de los dos países. Usted sabe que por Real Orden expedida en San – Lorenzo a 30 de Noviembre de 1803, y que estaba en vigor cuando la Nueva Granada y Guatemala se independizaron de la España, las islas de San Andrés, y la parte de la Costa de Mosquitos desde el cabo Gracias a Dios, inclusive, hacia el rio Chagres, quedaron segregadas de la Capitanía general de Guatemala y dependientes del virreinato de Santafé. El Tratado de 1825 fue posterior a dicha Real Orden, y por sus artículos 7°, 8° y 9° se confirmaron y reconocieron plenamente los derechos existentes. La constitución misma de la República federal de Centro – América, designa en su artículo 5° como territorio de la Republica el que antes comprendía el antiguo Reino de Guatemala, exceptuando la provincia de Chiapas. La Nueva Granada no tendría, sin embargo, inconveniente en ceder a Centro - América sus derechos sobre la Costa de Mosquitos, en cambio de otro territorio menos extenso, pero más fácil de gobernar: ya en tiempo de gobierno de Colombia se adelantó bastante una negociación sobre este asunto, que no tuvo resultado alguno, y la razón y la política sugieren la necesidad de renovarla. Con sentimientos de distinguida consideración tengo la honra de suscribirme de usted muy atento obediente servidor,
Lino de Pombo”414
Después de disuelta la confederación Centro-Americana en el año 1837, los Estados que la componían, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, comenzaron un proceso de definición de sus nuevos modelos de gobierno, al tiempo que definían su soberanía territorial y nuevos límites, y aunque durante los primeros años después de disuelta la confederación el tratado firmado entre Colombia y la Confederación siguió considerándose, las circunstancias políticas cambiarían con esta nueva realidad política centroamericana. Con la formación de los nuevos Estados centroamericanos con costas en el Caribe los intereses estratégicos se reorientaron en la medida en que las costas centroamericanas ofrecían una posibilidad importante para la construcción de un Canal interoceánico entre el Caribe y el pacifico, este
413
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 171- 172. 414
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag. 171- 172.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
196 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
proyecto que se convirtió en una de las motivaciones de imperios como Gran Bretaña, Francia y posteriormente Estados Unidos, se transformó en componente fundamental de la política exterior de estos países. Desde 1838 tomó mayor importancia para los países europeos el proyecto para la construcción del canal interoceánico por el río San Juan y el lago de Nicaragua bajo el patrocinio del Rey de Holanda, de igual forma adquirió gran importancia el proyecto que buscaba realizar un canal Interoceánico similar pero a través del Ismo de Panamá, para lo cual el gobierno de Nueva Granada ya había concedido el 22 de Junio de 1836 la aprobación a una empresa francesa. El 24 de Marzo, un grupo de ciudadanos de Nueva Granada enviaron al Presidente de la Republica un documento en donde solicitaban la prohibición de la construcción del canal de Nicaragua puesto que violaba la soberanía Nacional sobre el territorio neogranadino y perjudicaba los intereses nacionales; entre estas ilustres personas se encontraban: Vicente Azuero, Jerónimo García, Juan Díaz José María Remón, Ignacio Morales, Joaquín Escobar, Diego Fernando Gómez, Raimundo Santamaría, Joaquín Orrantia, Miguel Saturnino Uribe y el panameño José de Obaldía. Frente a esta solicitud el gobierno declaró la siguiente Resolución:
“Despacho del interior y Relaciones Exteriores – Mayo de 1838.
El Poder Ejecutivo de la Nueva Granada, fiel a los deberes que le imponen la Constitución y las Leyes, cuidará en todo tiempo de que ellas sean cumplidas en toda la extensión del territorio de la Republica, y no permitirá, por lo mismo, la ocupación ilegal de una parte de dicho territorio por ninguna persona o asociación. Publíquese a continuación del presente memorial, con la Real Orden expedida en San Lorenzo a 30 de Noviembre de 1803 sobre los límites occidentales de antiguo Virreinato. Por su Excelencia, el secretario, “POMBO”
415
El 7 de Enero de 1839 el Secretario de Relaciones Exteriores General Pedro A. Herrán envió al Gobierno de Centroamérica una nueva nota de protesta refiriéndose a los rumores de la construcción del canal interoceánico que violaría los derechos legítimos que tiene Colombia sobre Bocas de rio San Juan, por donde se pretende llevar a cabo tal proyecto:
“Señor: Tengo la honra de dirigirme a Vuecencia con el fin de poner en su conocimiento que por los avisos insertos en algunos periódicos extranjeros, se ha impuesto el Gobierno granadino de que existe un proyecto patrocinado por el Rey de los Países Bajos para abrir un Canal que ponga en comunicación los océanos Atlántico y Pacífico por el Lago de Nicaragua y bocas del río San Juan; y aunque hasta ahora no se tienen datos oficiales acerca de la exactitud de la empresa, los avisos que quedan referidos han sido suficientes para alarmar a los granadinos y llamar la atención de su gobierno sobre un negocio de tan grave importancia y delicadas consecuencias.”
416
En este documento Pedro A. Herrán recordó al gobierno de Centro – América las bases sobre las cuales yacen sus derechos se refirió a la Real cedula del 30 de Noviembre de 1803, al principio de Uti Possidetis de 1810 y al Tratado Molina-Gual firmado por las Provincias Unidas y Nueva Granada en 1825. Además dejó en claro que no permitirá la construcción del canal si ello afecta a
415
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag.135. 416
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag.173.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
197 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que el territorio Colombiano se mantenga íntegro y que recurrirá si es el caso al derecho internacional para hacer valer los derechos Colombianos tal como manifiesta:
“Que si la proyectada comunicación intermarina por las bocas del río de San – Juan se trata de llevar a cabo, el Gobierno de la Nueva Granada se opondría a ello, valiéndose al efecto de cuantos medios le permite el Derecho Internacional.” P. A.
Herrán 417 Entre los años 1839- 1842 el Rey Mosquitos, aprovechando la situación en la que ese encontraba la Nueva Granada debido a una guerra interior denominada la guerra de supremos que afecto a todo el país y que por poco causa la división total de la Nación, inició con una ofensiva contra el país en pro de su supuesto derecho sobre el territorio Bocas del Toro, sus acometidos se hicieron más notorios en 1841 y 1842 mediante un conjunto de actos violentos que afectaron a gran parte del territorio. Luego de estos acontecimientos, el gobierno Británico más exactamente el Superintendente Británico de Honduras y los comandantes ingleses de guerra Tweed y Charybdis, confirmaron la protección que mantenían sobre el territorio por medio del apoyo armamentístico que brindaron al Rey en la Costa de Mosquitos y en la isla San Luis de Mangle que pertenecía a el Archipiélago de San Andrés. El 9 de Junio de 1843 el D. Manuel María Mosquera, quien durante este año desempeñaba el cargo de Ministro de la Republica en Londres, con un conjunto de documentos que contenían información de los sucesos que vulneraban la soberanía de Colombia sobre las islas Mangles y Bocas del Toro, presentó ante el Gobierno Británico una nota de protesta refiriéndose y denunciando tales hechos. Por su parte en el congreso de Nueva Granada expidió el 2 de Junio de este mismo año la Ley 13 que reorganizó y catalogo como régimen especial el territorio Bocas del Toro incluyendo en él la Costa Mosquitos hasta el Cabo Gracias a Dios. En 1846, la coronación del Rey Mosquito en Balize (Territorio Británico), causó graves inconvenientes en las relaciones entre la Nueva Granada e Inglaterra, las implicaciones de tal acontecimiento afectaban completamente el derecho que la Nueva Granada tenía sobre la Costa Mosquito. Las intenciones del gobierno Británico se encaminaban a que aquel territorio se proclamara como autónomo bajo sus influencias; apenas el gobierno de Nueva Granada se enteró de tal suceso remitió a Lord Aberdeen una nueva protesta reclamando por el desconocimiento de soberanía que el país Neogranadino tenía sobre este territorio y ratificando las veces que el Gobierno Británico había reconocido este territorio como parte de la Nueva Granada. En la Memoria que presenta el señor Victoriano de D. Paredes, Secretario de Relaciones Exteriores de Nueva Granada en el año 1850, se afirma que hasta este año no existe ningún paso ni solución con respecto a las reclamaciones que Colombia hacia al gobierno Británico por la Costa de Mosquitos, sin embargo se cita la declaración que hizo el gobierno Británico, “ Que examinamos cuidadosamente los diversos documentos y relaciones históricas
417
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag.173.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
198 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que existen acerca de la Costa de Mosquitos, él es de concepto que la frontera litoral de dicho territorio se extiende desde el cabo de Honduras hasta la boca del río San – Juan de Nicaragua.”418 Frente a este hecho el gobierno de Nueva Granada a través de sus agentes en el exterior envió sus protestas para hacer frente a estas pretensiones y dejando en claro que el gobierno Neogranadino hará valer sus derechos e intereses de la Republica. Debido a toda esta situación sumada a las acciones clandestinas de los Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua y Honduras y a la importancia que adquirieron los Artículos Nuestras Costas incultas, publicado por D. Pedro Fernández Madrid en el diario el Día de Bogotá, se firmó el 19 de Abril de 1850 en Washington el tratado entre Inglaterra y Estados Unidos denominado Clayton – Bulwer, en el cual estos dos países declaraban neutralidad en el proyecto que pretendía construir un canal interoceánico en territorios Centro – Americanos y además se acordaba entre las dos partes la prohibición para realizar cualquier acto de dominio sobre cualquier parte de los territorios de América Central. En este el gobierno colombiano logró que se incluyera en ese tratado un artículo en donde Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometían a mantener neutralidad en cualquier proyecto para la construcción de vías interoceánicas especialmente por Panamá y Tehuantepec, con la firma de este tratado el gobierno de Nueva Granada creyó que los conflictos por la Costa de Mosquitos con los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña quedaban clausurados y que solo quedaría faltando un tratado que delimitara sus territorios con países vecinos (Nicaragua y Costa - Rica) pero en años posteriores se comprueba que el gobierno Británico siguió influyendo en este territorio a través de los indios mosquitos como lo veremos más adelante. En el año 1859 el gobierno Británico emprendió relaciones de amistad con las Repúblicas de Nicaragua y Honduras, el primer aporte que se hizo para rectificar este compromiso fue crear un Tratado con la República de Honduras que fue retirado tres meses después, en este tratado se le reconoció a Honduras algunas Islas que la rodeaban como también la zona que ocupaban los indios mosquitos dentro de la frontera hondureña, en este mismo pacto se establecieron algunos deberes que debía cumplir honduras. En 1860, los Estados Unidos de Colombia inició un conflicto interno de intereses políticos que duro varios años y que generó una grave crisis que luego se convirtió en guerra civil, mientras tanto el gobierno Británico y el Nicaragüense negociaron dos tratados, el primero concluido el 28 de Enero de 1860 en el cual se reconoció al gobierno Nicaragüense la soberanía sobre la Costa Mosquitos y con ello se daba por finalizado el protectorado Británico, además se demarcaron los límites del territorio Mosquito que más tarde se denominó “Reserva Mosquita” de la siguiente forma: “por el oriente, la costa del mar Caribe, entre la embocadura del río Hueso y la del río Rama; por el sur, este último río, Aguas arriba, hasta los 84°15’ longitud Oeste de Greenwich; por
418
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag.142.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
199 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
el Occidente, una línea meridiana a partir de este punto sobre el río Rama en dirección de sur a Norte, hasta encontrar el río Hueso; por el Norte, este río, aguas abajo, desde el último punto citado, hasta su desembocadura en el Atlántico”. También se dio a los indios Mosquitos la potestad de autogobernarse y administrar su territorio; se acordó que Nicaragua iba a contribuir anualmente con cinco mil pesos por diez años para que los mosquitos puedan satisfacer todas sus necesidades y se declaró libre el puerto de San Juan del Norte. El segundo tratado se llevó a cabo el 11 de febrero de 1860 el cual hacía referencia a un tratado de amistad, comercio y navegación. Se creería que con estos tratados terminaban las influencias del gobierno Británico en la Costa de Mosquitos, más sin embargo los planes de aquel gobierno seguían íntimamente ligados a la América Central. Como se mencionó al inicio, en este año los Estados Unidos de Colombia sufría una gran crisis política que llevo a que el gobierno descuide los asuntos diplomáticos con otros países y por lo tanto ni siquiera se dio por enterada de lo que estaba sucediendo entre Gran Bretaña y Nicaragua. En 1861 surgió el primer acto que comprobó que Gran Bretaña seguiría influyendo en Centro – América, específicamente en la denominada Reserva de Mosquitos, mediante un artículo que se incluyó dentro de la Constitución del Gobierno de la Mosquita en donde se confirmaba el establecimiento de las leyes de Inglaterra en la Reserva. La aparición del protestantismo en la región Mosquita fue otro de los actos que demostraban la continuación del protectorado Británico en esta zona. Cuatro años después de firmados los dos tratados entre Nicaragua y Gran Bretaña se empezaron a ver las primeras diferencias entre los gobiernos de las dos naciones debido a que no se estaba cumpliendo con lo pactado. El gobierno de Nicaragua reclamó que Gran Bretaña continuó ejerciendo directamente en los negocios y destinos de las comunidades del territorio Mosquitos por medio de Súbditos Británicos que permanecieron por algún tiempo en Jamaica y que sus autoridades habían sido ofendidas varias veces por el Gobierno de la capital de Mosquitos bajo influencia de Gran Bretaña. Al hecho anteriormente mencionado se sumó el remplazo del Jefe Mosquito Jorge Federico quien falleció en este año, por un “individuo extraño” que fue nombrado por los misioneros moravos de la Gran Bretaña. Nicaragua al enterarse de lo que había sucedido decidió no seguir enviando al gobierno Mosquitos los cinco mil pesos que se había acordado y como consecuencia el gobierno Británico amenazó a Nicaragua para que se hiciera efectivo el pago. En 1865 el gobierno Costarricense después de calmados los conflictos en los Estados Unidos de Colombia, envió a José María Castro para que buscara un acuerdo de límites con esta República, logrando llegar a un acuerdo de amistad, comercio, navegación y limites el 30 de Marzo de este año. En este tratado el gobierno Costarricense a través de su plenipotenciario volvió a reconocer los derechos que tenía los Estados Unidos de Colombia según la Real Orden de 1803. Este tratado no se llevó a cumplimiento porque fue improbado por el congreso de los Estados Unidos de Colombia, debido a un
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
200 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
informe titulado “Epígrafe de Refutación al Tratado de Costa – Rica” que presento el senador por el Estado de Santander el señor Victoriano D. Paredes y que contiene varios antecedentes referentes a límites con aquella Republica. En el año 1873 fue enviado a Costa – Rica como Ministro Residente de Colombia en las Repúblicas de América Central el General Buenaventura Correoso el cual al igual que sus antecesores tenía la misión de realizar el acuerdo de límites que se estaba buscando desde hace muchos años atrás. El señor Correoso al arribar a San José en Costa – Rica se puso en contacto con el señor Lorenzo Montúfar, quien se desempeñaba en el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de Costa –Rica y el 18 de Abril de 1873 se logró el acuerdo, esta vez la República cedió menos territorio a Costa – Rica respecto al Tratado Castro – Valenzuela firmado en 1865 pero al igual que este últimamente nombrado no se agregó cláusula que estimara la cantidad de tierra que el negociador Colombiano cedía a aquella república. Al siguiente año de lograrse aquel Tratado, se inició en Colombia el estudio del acuerdo por parte del congreso el cual después de pasar por diferentes instancias no llego a ser aprobado debido a que unos de los senadores no presentó el informe magistral dentro de las fechas estipuladas para las sesiones legislativas. Los años 1876 y 1877 fueron de gran agitación para Colombia como consecuencia de la nefasta guerra producida a causa de los hechos políticos que se realizaron desde 1875, mas sin embargo el Congreso de la Republica si se ocupó de los negocios exteriores dando cumplimiento a la discusión sobre el tratado Correoso – Montufar, que luego de presentarse el informe pendiente por parte del senador Joaquín M. Vengoechea, al igual que el resto de tratados anteriores finalmente no fue aprobado. Después de este largo periodo en donde el gobierno Colombiano ejerció relaciones diplomáticas poco fructíferas, en el año 1880 con la llegada al poder de Rafael Núñez se retomaron e impulsaron nuevamente los asuntos internacionales con mayor compromiso. Durante este año relucieron varias polémicas en torno a las gestiones en la búsqueda de acuerdos limítrofes a consecuencia de ello surgieron once conclusiones sobre límites con América Central; un folleto oficial que llevaba el nombre “Documentos relativos a la reciente ocupación de una parte del territorio Colombiano por autoridades de Costa – Rica” y muchos otros artículos publicados en Colombia. El gobierno Colombiano de acuerdo a las múltiples obras que se publicaron y con el objeto de concluir un tratado de límites con Nicaragua, ordeno a su secretario el señor Rico para que se pusiera en comunicación con el Agente de la República de Nicaragua y celebrara un tratado ya sea por medio de acuerdos o de un árbitro que dirigiera el asunto. El gobierno Nicaragüense no acepto aquella propuesta a la cual contestó que el territorio que se le pone en cuestión “Nunca disputada por nadie (SIC)”]; que los derechos que tiene Nicaragua sobre estos territorios le han sido reconocidos por todas las
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
201 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
naciones con las que cultiva relaciones de amistad y que por lo tanto lo llevan a no “Admitir la posibilidad de que se pongan en duda con visos de Justicia”419 Una propuesta similar fue hecha al gobierno Costarricense el cual si acepto la invitación, inmediatamente el gobierno Colombiano envió a José María Quijano Otero con el fin de que realizara el Convenio de arbitraje. Después de algunos meses (25 de Diciembre de 1880) el señor Quijano Otero negociador Colombiano y José María Castro secretario de Relaciones Exteriores de Costa – Rica llegaron a un Tratado en donde se nombró como árbitro al Rey de los Belgas y al faltar este el Rey de España, los limites finalmente establecidos con Colombia quedaron demarcados “Sobre el Atlántico la línea que parte del Doraces o Culebras hasta el Cabo Gracias a Dios”. De esta manera dio por concluido el problema de límites con Costa – Rica quedando pendiente un tratado con Nicaragua al cual no se hizo más referencia por este año y se concluyó que con esta República seguiría teniendo validez el Tratado Molina – Gual de 1825. En 1881 el gobierno Nicaragüense decidió aclarar con el gobierno de Gran Bretaña el tratado de Managua firmado en 1860 el cual cedió a Nicaragua la “Reserva Mosquito” para ello propuso nombrar un árbitro que solucionara aquella situación nombrándose al Emperador de Austria el cual llevo a cabo el Laudo el 2 de Julio de 1881. En este convenio se estableció sin tener en cuenta el derecho que Colombia tenía sobre la Costa de Mosquitos, que esta última pertenecía a Nicaragua y se confirió al Gobierno Mosquito el privilegio de “usar bandera, reglamentar su comercio y establecer derechos de importación o de exportación” como también de auto administrarse y autofinanciarse.
El 5 de Mayo de 1890 el Gobierno de Nicaragua “sin derecho y sin título legal alguno” se apoderó de la Costa de Mosquitos inclusive las Islas Mangles y declaró “por sí y ante sí” que dicha región le pertenecía, estableciendo allí autoridades. Nombró a “Isidoro Utrecho, Comisario de la República en la reserva de Mosquitia e Inspector General de la Costa Atlántica”, quien posteriormente decretó para los Misquitos la posibilidad de auto gobernarse. Solo dos años después en 1892, el general Juan C. Ramírez presentó un informe al secretario de gobierno del Departamento de Bolívar, en el que incluyó documentos que soportaban la propiedad de Colombia sobre estos territorios y la situación en que se encontraban. Este informe fue complementado dos años después por el prefecto de San Andrés, Maximiliano Vélez, quien además demandó del gobierno una acción concreta para defender la soberanía territorial: Pese a la confianza que depositó el prefecto en el Ministro de Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suarez, este solo se limitó a dirigir una nota de protesta al gobierno de Nicaragua, el 23 de mayo de 1894, en la que reprobaba la usurpación que este gobierno había hecho de las islas ubicadas en la costa de Mosquitos, protesta que nunca fue contestada por los nicaragüenses y que
419
Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia al Congreso Constitucional de 1896, Biblioteca Nacional, Documentos Anexos Pag.187.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
202 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
infortunadamente quedó archivada en el Informe que rindió el Ministro Suarez al Congreso de la República en 1894. Casi 15 años después, Santiago Guerrero, en calidad de funcionario del Ministerio de Gobierno, redactó un informe para fundamentar ante el Congreso de la República de Colombia, la necesidad que tenía el gobierno de convertir a las islas en Intendencia Nacional. En este informe no solo se indicaba el poco progreso de las islas, sino también la escasa civilización de sus habitantes. Además se advirtió la urgencia que tenía el gobierno central para administrar estos territorios desde Bogotá, si quería mantener intacta la integridad de la nación. En ese mismo informe Guerrero se refirió a la indiferencia de los gobiernos y sus cancillerías para recuperar el territorio perdido desde 1890, aunque en 1895 los habitantes de Corn Island, una de las islas de los Mangles, solicitaron por conducto del gobernador de Bolívar, pertenecer nuevamente al territorio colombiano:
Creo que aparte de esta protesta de nuestra Cancillería (1894) no se hizo ni se ha hecho hasta hoy gestión alguna encaminada á recuperar nuestra soberanía sobre aquella importantísima región, á la cual tenemos derecho con títulos tan auténticos.- Sería de desearse que el Gobierno actual, que tanto se ha preocupado y se preocupa con todo lo que se relaciona con la integridad de nuestro territorio hiciera nuevas gestiones sobre el particular para que Nicaragua nos devolviera ó nos indemnizara lo que hace ya doce años nos arrebató sin causa ni motivo alguno justificables.
420
Esta ineficacia en la acción diplomática colombiana continuó después de la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, aunque el archipiélago comenzó a depender político-administrativamente del gobierno central, los conflictos limítrofes con Nicaragua se mantuvieron, como también se hicieron latentes los reclamos constantes de los pescadores del archipiélago por la incursión de nicaragüenses en las zonas de pesca del territorio. En 1928, con el tratado Esguerra- Bárcenas, Colombia buscando ejercer la soberanía en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconoció el gobierno de Nicaragua sobre el zona tomada en 1890. Esta posesión por parte del gobierno nicaragüense, la pasividad de Colombia y la defensa tardía del territorio, prefiguró esta historia de conflictos limítrofes que ha tenido por estos días un nuevo episodio, en el que Colombia tuvo una nueva pérdida de la territorialidad colombiana. Los ejemplos señalados a lo largo del siglo XIX dejan pocas dudas sobre las limitaciones que enfrentó el Estado colombiano para lograr la soberanía de su territorio en el Caribe al mismo tiempo hacen evidente las deficiencias de la acción diplomática por la poca capacidad de ejercer presencia tanto burocrática como militar en las zonas de disputa limítrofe. A fin de cuenta, la acción diplomática no pasó de simples acuerdos sustentados en la ambigua idea de que el territorio colombiano estaba compuesto por el territorio que tenía a la hora de la independencia, cosa que también era el argumento de los nacientes Estados centroamericanos. Del papel a realizar una presencia activa en el
420
Informe de Santiago Guerrero al Ministerio de Gobierno en 1912, en: Archivo General de la Nación (AGN) , Sección República Ministerio de Gobierno sección 1 Tomo 696. F459 -503.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
203 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
territorio existía una gran distancia que hacía imposible el ejercicio de la soberanía colombiana en estos territorios. FUENTES PRIMARIAS
Informe de Relaciones Exteriores de Colombia años 1888, 1890, 1892,
1894 y 1896.
BIBLIOGRAFIA Corredor Serrano, Alfonso. San Andrés y Providencia: Aspectos Históricos-Jurídicos. Dominical la Republica. 1984Pags. 1-6. Cavelier, German.1959. “la política internacional de la gran Colombia (1860-1903). Tomo I y II, Editorial Lqueima. Bogotá. 1959. Eastman, Araujo Juan C. El archipiélago de san Andrés y Providencia, 1886-1930: Sociedad, integración y conflicto en el proceso de “colombianización” 1990. Moyano, Bonilla Cesar. El Archipiélago de San Andrés y Providencia: Estudio Histórico - Jurídico a la luz del derecho Internacional. Editorial TEMIS librería. 1983. Román Romero, Raúl, Celebraciones centenarias. La construcción de una memoria nacional, Cartagena, Universidad de Cartagena- Alcaldía mayor de Cartagena, 2011. Rivas, Raimundo, Historia diplomática de Colombia 1810-1934, Bogotá, Imprenta Nacional, 1961. Uribe, Vargas Diego, Mares de Colombia: La acción diplomática que duplicó el territorio nacional. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Primera Edición. 2001. Zamora, R. Agusto, Intereses Territoriales de Nicaragua, Managua, Fondo Editorial CIRA. 2000.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
204 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
RELACIONES INTERNACIONALES EN EL GRAN CARIBE: DESAFIOS Y
TENDENCIAS ACTUALES
ALVARO QUINTANA SALCEDO
Universidad Jorge Tadeo Lozano INTRODUCCION Durante los últimos años diferentes procesos han tenido injerencia sobre las relaciones internacionales en el Gran Caribe. La colonización, descolonización, fenómenos políticos nacionales y transnacionales, la actuación de los organismos internacionales, los procesos de integración regional, los nexos de interdependencia económica y cooperación en diferentes ámbitos; han orientado al gran Caribe a adoptar posturas frente al sistema mundo, colocando al Gran Caribe en una posición cada vez más relevante en el escenario global. ¿Cuáles son las implicaciones políticas en el Caribe, de fenómenos como la decadencia de los Estados Unidos como potencia y sus intentos de continuar a la cabeza de escena internacional? ¿De qué manera La situación en Medio Oriente que no deja de desestabilizar las relaciones internacionales, afecta al gran Caribe? ¿Tiene implicaciones sobre el Caribe, los focos álgidos de oriente lejano que no contribuyen a la estabilidad política global? ¿Es afectado el Caribe por una China que se orienta a ser la principal economía del mundo y, una Europa agonizante, incapaz de unificarse políticamente? Un análisis y reflexión sobre las repercusiones e impactos ocasionados por los cambios económicos y políticos globales en el Caribe, conducirá a planteamientos sobre los desafíos y retos que afronta el Caribe ante la precipitada multipolarización económica y política en toda la región. El gran Caribe es una región con particularidades interesantes, que pueden conferirle cierto perfil de liderazgo internacional, capaz de asumir nuevos paradigmas de articulación e integración y prepararlo para posicionarse privilegiadamente en el sistema multilateral mundial. La presente ponencia tiene como objetivo transferir conocimiento actualizado sobre el panorama actual de las relaciones internacionales en el gran Caribe, analizando sus tendencias y retos, pretendiendo generar reflexiones y planteamientos de nuevas perspectivas al respecto. 1. DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL GRAN CARIBE
El término “Gran Caribe” ha sido acuñado desde los años 60, para designar los espacios geográficos y geopolíticos del mar Caribe, obedeciendo a la orientación geoestratégica de países como Colombia, Venezuela y México. El “Gran Caribe” es entendido como el espacio geográfico y político que abarca las islas del Caribe pero también los países grandes y pequeños con litoral continental en el Caribe.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
205 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
A partir de la década de los 90 y respondiendo a una estrategia para fortalecer la presencia de Estados Unidos en el Gran Caribe, el CARICOM y la AEC acogen la propuesta de ampliar las delimitaciones hacia el norte para incluir el litoral sureño de los Estados Unidos, visión entonces que abarca a todos las naciones unidas por el mar Caribe421.
Mapa1. Países y territorios del Gran Caribe
Tomada de: http://www.airen.org/vieja/txt/laregion.htm
Cuadro1. Gran Caribe según la Asociación de Estados del Caribe
Miembros 31 Estados
Superficie • Total
5.153.514 km2
Población • Total • Densidad
267.437.814 51,9 hab/km2
Elaboración propia
2. IMPLICACIONES HISTÓRICAS DEL GRAN CARIBE
Para muchos autores, el Caribe a través de la historia, ha sido una zona de convivencia, de intercomunicación y de mestizaje entre razas, etnias y culturas. Es objeto de apetencias estratégicas y económicas externas, y teatro de conflictos y rivalidades. A lo largo de siglos, los pueblos del Gran Caribe han
421
Rojas Aravena, Francisco, América Latina y el Caribe: Relaciones Internacionales en el siglo XXI, Buenos Aires, Editorial Teseo, 2012, p 369.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
206 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
desarrollado rasgos culturales comunes, surgidos de experiencias históricas compartidas422. Culturas precolonizadoras como los subtainos, tainos, igneri, aruacos, caribes, alcanzaron altos niveles de desarrollo que les permitió dominar el Caribe durante muchísimos años antes de la llegada de los colonizadores. La gran mayoría de pueblos eran nómadas, habitaban en cuevas, costeros, dedicados a la caza, la recolección, y a la pesca. Culturas como los saladoides se dedicaban a la cerámica. Todas las culturas operaban en intercambios culturales y mezclas entre culturas. Efectos de la colonización en el Caribe: Después de la llegada de los españoles, las principales islas del Caribe fueron colonizadas, incluso hasta el sur de los Estados Unidos. La colonización del Caribe siguió el mismo y ya definido modelo colonizador de los españoles, que no fue otra más que la colonización y consecuente explotación sistemática de los territorios insulares, estableciendo pequeñas ciudades. Uno de los grandes centros urbanos fue Santo Domingo, en la Isla de la Española, donde la burguesía española estableció casas y oficinas y desde donde dirigían tanto la explotación de las minas como la explotación también de los recursos agrícolas. En esta ciudad también se establecieron las primeras instituciones burocráticas para el gobierno de las Indias. Los españoles mantuvieron siempre la visión de que si controlaban el Caribe podían tener el control de América. Es por ello que para ellos era de vital importancia mantener el dominio de los territorios y sus habitantes. Pese a que al principio predominó el sistema de encomiendas, encabezadas por caciques y jefes de tribus, quienes seguían con los títulos de sus tierras, después y tal como ocurrió en el resto de América, los encomenderos terminaron por usurpar las tierras, despojando a la población de lo que les pertenecía históricamente. Debido al fuerte trabajo de la población indígena en las minas y campos agrícolas y al efecto de las enfermedades traídas de Europa, de las cuales los aborígenes no poseían defensas inmunológicas, trajo como resultado su eventual disminución. La Empresa de la conquista española se ve en la necesidad de traer esclavos africanos para trabajar en el campo y ayudar a colonizar las demás islas grandes del Caribe, con las consecuentes implicaciones en la mezcla de razas y cambios de la cultura raizal; por ejemplo lo que tuvo que ver con el sincretismo de creencias religiosas americanas autóctonas, africanas y católicas.
422
Boerners Demetrio, La geopolítica del Caribe y sus implicaciones para la política exterior de Venezuela, Caracas, 2011, p 5.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
207 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Todos estos factores fueron formando y caracterizando un territorio Caribe multicultural, plurietnico y diverso, que aunque separado en distintas islas se consolidaba al tiempo como un área que dependía de los demás territorios y que compartía historia, aspectos culturales y niveles de organización similares. 3. ANTECEDENTES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL
CARIBE
Desde tiempos prehispánicos, los pueblos del Caribe se comunicaban e interactuaban entre sí, mediante sus viajes acuáticos y migraciones. Las relaciones eran basadas más que todo en el comercio, determinados por sus intercambios de cerámica, materias primas y piedras preciosas423. La Cuenca del Caribe representó a partir del siglo XV un espacio de interés para filibusteros y piratas, conquistadores, comerciantes y extranjeros, y constituyó una zona de constantes disputas territoriales por la importancia geopolítica y estratégica de la región para el comercio interoceánico424. El Caribe constituye desde el siglo XV, un territorio clave para establecer rutas y conexiones ultramarinas, identificándose ya para esa época, puntos de tránsito importantes entre los océanos Pacífico y Atlántico425. Al final del siglo XVlI, el Caribe se transforma en un escenario de relaciones entre naciones colonizadoras, España, País que hasta entonces dominaba comienza a defender sus territorios de invasiones de otras potencias colonizadoras, bien sea por la fuerza o con recursos de dialogo que ya se disponían para ese entonces. Es entonces como se conocen ya algunos tratados como el de Madrid de 1670, el de La Haya de 1673 y el de Windsor de 1680, mediante los cuales España, Inglaterra y Holanda, regulaban sus relaciones y respetaban sus territorios además de establecer alianzas para defender territorios de corsarios y piratas. 4. TENDENCIAS ACTUALES DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL GRAN CARIBE En el siglo XIX y en general en el siglo XX, los países priorizaron sus relaciones con otros actores internacionales por fuera del Caribe mostrando poco interés a una agenda cooperativa y recíproca. Pero en los primeros años del siglo XXI, la tendencia histórica de relaciones restablecimiento de relaciones entre los países del gran Caribe comienza a cambiar, aunque presentándose en lazos de débil intensidad. Actualmente se puede verificar una creciente convergencia
423
Cinep, Colombia País de regiones, Tomo I, Bogotá, CINEP – Colciencias. 1998. 424
Jaramillo, Juliana, La inserción de Colombia en la construcción del gran Caribe: Revisión de los principales limitantes de la política exterior colombiana para un mayor acercamiento con CARICOM. 425
Sander, Gerhard, Centroamérica y el Caribe Occidental: Coyunturas, crisis y conflictos 1503-1984, San Andrés: Universidad nacional de Colombia, Sede San Andrés, Instituto de Estudios Caribeños. 2003.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
208 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de intereses económicos y políticos, sin desconocer que hay aun ciertas divergencias geopolíticas426. Para el siglo XXI el Gran Caribe se concibe como una de las zonas con mayor auge político estratégico en el continente americano, eje fundamental de comunicaciones y escenario de confluencia de razas, culturas e intereses económicos. 5. REGIONALISMOS Y MECANISMOS DE INTEGRACIÓN EN EL
CARIBE
Los mecanismos de integración en el Caribe han sido de gran importancia para la consolidación de las relaciones en este territorio. Entre los principales organismos integradores en la región encontramos la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Es uno de los organismos de integración más significativos en el Caribe, creado para promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos los países del Caribe. La AEC ha pretendido la creación de un espacio económico común en el Caribe, para preservar el mar como recurso y promover el desarrollo sustentable de cada uno de los miembros de la organización. Entre sus mayores logros se encuentran el apoyo a la búsqueda de soluciones sociales, la prevención de conflictos en la región y la promoción del Turismo sustentable, y prevención en temas del medio ambiente. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se propone también como una mecanismo con suficientes pero aun débiles instrumentos para potenciar el regionalismo no solo en el Caribe sino también en toda Latinoamérica, de tal manera que se logre la concertación y cooperación intrarregional a alto nivel, y que además se posicione a América Latina y el Caribe como un actor político global de gran fuerza. La CELAC es un mecanismo de integración que ha venido trabajando en pro de la integración en el Caribe con importantes resultados, para sus miembros, quienes definen ellos mismos a este organismo como un “espacio idóneo para la expresión, de nuestra rica diversidad cultural que busca reafirmar la identi-dad latinoamericana y caribeña, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad”427. Dentro del abanico de países caribeños, Cuba se presenta como un país que a pesar de que en el pasado no poseía las mejores relaciones con el gran Caribe, y parecía ser el elemento discordante y desintegrador en décadas pasadas, desde hace algunos años viene tratando de hacer esfuerzos importantes para restablecer relaciones plenas con el Caribe. Esto se demuestra por su presencia en organismos como la AEC del cual es miembro
426
Domínguez Ávila, Brasil Carlos Federico, “El Gran Caribe y la reconfiguración de la agenda común: tendencias, desafíos y perspectivas en los primeros años del siglo XXI”, en: Foro Internacional, vol. XLIX, núm. 1, 2009, pp. 69-93 427
Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe: “Declaración de Caracas”, Cumbre de la CELAC, Caracas, 3 de diciembre de 2011.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
209 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
fundador, y miembro también del CARICOM. Sus orientaciones siguen hacia la consolidación de sus relaciones diplomáticas en la región y en encontrar espacios de dialogo cada vez más fuertes. 6. RELACIONES CON ACTORES INTERNACIONALES FUERA DEL
CARIBE
Durante la guerra fría, los principales actores externos en el Gran Caribe eran las potencias del espacio geopolítico del Atlántico: Estados Unidos, Europa, Suramérica. Después de 1990, el abanico de actores externos se amplió más allá del Atlántico hacia el Pacífico y Asia Oriental, y se fortaleció la influencia de Suramérica en el Gran Caribe. En sus geo-estrategias, estos Actores externos pueden establecer alianzas con actores internos a la región. Entre los actores internos del Gran Caribe, los más importantes parecen ser: una fuerza estratégica promovida por México y Colombia, otra impulsada por Venezuela y Cuba, y una tercera posición mantenida por los países de mayor relieve en el seno de la CARICOM. Estados Unidos en el Gran Caribe: Desde la Guerra Hispanoamericana en 1898, para Estados Unidos el control de las islas del Caribe, como Cuba y Puerto Rico, tendría asegurada la puerta de entrada a América, y el control geopolítico de la toda la región. La estrategia estadounidense en el Gran Caribe y el resto del Hemisferio tiende a ser la misma desde hace algunos años. Estados Unidos es el principal proveedor de importaciones para el Caribe, y trata a toda costa de conservar su hegemonía comercial. Igualmente, las relaciones internacionales de la potencia Americana, sigue marcada por el tema de la seguridad: acabar el terrorismo, el crimen organizado, las ideologías radicales y el control de las migraciones. La influencia diplomática, política, estratégica e ideológica de los Estados Unidos, se han evidenciado en proyectos económicos y estratégicos que han creado fuertes lazos de interdependencia con el Caribe y con Latinoamérica. La primera de ellas fue la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC o CBI), que condicionaba su ayuda económica a cambio de reformas liberales. El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN o NAFTA) entre Canadá, Estados Unidos y Mexico. La estrategia estadounidense que predomina en los últimos años es a nivel comercial, pero también con corte político es la negociación de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales con un número creciente de países del Gran Caribe, así como de acuerdos de seguridad y cooperación contra el terrorismo y el narcotráfico o crimen organizado. La geopolítica de Estados Unidos en esta región ha sido conducida mediante la puesta en marcha de los planes: Colombia, Puebla-Panamá y la Iniciativa de Mérida. Todos estos planes con solido componente militar, buscan mantener la hegemonía de Estados Unidos al sur de sus fronteras tanto marítima como terrestre. Para los estadounidenses, el Caribe es considerado como su mediterráneo americano. El mar Caribe es importante para ellos no tanto por sus vías de
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
210 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
comunicación, sino como importante sustrato para establecer sus bases militares en el área caribeña y a través de las cuales aseguran la defensa, la coordinación, el monitoreo y el entrenamiento de las fuerzas destinadas al control de todo el hemisferio428. La Unión Europea: Nuevos enfoques de complementariedad Dado el fuerte nexo histórico y comercial entre el Gran Caribe y países europeos, las relaciones con la UE siempre han sido relevantes y siguen un patrón de cordialidad trascendental de beneficio para ambas regiones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en los últimos años, la inversión europea directa hacia la región fue algo menos relevante que en los cinco años anteriores. Se estima que en los próximos años, las grandes economías de la zona del euro crecerán a tasas inferiores al 2%, mientras que todas las grandes economías de América Latina y el Caribe tendrían niveles de crecimiento cercanos al 4%, y en algunos países como el Perú, podrían superar el 5%429. La mayor contribución de la inversión europea en el Caribe ha sido la creación de nueva capacidad productiva, particularmente en actividades intensivas en conocimiento, tecnología e innovación. En los últimos años, cerca del 45% de los proyectos destinados a la creación, ampliación o modernización de capacidad productiva en el sector manufacturero se asocian a empresas de la Unión Europea430. Brasil y su creciente influencia: Otro actor externo, que gana creciente influencia comercial y política en el área del Caribe, es Brasil, interesada en crear un bloque regional latinoamericano-caribeño con creciente autonomía frente a Estados Unidos. La fuerza geopolítica de Brasil es contrarrestada un poco por los gobiernos de México y Colombia, que actúan como aliados de Estados Unidos en una estrategia de corte occidental y económico-liberal. Por otro lado Venezuela y Cuba encabezan un bloque radical que pregona un modelo sociopolítico basado en la colectivización de los medios de producción y una actitud negativa ante Estados Unidos, la democracia representativa y la economía liberal. Las herramientas de este bloque en el Gran Caribe son: la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un esquema de concertación e integración principalmente político e ideológico; el programa PETROCARIBE que suministra petróleo venezolano a precios preferenciales a pequeños países del Mar Caribe y de Centroamérica; iniciativas venezolanas de cooperación financiera bilateral, y la acción ideológica internacional de una Coordinadora
428
Jaramillo, Isabel, “Estados Unidos y la frontera marítima" en Geoeconomía y geopolítica del Caribe, Mexico, Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, 1997. 429
CEPAL. Informe: La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. LC/L.3535/Rev. 1. Naciones Unidas Santiago de Chile, Enero 2013. P 23. 430
Ibíd., p 153.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
211 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Bolivariana apoyada por movimientos de extrema izquierda en muchos países del mundo. En una tercera posición entre estos polos se encuentran los geo-estrategas del CARICOM: hombres y mujeres de formación académica avanzada, generalmente apegados a ideas social democráticas o laboristas. En las primeras décadas después de la independencia de sus países, estos estrategas defendían el concepto de un pequeño Caribe insular y guayanés, alerta ante posibles neo-imperialismos hispanoamericanos. Pero después de los sucesos globales de 1990 y las nuevas iniciativas caribeñas de los Estados Unidos, ellos se plegaron a la tesis del Gran Caribe, hicieron alianza con el G-3 e impulsaron la creación de 3 Venezuela y el gran Caribe: Tradicionalmente Venezuela ha considerado al área del Caribe como su principal y más fácil vía de articulación con el mundo externo. Aunque no existe un determinismo geográfico invencible e inmutable, el hecho de poseer una puerta abierta hacia el mar por un lado, mientras las demás salidas están obstaculizadas por cordilleras y selvas, hizo que la mayor parte de la población se concentrara cerca de las costas y que la articulación material y cultural a través del Caribe predominase sobre las articulaciones andina y amazónica. Desde el punto de vista demográfico y cultural, los contactos y las influencias recíprocas con los pueblos hermanos del Gran Caribe han sido determinantes. China en el Caribe: La presencia de China en los países del Caribe es parte de su estrategia internacional que incluye asegurar abastecimiento de insumos, mercados para sus productos así como respaldo para sus proyecciones internacionales como país responsable y parte del grupo de naciones en línea con una defensa de intereses de países subdesarrollados, con un liderazgo que le asegura ventajas en la persecución de sus objetivos nacionales431. En el Caribe, China cubre una amplia gama de actividades de intercambio comercial, de negocios, muestras de cooperación económica, cooperación militar, declaraciones de apoyo político y ayuda humanitaria. Las relaciones de China con el Caribe son mucho más marcadas con Jamaica y Trinidad y Tobago, quienes representan parte importante de todo el PIB del CARICOM y de las exportaciones de bienes y servicios de la región. 7. DESAFÍOS Y RETOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN
EL GRAN CARIBE
Para el Gran Caribe, es de relevancia actual mantener la orientación de formular políticas de integración con todos los países de América Latina, de tal
431
González García, Juan, Correa López Gabriela, “América Latina en el proyecto global de China”, en, Comercio Exterior, vol. 59, núm. 12, México: Bancomext, 2009, pp 979-993.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
212 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
manera que lo coloque aliado y anexo sin perder sus particularidades, a una región más fuerte, lo que le permitirá relacionarse en bloque de manera más sólida con otros grandes bloques comerciales y políticos. Toda Latinoamérica, debe acoger al Gran Caribe en todos los aspectos, para reafirmar sus afinidades históricas, políticas, religiosas, geográficas y culturales. Es absolutamente necesario continuar gestando procesos de integración en toda la región, teniendo líderes de relevancia actual en la escena mundial como Brasil, Venezuela, Chile, México, Argentina quienes deberán unir sus esfuerzos en procura de la integración, dejando a un lado las posibles diferencias geopolíticas que se puedan presentar. Se hace necesario que organismos como la CELAC pongan en aceleración motores estratégicos para fortalecer procesos de concertación e integración regionales, apostando por la convergencia entre los diversos socios estratégicos regionales, y de toda la región en su conjunto, sin competir con otras entidades regionales y subregionales. América Latina y el Caribe poseen una importante experiencia político-diplomática, que puede ser colocada a disposición para la negociación de asuntos de índole mundial y esto debe ser aprovechado en todos los escenarios multilaterales. El Gran Caribe debe aprovechar su momento relevante de crecimiento económico, y el avance de sus países clasificados también ya, como países con alto índice de desarrollo humano; y que en los próximos años, podría presentarse como una región que cuenta con países desarrollados y de alto bienestar y calidad de vida. Al representar China una fuente de enormes oportunidades para la región, el reto para el Caribe radica en aprovechar esta oportunidad histórica para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, innovación y cooperación en re recursos humanos, que permitan elevar a altos niveles la productividad y la competitividad de la región, sin descuidar sus relaciones con otras potencias como Estados Unidos y la Unión Europea. Para el Gran Caribe las relaciones con socios estratégicos e históricos como la UE, siguen siendo de gran valor y no puede perderse el nexo para dar continuidad a los procesos que han permitido con este bloque, la ampliación de capacidades productivas, el mantenimiento del desarrollo humano sostenido, la reducción de la pobreza y la desigualdad social. Para avanzar en esos objetivos, es necesario articular las diferentes dimensiones de la política económica para generar sinergias entre las dinámicas de corto y de largo plazo. Debido a que durante muchos años, la pobreza y problemas estructurales en América Latina y el Caribe incidieron desfavorablemente en la economía, se
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
213 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
desarrollaron sectores informales e ilegales de la economía, como el narcotráfico, tanto en producción como en consumo432. La posición estratégica del Mar Caribe, en relación con Estados Unidos y América del Sur, ha sido determinante para los cárteles internacionales que se dedican a esta actividad. Por esto, deben ampliarse los esfuerzos para que cantidad se reduzca cada vez más el trágico de droga por el Caribe, ya sea por vía marítima o aérea. En el 2012, un gran número de países del Gran Caribe se encontraban entre los países con mayor lavado de dinero en el continente. Curacao y San Martin entre los países que registran mayor lavado de dinero en el mundo, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Panamá y Venezuela. El listado también incluye a Estados Unidos433. Es necesario que se lleven a cabo mecanismos regionales para la lucha contra la corrupción en los gobiernos de los países caribeños. CONCLUSIONES El Gran Caribe es una región muy compleja por la diversidad de culturas en las que conviven, poblaciones que comparten historia pre y post colonial. La ubicación geográfica del Gran Caribe ha condicionado su historia. Ha sido una zona estratégica por ser la puerta de entrada al continente americano; fue una zona geoestratégica para los colonizadores europeos; después, pasó a control de los Estados Unidos, al consolidarse como una potencia del siglo XX. Durante la Guerra Fría fue una zona geoestratégica muy importante. En este periodo, Estados Unidos desplegó su hegemonía con gran fuerza para contener la amenaza comunista que se instaló en el seno de su zona de influencia, Cuba, y durante algún tiempo en Nicaragua. No debemos perder de vista el valor geopolítico y geoeconómico que representa el Gran Caribe y los 25 países que lo conforman, los cuales, además de contar con materias primas importantes, tienen peso político en organismos internacionales, y gobiernos que son susceptibles de ser influenciados por la debilidad y dependencia de sus economías. El Gran Caribe es una gran reserva natural de recursos y debe preponderar el objetivo de mejorar el aprovechamiento equitativo de estos beneficios, desde cada país pero también desde los mecanismos de integración que puedan impulsar cada vez un mejor desarrollo con equilibrio y armonía.
432
Mariñez, Pablo, "El Caribe bajo las redes políticas norteamericanas. Mitos y realidades", en El Caribe contemporáneo, núm. 13, México, FCPyS-UNAM, diciembre 1986, p. 17. 433
Recuperado el 12 de abril de 2013 de: http://www.elcaribe.com.do/2012/03/07/esta-entre-paises-donde-mas-lava-dinero.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
214 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Las alternativas posibles para la inserción del Gran Caribe en el sistema multipolar mundial son muchas y no se han explorado todas, y no se han determinado nuevas perspectivas para lograrlo. Es de vital importancia que las relaciones Internacionales en el Gran Caribe se sigan fortaleciendo para mejorar las economías caribeñas; combatir problemas como la pobreza, la migración y el narcotráfico. La solución a los problemas económicos, tanto en la región del Caribe como en América Latina, es buscar alternativas propias de integración, aprendiendo de las experiencias externas pero sin imitarlas, desconociendo sus propios contextos. Es aprovechando los recursos naturales con que cuenta y eliminando los problemas históricos, como la corrupción, la mala administración, las divergencias políticas y asumiendo compromisos, que logrará posicionarse como actor internacional de gran relevancia en un sistema mundo cada vez más multipolarizado. BIBLIOGRAFIA:
1. Boersner, Demetrio, La geopolítica del Caribe y sus implicaciones para la política exterior de Venezuela. Caracas, 2011.
2. CEPAL. Informe: La Unión Europea y América Latina y el Caribe:
Inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. LC/L.3535/Rev. 1. Naciones Unidas Santiago de Chile, Enero 2013.
3. CINEP. Colombia País de regiones. Tomo I, Bogotá, CINEP - Colciencias. 1998.
4. Diario digital El Caribe. RD está entre países con mayor lavado de
dinero. Recuperado el 12 de abril de 2013 de: a. http://www.elcaribe.com.do/2012/03/07/esta-entre-paises-donde-
mas-lava-dinero
5. Domínguez Avila, Brasil, Carlos Federico, “El Gran Caribe y la reconfiguración de la agenda común: tendencias, desafíos y perspectivas en los primeros años del siglo XXI”, en Foro Internacional, vol. XLIX, núm. 1, 2009, pp. 69-93
6. González García, Juan, Correa López Gabriela, “América Latina en el
proyecto global de China”, en Comercio Exterior, vol. 59, núm. 12, México: Bancomext, 2009, pp. 979-993.
7. Jaramillo E. Isabel, Estados Unidos y la frontera marítima" en
Geoeconomía y geopolítica del Caribe, México: Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, 1997.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
215 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
8. Jaramillo, Juliana. La inserción de Colombia en la construcción del gran Caribe: Revisión de los principales limitantes de la política exterior colombiana para un mayor acercamiento con CARICOM
9. Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe:
“Declaración de Caracas”, Cumbre de la Celac, Caracas, 3 de diciembre de 2011.
10. Mariñez, Pablo. "El Caribe bajo las redes políticas norteamericanas.
Mitos y realidades", en El Caribe contemporáneo, núm. 13, México, FCPyS-UNAM, diciembre 1986, p. 17.
11. Rojas Aravena, Francisco, América Latina y el Caribe: Relaciones
Internacionales en el siglo XXI, Buenos Aires, Editorial Teseo, 2012.
12. Sander, Gerhard, Centroamérica y el Caribe Occidental: Coyunturas, crisis y conflictos 1503-1984, San Andrés: Universidad Nacional de Colombia, Sede San Andrés - Instituto de Estudios Caribeños. 2003.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
216 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PARTE 4. LITERATURA CARIBEÑA
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
217 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
MÁS ACÁ DEL LIRISMO, MÁS ALLÁ DE LA NARRACIÓN: PAVANA DEL
ÁNGEL DE ROBERTO BURGOS CANTOR434
ALEYDA GUTIERREZ MAVESOY435
Universidad de Sao Paolo, Brasil Resumen En este texto planteo el análisis de Pavana del ángel de Roberto Burgos Cantor desde el punto de vista de la novela como forma. Esto significa, abordar el estudio de la construcción de la obra desde tres aspectos: pluralidad de las voces, la ausencia de la causalidad y la presentificación de la narración. En cuanto al primer aspecto, me pregunto por la manera como se pone en juego la relación entre las voces y las perspectivas en la narración. Para la ausencia de causalidad, apunto al borramiento de las fronteras de la narración a partir de la tensión entre el relato y la descripción (telling/showing). Por último, al considerar presentificación analizo la configuración del espacio, Cartagena, como leit motiv estructural. Mi hipótesis es que en Pavana del ángel se presenta la ruptura con la forma tradicional de la novela al ubicarse en la frontera entre la narración y el lirismo: abandona la posibilidad del relato, pero también deja de lado a la forma lírica y se coloca entremedio de los géneros. Por eso, considero que en esta obra se propone la posibilidad de concebir a la novela como búsqueda y no como forma acabada. Palabras claves: Narrador, modo, relato, descripción, espacio, límite de los géneros Abstract This paper presents the analysis of Pavana del Ángel by Roberto Burgos Cantor from the point of view of the romance as a form. This means that it’s necessary to consider how the text is built on three aspects: plurality of voices, the absence of causality and the narrative presentification. As the first aspect, it's wonders how the relationship between the voices and perspectives is bringing into the narrative form. By the study of the entropy of the causality, we point on the blurring of the boundaries of storytelling by the tension between the narrative and description (telling/showing). Finally, considering the world narrative configured as present, we analyze how is placed the space, Cartagena, as structural leitmotif. Our hypothesis is that Pavana del Ángel presents a break with the romance traditional form in order to locate itself on the border between narrative and lyricism, leaving the possibility of the story, but also ignores the lyrical form. We believe that this book proposes the possibility of raise the romance as search and not as a finished form. Keywords: Narrator, mode, story, description, space, genres’ limits
434
Este artículo hace parte del proyecto de investigación “Novela en Colombia, 1990-2005” en el marco de mis estudios de doctorado. 435
Estudiante del programa de Doctorado en Lengua Española e Literaturas Española e Hispano-Americana de la Universidad de San Pablo, Brasil.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
218 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Desde sus primeras obras, la poética de Roberto Burgos Cantor436 ha estado orientada por una mirada de la escritura que señala la gratuidad del hecho artístico y su renuncia a la búsqueda de la representación, para afirmar la búsqueda del lenguaje. En la década del sesenta, su propuesta confrontaba la noción de representación que la novela de la violencia había impuesto en el campo literario colombiano, en la década del noventa se resiste a la idea de novela que el realismo mágico impuso una vez que fue institucionalizado por la crítica colombiana. Durante ese primer periodo, junto con algunos narradores como Luis Fayad, Humberto Valverde, Andrés Caicedo, Oscar Collazos, Ricardo Cano, Eligio Márquez, Alberto Duque López y Alberto Sierra Velásquez, coincidía en la idea de confrontar la noción de representación: entendida como mimética de la realidad, esa idea de la novela de la violencia que consideraba que la literatura debía llevar a cabo unas prácticas políticas de denuncia en el trabajo con la materia narrativa. La insistencia de estos escritores en la oposición a la representación se debe a que, para ellos, la realidad como exterioridad es imposible de ser representada simbólicamente, sólo permanece en el sujeto como lenguaje, como carencia que hace evidente esa imposibilidad.
En el Caribe colombiano, Alberto Duque López, Alberto Sierra Velásquez o el mismo Roberto Burgos Cantor beben de muchas fuentes, del existencialismo sartreano, de las narrativas de Hermann Broch, de Albert Camus y de esa línea de escritores que ven a la literatura como apuesta por el lenguaje. Esto es, una mirada de la literatura que considera a la novela como proceso y no como producto, búsqueda que exhibe su propio procedimiento de construcción, que se denuncia a sí misma como invención, como artificio, como artefacto. Los narradores de este periodo confrontaban la mirada ortodoxa de la literatura que había impuesto el realismo de la violencia. La idea de la gratuidad del hecho estético resalta la diferencia entre el arte y la vida; y, además, hace de esa diferencia un tema: “Lo que asombra realmente, es que después de tanto «inventario de muertos» como llamó algún novelista [Gabriel García Márquez] a la literatura del país, este escritor joven se libere de los vicios que aun rondan en la narrativa colombiana y entregue una obra limpia en el sentido de no usar la literatura para hacer acusaciones gratuitas, enseñando que el arte es ante todo creación.”437. Indudablemente, años después -y sobre toda gracias a la crítica-, en la década del noventa el realismo mágico se impuso como ortodoxia en el campo literario colombiano y todas las posibilidades se redujeron por un buen tiempo a esa
436
Roberto Burgos Cantor, escritor cartagenero, recibió el Premio de Narrativa José María Arguedas (2009) de Casa de las Américas por La ceiba de la memoria. Ha publicado: Lo Amador (cuentos) 1980. El patio de los vientos perdidos (novela) 1984. De gozos y desvelos (cuentos) 1987. El vuelo de la paloma (novela) 1992. Pavana del ángel (novela) 1995. Quiero es cantar (cuentos) 1998. Juegos de niños (cuentos) 1999. Señas particulares (testimonio) 2001. La ceiba de la memoria (novela) 2007. Con las mujeres no te metas o macho abrázame otra vez (Novela) 2008. Una siempre es la misma (cuentos) 2009. 437
Burgos Cantor, Roberto, “Búsqueda y hallazgo de un lenguaje”, en Revista Letras Nacionales, N° 19, Bogotá, Marzo/Abril, 1968, p 58. Pareciera que Roberto Burgos Cantor estuviera haciendo referencia a la narrativa de fin de siglo XX, con obras como Rosario Tijeras, Scorpio City, Perder es cuestión de método… pero en realidad se refiere a la denominada “Novela de la violencia”, cuyo foco era el periodo histórico de violencia bipartidista en Colombia entre 1948 y 1953. Para ahondar en esta cuestión puede leerse entre otros el libro Violencia y literatura en Colombia, (1989).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
219 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
forma de la novela. Roberto Burgos Cantor en una intervención sobre novela colombiana contemporánea advierte sobre los peligros que trae consigo la asimilación del realismo mágico fuera del ámbito literario. Hacer esto, declara él, puede llevar a una simplificación de los problemas de nuestras ciudades, conducirla a una cuestión de esencia que justificaría las infamias, las injusticias y el abandono estatal como condición natural nuestra que se ampara bajo el lenitivo de la frase “Es que estamos en Macondo”. Sobre esta premisa se minimiza y se reducen los problemas a un determinismo que además de ramplón inmoviliza al deseo, al deber y a la necesidad del cambio: “¿Qué tiene de fatalidad? Tiene de fatalidad que el discurso literario se ha salido de su cauce estético, y se erige en manera de interpretación del mundo”438. Algo similar, considero yo, ha sucedido en Colombia con la novela como género: las posibilidades de exploración se reducen al inventario de acontecimientos fantásticos bajo el modelo fijo que la crítica nacional e internacional ha hecho del realismo mágico. Llevar a la novela colombiana a este extremo de la representación mítica ha significado también que se llegue a la homogeneización de su forma ¿en las letras del Caribe colombiano todo es realismo mágico? No sabemos qué tanto bien le ha hecho a la literatura colombiana el hito del “grupo de barranquilla”439, pues si bien es indudable que internacionalizó la idea de una literatura nacional madura, también es cierto que hizo perdurable entre nosotros esa dimensión de lo literario, y como tal, inamovible; a pesar de los intentos de investigaciones concienzudas como la de Jorge García Usta440, o Dasso Saldivar441 sobre el periodo de Gabriel García Márquez en Cartagena, además de otras investigaciones a nivel nacional que intentan poner en la escena general del país distintas líneas de trabajo y encuentro con la herencia literaria. Como también las más recientes investigaciones de grupos que apuntan a indagar sobre el legado intelectual en la cultura caribeña a través de la revisión de la literatura del periodo; todos ellos han intentado romper con la mirada homogeneizada del canon literario colombiano. Por ejemplo, Lázaro Valdelamar en el prólogo a la reedición del libro Dos o tres inviernos de Alberto Sierra Velásquez menciona el hecho de que otras exploraciones y otras líneas se vislumbraban en la obra de los escritores de la década del sesenta442. Así como también cabe mencionar a manera de ejemplo, las investigaciones del grupo CEILIKA sobre la revista En tono menor, surgida en la década del setenta con una propuesta claramente diferenciada del campo cultural caribeño443. Es evidente que todas estas investigaciones hacen un quiebre a
438
Fragmento de su intervención en el evento “Novela actual colombiana”, (29/02/2009) en http://www.youtube.com/watch?v=oNSBRt7KP7E, consultado el 06/02/ 2012 439
Fiorillo, Heriberto, La Cueva: Crónica del Grupo de Barranquilla, Barranquilla, Editorial Heriberto Fiorillo, 2002. 440
García Usta, Jorge, Cómo aprendió a escribir García Márquez, Medellín, Editorial Lealón, 1995. Garcia Usta, Jorge, García Márquez en Cartagena: sus inicios literarios, Bogotá, Planeta Colombiana, 2007 441
Saldivar, Dasso, García Márquez, el viaje a la semilla, la biografía, Madrid, Alfaguara, 1997. 442
Valdelamar, Lázaro (Prólogo y selección), Dos o tres inviernos, Cartagena, Universidad de Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena, 2007. 443
Puello, Cielo y Sindy Cardona, “Revista cultural En Tono Menor: Intelectuales y el debate cultural a finales de la década del setenta en la ciudad de Cartagena”, en Revista Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, N° 15, Cartagena, enero-junio de 2012, pp. 15-36
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
220 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
esa mirada totalizadora de la literatura en el Caribe como fuertemente marcada por la línea anglosajona tan nombrada para el caso de García Márquez (Joyce, Woolf, Faulkner, Hemingway) y van señalando nuevos rumbos de esa diversidad que ha signado siempre a la literatura en Latinoamérica, porque en el campo estético colombiano también se siguieron derroteros diferentes:
“Los escritores hicimos un esfuerzo leal por reunir elementos intelectuales de interpretación del momento. La carga era enorme. Además de los clásicos del marxismo, se leía una literatura que nos resultaba afín. Camus, Simone de Beauvoir, Sartre. Lo que producían en los países colonizados, en especial, Fannon y Aimé Cesaire. Los trabajos de los intérpretes marxistas, con las diferencias notables de los italianos y los franceses. Los ensayos de José Carlos Mariátegui. Sartre parecía estar en todas partes. Ese hombre de poca estatura y un ojo desobediente estaba, como él solo, amarrado a la cresta erizada de la época.”444
Ante la saturación que produjo la hegemonía del realismo mágico como modelo de escritura, la salida que propone Burgos Cantor, en Pavana del ángel, cuarta novela de este escritor cartagenero, es la escritura como apuesta por el lenguaje, que hace de la narración contemplación. Desde esta perspectiva, la novela se niega a narrar alguna historia. Cuando la mueve el relato es hacia la narración de situaciones más que la intención de crear un argumento. Y, sin embargo, no llega tampoco a la imagen poética total. No es alegoría del fatalismo aunque lo proponga como leit motiv que vamos a ampliar más adelante. El personaje principal, niño o adulto, se fragmenta, se descubre en el fatalismo como “ripio”, residuo, desecho de un mundo de la infancia que perdió y ya no puede recuperar; por eso la escritura sólo puede ser fragmentada, la escritura como ripio:
“Lo que más distingue es el revólver del hombre que vino del monte y prefiere matarse como tumbar el rabo de una lagartija y no cuenta los pasos ni compromete a un padrino ni escoge armas ni conviene una hora benigna para la muerte ni mide los pasos, nimio nido de nigromante en Nínive que ninguna ninfa hace nimbo ni su nicho, Nidia, Nicolás, Nacianseno, nonato. El hombre se le desvanece. Podrá pedirle que suspendan un momento para que él escriba una carta a Hortensia de las Mercedes. Una carta mi amor de amor en que cantaría amor. Y que el hombre te la entregara. Solemne promesa de cumplimiento, voluntad del muerto respetada. Te puedes imaginar. Qué serías tú hoy para mí. A quién le escribo. Me fragmento y no sé a cuál ripio me adhiero. Me consumo. Consuno. Contigo. Contí.”445
En Pavana del Ángel la historia se fragmenta principalmente entre la narración de la vida del niño justo antes de la partida de Elsa Mordecay, su nana, y la voz de la conciencia del adulto justo antes de irse a batir a duelo con su suegro. En
444
Burgos Cantor, Roberto, Señas particulares, Cartagena, Ediciones Pluma de Mompox, 2011, p 42. 445
Burgos Cantor, Roberto, Pavana del ángel, Bogotá, Planeta, 1995, p 304.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
221 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
la primera línea, un narrador en tercera persona omnisciente e hipostático cuenta los días de la infancia del adulto -cuyo nombre no aparece en la novela, sólo es -“el hombre”-. En la segunda línea, el adulto recuerda su pasado inmediato, sus rutinas diarias como adulto, y la génesis de su historia de amor con Hortensia. Sin embargo, en algunos momentos, se introducen las voces de los otros personajes para narrarle, pero sobre todo para dialogar con un tú que puede ser el hombre adulto o Elsa Mordecay, contarle esa parte de la historia que ellos no saben. En otros, en medio de la narración desaparece la voz del omnisciente para introducirse la voz del adulto que dialoga también con los otros personajes. En determinados momentos se pierden todos los hilos y las voces se multiplican hasta el punto de llevar al lector a la pregunta ¿quién narra? Maurice Blanchot (1987) propone que el “desastre” hace que aparezca en quienes lo padecen el estado de vigilia, estadio intermedio entre el silencio y la voz, el sueño y el despertar, la vida y la muerte, considero que esta idea de vigilia es útil para pensar la novela de Burgos Cantor.
“El desastre no hace desaparecer al pensamiento, sino, del pensamiento, interrogantes y problemas, afirmación y negación, silencio y palabra, señal e insignia. Entonces, en la noche sin tinieblas, privado del cielo, gravado por la ausencia de mundo, sin autopresenciarse, vela el pensamiento. Lo que sé, de manera afectada, fraguada y adyacente -sin relación con la verdad-, es que dicha vigilia no permite despertar ni sueño, que deja al pensamiento fuera de secreto, desprovisto de toda intimidad, cuerpo de ausencia expuesto a prescindir de sí mismo, sin que cese lo incesante, el intercambio de lo vivo sin vida con el morir sin muerte, allí donde la intensidad más baja no interrumpe la espera, no pone fin a la dilación infinita, como si la velada nos dejase suave, pasivamente, bajar la escalera perpetua.”446
Podríamos decir, entonces, que Pavana del Ángel es la danza de Elsa Mordecay antes del desastre. Pavana del Ángel es la danza de la memoria entre el niño y el adulto antes del desastre. Pavana del Ángel es la danza de la novela antes del lirismo y después de la narración. Pavana del Ángel es la fragmentación de la escritura frente al realismo mágico. Así va de palabra a palabra, de línea a línea, de página a página, de capítulo a capítulo, abriendo ventanas y proponiendo fragmentos que dicen sí-no al mismo tiempo. Porque esta novela juega con la imagen para hacer discurso la sensibilidad de lo que nombra, juega con el fragmento para que la historia no encuentre asidero en la narración ¿Hay narración? Por qué la posibilidad de contar se quiebra en ella y a través del relato que se fragmenta se reitera el fatalismo como respuesta al desastre que el adulto, el hombre, adjudica a la perdida de Elsa Mordecay, su pavana del ángel. Por eso, en esta novela hay un lugar de la enunciación que está siempre desplazado. Hay una temporalidad que está alterada, “el antes que es presente y lo amarra”447. El texto cambia las pautas de legibilidad porque propone una
446
Blanchot, Maurice, La escritura del desastre, Caracas, Monte Ávila, 1987, p 50. 447
Burgos Cantor, Roberto, Pavana del ángel, p.35
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
222 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
escritura “que permanece extraña a la legibilidad, ilegible en tanto que leer es necesariamente penetrar mediante la mirada en relación de sentido o de no–sentido con una presencia” (Blanchot, 1973, p. 35), así, si buscamos referentes, «es una novela del espacio, Cartagena», «es una novela de las sensaciones, los olores, los sabores, los colores», «es una novela del fatalismo», «es una novela barroca que hace de la estructura una pavana», nos dice sí y no al mismo tiempo, nos los va cambiando, repitiendo y volviendo sobre una obsesión: el recuerdo. Por eso, cada vez que avanzamos en la novela, el fragmento nos saca del referente, de la unidad, del discurso y nos impulsa al descentramiento. A través de ese juego con el lenguaje se mueve en lo impropio de la literatura -muchos ven y no sabemos quién narra- para quebrar nuestro imaginario de lo propio de la literatura –uno es el autor, otro el narrador y otro el personaje-, y nos instala en una zona confusa en el que se borran los límites de las voces y el lenguaje se señala a sí mismo. En Pavana del ángel, como se hace evidente en la siguiente cita, el juego llega hasta el plano del significante, lo que dificulta al lector avanzar, el significante como presencia recuerda al lector que está ante una novela, una escritura que es cuestión de lenguaje y no de representación:
“Aspiración de posibilidad, de fe en las fuerzas de la vida que terminarían por hacer estrellas del estercolero canalla. Uyyy Elsa Mordecay, uuuyyyy, tuuuuutútútútúuuuuuuuu maquinista, de quién es ese pensamiento, lo que soy yo estoy muy niño para eso, uffff, aaiiiiuuuu, aiiuuuu, aii, pa-pa, ma-mu-mi, ah sí, vas a decir que el autor, nada de nada, déjate de cosas, que el autor no me conoce a mí, ni a ti, ni al maquinista. Primero amar y en después filosofar. En lugar del cigarrillo y la fuente del bidé aplacando la fiebre derrotada del coño. Uyyy Elsa polvo filosófico celestial es. Carajo todo lo aprendes a hacer al tiempo, pensar, cantar, amar, bailar, levitar, encantar, enamorar, vea pues.”448
Mi hipótesis, entonces, es que Pavana del ángel se ubica justamente en el espacio literario de la escritura: “en el acontecimiento del acto de escribir hay una tensión que, por la intimidad en que la escritura los reúne, exige de los opuestos lo que son en su extrema oposición, pero exige también que se encuentren a sí mismos, saliendo de sí (…)”449, reinterpretado para esta obra como ese espacio de lo literario que está más acá del lirismo (showing) y más allá de la narración (telling). Lo considero así porque la novela desestabiliza las expectativas del lector, nuestras pautas ya institucionalizadas de lo literario, tanto en lo que se refiere a la novela, como al género lírico. Porque lo que hay en Pavana del ángel es la danza de las miradas, miradas que construyen la narración… “ah sí, vas a decir que el autor, nada de nada, déjate de cosas, que el autor no me conoce a mí, ni a ti, ni al maquinista”450 A continuación, nos permitiremos desarrollar esta idea de la novela como escritura del fragmento, a partir del análisis de tres aspectos: multiplicidad de las voces, ausencia de la causalidad y la presentificación.
448
Ibíd., p 115 449
Blanchot, Maurice, El espacio literario, Madrid, Editora Nacional, 2002, p 179. 450
Burgos Cantor, Roberto, Pavana del Ángel, p 115.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
223 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En primera instancia, el lugar de la enunciación parece ser un espacio vacante, ocupado por diferentes sujetos y posiciones; ¿quién narra? Podemos decir una voz omnisciente en tercera persona, “Fue primero a la casa de al lado. El niño la vio salir, La seguía una muchacha de piel más oscura que la de Elsa que llevaba de la mano a Hortensia.”451. Esta voz omnisciente también es una voz hipostática que se permite hacer intromisiones, reflexiones y valoraciones “Esta catástrofe de la fe del amor que es la única que produce los milagros de la conversión en las sequías del alma gastada lo condujo a responder a la mujer y no tenía cómo darse cuenta que al entregarse a la tentación fácil de contestarle perdía la posibilidad de hacerse inmune (p. 276)”. Pero, también podemos ver que es una voz en primera persona, narrador personaje, el hombre recordando “(…) y esta mañana no cantó y era como si cantara una canción novedosa y al decirme un secreto, contento, me hizo por siempre y por su decisión libre su compinche y me atreví a confiarle lo que yo veía al otro lado de la paredilla del fondo del patio y ella se rió más y más y me alzó, me estrechó (…)” (pp. 14-15). Igual, es la voz del hombre adulto en el presente “Hortensia de las Mercedes tú, mi amor, hoy puedo decir mi amor y reconocer que es una de las ideas del amor que se tienen. Y espero que no te vayas a disgustar por aquello de que las ideas son provisorias, nos ayudan a navegar en la realidad sin boyas.” (p. 227) También es la voz de Hortensia “Hoy, aquí, sin Elsa Mordecay, sin Policarpo Miranda, sin mis zancos que atravesaron lloviznas monótona que les hacían nacer hongos en su madera, en el olvido de las sentencias y fragmentos de las conversaciones, sin los enyucados de Ernestina Lauminette, sin oposición a mi voluntad libre (…)” (p. 242). La voz de Argénida “Y sentí una especie de ahogo, tapón que me impedía respirar y hablar y me dio risa ese sobresalto como si yo fuera Elsa Mordecay que se ponía candela viva cuando oía al tren y a su maquinista (…)” (p. 253). ¿Todas esas voces narran? ¿El juego de saltos entre el narrador en tercera persona y la primera persona se propone como conciencia de la escritura? ¿Un yo que recuerda? ¿Un yo qué dice yo recuerdo? El narrador salta y pasa por múltiples voces para intentar hablar en fragmento, para prescindir de la estructura nominativa del lenguaje de la narración en tercera persona, pero tampoco instalándose en el yo, son múltiples “yo” que hablan sin señalar al ser, y al mismo tiempo sin negarlo, haciéndole existir en el lenguaje. Según Blanchot, el habla del fragmento suspende esa propiedad definitoria del lenguaje; enrarecerse esa relación con la identidad-unidad-presencia-verdad y de ahí que el lenguaje se hace cosa: “Esto no quiere decir que ella sólo hable al fin, sino que atraviesa y acompaña, en todos los tiempos, todo saber, todo discurso, con otro lenguaje que lo interrumpe llevándolo, en la forma de un redoblamiento, hacia la exterioridad en donde habla lo ininterrumpido, el fin que no acaba”452. Gerard Genette distingue entre la distancia desde donde se narra y la perspectiva desde donde se ve en la narración453. Entre el narrador y lo
451
Ibíd., p 19. A partir de esta referencia, en las siguientes citas de la novela, se mencionará sólo el número de la página. 452
Blanchot Maurice, La ausencia del libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, Buenos Aires, Ediciones Caldén, 1973, p 52. 453
Genette, Gérard, Ficción y dicción, Barcelona, Lumen, 1993
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
224 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
narrado la distancia tiene matices: a veces utiliza el estilo directo, “Él no dudó, percibió que las palabras eran preferibles a la tensa incomodidad de callarse y con una sonrisa alterada y sin dirección que lo delataba se le ocurrió decir: –Hipólito, yo me llamo Hipólito.” (p. 21); otras el indirecto “y lo que Ascanio el asturiano se atrevió a decir ante la sorpresa envidiosa de él por no habérsele ocurrido antes, fue que en la hora de esta ciudad que lo tiene hechizado es el tiempo en el que Dios oye a sus creaturas” (p. 95); aunque en el texto predomina el indirecto libre:
“Cómo me compongo yo en el día de hoy, cómo me compongo en el de mañana, cómo me compongo yo si vivo triste, saben niños, me vería precisada a amarrarme una potala en los pies y hundirme en los confines del mar, porque saben niños, la memoria sin recovecos para el olvido acaba a cualquiera, la presencia del ausente te aprisiona el alma, la aprieta, hasta exprimirle ese jugo desconsolado de los recuerdos que apenas, ya son eso, recuerdos mis amores, recuerdos.” (pp. 67-68).
El paso de un estilo directo a otro indirecto o indirecto libra en la novela no obedece a una lógica del relato, al contrario, lo descoloca ante el lector para que éste recuerde que está ante una ficción. Por eso podemos hablar del segundo aspecto del análisis, una ausencia de causalidad en la construcción de la trama de la novela. Sin previo aviso, salta del narrador en tercera persona a la primera, un yo que narra, un yo que dialoga con los otros personajes, otro yo que se detiene en el monólogo como fluir de la conciencia: el hombre que le habla a Hortensia de las Mercedes, a Elsa Mordecay y a sí mismo. Estos saltos le recuerdan al lector que está ante una ficción, al hacer evidente el estatuto literario de lo que se narra, elimina la distancia entre el narrador y los acontecimientos y borra toda línea de causalidad que supondría el relato de acontecimientos desde la mirada de la novela como representación. El uso de la narración como si los acontecimientos solo importaran a los personajes -ver y narrar dentro del mundo cerrado de los personajes-, señala la imposibilidad de narrar la realidad porque lo que queda son sus vestigios, una especie de escritura del ripio. Los fragmentos que los personajes construyen de los acontecimientos entre el ir y venir de la memoria, como monólogo, como narración en segunda persona, como narración en tercera persona, confrontan los tres grados de distancia frente a los acontecimientos que coexisten sin integrarse. La realidad es puro fragmento, no hay ningún acontecimiento que integre, salvo el recuerdo, pero éste se esgrime como reflexión no como acción. Ningún movimiento dialéctico, ni tampoco una incorporación previa. El recuerdo es pura separación, pura discontinuidad: “yo” no puede relatarlo, “yo” sólo puede escribirlo de nuevo, una y otra vez, en tercera persona insistentemente, en primera persona inadvertidamente y en segunda persona cuando “yo”, el hombre se dirige a Elsa Mordecay o a Hortensia de las Mercedes, o a sí mismo:
“(…) y la imagen que soporta el agobio rescata el pulso inaudible y lo empuja y ajá qué soy yo, yoyo, yo-yo, y, o, y, o, o, y, oy, hoy, yoh, esa sombra del anhelo más la barricada de la adversidad, te pide
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
225 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
con frases que nunca se entienden, con palabras que saltan y no se dejan atrapar, que aceptes, conozcas y ames que la pequeña tradición del amor me condujo a ti y estoy dispuesto, sin remilgos, con la decisión inconsulta de enterrarme ahí mi amor, en la tumba donde yacen todos después de atravesar las locuras del artificio.” (p. 123).
De ahí que en el manejo de la perspectiva se integre ese juego de ruptura con la distancia, todos ven, las distintas voces se integran para ver, pero esa integración es deshilvanada, ausente de toda razón narrativa, podría decirse que es el goce de la mirada que contempla al patio de la casa paterna, los patios, las calles, el tren, el mar, la ciudad. Ve el narrador omnisciente:
“El agua verde es oscura y en la orilla distante, después de los canales, más allá de los isla de Manga atravesada por el tranvía que se detiene a la puerta de las mansiones de violetas moradas y blancas, jaulas holgadas de turpiales chillones, marimondas en libertad, bobos de cabeza rapada sujetos a corrales de bestia y las espirales indecisas del humo ligero que suben de las pailas en los patios donde ponen a tostar las semillas de marañón (…).” (p. 57).
Ve el niño “Aún en la ausencia y sin el número de días de su vida que le permitieran derivar conclusiones, el niño vio a Elsa Mordecay como a uno de los ángeles del consuelo inútil que se enamoran sin esperar retribución y cantan a los solitarios empedernidos sin cobrarles una limosna de caridad” (p. 167); ve el hombre “La contempla un momento y lo único que observa, sin veneración, es un cuerpo ajeno que se entregó a las corrientes a la deriva de su soledad apartada y lo dejó a él solo, sin justicia, sin aviso, sin causa.” (p. 284); ve Argénida “(…) y mira en la dirección que él mira ahora que cedió el aguacero estromboliano y lo único que se mueve en la tierra es la sombra fría de la urdimbre cerrada y sensible que basta un quejido para desviarla.” (p.207); por supuesto, ve Elsa, “Y siguió con los ojos que sin ella darse cuenta remontaban los vacíos remotos, inaccesibles, del cielo al mediodía, apenas recorrido por las chispas de algún plumón de ángel joven, ida en el territorio sin límites de Dios y atenta al milagro de verlo en la inmensidad de su tiempo invisible, hasta que una sonrisa de espera condescendiente le llena el rostro.” (p. 48), ve el padre, la madre, el asturiano, el otro hombre, todos ven, justamente porque a diferencia del modelo tradicional que construye a los personajes a partir de los acontecimientos, su mirada es la que los definen no sus acciones; lo que nos ayuda a construir una imagen de ellos es la contemplación: lo que ven y cómo ven.
“El bus va por la vía paralela a la férrea y los niños vuelven a dormitar mientras Elsa participa en las conversaciones que sobre los aconteceres del mundo vienen y van de los pasajeros de la última banca al asiento solitario del chofer que habla y oye sin soltar el timón y mira a quien tiene la palabra por el espejo enmarcado que está puesto en lo alto del bus y en el que se mueven los bombillos de colores del altar y están sujetas las estampas de los santos.” (p. 77).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
226 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Los juegos con la distancia y la perspectiva abren la narración hacia el lirismo, que no termina de fugarse hacia el verso. Se narra para contemplar, se contempla para narrar la mirada. Los acontecimientos poco importan. En ese extraño libro de ensayo-biografía, Señas particulares, Roberto Burgos Cantor escribe “Al día siguiente, ese hombre moría en un duelo a muerte y a destiempo contra el marido de su hija.”454; si intentáramos construir un posible argumento para Pavana del ángel, no habría mejor síntesis. La novela toma esa anécdota del duelo y la convierte en una historia que se cuenta desde el punto de vista del yerno. Así, a lo que asistimos es al vaivén del recuerdo del “marido de su hija” mientras se desplaza al lugar de la cita para el duelo. El hombre recuerda la historia de amor con Hortensia de las Mercedes, entre el niño que fue y el hombre que es. Sin embargo, este hilo es quebrado constantemente por las voces que rompen el pacto narrativo tradicional y nos devuelven a la conciencia del hecho estético: nos dice esto es ficción porque hay una voz que parece ser la del narrador en tercera persona, figura un omnisciente, pero rompe con la distancia que éste supondría al hacerse visible como voz que opina, reflexiona y se detiene con deleite en la descripción de los lugares, la arquitectura, las comidas, los olores, los sabores, y que, además, hace juicios de esa realidad que contempla:
“Una mañana, cuando ya hasta los recuerdos más nuevos habían sido cubiertos por los hongos y los líquenes y la memoria se atascaba en la luz desolada del invierno y la alegría de la candela viva en la cocina empalidecía con los trozos de carbón mojados, en lo alto, en lontananza, detrás del cerro que se levantaba después de la carrilera, más allá del fangal de los playones de garzas enterradas y de icacos podridos, vieron el primer sol de la estación venidera, casi opaco, que remontaba los brumales del firmamento y esparcía una claridad exhausta, indecisa todavía, que era insuficiente para sacar al mundo de su reconcentrado y frio recogimiento.” (p. 15).
El acto de habla en la novela se bifurca en las voces que contradicen al narrador omnisciente, pero también al narrador personaje, porque se multiplican las voces y se introducen varios narradores personajes como ráfagas de iluminación y vuelven a desaparecer para dejar en la escena central al omnisciente a sabiendas de que en cualquier momento volverá a ser interrumpido abruptamente por uno de los narradores personajes: “Hablan para no perder el habla blanca orgullosa, morena pícara, negra pretenciosa, mis amores, para que el Creador y sus creaturas, los ángeles y las deformadas, se enteren mi vida, que lo que somos nosotros, tú y yo, llegamos ahora mismo, yo no sé nada.” (p. 78). Estos saltos incongruentes de las voces, el giro intempestivo del momento de la infancia en que conoció a Hortensia de las Mercedes, al momento de la edad adulta en la que el adulto, “El hombre”, se enfrenta a la muerte, a los momentos en los que hablan los otros personajes y narran nos llevan a pensar que
454
Burgos Cantor, Roberto, Señas particulares, p 75
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
227 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Pavana del ángel propone una imagen de la realidad, aunque caótica, concentrada en la idea del fatalismo. Esta afirmación puede sonar contradictoria con lo que se ha planteado hasta el momento. No obstante, consideramos que este elemento le da redondeamiento al estatuto de ficción que se impone en la estructura: “La fábula está hecha con elementos ubicados en cierto orden. La ficción es la trama de las relaciones establecidas, a través del discurso mismo, entre el que habla y aquello de que habla.”455 El desarrollo de esta idea nos permitirá, además, abordar el tercer y último aspecto de análisis, la presentificación del relato. Veamos, ya hemos dicho que en Pavana del ángel, perdemos el referente de la voz y saltamos del narrador omnisciente, sin ningún aviso llegamos al narrador personaje que dialoga ¿con quién?, no lo sabemos, pero esta estrategia hace que la narración se realice como eterno presente:
“A él le gusta el bar asturiano. Son perceptibles los detalles ocultos que diferencian un negocio de cuchitril de una morada para el ejercicio sin medida y con caricias de la mejor actividad del mundo: hablar porque sí, hablar para hablar, hablar para que las montañas de palabras inútiles que nos distancian se acaben, hablar para ser el basurero de las palabras atrancadas que hundieron la lengua con su peso muerto y se pudrieron, palabras rotas, palabras mojadas, palabras prestadas, palabras de mentira, sí hablar para que me dejes decirte, decirte para que me escuches, hablar para oírte, sí, la sabrosura de hablar y hablar para abrirle campo al silencio, sí hablar, la libertad de palabra, la libertad bajo palabra, la palabra de honor, la palabra deshonrada, hablar por hablar mierda.” (p. 94)
Pareciera que una voz omnisciente dominara la narración “A él le gusta el bar asturiano”, Sin embargo, utiliza el tiempo presente “le gusta” y no el pretérito imperfecto “le gustaba”: “Detrás del pretérito indefinido [imperfecto] se esconde siempre un demiurgo, dios recitante; el mundo no es explicado cuando se lo relata”456. El texto rompe esta distancia del pacto narrativo al trocar el tiempo y nos introduce en la mirada del presente “Son perceptible los detalles….” ¿para quién “son perceptibles”? ¿para la voz que narra? ¿para el personaje “El hombre”? ¿quién dice “una morada para el ejercicio sin medida y con caricias de la mejor actividad del mundo”? Podríamos resolverlo por la puerta fácil: un narrador omnisciente que se introduce en la voz del pensamiento del personaje, que hace uso del indirecto libre y transforma la narración en fluir de la conciencia. Podríamos, pero no es posible evadir el hecho de que el mismo texto afirma “vas a decir que el autor, nada de nada, déjate de cosas, que el autor no me conoce a mí” (p. 115), tampoco el hecho de que propone más voces que hablan en primera persona, como el hombre, Argénida o el mismo arzobispo “Es molesto, por Dios, es más que insoportable esta romería de peones simples, de pies anchos, que no puedo recibir en el patio porque vienen predichos de su protectora, la bienamada, la marquesita que me ha sacado de tantos apuros de dinero (…).” (p. 139).
455
Foucault, Michel, “La proto-fábula”, en Verne: un revolucionario subterráneo, Buenos Aires, Paidos, 1968, p 32 456
Barthes, Roland, El grado cero de la escritura, seguido de nuevos ensayos críticos. México, Siglo XXI, 1973, p 37
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
228 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Sumado a ello, es posible analizar la presentificación a través del espacio de Cartagena como leit motiv del fatalismo. Esta idea cobra forma, también, en la configuración del espacio. Cartagena es vista como el espacio del fatalismo. Cristo Figueroa asimila la estructura de la novela a una pavana en la que los apartados 2, 5, 7, 9, 11, 13 y 14 obedecen a la línea de la expulsión del paraíso y los apartados 1, 3 y 4, 6, 8, 10 y 12 a la vivencia del paraíso. Figueroa asimila esta ida y vuelta de la memoria hecha trama a la danza de la pavana:
“Se destaca su disposición simétrica que, al seguir la coreografía de una pavana renacentista, realiza ordenados desplazamientos hacia delante y hacia atrás hasta conformar la significación misma: vivir la experiencia presente de la caída y simultáneamente la actuación del paraíso ya perdido. En la alternancia de sus catorce capítulos, la novela puede leerse binariamente; siete de ellos enfrentan un presente vacío donde el ser se sabe expulsado del edén; los siete restantes, recrean el paraíso de la infancia en una Cartagena idealizada.”457
La tardía urbanización de las ciudades colombianas, a mediados de siglo XX, se vivió en Cartagena además como la pérdida de un orden establecido y sólo se aceptó desde una cierta fatalidad trágica, bien lo ilustra Figueroa al interpretar el fenómeno en Pavana del ángel como la pérdida del paraíso de la infancia; sin embargo, nos gustaría agregar, y siguiendo a Jaramillo Vélez458, que este crecimiento de las ciudades que presume una modernización se dio sin la secularización de la mentalidad e impuso la anomia. La ausencia de valores en la novela se percibe como el abandono de la trascendencia y se transforma en el fatalismo de la novela. Jaime Sánchez plantea que el fatalismo es producto del sentimiento de la existencia como absurda y deviene en frustración existencial cuando se vive como vacío existencial. Según este autor, gracias al sentimiento de que la existencia carece de sentido, el individuo deja de ser sujeto y se convierte en objeto de la experiencia, ya que la vive de manera pasiva al esperar que el destino decida por él459. En la novela, el narrador y las voces de los narradores asumen la experiencia desde el fatalismo, de tal manera que el plano del contenido y el plano de la forma se encuentran para fijar una idea: “Crisis de la existencia enfrentada al mundo como un absurdo sin solución y sin final”460: en Pavana del ángel, el absurdo de la vida deviene en absurdo de la forma, de ahí que el relato se establezca en la tensión entre el pasado y el presente.
“A lo mejor las trampas que dispone la vida no implican un sentido adicional y de ellas es infructuoso derivar una consecuencia o trazar una ruta para los días por venir. Él no necesitó formularlo para saber
457
Figueroa Sánchez, Cristo, “Pávana del ángel de Roberto Burgos Cantor: La posibilidad de retener el paraíso”, en: Revista Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, N° 5. Barranquilla, enero-junio de 2007, p 34 458
Jaramillo Vélez, Rubén, Colombia: la modernidad postergada, Bogotá, Temis, 1994 459
Sánchez, Jaime, El fatalismo como forma de ser – en – el mundo del latinoamericano, en Revista Psicogente, Vol. 8, N° 13, Caracas, 2005, pp. 55-65. 460
Burgos Cantor, Roberto, Señas particulares, p 83
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
229 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que así era y es posible que le fueran negadas las palabras que le permitirían apropiarse de la conjetura y argumentar. (p. 295).”
Desde esta perspectiva, el desencantamiento del mundo, ese abandono de la trascendencia que supone la secularización, lo que instaló fue el sentimiento de abandono de Dios; ante la mirada del adulto, “el hombre”, de Elsa Mordecay, de Hortensia de las Mercedes, de Argénida “Si Dios nos deja solos la vida es una rifa”, masculla” (p. 55). La transformación de Cartagena en urbe, su modernización, trajo consigo el final del encantamiento del mundo pero no instauró la secularización sino el fatalismo. La pérdida de Dios deja el vacío y Pavana del ángel, si me permite Figueroa la ampliación de su interpretación, es la danza de ese vacío que sigue buscando el regreso, danza de los ángeles caídos cuya nostalgia del paraíso les hace vivir la existencia como fatalidad.
“Este Dios emputecido de perfección está ausente y no viene a beber un sorbito con su creatura de esa alquimia, de ese ejercicio de poeta que mezcla venenos, y es una real mierda que no lo haga porque un día cuando deje de insistir en sus piedras tiranas, en sus iras sin contención y se dedique a las tormentas del amor, verá por arte de la divinidad, que esa sustancia que ahora condena será sangre de su sangre.” (p. 100).
Entonces, Cartagena se configura en la novela como espacio de la fatalidad desde dos aspectos; por un lado, el ejercicio de la memoria “Memoria que no perdona. Memoria perversa que ahora cuando no queda nada hace de la nada un ahora escurridizo, inevitable y para siempre irrecuperable” (p. 102); por el otro, la presentificación del relato, en la tensión entre el pasado y el presente del hombre que busca los elementos que desataron el desastre: “Hortensia de las Mercedes, esto te lo diría tu mamá, o lo pensé yo aquella vez o una memoria escondida de corrientes sin cauces me utiliza o yo me aprovecho o es la versión de hoy en que no queda nada sino la desventurada fatalidad de tener que ir a darme tiros con tu padre.” (p. 229). Por eso mismo, considero que la ciudad se hace personaje en la memoria y su deterioro marca la decadencia también de sus habitantes. El ejercicio de la memoria es en realidad, para nosotros, una de las claves de la novela. Una voz omnisciente que narra “Elsa Mordecay es una flaca, verdimorena, que usa polleras de colores intensos a media pierna y baila con el palo de la escoba mientras agita el trapo de limpiar los muebles” (p.35), una mirada la del niño “y me tiene a mí alzado, en abrazo firme remontado en sus pechos alegres” (p.35), una reflexión la del adulto “Elsa Mordecay de mi memoria agradecida y desvergonzada” (p.14). La memoria es la que se obstina en hacer eterno presente al recuerdo. Por ejemplo, la ciudad se hace paraíso a la vuelta de la mirada del niño y por ello se narra en presente “que él conoce”, “que el distingue”, “que él camina”:
“Es una claridad lunar que rescata el alma no gastada de la naturaleza, esplendor que congela la belleza para que perdure frente a los agravios del tiempo. Se encanta. Es el patio que él conoce. Los nísperos y cocos que él distingue. La tierra de hojas y
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
230 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
hormigueros que él camina. El cielo distante de astros, nubes, temporales, cuyos confines se esfuerza en imaginar para saber a qué sitio va el agua del mar y las olas que se derraman en el horizonte.” (p. 111)
Y se confirma la pérdida del mundo encantado cuando el hombre se hace adulto y ve el deterioro de la ciudad, contempla como a las casas las reemplazan las urbanizaciones ilegales, las edificaciones simples, “Este lo evidencia con su mole achatada cubierta de azulejos que le confieren el aspecto triste de un mingitorio de paso” (p. 184). La transformación de la ciudad aldea a la ciudad urbe no produce el bienestar ni el progreso que supondría la modernidad; a la ciudad antigua, de casas grandes, patios amplios y vegetación exuberante, la reemplaza una ciudad cloaca, una especie de zona en donde se “cumple una pena”, de ahí que la novela sólo pueda ser escrita en fragmentos, a la Cartagena arruinada se la narra desde el relato derruido en fragmentos, los “ripios” de la utopía de la ciudad moderna que no pudo ser:
“Debe continuar a un lado del parque del obelisco aún desierto por la pestilencia que daña el aire, aleja el nordeste salitroso y atrapa el silencio en su corral de hedentina. El olor a los desechos de la vida es indefinible y nadie lo menciona. Es un sobresalto en el olvido que quita por días las ganas de comer y cuando se mete en el sueño lo impregna de un aroma de sardinas descompuestas que enferma el ánimo.” (p.91)
Fundamentalmente, esos dos momentos, el antes de la infancia y el ahora del hombre; están marcados por la presencia y la ausencia de Elsa Mordecay. El paisaje es onírico cuando ella está presente para que el niño pueda verlo desde su mirada: “Y siguió con los ojos que sin ella darse cuenta remontaban los vacíos remotos, inaccesibles, del cielo al mediodía, apenas recorrido por las chispas de algún plumón de ángel joven, ida en el territorio sin límites de Dios y atenta al milagro de verlo en la inmensidad de su tiempo invisible (…)” (p. 48). Asimismo, cuando la enfermedad se agrava, también toda la ciudad se hace decadente con la misma pérdida de Elsa Mordecay: “(…) los perros tristes debajo de las mesas, los gatos huraños restregándose en las almohadas y la miradas largas de los habitantes aburridos con los recuerdos que se atascaron en una región de la memoria donde también llueve. (p. 205). Sumado a ello, su ausencia significa el final de la inocencia y el cierre de la infancia, porque ella constituye la forma de amor libre que podría romper con la fatalidad, al no hacerlo, al desaparecer, llega el desastre y se instaura la vigilia.
“Esta fue la primera vez en que el niño se enfrentó al pensamiento, si así pudiera llamarse a la sensación contradictoria que lo acosó en los días de la inconformidad con la ausencia de Elsa Mordecay, de que no todo puede ser contado sin correr el riesgo de infligir un perjuicio al ser de quien se está enamorado. Y le llegaron en raudales desbocados las imágenes que salva la memoria para dejar signos de la errancia en los días de la tierra.” (p. 170).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
231 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Es así como llegamos al cierre de la novela y de esta lectura. He pretendido comprobar cómo la novela se mueve entre la narración y el lirismo como un juego de escritura. Ante la imposibilidad de narrar la historia, queda la escritura del fragmento. El narrador se bifurca en sus personajes hasta borrar los límites y alcanzar el espacio sin tiempo, siempre presente. Lo narrado toma forma en la contemplación, entre el contar (telling) y el describir (showing) se instaura la memoria como ejercicio de reflexión ausente de toda acción. La ciudad como fatalidad se escribe desde las ruinas del fragmento. Por todo lo anterior, Pavana del ángel se ubica en el entremedio de los géneros, a medio camino de la narración y justo antes del lirismo. Por último, aunque no pueda desarrollarlo, me gustaría mencionar el hecho de que la ciudad se haga personaje en la novela, conlleva también a la cuestión de que la contemplación se hace lirismo. El narrador omnisciente se permite largas digresiones descriptivas que luego resume con una frase narrativa corta, tal vez por el placer mismo de la contemplación o por la detención en el espacio sin tiempo que atañe al presente de los personajes. Lo cierto es que las digresiones refieren a ese narrador que aparece como voz y se niega a figurarse personaje: “Esta catástrofe de la fe del amor que es la única que produce los milagros de la conversión en las sequías del alma gastada” (p. 276). El lirismo que anima la novela y se deleita en describir los lugares, las comidas, los olores, las personas que habitan la ciudad, quizás podría interpretarse como una de las constantes de la poética de Burgos Cantor, “Y una nostalgia tenaz por una esquina de la tierra abandonada con deliberación imprudente”461 Como verdadera coda, quizás el lirismo hace de las aperturas y los cierres de los apartados fuelles de un acordeón que se expande y se recoge a lo largo de los apartados como juego poético para recordarle al lector el fatalismo que se insinúa con la frase “no queda nada”, si desplegáramos esos inicios y finales como versos quedaría algo como esto:
“NO QUEDA NADA. NO QUEDA NADA. Ahora. No queda. No. Queda. Nada. NO QUEDA NADA. Queda algo. ¿Quedará algo? ¿La nada de siempre? Algo. Alga de alguien que la alondra propicia algún día. Algo. Algodón del sueño. Algarrobo. Queda. Algo. Soy nada.
461
Ibíd., p 83
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
232 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Nada. Soy.”
Bibliografía Barthes, Roland, El grado cero de la escritura, seguido de nuevos ensayos críticos. México, Siglo XXI, 1973. Blanchot, Maurice, El espacio literario, Madrid, Editora nacional, 2002. ______________, La ausencia del libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, Buenos Aires, Ediciones Caldén, 1973. ______________, La escritura del desastre, Caracas, Monte Ávila, 1987. Burgos Cantor, Roberto, “Búsqueda y hallazgo de un lenguaje”, en Revista Letras Nacionales, N° 19, Bogotá, Marzo/Abril, 1968, p. 57-59. ___________________, Fragmento de su intervención en el evento “Novela actual colombiana”, (29/02/2009) en http://www.youtube.com/watch?v=oNSBRt7KP7E, consultado el 06/02/ 2012. ___________________, Pavana del ángel, Bogotá, Planeta, 1995. ___________________, Señas particulares, Cartagena, Ediciones Pluma de Mompox, 2011. Figueroa Sánchez, Cristo, “Pávana del ángel de Roberto Burgos Cantor: La posibilidad de retener el paraíso”, en: Revista Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, N° 5. Barranquilla, enero-junio de 2007, pp. 15-36. Fiorillo, Heriberto, La Cueva: Crónica del Grupo de Barranquilla, Barranquilla, Editorial Heriberto Fiorillo, 2002. Foucault, Michel, “La proto-fábula”, en Verne: un revolucionario subterráneo, Buenos Aires, Paidos, 1968. García Usta, Jorge, Cómo aprendió a escribir García Márquez, Medellín, Editorial Lealón, 1995. ________________, García Márquez en Cartagena: sus inicios literarios, Bogotá, Planeta Colombiana, 2007. Genette, Gérard, Ficción y dicción, Barcelona, Lumen, 1993. Jaramillo Vélez, Rubén, Colombia: la modernidad postergada, Bogotá, Temis, 1994. Saldivar, Dasso, García Márquez, el viaje a la semilla, la biografía, Madrid, Alfaguara, 1997.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
233 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Sánchez, Jaime, El fatalismo como forma de ser – en – el mundo del latinoamericano, en Revista Psicogente, Vol. 8, N° 13, Caracas, 2005, pp. 55-65. Sierra Velásquez, Alberto, Dos o tres inviernos, Cartagena, Universidad de Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena, 2007. Valdelamar, Lázaro (Prólogo y selección), Dos o tres inviernos, Cartagena, Universidad de Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena, 2007. Puello, Cielo y Sindy Cardona, “Revista cultural En Tono Menor: Intelectuales y el debate cultural a finales de la década del setenta en la ciudad de Cartagena”, en Revista Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, N° 15, Cartagena, enero-junio de 2012, pp. 15-36. Tittler, Jonathan (Comp.), Violencia y literatura en Colombia, Madrid, Orígenes, 1989.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
234 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
METAMORFOSIS DE PROTEO: VIVENCIA SIMBÓLICA Y MUNDO
HERACLÍTICO EN LA POESÍA DE RÓMULO BUSTOS AGUIRRE
EMIRO SANTOS GARCIA462
Universidad de Cartagena RESUMEN En el presente artículo estudiaremos cómo la poesía de Rómulo Bustos Aguirre construye una visión heraclítica, metamórfica e irónica de la realidad, relativizando la pretensión cognoscitiva de los discursos filosóficos, religiosos y científicos occidentales. Abordaremos la desarticulación del mito griego de Ícaro y de la palabra logocéntrica como camino a una nueva forma de vivencia simbólica del devenir. Revisaremos cómo la arquitectura de su lábil e indecidible bestiario apuesta al dinamismo de la imaginación creadora como elipse y al silencio como potencia enunciativa. Palabras clave: poesía, heraclitismo, metamorfosis, ironía, bestiario.
Hay algo de melancólica ruina, pero también de luminosa plenitud en la ordenación del lenguaje, en su imposibilidad de transmitir las entidades espirituales de las cosas. Está habitado por su propia infinitud, postula Benjamin; apenas cercado por fronteras lingüísticas y no por contenidos verbales. “El nombre es aquello por medio de lo cual ya nada se comunica”, sostiene el filósofo alemán, “mientras que en él, el lenguaje se comunica absolutamente a sí mismo”463. Inalienable destino el de nombrarse por medio del nombre, en el nombre; el de ofrendarse en la palabra. ¿Dónde radica en este universo de signos la fuerza expresiva de la palabra poética? ¿Cómo se enfrenta una poesía como la de Rómulo Bustos Aguirre a esta doble tensión: la del no poder conocer, pero conociendo?464
462
Profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. Candidato a Magíster en Literatura Hispanoamericana y del Caribe de la Universidad del Atlántico. Es autor de los libros de crítica literaria Héctor Rojas Herazo. El esplendor de la rebeldía (2011) y Cartografías de la imaginación. Literaturas del Gran Caribe e Hispanoamérica (2013) y de las colecciones de cuento Retorno a las catedrales (2011) y El vértice de la noche (2006). Ganador de la Beca de Investigación “Virginia Gutiérrez de Piñeres” de Colciencias (2010) y de la IV Convocatoria de Premios y Becas del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (2004), en la modalidad de Cuento. Director de Visitas al patio, Revista del Programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. Algunos de sus ensayos han sido publicados en revistas nacionales e internacionales: Literatura: teoría, historia, crítica, Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, Ítaca, Espéculo, Noventaynueve, Unicarta y La casa de Asterión. Actualmente se desempeña como docente de literatura en la Universidad de Cartagena. e-mail: [email protected] 463
Benjamin, Walter, “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”, en Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones, IV, Madrid, Taurus, 1991, p.59. 464
Bustos Aguirre nace en Santa Catalina de Alejandría (Bolívar) en 1954. Es autor de los poemarios El oscuro sello de Dios (1988), Lunación del amor (1990), En el traspatio del cielo (1993), La estación de la sed (1998), Sacrificiales (2007) y Muerte y levitación de la ballena (2010). Premio Nacional de Poesía de la Asociación de Escritores de la Costa (1985), Premio Nacional de Poesía Instituto Colombiano de Cultura (1993) y Premio Blas de Otero de Poesía
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
235 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En Sacrificiales (2007), el poeta escribe: “No me contiene este nombre// Quisiera un nombre de muchas sílabas// En él no caben el ramaje sin árbol de mi fe/ ni los recuerdos que tampoco tendré mañana […]// No me puedo refugiar en su silencio”465. Precisamente es este discernimiento el que promete una paradójica seguridad: la enunciación de la duda y la incertidumbre como alternativa cognitiva. “El hecho básico de mi poesía es la interrogación”, confiesa Bustos Aguirre: “una pregunta que no tiene una respuesta muy clara, acaso dudosa, pero no muy clara”466. Marcada por una fuerte presencia de imaginarios míticos, religiosos y filosóficos, su poesía se mueve entre registros irónicos y extáticos, dando paso a re-creaciones fabuladas y a cotidianas epifanías, a desmitificaciones y fluctuantes metaforizaciones de lo real. Como poesía concreta –consciente de la textura de sus imágenes y de la necesidad de materializar la nada–, propicia un refinado canibalismo de formas y vacíos, que la conduce a un intento por romper la determinación de la palabra y la solidez de los sistemas de pensamiento. No es de extrañar que en esta ambición concurran versos que parecieran desenmarcarse de la función comunicativa de la lírica clásica, o de la pureza de la emoción como pathos personal –lo que Helena Beristáin467, con discutible certeza, ha llamado el carácter no ficcional del discurso lírico–. Nos encontramos, en este sentido, con una obra deudora de un “romanticismo desromantizado”468, pero también con una invitación que procura deconstruir y transvalorar su genealogía eurocentrada. Ya en “El jardín y la torre: poéticas de la culpabilidad y la inocencia en Héctor Rojas Herazo y Giovanni Quessep”469, hemos estudiado la descomposición del lenguaje referencial como resultado de la dilución de la trascendencia. Dejábamos esbozado para esta oportunidad el desarrollo de las consecuencias de un proyecto cognitivo como contrarespuesta a las promesas de la ratio moderna. Un proyecto de esta clase, sin embargo, tropieza con la subsistencia de una sintaxis que propaga las sombras de la esencialidad desaparecida. ¿Qué “queda tras la muerte de Dios?”, se pregunta Amar Díaz: “Solo los edificios levantados para honrarlo, las iglesias, que dejan de ser sepulcros y
de la Universidad Complutense de Madrid (2009), entre otros. Parte de su obra ha sido reunida en Oración del impuro, publicada por la Universidad Nacional en el 2004, y reeditada por la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana en el 2010. 465
Bustos Aguirre, “El nombre”, en Oración del impuro, Bogotá, Universidad Nacional, 2004, p. 263. De ahora en adelante, para referirnos a los poemas de Bustos, citaremos entre paréntesis las iniciales del libro: OI (Oración del impuro) y MLB (Muerte y levitación de la ballena), el nombre del poema y el número página correspondiente. 466
Esalas, Robinson, “La poesía, instinto de vuelo (Entrevista a Rómulo Bustos Aguirre)”, en Espejo, n° 4, Universidad de Cartagena, 2010, p. 20. 467
Beristáin, Helena, Análisis e interpretación del poema lírico, México, UNAM, 1997, p. 55. 468
Friedrich, Hugo, Estructura de la lírica moderna: de Baudelaire hasta nuestros días. Barcelona, Seix-Barral, 1958. 469
Santos García, Emiro, “El jardín y la torre: poéticas de la culpabilidad y la inocencia en Héctor Rojas Herazo y Giovanni Quessep”, en Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, n°10 (Julio-Diciembre), Universidad del Atlántico-Universidad de Cartagena, 2009.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
236 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
monumentos para convertirse en las ruinas. El problema, es que estas mismas ruinas se convertirán en los cimientos de nuestra cultura moderna […]”470. Veremos en las siguientes líneas cómo la sospecha, la ironía, el heraclitismo y la metamorfosis se oponen en Bustos Aguirre a la racionalización del símbolo en la imaginación occidental, disolviendo la continuidad figurativa del mito judeocristiano, la leyenda fantástica y el logos demostrativo, así como afirmando las posibilidades enunciativas del silencio471. En su poesía estos escombros se materializan, en un primer momento, en una de las figuras aladas más persistentes de la imaginación mediterránea: la de Ícaro. “Tal vez/ llevamos alas a la espalda”, leemos en El oscuro sello de Dios (1988): “Y no sabemos” (OI, “Ícaro dudoso”, 25). Semejante figura estructura las dos partes en que se divide su primer poemario. Habla desde una silenciosa melancolía: una invitación al viaje, una herida angélica. Consignado por escrito en Pausanias, Diodoro y Estrabón, el mito de Ícaro ha sido cantado con diversas entonaciones. Autores como Ovidio destacan en su historia las recompensas de la desobediencia. En las Metamorfosis (c.a VIII d.C), por ejemplo, el poeta romano cuenta cómo Dédalo instruye a su hijo en las artes del vuelo: “Recuerda, Ícaro, has de moverte a una altura intermedia, para que la humedad no haga pesadas las plumas si vuelas demasiado bajo, y para que el sol no las abrase si vuelas demasiado alto”472. Padre e hijo se lanzan entonces al abismo azul, siendo confundidos con dioses por los pescadores de Creta –dominan el aire con sus máquinas aladas–; pero Ícaro “empezó a disfrutar con el audaz vuelo, abandonó a su guía, y atraído por el cielo, se abrió a la altura”. Entonces el “sol abrasador ablandó la cera perfumada que mantenía unidas las plumas”473. Poetas renacentistas como Sannazaro, Tansilio y Tasso han visto en el mito de Ícaro “un ejemplo de la ambición humana premiada con la inmortalidad”: una suerte de heroísmo artístico, incluso amatorio474. Parodiado por Góngora como “Ícaro de bayeta” o “funeral avestruz”475, y sublimado durante el Romanticismo
470
Amar Díaz, Mauricio, “La gramática como Dios. Reflexiones en torno al lenguaje en Nietzsche y Benjamin”, en Bajo palabra (II), n° 7, 2012, p. 545. 471
En Muerte y levitación de la ballena encontramos los siguientes versos: “[…] acaso el silencio quisiera ser dicho/ Pero acaso el silencio pudiera ser dicho/ Acaso lo dicho es ya silencio/ […]// Acaso el poema: todas las anteriores” (MLB, “Para Wittgenstein”, 27). 472
Ovidio, Metamorfosis, Madrid, Espasa-Calpe, 2007, Lib. III, 263. 473
Ibíd., p. 264. Apolodoro lo cuenta con similares palabras: “Cuando Minos se enteró de la huida de Teseo y sus acompañantes, encerró en el laberinto al culpable Dédalo con su hijo Ícaro […] Entonces Dédalo fabricó alas para él y su hijo, y advirtió a éste en el momento de levantar el vuelo, que no volara muy alto para que no se soltasen las alas al derretirse la cola por el sol, ni cerca del mar para que no se desprendiesen por la humedad. Pero Ícaro, entusiasmado, desoyendo los consejos de su padre, voló cada vez más alto, hasta que, fundida la cola, cayó al mar […]” (Biblioteca, Ep. 1, v. 12-3). 474
Turner, John, “Góngora y un mito clásico”, en Nueva revista de filología hispánica, vol. XXIII, n° 1, México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, 1974, pp. 88. 475
“Cíclope no, tamaño como el rollo/ ¿Volar quieres con alas de pollo/ estando en cuatro pies a lo pollino?”. Góngora y Argote, Luis de, “CLXXII. Al túmulo que la ciudad de Córdoba hizo á las honras de la reina nuestra señora doña Margarita de Austria”, en Poetas líricos desde los siglos XVI y XVII. Madrid: M. Rivadeneyra, 1854, p. 417.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
237 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
como el arquetipo del hombre idealista burlado por sus ilusiones476, el mito adquiere una connotación escéptica y desencantada en Bustos Aguirre. La imposibilidad del vuelo no radicará, al menos no de una manera definitiva, en una hybris o pecado de altura, sino en tanto el lenguaje con que se nombra el vuelo parte de una sacralidad muerta, o en todo caso, desubstancializada. Prueba de ello son las vacías liturgias que recrea “Ícaro abrasado”: exvotos y templos en soledad, alas ciegas y ofrendas calcinadas. “Extraño exvoto/ en un templo ya vacío/ cuelgan mis dos alas abrasadas” (OI, “Ícaro abrasado”, 53). Bustos Aguirre se aparta del moralismo clásico y del angelismo rojasheraciano –de la procedencia angélica de su Adán–, conjeturando una divinidad interior que asoma en el hombre y que no le ha preexistido. Descubrimos en un poema como “Ícaro dudoso” la sospecha de alas vestigiales, pero por alguna razón Ícaro no las recuerda: tal vez nunca han existido, o siempre han estado allí. El joven no duda así tanto de las promesas o amenazas del vuelo, como de la contingencia de sus extremidades plumadas. Esta duda trasciende el puro silogismo, para convertirse en precipicio existencial, en olvido y autodesconocimiento. “Hay alguien que yo sé morándome/ Arrastra sus alas de ángel sonámbulo/ como quien busca una puerta/ entre largos corredores/ […]/ Quizás me existiera desde siempre/ ¿De qué ancho cielo habrá venido/ este huésped que no conozco?” (OI, “Hay alguien que yo sé morándome”, 28). Alas inservibles que se han convertido en un pesado lastre. El ángel del poema avanza a tientas, “triste de sí”, “sonámbulo”, como quien persigue un despertar o un alumbramiento. Bastante significativo es el hecho de que el autor reúna sustratos paganos y judeocristianos, pero desprovistos de un monolitismo doctrinal. Proliferan en sus versos intertextualidades con la mitología griega y la poesía persa, con la lírica bengalí, el budismo zen y la literatura de aventuras y fantástica, así como con una imaginería popular caribeña: cósmicas palenqueras, bailarines negros, traspatios iluminados, animales vernáculos. Esta oscilación no se resuelve en la seguridad de una ortodoxia personal, como ocurría con Guillermo Valencia –el catolicismo como profesión de fe del autor–, sino en una destemporalización de la imaginación cultural dominante: la necesidad de fundar nuevos lenguajes o re-escribir los anteriores477.
476
Elvira Barba, Miguel Ángel, Arte y mito: manual de iconografía clásica, Silex Ediciones, 2008, p. 412. Una revisión del mito en el Renacimiento y en el Siglo de Oro, está en Fucilla, Joseph, “Etapas en el desarrollo del mito de Ícaro en el Renacimiento y en el siglo de Oro”, en Hispanófila, n° 8, 1960, pp. 1-34. Robert Vivier ha escrito en francés un libro sobre la hermandad de Ícaro y Faetón: Frères du ciel, quelques aventures poétiques d’Icaro et de Phaéton, Bruselas, S/E, 1962. Morabito, por su parte, ha desarrollado el tema de la caída de ambos jóvenes en dos obras del Siglo de Oro español: “El tema de la caída en el Siglo de Oro”, en Juan de Pineda (Ed.). Memoria de la palabra: Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, vol. II, Burgos-La Rioja, 15-19 de julio, 2002, pp. 1355-1366 477
Ante las lecturas de Guillermo Valencia como un poeta escindido entre el paganismo y el cristianismo, Jaramillo Zuluaga recuerda su confesada ortodoxia católica. Véase Zuluaga, Jaramillo, “Guillermo Valencia (1873.1943)”, en Historia de la poesía colombiana, Bogotá, Ediciones Casa Silva, 1991, p. 223-4. En una entrevista con Patiño Romero, por lo demás, Bustos afirma: “Yo sigo valorando a un poeta no muy amado, tal vez merecidamente, Guillermo Valencia. Mis [primeros] poemas tenían ese sello, me faltaban lecturas contemporáneas”. Patiño Romero, Frank, “Entre libros y árboles (entrevista a Rómulo Bustos Aguirre, 2002)”:
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
238 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El poeta retoma figuras y geografías míticas. Las aguas del Leteo –simbolismo también presente en Giovanni Quessep como la flor de loto que acaso entregue el esperanzador olvido478– devoran a Ícaro y al ángel. ¿Cuál ha sido el “error”? ¿Cómo borrarlo? El hablante lírico de “Ícaro abrasado” procura curarse de sí mismo, ofrendando (o expiando) sus alas quemadas, chorreantes de cera, como un “extraño exvoto”. El exvoto opera aquí como metonimia y duplicación: “En el caso de los exvotos de cera, se trata de crear, por medio de la semejanza, una imagen que ejerza a modo de ʻdobleʼ de aquella parte física que se encuentra afectada y se desea sanar, o en su defecto, que ya ha sido sanada y se desea agradecer con su ofrenda a una determinada divinidad por su intercesión”479. Pero, ¿qué intenta propiciar o expiar Ícaro? ¿A cambio de qué ha entregado el vuelo y su humanidad? Milagro imperfecto: las alas están quemadas. Ofrenda ciega: no hay dioses conjurados. El hombre está enfermo de hombre. Desde este insostenible diálogo, se suplica por el vuelo, pero se entrega la elevación. Testimonio de una solipsista y pervertida metafísica que borra la seguridad del mundo en una “vasta ilusión del universo” (OI, “Náufragos”, 29). El intelecto de Ícaro no es capaz de trascenderse; la racionalidad conceptual no es suficiente como camino a una comprensión absoluta del cosmos: apenas es permitido “escuchar ecos/ del eterno banquete de los dioses” (“Desde Kayam”, 71). El mito de Ícaro expresa así, en palabras del francés Paul Diel, “sus dos significados: el deseo exaltado de elevación y la insuficiencia de los medios empleados”480. Tal como ocurre en “Tormenta”, de Giovanni Quessep, o en “…?...” y “La respuesta de la tierra”, de José Asunción Silva, los símbolos ascensionales fulguran como promesas, pero también como silencio. Escribe Quessep, en Después del paraíso (1961): “la luz de otros mundos que arde en ellas [las estrellas]/ enciende en mí las ansias inmortales”, pero después de “atravesar los abismales/ espacios, […]// nada se abre al corazón sediento/ del agua blanca de la vida eterna”481. Bustos Aguirre desconfía de la intelección del logos, pero también de las escalas simbolistas, vislumbrando –apenas insinuando en El oscuro sello de Dios– otra fuerza cotidiana, empática e intuitiva, que se desarrolla con mayor fuerza en En el traspatio del cielo (1993) y La estación de la sed (1998): “Mujeres grandes […]/ Sentadas parloteando en
http://papelessecundarios.wordpress.com/2010/07/15/romulo-bustos/ [Consultado en diciembre de 2012]. 478
Cf. “Parábola”, en Quessep, Giovanni, Metamorfosis del jardín: poesía reunida, 1968-2006, Barcelona, Galaxia Gutemberg , 2007, 104-106 479
Sans soleil, “El poder de las imágenes. Exvotos, ofrendas y otras prácticas votivas”: http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2012/07/Especial-exvotos-5-2.pdf [Consultado en diciembre de 2013]. “De manera fenomenológica se puede describir como todo objeto que sirve específicamente para manifestar el agradecimiento por un don o bienestar concedido por parte de un agente poderoso de orden metasocial, hacia actores (individuales y/o colectivos) intramundanos”. González, Jorge, Cultura(s). “Colección Culturas Contemporáneas”, México, Universidad de Colima, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 1986, p. 42. Una reflexión sobre los exvotos, la imagen, el cuerpo y el tiempo se encuentra en Didi-Huberman, Georges, Ex-voto: image, organe, temps, París, Bayard, 2006. 480
Diel, Paul, El simbolismo en la mitología griega, Barcelona, Labor, 1991, p. 45. 481
Quessep, Giovanni, “Tormenta”, en Después del paraíso, Bogotá, Antares, 1961, p. 29-30.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
239 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
lengua extraña/ como enormes diosas ya olvidadas/ Acaso mejor que el sabio/ conozcan sus cabezas/ el peso exacto de las cosas del mundo” (OI, “Palenqueras”, 58)482. Asistimos a una progresiva ironización de las epistemologías tradicionales que intentan descifrar y apresar el mundo: el saber “órfico”, que mira atrás y descubre la ilusión, abandonándose a la muerte; el conocimiento filosófico y científico, que oscurece e imposturiza la elementalidad; la seguridad de la geometría, que deviene evanescente, y la aspiración metafísica, asechada por la blancura de la cal en los sepulcros. Juega tanto con una resignada prevención y exaltación de la experiencia vital, como con una invitación a nombrar lo innombrable. Constantes presentes en sus seis poemarios, pero con diversos acentos: “No confíes en la respuesta del espejo/ que tu cuerpo interroga”, suscribe en “Socrática”: “Lo que somos o no somos/ es el secreto que hubiera salvado/ del suicidio a la esfinge tebana/ La verdad no es negocio de hombres/ Recuérdalo/ Siempre serás tu más íntimo forastero” (OI, 57). En “Hombre sentado en un escaño de piedra”, por su parte, el saber proviene de un no-saber, de recorrer muchos caminos y vagar demasiado, siendo consciente de las displicencias de los arcanos. El hombre acepta que sólo puede rozar el misterio, pero no le duele más de lo previsto: la rutina sofoca la nostalgia de infinito483. Bajo esta ondulante poética, dos poemas son especialmente reveladores: “De la levedad” y “De los sólidos platónicos”. En el primero, se relata la inevitable precipitación hacia arriba de un alma que desafía las “leyes” de la gravedad. El Guardián de la Puerta del Cielo, sir Isaac Newton –no San Pedro–, urgido por el posible peligro de que el alma alcance el Abismo y el Vértice de la Nada, le recomienda que pronuncie palabras pesadas y ominosas. Los intentos son en vano: el alma continúa elevándose. El Guardián de la Puerta padece, sin saberlo –el hablante lírico es enfático en ello–, su personal infierno, creado por las reglas de la mecánica clásica484. “De los sólidos platónicos” –en el mismo camino de “Euclidiano”, “De moscas y de almas” o “Para una sola cuerda”– continúa una sardónica reflexión, antipositivista, sobre el universalismo epistémico. “Esta cajita contiene el alfabeto del mundo [se refiere a la esfera, el icosaedro y la pirámide]/ con ellos
482
En el Teeteto, Platón apunta que el ridículo se mostró ya en un filósofo como Tales de Mileto, quien, por llevar la mirada clavada en el cielo y no en la tierra, cayó en un pozo. “Una moza del lugar”, narra al respecto Nicol, “expresó el buen sentido de la humanidad limitada cuando, burlándose de él, observó que más le valiera advertir lo que tenía a los pies, que andar investigando lo que pasa en las alturas”. Nicol, Eduardo, Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, 152. Así mismo, en el Teeteto, se habla del ridículo perdonable en el poeta: éste nunca tropieza, porque camina en las nubes. 483
“Imaginar que ha mirado todos los horizontes/ bebido de toda agua/ Habrá entendido ya que hay tanto de trampa/ en esta vida” (OI, “Hombre sentado en un escaño de piedra”, 60). 484
No dejamos de ver en el Newton de Bustos una confianza en entidades premetafóricas: una identidad de la palabra con la “cosa” nombrada, una seguridad en el desencriptamiento del mundo. Pope ha escrito sobre el físico inglés: “La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo: ʻSea Newtonʼ, y todo fue luz”. “¡Afortunado Newton”, exclama Einstein: “feliz infancia de la ciencia […] Para él la naturaleza era un libro abierto, cuyas palabras podía leer sin esfuerzo alguno”. Einstein, Albert, citado por Strathern, Paul, Newton y la gravedad, Madrid, Siglo XXI, 1999, p. 96.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
240 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
están construidos la piedra, la geometría inversa/ del cangrejo, los movimientos de un atleta/ y hasta los sueños” (OI, “De los sólidos platónicos”, 285). Los “sólidos” evocan en el hablante lírico formas astrales, animales y frutas: sutiles correspondencias con un sentido macrocósmico, analógico. Pero pronto desaparecen, arrojados en la basura por “la señora que me hace los oficios”, mucho más diestra en los menesteres cotidianos. ¿A qué responde esta desarticulación de las jerarquías intelectivas? ¿Qué motiva el destrozo de los centros fundacionales del pensamiento occidental? Teología, filosofía, botánica, zoología y física, son revisitadas y desmontadas. El poeta opone a la ambición de sistematizar el mundo, la impenetrabilidad del caos y el devenir, la nada que amenaza y constituye los seres: “Y ser tan sólo gótico sueño/ que empina sus altas torres/ a la nada” (OI, “Y ser tan sólo”, 73). Poemarios como Lunación del amor (1990), con sus exuberantes ángeles, o En el traspatio del cielo, con sus niños-pájaros, ciegos y maculados, problematizan los límites del saber, especialmente en dos dimensiones simbólicas: la angélica y la humana. Lucian Blaga se ha referido al “conocimiento paradisiaco” y al “conocimiento luciferino” como la distancia que existe entre una inteligencia que confía en los objetos como dados y otra que reconoce en los signos su mostración, pero también su ocultamiento485. Una distancia semejante se abate entre el Ángel y el Ícaro de Bustos Aguirre. Como cazadores encendidos o curiosos visitantes, los ángeles de su poética se derraman sobre la brevedad humana, inaprensibles y suntuosos, deteniéndose en el alma con “argumentos del aire” (90). El poeta los muestra caminando sobre el alba, en un enigmático lujo de luz. Aparecen como el reverso de la limitación gnoseológica humana: sus alas naturales, a diferencia de las de Ícaro, surcan los cielos sin temor a la caída, a menos que así lo deseen. Y si bien en Sacrificiales, el poeta revisará la contradictoria levitación del ángel –el mal que sostiene la pureza de su vuelo–, en sus primeros trabajos los límites son mucho más fuertes, y aunque dialécticos, abismales. Profundizan una diferencia ontológica, pero también un deseo de unión erótica. Ya Massimo Cacciari, siguiendo al neoplatónico griego Jámblico, ha escrito que “mientras que el conocimiento ʻes distinto de su objeto por alteridadʼ […] el Ángel conduce a una visión en la que sujeto y objeto llegan a ser una ʻmónadaʼ ” 486.
485
Blaga, Lucian, “El conocimiento luciferino”, en A Parte Rei, n° 55, 2008, pp. 1-81. En La imaginación simbólica, Durand sostiene que existen dos formas por medio de las cuales la conciencia se representa el mundo: una “directa”, que implica la mostración de la cosa misma en la mente, como ocurre con la percepción y la sensación; y una “indirecta”, que deviene de la imposibilidad de la cosa de representarse “en carne y hueso”, como, por ejemplo, los recuerdos infantiles, o la vida después de la muerte. En el caso de la representación indirecta, la ausencia del objeto llega a nosotros por medio de una “imagen”. Durand, Gilbert, La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu, 1968, p. 9. 486
Cacciari, Massimo, El ángel necesario, Madrid, Visor, 1989, p.15. Esta identidad, no obstante, es objetada por Tomás de Aquino: “[…] la misma naturaleza angélica es como un espejo que reproduce la imagen de Dios. Por el hecho de que el entendimiento y la esencia del ángel estén a una distancia infinita de Dios, se sigue que no pueden comprenderle ni ver, por su naturaleza, la esencia divina; pero no se sigue que no puedan tener conocimiento alguno de Dios. Lo que sucede es que, así como Dios está a una distancia infinita del ángel, así también el conocimiento que Dios tiene de sí mismo dista infinitamente del que el ángel tiene de Dios.” (S. Th., 1, q.56, art.3).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
241 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Puros, atroces y ciegos, testimonian la existencia de Dios, pero de igual forma su silencio. Anuncian el No-Nombre en una mañana que de tan luminosa se convierte en profunda noche. “Si alguien dijese que el propio Dios se ha aparecido a un Santo, sin intermediarios”, declara el Pseudo-Dionisio, “que sepa claramente por las Escrituras, que la naturaleza secreta de Dios, cualquiera que sea, nadie la ha visto y nadie la verá jamás” (De Caelesti hierarchia, IV, 180). El conocimiento negado del deus absconditus se confunde con el universo, desperdigado en sus criaturas; apenas intuido por los orbes angélicos, mas no totalmente accesible a ellos (Cf. Aquino, S. Th., 1, q.56, art. 3). De ahí que el hablante lírico de un poema como “El no-rostro” evoque al Moisés veterotestamentario que ruega por ver la gloria divina, pero que sólo consigue vislumbrar “la infinita gloria de su espalda”:
Esta epifanía del No-rostro encierra el límite y la posibilidad de toda mística Misericordia de la divinidad que se niega al elegido Su indecible esplendor lo devastaría
(MLB, “El no-rostro”, 42).
El hijo de Dédalo, sin embargo, imagina un cielo donde la epifanía es posible487. Aspira a un principio luminoso, pero que como el sol, con “toda la violencia de su resplandor”, en palabras de Avicena, “se sustrae a la mirada, y por esta razón su luz es el velo de su luz” (El relato de Hayy ibn Yaqzân, XXIII)488. La precipitación en Bustos Aguirre responde, efectivamente, a una vivencia del límite, metaforizada como abismo y encarnación. No estamos por ello de acuerdo con la lectura de Diel, cuando asegura que Ícaro alegoriza la vanidad y la imaginación perversa como patología psíquica489. El llamado solar y la caída se desenvuelven en una dimensión propia de la imaginación, que no puede más que realizarse en su propia agonía lingüística: el intento por transvasar una dimensión nouménica apenas conjeturable.
487
Cielo también imaginado por figuras como Sémele o Faetón. De Faetón conocemos su horrible precipitación, fulminado por el rayo de Zeus, tras intentar conducir los caballos del sol (Cf. Ovidio, Metamorfosis, I, v. 749-778). De Sémele, madre de Dionisos, tenemos una de las más tristes historias de imprudencia amorosa da la antigüedad clásica, equiparable –pero sin su final feliz– a la del Eros y la Psique del escritor romano Apuleyo. Relata Ovidio que la joven princesa tebana, instada por los celos de Hera y la curiosidad, pidió a Zeus que se le mostrara en todo su esplendor y sus insignias, como lo hacía al abrazar a Hera. “El cuerpo mortal de Sémele no pudo soportar la tumultuosa presencia de los elementos celestes y pereció abrasada por la ofrenda conyugal” (Ibíd., III, v., p. 308-9). 488
Al estudiar, en especial, el caso de Zeus, Vernant señala: “Zeus se manifiesta a través del cielo, pero al mismo tiempo es ocultado por él: una potencia sólo se ve a través de aquello que la potencia manifiesta ante los ojos de los hombres, pero, al mismo tiempo, desborda siempre todas sus manifestaciones: no se confunde con ninguna de ellas”. Vernant, Jean-Pierre, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Madrid, Siglo XXI, 2003, 90. 489
Diel, Paul, El simbolismo.., p. 45. El psicólogo francés propone la traducción de varios de los mitos más importantes de la mitología griega a la vida psíquica: la figura de Ícaro, en esta arquitectura interpretativa, representaría el “sentido velado de todos los mitos”, la “inagotable ampliación de un tema único que, […], sigue siendo, a pesar de la diversidad de las imágenes variables, el problema crucial de la vida: el conflicto esencial del alma humana, el combate entre espiritualización y perversión” (p. 49).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
242 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Ya sea en los contextos, griegos o cristianos, “la transgresión conduce siempre a una epifanía de la ley, de lo que es y debe ser”490; pero en los poemas de Bustos Aguirre se desliza la duda, en consonancia con la búsqueda de una intuición directa del no-ser. ¿Y si no hay ley? ¿Si no se puede acceder a ella de forma esencial, o al menos reflectiva? “Lleva el alma de regreso a casa, aconseja/ el sabio tibetano/ Y si el alma extravía los pasos en el camino/ Y si no hay camino/ Y si no hay casa/ Y si no hay alma que llevar de regreso a casa” (OI, “El perplejo”, 264). ¿Qué queda? Semejante acto de creación en medio del vacío permite sortear los peligros de la hipóstasis y de la alegoresis. El discurso poético se transfigura en un hermoso vacío, silencioso, musical; en la búsqueda de una coincidentia oppositorum. Para la metafísica platónica, las almas precipitadas a tierra han olvidado su glorioso pasado, y tras presenciar los turbios simulacros del mundo, se oscurecen en la confusión de las sombras. De ahí que la epistemología del filósofo griego sea un intento por trascender las barreras de la carne, reencontrándose con un origen primordial. La poesía, dentro de esta metafísica, participa de una sacralidad que no logra ser conmensurable con el discurso lógico; entronca con una dimensión donde los dioses se aproximan a los hombres y pueden decirle algo. Hesíodo, al pie de la montaña, presencia el advenimiento de nueve divinidades que, además de “verosímiles ficciones”, saben decir la verdad (Teogonía, v. 26-28); Ion, de regreso del teatro, confiesa ser dominado por fuerzas extrañas al momento de recitar al divino Homero, “el mejor y más próximo a los dioses de todos”491. Como “abundancia de totalidad”, ha llamado Schopenhauer a la difícil mensurabilidad del conocimiento poético, para responder a las críticas que niegan un saber a la poesía492. Esta genealogía nominal, proveniente de tiempos arcaicos, confundida con las cosmogonías y cultos mistéricos, pervive en la legitimación de algunas poéticas de cuño romántico y simbolista. Desaparece, no obstante, en Bustos Aguirre, como certeza fundacional: “Miro al cielo y aguardo las señales del trueno/ y de los pájaros”, pero este es un “juego cuya gracia tal vez es no entenderlo” (OI, “Tal vez mis pies sobre esta tierra”, 40). ¿Desemboca tal oscuridad en uno de los nihilismos más refinados de la poesía colombiana? ¿Nos remite a un naufragio, a un laberinto sin salida? El poeta sustrae su lírica de una participación exclusiva en las temporalidades ilustradas: su geosimbólica se decide por otras formas de decir poético, mucho más fragmentarias y discontinuas.
490
Morabito, María Teresa, “El tema de la caída en el Siglo de Oro”, en Juan de Pineda (Ed.). Memoria de la palabra: Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, vol. II, Burgos-La Rioja, 15-19 de julio, 2002, p. 1355. 491
Platón, Diálogos, Ediciones Ibéricas y L.C.L., 1968, vo. I, p. 374 492
Algunos interesantes estudios sobre la condena platónica de la poesía, se encuentran en Gadamer, Hans-Georg, “Platón y los poetas”, en Estudios de filosofía, n° 3, Medellín, Universidad de Antioquia, 1991, pp. 87-108; Cañas Quirós, Roberto, “La poesía en Platón (II Parte)”, en Revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica, vol. XXXVI, n° 88/89, Costa Rica, 1998, pp. 331-340; y en Von der Walde, Giselle, Poesía y mentira, Bogotá, Universidad de los Andes, 2010.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
243 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Podríamos decir que, ante la preocupación romántica por la formulación de nuevas mitologías que doten de sentido al mundo493, el poeta vuelve y cuestiona los fundamentos del logocentrismo occidental; mas no para instaurar un nuevo código inmóvil de representación de la realidad, o una nueva mítica –búsqueda tan cara en Rojas Herazo–, sino para posibilitar la expansión imaginativa que está más allá, más acá, de la restauración metafísica. En “Tinaja”, el yo lírico se refiere a cómo las preguntas del agua se abrazan y toman forma dependiendo del círculo del barro cocido: son moldeadas por su concavidad; negadas en su fluidez –el agua, ilimitada, cambiante, reveladora–. Pero el acto de quebrantar este círculo y convertirlo en elipse precede, y es, con suerte, el acontecimiento poético. Deberíamos indagar, pues, en lo singular de su gnosis poética, si queremos comprender la móvil arquitectura de una lírica que afirma el nombramiento en medio del cataclismo, después de él. Si la precipitación de Ícaro testimonia la destrucción de un orden dinámico, es necesaria una unificación –no sintética– de los opuestos. Asegura Bachelard que una imagen totalmente acabada cercena las alas la imaginación, pues la “imaginación es, sobre todo, un tipo de movilidad espiritual, el tipo de movilidad espiritual más grande, más vivaz”494. No hay en ésta una cohersión eidética, o impuesta por una analítica trascendental. Para el francés, la imaginación no corresponde a la capacidad de tomar imágenes de la realidad, sino de deformarlas, sobrepasando la realidad, cantando la realidad495. El mundo de los objetos se muestra, en este sentido, no como inmediatez categorizable, ni siquiera como externalidad objetiva, sino como la presencia de una ausencia: supresión de las formas perceptivas, concretas y formales bajo el dinamismo de lo irreal, del “azaroso”, pero “firme tejido que sostiene lo real por ti soñado” (MLB, “Evocando a G. Bateson”, 65). Los objetos dejan de sugerir ideas más verdaderas, más altas y esenciales; no remiten a una pre-existencialidad: “El ojo se deja habitar por la luz/ La luz entra en él como en su casa/ y allí se aposenta y edifica/ el juego de sombras del mundo” (OI, “El ojo”, 207)496. Hay una liquidación del causalismo dicotómico. El orden objetivo pierde cualidades materiales concretas, para afincase en el psiquismo imaginario, donde el universo surge al nombrarlo y no al traducirlo. Un poema como “Medallas”, de La estación de la sed, traza de modo epigramático las coordenadas de un heraclitismo poético con lenguaje propio: lo imaginario como medio y fin en sí mismo; el mundo como un vasto vacío
493
Advertía Friedrich Schlegel, en Diálogo sobre la poesía (1800), cierta falta de “soporte”, de “cielo” y “centro” para la poesía moderna, demasiado nutrida de intimidad y de nada. Proponía, como respuesta, la fundación de una nueva mitología, que, no obstante, era ya impracticable como solución o paliativo en una sociedad burguesa donde el arte y el artista habían sido marginalizados. Gutiérrez, Girardot, Rafael, Modernismo: supuestos históricos y culturales, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 85. 494
Bachelard, Gaston, El aire y los sueños, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 10. 495
Bachelard, Gaston, El agua y los sueños, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, p. 31. 496
Hay un poema de Roberto Juarroz, el cuarto de Poesía vertical VIII, que permite una comparación con este “juego de sombras” y con un poema como “La escritura invisible”: “[…] la mirada que escribe y borra al mismo tiempo/[…]/ que desvincula y une/ simplemente mirando./ La mirada que no es diferente/ afuera y adentro del sueño.// La mirada sin zonas intermedias./ La mirada que se crea a sí misma al mirar.” Juarroz, Roberto, Poesía vertical: antología esencial, Buenos Aires, Emecé, 2001, p. 82. (Las cursivas son nuestras).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
244 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
donde resuena el alma. “El mapa es nuestro único territorio/ Él también es el inexistente tesoro” (203). Relativización de las axiologías de la percepción física y moral. Ensanchamiento de la pureza emotiva no como limpieza o ausencia de mixturas, sino como elementalidad e intensidad. Esta inversión de los valores representacionales, la persecución de analogías insospechadas, el materialismo de lo invisible y la invisibilidad de lo material –dimensiones tradicionalmente separadas por la racionalidad occidental–, posibilitan que un pájaro no sea un pájaro, sino una “hoja suelta/ que no acaba de caer/ dulcemente prendida de las ramas del cielo” (“Pájaro”, 173); que un arcoíris devenga en el rastro “que dejan en su huida/ los nueve pájaros del corazón del cielo” (“Arcoíris”, 175); que una palenquera sea un profundo árbol: “Los niños miran los pies descalzos/ sobre la tierra/ buscando las raíces de este árbol/ en cuya copa maduran todos los frutos” (“Palenquera”, 171); o que un caballo, por un “mínimo” instante –durante el eterno instante en que sus cuatro patas vuelan–, sea un pájaro sobre la rosa de los vientos (MLB, “Ilímites”, 66-7). Metamórfica, lábil, la palabra de Bustos Aguirre golpea un “color imaginario”, nutrida de sueño, madurada en el viaje de lo imposible497. Tal ontopoética se desarrolla bajo una vivencia simbólica498. Recorre un “trayecto antropológico”, en palabas de Durand. El camino bidireccional entre “las pulsiones subjetivas y asimiladoras y las intimaciones objetivas que emanan del medio cósmico y social” (Las cursivas son del autor)499. El poema fulgura como un entramado de signos, necesarios y esenciales, más no trascendentales, cuya opaca cognición funda formas alternas de conocimiento y des-conocimiento, en las que se crea tanto el mundo, como el “yo” en el mundo, y el mundo en él. Paradoja, ironía, simbolismo equívoco, materialismo
497
La visión contemplativa de algunos de sus pequeños poemas, así como el tono meditativo en los de mayor extensión, remiten a un registro sapiencial que encontramos en algunas vertientes del budismo zen: una búsqueda de liberación del pensamiento. “Al dejar pasar los pensamientos y al dejar de elegir y rechazar, se manifiesta la conciencia hishiryo. […]”, comenta Bouay et. al.: “Dejar pasar los pensamientos no reduce el campo de la conciencia, sino que hace realidad la condición ideal del psiquismo humano. El pasado y el presente se trascienden”. Bouay, Michel; Kaltenbach, Laurent & Smedt, Evelyn de, Zen, Barcelona, Kairós, 1998, p. 68. 498
“[…] el fruto de esta aproximación entre la realidad y la interioridad humana”, comenta Salazar Quintana sobre Bachelard, “no es otra cosa que el símbolo, una vivencia simbólica. Es esta imaginación simbólica la que rige no solo el total de las creencias y pasiones humanas, sino sus ideales de conocimiento, estos que el arte, la filosofía y la ciencia han intentado encontrar cada uno por vías aparentemente distintas, pero que, en el fondo, hablan de un mismo principio: el de la ensoñación de la materia.” Salazar Quintana, Luis Carlos, “La fenomenología de la imaginación y la ensoñación creante en Gastón Bachelard”, en Synthesis, n° 41, (Enero-Marzo), 2007, pp. 41-52: http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2008/03/17/synthesis_no_41/ 499
Durand, Gilbert, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, Taurus, 1982, p. 35. Una “génesis recíproca” que procura superar la sobredeterminación de la imagen, para encontrar las dinámicas de la vivencia imaginaria, no devaluada por racionalizaciones materiales, morales o referenciales. El estructuralismo figurativo durandiano propone una epistemología que restaure la integralidad humana, convertida en radical dicotomía –donde el sujeto se ha separado del objeto, olvidando los puentes del sueño y la imaginación–, una destrucción del causalismo lógico y un principio de no-dualidad lógica, dinámico, móvil, relacional, diverso. Cf. Franzone, Mabel, “Para pensar lo imaginario: una breve lectura de Gilbert Durand”, Alpha, n° 21 (Diciembre), Osorno, 2005, pp. 121-137.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
245 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
y autoreferencialidad, hacen parte de esta particular vivencia que trastorna la convencional morfología del mundo. Poemas como “Lo eterno” despliegan la primacía de lo cambiante, de lo no idéntico, de lo que no puede ser apresado, porque se transforma constantemente, como un Proteo que ni siquiera es él mismo en la abatida paciencia de sus aguas: “Lo eterno siempre está ocurriendo/ ante tus ojos// Vivo y opaco como una piedra// Y tú debes pulir esa piedra/ hasta hacerla un espejo en que poderte mirar/ mirándola/ Pero entonces el espejo ya será agua y escapará/ entre tus dedos// Lo eterno está siempre en fuga ante tus ojos” (OI, 247). ¿Cómo medir esta sinuosidad? ¿En qué vasija encerrar el agua de una eternidad que no devalúa ontológicamente el tiempo, como San Agustín, ni tampoco eleva su destructora asunción, como Héctor Rojas Herazo? “Todo, en verdad, fue construido por el tiempo”, escribía el poeta toludeño en Rostro en la soledad (1952): “Él quiso ser ladrillo y bronce/ y sopló en nuestras manos/ para que aprisionáramos el aire y el perfume/ en el recinto de los edificios”500. Por el contrario, vemos en Bustos Aguirre una pérdida de la linealidad temporal, una suspensión de la trama que no conoce un único final, sino la libertad y la condena en el espacio en blanco que no ha sido llenado, pero que se agita como fulminante potencialidad: “Aves perversas/ han comido todas las marcas, las migajas/ protectoras/ Hansel y Grethel/ están ahora solos en el terrorífico bosque” (MLB, “Cuento”, 17). Las posibilidades de una historia no cerrada, ni tampoco cíclica, abocan al poema y al lector a un juego de espejos, tan infinito como sea posible en los juegos de lenguaje. Proviene de allí la agitación de su incesante bestiario: moscas, mariapalitos, cenzontles, mandriles, zaínos, garcetas, ballenas, medusas, mantarayas; así como su registro irónico, que no debe cifrarse en tanto visión desencantada o divertimento retórico. Descubrimos más bien una pretensión de la palabra por no alcanzarse a sí misma, por contradecirse. “Paradoja e ironía son así inseparables y se emparentan con la metáfora”, afirma Laura Hernández: “[…] son situaciones límite del sentido porque, si bien no dicen lo que dicen, sí dicen algo que sólo se puede decir así, poniéndose en entredicho el espacio de lo significativo, pues en su no decir dicen que no puede decirse todo, y que lo decible sólo es posible decirlo porque existe lo indecible”501. Como Juarroz, Bustos Aguirre es un animado lector de Wittgenstein. El epígrafe de Muerte y levitación de la ballena rescribe el séptimo aforismo del Tractatus lógico-philosophicus: “De lo que hay que callar hay que balbucir claramente” (13)502. El poeta insiste en una oscura claridad, que no se confía en la mistificación, pero tampoco en la inanición de las formas: la imaginación puede construir casas invisibles, escaleras dúctilmente labradas y peldaños que no conducen a ninguna parte. Como el Luis Carlos López de “Esto pasó en
500
Rojas Herazo, Héctor, “El habitante destruido”, en Obra poética, 1938-1995, Bogotá, Instituto Caro y Cuero, 2004, p. 33. 501
Hernández, Laura, “Ironía y método en la filosofía de Wittgenstein”, en Signos filosóficos, n° 6, (Julio-Diciembre), 2001, p. 154. 502
El texto original de Wittgenstein sentencia: “De lo que no se puede hablar hay que callar”.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
246 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
el reinado de Hugo”503, Bustos Aguirre sabe de la ilusión del ideal al final de las escalas; no obstante, se deshace con desenfado de las certezas realistas que, como contrapeso, ha escogido el poeta cartagenero. Para Bustos, las escaleras deben ser un no-lugar, responder a un “arte de no mirar”:
Construye clavo a clavo una escalera Y ya concluida desciende por ella y a medida que bajes ve deshaciendo con esmero cada peldaño Que solo quede su fulgor ciego […] Esto podría ser suficiente
(MLB, “Escalera”, 60).
El lenguaje del poema, una vez iluminado o enturbiado, no deberá utilizarse nuevamente. Tiene que arrojarse, transformarse tantas veces como sea necesario. Combatir en el límite. Deshacerse del objeto. Es por ello que visita la ironía, “[...] en tanto que toma a cada instante consciencia de que el objeto no tiene realidad alguna, [...]” e “impugna la realidad de cada fenómeno a fin de salvarse a sí mismo en la negativa independencia con respecto a todo”504. El carácter no dogmático de la poesía de Bustos Aguirre –renuente a moralismos prefijados– construye de este modo un bestiario inalcanzable, que se vuelve contra la tradicional concepción alegórica como emblema de otro decir, invariable y foráneo505. “Pájaro numeroso el Cenzontle/ […]”, leemos en Muerte y levitación de la ballena (2010): “De cuatrocientos cantos habla la etimología náhuatl// Pero a veces pareciera cansarse/ de ser tantos pájaros/ y ensaya un misterioso silencio// […]/ como si se escuchara a sí mismo callando/ […]// Es, quizás, entonces, más cenzontle el cenzontle” (“Cenzontle”, 51). El mundo natural, como espejo de una exterioridad, se contrae: deviene en tautagoría. Bustos Aguirre baraja un álbum, juega con los títulos de un apócrifo o irónico tratado –
503
“Subí por la escalera/ del ideal,/ siguiendo una ilusión.// Pero me fue de una manera/ mal,/ porque di un resbalón// ¡Y enorme desengaño!/ Me atormenta y mortifica// mucho más el daño/ de una cuenta/ que adeudo en la botica”. López, Luis Carlos, Obra poética, Bogotá, Círculo de Lectores, 1984, p. 99. 504
Kierkegaard, citado por Hernández, Laura, “Ironía y método…”, p. 158. 505
En “Los animales prodigiosos: último eslabón de la evolución del bestiario medieval”, Luesakul anota: “Según López Parada, en Hispanoamérica el bestiario recupera su vigencia y popularidad a partir de los años 50, hecho confirmado por la lista de libros publicados que pertenecen a esta tradición: Bestiario de Julio Cortázar (1951), Mundo animal de Antonio Di Benedetto (1953), Manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero (1957), “Bestiario” en Estravagario de Pablo Neruda (1958), Punta de plata de Juan José Arreola (1959), Historia natural das Laranjeiras de Alfonso Reyes (1959), Nuevo diario de Noé
de Germán Arciniegas (1963), “Parque de diversiones” de José Emilio Pacheco(1963), “Bestiario” de Enrique Anderson Imbert (1965) y El gran zoo de Nicolás Guillén (1967), entre otros”. Luesakul, Pasuree, “Los animales prodigiosos: último eslabón de la evolución del bestiario medieval”, en Taller de letras, n° 42, Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008, p. 146.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
247 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
colección de animales, plantas y ángeles que evita cualquier trabazón narrativa, germinando en el esplendor del instante–. A diferencia de los animales que llenan los bestiarios medievales (algunos de los cuales habitan los confines del mundo, más allá de la ecúmene, en las tinieblas exteriores, o en las más inalcanzables simas), la animalística del poeta es marcadamente vernácula y “realista”:
No hay gacelas por estas tierras Pero existe el zaíno La carne del zaíno –dicen– sabe tan bien como la de la gacela Es verdad que no tiene prestigio literario pero ambas hacen igual a la garra del tigre
(OI, “Cinegética”, 281).
Heredero lúdico de las zoologías fantásticas y realistas latinoamericanas –pensamos en Borges, en Cortázar, pero también en la teriología cotidiana de Gómez Jattin–, el bestiario de Bustos Aguirre se ubica en un más acá, en una desprendida inmanencia. Lo misterioso radica precisamente en su pasmosa naturalidad, en su inevitabilidad. El registro aparentemente didáctico de algunos de sus poemas contamina no sólo la fauna, sino también la flora de sus universos discontinuos. En “Tropismos”, el hablante lírico relata: “Dicen/ que el girasol es una flor que ora/ porque vuelve siempre su rostro hacia/ el esplendor// Gigante oración de numerosos pétalos” (MLB, 44). ¿Hay en ello una certeza del movimiento como excentricidad? ¿Podemos hablar de la confirmación de un centro oculto y cerrado? Aunque la analogía botánica es perfecta, formalmente hablando, y las correspondencias son en apariencia “naturales”, el poeta no se detiene en la seguridad vertical de la alegoría, sino que da un nuevo paso y compara el alma humana con el girasol. Ésta, según se dice en algunas tradiciones, “cegada por su propia luz”, se vuelve a sí misma, en ofuscación y mismidad, girando en torno a la sombra que la agita: “Girasol… girasomba… girasol…// La una está arriba, la otra está abajo/ […]/ Las dos son reales, las dos son irreales/ Las dos son la nada, las dos son el infinito” (Ibid., 45). No hay un referente final que valide alguno de los términos, que nos diga dónde reside el centro solar o el vértice umbroso. El poema no acaba con la certeza del descubrimiento, sino en un infinito centro creativo, que evoca en algunos aspectos la ensoñación materialista de Gaston Bachelard: “Misteriosa es la flora del espíritu/ Extraños los tropismos de la imaginación” (Ibíd.). El movimiento del lenguaje destruye la posibilidad de un legendarium o narrativa lineal, sistemática, sucesiva y condenatoria. Colinda, en muchos modos, con una suerte de lógica deleuziana –“imagen-movimiento”–, donde desaparecen los conceptos, vueltos materia, organicidad provisoria, monadología. El animal, la planta –la figura: diremos– devienen en acontecimiento, apagando la continuidad y evitando que el mito se convierta en historia. “Aislar” la figura, escribe Deleuze en Lógica de la sensación, “es el
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
248 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
medio más sencillo, necesario aunque no suficiente, para romper con la representación, cascar la narración, impedir la ilustración, liberar la Figura: atenerse al hecho”506. Como ocurre en la antigua batalla entre la tortuga y Aquiles, el más agitado movimiento es la búsqueda del no movimiento, pero ya este no-moverse confirma una enérgica voluntad de ser: “Todo llama a la transformación, nada quiere permanecer fijo a su ser/ […]// Pero la inmóvil mariapalito sólo quiere ser mariapalito” (OI, “Contra Parménides o la mariapalito”, 287-8). Los poemas se tornan concretos, materiales, sin perder por ello la relacionalidad dentro de un poemario o en el organismo vivo de la obra poética. Producen una imagen que puede deslindarse de la secuencia y ensayar nuevas aproximaciones al vacío, para no cerrarse. En este volverse sobre sí mismo, en este dinamismo centrífugo, el hablante lírico alcanza algunas veces una anagnórisis que se corresponde muy bien con los tropos de una imaginación que metamorfosea al ángel en animal de tierra y al hombre en inesperado monstruo, hasta el punto de revelar en el arcángel la presencia demoniaca, o en el caballero medieval el monstruoso dragón:
Derrotados todos los dragones te recoges exhausto sobre ti mismo y escuchas con horror el íntimo resuello del endriago que ha aterrado tus sueños
(OI, “San Jorge”, 261).
Hay aquí una cercanía con poemas como “Las úlceras de Adán”, de Rojas Herazo, o “Acantilado”, de Giovanni Quessep. Mas si en Rojas Herazo prima una imaginación solar y un tiempo lineal, donde la figura del desterrado –agónica, turbia– alcanza un saber trágico, marcado por el dolor y la derrota; si en Giovanni Quessep se configura una visión lunar, circular y sintética, que propende por el re-encantamiento del mundo posterior al desastre507, en la poesía de Bustos Aguirre se expande un materialismo imaginario que encuentra en el ruido y el silencio el movimiento en espiral. De ahí que su gnosis apunte a una forma de sabiduría que se deshace de la causalidad primordial, de míticas concretas, inmersa en un bosque donde los símbolos no han sido prometidos. “Me pregunto: ¿Por qué escribo poesía?”, reza el poema “Cuento”: “Y desde algún lugar del misterioso bosque/ […]/ responde el lobo/ moviendo socrático la peluda cola:/ –Para conocerte mejor” (MLB, 17). Al igual que en el mito griego de Proteo –el preolímpico anciano del mar, hermano del león, de la serpiente, el leopardo, el cerdo, el agua y el árbol–, el poema se despliega en sus “opuestos”, abrasándose. Desarrolla un continuum que reivindica la imaginación creadora y la materialidad de la imagen poética: un conocimiento en busca de su liberación. Para ello, no obstante, ha tenido que ir aún más lejos que el dios griego y renunciar a una identidad formal primitiva, como la
506
Deleuze, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Madrid, Arena Libros, 2002, p.14. 507
Santos García, Emiro, “El jardín y la torre…”.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
249 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
materia que sigue “siendo ella misma a despecho de toda deformación, de toda división”, de toda limitación formal508. En este sentido, Proteo, pero también Ícaro, el Ángel y Newton, San Jorge y el Cenzontle, devienen como una más de las metamorfosis del ser, como otro de sus estruendosos silencios.
BIBLIOGRAFÍA Amar Díaz, Mauricio, “La gramática como Dios. Reflexiones en torno al lenguaje en Nietzsche y Benjamin”, en Bajo palabra (II), n° 7, 2012, pp. 543-553. Apolodoro, Biblioteca, Madrid, Planeta-DeAgostini, 1996. Bachelard, Gaston, El aire y los sueños, México, Fondo de Cultura Económica, 1997. _______________, El agua y los sueños, México, Fondo de Cultura Económica, 1978. Benjamin, Walter, “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”, en Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones, IV, Madrid, Taurus, 1991, pp. 59-74. Beristáin, Helena, Análisis e interpretación del poema lírico, México, UNAM, 1997. Blaga, Lucian, “El conocimiento luciferino”, en A Parte Rei, n° 55, 2008, pp. 1-81. Bouay, Michel; Kaltenbach, Laurent & Smedt, Evelyn de, Zen, Barcelona, Kairós, 1998. Bustos Aguirre, Rómulo, Oración del impuro, Bogotá, Universidad Nacional, 2004. ___________________, Muerte y levitación de la ballena, Madrid, Universidad Complutense, 2010. Cabañas, Pablo, “La mitología latina en la novela pastoril. Ícaro o el atrevimiento”, en Revista de Literatura, I, Madrid, 1952, pp. 453-460. Cacciari, Massimo, El ángel necesario, Madrid, Visor, 1989. (Traducción de Zósimo González). Cañas Quirós, Roberto, “La poesía en Platón (II Parte)”, en Revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica, vol. XXXVI, n° 88/89, Costa Rica, 1998, pp. 331-340. Deleuze, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Madrid, Arena Libros, 2002. Didi-Huberman, Georges, Ex-voto: image, organe, temps, París, Bayard, 2006. Diel, Paul, El simbolismo en la mitología griega, Barcelona, Labor, 1991. (Traducción de Mario Satz). Durand, Gilbert, La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu, 1968.
508
Bachelard, Gaston, El agua y los sueños, p. 9. “Pensada en esa perspectiva de profundidad, una materia es precisamente el principio que puede desinteresarse de las formas”, reflexiona Bachelard. “No es la simple carencia de una actividad formal. Sigue siendo ella misma a despecho de toda deformación, de toda división”. Insondable, como el misterio; inagotable, como el milagro. (p. 9-10).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
250 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
_____________, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, Taurus, 1982. (Traducción de Mario Armiño). Elvira Barba, Miguel Ángel, Arte y mito: manual de iconografía clásica, Silex Ediciones, 2008. Esalas, Robinson, “La poesía, instinto de vuelo (Entrevista a Rómulo Bustos Aguirre)”, Espejo, n° 4 (Enero-Junio), Cartagena, Universidad de Cartagena, 2011, pp. 19-21. Espinoza, Diana Alejandra, “El sujeto enunciador lírico: aproximaciones a su problemática”, Escritos, n° 33 (Enero-Junio), México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2006, pp. 65-77. Franzone, Mabel, “Para pensar lo imaginario: una breve lectura de Gilbert Durand”, Alpha, n° 21 (Diciembre), Osorno, 2005, pp. 121-137. Friedrich, Hugo, Estructura de la lírica moderna: de Baudelaire hasta nuestros días. Barcelona, Seix-Barral, 1958. (Traducción de Juan Petit). Fucilla, Joseph, “Etapas en el desarrollo del mito de Ícaro en el Renacimiento y en el siglo de Oro”, en Hispanófila, n° 8, 1960, pp. 1-34. Gadamer, Hans-Georg, “Platón y los poetas”, en Estudios de filosofía, n° 3, Medellín, Universidad de Antioquia, 1991, pp. 87-108. (Traducción de Jorge Mario Mejía). Góngora y Argote, Luis de, “CLXXII. Al túmulo que la ciudad de Córdoba hizo á las honras de la reina nuestra señora doña Margarita de Austria”, en Poetas líricos desde los siglos XVI y XVII. Madrid: M. Rivadeneyra, 1854, p. 439. González, Jorge, Cultura(s). “Colección Culturas Contemporáneas”, México, Universidad de Colima, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 1986. Gutiérrez, Girardot, Rafael, Modernismo: supuestos históricos y culturales, México, Fondo de Cultura Económica, 2004. Hernández, Laura, “Ironía y método en la filosofía de Wittgenstein”, en Signos filosóficos, n° 6, (Julio-Diciembre), 2001, pp. 153-165. Jaramillo Zuluaga, Jaime, “Guillermo Valencia (1873.1943)”, en Historia de la poesía colombiana, Bogotá, Ediciones Casa Silva, 1991, pp. 222-236. Juarroz, Roberto, Poesía vertical: antología esencial, Buenos Aires, Emecé, 2001. López, Luis Carlos, Obra poética, Bogotá, Círculo de Lectores, 1984. Luesakul, Pasuree, “Los animales prodigiosos: último eslabón de la evolución del bestiario medieval”, en Taller de letras, n° 42, Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008, pp. 143-158. Morabito, María Teresa, “El tema de la caída en el Siglo de Oro”, en Juan de Pineda (Ed.). Memoria de la palabra: Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, vol. II, Burgos-La Rioja, 15-19 de julio, 2002, pp. 1355-1366.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
251 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Nicol, Eduardo, Formas de hablar sublimes: poesía y filosofía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. Ovidio, Metamorfosis, Madrid, Espasa-Calpe, 2007. (Traducción y notas de Ely Leonetti Jungl). Patiño Romero, Frank, “Entre libros y árboles (entrevista a Rómulo Bustos Aguirre, 2002)”: http://papelessecundarios.wordpress.com/2010/07/15/romulo-bustos/ [Consultado en diciembre de 2012]. Platón, Diálogos, Ediciones Ibéricas y L.C.L., 1968. Rojas Herazo, Héctor, Obra poética, 1938-1995, Bogotá, Instituto Caro y Cuero, 2004. (Estudio preliminar y notas de Beatriz Peña Dix). Quessep, Giovanni, Después del paraíso, Bogotá, Antares, 1961. _______________, Metamorfosis del jardín: poesía reunida, 1968-2006, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2007. Salazar Quintana, Luis Carlos, “La fenomenología de la imaginación y la ensoñación creante en Gastón Bachelard”, en Synthesis, n° 41, (Enero-Marzo), 2007, pp. 41-52: http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2008/03/17/synthesis_no_41/ [Consultado en agosto de 2009]. Sans soleil, “El poder de las imágenes. Exvotos, ofrendas y otras prácticas votivas”: http://revista-sanssoleil.com/wp-content/uploads/2012/07/Especial-exvotos-5-2.pdf [Consultado en diciembre de 2013]. Santos García, Emiro, “El jardín y la torre: poéticas de la culpabilidad y la inocencia en Héctor Rojas Herazo y Giovanni Quessep”, en Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, n°10 (Julio-Diciembre), Universidad del Atlántico-Universidad de Cartagena, 2009, pp. 13-34. Strathern, Paul, Newton y la gravedad, Madrid, Siglo XXI, 1999. Turner, John, “Góngora y un mito clásico”, en Nueva revista de filología hispánica, vol. XXIII, n° 1, México, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, 1974, pp. 88-100. Vernant, Jean-Pierre, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Madrid, Siglo XXI, 2003. Vivier, Robert, Frères du ciel, quelques aventures poétiques d’Icaro et de Phaéton, Bruselas, S/E, 1962. Von der Walde, Giselle, Poesía y mentira, Bogotá, Universidad de los Andes, 2010. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus, Barcelona, Altaya, 1997.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
252 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PERSONAJES DE LO COTIDIANO EN LA REPRESENTACIÓN DE LA
CIUDAD A PARTIR DE LA MUERTE EN LA CALLE, DE JOSÉ FÉLIX
FUENMAYOR
HERNANDO MOTATO C.
Universidad Industrial de Santander Para el desarrollo de esta propuesta es necesario pensar la ciudad desde la perspectiva de lo estético y cómo este espacio de la realidad está presente en el proceso creativo en la narrativa de José Félix Fuenmayor (Barranquilla, 1885- 1966). Esta realidad espacial es el escenario para el éxodo del campesino y en ella dicho personaje asimila las formas de vida cotidiana y se inserta en los cambios inherentes a las exigencias del desarrollo urbanístico y a las condiciones sociales y culturales. Al respecto apelo a un texto de Gustavo Bell Lemus, quien, en una aproximación a Cosme (1928) expone lo siguiente:
Barranquilla fue y es exponente de un cambio de producción y de vida, ella es hija nacida a finales del siglo XIX y desarrollada con los trastornos propios de la adolescencia durante la primera mitad del siglo XX. Y ese parto y desarrollo han sido recreados para nuestra historia real, en la novela de José Félix Fuenmayor titulada “Cosme”. No en vano un crítico español dijo: “En Cosme está Barranquilla…una Barranquilla transfigurada, una Barranquilla sublimada naturalmente”, lo que ha corroborado Alfonso Fuenmayor: “En efecto, allí está Barranquilla, la de hace cincuenta años, de cuerpo entero”509.
Si bien hay en Cosme la presencia de una ciudad ficcionalizada y en ella se vislumbra cómo es su nacimiento; de igual manera, una lectura de La muerte en la calle510 remite a unos personajes que viven en un espacio y un tiempo determinados, me refiero a la ciudad a comienzos del siglo XX, cuyo crecimiento se manifiesta en el poblamiento con gentes de sus alrededores; que bien pueden ser de Baranoa, Galapa y Malambo, aldeas vecinas donde vivían gentes ocupadas de las labores del campo y que, bellamente, Alfonso Fuenmayor, desprovisto de ese rótulo del mal llamado “realismo mágico”, las describe tal como eran; pobladas por esos campesinos que “leían la marcha del tiempo en el desvío nocturno de las estrellas altas y adivinaban la lluvia en el vuelo de las aves o en la cierta intensidad melancólica de los ojos de las bestias”511 y recorrían los cinco kilómetros que los separaban de Barranquilla a pie o en burro; tal como lo hacen los personajes, como Utria cuando dice: “Un kilómetro de la finquita al pueblo, más de cinco del pueblo a la ciudad era el recorrido que hacía Utria caminando”512 o en “Un viejo cuento de escopeta” cuando el narrador describe la llegada de una campesina temerosa y
509
Bell, Gustavo, “Cosme, o una introducción al siglo XX de Barranquilla”, en, Revista Huellas, Volumen 2 número 4, Barranquilla, Ediciones UniNorte, 1982, pp 26- 29. 510
Fuenmayor, José Félix, La muerte en la calle, Bogotá, Editorial Alfaguara, 1994 511
Fuenmayor, Alfonso, “Génesis de Barranquilla”, en, Revista Huellas, número 14, Barranquilla, Ediciones UniNorte, 1985, p 14. 512
Fuenmayor, José Félix, La muerte en la calle. p 81
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
253 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
deslumbrada de lo que en ese entonces se llamaba ciudad: “Petrona, la mujer de Martín, llegaba a la ciudad –el poblado con sus moradores, anticipándose a la realidad que un día debía ser- llamaban ya la ciudad. Llegaba Petrona montada en burra”513. Dicha ciudad puede ser Barranquilla, tal como lo afirma Gustavo Bell, o cualquier ciudad del Caribe que se pobló a partir de la migración campesina. Pero lo más importante de esta situación, en ese encuentro entre los citadinos y el hombre llegado del campo, es que dicha convergencia estuvo llena de humor, y a la vez consolidó la cotidianidad de la ciudad y llenó con el consabido rumor la vida del barrio y expresó sus manifestaciones populares a través de las leyendas, tal como lo vemos en el cuento “Con el doctor afuera”, en el cual el campesino le cuenta al doctor cómo se consigue una cura contra la mordedura de una culebra y, de la manera más sencilla, cuenta la pelea entre una cascabel y una mapaná: Las culebras se paraban a veces en la punta del rabo y se veían como dos personas. También se retorcían en el suelo como un mondongo o como tripas con purgante; y cuando se tiraban seguido no les faltaba sino tronar para que uno creyera que eran relámpagos de verdad514.
Una aproximación más específica permite preguntarse ¿Qué hace que sea Barranquilla? En primer lugar la procedencia del escritor, y en segunda instancia, las crónicas que escribe sobre su ciudad, que de alguna manera aparecen entreveradas en su cuentística, tal como se puede ver en “Un viejo cuento de escopeta” cuando se refiere al carnaval:
“-Cómo irá a ser este carnaval, es lo que me pregunto. Vea usted que el año pasado salió una danza de los diablos, y bien mala. ¿Cuántas saldrán ahora? Ninguna. Vea que se lo digo: ninguna. Yo me he puesto a buscar jóvenes para enseñarlos. Conseguí algunos pero se me fueron cuando les puse uñas de hojalata y las espuelas de puñales…. Y así fue. No hubo ese año ni una sola danza de los diablos, pero sí las otras que el heroico Sabas seguramente miraba con desprecio… como las de los Collongos, y la del Gallinazo, y las grandes Danzas de Toro”515.
Sobre lo anterior, Alejandro Espinosa Patrón en su libro Lexicón del Carnaval de Barranquilla señala las siguientes danzas: danza africana, danza de indios de trenza, danza de los goleros ( o de los gallinazos), danza de relación, danza del garabato, danza del gusano, danza del paloteo, danzas de congos516, y esto es, precisamente, lo que piden Martín y Sabas en sus reflexiones sobre el carnaval: la participación de los jóvenes para que esta festividad callejera y popular permanezca en el quehacer cultural de los barranquilleros. Dicha conversación nos ubica en la conciencia del personaje, quien manifiesta su preocupación y en ella su modo de sentir, pensar y desear un mundo de jolgorio y animosidad por una fiesta arraigada en la mentalidad de los personajes y amparada en su dirección volitiva y emocional de la música, la
513
Ibíd. p 93. 514
Ibíd. p 31. 515
Fuenmayor, José Félix, La muerte en la calle, p 101. 516
Espinosa Patrón, Alejandro, Lexicón del Carnaval de Barranquilla, Barranquilla, Editorial UniAutónoma, 2010, p 57.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
254 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
parranda sana, el compartir la fiesta desde lo más espiritual de la misma a partir de las descripciones del personaje; tal como si dijera que el costeño sí sabe lo que es una fiesta, tal como se ve en este cuento de Fuenmayor. Por lo tanto, su hijo, Alfonso Fuenmayor, con un conocimiento profundo de su ciudad, describe lo que es el carnaval en la idiosincrasia del ser barranquillero:
“El carnaval es una espontánea prolongación natural del espíritu de los barranquilleros y es esta circunstancia, precisamente, la que le da un sabor único, inimitable y la que hace, la que ha hecho por décadas innumerables, que esta festividad sea alegre y sana, extraña por completo a las turbiedades que suscitan los malos instintos”517
El carnaval es una forma de vida y una manifestación del espíritu del barranquillero, es la tradición puesta en escena de su teatralidad, es la desacralización de lo sagrado y lo serio, tal como diría Mijail Bajtin al respecto del mismo, es la consolidación de una cultura desde lo festivo. “Un viejo cuento de escopeta” pone frente a frente la tradición popular sobre la existencia del diablo y el espíritu de la teatralidad carnestoléndico, muy propio de la Edad Media; época en donde se desacralizaba lo sagrado y se contaba lo cotidiano de las vivencias, y esto es lo que en esencia se vive en el carnaval desde lo festivo o como diría a propósito del anterior cuento citado el joven García Márquez en una de sus crónicas publicada el 27 de mayo de 1950, en El Heraldo, de Barranquilla:
“Sucede, sin embargo, que José Félix Fuenmayor es en este momento nuestro gran cuentista nacional. Nadie es tan menos foráneo que él. Vuelvo a decirlo: escribe como los norteamericanos, porque se coloca en el mismo ángulo humano y sabe decir las cosas de aquí con tan buenos recursos, con tanta precisión, con tanto dramatismo, como los norteamericanos dicen las de su Norteamérica. Pero nada más. De ahí en adelante, José Félix Fuenmayor anda en otra órbita: es el único cuentista que está haciendo legítimo costumbrismo en Colombia. Lo accesorio, lo deslumbrante, lo ornamental no cuenta para el criollismo de este autor. Se va al fondo, a la esencia de lo nuestro, y saca a flote nuestras características nacionales. Pero solamente las que tienen valores universales.”518
¿Qué es lo universal que Fuenmayor contextualiza en lo particular? El arte de saber contar lo festivo desde lo más profundamente humano, desde la técnica del dramatismo y desde el preciso trabajo con la palabra, con la cual acierta en la trascendencia de los hechos dentro de la órbita de la ciudad. Lo festivo y lo carnavalesco demarcan esos lugares fácilmente reconocibles como las significaciones rituales del hombre, en este caso el barranquillero, en su dimensión cultural. La cuentística de Fuenmayor trata en este caso del hombre, de sus lugares en la ciudad y su íntima relación con las cosas desde ese
517
Fuenmayor, Alfonso, “El carnaval”, en, Revista Huellas, Barranquilla, Ediciones UniNorte, 1985, p 53 518
García Márquez, Gabriel, Textos costeños 1, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 1981, p 285
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
255 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
dramatismo con que cuenta lo esencialmente costumbrista. En este caso la ciudad no es ajena a su percepción espiritual, pues lo más importante para el escritor es contar un cúmulo de recuerdos y de símbolos que definen el ser citadino en el ambiente de la ciudad que despierta con el alborozo del progreso. Lo anterior permite pensar en el espacio de la ciudad a partir del crecimiento demográfico y al margen del trazado urbano, de la edificación de inmensas moles y amplias avenidas. A este escritor le interesan las formas de vida social y la asunción de nuevas formas de pensar del personaje campesino, con las cuales se configuran unos personajes que emigran a la ciudad y en ella asumen formas lexicales deformadas como en el caso del personaje del cuento “Utria se destapa”, o re- contextualizan la tradición folclórica en el ambiente del carnaval, como los personajes (esposo y esposa) de “Un viejo cuento de escopeta”. Fuenmayor ficcionaliza los espacios urbanos y en ellos pone frente a frente expresiones de sus culturas y el devenir de una ciudad que abre las puertas al progreso y la modernización en la más esperpéntica expresión del hibridaje urbano. Lo esperpéntico se entiende en esa caótica propuesta de ciudad en donde lo que más importa es el crecimiento sin la atención de lo que sus habitantes se proponen. Sergio Paolo Solano hace una lectura penetrante y lúcida sobre las ciudades del caribe colombiano en su configuración social del puerto y dice al respecto de las ciudades-puerto, que bien pueden ser Cartagena y Barranquilla, lo siguiente:
“El proceso social y de especialización social urbana de la ciudad llevó a que los notables, alguna vez residenciados en torno al puerto, se desplazaran hacia otras zonas de la ciudad con un valor simbólico en correspondencia con los nuevos estatus y roles sociales que fueron construyendo. La plaza central y sus alrededores más inmediatos, con su iglesia, la casa consistorial, los símbolos de poder y las casas de dos plantas donde residían las familias de élite se consolidó como un espacio de residencia que infructuosamente se esforzó para que todos los caminos condujeran a ella y por ejercer un control que era menguado por la existencia del puerto”519
Pues bien, los cuentos de Fuenmayor presentan a la ciudad en su más espléndida cotidianidad, sus personajes están ambientados en ese devenir del personaje que llega a la ciudad y se contamina de su ambiente. En este caso la presencia del campesino que narra la vida en su aldea desde su dimensión fantasiosa en los cuentos “Con el doctor afuera” y “¿Qué es la vida?”, o la presencia de un personaje de ciudad como es don Manuel en “Utria se destapa”, los cuales permiten una lectura de ese proceso de transculturación entre los personajes de la ciudad o viceversa desde esos símbolos culturales y sociales que la ciudad otorga a sus habitantes. En este proceso de intercambio cultural y de costumbre aparece ese personaje que con una conducta aprensiva irrumpe en la calle que le es ajena, tal como se ve en la siguiente cita: “La cosa es que no me gusta pasar con machete por la ciudad para que del
519
Solano, Sergio Paolo, “Un problema de escala: la configuración social del puerto en las ciudades del Caribe colombiano”, en Ciudades portuarias en la gran cuenca del Caribe. Visión histórica. Caro, Jorge Enrique (Editor), Barranquilla, Universidad del Magdalena, Ediciones UniNorte, p 412.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
256 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
porrazo la gente me calcule hombre de monte. Entraba Utria en las primeras calles. Se apretaba el machete al costado derecho, la empuñadura contra las costillas, la punta hacia el suelo”520
Utria empieza el tránsito por esas calles y de ellas percibe el agobio de la censura, la burla y el escarnio de la risa callejera. Por eso reflexiona y lo más expedito es ocultar el machete, el cual expresa su procedencia campesina y con ella asume la vergüenza pública de ser un personaje extraño o ajeno a las convenciones que impone la ciudad. En este sentido, una lectura amplia de la narrativa de José Félix Fuenmayor nos permite una relación con escritores de la dimensión de Jorge Luis Borges con ese Buenos Aires que despunta al siglo XX en cuentos como “El hombre de la esquina rosada” o “Juan Muraña”, entre otros; cuentos cargados de compadritos, malevos, orilleros y tangos. Asimismo se relaciona con Jorge Amado y su ciudad Salvador poblada de marineros, prostitutas y vagos, bajo el imperio de esa música pegajosa que invita al placer; tal como se cuenta en ese gran cuento, aunque algunos críticos la denominan novela; me refiero a “La muerte y la muerte de Quincas Berro Dágua”. En esta misma idea se incluye Doña Flor y sus dos maridos. Precisamente Basilio Losada521, cuando se refiere a Amado, dice que todo escritor tiene un mundo propio y un lenguaje propio para expresarlo y en dicha expresión define su espacialidad ficcional. Podría decirse que tanto Borges, como Amado y Fuenmayor definen ese espacio a partir de ese mundo reducido e íntimo de sus personajes, tal como sucede en los cuentos de La muerte en la calle; dicha intimidad se logra a través de un lenguaje y unas acciones que devienen en humor. Fuenmayor logra dicha configuración de sus personajes en la medida que ahonda en sus raíces y aquí es preciso la alusión al personaje narrador de “Con el doctor afuera”, quien en un largo monólogo cuenta el porqué la silla tiene nombre y apellido, su lentitud en el trabajo, la relación que mantiene con el doctor gracias a la manera como cuenta una pelea entre dos culebras y cómo se consigue la contra en las picaduras de estas. Aquí tenemos el típico personaje campesino dicharachero, alegre y festivo. De acuerdo con lo anterior, los temas y los personajes de José Félix Fuenmayor proceden de unas expresiones muy específicas como son la ciudad y el humor y los cuentos entretejidos en la técnica del cordel; la cual posibilita que la lectura de la historia por contar sea envolvente a partir de varias historias que definen al personaje en el espacio de la ciudad como en el cuento “Relato de don Miguel”, en el cual el narrador recrea los apodos que se dan en la barriada, su aceptación o rechazo de acuerdo con la personalidad y el modo como se inserta en las formas de expresión de la cultura popular; aunque en este cuento también puede verse ya las expresiones de violencia tal como sucede al final del relato con la muerte de Pedro, el personaje jocoso, mamagallista, que pone apodos, cuya situación le causó la muerte.
520
Fuenmayor, José Félix, La muerte en la calle, p 81. 521
Losada, Basilio, “Jorge Amado y Bahía”, en, Cuadernos Hispanoamericanos número 633, Madrid, 2003, pp 7-12
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
257 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En esta relación con la ciudad, los personajes de los cuentos de José Félix Fuenmayor se encuentran en las calles, en los sitios cerrados como las tiendas, en las casas en donde llegan dichos personajes después de su salida del campo, como también en el habla cotidiana y en las formas de interrelación con los personajes de la ciudad, en este caso, el doctor, asimismo la condición opresiva de la mujer en la ciudad, tal es el caso de Matea en “La hamaca” y el humor con que los personajes, tanto del campo como de la ciudad, asumen esa nueva forma de vida. Cuando se habla del personaje y su representación narrativa de inmediato se parte de la idea de la configuración de este, el cual constituye el trabajo del autor con respecto a la creación del personaje. Por consiguiente, en dicho proceso creativo se aborda la pregunta: ¿Cómo es la creación de este? En este sentido, el autor le confiere una orientación ética y cognoscitiva del mundo. Al respecto, Mijail Bajtin plantea que debe haber una independencia entre lo que piensa el autor y lo que asimila de su entorno, en ese proceso de asimilación o apropiación de su realidad, y hace de sus personajes una especie de voceros de esa aprehensión del mundo en una época determinada:
“Efectivamente, el personaje vive cognoscitiva y éticamente, sus acciones se mueven dentro del abierto acontecimiento ético de la vida o dentro del mundo determinado de la conciencia; es el autor quien está dirigiendo a su personaje y a su orientación ética y cognoscitiva del mundo fundamentalmente concluido del ser, que es un valor aparte de la futura orientación del acontecimiento, debido a la heterogeneidad concreta de su existencia.”522
De este modo, los personajes de La muerte en la calle se mueven en un ambiente definido en el contraste de culturas, llámense la una popular y la otra urbana. Ahora bien, me detengo es en la asimilación de esos entornos por parte de los personajes protagonistas de esas historias como en los cuentos “Con el doctor afuera” o “¿Qué es la vida?”, en ellos el personaje proveniente del campo explica al doctor aspectos de la vida elemental, pero de una manera humorística y fabulosa. Desde esta dimensión se ve el trabajo con el personaje en la apropiación de una conciencia del hombre campesino y de ella la explicación de su mundo rural. De este modo, el personaje asume una independencia del autor, el personaje piensa o reflexiona sobre su realidad ficcional y da cuenta de ella a través de sus intervenciones discursivas, del modo en que el personaje se relaciona con su entorno. Esto en la escritura ficcional se denomina representación y consiste en que los protagonistas cuentan sus historias, aventuras o modos de vida con las cuales se crea una ilusión en la lectura de la obra literaria y en ello recae la trascendencia de una obra, tal como lo plantea Bajtin. Con respecto a la orientación cognoscitiva, lo ficcional sobrepasa ese mundo real que representa y asimismo lo incorpora al universo de sus personajes, su espacio y su tiempo. En esencia, el autor, de una manera constante, rodea, acecha, capta las experiencias de vida en la conciencia de las otras personas, se interrelaciona con ellas, les habla para tomar sus actos discursivos y
522
Bajtin, Mijail, Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI editores, 1982, p 20.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
258 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
ponerlos en boca de sus personajes. El autor debe ponerse por fuera de su personalidad y vivir un plan diferente de aquel que realmente se vive. Él debe convertirse en otro con respecto a sí mismo para lograr ese efecto entre realidad y ficción. Es decir, se habla de esa realidad identificable sometida a un acto de mímesis o remodelación a partir del lenguaje. Pues bien, Fuenmayor capta esas formas de vida en la naciente ciudad y recrea el tránsito de sus personajes, tanto de la ciudad como del campo, en el escenario de la calle, la esquina, y los somete a un proceso creativo en donde la imitación de estos espacios logran la dimensión literaria de lo que hoy podemos leer en sus cuentos. Si bien se ha abordado la creación del personaje para remitirse a esa realidad ficcionalizada que es la ciudad y de esta la Barranquilla de las primeras décadas del siglo XX, ahora es indispensable hablar de lo cotidiano en la ciudad en los cuentos de José Félix Fuenmayor. Cuento tras cuento, lo cotidiano se define de la siguiente manera:
1) La descripción grotesca del personaje del campo en la ciudad, como puede verse en los cuentos: “Con el doctor Afuera”, “¿Qué es la vida?”, “En la hamaca”, entre otros.
2) El humor o lo que en el Caribe se define como mamagallismo. Al respecto, el Diccionario de Americanismos (2010) define este vocablo como forma de ser del mamagallista, quien es aquella persona que toma del pelo a los demás de una manera festiva y en broma. La lectura de los cuentos de Fuenmayor plantea un dilema en tanto se adentra a ese mundo de la cultura caribe a través del humor en la ciudad. En este caso apelo al concepto de representación y cómo en ella se mira a los personajes de Fuenmayor desde una dimensión más humana, más afín a lo que los personajes viven en la ciudad. Al respecto, Wolfgang Iser plantea que: “La ficcionalización es la representación formal de la creatividad humana, y como no hay límite para lo que se puede escenificar, el propio proceso creativo lleva la ficcionalización inscrita la doble estructura de doble sentido”523, y es así como se define el sentido del humor en los cuentos de Fuenmayor. María Moliner define el humor como un estado de ánimo, disposición y talante para descubrir lo que hay de cómico o ridículo en las cosas o en las personas, pero sin la intención de ofenderlas o agredirlas. De este modo, entendemos los diálogos entre el doctor y el campesino o entre la señorita Martina y Utria; aquí el humor recae en el modo en que ellos cuentan la percepción de la vida urbana desde esa ingenuidad que el campo les confiere. Iglesias retoma otros autores para la definición del humor y agrega que: “es una actitud ante la vida, una manera peculiar de responder a una situación, una disposición hacia las cosas, un hombre que ríe nunca será peligroso”524. Esa actitud ante la vida es lo que define al ser caribeño en la hondura humorística y esto se manifiesta en la
523
Iser, Wolfgang, “La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones literarias”, en Teorías de la ficción literaria, Antonio Garrido (compilador), Madrid, Arcos/Libros ediciones, 1997. p 58. 524
Viviescas Fernando Monsalve y otros (Compiladores), La ciudad: Hábitat de diversidad y complejidad, Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 2000, p 439.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
259 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
aceptación de amistad, la expresión de aprecio y cariño. El humor es un estado de ánimo y cumple una función cognitiva y de reflexión.
Con base en lo anterior, no es aventurado plantear que Fuenmayor es ese escritor que ahonda en esa realidad temporal y espacial de una ciudad que ofrece todas las posibilidades de escenificación de su propio proceso creativo, escenificar formas de vida cotidiana de una ciudad en trance hacia el desarrollo y en esto a esos personajes que abandonan el campo y asumen la rutina del encierro, la cotidianidad de la vecindad y la vida en la calle; esto último en el cuento “La muerte en la calle”. La ficción incorpora una realidad identificable y la somete a una remodelación significativa dada en metáforas e imágenes de la ciudad. En tal sentido, estamos frente a un escritor que enfrenta los espejos del costumbrismo y las condiciones de la vida citadina y en este aspecto Fuenmayor es testigo de esa Barranquilla en crecimiento gracias a esos campesinos que buscan en la ciudad la vida aparentemente cómoda y en ella experimentan el atafago del anonimato y la deshumanización. Sobre el sentido del humor en algunos cuentos de Fuenmayor se podría decir que estos guardan una estrecha afinidad con los personajes de su novela Cosme, en especial con su personaje eje central y de él se diría que es una adaptación de la novela picaresca, puesto que Cosme es en cierta forma un antihéroe que se diferencia del pícaro en su total ingenuidad y transparencia, sin intención de mostrar más de lo que no es o de lo que sabe y en este aspecto es muy posible su relación o vaso comunicante con el personaje de “La muerte en la calle”, aunque en este cuento ya es más explícito el sentido del pícaro, del personaje arrojado a las inclemencias de la vida urbana desde el desamparo y la orfandad. Del sentido del humor, la ironía y la seriedad de las situaciones que envuelven al personaje Cosme se unen para formar toda una crítica profunda a una ciudad que crece debido a las ansias de una burguesía que se asienta en la ciudad en las primeras décadas del siglo XX y que se sobrepone a los valores éticos y morales de los personajes que llegan a la ciudad desprovistos de su pasado y fieles en la adherencia a la nueva cultura urbana. Los otros aspectos temáticos presentes en los cuentos de José Félix Fuenmayor son: 3.) El bacán. Alejandro Espinosa en el Lexicón del Carnaval lo define como una persona alegre, festiva y complaciente. En este sentido están los cuentos “Las brujas del viejo Críspulo”, “Un viejo cuento de escopeta”, “Último canto de Juan” y “La muerte de Juan Cruz”. La bacanería es el complemento perfecto del humor, y en este el bacán y su bacanería hay una manera plácida de ver la vida, aunque es necesaria la siguiente aclaración: no es despreocupación, indiferencia o pereza presentes en este tipo de hombre, sino un modo diferente de explicar la realidad y para ello también está la música, como dice Ariel Castillo: “ A través del estudio de la música es factible conocernos mejor a nosotros mismos y entender nuestra manera de ver el mundo”525 y de este modo entendemos los versos de esa hermosa melodía cantada por Willy el
525
Castillo Mier, Ariel (Compilador), Respirando el verano, Bogotá, Ministerio de Cultura, Observatorio del Caribe Colombiano y Universidad del Atlántico, 2001, p XXVIII
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
260 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Baby Rodríguez con la Sonora Matancera, la cual dice: “Vive la vida hoy aunque mañana te mueras”.
4.) El vagabundo o perezoso que la ciudad aborta a las calles en su quehacer de desocupado, loco, andariego, presente en los cuentos “La piedra de Milesio” y “La muerte en la calle”. En el primer cuento, el contador de historias o el juglar recrea la cotidianidad de los personajes desde el escenario de la oralidad y la mentira recreativa. Este personaje rescata la tradición oral y se inserta a la vida cotidiana en la ciudad con sus historias de brujas o de gestas del campo; tal como ocurre en los cuentos “Las brujas del viejo Críspulo” y el “Relato de don Miguel”. En este periodo de la vida, José Félix Fuenmayor seguía preguntándose por el futuro que tendría la literatura, por la manera como se escribía en ese momento y se relataban las realidades locales y folclóricas, las que tenían que ver con la modernización de las sociedades. Esta reflexión llevó a José Félix Fuenmayor a innovar en el cuento colombiano desde lo más esencial o como diría Ernesto Volkening: “Hablando de la técnica y el arte del cuento, cabe señalar otra trampa en que habrá de caer inevitablemente quien se deje engañar por la desenvoltura, lo campechano, la facilidad aparente del cuento”, pues esto es lo que logra Fuenmayor desde la dimensión universal de sus cuentos: contar lo cotidiano amparado en la tradición de escritores como William Saroyan, Srkine Caldwell, entre otros maestros de la literatura norteamericana. Y por último:
5.) Las fronteras invisibles entre la ciudad y el campo a partir de las nuevas formas de asumir la ciudad como es el caso del cuento “Taumaturgia de un cochecito”. BIBLIOGRAFÍA Bajtin, Mijail, Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI editores, 1982. Bell, Gustavo, “Cosme, o una introducción al siglo XX de Barranquilla”, en, Revista Huellas, Volumen 2 número 4, Barranquilla, Ediciones UniNorte, 1982, pp 26- 29. Castillo Mier, Ariel (Compilador), Respirando el verano, Bogotá, Ministerio de Cultura, Observatorio del Caribe Colombiano y Universidad del Atlántico, 2001. Delgado, Manuel, Disoluciones urbanas, Medellín, Universidad de Antioquia, 2002 Espinosa Patrón, Alejandro, Lexicón del Carnaval de Barranquilla, Barranquilla, Editorial UniAutónoma, 2010. Fuenmayor, Alfonso, “Génesis de Barranquilla”, en, Revista Huellas, número 14, Barranquilla, Ediciones UniNorte, 1985, pp 13-16. ……………………... “El carnaval”, en, Revista Huellas, Barranquilla, Ediciones UniNorte, 1985, p. 53.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
261 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Fuenmayor, José Félix, La muerte en la calle, Bogotá, Editorial Alfaguara, 1994 García, Santos Emiro, “Cosme o el ocaso de los hombres”, en Revista Cuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica, Barranquilla, Ediciones Universidad del Atlántico, 2006. García Márquez, Gabriel, Textos costeños 1, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 1981 Iglesias, Isabel, “Sobre la anatomía de lo cómico: Recursos lingüísticos y extralingüísticos del humor verbal”, en Actas XI, Madrid, Centro Virtual Cervantes, 1981. Iser, Wolfgang, “La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones literarias”, en Teorías de la ficción literaria, Antonio Garrido (compilador), Madrid, Arcos/Libros ediciones, 1997. Losada, Basilio, “Jorge Amado y Bahía”, en, Cuadernos Hispanoamericanos número 633, Madrid, 2003, pp 7-12 Romero, José Luis, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México, Ediciones Siglo XXI, 1976 ……………………………. Situaciones e ideologías en América Latina, Medellín, Universidad de Antioquia, 2001 Sato, Alberto (Comp), Ciudad y utopía, Buenos Aires, Centro editor, 1977. Solano, Sergio Paolo, “Un problema de escala: la configuración social del puerto en las ciudades del Caribe colombiano”, en Ciudades portuarias en la gran cuenca del Caribe. Visión histórica. Caro, Jorge Enrique (Editor), Barranquilla, Universidad del Magdalena, Ediciones UniNorte. Viviescas Fernando Monsalve y otros (Compiladores), La ciudad: Hábitat de diversidad y complejidad, Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 2000.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
262 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LA RESISTENCIA INDÍGENA EN LA OBRA TEATRAL “OSCÉNEBA”, DE
CÉSAR RENGIFO
MAGALY JOSEFINA GUERRERO RODRIGUEZ526
Centro de Estudios Caribeños de la Universidad de Oriente (Venezuela)
La historia del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarles sus ricas tierras; es también la historia de las luchas de los imperios, unos contra otros, para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado; y es por último la historia de los pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales. Juan Bosch, en: De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera Imperial527.
En la presente ponencia se analizará la obra teatral Oscéneba, en la que se resalta la participación indígena Caribe en los últimos días de la isla de Cubagua. Su autor, César Rengifo fue un creador de vasta trayectoria artística: pintor, escultor, poeta, ensayista, dramaturgo, periodista. Ha sido reconocido por la crítica e historiografía como “el padre del teatro venezolano”.
1. EL AUTOR Y SU OBRA Desde su visión marxista, Rengifo se situó en la historia venezolana para mostrar en escena los olvidos de la historia oficial. Toma como referencia la “visión del oprimido”, destacando el protagonismo del pueblo venezolano en su lucha contra las injusticias sociales y contra la intervención de potencias extranjeras, que han saqueado las riquezas venezolanas desde la Conquista española hasta el siglo XX, con la intervención norteamericana por la explotación petrolera. Puede afirmarse que toda su dramaturgia actúa como contradiscurso de la historia tradicional venezolana que, en palabras de Irma Barreto528, “rinde culto” (p.11) a los colonizadores y al colonialismo (p. 48). Es un teatro ideológico, de compromiso político, de denuncia. César Rengifo también incorpora al teatro venezolano un texto teatral que revela al artista conocedor de lo que es un objeto y cuerpo en el espacio, con propuestas escénicas que tienen la impronta de concepciones estéticas provenientes del mundo de la pintura y de la escultura, con un notable conocimiento geométrico y pictórico del espacio escénico, la distribución del mismo, el colorido y recursos visuales para la escenografía.
526
Centro de Estudios Caribeños de la Universidad de Oriente (Venezuela) Departamento de Filosofía y Letras, Núcleo de Sucre. [email protected] 527
Bosch, Juan, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera Imperial. 7ª ed., Santo Domingo, Corripio, 1991, p. 12. 528
Barreto, Irma, Los textos de Historia y el culto al colonialismo, Caracas, Ediciones Vuelvan Caras.1979.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
263 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En 1959 se estrenó la obra teatral Oscéneba, bajo la dirección de Román Chalbaud529 en el marco del Primer Festival de Teatro Venezolano. Está dedicada al pueblo indígena Caribe como un reconocimiento y admiración por su valentía ante los conquistadores españoles. El autor manifestó en el prólogo de la obra: “Un impulso de emotiva solidaridad hacia ellos y esa virtud que tan insobornablemente sustentaron, ha movido el deseo y la realidad de estas páginas”530. La obra forma parte de una trilogía dedicada al proceso de la conquista española y la resistencia indígena. Las obras en cuestión son: Curayú o El Vencedor (1947), Oscéneba (1959) y Apacuana y Cuaricurian (1975). La dramaturgia de César Rengifo se organiza temáticamente en ciclos históricos que abarcan momentos estelares de la historia de Venezuela, entre ellos el período colonial, el de las guerras de Independencia el ciclo de la Guerra Federal y el ciclo de la explotación petrolera y la presencia norteamericana en Venezuela. A continuación se analizará Oscéneba a partir de la manifestación escénica de los elementos de la dominación española y de la presencia cultural indígena Caribe y sus acciones de Resistencia tanto cultural como guerrera.
2. SIGNOS ESCÉNICOS DE LA RESISTENCIA En Oscéneba las acciones comienzan y terminan en la ciudad de Nueva Cádiz, una noche del año 1543, como indica la didascalia inicial. Se trata de la isla de Cubagua, descubierta por Cristóbal Colón en 1494, en la que había asentamientos de la etnia guaiquerí, y fue bautizada como “Isla de Las Perlas”. Su capital, Nueva Cádiz, se consolidó como ciudad por decreto real en 1528, por su desarrollo y crecimiento económico y social, por la explotación perlífera que le permitió realizar actividades religiosas, comerciales, administrativas, recreativas. Se abastecía de agua y bienhechurías que venían de las islas vecinas y de tierra firme, en especial del Estado Sucre531, al sur de la isla. Los hechos en Obscéneba se desarrollan en tres actos, cada uno con dos cuadros, seis en total, que alternan los dos mundos confrontados en la obra: el ámbito español en contraposición al ámbito indígena. Esta estructura determina tres instancias argumentales básicas: en el primer Acto, las inquietantes noticias de la rebelión indígena en Tierra Firme, en Cumaná y Maracapana. Noticias que son muy bien acogidas en el ámbito indígena. En el segundo Acto nos encontraremos con los preparativos hispanos de la contraofensiva, mientras que del lado indígena veremos las actividades subversivas y los preparativos de la rebelión a ejecutar en Cubagua. Y en el tercer Acto, se muestra el fracaso de los españoles ante la ofensiva indígena y la acción de las fuerzas de la naturaleza que destruyen a Cubagua.
529
Espinoza, Maribel, “Cronología”, en, César Rengifo. Obras. Artículos y Ensayos. Tomo VI,
Mérida, Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes, 1989, p. 454. 530
Rengifo, Cesar, Obras. Teatro. Tomo I, Mérida, Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes, 1989, p. 31. 531
Granados, Hector, El siglo de los Villalobos. Historia de Margarita del siglo XVI, Caracas, Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente, 2008, pp.31-35.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
264 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Desde el punto de vista de la representación escénica, se alternan los dos tipos de ambientaciones en el escenario, señaladas por el cambio de iluminación: en los primeros cuadros de cada Acto aparece la posada del personaje Lorenzo de Salduendo, del ámbito español, mientras que en los segundos cuadros de cada Acto aparece la choza de bahareque de la anciana indígena Quenepa. En el primer Acto se indica con profusión de detalles la posada de Salduendo, a donde acuden los ciudadanos españoles para comer, beber, jugar a los dados, apostar por las perlas o los indios. En el ámbito indígena de este primer Acto, la didascalia destaca el rancho de bahareque y palma, donde vive la anciana Quenepa y marca un contraste con el mesón y opulencia de Salduendo: un pequeño fogón en el piso con piedras ennegrecidas, una atarraya sobre palos, una cesta, remos, una estera “a manera de lecho”, una pequeña puerta de palma tejida. El primer Acto resalta las noticias que trae a Cubagua un fraile que busca al gobernador de la isla y se dirige al mesón de Lorenzo Salduendo. Dice el fraile: “Escríbeme el Prior que toda la indiada de tierra firme se ha alzado en armas. Las misiones han sido destruidas, los frailes muertos. Nueva Toledo, en estos momentos arde por sus cuatro costados, cadáveres de españoles sacrificados flotan por su río…” (p.43) Más adelante el dueño del mesón, Salduendo exclama: “¡Voto a bríos! Habrá que guerrearlos con cañones y perros para que cobren escarmiento” Y el fraile agrega: “Guardo ayunos. Además, temo que las piraguas cargadas de salvajes puedan navegar ya de tierra firme hacia acá…” (p.44) Cabe destacar que en el primer Acto, los personajes de ambos ámbitos van relatando parte de la historia de Cubagua y de la esclavitud de los Caribes: cómo se realiza la cacería de indígenas, perseguidos con perros; cómo los indígenas son marcados con hierro al igual que el ganado, colocándoles la letra C en la frente, que estigmatiza su procedencia Caribe; cómo se realiza la recolección de ostras, de cómo deben permanecer mucho tiempo bajo el agua. Esto propicia la muerte de los indígenas con los pulmones reventados y con muchas hemorragias. Los que sobreviven quedan malogrados como el personaje Tigüuire, quien pierde el habla y casi todas sus facultades. También se refiere al hacinamiento al que son sometidos los indígenas y las violaciones de las mujeres. Todas estas vejaciones propiciarán la subversión y rebelión de los indígenas. En la choza Quenepa y el piache Piescó conversan sobre los extraños signos que suceden esa noche: aullido de los perros, huida de las aves, peces muertos, gemidos de un guanaguanare (pájaro de mar), el bramido de la tierra, la noche oscura. Son interpretados por la anciana Quenepa y el piache Piescó como signos fatalistas de la venganza de los ancestros, a través de la petición del cacique de Araya532, Chatayma, cautivo en Cubagua, quien antes de morir, maltrecho por la recolección de las perlas y el enorme esfuerzo físico bajo el
532
Pueblo del Estado Sucre, en la península de Paria, famoso desde los primeros días de la Conquista por la explotación de la sal (siglo XVI) y el constante asedio de piratas holandeses e ingleses, ya en el siglo XVII.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
265 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
agua, pide a los otros indígenas Caribes que no tuvieran más hijos y prefirieran la muerte antes que seguir siendo esclavos. Por ello, la anciana ha encomendado al piache Piescó traer curare533, potente veneno que se unta en las armas. Esta vez es para la extinción de los propios Caribes y hacer realidad la petición del cacique Chatayma. Para los ancianos ha llegado el momento del curare, del suicidio colectivo. Los ancianos sienten que sus antepasados han hablado a través de Chatayma. Dice Piescó: “El mandato nos liberará”. Luego exclama: “[los hombres extranjeros] ¡Se irán de Cubagua! ¿Dejarán tranquilo el mar”. La anciana Quenepa responde: “en lo más profundo de nuestra vengativa muerte, Piescó podremos volver a gritar: ¡¡Ana Karicña Roté!!534” “Piescó: Así ha de ser Quenepa, desde la región de los misterios volveremos a decir: Nosotros los Caribes solamente somos!” (p. 58) En el Segundo Acto veremos a los españoles buscando afanosamente al gobernador, y planificando un ataque sorpresa tanto a los indígenas de Cubagua como los de Macarapana para el amanecer, pero no lo lograrán porque los indígenas ya han ido saboteando las distintas instancias españolas: han vaciado todos los toneles de agua; la joven Cuciú se encarga de envenenar con zumo de ñongué la comida de los perros y preparar las macanas y cuchillos, las conchas, piedras, palos y guarales, que serán utilizadas como armas contra los españoles; los ancianos han logrado distribuir curare entre los esclavos del Fortín, por lo que veinticinco indígenas se suicidan; otros indígenas rompen las amarras de los barcos, de manera que nadie pueda salir de la isla. La contraseña para iniciar la rebelión será el toque de la guarura. De igual forma, en el ámbito indígena del segundo Acto, veremos cómo los jóvenes Cuciú, nieta de Quenepa y Yorosco, novio de Cuciú y jefe de la rebelión, enfrentan las decisiones de los ancianos, quienes vaticinan la destrucción total de los Caribes y de la isla de Cubagua. Y ven cómo los ancestros regresan a Cubagua para cobrar venganza ante el maltrato español. Los jóvenes se oponen al suicidio colectivo. Para ellos el honor es preservar la vida y morir peleando. Para los ancianos ésta es una actitud de renegados. En el Tercer Acto se muestra el estupor de los españoles por el sabotaje indígena. La rebelión coincide con la destrucción de Cubagua. En esta parte de la obra se acelera el ritmo de los diálogos y aumenta la tensión dramática puesto que ocurrirán los trágicos sucesos de la destrucción de la isla de Cubagua. Se harán más frecuentes las frases que van describiendo la acción devastadora de la naturaleza: “Enhoramala, el mar sigue como si Hubiera tempestad” (p. 98). “Las muerte caerá sobre nosotros” (p.105), expresa el fraile. Más adelante se dice en una didascalia: “(Se oye un ruido extraño, profundo, la luz casi se extingue y todo se estremece. A lo lejos se alza de pronto una
533
En esta parte colocamos en cursiva las palabras de origen indígena Caribe. 534
Voz indígena Caribe que significa: “Nosotros los Caribes solamente somos”, como lo expresa el personaje Piescó.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
266 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
gritería confusa de voces que claman y expresan espanto)”. Dice el personaje Salduendo: “(Con alarma) ¡¡El mar invade a Cubagua!! (Idem) Y en otra didascalia: “(El ruido sordo vuelve a oírse como llegando del fondo de la tierra, seguido de otro como de grandes masas que se derrumban con estruendo” (p.106) El personaje Alonzo grita: “¡¡Nos invaden los Caribes!!” (Idem) “(El ruido espantoso vuelve a oírse, cerca se derrumba estrepitosamente algo)”. Castellanos exclama: “”¡¡Señores…Terremoto!!¡¡Es un terremoto!!¡¡Apiádase la virgen!! ¡¡ Corramos!! (p. 106) Del lado indígena también apreciaremos frases similares, con la diferencia de que los jóvenes Cuciú y Yorosco se prometen engendrar un hijo para que no se extingan los Caribes. Yorosco tiene reservada una piragua para que Cuciú huya hacia Araya y tenga su hijo allá, desde la libertad. No en vano el nombre de Cuciú significa “luciérnaga” y simbólicamente puede relacionarse con la “luz de la esperanza”. La obra termina al son de la guarura, con un murmullo de voces que pronuncian repetidamente la palabra Oscéneba, Oscéneba, que significa “amor”, en lengua Caribe, según indica César Rengifo. Puntualicemos, para finalizar, algunos aspectos:
1. El autor describe con profusión de detalles los dos ámbitos en las didascalias iniciales, tanto los objetos materiales como los sonidos de la extra-escena. Como espectadores podremos ver y escuchar materialmente elementos de ambas culturas, puesto que el escenario deberá compartir ambas ambientaciones, valiéndose del recurso de la iluminación para marcar los finales de cuadros y actos, y el cambio de ambientación. Con ello se crea el efecto de verosimilitud535, para que todo parezca real y se propicie la tan necesaria identificación y o distanciamiento del espectador, que en el transcurso de la obra se activará, tomando partido entre lo emocional y o lo ideológico, cumpliéndose la famosa catarsis aristotélica. Por ejemplo, nos moverá la compasión hacia los indígenas por sus condiciones de esclavitud, pero al mismo tiempo podría darse indignación por el atropello de los españoles. 2. En la obra se contrasta la visión de mundo entre ambas culturas, no sólo en lo material, sino en los usos, costumbres, religión, formas de ir a la guerra, entre otros. Muestra la mentalidad española de la época que ve al indio como un salvaje sin alma, mientras que el indígena aparece como un ser consciente, amante de la naturaleza que observa a un invasor extranjero, confundido y ávido de riquezas.
535
Las palabras en cursiva en este párrafo señalan importantes conceptos de la teoría teatral, de Aristóteles, y también de Bertolt Brecht.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
267 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
3. La rebelión indígena se realiza en dos fases dentro de la obra: a) un tipo de actividades subversivas, o “guerra de guerrillas” a través de diferentes sabotajes realizados por cada indígena, a quienes se les ha encomendado distintas tareas subversivas; b) la segunda fase, es el alzamiento de Yorosco y del pueblo indígena. Señalamos también, que en la obra se refleja una guerra asimétrica, como se dice hoy, puesto que los recursos de guerra de los españoles eran superiores: barcos, armas, cañones, perros entrenados para cazar indígenas. Mientras que los indígenas luchan cuerpo a cuerpo, usan el curare, los cuchillos de conchas marinas, piedras, palos y se desplazan en curiaras, recursos más modestos, pero efectivos. 4. Ocurre un choque generacional entre los indígenas. Pugnan las viejas ideas contra las nuevas: el suicidio colectivo y no tener más hijos para no seguir siendo esclavos, en la propuesta de los ancianos y ancestros, mientras que los jóvenes optan por luchar, morir peleando y perpetuarse a través de los hijos, con la esperanza de que algún día sus luchas darán frutos. Se corresponde con la propuesta ideológica de César Rengifo: unirse en un ideal común, pelear juntos, unidos, con amor y defensa por la propia cultura.
5. La obra reivindica la imagen del indígena como los seres humanos que son, pensantes, con capacidad de análisis y crítica, con una sensibilidad frente a la naturaleza y capacidad organizativa para la pelea y para la defensa de los valores, modos de vida, creencias, idiosincrasia. Es un reconocimiento a la cultura indígena, con sus valores, creencias, elementos materiales de su cultura, expuestos a la mirada del espectador.
Entre los aportes aporte de la dramaturgia de César Rengifo al teatro venezolano se encuentra no sólo el aporte significativo en la renovación de las formas artísticas, sino también el destacar los valores nacionalistas que colindan con lo épico al mostrarnos cómo el pueblo venezolano desde sus orígenes ha desarrollado la Cultura de la Resistencia.
BIBLIOGRAFÍA Bibliografía Primaria: Rengifo, César, “Los Caribes”, En: Obras, Teatro, Tomo VI, Mérida, Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes, 1989. __________, Obras, Teatro, Tomo I, Mérida, Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Los Andes, 1989. Bibliografía Secundaria:
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
268 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Barreto, Irma, Los textos de Historia y el culto al colonialismo, Caracas, Ediciones Vuelvan Caras, 1979. Bosh, Juan, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera Imperial, 7ª ed., Santo Domingo (República Dominicana), Corripio, 1991. Carrera Damas, German, “Sobre América y Europa en el Mundo”, en El Descubrimiento y la Invención de Tierra Firme, Cumaná, Ediciones Comisión “Macuro 500 años”, Comisión presidencial v Centenario de Venezuela, Col. Tercer Viaje, Tercer Milenio, Nº 8; pp. 213-221. 1998. Cueva, Agustín, “Falacias y coartadas del V Centenario” [Documento en línea], Ponencia presentada en el XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), La Habana, Cuba, 28-31 de mayo, 1991. Disponible:www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistacasa/257/salvadaspdf. [Consulta: 2012, Octubre 16] Chesney, Luis, Relectura del Teatro Venezolano (1900-1950) Los orígenes de la Dramaturgia Moderna, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, 2008. Espinoza, Mireya, “Cronología”, en César Rengifo, Obras, Artículos y Ensayos. Tomo VI. Mérida, Dirección de Cultura y Extensión de la universidad de los Andes, 1989. Granados, Héctor, El Siglo de los Villalobos, Historia de Margarita del siglo XVI, Caracas, Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente, 2008. Mata, Ricardo, “Paria antes de Colón: encuentro con las comunidades antiguas del Nororiente de Venezuela”, en El Descubrimiento y la Invención de Tierra Firme, Cumaná, Ediciones Comisión “Macuro 500 años”, Comisión presidencial V Centenario de Venezuela, Col. Tercer Viaje, Tercer milenio, Nº 8; 175-186, 1998. Suárez Radillo, Carlos, 13 autores del Nuevo Teatro Venezolano, Caracas, Monte Ávila, 1971.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
269 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LA OTREDAD EN LA MIRADA: EXPRESIÓN DE LA IMAGEN DIONISIACA
EN DOS CUENTOS CARIBEÑOS (“UN CUENTO ALEGRE” DE GLORIA STOLK Y
“EL AHOGADO MAS HERMOSO DEL MUNDO” DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ)
NORYS ALFONZO536
Centro de Estudios Caribeños de la Universidad de Oriente (Cumaná - Venezuela)
El propósito de esta ponencia es presentar la figura arquetipal de Dionisos en los cuentos “Un cuento alegre” de Gloria Stolk537 y “El ahogado más hermoso del mundo” de Gabriel García Márquez538, como elemento desencadenante de las pulsiones y deseos propias del ámbito Caribe con el mar como telón de fondo, que trae al viajero, al visitante para establecer lazos comunitarios que gestan y fecundan socialidades y formas orgánicas. La visión caribeña del viajero viene determinada y mediada por el mar, en su poética y sensualidad. Las expresiones mitológicas, se asumen a lo Caribe, se “caribeñizan” y se presentan inversamente los elementos propios del mito. La metáfora del viajero se complementa con un otro, que da la acogida, que hace familiar lo extraño y lo torna suyo, se juntan entonces los fragmentos del Ser en la dialógica imagen de huésped y anfitrión. El debate modernidad/postmodernidad bien podría aparejarse a la relación antagónica y complementaria de Apolo y Dionisos, pareja arquetipal que representa la luz y la sombra. No es extraño que los críticos que se ubican en la postmodernidad asuman el paradigma dionisíaco como un imperativo, típico de estas sociedades actuales buscando establecer una nueva sensibilidad teórica. El resonar de la pulsión dionisíaca en la actualidad insurge en toda su ebriedad, su potencia, su vitalismo, entendida como la “expresión privilegiada del deseo colectivo. El Eros cimienta y estructura la sociedad, y empuja al individuo a trascenderse y perderse en un conjunto más amplio según Maffesoli539: Las nuevas sensibilidades, la polifonía vital, lo arcaico y lo primigenio cobran fuerza y revive aquello que creíamos superado, en un reencantamiento del mundo. La figura de Dionisos se deja sentir en la concurrencia colectiva: desata las pasiones, estremece los órdenes instituidos y la formas de pensar.
536
Centro de Estudios Caribeños de la Universidad de Oriente (Cumaná - Venezuela) Departamento de Educación Integral, Núcleo de Sucre [email protected] 537
Stolk, Gloria, Cuentos del Caribe, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2006. 538
García Márquez, Gabriel, Todos los cuentos, Colombia, Editorial Seix Barral y Editorial La oveja negra, 1983. 539
Maffesoli, Michel, De la orgía, Ariel, Barcelona, 1992; p. 90
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
270 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Según Toro Himiob540 Dionisos llega a Grecia seguido por un séquito que danzaba frenéticamente e incitaba a las mujeres griegas a abandonar sus hogares y tareas domésticas para seguir al cortejo. Este dios se caracteriza por ser adorado fundamentalmente por mujeres, es llamado “el liberador”. En los cuentos a que haremos referencia en estas notas, encontramos este influjo con una expresión “muy caribe”: a Dionisos nos lo trae el mar, es el extranjero que llega para mostrarles y estimular el éxtasis, la conmoción y el descubrimiento de ellos mismos. La expresión dionisíaca en “Un cuento alegre” de Gloria Stolk541 se mezcla con lo sensual, extranjero y misterioso que trae el mar. En una descripción amable y olorosa nos refiere el narrador que tres extranjeros llegaron en tres barcas como vendedores de flores a un pueblo pobre, que se engalanó de plata bruñida para vestir su pobreza de esplendor y aromas. La primera barca traía claveles, la segunda rosas y la última traía unas florecillas salvajes amarillas y traía al “barquero más hermoso de todos, con una frente alta y unos hombros invencibles, que no había podido dorar el sol”542. La voz narrativa nos lo dice así:
“Aparecieron en el horizonte junto con las luces de la aurora y bogando, bogando, llegaron a la playa que ya estaba llena de gente asombrada. ¿Qué eran? ¿Qué querían? Las mujeres enseguida sintieron, misteriosamente, que aquel era un regalo que les traía en su lomo azul el viejo bandido del mar. No dijeron nada pero se emperifollaron y a la playa fueron a dar. Con cualquier pretexto o sin ninguno”543.
Era un pueblo árido y caliente, de pescadores pobres y mujeres solas que “exprimían las piedras para sacarle el sustento de los suyos”544. Era un lugar desencantado, caracterizado por personas tristes, calladas y resignadas a vivir allí, porque no podían marcharse a lugares más fértiles, por tanto, “Venir a vender flores allí parecía un absurdo sin igual”545. La alegría, la poesía y la magia se apoderan del pueblo y sus habitantes, florecen los sentimientos a través de la sensualidad de los aromas florales, las casas florecen con jacintos, mirtos, rosas, margaritas; la pobreza del pueblo y su reverberante sol se vestía de plata bruñida por la presencia misteriosa de sus visitantes.
540
Toro Himiob, Bernardo, Apolo y Dionisos: la integración de la sombra, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1992, p. 22. 541
Escritora venezolana (Caracas, 1912 -1979) se destacó en la publicación de ensayos, poesía y narrativa. 542
Stolk, Gloria, Cuentos del Caribe., p. 29. 543
Idem. 544
Ibid, p. 30. 545
Idem.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
271 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El primer barquero se llama Dionisio y contaba a todo el mundo que había sido ocurrencia suya, que en vez de irse por tierra a vender flores, como siempre, había intentado hacer aquella aventura por mar. Las flores y sus aromas encendieron la pasión y la alegría, “las mujeres no decían nada, Las aletas de sus narices palpitaban, sus pechos se alzaban, expectantes, y las risas revoloteaban como gaviotas en aquella clara mañana de marzo”546, el pueblo se transformó en un enorme búcaro, y el dinero duramente ganado y ahorrado se fue en pétalos y fragancias; los viajeros se colaban como la brisa y los aromas por los patios y las cocinas de las casas. La figura arquetipal de Dionisos es interpretada generalmente por la influencia poderosa que ejercía sobre las mujeres; además del frenesí colectivo, el dios hace sucumbir las tradiciones, conmociona la vida, ofrece éxtasis y delirio. Dionisos es para Toro Himiob547 el “epífano itinerante, aparece, desaparece, se manifiesta, se encuentra en todas partes, pero ninguna es su casa, sus apariciones, idas y venidas son siempre sorpresivas. Al estar siempre en movimiento, es vida en perpetuo cambio y renovación”. Mientras los barqueros se quedaron en el pueblo, ningún hombre salió a pescar, recelosos de los visitantes. Los chicos del pueblo, los seguían gozosos, riendo como nunca se había visto; en una alegría que sacó al pueblo de su monotonía: “Tres días pasaron los misterioso visitantes. Pusieron fiestas, bailaron, bebieron como dioses antiguos y en sus barbas de ámbar prendieron todos los sabores del lugar.”548. Y cuando llegó la hora de la partida, uno de los barqueros dijo con malicia sonriente:
“- Qué disparate venir a vender flores aquí! como negocio no resulta. Es puro cuento. Rió Dionisio: -No importa. Fue un cuento alegre. Hemos gozado y hecho gozar. ¡Ah!... – suspiró desperezando un recuerdo”549.
Producto de la alegría que despertaron los tres barqueros, para las navidades de ese año, nacieron en el pueblo pobre, “muchos niños de genio alegre”550, y sus madres los bautizaron con nombres que no eran comunes en esas costas. Hubo, Rosas, Jacintos y Margaritas. La figura dionisíaca viene unida al mar, éste es la imagen que mejor define al Gran Caribe, es la conexión primordial con la historia, cultura e imaginario de sus habitantes. El mar es expresión poética en la literatura caribeña, a través de él, el que arriba, el que llega, produce la pulsión transformadora “que trae en
546
Idem. 547
Toro Himiob, Bernardo, Apolo, p.22. 548
Gloria Stolk, Cuentos del Caribe., p.31. 549
Idem 550
Ibid, p. 32.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
272 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
su lomo azul el viejo bandido del mar”551 y es acogido para luego experimentar y sentir formas distintas en el colectivo. La imagen del mar se asocia, por lo tanto, a la imagen del viajero que en el caso caribeño le da sentido a toda la carga hospitalaria de la acogida, que se da en la necesidad de construir y expresar la voluntad de vivir comunitariamente. Lo orgiástico como una forma de centralidad subterránea según Maffesoli552 permite la realización de lo colectivo al estructurar o regenerar la comunidad. En estos cuentos se desvanece el yo en lo colectivo a través de personajes femeninos, que cual “bacantes caribeñas,” navegan en el mar sensual que sirve de mediador para la experimentación de los sentimientos y las sensaciones. En el caso de nuestros dos cuentos, es el mar quien trae al viajero. Viene a colación la opinión de Dereck Walcott553, a propósito del Caribe y el viajero: “El viajero no puede amar, pues amar es quietud, y el viaje es movimiento. Si el viajero retorna a lo que amó de un paisaje, y se queda allí, no es ya un viajero: se encuentra en un estado de inmovilidad y concentración, se ha convertido en un amante de esa parte específica de la tierra, se ha convertido en un nativo. Muchas personas dicen “que aman el Caribe”, pensando regresar un día. El viajero se asocia al código de la hospitalidad, es a decir de Gadamer554 volver a lo extraño y hacerlo familiar, abrirse al otro, lograr el espacio de convivencia. En este sentido, este autor nos remite a las nociones de huésped y anfitrión como fragmentos del ser que se reconocen en el diálogo. Ya Gadamer555 lo afirma: “Reconocer en lo extraño lo propio y hacerlo familiar, es el movimiento fundamental del espíritu, cuyo ser no es sino retorno a sí mismo desde el ser del otro”. En el cuento “El ahogado más hermoso del mundo”556 es también el mar el que trae al extranjero, al visitante, pero en este caso, el “viajero” es un ahogado, al que los habitantes del pueblo, rescatan de las aguas y llevan a sus casas para limpiar el cuerpo y cumplir las costumbres de rigor. Al hacerlo, notaron que “No sólo era el más alto, el más fuerte, el más viril y mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación”. La aparición del ahogado, al que deciden llamar Esteban, va poco a poco transformando y transtornando la tranquila vida de los lugareños; es el mar Caribe quien agita el cuerpo social rememorando imaginarios en sus habitantes, propiciando sueños y deseos. La voz narrativa del cuento nos lo dice así: “Mientras cosían sentadas en círculos, contemplando el cadáver entre
551
Ibid. p. 29. 552
Maffesoli, Michel, El nomadismo, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 20. 553
Walcott, Dereck, “Las Antillas: fragmentos de una memoria épica”, en Asociación de Estados Del Caribe, AEC, El Gran Caribe un solo mar y doce premios Nobel, República Dominicana, Ediciones de La Secretaría de Estado de Cultura, 2008, p. 97. 554
Gadamer, Hans-Georg, Verdad y método, Tomo I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1999, p. 43. 555
Idem 556
García Márquez, Gabriel, Todos los cuentos. p. 241.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
273 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche y suponían que esos cambios tenían que ver con el muerto”557. Podríamos decir que el mito de las Parcas es tratado de forma inversa, pues mientras en el mito las parcas hilaban, medían y cortaban el hilo de la existencia, las mujeres parecen reconstruir la vida del ahogado a través de sus puntadas, tejiendo su nombre, su familia. Y así sucede, pues, Esteban (“bautizado” con ese nombre) se asume como pariente de los habitantes del pueblo, provoca celos en los esposos de las mujeres y el pueblo se prepara para que los navegantes identifiquen al “pueblo de Esteban” como un oasis en el mar Caribe. La imaginación y pensamientos de las mujeres comienzan a darle vida a Esteban, presencia en sus casas, comunidad y pueblo; lo comparan en secreto con sus hombres terminando por repudiarlos en el fondo de sus corazones. Todo el pueblo, y sobre todo las mujeres, se vuelcan a atender al ahogado, lo lloran como suyo, hasta que los hombres deciden “quitarse de una vez el estorbo del intruso”558, las mujeres retardan la salida del muerto y los hombres celosos terminan despotricando de él. Los funerales de Esteban fueron tan espléndidos que las mujeres buscaron flores en los pueblos vecinos, y regresaron con más mujeres y más flores “hasta que hubo tanta flores y tanta gente que apenas si se podía caminar”559. Les escogieron un padre, una madre, y otros se hicieron hermanos, tíos y primos, así todos los habitantes del pueblo terminaron parientes entre sí. Esteban, el ahogado, transforma la vida de los lugareños, los conduce a proponerse acciones para honrar su memoria y recuerdo. Lo orgiástico, como apunta Maffesoli560: pone el acento sobre las interrelaciones de los grupos. Permite “estructurar o regenerar la comunidad”, es el sentido del misterio dionisíaco de entender la realización de lo colectivo, y éste mediado por los sentimientos sirve de fundamento a los modos del vivir en común. Al respecto, este autor señala: “La orgía no se reduce a la actividad sexual, sólo es la expresión privilegiada del deseo colectivo. El eros cimienta y estructura la socialidad, y empuja al individuo a trascenderse y perderse en un conjunto más amplio”, no en balde Dionisos es el dios de la fecundidad, del ir y venir, de la errancia. En los cuentos referidos, la centralidad subterránea que aparece viene mediada por la presencia del que llega (vivo o muerto), que viene a través del mar; ese Dionisos “caribeño” tiene las notas propias del Caribe. A Dionisos lo encontramos a lo largo de la historia en otros tiempos y lugares:
“lo encontraremos, por ejemplo, en España, en Andalucía, entre Moros, Flamencos y Gitanos; lo encontraremos en García Lorca y en
557
Ibid p. 240. 558
Ibid, p. 242 559
Ibid, p. 243 560
Maffesoli, Michel, De la orgía, p. 90.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
274 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
la fiesta de los toros, y lo encontraremos también en el Mar Caribe y en todo el ámbito tropical. En nuestro mundo, rutilante mestizaje de sangres indígenas, africana y española está Dionisos presente en el son cubano, en el discurso atroz, enamorado, erótico y mortal del merengue y la ranchera; en el mambo, en la guaracha y el remeneo que enervan a las mujeres; en el desmadre furioso de la rumba y la salsa; en las polifonías arrebatadas de bongoes, timbales y güiros que producen ardientes sudores. Lo encontraremos en las parejas atiborradas de miel sexual y de sonrisas lúbricas, que danzan en tremolina a los ritmos gozosos de Benny Moré, Daniel Santos y Celia Cruz”561.
Podríamos concluir que América como continente polifónico, resuena en las múltiples imágenes que conforman su Ser auténtico. En esa multiplicidad lo arquetipal recobra sentido en la forma particular de reconocerse en un otro sin perder la identidad, sino que se establecen sinergias potenciando la esencia caribeña cuya imagen poética es el mar. En los cuentos mencionados la centralidad subterránea es convocada por los “viajeros del mar” que transforman y dinamizan las pulsiones dormidas, pero latentes, del imaginário caribeño. BIBLIOGRAFÍA Bibliografia Primaria: García Márquez, Gabriel, Todos los cuentos, Bogotá, Editorial Seix Barral y Editorial La oveja negra, 1983 Stolk, Gloria, Cuentos del Caribe, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2006 Bibliografía Secundaria: Gadamer, Hans-Georg, Verdad y método, Tomo I, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1999 Maffesoli, Michel, De la orgía, Ariel, Barcelona, 1992 Maffesoli, Michel, El nomadismo, México, Fondo de Cultura Económica, 2004. Toro Himiob, Bernardo, Apolo y Dionisos: la integración de la sombra, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1992 Walcott, Dereck, “Las Antillas: fragmentos de una memoria épica”, en Asociación de Estados Del Caribe, AEC, El Gran Caribe un solo mar y doce
561
Toro Himiob, Bernardo, Apolo, p 22.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
275 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
premios Nobel, República Dominicana, Ediciones de La Secretaría de Estado de Cultura, 2008.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
276 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PARTE 5. CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD Y
TERRITORIOS EN EL CARIBE
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
277 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
DETERMINADOS A QUEDARNOS: TERRITORIO E IDENTIDAD
LUIS SÁNCHEZ AYALA, CINDIA ARANGO LÓPEZ PH.D562
Universidad de los Andes INTRODUCCIÓN San Cristóbal es un asentamiento localizado en la región de Montes de María en el norte de Colombia. Se reconoce como corregimiento del municipio de San Jacinto en el norte del departamento de Bolívar. Según los habitantes de San Cristóbal este corregimiento existe hace más de 250 años y está conformado por afrocolombianos563, una reciente categoría que busca la inclusión de personas quienes se definen así mismas como descendientes de africanos en el contexto de un país identificado como mestizo y diverso564. Durante las dos últimas décadas los habitantes de San Cristóbal han presenciado la incursión de cultivos de palma de aceite en sus tierras con mayor intensidad, por medio de mecanismos como la compra o la invasión progresiva de tierras565. Muchos habitantes de San Cristóbal consideran que este proceso de adquisición de tierras podría generar un desplazamiento de sus habitantes. Según ellos, la única manera de proteger sus tierras de este posible desplazamiento es declararlas como territorio colectivo.
En estas condiciones el problema de la identidad se convierte en un asunto central para ellos. Consecuentemente, el objetivo de este trabajo es examinar cómo la identidad de los habitantes de San Cristóbal depende del contexto espacial, y cómo el desplazamiento afecta dicho contexto, el cual es fuente de sus anclajes identitarios. En otras palabras, la forma en que las personas se relacionan con los lugares, y particularmente el sentido de lugar que ellos tienen, es fundamental para sus necesidades y aspiraciones. El sentido de lugar no solo es central para la apropiación espacial, sino que también sirve como componente integral de los discursos identitarios que han resultado de las experiencias e interacciones vividas en un lugar. Basados en estos planteamientos, exploramos el caso de San Cristóbal desde dos argumentos principales. Por un lado, argumentamos que la identidad de las personas está intrínsecamente conectada con el espacio. Con esto apuntamos a que las
562
Luis Sanchez es profesor del Departamento de Historia y de la Maestría en Geografía de la Universidad de los Andes Bogotá, Colombia [email protected]. Cindia Arango es estudiante de Posgrado - Departamento de Historia, y esta vinculada a la Maestría en Geografía Universidad de los Andes - Bogotá, Colombia [email protected] 563
Usamos en este texto el concepto de afrocolombianos porque así es usado por los habitantes de San Cristóbal. 564
Wade, Peter, Gente Negra, nación mestiza. Dinámicas de las identidades raciales en Colombia, Bogotá, Ed. Universidad de Antioquia, ICHAN, Universidad de los Andes, 1997, p. 25. 565
Según los informes de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma –FEDEPALMA- las áreas de cultivo en Colombia se encuentran distribuidas en cuatro regiones principales. La zona norte, la zona centro, la zona oriental y la zona occidental. Para este caso en la zona norte, el total de hectáreas sembradas para el año 2000 fue 42.817 ha., aumentando a 79.425 ha. en menos de cinco años.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
278 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
identidades ocurren dentro de lugares, y por lo tanto, el espacio y la identidad deben ser entendidos como conceptos dinámicos que se constituyen mediante interacciones. Por otro lado, también planteamos que la migración no sólo representa un desplazamiento de habitantes, bienes tangibles y simbólicos, o que crea transformaciones, sino que a su vez, produce una constante desterritorialización y reterritorialización de percepciones, sentimientos y memorias, lo cual representa una disrupción de modos de vida e identidades. En este contexto, exploramos cómo la comunidad de San Cristóbal se “construye” afrocolombiana como un camino de resistencia a las amenazas perceptibles de desplazamiento, y por ende, a un proceso de desterritorialización. Es así como la búsqueda de la titulación colectiva de sus tierras persigue el fin de evitar la “invasión” de la palma de aceite. Sin embargo, la identidad de los habitantes de San Cristóbal no debe entenderse únicamente en el contexto coyuntural de las condiciones económicas, políticas y sociales, sino que también depende y está altamente influenciada por el espacio. Es decir, por la valoración que al espacio le otorgan sus habitantes, así como los arreglos y ordenamientos de los elementos simbólicos y materiales que sobre el mismo espacio posicionan con el fin de mostrar, sobresaltar, privilegiar, y/u ocultar elementos de su identidad. Por tanto, la identidad como afrocolombianos no es simplemente una invención, sino que tal identidad ha estado allí en espacios cotidianos de vida y trabajo, aunque de forma “pasiva” sin rótulos o recordatorios. Identidad, que frente a la amenazan de un cambio contextual en su espacialidad, la comunidad ha decidido visibilizar y reafirmar. Para efectos de este escrito, se debe tener claro que los procesos de territorialización posicionan la territorialidad como una actividad y los territorios como los productos de prácticas y procesos sociales566. Por lo tanto, el territorio, tal y como nos recuerda Jöel Bonnemaison567, puede ser entendido como un lugar en el cual el sujeto y la comunidad arraigan y afirman sus valores, pudiendo de esta manera hablar de un proceso de territorialidad. Pero el territorio puede desterritorializarse y reterritorializarse. En este contexto, desterritorializar es cambiar una estructura por otra. Es decir, el proceso de desterritorialización puede ser entendido como el desarraigo del territorio. Afectando a su vez las cargas emocionales, apegos y significados que las personas han dado al territorio. En consecuencia, tales cargas emocionales, apegos y significados son sustituidos por los propios de los que pasan a habitar y/o controlar el territorio que ha sido desterritorializado. Por otra parte, la reterritorialización es el proceso de resignificación y reapropiación que se da, ya sea en un nuevo espacio como también en el mismo lugar en donde se está. En ese sentido, se dan y surgen nuevos significados resultantes de nuevas o diferentes percepciones, normas, aspiraciones, perjuicios, etc. De este proceso de reterritorialización, por tanto, surgen nuevos ordenamientos y arreglos sobre el territorio que hacen tangible y visible esta reapropiación. Reterritorializar puede ser entonces tanto un traslado espacial como un proceso de encontrar nuevamente nuestra posición en la sociedad en la que uno está presente.
566
Delaney, David, Territory: A short introduction, USA, Blackwell. 2005, p 15 567
Bonnemaison, Jöel, « Voyage autour du territoire », en L‟Espace Geographique 4, 1981, p 249.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
279 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Así mismo, para este caso específico, la identidad debe comprenderse como un factor móvil y dinámico. Desde la geografía, la identidad constituye el principal vínculo entre los seres humanos, sus sociedades y sus espacios. La identidad, por tanto, es un constructo social y espacial. Geógrafos como Richard Peet568 argumentan que la espacialidad del día a día genera una autoconciencia fundamental. En la construcción de identidades, el lugar en la experiencia humana, es tan importante como las categorías y etiquetas sociales que utilizamos para identificarnos a nosotros mismos y a otros. Es a través del espacio, y de prácticas espaciales, dónde se refutan, negocian, producen y reproducen las identidades de forma concreta, visible y tangible. Entonces, el territorio se convierte en parte de la identidad, con lugares y espacios que toman significados históricos y míticos en la creación de los discursos identitarios. Esto quiere decir que el espacio es un elemento principal en la compresión de las identidades. El análisis presentado en este trabajo se basa en entrevistas y análisis de paisaje realizados en la comunidad de san Cristóbal.
1. LOS MONTES DE MARÍA
San Cristóbal se encuentra en una las regiones más neurálgicas del conflicto armado en Colombia: los Montes de María en el norte del país. Desde la década de 1980 diferentes grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) desataron acciones de expansión militar, política y económica en este territorio. No fue tardía la llegada a la región de otro grupo armado que había empezado a tener su mayor consolidación desde la década de los 1990, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)569. Frente a esta situación, el gobierno nacional implementó una nueva política de seguridad. Desde septiembre de 2002 y abril de 2003, la región de Montes de María fue declarada como zona de rehabilitación y consolidación. Al mismo tiempo, este programa realizó un reconocimiento de la población civil y del territorio en términos sociales y ambientales en la región.
Según los habitantes de San Cristóbal, lo que desencadenó este ingreso del Estado a la región con el plan de consolidación fueron políticas de compra y venta masiva de tierras570. La solución estatal momentánea al conflicto regional fue iniciar una valorización de los recursos naturales y promover las políticas de venta de terrenos considerados baldíos en un área donde el poblamiento disperso ha sido su principal característica. Algunos habitantes hacen un
568
Peet, Richard. Modern geographical thought. Oxford: Blackwell. 1998. 569
“Las FARC, a través del Frente 37, mantienen presencia rural en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Calamar, Zambrano y Córdoba ejerciendo acciones de reclutamiento de jóvenes campesino, secuestro y captación de recursos mediantes extorción […] De otro lado el ELN, con el grupo Jaime Bateman Cayán, tuvo influencia en los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y Carmen de Bolívar, privilegiando la extorción a compañías multinacionales y el secuestro.” Cf. Observatorios de Territorios Étnicos. Una apuesta por la defensa de los territorios, Aprendiendo de la Experiencia, Serie Memoria y Territorio, Bogotá, Universidad Javeriana, 2009-2010, pp. 15-16. 570
Entrevistas a los habitantes uno, dos, tres y cinco de San Cristóbal, nueve y diez de Mayo de 2012.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
280 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
balance de la situación ocurrida, lo que es resumido a través de la voz de un líder comunitario (Habitante uno) al expresar que “si bien ya les habían sacado la guerrilla, les habían sacado los paramilitares, ahora lo que sucede es que les están comprando la tierra para el cultivo de palma bajo otras presiones”. Este líder continúa expresando que a los campesinos les dicen, “ya usted perdió su fuerza física, vamos a comprarle esta parcela… y la táctica que hacían esos compradores era aumentar [es decir] si una hectárea valía un millón, le ofrecían cinco millones de pesos.” Esta apertura a la compra y venta de tierras para el cultivo de palma representa, según lo expresan los habitantes de San Cristóbal, una nueva forma de riesgo o pérdida del territorio propiciada por inversionistas foráneos. En consecuencia, y temiendo un nuevo desplazamiento, en agosto de 2008 la comunidad de San Cristóbal tomó la decisión de iniciar un proceso de reconocimiento de su “negritud” y de reivindicación como comunidad étnica, mediante su organización en consejo comunitario. Este reciente proceso se encuentra amparado bajo las estipulaciones de la Ley 70 de 1993.
2. LA PALMA, EL NUEVO VECINO
Si bien, algunos habitantes de San Cristóbal habían vendido sus tierras a palmicultores procedentes de otras regiones del país, la mayoría de las ventas fueron hechas bajo diferentes métodos de presión, bien por la oferta excesiva de precios sobre un lote, o bien por la ocupación ilegal de las tierras. Los habitantes encendieron la alerta cuando observaron las primeras transacciones de ventas de tierras de algunos de los integrantes de la comunidad y decidieron buscar mecanismos para proteger los lotes que aún tenían. Uno de los líderes de la comunidad sostiene que es la presencia misma de la palma la que los asecha, la que los está cercando cada vez más. Su padre aún tiene unas tierras que usa para el cultivo de maíz, sin embargo cada vez encuentra razones para venderlas porque solo observa palma a su alrededor. “El padre mío tiene una finca y él se está viendo obligado como a salir de esta finca porque ya lo están rodeando con la palma.”(Habitante dos) Los habitantes de San Cristóbal se habían dedicado al cultivo de maíz, ñame, yuca y arroz cuando éste último fue próspero entre los Montes de María. La yuca y el ñame, por ejemplo, son de consumo cotidiano y al mismo tiempo circulaban en un mercado intermunicipal de manera fluctuante. Los cultivos se establecen por núcleos familiares y algunos son de carácter comunitario, lo cual se evidencia en la forma de redistribuir y compartir lo cultivado entre sus propios habitantes. Según ellos, la presencia de la palma ha afectado no solo sus espacios y opciones de cultivo, sino que además ha cambiado las condiciones de trabajo comunitario y la relación con la propiedad de la tierra. Sobre esto, otro habitante comenta:
Nosotros no estamos acostumbrados a tener la palma aquí cerca. Primeramente la palma, los ricos, los terratenientes se han venido adueñando de nuestras tierras, vinieron engañando a la gente y de pronto muchos vendieron porque pensaban que así vienen los ricos y vamos a tener una fuente de trabajo pero fue a lo contrario, fue a lo peor, no fue como la gente se lo pensó. (Habitante tres)
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
281 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Así mismo, los habitantes de San Cristóbal han observado que los límites que circunscriben el perímetro de los lotes familiares o comunitarios han cambiado paulatinamente. Esto ha significado que la comunidad se vea enfrentada a la llegada de la palma de forma tangible y concreta. Lo anterior en el contexto de la presión por comprar las tierras (ya sea ofreciendo altas cantidades de dinero) como también las formas ilegales de obtenerlas (como lo es el acto mismo de manipular los límites y linderos territoriales) son hechos reales y constantes. Esta situación obliga a quienes se han quedado sin tierra a movilizarse hasta los principales núcleos urbanos en busca de trabajo; y en segunda medida, obliga a quienes no venden la tierra a sentir diariamente la presión de la palma en sus lotes, como si fuera un cerco en su propio territorio. Estas condiciones representan un dilema sobre la permanencia y la estabilidad de su propia vida, su identidad y sus tradiciones. Tal como lo resumen las palabras de uno de los habitantes:
Vea, jamás y nunca me gustaría irme de aquí, pasé todo lo que sucedió [violencia y desplazamiento] y contra viento y marea aquí estoy, y ahora en últimas es uno como irse para la ciudad, porque siempre pensaba en mi familia y de uno irse para una parte donde uno no tenga nada, ninguna fuente de trabajo, eso es muy duro, eso lo he pensado yo, creo que debe ser para todos. (Habitantes tres)
Los cultivos de palma han llegado también hasta los bordes inmediatos de la represa de Matuya, la cual se ubica adyacente a San Cristóbal. La represa es el abastecimiento de aguas de la comunidad y al mismo tiempo es usada para la pesca. Además de ello, es necesario navegar por medio de ésta con el fin de llegar hasta la cabecera central de San Cristóbal. Por tanto, la represa cumple varias funciones, siendo por una parte abastecimiento de agua y alimentación, y al mismo tiempo como vía de comunicación. Al respecto, uno de los habitantes de San Cristóbal señalaba que todo el sector de la represa es de índole público, les pertenece a todos de forma colectiva, y por el contrario varios palmicultores están colocando un cerco de alambres electrificados que, “no deja pasar ni los coches con caballos para acá arriba.” Según este habitante, “Este sector es libre, porque el INCODER nos [lo] dejó libre para tener acceso a trasladarnos por ahí, esa es la dificultad [con] los compradores de palma.” (Habitante cinco) Esta manipulación de límites y linderos también ha incidido en la reducción de los espacios de circulación cotidiana de los habitantes de San Cristóbal. Existen caminos comunes que sirven como vías de acceso conocidos como “mangas” por donde ya no se puede transitar. Por allí “ya no está permitido caminar por que ya es parte de terceros…”, expresa el Habitante dos, señalando con las manos los caminos obstruidos por la palma. Las calzadas, que igualmente son vías de acceso, conocidas como caminos reales o tradicionales son cada vez más estrechas. Según afirma uno de los líderes comunitarios:
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
282 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Pareciera que ellos (los compradores) se dieron cuenta de que este producto podría traer beneficios en estas tierras. Se guiaron por las otras matas silvestres que tenemos aquí, que son las otras palmas, las que se conocen como la de corozo o la palma de vino. Ellos se dieron cuenta que la tierra era apta para la palma (Habitante uno).
Para los habitantes de San Cristóbal la palma no sólo está evidenciando el riesgo de la pérdida de tierra en su sentido físico, sino que además está desencadenando una situación de confinamiento percibida como hostigamiento. Por tanto, tal hostigamiento se entiende como una amenaza a la relación que los habitantes tienen con su territorio, y por tanto, los significados que este espacio representa para ellos históricamente. En concreto, el hostigamiento y presión de las palmeras no solo representa un desplazamiento, también implica un desarraigo forzado de las personas con su territorio. Por lo tanto, más que un desplazamiento forzado, la palma se percibe como un elemento que podría causar la pérdida de un proyecto de vida, de una identidad, que está íntimamente ligada a un espacio en particular; al territorio de San Cristóbal. Es aquí, en el proceso de desterritorialización, donde se percibe la gran amenaza que la comunidad desea evitar. En términos más simples, un proceso que termine por expulsarlos y sustituir (sino borrar) las cargas emocionales, apegos y significados que existen entre comunidad y su territorio. En este particular, uno de los habitantes es enfático al afirmar, “… el tener que irnos nosotros de acá significa la perdida de nuestro proyecto de vida” (Habitante uno). Todo lo anterior apunta a que las dinámicas que se están dando en San Cristóbal deben ser entendidas como una relación espacio-identidad. Por consiguiente, es necesario abordar el concepto de desterritorialización para entender la puesta en escena de la identidad vinculada a los diferentes procesos de movilidad. Es decir, el territorio puede ser entendido como un lugar en el cual el sujeto y la comunidad arraigan y afirman sus valores.
3. MI TERRITORIO, MI IDENTIDAD
En San Cristóbal, con la creación del Consejo Comunitario, se consolidaron los esfuerzos para emprender los trámites necesarios para la titulación colectiva, y por ende la protección de sus tierras. No obstante, la pregunta frecuente que se plantea dentro de este proceso de reconocimiento de comunidad negra para obtener una titulación colectiva es explicar cómo los habitantes de San Cristóbal han devenido en afrocolombianos. Este interrogante se hace obligatorio ya que antes había sido una comunidad militante del movimiento campesino en la región durante la década de los 1960 y 1970; movimiento que presionó la adjudicación de parcelas a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA)571. La interrogante toma mayores dimensiones frente a la realidad de un proceso muy reciente. Se está hablando entonces de un proceso regional, con implicaciones más allá de lo local. En una primera
571
Observatorio de Territorios Étnicos, Los Consejos Comunitarios de los Montes de María, URL: http://www.etnoterritorios.org/Caribe.shtml?apc=g-xx-1-&x=13, 25 de Marzo de 2013
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
283 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
escala, una posible reconfiguración espacial actual (desterritorialización) es el factor que mueve y sustenta su nuevo discurso identitario; en una siguiente escala, los procesos de formación de la identidad son el resultado de nuevos espacios de representación de comunidades antes invisibles. Como lo señala Hall572 no siempre la identidad se refiere a lo que en el presente “somos”, también al devenir de nuestra propia autodefinición, bien como grupos o bien como individuos. En ese contexto, de una comunidad considerada en otrora campesina, ahora se construye en la idea colectiva de una comunidad afrocolombiana. Tal y como lo expresa el Habitante cinco, “…sí me encuentro siendo campesino afrocolombiano… campesino sí, mejor dicho, desde un principio ha sido… pero también afro.” Pero más que una redefinición o reafirmación identitaria, este proceso representa una estrategia, por un lado, de resistencia, mientras que por otro, un apego. Estrategia de resistencia en prácticas y acciones que perciben como causantes de un posible desplazamiento forzado y desterritorialización, y estrategia de apego a su territorio, sus deseos y aspiraciones de permanecer en él. Sobre este particular, otro de los habitantes reflexiona al decir, “…pero eso nos ha hecho pensar que por estar ubicados y por estar por acá alejados y no tener la mano tendida del municipio, eso nos hizo de que nosotros como comunidad negra pudiéramos organizarnos.” (Habitante uno) Por lo tanto, el factor que mueve y sustenta el reciente discurso identitario es precisamente el cambiante contexto espacial. Es la resistencia a una posible desterritorialización lo que los mueve a re-pensarse, re-identificarse y comenzar un nuevo discurso identitario (o quizás resaltar elementos previos de su cultura) para construir y/o subrayar una identidad que les permita permanecer en lo que consideran como su espacio, su territorio, su comunidad. En este particular un habitante comenta que:
…hay muchas personas que viene a comprar las tierras, entonces, nosotros no queremos… Como con las personas que se habían ido no queremos vender el pedazo de tierra, porque nuestros niños nacen sin una… Porque aquí nadie más va a venir a comprarnos la tierra, ni tenemos que irnos, ¿porque nos van a sacar de nuestro territorio? Entonces, por medio de la titulación aquí cuidamos nuestra tierra. Que no sigan comprando para sembrar más las benditas palmas esas que están ahí, como ustedes se dan cuenta. Entonces así no, porque si vendemos nuestras tierras, es como la tierra como por allá… las cosechas se acaban…” (Habitante cuatro)
Identificarse como campesino o como afrocolombiano ha permeado muchos factores de su identidad. Son campesinos que se dedican al cultivo de la tierra, pero al mismo tiempo ellos pueden autodefinirse como afrocolombianos, e incluso como campesinos afrocolombianos. La titulación de alguna manera está afirmando una condición étnica, pero que al mismo tiempo los blinda como colectividad. Según afirma el Habitante cuatro de San Cristóbal, reafirmarse
572
Hall, Stuart, “Who needs identity?”, en Questions of cultural Identity Stuart Hall y Paul Du Gay (Editores), London, Sage, 1996, p 18.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
284 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
como afrocolombiana ahora ha sido importante para ella porque hoy en día ella es tenida en cuenta como sujeto y como parte de un grupo. Según ella, nunca le dio pena que dijeran: “¡mira esa negra! […] después de que muera también soy negra y no me da pena […] desde que empezó toda la cuestión de afrodescendiente, ya nos comenzaron a tener más en cuenta pero anteriormente jum.” (Habitante cuatro) Algunas prácticas culturales como la música, el baile, las fiestas religiosas entre otras son exaltadas por ellos con mayor firmeza en la actualidad. Estas prácticas demuestran lo que eran y reafirman en la actualidad, lo que esperan seguir siendo si la titulación colectiva es aprobada y su comunidad no se disgregara. En efecto, en los últimos años la formación de grupos de mujeres para la preparación de los bailes locales o la música de percusión con tambores están tomando mayor fuerza. Las composiciones musicales llevan la exaltación de la ¨negritud¨ en los festejos y carnavales locales. Por ejemplo, la siguiente estrofa es una de las introducciones a una de las danzas más arraigadas en la comunidad:
entre negros a baila´ que quiero ver en que esta’ después de los carnavales no queda nada que conta´
Pero estos procesos son aún más complejos. A una escala, la resistencia a la desterritorialización ha trastocado la identidad, mientras que a otra escala, tal proceso de redefinición identitaria comienza a poner en marcha procesos de reterritorialización, pero sobre el mismo territorio. Lo que a su vez, potencialmente, trastoca la ordenación o modelado del paisaje (lugar) con base en los nuevos geosímbolos significativos que el nuevo discurso identitario produce. En San Cristóbal, por tanto, su reafirmación como afrocolombianos está jugando un doble rol. El primero consiste en considerar esta definición como parte esencial de su cultura, redefiniéndose como estrategia para permanecer es su territorio y evitar el desarraigo; o como lo afirmaba Habitante uno, evitar “…la pérdida de su proyecto de vida.” En segunda instancia, contemplar la [re]construcción de su afrocolombianidad dentro de un procedimiento administrativo dentro del engranaje político del país, requiere un reajuste de los ordenamientos espaciales que presentaba su territorio, para entonces poder efectivamente producir y reproducir, con referentes físicos tangibles, la afrocolombianidad en San Cristóbal. Lo segundo apunta a que los mismos procesos de redefinición identitaria necesitan de nuevos referentes y arreglos espaciales que contengan la materialidad del discurso de ser afrocolombiano que se desea resaltar. Es decir, que en la estrategia para evitar una desterritorialización, se hace necesario un proceso de reterritorialización por parte de la comunidad de San Cristóbal. Tal y como Brun573 argumenta, la reterritorialización puede ser una forma de controlar nuestra vida propia, sobre seguridad y protección, y el mantenimiento y desarrollo de redes sociales. En ese contexto, podemos argumentar que San Cristóbal, aunque en el mismo lugar, comienza a ser otro, producto de las dinámicas espaciales e identitarias que actualmente ahí se producen. Sobre este particular, un habitante reflexiona al decir:
573
Brun, Cathrine, “Reterritorializing the Relationship between People and Place in Refugee Studies”, en Geografiska Annaler 83(1), 2001, p 23.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
285 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Veíamos posiblemente un desplazamiento forzado por esa compra-venta de tierras y la única manera de nosotros protegernos de un desplazamiento era proteger nuestro territorio tradicional a través de un derecho colectivo del territorio, entonces nos pusimos a pensar y nos dimos cuenta que a través de la nueva constitución de 1991 había una ley que protegía los derechos de las comunidades negras, entonces nos organizamos y comenzamos a visibilizar, a socializar, a caracterizar nuestro derecho fundamental a través de nuestras comunidades, y tuvimos la oportunidad de organizarnos como consejo de comunidad negra el 2 de nov de 2008. (Habitante uno)
El caso de San Cristóbal evidencia una resistencia como estrategia de supervivencia personal y colectiva Pero más que una resistencia, muestra el estrecho vínculo que existe entre lo social y lo espacial. Es decir, evidencia cómo la identidad posee importantes anclajes espaciales, y cómo el desplazamiento, traducido en una amenaza de desterritorialización, afecta e influencia nuestra identidad. CONSIDERACIONES FINALES En San Cristóbal, el uso del mecanismo jurídico de la Ley 70 o ley para la defensa de comunidades negras se ha convertido en un instrumento o estrategia por parte de sus habitantes para permanecer en su territorio. La pérdida de su territorio por la invasión de la palma irrumpiría en la cotidianidad de sus prácticas culturales. Es decir, del apego y valoración que existe entre las personas y su territorio. Este caso evidencia que las identidades son intercambiables, contingentes, y diversas. En este proceso, el espacio materializado por la coexistencia de interrelaciones sociales a diversas escalas espaciales (y su contexto cambiante) es un agente protagónico. En consecuencia, el espacio es un elemento fundamental para la compresión de las identidades. En San Cristóbal, la preocupación por la desterritorialización (es decir, el contexto espacial) es el principal detonante de los procesos actuales de construcción de identidad. Su tránsito identitario, de campesinos a afrocolombianos, está anclado en el factor espacial. Por lo tanto, la migración no sólo representa (o se visualiza como) un desplazamiento de habitantes, bienes tangibles y simbólicos, sino que a su vez, produce (o se piensa que podría producir) la irrupción de identidades y modos de vida. El territorio se convierte en parte esencial de la identidad, donde los lugares y los espacios toman significados históricos en la creación de los discursos identitarios.
BIBLIOGRAFÍA CITADA Bonnemaison, Jöel.. Voyage autour du territoire. L‟Espace Geographique 4, 1981, pp. 249-262. Brun, Cathrine.. Reterritorializing the Relationship between People and Place in Refugee Studies. Geografiska Annaler 83(1), 2001, pp. 15-25. Delaney, David. Territory: A short introduction. USA: Blackwell. 2005.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
286 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Hall, Stuart. Who needs identity? En Stuart Hall y Paul Du Gay (eds.), Questions of cultural Identity, London: Sage, 1996, pp. 1-17. Peet, Richard, Modern geographical thought, Oxford, Blackwell, 1998.
PÁGINAS WEB FEDEPALMA, Historia de la Palma, URL: http://portal.fedepalma.org//palma.htm, 1 de Abril de 2013 Observatorio de Territorios Étnicos, Los Consejos Comunitarios de los Montes de María, URL: http://www.etnoterritorios.org/Caribe.shtml?apc=g-xx-1-&x=13, 25 de Marzo de 2013
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
287 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
EL PATRIMONIO, EL PARAÍSO CARIBEÑO Y LA SEGREGACIÓN
SOCIOESPACIAL. GESTIÓN DE IMAGINARIOS EN EL DESARROLLO
GEOGRÁFICO DESIGUAL DE CARTAGENA DE INDIAS.
SANTIAGO ALBERTO BURGOS BOLAÑOS574
.
Universidad Jorge Tadeo Lozano RESUMEN: En coherencia con la manifestación espacial de la desigualdad en las ciudades incorporadas al moderno sistema mundial capitalista575 otras geografías imaginadas sirven para la “regulación social y espacial”.576 La imagen urbana ha adquirido cada vez mayor poder de mediación para construir o reconstruir el espacio urbano: la “refabricación ideológica”577 que incide en la vida material de la llamada postmetrópolis578 y de sus habitantes. La gestión de las características naturales y patrimoniales de Cartagena -festivalización y tematización espacial-, responde a la construcción de una ciudad del simulacro – simcity-579 que esconde el carácter sistémico de la segregación y la desigualdad: resultado de su incorporación a nuevas dimensiones del capitalismo, de la mano del turismo, la industria y el puerto. La gestión de la ciudad simulada sirve a la gestión de la forma espacial, que es metáfora del modelo. Esta ponencia es una lectura crítica a la relación sistémica entre estas geografías de Cartagena (como muestra de una ciudad del Caribe) producto de su interrelación y dependencia con el sistema mundial. Palabras clave: Postmetrópolis, espacio urbano, derecho a la ciudad, sistema-
mundo, desarrollo geográfico desigual.
INTRODUCCIÓN
574
Comunicador Social. Magister en Comunicación (Universidad del Norte) Grupo de investigación: Cine, historia y cultura, Universidad de Cartagena. Analista Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo (Odesdo). Docente Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe. Dirección electrónica: [email protected] [email protected]
575 Wallerstein, I, (1989) El moderno sistema mundial III. La segunda gran expansión de
la economía-mundo capitalista, 1730-1850, Madrid, Siglo XXI editores, 1998. Wallerstein, I, (1980) El moderno sistema mundial II. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea 1600-1750, Madrid, Siglo XXI editores, 1998. Wallerstein, I, (1974) El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, Siglo XXI editores, 1979
576 Soja, E, Postmetropolis, estudios críticos de las ciudades y las regiones, Villatuerta,
Editorial Traficantes de sueño, 2006, p 420. 577
Ibid, p 452.
578 Soja, E, Postmetropolis, estudios críticos de las ciudades y las regiones… Soja, E,
Thirspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Malden, MA y. Oxford, Blackwell Publishers, 2006 Soja, E, Postmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory, Londres, Verso Press, 2006
579 Soja, E. Thirspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
288 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Hace casi 30 años que Cartagena de Indias fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura580 (Unesco), gracias a la herencia arquitectónica hispana del Centro Histórico y otras contadas zonas monumentalizadas, que en su momento de construcción se justificaron por la importancia de la ciudad puerto dentro del imperio transoceánico de la corona española. Desde 1984 el designado patrimonio se ha convertido en la piedra angular del discurso urbano y uno de los principales referentes de la producción imaginaria. Este principio, desde entonces nuclear de la identidad asignada y asumida por élites locales, recientemente fue convertido en su marca urbana: World Heritage City, estribillo de la circulación de su imagen en el mercado global del turismo y gestionado para una renovada organización del espacio en una ciudad que durante la reciente década ha sido vertiginosamente incorporada a unas intensidades inéditas del que Immanuel Wallerstein581 llama el moderno sistema mundial capitalista y su reciente y vigente ciclo, caracterizado por una renovada estructura de relaciones transnacionales, cuya complejidad suele ser simplificada bajo el enunciado de la globalidad582. En la vigente dimensión de producción imaginaria, patrimonio y paraíso caribeño se han integrado en una representación dóxica sobre la que se despliegan los demás elementos del debate urbano, incluyendo toda una batería teórica sobre el desarrollo, el crecimiento económico, la pobreza y la exclusión, construida por una creciente clase reflexiva local. Desde la corriente de estudios culturales, diversos autores han abordado el fenómeno en relación a la construcción hegemónica de imaginarios para la promoción turística y la contradicción con la materialidad precaria de su población. La ciudad ha comenzado desde fin del siglo pasado a ser escenario de debates sobre la coexistencia contradictoria entre unos sectores de gran auge económico y otros de gran pobreza, desconectados de los beneficios del puerto, la industria, el comercio y el turismo. Las investigaciones sobre el desarrollo están soportadas sobre esa contradicción, pero a juicio de Libardo
580
En una suerte de ficha técnica, la Unesco la página web de la Unesco recoge las consideraciones de la declaratoria: “Los españoles la dotaron del sistema de fortificaciones defensivas más extenso e imponente de cuantas ciudades fundaron en el Nuevo Mundo y construyeron, además, uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos del período colonial, plasmado en edificaciones civiles y domésticas, iglesias y claustros, calles y plazas que le dieron un carácter único a nivel mundial. Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984 (código C-285), siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la denominación de ‘Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena’.”
581 Wallerstein, I, (1989) El moderno sistema mundial III. La segunda gran expansión de
la economía-mundo capitalista, 1730-1850, Wallerstein, I, (1980) El moderno sistema mundial II. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea. Wallerstein, I, (1974) El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI 582
No se insinúa aquí que no sea justificado su uso, sino que no es debatida en su dimensión estructural.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
289 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Sarmiento583 ha devenido en uno de los mitos para interpretar y a la vez ocultar la realidad de la ciudad: el mito de la dualidad, que propone la ausencia de articulaciones entre las dos realidades. Así la dualidad se asume resultado de la mala aplicación del modelo y no como una consecuencia del modelo de desarrollo urbano y las contradicciones nucleares del capitalismo y las relaciones estructurales en la complejidad multiestratificada del sistema mundial584. Se asume además que la salida a los constantemente abordados problemas se encuentra en la vinculación de la gran masa de excluidos, los parias de la modernidad585 convertidos en parias urbanos586, a una competencia que los integre al circuito por el que circulan los capitales en juego, incluyendo lo que Pierre Bourdieu587 llama capital cultural objetivado, aquí aplicado a lo que se considera bienes culturales en la socioespacialidad de la ciudad, cuyo uso representa unas prácticas enclasantes o desclasantes, de acuerdo con lo que se ha objetivado como las maneras adecuadas de hacerlo. El Patrimonio y la monumentalización, tal como indica Carlos Mario Yory588, parten de una idea hegemónica de lo que vale la pena recordar y conservar, y certifica la derrota de los que no están allí inmortalizados. La ciudad museo subsume prácticas jerarquizantes y jerarquizadoras en la construcción de tal idea y su gestión imaginaria. La postulación de la ciudad histórica-museo-clásica integrada a la representación del paraíso caribeño pasó a dominar el imaginario y desembocó, para su sostenibilidad, en la institucionalización de políticas y dinámicas espaciales en marcos claros de deslocalización y desnacionalización del uso del espacio de la ciudad ahora patrimonio de toda la humanidad. Lo que queda por fuera de los análisis culturalistas es que el patrimonio y la imagen paradisiaca del Caribe, atadas a la vocación dóxica de ciudad servicio-turística objetivada, se convierte en un elemento gestionable para la organización de la socioespacialidad, con consecuencias en el desarrollo geográfico desigual y el usufructo equitativo de la ciudad. Y permite integrar a su circuito sistémico las contradicciones que pudieran presentarse –como ha
583 Sarmiento, L, Cartagena de Indias: el mito de las dos ciudades, Cartagena de
Indias, Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo, 2010, p 19. 584
Wallerstein, I. (1974) El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, p 120.
585 Bauman, S, Vidas desperdiciadas. Los parias de la modernidad, Buenos Aires,
Paidós, 2005 586
Wacquant, L (2001), Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos de milenio, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2010.
587 Bourdieu, P, Las estrategias de la reproducción social, Buenos Aires, Siglo XXI
Editores, 2001, p 217-219 588
Yory, C.M, Pensamiento urbano. Una aproximación, “en clave” de lugar, a la construcción social del hábitat desde el concepto de Topofilia. Memorias de arquitectura 002. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 2009.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
290 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
ocurrido- frente a los universales políticos que también aterrizan en una ciudad globalizada bajo esas condiciones. Entiéndase la primacía de los derechos del capital sobre los derechos humanos, facilitada por la gestión simbólica del espacio consecuente con la gestión del espacio material. O dicho en términos de Edward Soja589 la ciudad del simulacro (simcity), que gestiona desde el poder “la regulación social y espacial”.
1. EL MARCO DEL ANÁLISIS En un trabajo mucho más extenso590 se indagó por las complejas dinámicas socioespaciales de Cartagena y sus efectos en el derecho a la ciudad, usando los conceptos del tercer espacio (Thirdspace) y las geografías postmodernas de Edward Soja; el materialismo histórico-geográfico de David Harvey; y el análisis de los sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein. Se describió la forma urbana que ha tomado Cartagena en su interrelación con el sistema mundial en sus distintas escalas y sus conjuntos económico, político, social y cultural, específicamente en la reciente década. Para dialogar con las tres corrientes se construyó un marco narrativo-histórico alrededor de tres categorías: territorio, sociedad y derechos591, concretadas respectivamente en la escala espacial de la ciudad592, en la dimensión temporal de la modernidad/postmodernidad593, y en la perspectiva político-espacial del derecho a la ciudad, a habitarla, a construirla y transformarla en algo distinto594. De allí se extraen los elementos para este análisis.
589
Soja, Thirspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places, p 420.
590 Burgos S, Cartagena de Indias en el sistema mundial. Lectura crítica de las
geografías postmodernas en una ciudad periférica, Tesis de maestría. Universidad del Norte, Barranquilla. 2012. 591
En Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, Saskia Sassen (2006) aplica esos conceptos (Territorio, Autoridad y Derechos) como componentes transhistóricos para la comprensión de los nuevos órdenes globales-nacionales-urbanos. El acercamiento propuesto aquí reemplaza, como ella misma sugiere puede hacerse, los componentes en un nuevo ejercicio trialéctico. De esta manera se acerca su análisis histórico a la trialéctica del espacio urbano o la lectura del tercer espacio (thirdspace) que Soja (2006, 1996, 1989) propone como herramienta para hacer la “biografía de la ciudad” (2006: 490). Y se guarda relación también con la perspectiva crítica de los análisis de los sistemas-mundo, que desarrolló Wallerstein, rescatando las matrices teórico analíticas criticas del marxismo, repotenciadas por el análisis crítico de las estructuras históricas encabezado por Fernand Braudel (Aguirre, 2007). Un mosaico analítico donde engarzan las teorías marxistas del desarrollo geográfico desigual de David Harvey (1973, 1990, 2000). 592
Soja, E, Postmetropolis, estudios críticos de las ciudades y las regiones… Soja, E, Thirspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places. Malden, MA y. Oxford, Blackwell Publishers, 2006 Soja, E, Postmodern geographies. The reassertion of space in critical social theory, Londres, Verso Press, 2006
593 Jameson, F, Una modernidad singular. Ensayos sobre la ontología del presente.
Barcelona, Editorial Gedisa, 2004. Jameson, F, (1991)Teoría de la postmodernidad, Valladolid, Editorial Trotta, 1998.
594 Harvey, D, “El Derecho a la Ciudad como alternativa al neoliberalismo”. Conferencia
en el marco del Fórum Social Mundial 2009, en Belém do Pará (Brasil), Seminario “Luchas por la reforma urbana: el derecho a la ciudad como alternativa alneoliberalismo”. Versión resumida. En línea. Recuperada en marzo 15/2012. Disponible en: http://infoinvi.uchilefau.cl/index.php/reforma-urbana-el-derecho-a-la-ciudad-como-alternativa-al-neoliberalismo/
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
291 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
1.1. EL CAPITALISMO TARDÍO Y LA POSTMODERNIDAD: LÓGICAS DEL CICLO VIGENTE DEL SISTEMA MUNDIAL
El siglo XX materializó un nuevo ciclo del sistema mundial, que puede explicarse desde la vigente onda larga económica: el capitalismo tardío595, que estaría actualmente en crisis; o la vigente lógica cultural, la postmodernidad, entendida como la extensión de la categoría narrativa universalista, 596primero europea, ahora europea-estadonunidense. Como un abordaje de la ingente teorización que se hace en las ciencias sociales al respecto no cabe en tan poco espacio, baste con subrayar unas características que lo diferencian del ciclo anterior moderno-capitalista, útiles para las pretensiones de este trabajo. La hegemonía es ejercida por Estados Unidos desde mitad del siglo XX, con base en un entramado interestatal que sostiene el poder central gracias a un sistema de instituciones interestatales con acción y representación en todos los campos y ciudades, lo cual ha ido variando hacia la concentración en multinacionales y transnacionales, nueva modalidad de imperialismo no basada en poderes coloniales. Emergen versiones de cultura y producción más flexibles, con nuevas ideas de centro y formas de administración y ordenación desancladas de lo nacional597, gracias a la compresión espacio-temporal598 permitida por las nuevas tecnologías de la comunicación. Se redistribuyó geográficamente la producción, de acuerdo con un nuevo régimen global de acumulación y un nuevo mapa internacional del trabajo, que replantea la cartografía industrial del mundo de acuerdo con criterios flexibles. Se trasladó industria rígida fordista a zonas periféricas donde el contrato social representa una debilidad para las fuerzas de trabajo, como América Latina599, lo que compensa con un mayor control sobre el sistema financiero y, por tanto, el flujo de capitales. El centro concentra la producción postfordista, representanda en tecnología, banca y finanzas. Se modera el desarrollo a través de una red de ciudades globales600. El consumo remplazó a la producción como ordenador social y su masificación, más la extensión de las reivindicaciones propias de la categoría narrativa a una esfera inédita de individualización, generó un cambio en las estrategias de jerarquización social; y con ello una nueva manifestación en la espacialidad urbana. Finalmente, el margen moderno de clases se
595
Mandel, E, (1972), El Capitalismo Tardío, México, Ediciones Era,1979. 596
Jameson, F, (1991) Teoría de la postmodernidad…
597 Sassen, S. (2006), Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales
a los ensamblajes globales, Buenos Aires, Katz editores, 2010. p 201-403 598
Harvey, D. (1990), La Condición de la postmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 2004, p 288-339
599 Ibíd. p 165.
600 Sassen, S. (2006), Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales
a los ensamblajes globales. Sassen, S (1998), Los espectros de la globalización, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. Sassen, S (1995), “Ciudad global: una introducción al concepto y su historia”, en Brown Journal of Word Affairs. Vol. 1. pp. 27-47. Sassen, S (1991), The Global City, New York, London, Tokyo, Princeton, Princeton University Press. Yory, C.M, Pensamiento urbano. Una aproximación, “en clave” de lugar, a la construcción social del hábitat desde el concepto de Topofilia
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
292 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
reventó para dar lugar a una nueva versión multiescalada donde se cruzan diferentes dimensiones identitarias: sexuales, de género, étnicas, generacionales, y, en general nuevas pretensiones y tensiones políticas.
1.2. LA METÁFORA URBANA DE LA POSTMODERNIDAD Y SUS
CONTRADICCIONES Todo esto toma forma en la postmetrópolis, metáfora urbana de la postmodernidad, tal como la metrópolis lo fue de la modernidad601. Soja explica que la postmetrópolis tiene seis geografías generalizables en respectivos discursos, aunque con dimensiones específicas en cada ciudad. Dos, ciudad flexible (flexicity) y ciudad global (cosmópolis), describen las dinámicas de interrelación de la ciudad con la economía mundo y el universalismo en la vigente onda larga del capitalismo y la postmodernidad. Dos más, exópolis y ciudad fractal, describen la manera en que esa interrelación se manifiesta espacialmente, estableciendo toda una nueva cartografía de jerarquizaciones, enclasamientos, desclasamientos y tensiones –metropolaridades- consecuentes con la tensión reconvenida entre derechos del capital y los derechos humanos alimentados por los planteamientos multiculturalistas. Y dos más explican los nuevos escenarios de control y ejercicio del poder, el archipiélago carcelario y ciudad del simulacro (simcity), referidas, una, a los escenarios físicos con los que la hegemonía responde a la rotura de los antiguos (modernos) márgenes para reconfigurar la desigualdad espacial, y otra, a los escenarios virtuales con los que se ejerce lo que Félix Guattari602 entiende como sometimiento semiótico: el control del imaginario, con el fin de complementar desde allí el poder socioespacial. En el marco del sistema mundial y su complejidad multiescalada, formada por centros, periferias y semiperiferias, las características específicas de cada ciudad estarán explicadas por su posición en dicha complejidad, el papel que se le ha asignado y la propia asunción de roles desde lo local para su integración a la globalidad603. El sistema conserva sus principios de circulación: el poder expresado en decisiones políticas, económicas y modelos socioculturales, gotea desde los centros hacia las periferias, y el excedente circula desde las periferias hacia el
601
Ian Chambers, citado por Soja (2006) p117
602 Guattari, F, Plan sobre el planeta, Madrid, Editorial Traficantes de Sueños, 2004. p
22-26
603 La globalidad, con sus respectivas manifestaciones (globalismo y globalización), no es un
fenómeno nuevo, más allá de su transformación retórica en un tropo, reemplazante incluso de la modernidad y la postmodernidad (Soja, 2006: 279). Pero dos características aparecen como indiscutiblemente inéditas en la contemporaneidad. Primero, el cambio en la dinámica globalizadora, de un orden jerárquico controlado por un país hegemónico (Estados Unidos en el vigente ciclo) a un sistema planetario descentralizado que es coordinador por el mercado financiero mucho más volátil (Harvey, Espacios de esperanza, 79-80). Segundo, la globalización como proceso tiene cada vez más efectos en la vida material de la gente.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
293 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
centro604, ahora representado como un sistema-red de ciudades globales con control específico sobre el sistema financiero -la administración del capital/dinero sin Estado- y sin una inspección gubernamental.605 Esta centralidad transterritorial amparada en la digitalización de los flujos de información y de capitales está atravesada por un buen cúmulo de contradicciones. La primero característica remite a las condiciones flexibles de la producción y la acumulación, explayadas en la geografía postmetropolitana de la flexicity, que explica la relación transnacional de la economía, una vez que las contradicciones sistémicas del capitalismo se saldaron temporalmente con la implantación diferenciada de producción postfordista en el centro y un postfordismo periférico en ciudades y países del llamado Tercer Mundo. La segunda remite a las contradicciones entre la transnacionalización de los derechos humanos y la transnacionalización de “los derechos del capital”606, tensión característica de la cosmópolis. Los derechos del capital se han fortalecido a través de las interacciones entre los Estados y el sistema interestatal, construyendo “regímenes legales transnacionales que se centran en los conceptos económicos occidentales de contrato y derechos de propiedad”607 y que han asumido mayor control sobre las normas aplicadas en lo local, apanando en la ciudad las lógicas entre lo público y lo privado. En general han operativizado el principio de thatcheriano de “no hay alternativa”, justificación emotiva del neoliberalismo, especialmente costoso para las clases menos favorecidas en las ciudades periféricas. Para los derechos humanos han sido adoptados mecanismos de reparación virtual: “La globalización ha encontrado en los planteamientos multiculturalistas el escenario adecuado para la puesta en escena de reparaciones virtuales y de un espacio plural que oculta el totalitarismo tras la metáfora del descentramiento y la marginalización tras la simbolización de la multiplicidad”608.
2. LA POSTMETRÓPOLIS PERIFÉRICA Y LA PRECESIÓN DE SU IMAGEN (SIMULACRO)
En este entramado transnacional, la imagen de la ciudad, la representación de su espacio, pasa a ser fundamental en su papel en el mercado de los flujos.
604
No obstante, la globalización no debe entenderse como relaciones en una sola vía, ni desarraigadas una de la otra. La sociología de la globalización propuesta por Sassen (Los espectros de la globalización) explicita la globalización como un proceso que se construye tanto desde el plano interestatal mundial como desde el seno de los Estados y sus centros urbanos, grupos y cuadros de poder relacionados en su propia dinámica interna de centro-periferia. La estructura interestatal es alimentada desde la complejidad y las tensiones particulares de cada Estado y de cada ciudad; y viceversa. Pero incluso así, el consentimiento en la asignación de roles urbanos tiene su explicación en las mismas condiciones sociohistóricas del universalismo y el control obre la objetivación, la gestión de los aspectos de validez ejercida desde el centro. 605
Sassen (1998), Los espectros de la globalización, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, p 27 606
Ibíd. p 24-33. 607
Ibíd. p 25. 608
Flores P - Crawford, L, “La postmodernidad o la puesta en escena de la minoría (de edad)”,en Eidos: revista de filosofía de la Universidad del Norte, Barranquilla, 2003, p 67.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
294 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Está sujeta a los intereses del capitalismo controlado desde el centro del sistema-red de ciudades y a intentar asumir “el papel que le ha asignado el sistema global” y vender su capacidad para asumirlo o la imagen de que puede hacerlo609. Esto se asume obligatorio, pues la globalidad, tal como indica Soja610, es la nueva idea absoluta de la categoría narrativa (post)moderna, que exige pagar precios por hacer parte de la misma, la nueva ventana del progreso, la punta de lanza de la legitimación discursiva del centro: “no hay alternativa”. Alain Touraine611 explica que el progreso fue el constructo resultante de de la fusión de herencias de liberales económicos y social-políticas (Locke y Rousseau), marco único de pensamiento que amalgamó racionalización y desarrollo, finalmente objetivado como categoría de narración de la historia612. Tropo, promesa y mito, permitió a los liberales imponer su credo613: vendiéndolo como el camino a las metas humanas. Su oposición se convierte en “irracional” y una afrenta contra el futuro. En ese sentido, los conflictos sociales son entendidos como conflictos del futuro contra el pasado614 o de la irracionalidad contra la moralidad de la razón615. Este leitmotiv progresista”616 adquiere una nueva intensidad en la postmodernidad y unas aplicaciones fundamentales en la relación centro-periferia, antes como justificación del sometimiento violento, y luego como motivo del consentimiento. El progreso implica la construcción previa de la imagen de futuro, del ideal. Y la ciudad es interdependiente de la construcción de ese/su imaginario, aquí entendido no sólo como la representación del espacio existente, sino, en concordancia con Gorelik617, producto de la reflexión político-técnica (arquitectura, urbanística, planificación) acerca de cómo la ciudad debe ser: “la ciudad y sus representaciones se producen mutuamente”. El poder sobre la imagen de la ciudad es también el poder sobre el camino que debe seguir, el
609
Yory, C.M, Pensamiento urbano. Una aproximación, “en clave” de lugar, a la construcción social del hábitat desde el concepto de Topofilia. p 73. 610
Soja (2006: 279)
611 Touraine, A, (1992), Crítica de la modernidad, México, Fondo de Cultura Económico,
2006, p 67 612
Wallerstein, I. (1991), Geopolítica y geocultura, p 21.
613 Polanyi, K. (1944), La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de
nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p190-207 614
Touraine, A, (1992), Crítica de la modernidad, p 68. 615
Ibíd. p 97. 616
Schumpeter, citado por Harvey, La Condición de la postmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, p 33.
617 Gorelik, A, “Imaginarios urbanos e imaginación urbana: para un recorrido por los
lugares comunes de los estudios culturales urbanos”, en Eure Vol 28 Número 83. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2002. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S025071612002008300008&script=sci_arttext. Recuperado en 5 de mayo de 2012. p 2.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
295 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
camino del progreso, y se ejerce desde ciertos espacios de representación. Ese es el poder de la simcity. La ciudad Latinoamericana fue primera una idea. Se fundó sobre la imagen preconcebida de ciudad europea, estableciéndose la idea de civilización sobre lo que se consideraba un espacio vacío618. Su desarrollo tuvo como meta siempre la imagen de la península. La construcción de clases sociales y de la vernácula estructura de relaciones sociorraciales estuvo determinada por la hispanidad-europea como piedra de toque. Y las variaciones en la categoría narrativa han representado movimientos en las estrategias de producción imaginaria, pero no ha trastocado la estructura jerárquica de la representación y del acceso a los espacios de representación. En la postmodernidad, la ciudad latinoamericana sigue persiguiendo un ideal fundante objetivado de “ser urbanos”619, urbanos como Europa o como Estados Unidos, ideal construido sobre una promesa más que sobre una realidad, carente de infraestructuras para replicar el modelo europeo o el estadounidense, precisamente por las condiciones de interdependencia que impiden tal meta a una ciudad periférica en el sistema mundial. En consecuencia, la modernidad y la postmodernidad (¿periféricas?) implican grandes dosis de ostentación, de pose y de sustantivación de una imagen que, como el simulacro de Jean Baudrillard, reemplace la realidad, al tiempo que propone y promete el ajuste a sus marcos. La regulación del espacio desde la simcity. Es en esa mitificación donde el imaginario patrimonial (exaltación del pasado) puede convivir con los elementos de la categoría narrativa: el pasado reconvertido y encapsulado en una imagen de fácil consumo y de fácil gestión, aquí amarrado al capital simbólico y la ventaja en la apropiación del capital cultural objetivado por parte de una élite específica. A juicio de Daniel Hiernaux620 el imaginario patrimonialista “sería el conjunto de figuras/formas/imágenes a partir de las cuales la sociedad actual […] concibe la presencia de elementos materiales o culturales del pasado en nuestro tiempo y nuestro espacio de hoy”.
3. LA WORLD HERITAGE CITY Fredy Ávila621 y Elizabeth Cunin622 dedican trabajos al análisis del discurso turístico como definidor de la imagen de Cartagena, por esfuerzo perfilador de
618
Rama, A. (1984), La ciudad letrada, Montevideo, Arca, 1998, p 17-29.Romero, J.L. (1976), Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia,1999, p 51-64 619
Rama, A. (1984), La ciudad letrada, p 26. 620
Hiernaux, D, “Los centros históricos: ¿espacios posmodernos? (De choques de imaginarios y otros conflictos), en Lugares e imaginarios en la metrópolis. Lindón, A; Aguilar, M.A. & Hiernaux, D. (coord.), Madrid, Anthropos, 2006, p 33 621
Ávila Freddy, La representación de Cartagena de Indias en el discurso turístico. La representación de Cartagena de Indias en el discurso, Cuaderno de Trabajo No. 2 / Document de Travail No. 2, México, Proyecto Afrodesc. 2008
622 Cunin, E, “Escápate a un mundo… fuera de este mundo: turismo, globalización y
alteridad. Los cruceros del Caribe en Cartagena de Indias”, en Boletín de Antropología Número
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
296 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
la élite social y empresarial, influyente en la normatización del desarrollo. Ávila explica que esta sustantivada vocación tuvo dos momentos de inflexión: primeras décadas del siglo XX y las tres últimas del mismo siglo, aunque dentro del análisis de la nueva globalidad local, debería contener una más, en el presente siglo. Las élites parroquiales del primer momento se concentraron en discutir el papel de las baterías de murallas (“tara contra el progreso” o “ventaja para atraer visitantes”), la apuesta modernizadora y la nostalgia viva por las referencias europeas, oposición binaria a la barbarie popular que el discurso sociorracial asimilaba a los sectores marginales. La apuesta estaba sobre el puerto y la posibilidad de recibir cruceros y visitantes estadounidenses y europeos que comenzaban a hacerse importantes en el Caribe623. En el segundo momento, los imaginarios turístico y patrimonial se conjugaron, tomando forma institucional a partir de los impulsos a la economía turística drenados desde el Gobierno nacional, la rotulación desde el sistema interestatal y el aterrizaje de ambas dinámicas sobre una inercia, que, aunque goteada, abarca gran parte del siglo624. La incorporación de la ciudad a la globalidad no se dio solo a partir del turismo. El puerto siempre conectó con el sistema mundial, además del goteo de industrias durante la segunda mitad del siglo pasado, específicamente en el Parque Industrial de Mamonal, atado al mismo puerto. Pero contrario a muchas otras ciudades del mundo, puerto e industria nunca fueron elementos aglomerantes o fuerzas centrípetas o centrífugas de urbanización625. La dinámica exportadora local que concentra ambas vocaciones, no está en proporcional relación con la vida material de la población de la ciudad: el puerto se construyó en una zona alejada del flujo poblacional y la industria de gran escala no hace incidencia sobre grandes sectores poblacionales. El rol globalizador cuya espacialización más incide en la materialidad de la población se dio a partir de la conjugación de vocaciones para el turismo y el recién potencializado mercado inmobiliario, para lo cual la cosmópolis cartagenera propone un papel-imagen como ciudad clásica, ciudad de memoria, ciudad de la cultura, premisas integradas de su promoción para venta, y alimentadas por un sector de la nueva clase reflexiva transnacional. La imagen que la ciudad ofrece al mercado global del turismo es la conjugación de bienes patrimoniales y naturales. Los primeros la proponen como ciudad histórica-museo-clásica. Los segundos como paraíso ambiental natural, ahora exclusivo de la zona rural/insular, tal como muestra del trabajo de Carlos Durán626.
20, Medellín, Universidad de Antioquia, 2006, pp. 131-151 Recuperado agosto 20/2009. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/557/55703707.pdf 623
Meisel, citado por Ávila, La representación de Cartagena de Indias en el discurso turístico p 64 624
Ávila (p.70) subraya aquí eventos como “[…] nacimiento del Concurso Nacional de Belleza (1934), declaración como Primer Centro Turístico de Colombia (1943), inauguración del hotel Caribe (1946), desarrollo turístico y urbanístico del barrio Bocagrande (desde mediados de siglo XX), declaración del sector antiguo como Monumento Nacional (1959)”. 625
Lo que en urbanismo se conoce como sinecismo. 626
Durán, C, “El laboratorio de Barú: Frankenstein o la utopía de un megaproyecto de ordenamiento territorial en el Distrito Turístico de Cartagena de Indias”, en Serge, Margarita
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
297 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
4. EL PARAÍSO (CERRADO) FRENTE AL MAR
El mensaje no puede ser más claro: “Barlovento del mar es sin duda una nueva ciudad completamente diferente a Cartagena”627. Esta zona, recientemente rebautizada, concentra las zonas de desarrollo suburbano que van desde la Boquilla hasta Arroyo de Piedra, zonas rurales de Cartagena en la Zona Norte. Allí los precios ratifican los límites que las “alambradas” y la represión no alcancen a cerrar. Esta suburbia utópica cerrada contiene los espacios públicos que el resto de la ciudad, como cuerpo institucional, nunca generó. Valdelamar628, Pérez y Salazar629 y la misma Gerencia de Espacio Público de la Ciudad630 han mostrado desde distintas dimensiones la ausencia de escenarios públicos tanto de ocio como de encuentro, recreación y de representación colectiva en los sectores populares de la ciudad. En contraste, los escenarios de Barlovento del Mar están cargados de senderos, jardines, parques y zonas internas de integración intra-clase: Barcelona de Indias, Karibana Beach Club, Hotel Estelar Gran Manzanillo, Palma Real, Cartagena Laguna Club, Puerta de las Américas, Mar de Indias Beach World, Morros, Playa Bonita y Casa del Mar. Proyectos que según destaca la Cámara Colombiana de Constructores “garantizarán seguridad, tranquilidad y un excelente estilo de vida. […] se destacan importantes colegios de la región, universidades, centros comerciales, de negocios y moda”631. Ello se complementa con la reconstrucción, previa deconstrucción, de Castillogrande, Bocagrande y El Laguito, que había visto paralizada su densificación por la imposibilidad de responder a la demanda con servicios públicos. Allí se condensan los tres tipos de mundos privatizados y vigilados categorizados por Blakel y Snyder632: “comunidades con estilo de vida (comunidades de retiro, comunidades de golf y ocio y el nuevo pueblo suburbano)”, “comunidades de prestigio (reservas para ricos, famosos,
(coord.), Desarrollo y conflicto. Territorio, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas, Bogotá, Universidad de los Andes – CESO, 2010
627 Camacol, Edifikando, revista de la construcción sostenible. Edición número 1.
Cartagena de Indias, 2012, p 11.
628 Valdelamar, L, “Monumentos y conflictos en la construcción de identidades e
imaginarios en Cartagena de Indias: hacia un inventario simbólico”, enCuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica. Número 11. Cartagena y Barranquilla, Universidad de Cartagena y Universidad del Atlántico, 2006. 629
Perez, G. & Salazar, I, La pobreza en Cartagena: un análisis por barrios. Documentos de trabajo sobre economía regional N°94, Cartagena de Indias, Banco de la República, 2007 630
Villareal H.- Doria, A, Indicadores de espacio público. Este trabajo muestra que una gran mayoría del espacio público de la ciudad está dado en relación con lo natural, correspondientes a playas y zonas de reserva como la Popa y los otros cerros, y las zonas de manglares. Lo que devela es la poca o nula acción gubernamental para generar escenarios públicos por fuera de las zonas de interés turístico. Esto representa un elemento más de conflicto, teniendo en cuenta las estrategias de privatización por concesión de grandes zonas de playas. CCV (2012: 48) recuerda que el 55,7 por ciento del espacio público está representado por estas las zonas especiales de Cerro de la Popa, Loma del Marión, Cerro de Albornoz, manglares de caños internos, manglares Ciénaga de la Virgen, manglares bahía continental y bahía insular. 631
Ibíd. p 10. 632
Citados por Soja, 2006: 442
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
298 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
ejecutivos y más en general para el ‘quinto afortunado’ de la escala de renta)” y “comunidades de zonas de seguridad (construidas en principio sobre el miedo al crimen)”. Esto es lo que Soja633 llama ciudades carcelarias, en su versión voluntaria. Las dimensiones de estilo y prestigio de la Zona Norte sólo son equiparables con las ofertadas por proyectos en la zona de rural de Barú634. Allí, según Carlos Durán se ejecuta un “megaproyecto de ordenamiento territorial” encaminado a introducir una nueva lógica “para la explotación de la oferta ambiental de los ecosistema marino-costeros”, que se ha caracterizado por “un conjunto de imaginarios y prácticas sociales que justifican las intervenciones en el territorio”
De este modo se produce una zonificación que describe aspectos implícitos sobre los usos considerados legítimos del territorio y, mediante formas históricas de representación de la alteridad, se determina la participación de la población nativa en dichos usos del territorio.635
Los proyectos Matimbá Barú y Barú Paradise representan bien la dimensión de la proyección de “desarrollo” que las élites han asumido para la península/isla y para todo el archipiélago de las Islas del Rosario, donde la población afrocolombiana está en medio de procesos de desalojo por cuenta de la recuperación de los predios por parte del Estado y de las contravenciones con el discurso de la conservación. Estos proyectos insulares y de la zona rural de la ciudad apelan a lo que Soja636 llama santuarios-isla de lujo, áreas de suficiente influencia como para separarse del resto de la ciudad llena de pobres y marginales, en gran medida criminalizados; una masa abigarrada de la que la nueva clase alta acrisolada se abstrae, encarcelándose en una zona de privilegios privados y construyendo corredores de seguridad por los que moverse sin poner en riesgo su exclusiva segregación, que, entre otras cosas, se convierte en un elemento de estatus y clase para el sujeto protegido, “obsesionado con la seguridad”.
5. LOS PARIAS DEL PATRIMONIO Y DEL PARAÍSO
Las ciudades carcelarias están distribuidas en forma de archipiélago por toda la postmetrópolis: “recintos normalizados y espacios fortificados que atrincheran, tanto voluntaria como involuntariamente, a los individuos y a las comunidades
633
Soja, 2006: 420-421 634
El Acuerdo número 14 de 1994 adoptó el Plan Maestro de ordenamiento de la Zona Norte y de Barú, estableciendo el carácter suburbano que recogió el POT en 2001 y oficializando la idea de una suburbia utópica con paisaje verde: “Implica densidades bajas, usos del suelo esencialmente turísticos, residenciales e institucionales, y un patrón de ocupación en el cual predominan las características naturales, ambientales y paisajísticas de cada zona”.
635 Durán, C, “El laboratorio de Barú: Frankenstein o la utopía de un megaproyecto de
ordenamiento territorial en el Distrito Turístico de Cartagena de Indias”, en Serge, Margarita (coord.), Desarrollo y conflicto. Territorio, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas, Bogotá, Universidad de los Andes – CESO, 2010, p 136-137. 636
Soja (2006: 438)
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
299 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
en las islas urbanas visibles y no tan visibles”. Ejercer una estrategia de fuerte represión del espacio y la movilidad y una estrategia de desconexión de las zonas privilegiadas del acceso de las clases bajas, que en consecuencia, también diferencia de la suburbia utópica, conlleva a un confinamiento obligado. La gran suburbia distópica cartagenera crece en lo que se ha llamado el Triángulo de Desarrollo Social (TDS) (Alcaldía de Cartagena, 2003), en la zona suroccidental, donde por la proyección “normalizadora” del proceso urbano serán reubicadas unas 55.000 familias repartidas en una decena de proyectos de vivienda, concentradas espacial y temporalmente, en la medida en que el Gobierno establezca en sus 6,3 millones de metros cuadrados, todos los valores de uso dedicados a la marginalidad, representados en servicios de educación, salud y empleo; lejos, claro, de la calidad y la disponibilidad espacio-temporal de la ciudad central por parte de las clases incorporadas a la excedencia positiva, los archipiélagos de la riqueza y sus islas fortificadas, conectadas por corredores seguros. Así, el aumento de la fricción por distancia637, es decir, de los costos y esfuerzos por movilización, disminuye en los sectores marginados la pretensión de ocupar las zonas de mayor interés general. El TDS consolida una geografía legible de la pobreza e inaugura la versión local de la ciudad-frontera donde, según Soja638 se escenifica el “quiero y no puedo” del progreso urbano, aglomeración de trabajadores pobres, ejército de desocupados, informales y todos los afectados por la pauperización y la pobreza inducida en el campo, entre los que están también los desplazados por la violencia, en Colombia, todos los “beneficiados” por los proyectos de vivienda prioritaria. Sin que se haya datos publicados de la procedencia de los nuevos habitantes del TDS, los registros de prensa dan cuenta de que es el escenario único de las reubicaciones para población desalojada por los procesos urbanos en las zonas bajo presión urbana gentrificadora/elitizadora y por estar en zonas de riesgo.
6. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EL CARIBE: AHORA SÍ, OTRA CARTAGENA
El Centro Histórico de Cartagena es una suerte de contenedor en presente del espacio anterior y del tiempo pasado: el contenedor de su consumo639. Allí y en los paraísos cerrados la ciudad consolida el renglón de la industria de la experiencia640. La ciudad servicio tiene sus itinerarios y estos son una tensión constante entre la construcción de su imagen global, la consecuente integración a la dimensión del sistema que se le exige, y la materialidad de su población con su respectiva estructura de relaciones.
637
Harvey, (1990) La Condición de la postmodernidad, p 236. 638
Soja (2006: 368) 639
Muñoz, F, Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales, Barcelona, Gustavo Gili, 2008, p 47. 640
Yory, C.M, Pensamiento urbano. Una aproximación, p 117.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
300 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El Centro de Cartagena se promueve como el núcleo del pacto social de la ciudad. En nombre de su patrimonio colectivo la institucionalidad persigue el comercio popular que ocupa los espacios públicos y los medios exhortan a no ceder un solo día en el ejercicio de desalojo de la masa de comerciantes informales que en prensa no escatiman en rotular como “masa sudorosa” y su “muladar”, su “inmundicia”, su “repelencia” y su vergonzosa imagen: “Mientras en el Centro confluya demasiada gente, en una corriente caótica y descuidada de personas de todos los estratos, será imposible garantizar el cuidado de sus edificios o construcciones históricas” (Diario El Universal, 2009). Ese característico arbitraje esteticista, lo convierte en el escenario ejemplificante de lo que Múñoz641 llama “segregación temporal”, que determina el tipo de ocupación que se puede hacer en el territorio dependiendo de las horas, el día o a época, en una incoherencia de disciplinas para regular a los representantes de la economía popular y de la elite empresarial de servicios turísticos. Se practica el apartheid espacial-temporal de acuerdo con el evento internacional de turno, convirtiéndolo en un parque temático regulado, cuyo itinerario regula el uso por parte de la multitud abigarrada. Se asiste a la festivalización y tematización espacial, detrás de la que se esconde la persistente tendencia exopolitana (desplazamiento humano hacia la periferia) y fractal (materialización espacial de la desigualdad). El calendario de eventos determina quién visita el Centro Histórico, moviéndolo entre coordenadas globales, locales y populares, desde la literatura y la música clásica hasta el carnaval patrio. Como la Disneylandia local, se postula como escenario de “entretenidos mundos hiperreales en paquetes de culturas simuladas, comunidades urbanas, estilos de vida y preferencias de consumo”642. Una suerte de multiplex que cambia las salas a lo largo del año, en el que el consumidor, habitante o visitante, elige qué lugar simbólico quiere y puede pagar, lo que para el habitante resulta en una esquizofrenia de paisajes de variación constante que contrastan con la espacialidad, pero que no alcanza a organizar en medio del flujo de imágenes que la ciudad le despacha. Todas estas dinámicas de inclusión y exclusión, finalmente van ajustando la espacialidad y la temporalidad dentro de la incapacidad de gobierno democrático. Es decir, que al tiempo que se alimenta el imaginario patrimonial y el paradisíaco como el común denominador de la suscripción al circuito ciudadano urbano, este va construyendo y regulando las dinámicas de uso de la espacialidad: las maneras objetivadas de habitarlo; y asignando los lugares que corresponden de acuerdo con la apropiación de esas maneras: con la disposición estética. Una ventaja que ciertas élites ejercen por cuenta de su mayor apropiación de tales maneras legitimadas, en oposición a las formas de habitar que gran mayoría de la población construye en la socioespacialidad -también gestionada- de la suburbia distópica cartagenera, carente de similares infraestructuras. Un ejemplo de la posición sobre usos del centro está en el
641
Muñoz, F, Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales, p 44. 642
Soja, 2006: 474
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
301 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
siguiente comentario editorial publicado en El Universal el 1 de septiembre de 2009:
“Una de las maneras de reducir la depredación del Centro Histórico sería disminuir la afluencia exagerada de personas a este sector por causa del trabajo, los estudios o de gestiones de ante entes oficiales, que con su caótico y descuidado desplazamiento en carros, motos o a pie, son una carga pesada y perniciosa”.
Motivó cuestionamientos por parte del historiador Alfonso Múnera, quien el 2 de septiembre escribió: “Sería interesante saber a partir de qué número le parece excesiva la presencia de cartageneros en el Centro. De lo que estoy seguro es de que no se refiere a la afluencia exagerada de turistas”. A lo que agrega: “Si algo da identidad y singularidad al centro colonial no son sus edificios y murallas sino la presencia viva de los cartageneros comunes y corrientes en sus calles”. Esto provocó, como cierre, un reconocimiento de la apuesta estética hegemónica por el Centro de la ciudad, por parte del mismo periódico, en un editorial publicado el 3 de septiembre de 2009:
“La identidad del Centro Histórico no la da esa multitud sudorosa que se hacina en ciertas zonas […] repleta de negocios callejeros informales que ocupan las aceras y parte de la calle, donde se ejercen incluso actividades ilegales, como la venta de música y video piratas. Ese estrépito creciente y demoledor no es la entraña de nuestra ciudad y de nuestra cultura”.
En su pretendido éxito civilizador sobre el patrimonio y el paraíso, el confinamiento espacial y la represión se complementan con una tercera estrategia, que apela a “señales invisibles que prohíben el paso del otro”643 en alusión a cómo la elitización de un espacio puede enviar los mensajes de segregación a quien considera que no han sido construidos para su disfrute, por haber interiorizado, con éxito para el modelo excluyente, su categoría de infraclase. CIERRE En un escenario de estas condiciones, es necesario rescatar una verdadera crítica para poder trascender la discusión retórica del desarrollo urbano y los derechos humanos y poder construir, desde la materialidad de la ciudad, una dimensión de los derechos humanos que los haga consecuentes con el derecho a la producción del espacio644; y, entonces, con la producción de la ciudad como un sistema. Hasta ahora, los procesos críticos y antisistémicos importantes en Cartagena no han logrado incidir en la construcción del espacio, lo cual es, al fin de cuentas, la materialización del derecho a la ciudad. Un derecho que se ejercerse también, y debe ejercerse, dentro de las libertades de imaginarla.
643
Davis, 2003, citado por Soja: 422 644
Harvey (2000) Espacios de esperanza, p 108.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
302 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Pensar la ciudad desde la crítica obliga a pensarla en sus diferencias de imaginarla y habitarla, como dinámicas de causalidad circular, poniendo en contradicción incluso estas representaciones dóxicas que han sido incorporadas como fundamentos de la identidad urbana y cuestionar si las mismas sostienen el desigual contrato social local, para poder hacer las preguntas de fondo sobre dicho contrato. Si los límites de la imaginación urbana han sido borrados en la postmodernidad, entonces existe la posibilidad de imaginar otro tipo de ciudad. Imaginar es una práctica social. Darle la vuelta al proceso de imaginación espacial, aprovechar esa libertad es posible si se le arrebata el monopolio de representación espacial a la gestión sistémica, incluyendo los elementos nucleares puestos aquí en tensión. Seguro es imposible si no se hace. Imaginar otra ciudad implica también renunciar a la nostalgia romántica también (y tan bien) gestionada desde la ciudad del simulacro para poder buscar en el presente y futuro la posibilidad de una ciudad justa, digna y equitativa que nunca se ha encontrado en el pasado. BIBLIOGRAFÍA
Aguirre, C.A, “Immanuel Wallerstein y la perspectiva crítica del Análisis de los Sistemas-Mundo”, en Textos de Economía, Florianópolis V.10, Mexico, 2007, pp. 11-57.
__________________________ Decreto 0747 de 2003, por medio del cual se adopta el plan Parcial del Triángulo de Desarrollo Social. 2003.
Ávila Freddy, La representación de Cartagena de Indias en el discurso
turístico. La representación de Cartagena de Indias en el discurso, Cuaderno de Trabajo No. 2 / Document de Travail No. 2, México, Proyecto Afrodesc. 2008.
Bauman, S, Vidas desperdiciadas. Los parias de la modernidad, Buenos
Aires, Paidós, 2005. Bourdieu, P, Las estrategias de la reproducción social, Buenos Aires,
Siglo XXI Editores, 2001. Burgos S, Cartagena de Indias en el sistema mundial. Lectura crítica de
las geografías postmodernas en una ciudad periférica, Tesis de maestría. Universidad del Norte, Barranquilla. 2012.
Camacol, Edifikando, revista de la construcción sostenible. Edición
número 1. Cartagena de Indias. 2012 Cunin, E, “Escápate a un mundo… fuera de este mundo: turismo,
globalización y alteridad. Los cruceros del Caribe en Cartagena de Indias”, en Boletín de Antropología Número 20, Medellín, Universidad de Antioquia, 2006, pp. 131-151 Recuperado agosto 20/2009. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/557/55703707.pdf
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
303 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Durán, C, “El laboratorio de Barú: Frankenstein o la utopía de un
megaproyecto de ordenamiento territorial en el Distrito Turístico de Cartagena de Indias”, en Serge, Margarita (coord.), Desarrollo y conflicto. Territorio, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticas, Bogotá, Universidad de los Andes – CESO, 2010.
Flores P - Crawford, L, “La postmodernidad o la puesta en escena de la
minoría (de edad)”,en Eidos: revista de filosofía de la Universidad del Norte, Barranquilla, 2003, pp. 62-76.
Gorelik, A, “Imaginarios urbanos e imaginación urbana: para un recorrido
por los lugares comunes de los estudios culturales urbanos”, en Eure Vol 28 Número 83. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2002. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S025071612002008300008&script=sci_arttext. Recuperado en 5 de mayo de 2012
Guattari, F, Plan sobre el planeta, Madrid, Editorial Traficantes de
Sueños, 2004. Harvey, D, “El Derecho a la Ciudad como alternativa al neoliberalismo”.
Conferencia en el marco del Fórum Social Mundial 2009, en Belém do Pará (Brasil), Seminario “Luchas por la reforma urbana: el derecho a la ciudad como alternativa alneoliberalismo”. Versión resumida. En línea. Recuperada en marzo 15/2012. Disponible en: http://infoinvi.uchilefau.cl/index.php/reforma-urbana-el-derecho-a-la-ciudad-como-alternativa-al-neoliberalismo/
___________ (2000) Espacios de esperanza, Madrid, Ediciones Akal,
2003. ___________ (1990) La Condición de la postmodernidad. Investigación
sobre los orígenes del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 2004. ___________ Urbanismo y desigualdad social, Madrid, Siglo Veintiuno
Editores, 1973. Hiernaux, D, “Los centros históricos: ¿espacios posmodernos? (De
choques de imaginarios y otros conflictos), en Lugares e imaginarios en la metrópolis. Lindón, A; Aguilar, M.A. & Hiernaux, D. (coord.), Madrid, Anthropos, 2006.
Jameson, F, Una modernidad singular. Ensayos sobre la ontología del
presente. Barcelona, Editorial Gedisa, 2004. ____________(1991)Teoría de la postmodernidad, Valladolid, Editorial
Trotta, 1998. Mandel, E,, (1972), El Capitalismo Tardío, México, Ediciones Era,1979.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
304 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Muñoz, F, Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales, Barcelona, Gustavo Gili, 2008.
Perez, G. & Salazar, I, La pobreza en Cartagena: un análisis por barrios.
Documentos de trabajo sobre economía regional N°94, Cartagena de Indias, Banco de la República, 2007.
Polanyi, K. (1944), La gran transformación. Los orígenes políticos y
económicos de nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 2003. Rama, A. (1984), La ciudad letrada, Montevideo, Arca, 1998. Romero, J.L. (1976), Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Medellín,
Editorial Universidad de Antioquia,1999. Sarmiento, L, Cartagena de Indias: el mito de las dos ciudades,
Cartagena de Indias, Observatorio de Derechos Sociales y Desarrollo, 2010. Sassen, S. (2006), Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes
medievales a los ensamblajes globales, Buenos Aires, Katz editores, 2010. __________ (1998), Los espectros de la globalización, Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2003. __________ (1995), “Ciudad global: una introducción al concepto y su
historia”, en Brown Journal of Word Affairs. Vol. 1. pp. 27-47. __________ (1991), The Global City, New York, London, Tokyo,
Princeton, Princeton University Press. Soja, E, Postmetropolis, estudios críticos de las ciudades y las regiones,
Villatuerta, Editorial Traficantes de sueño, 2006 ________ Thirspace: journeys to Los Angeles and other real-and-
imagined places. Malden, MA y. Oxford, Blackwell Publishers, 2006 ________ Postmodern geographies. The reassertion of space in critical
social theory, Londres, Verso Press, 2006 Touraine, A, (1992), Crítica de la modernidad, México, Fondo de Cultura
Económico, 2006. Valdelamar, L, “Monumentos y conflictos en la construcción de
identidades e imaginarios en Cartagena de Indias: hacia un inventario simbólico”, enCuadernos de literatura del Caribe e Hispanoamérica. Número 11. Cartagena y Barranquilla, Universidad de Cartagena y Universidad del Atlántico, 2006.
Villareal H.- Doria, A, Indicadores de espacio público, Cartagena,
Alcaldía de Cartagena, 2011.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
305 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Wacquant, L (2001), Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a
comienzos de milenio, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2010. ____________ (1999) Las cárceles de la miseria, Buenos Aires,
Ediciones Manantial, 2000. Wallerstein, I. (1991), Geopolítica y geocultura. Ensayos sobre el
moderno sistema mundial, Barcelona, Editorial Kairós, S.A, 2007. _______________ (1989) El moderno sistema mundial III. La segunda
gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1730-1850, Madrid, Siglo XXI editores, 1998.
_______________ (1980) El moderno sistema mundial II. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea 1600-1750, Madrid, Siglo XXI editores, 1998.
_______________ (1974) El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, Siglo XXI editores, 1979.
Yory, C.M, Pensamiento urbano. Una aproximación, “en clave” de lugar,
a la construcción social del hábitat desde el concepto de Topofilia. Memorias de arquitectura 002. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 2009.
___________ Ciudad, consumo y globalización, Bogotá, Editorial
Pontificia Universidad Javeriana, 2006.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
306 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
IMAGEN DE CIUDAD PROYECTADA DESDE LA GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL645
MARLENY RESTREPO VALENCIA646
Universidad de Cordoba INTRODUCCIÓN Se analizará la imagen que la prensa local (El Meridiano de Córdoba y el Universal) proyecta sobre la ciudad de Montería a partir de la forma cómo visibiliza la gestión de la administración municipal, especialmente sobre su administrador, el Alcalde de la ciudad. Este estudio cubre, desde el año 2003 hasta el año 2009. La razón de dicho corte temporal obedeció a mirar tanto los periodos pre-electorales, el desempeño de una administración (2004-2007) y la evolución de una administración (2008-2011) que al decir de la prensa, rompió esquemas en su campaña. El objeto de estudio de esta investigación fueron los periódicos El Meridiano de Córdoba de carácter local y el Universal que circula en la región caribe colombiana. Se parte de la premisa que la función de los medios de comunicación está muy lejos de ser, como tantas veces se ha dicho, un fiel espejo en el que el público pueda ver reflejado lo acaecido en el mundo. En efecto, los cambios que se han producido en los últimos años en las tecnologías de la comunicación acentúan el papel activo de los medios, hoy menos que nunca pueden ser considerados como simples transmisores de información. Por el contrario, la utilización de los nuevos recursos tecnológicos sugiere, que los medios de comunicación no limitan sus esfuerzos a la tarea de intentar reproducir la realidad. En cierto modo, el simple análisis de los contenidos de nuestra experiencia vital nos lleva a intuir que, en buena medida, son los medios de comunicación los que la construyen o contribuyen a construirla. En ese sentido planteamos que cuando un medio impreso expone textos está generando imágenes que quedan en la mente de los individuos y crean imaginarios o “representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social”647 Los imaginarios se relacionan con las diversas formas de ver al mundo a través de los relatos, mitos, y arquetipos que los sujetos tienen y reproducen
645
Este trabajo hace parte de la investigación titulada: “la Construcción de ciudad y de ciudadanos: una mirada desde la prensa local” financiada por el Centro de investigaciones de la Universidad de Córdoba 646
Doctora en Ciencias Políticas. Docente titular de la Universidad de Córdoba. Colombia 647
Pintos, Juan-Luis, Los imaginarios sociales. La nueva construcción de la realidad social, Santander, 1995, Sal Térrea, p 1.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
307 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
socialmente a través de la historia. En el nivel de la ciudadanía, la ciudad, la participación, y el espacio público, entre otros, es importante ver qué tipo de imaginarios están generando los medios públicos que las personas están permanentemente leyendo y por ende significando. Los imaginarios se establecen por medio de las conexiones entre la experiencia, las ideas, las imágenes y los sentimientos que se forman en un contexto cultural específico. En ese sentido podemos decir que el imaginario es real, en la medida en que constituye un modo esencial de experimentar y vivenciar subjetivamente la realidad por parte de los sujetos, pero que a la vez son modos a través de los cuales la realidad se dota de significado para los sujetos que la experimentan. El imaginario tiene necesidad del símbolo para expresarse, para salir de su condición de virtualidad, “para existir”, porque el símbolo “presupone la capacidad de ver una cosa que ella no es, de verla otra”, como lo hacen la metáfora, la metonimia, y toda estructuración significativa humana que se realiza en y por el imaginario. Como ya lo planteaba Cornelius Castoriadis648, el imaginario “no es la imagen de “sino creación de formas - imágenes a partir de las cuales solamente puede referirse a algo. Para este autor, el imaginario se da o se hace visible “por sus consecuencias, sus resultados, sus derivaciones”, en otras palabras por los modos de ser, ver y sentir y cómo esos modos configuran proyecciones. Cabe señalar además que para autores como Raymond Ledrut649, la dimensión temporal ocupa un lugar importante para llegar a descifrar la esencia de lo imaginario, en otras palabras la realidad social se inscribe en un pasado que la condiciona y se proyecta hacia un futuro. Tiene sentido mencionar que el imaginario no es algo fijo ni determinado, o bien puede ser un pasado que ya no es pero que acompaña el presente, o un futuro con una expectativa de cristalización real, de ahí que lo real y lo imaginario no son categorías fijas ni inmutables sino que están en transformación constante. La esencia de lo imaginario es lo posible, porque es desde lo imaginario que se puede movilizar la acción social desde la cual se abre la posibilidad de pensar y construir una realidad alternativa a la realidad existente, en otras palabras el imaginario también es posibilidad de ser aquello que ahora no es. Para Ledrut el imaginario cumple una doble función equilibradora-desequilibradora, si bien el equilibrio puede contribuir al mantenimiento de un orden social, también es cierto que el imaginario crea las condiciones de
648
Castoriadis, Cornelius, La institución Imaginaria de la Sociedad Vol.1, Barcelona, Tusquets, 1975, p162 649
Ledrut, Raymond, Société réelle et societé imaginaire, 1987 Citado por : Carretero, Enrique, Imaginarios Sociales y crítica ideológica: una perspectiva para la compresión de la legitimación del orden social, p 2-3
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
308 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
posibilidad de la inestabilidad y cambio en un orden social, en tal sentido, plantea que el imaginario acoge una doble funcionalidad estática y dinámica. En una misma sociedad puede coexistir una lucha constante entre imaginarios que procuran mantener un orden social, e imaginarios que están en tránsito de modificarlo. Y es este dinamismo del imaginario lo que nos permite acercarnos a los sentidos discursivos que la prensa de circulación local, construye sobre la ciudad y sus ciudadanos y como ya lo señalará a principios del pasado siglo, Max weber “la prensa ha provocado cambios extraordinarios en las costumbres de lectura, así como en el carácter y la manera en que el hombre moderno percibe el mundo externo.” La imagen de la ciudad proyectada desde la gestión de la administración local En el momento de emprender un acercamiento a la imagen de ciudad y de ciudadanos que proyecta la prensa local de Montería, no ha de perderse de vista que una aproximación desde un medio de comunicación escrito, como la que se pretende hacer aquí, no puede desconocer la pluralidad de interpretaciones y de lecturas que, en últimas, determinan las percepciones del mundo externo de las que se hablaba antes a propósito de Weber. En este sentido, la interpretación que se propone debe ser entendida como una posibilidad entre otras y en ningún momento como una única realidad. Es necesario señalar por tanto los ejes centrales y los lugares desde donde se hace el acercamiento a la construcción de ciudad a partir de la gestión de la administración local, los aspectos que más se visibilizan en el análisis de las noticias publicadas por la prensa en cantidad y frecuencia en los diarios estudiados fueron la corrupción Administrativa y las relaciones entre el Consejo y el Alcalde de turno. Una mirada desde los titulares Los rasgos del discurso se potencian y son más evidentes en los titulares. En tal virtud, es pertinente hacer un breve análisis de ellos. El titular es el elemento fundamental de cualquier sección periodística, al que los medios ponen especial atención, no sólo porque es un gancho para la lectura, sino que además el titular ancla el sentido, orienta la lectura del texto y la interpretación que hace el lector para adecuarla a la del medio. Es una macro estructura semántica650 que define la información más importante y el sentido, en el criterio del medio, que el lector debe dar al texto enmarcado por ese titular. Además, la relevancia de su papel está dada porque la mayoría de personas lee únicamente el titular y por el hecho de que ellas recordarán el contenido de los titulares más que otro dato o elemento.
650
Van Dijk, T.A, La noticia como discurso social. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona, Paidós, 1990.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
309 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En suma, lo que se dice sobre un tema o hecho en los titulares “será probablemente lo que mejor recuerden los lectores y lo que, a su vez, se utilice en la interpretación de un posterior informativo, y hasta en las conversaciones cotidianas (…) Los titulares indican también la forma en que un periódico y las élites (en su mayoría políticas) Interpretan los episodios (…)”651. Así, los titulares definen la situación y contribuyen notablemente, dado que es lo que más se recuerda, a la constitución de imaginarios y representaciones particulares sobre los hechos correspondientes.
1. IMÁGENES DE LA CORRUPCIÓN ADMINSTRATIVA
En los períodos administrativos correspondientes a este trabajo (2003-2009) se presentan una serie de hechos relacionados con asuntos de corrupción, acontecimientos que fueron presentados a la ciudadanía por la prensa local, logrando con ello visibilizar a grandes rasgos, una imagen de cada una de las administraciones. El problema de la corrupción administrativa en el fin de la administración del alcalde Luís Jiménez Espitia en el año 2003, es un tema que es visibilizado de manera frecuente en la prensa local y presenta diferentes matices que van desde la acusación a la administración saliente de haber dejado a Montería en el desorden administrativo y fiscal, con la consecuente defensa de los implicados con argumentos que son acusados por intereses electoreros, la no conclusión de las obras iniciadas, hasta la falta de voluntad de la administración para solucionar problemas básicos en la ciudad. El Alcalde se defiende argumentando que él no tiene nada que esconder, por lo tanto está abierto a cualquier proceso de investigación en su contra. Con el titular “a mí que me esculquen”, vemos que el Alcalde intenta demostrar que tampoco les tiene miedo a los organismos de control, puesto que él mismo es quien solicita a la Procuraduría que lo investigue, para así hacer frente a las denuncias que pesan en su contra. Observando detalladamente la noticia, vemos como la prensa es enfática en señalar en que es la gente la que comenta los presuntos delitos del Alcalde y que son los ciudadanos los que están observando las irregularidades cometidas desde la administración. La anterior situación se vislumbra mucho más con la noticia titulada:
“La Verdad” la cual señala “Como era de esperarse, durante la audiencia Anticorrupción hubo lluvia de denuncias por presuntos casos irregulares que a juicio de veedores y denunciantes abundan en Córdoba. Eso no fue sorpresivo en nuestro departamento.” (…) “El pueblo necesita seguir enfrentándose a su verdad por dura que sea. De nada sirve matizarla, porque ello no permite el desarrollo.” (El Meridiano, 27 de agosto de 2003, 5A)
651
Ibíd. p 135-136.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
310 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Desde el titular se puede asumir que la prensa confirma las denuncias de los diferentes actores de la ciudad, pues cuando titula “la verdad”, está dándole la razón a quienes vienen realizando las denuncias contra la administración, es decir, que la prensa está corroborando que la administración Jiménez ha cometido irregularidades en materia de corrupción, verdad que no puede esconderse debido a que estos hechos atentan contra el progreso de la ciudad. Para inicios del año 2004, la ciudad cuenta con nuevo alcalde León Fidel Ojeda y a la hora de las transiciones administrativas, los balances y las críticas no se hacen esperar. Con el titular: “Metamorfosis de la Alcaldía de Montería”, la nota de opinión (Editorial), muestra una imagen de la administración saliente en la cual no sólo señala las dificultades de orden administrativo y fiscal sino también muestra una imagen de corrupción que el alcalde recién posesionado deberá enfrentar, con el agravante que va a requerir el apoyo de diferentes fuerzas políticas de la ciudad, dado el limitado caudal electoral que lo llevó a la administración del municipio. En el inicio de este nuevo periodo administrativo, el alcalde electo promete austeridad y transparencia para su administración, promesas que dejan entrever que la administración anterior careció de ellas No obstante la imagen de la corrupción administrativa en la ciudad de Montería vuelve a ser tema de la prensa local, los titulares enfocan la mirada hacia las situaciones irregulares que vienen presentándose en el manejo de los diferentes asuntos administrativos de la ciudad. Los temas de las noticias destacan la continuidad de estas irregularidades de una administración a otra. Con el titular Olla podrida, en clave de pregunta, se denuncian nuevos casos de corrupción en este periodo administrativo.
“¿Olla podrida?: irregularidades en alcaldía: “los escándalos por la administración de Luís Jiménez Espitia no cesan y las investigaciones apenas comienzan, lo sorprendente es que el actual mandatario, León Fidel Ojeda, quien ni siquiera va por la mitad de su mandato ya está en situación similar. Irregularidades que van desde el desvío de recursos en la Secretaría de Tránsito, sobrefacturación de uniformes para la oficina de deporte, hasta la falsificación de documentos para favorecer a falsos pensionados, todas estas irregularidades están siendo investigadas por la Fiscalía desde 2002 hasta la fecha actual, los principales involucrados son el mandatario anterior, Jiménez Espitia y el alcalde actual Ojeda Moreno” (El Meridiano, 5 de mayo de 2005, 1A/3A)
Las críticas a la gestión del alcalde siguen siendo visibilizadas desde la prensa local y más aún se critica por su falta de compromiso a quienes están en la obligación de denunciarlas y sancionarlas. Nuevamente, la prensa deja ver como los funcionarios públicos que deben velar por la buena marcha de la administración municipal, están más comprometidos con determinados grupos políticos que con la labor para lo cual fueron designados.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
311 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Para el último año de gobierno del alcalde León Fidel Ojeda, la imagen que proyecta la prensa sobre su administración es bastante positiva. Dicha imagen está caracterizada por varios aspectos; uno de ellos lo constituye sin lugar a dudas, el hecho de que esta administración haya podido superar, en gran parte, la crisis fiscal que tenía el municipio. Así mismo, la puesta en marcha de un acuerdo para legalizar las condiciones de vivienda ilegales en que se encuentran amplios sectores de población de la ciudad; el otro aspecto, está relacionado con los subsidios educativos que propone otorgar para beneficio de la población de escasos recursos, situación que la prensa visibiliza con un titular como: Confirmado “Esta es una Administración Seria” (El Meridiano de Córdoba, 31 de marzo de 2007, 3A), lo cual dejaría la inquietud ¿las otras administraciones no fueron serias? Para inicios del año 2008, la ciudad cuenta con nuevo alcalde, Marcos Daniel Pineda. Su estilo de administración es reflejado en la prensa local a través de las notas periodísticas que muestran a un Alcalde preocupado por las necesidades de las comunidades, con titulares como “alcalde se comprometió”, “cara a cara con la comunidad”, “se comprometieron”. Igualmente la prensa muestra a comunidades que están sumidas en el abandono y la desidia administrativa y que ahora empiezan a ser tenidas en cuenta por la actual administración, de acuerdo a cómo se presenta la nota periodística
“Encuentro: Necesidades salen a flote. “Los líderes y residentes de la comuna uno sin ningún tipo de restricción en el primer encuentro comunal realizado por el alcalde Marcos Daniel Pineda, manifestaron los inconformes que están con la poca inversión que las administraciones de turno han realizado dentro de esta zona de la ciudad, el abandono se ve reflejado en las necesidades que tienen como la falta de zonas recreativas, la deficiencia en la prestación de los servicios de salud, y el estado de las vías”. (El Meridiano, 02 de febrero de 2008, 4A)
Como sucedió en el inicio de la administración anterior, el alcalde recién posesionado evalúa la gestión de su antecesor, dejando al descubierto errores, omisiones, desidia y hasta corrupción de parte de la administración saliente. Llama la atención que ahora la prensa señale al anterior Alcalde de falta de gestión cuando en su momento visibilizaba la imagen de un administrador que gestionaba y que el Concejo era quien impedía el buen desarrollo de su labor administrativa. Así mismo, antes de finalizar el período de gobierno del Alcalde León Fidel Ojeda, la prensa mostraba que éste dejaba andando proyectos importantes para la ciudad como la continuación de la Ronda del Sinú, y ahora denuncia como dicho alcalde entregó en concesión, mediante procesos irregulares a un tercero, el desarrollo de este proyecto. Se visibiliza esta construcción de imagen, mediante la siguiente nota periodística:
“Sin temor: No al retrovisor, pero… “El alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, dijo que no se puede quedar callado frente a cómo encontró al municipio, precisó que frente a cada falla habrá acciones inmediatas en procura de cambiar la manera de gobernar…está aterrado principalmente con la desorganización del sector educativo
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
312 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
y con el tema de la salud que no se queda atrás. El alcalde aseguró que no pretende poner el retrovisor, ni hacer de su mandato una persecución política, pero sí poner un punto de partida basado en la realidad para que los monterianos tengan la certeza de cómo están las cosas y de lo que él va ser como mandatario” (El Meridiano, 04 de febrero de 2008, 3A)
Los diferentes titulares y contenidos de las noticias analizados hasta aquí hacen que los lectores perciban una imagen bastante negativa de su administrador local y se generen percepciones de desconfianza frente a la transparencia con que debería manejarse los destinos de la ciudad.
2. IMÁGENES DE LAS RELACIONES ADMINSTRACIÓN-CONCEJO
2.1 “Permisividad del Concejo”
Sin duda, el devenir de la ciudad de Montería está marcado por una serie de hechos relacionados con las actuaciones de los concejales de la ciudad, hechos que son registrados desde la prensa local contribuyendo a construir la visión de los cabildantes y del concejo municipal a partir del despliegue de noticias sobre esta corporación. La administración de Luís Jiménez Espitia, estuvo relacionada, teniendo como referencia las noticias emitidas por la prensa para la fecha, con señalamientos negativos que iban desde corrupción, populismo, desorden, hasta falta de autoridad etc. Todos estos hechos sin duda tienen que ver con las actuaciones de los concejales, si se tiene en cuenta que estos son los co-administradores de la ciudad. Por los motivos en mención, se logra evidenciar un Concejo Municipal permisivo que no cumplió con el rol de controlar políticamente al Alcalde, dejando pasar por alto graves acontecimientos que sumieron la ciudad en un caos. Además, debido a los antecedentes que se tienen de los concejales en la ciudad de Montería, se deja entrever la posible entrega de prebendas en materia de contratos a los cabildantes, para así lograr por parte de la administración, la aprobación de sus proyectos. Todo esto nos indica, que por el tipo de administración con el que se representa a Jiménez Espitia, de igual forma debió estar representado el Concejo, es decir, como populistas, corruptos, omisivos y representantes de intereses particulares.
2.2 “El Tiríjala del Concejo”
Durante el periodo administrativo (2004-2007), la prensa local a través de sus titulares y del contenido de las noticias, visibiliza las complejas relaciones entre esta corporación y el Alcalde, relaciones que se constituyen en referentes de explicación a resultados inconclusos de la administración municipal. Se destacan las noticias tituladas de la siguiente forma:
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
313 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Tabla 1: El Concejo y su relación con la administración municipal.
EL CONCEJO Y SU RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
TITULAR UBICACIÓN
“¿Temor a rendir cuentas? El Universal 01 de octubre 2005, 3A
Bla, bla, bla , concejales se lavan las manos”
El Universal 10 de octubre 2005, 3B
“¿Qué hacen?, sólo critican El Meridiano de Córdoba 24 de julio 2006, 1A
“Ahora a favor: Concejo al son que le toquen”
El Meridiano de Córdoba 30 de julio 2006, 3A
“Tiríjala: no seamos un circo”
El Meridiano de Córdoba 26 de Noviembre 2006, 3A
“Concejales, de espaldas a la comunidad monteriana”
El Universal 08 de octubre 2005, 3A
Concejales ‘sabotean’ proyectos”
El Meridiano de Córdoba 14 de enero 2007, 3A
“¿Perdidos? concejales siguen en el limbo”
El Meridiano de Córdoba 10 de abril 2007, 3A
“Aplazados. Se estudiarían en extras”
El Meridiano de Córdoba 28 de abril 2007, 2A
“Alcaldía gestiona, Concejo dilata”
El Meridiano de Córdoba 20 de junio 2007, 3A
Fuente propia En el transcurso de esta administración se evidencia que la prensa es muy enfática en afirmar que los concejales le están saboteando los proyectos al alcalde, ya que ni siquiera les dan el debido trámite en materia de discusión mediante los debates. Además, trata de mostrársele a los ciudadanos una realidad: que existe un concejo anómalo que no deja avanzar al alcalde en su gestión. Es visible en este período, el conflicto existente entre el concejo y la alcaldía, en el que el concejo se ha opuesto de manera tajante a los proyectos que presenta el alcalde, pero lo que no se considera, aun mínimamente, es la inviabilidad que tal vez pudiesen tener esos proyectos para que no sean aprobados; sino que sólo se condena a esa corporación por no aprobar proyectos. El lado marcado que se muestra es la corrupción del Concejo. Se insiste además que la falta de estudio de los proyectos se debe únicamente a las diferencias y el ausentismo entre los cabildantes, específicamente en la Comisión de Presupuesto, por lo que el alcalde no puede ejecutar las obras necesarias para la ciudad. Con esto se ve claramente la forma como se salva la responsabilidad del mandatario local, el cual queda ante los ciudadanos como el funcionario que quiere trabajar, pero que simplemente no puede hacerlo por las inasistencias y negativas del concejo hacia él.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
314 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
De acuerdo a lo anterior, la prensa visibiliza a los ciudadanos de manera relevante las características de un alcalde capaz de gestionar recursos para bien de la comunidad y un concejo municipal totalmente opuesto al desarrollo de la ciudad por intereses particulares, creándose de esta manera en el ciudadano, la imagen de un mal concejo. Se puede ver como la prensa termina construyendo en el imaginario local, la visión de un concejo municipal completamente corrupto y despreocupado por la situación real de los ciudadanos; mientras que por otra parte se muestra una administración seria, que gestiona y que perfila a la ciudad en camino hacia el “desarrollo”. La prensa muestra durante este período una defensa irrestricta a la gestión del alcalde de la ciudad.
2.3 “Concejo: Oposición y cambio de partidos”
El periodo 2008-2011, se caracteriza por la llegada al poder de un nuevo partido, rompiendo de esta manera la hegemonía que mantenía el Partido Liberal en la ciudad, aunque esto ocurre con la salvedad que las mayorías en el concejo municipal continuaron en manos de este partido político. Es preciso señalar cómo la diferencia de partidos entre concejo y administración municipal, fue sin duda el mayor centro de polémica durante este periodo, dejando ver la prensa que los concejales, antes que el bienestar de la ciudad, tenían sus propios intereses. En los diversos artículos periodísticos que se presentan, la prensa es reiterativa en mostrar la imagen de un concejo que le pone talanqueras a la gestión del alcalde, que aprovecha las propuestas presentadas por el administrador para condicionar su aprobación a la inclusión de artículos que sólo benefician a los miembros de esa corporación y que en muchos casos son ilegales. Para este período, la prensa muestra la imagen de un alcalde decidido, que no teme enfrentarse a los miembros del concejo, aún a costa de las implicaciones que ello pueda tener en las futuras relaciones entre esta corporación y el alcalde La siguiente nota muestra tal situación:
“Alcalde vs Concejales liberales: ¿Se acabó la luna de miel? “No es nada nuevo que el concejo le ponga talanqueras a la gestión pública de un alcalde, pero sí es la primera vez que un mandatario enfrentarlos, sin intermediarios, y llamar las cosas por su nombre…El hecho de que Pineda García haya puesto a los concejales en la picota pública para dar al traste con la iniciativa de rebajar las tarifas del impuesto predial, fue el fin de una luna de miel de dos meses, y el principio de una relación tirante con consecuencias negativas para el municipio…El alcalde insiste en que se deben deponer los intereses particulares, el vocero de la bancada liberal en el Concejo dice que ese no es el fondo de la discusión” (El Meridiano, 10 de marzo de 2008, 4A)
El primer semestre del año 2009 comenzó con la evaluación negativa frente a la labor realizada por el concejo en el año 2008, evaluación negativa porque
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
315 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
según lo muestra la prensa, se tenían expectativas por la nueva composición de esta corporación, especialmente por la “renovación en algunos escaños del concejo en manos de jóvenes, de los cuales se esperaba que le imprimirían una dinámica diferente”. No obstante, la prensa deja ver que estos hicieron poco, y las viejas prácticas de ausentismo que no permitieron discutir ágilmente los proyectos presentados por el alcalde, volvieron a hacer carrera en esta “renovada” corporación. El recién posesionado presidente del concejo para el periodo del 2009, promete mayor compromiso con la administración del alcalde Marcos Daniel para trabajar en la discusión de los proyectos en beneficio de la ciudad, si bien, como lo muestra la prensa, este deseo duró poco pues frente a los proyectos que envió el administrador local sólo fueron aprobados la mitad de ellos. No obstante, para esta ocasión, el alcalde contaba con gran respaldo, pues la coalición hacía parte de su gobierno. El segundo semestre del 2009 estuvo marcado por dos situaciones que son visibilizadas en la prensa: una, el fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación en el cual tanto los concejales como la contralora se “salvaban” de ser suspendidos e inhabilitados. Este fallo generó dudas, que fueron visibilizadas en la prensa, acerca de los medios como los concejales pudieron obtener tal exoneración. La segunda situación relacionada con las proximidades de las elecciones para Senado y Cámara de Representantes a nivel nacional, pero que tuvo impacto en la forma como se dieron las relaciones entre los miembros de las coaliciones al interior del concejo y entre los miembros de esta corporación y el alcalde. La prensa visibiliza esta situación, mostrando que la coalición de oposición al gobierno local sufrió cambios en su composición, producto de la Reforma Política que permitía el cambio de partido, lo cual fue aprovechado por varios concejales para adherirse a otros grupos políticos modificando la dinámica de la oposición en el concejo. Estas modificaciones en la composición de los grupos en el concejo le permitía tener al alcalde una coalición que podía respaldar sus iniciativas. No obstante, la cercanía de las elecciones configuró un ambiente de nuevas tensiones entre alcalde y concejales. La prensa muestra como alcalde y concejales enfrentan una nueva crisis, la cual tiene origen en la no aprobación de los proyectos propuestos por la administración, a su vez los concejales se quejan de la falta de recursos de la alcaldía para sacar adelante las iniciativas propuestas por los mismos concejales y acusan al administrador local de gastarse el presupuesto en favorecer las campañas políticas de sus familiares, lo cual extiende un manto de duda sobre la transparencia en las actuaciones del mandatario local. El papel que asume la prensa, en este caso, es de defensa de las actuaciones del alcalde y reitera la imagen que ha visibilizado de los concejales, en la cual sus actuaciones están guiadas más por sus intereses personales que por el bien de la comunidad.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
316 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
No cabe duda que las relaciones entre el alcalde y el concejo municipal son de gran importancia para la buena marcha de la administración de la ciudad. De la forma como estas se den va a depender la aprobación de los programas de gobierno de la administración y en ese sentido, esa corporación se convierte en una especie de “semáforo” que viabiliza o detiene los proyectos para la buena marcha del municipio, circunstancia que está atravesada por los intereses políticos de los concejales. Podemos señalar que, atendiendo la forma como la prensa local titula las noticias sobre esta corporación, proyecta la imagen de unos concejales que actúan más en función de sus intereses personales que los de la ciudad, mostrando poco compromiso con las funciones para las cuales resultaron elegidos, descuidando los intereses de los sectores necesitados de la población, obedeciendo más a intereses de los “caciques políticos” que a criterios propios para atender las necesidades de la ciudad. En otras palabras muestran la imagen de un concejo que en su mayoría, no tiene ningún compromiso con la ciudadanía. 3. EN SÍNTESIS Lo presentado hasta aquí nos permite develar cómo ha sido construida la imagen de la ciudad de Montería a partir de las actuaciones de sus administradores de acuerdo a lo proyectado en la prensa local. Tres son las imágenes que se visibilizan: la imagen de ciudad en desorden, la imagen de ciudad cuyo administrador se olvida del centro de la ciudad, y la imagen de ciudad amable.
3.1 Imagen de ciudad: “Caos y crisis” El período de tiempo escogido para la realización de este estudio (2003-2009) no posibilitó realizar una amplia mirada sobre el desempeño como administrador del alcalde de Montería Luís Jiménez Espitia para el período del año 2000-2003. Sin embargo, la información recolectada sobre el último año de esa administración, permitió identificar una imagen de ciudad cuyas obras no pudieron ser ejecutadas debido a las deudas en las que se encontraba inmerso el municipio, los actos de corrupción administrativa y los oscuros manejos que se le daban a los recursos. La crisis financiera fue uno de los hechos más notables de este gobierno. Al alcalde se le tildó en muchas ocasiones de “incompetente” a la hora de resolver los problemas económicos de la ciudad, ya que el municipio se encontraba embargado constantemente por las continuas denuncias de los pensionados que exigían el pago de sus mesadas mediante acciones de tutela, obligando a la administración a una respuesta inmediata. Es importante resaltar que la misma prensa que censura públicamente la administración de este mandatario como “incompetente”, es la misma que señala que el hueco fiscal que se encuentra en la alcaldía es producto de malas administraciones de épocas pasadas, sin embargo esto no exonera al alcalde Luís Jiménez Espita de su responsabilidad, pues se le acusa de no
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
317 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
haber hecho nada por evitar la crisis financiera en el municipio, al punto de tildarlo como “populista” y de actuar como “juglar, que pretende convencer a punta de verso y farándula”, configurando una imagen de alcalde que mucho habla y poco hace de manera concreta. Las relaciones entre concejales y alcalde de la ciudad son otro aspecto muy diciente en esta administración, ya que los intereses del cabildo municipal no estaban encaminados a trabajar por el bien común de los habitantes de la ciudad de Montería, si no que sus decisiones y propuestas son producto de órdenes superiores de los caciques políticos a quienes obedecen. En esta administración también se evidencia un concejo permisivo, dado que no se inmutaba ante los actos de corrupción que se denunciaban en la alcaldía, al punto de que en muchas ocasiones los mismos concejales eran protagonistas de esos escándalos La “incompetencia administrativa de este período” se materializa en una ciudad desordenada, producto de la falta de autoridad que ejerce el gobierno municipal, en torno a fenómenos como el mototaxismo, el espacio público y la problemática de vivienda. Cada una de las circunstancias aquí mencionadas en este periodo contribuyó a la configuración de una imagen de ciudad envuelta en el caos, a causa de los mototaxistas que deambulaban libremente por la ciudad, violando las normas de tránsito y aumentando a su vez los índices de accidentalidad y violencia. Así mismo, se les atribuye la responsabilidad a los comerciantes informales que ocupan el espacio público de obstaculizar el tránsito normal de vehículos y peatones en las calles de la ciudad. Por último, encontramos que para este período se generan invasiones en diferentes sectores de la ciudad, en terrenos no aptos para construir vivienda, quedando en entredicho la capacidad de las autoridades para controlar la situación. En conclusión, al finalizar este período administrativo la imagen de la ciudad de Montería puede describirse como: “desordenada”, “caótica” y “atrasada”, según la prensa a causa de la falta de decisión del alcalde para cumplir con las obras prometidas y la falta de autoridad para solucionar los diferentes problemas que enfrenta la ciudad.
3.2 Imagen de ciudad: “Olvido del centro” El mandato de León Ojeda, según la imagen que proyecta la prensa, fue una administración que excluyó de sus gestiones al centro de Montería, o por lo menos no fue su prioridad, lo que dilata el deseo de los ciudadanos, según la prensa, de cambiar la imagen de la ciudad en su parte más visible, el centro. Pero ¿por qué la prensa señala precisamente el olvido al que se halla sometido la transformación del centro de la ciudad por parte de las administraciones municipales? El centro de Montería es uno de los lugares más visibles del municipio y se caracteriza por el caos y el desorden que presenta. De hecho, para el final del período Ojeda en la Alcaldía, las vías del centro y la adecuación de sus calles
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
318 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
no eran las mejores; de alguna manera empañaba la imagen de ciudad por la que se transitaba en la capital de Córdoba. De ahí el interés porque se deje sentado la exclusión que tuvo el centro en las gestiones del Alcalde para el período 2004-2007, aunque haya sido por la intervención económica, que tuvo vida durante esta administración. A pesar de esto, se le hace la salvedad a la administración Ojeda que para el último año gestionó obras como la Terminal de Transporte de Montería, según la cual sería el primer paso para la reorganización del centro y la descongestión vehicular, es decir, la puerta quedó abierta para que la próxima administración le diera continuidad y de paso se llevara los aplausos.
3.3 Imagen de ciudad: “ciudad amable”
Las nuevas propuestas y el estilo de administrar del Alcalde Marcos Daniel Pineda, permiten que desde la prensa local se muestren nuevas imágenes positivas de la ciudad, diferente a lo que hasta ahora se había visibilizado. Se empieza a mostrar la importancia que desde la administración local, se le concede a promover la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia evidenciada en la participación de la comunidad en la discusión del Plan de Desarrollo, el fomento de actividades tales como la limpieza y el cuidado de la ciudad, además de “obligar” a la disciplina ciudadana para ordenar el transporte urbano, toda vez que ya Montería cuenta con la recién inaugurada Terminal de transporte, lo cual implica cambiar las tradicionales prácticas de los usuarios y de los transportadores del servicio intermunicipal y nacional de recoger pasajeros en lugares céntricos de la ciudad. Otro ingrediente importante en esa nueva imagen de la ciudad es la necesidad que Montería se conecte al mundo a través del Internet, lo cual pone a la ciudad a la altura de otras capitales del país, iniciativa que es propuesta por este alcalde . La preocupación por la convivencia y la cultura ciudadana, asunto que es visibilizado en la prensa como un proceso que permitirá “meter en cintura”, según lo muestra el titular de la noticia, a aquellas personas que con sus acciones atentan contra la convivencia ciudadana. Esta constituye una imagen diferente de lo que había sido hasta el momento, la preocupación de los demás mandatarios locales, pues además de las propuestas de construcción de obras de cemento se empieza a tener en cuenta la “vivencia del ciudadano en su ciudad”. Al llegar a este punto podemos decir que son variadas las formas como se muestra la imagen de la ciudad a través de la prensa, imagen que está especialmente relacionada con la gestión de sus administradores.
BIBLIOGRAFIA Backzo, Bronislaw, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Buenos aires, Nueva Visión, 1991.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
319 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Berger, Peter - Luckmann, Thomas, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1976. Bryant, J. - Zillmann, D. (eds.) Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y Teorías, Barcelona, Paidós, 1996. Ledrut, Raymond, “Société réelle et société imaginaire”, en Cahiers Internatio Naux de Sociologie, num. 82, 1.987 p. 41 – 52, traducción: Carretero, Enrique, s.p.i. Luhmann, Niklas, La realidad de los medios de masas, Barcelona, Anthropos editorial, México, Universidad Iberoamericana, 2007 Pintos, Juan Luis, Los imaginarios sociales. La nueva construcción de la realidad social, Santander, Sal Térrea, 1995. _____________ , Orden social e imaginarios sociales (una propuesta de investigación). en Papers, 45, 1995.
Restrepo Valencia, Marleny y otros, Montería Imaginada: Una ciudad vivida y sentida en el Sinú, Bogotá, Editorial Guadalupe, 2007.
Thompson, Jhon B, Los media y la modernidad: Una teoría de los medios de comunicación, Barcelona, Piados, 1998.
Van Dijk, T.A, La noticia como discurso social. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona, Paidós, 1990.
Vasilachis De Gialdino, Irene, La construcción de representaciones sociales. Discurso político y prensa escrita, Barcelona, Gedisa, 1997 Veron, Elíseo, La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad, Barcelona, Gedisa, 1987.
Watzlawick, Paul (compilador), La realidad inventada. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber?, Barcelona, Gedisa, 1989. ________________& Krieg, Peter (compilador), El ojo del observador: contribuciones al Constructivismo, Barcelona, Gedisa, 1991 ARCHIVO DE PRENSA EL Meridiano de Córdoba. Años. 2003-2009 El Universal. Años 2003-2009
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
320 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PARTE 6. DESARROLLO, CONFLICTOS Y
PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL CARIBE
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
321 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
EL CARIBE COLOMBIANO HOY: FRAGMENTACION, REESTRUCTURACION PRODUCTIVA Y NUEVOS CONFLICTOS.
AMARANTO DANIELS
Universidad de Cartagena INTRODUCCION El panorama actual del Caribe Colombiano refleja una vez más un contexto económico, social y político en donde la incertidumbre y el desasosiego, se combinan con unavisión optimista y esperanzadora hacia una región en la cual el bienestar y el desarrollo sean accesibles a la mayoría de sus habitantes. Las expectativas e ilusiones se centran en la generación de oportunidades e ingresoscon la profundización de la internacionalización de la economía, (consolidación de la actividad portuaria y el repunte de la industria) la posibilidad de avanzar en la integración regional, así como un mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Por su parte la incertidumbre se manifiesta en la persistencia de la desigualdad y pobreza,la limitada capacidad institucional en la provisión de los bienes y servicios públicos (educación, salud, vivienda), la aparición de nuevas formas de violencia como: el posicionamiento de las bandas emergentes en su territorio,las amenazas y asesinatos de miembros de organizaciones sociales vinculados a procesos de restitución de tierras, y el recrudecimiento de la violencia en áreas con presencia de la criminalidad organizada alrededor del narcotráfico. Ahora bien el desarrollo territorial en la región evidencia fuertes desequilibrios internos y la ausencia de una cohesión social que propicie una acción colectiva en donde los agentes privados, la gestión pública y la ciudadanía organizada constituyan un frente común para afrontar los retos que el desarrollo y bienestar del Caribe, exige para las próximas décadas, en donde los flujos de inversión y la generación de ingresos se ubican en aquellas regiones cuya competitividad territorial es atractiva en la fase actual de la globalización de los mercados. El contexto reseñado es el resultado de la carencia de una política de desarrollo regional en donde la intervención del Estado logre la reducción de los niveles de desigualdad en cuanto al crecimiento económico y desarrollo en términos de equidad, más de no de la eficiencia de los factores productivos territoriales. El propósito de esta ponencia es abrir un espacio de debate sobre las políticas y estrategias requeridas que posibiliten una región Caribe integrada y articulada en sus procesos productivos-económicos, soportados en un orden social, económico, territorial, político y sostenible que propicie la construcción de una identidad regional, como fundamentos para la equidad, la inclusión social y la convivencia entre los distintos grupos poblacionales del Caribe Colombiano.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
322 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
1. EL CARIBE: UNA REGIÓN DE CONTRASTES Y FRAGMENTADA
El Caribe colombiano en las últimas tres décadas ha afianzado un desarrollo territorial, económico y social, en donde la heterogeneidad, el desequilibrio interno y la fragmentación espacial no alcanzan a explicar la totalidad de la región que se pretende construir. Esta reflexiónsurge al examinar las tipologías del territorio Caribe en la actualidad: a) En primer lugar se apuntala una zona costera en la cual se sitúan los principales puertos y centros urbanos (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), cuyo crecimiento y desarrollo económico muestra progresos sostenidosalrededor de actividades como la industria, el turismo, los servicios, los puertos y el comercio. En esta zona se localizan mayoritariamente las 489 compañíasmás grandes de la región, las cuales durante el año 2012 tiene ventas por un valor de $ 56.2 billones652, evidenciando un aumento del 12.8% respecto del año anterior. Estas empresas tiene un tamaño promedio en valor de $ 119.004 millones, generando utilidades netas por valor de 2.5billones, mostrando un incremento del 3.2% anual. La actividad portuaria durante el año 2012 evidencia su condición de liderazgo en el comercio exterior para el país, ya que de un total de 153 millones de toneladas de carga movilizadas (Min comercio 2013), los puertos de Cartagena y Santa Marta, manejan el 63% de ese volumen, es decir 96.2 millones de toneladas.Asimismo durante el 2012 más de 344.240 turistas653 extranjeros) visitaron la región y en los dos últimos años más de 25 empresas medianas y grandes se han relocalizado en Cartagena y Barranquilla, lo cual indica que la tríada industria-comercio y servicios constituyen el eje de la actividad económica regional. En síntesis, la costa Caribe genera el 17% del PIB nacional, destacándose ciudades como Cartagena que aporta el 7% del PIB industrial y Barranquilla el 6%. No sobra señalar que esta zona avanza en el afianzamiento del capital humano y social como bases para el desarrollo y bienestar en el largo plazo . b) En segundo lugar se reconoce una zona interior de l Caribe delimitada sobre las áreas de sabanas y el valle de los principales ríos de la región, en donde se ubican ciudades como Valledupar, Sincelejo, Montería y Riohacha, las cuales no han logrado articular su estructura productiva a los mercados nacionales e internacionales,(no obstante la presencia de megaproyectos mineros como carbón, níquel y sus derivados ), como tampoco a los flujos de inversión privada y pública que posibiliten la generación de ingresos, y bienestar para la población.
652
Revista Dinero 2013 – N°423 – “Las 5.000 empresas más grandes del país”. Según este informe la región posee aproximadamente el 10% de las cinco mil -5.000- empresas más grandes del país. 653
De acuerdo con cifras del Ministerio de Industria y Turismo 2012.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
323 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Por el contrario en su dinámica productiva se privilegian actividades extractivas, algunos procesos agroindustriales (palma de aceite -frutales), una producción campesina residual y una gran informalidad laboral y económica, los cuales no generan un mayor impacto en la generación de ingresos y oportunidades. Es pertinente señalar que esta parte del Caribe asume altos costos ambientales en las áreas donde se localizan la explotación de carbón (El Cerrejón, La Jagua de Ibirico) y Níquel (Cerro Matoso), los cuales van desde el cambio en el uso del suelo, el deterioro de los recursos naturales 654, hasta la afectación en la salud de los habitantes de las zonas aledañas 655 a la ubicación de las áreas de explotación. c) Finalmente en los últimos veinte años se ha ido conformando varias subregiones, alrededor de las zonas litoral e interior del Caribe, que se convierten en teatro de operaciones de la violencia asociada al conflicto armado interno, dado el carácter estratégico del territorio. Estas zonas se ubican en los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur del Cesar, Sur de Bolívar y el Sur de Córdoba, las cuales en su extensión cobijan más de 70 municipios, cuya población ha sido víctima directa o indirecta de la violencia, de la vulneración de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A manera de contraste, la región Caribeña arrastra una serie de problemas no resueltos que sin lugar a dudas constituyen una espada de Damocles sobre el futuro de la misma. En efecto, según elestudio sobre Pobreza Monetaria y Multidimensional, elaborado por el DANE656 la pobreza medida por Línea de Ingreso afecta al 41 % de la población, mostrando que casi cinco millones de costeños no salen de ese umbral, mientras que el promedio nacional es de 34.1%, es decir estamos 7 puntos arriba del país. En materia educativa, para el año 2011657, los indicadores no son los mejores y explican las severas limitantes en materia de capital humano existentes. Por ejemplo se estiman que 484.418 niños-as, están por fuera de la atención integral en primera infancia; para la educación básica y media, si bien la matrículaasciende a 2.654.596 estudiantes, se calcula que el 9.7% de la población no accede al sistema educativo, es decir 241.372 alumnos están por fuera de las aulas. Esta situación se agrava ya que 1.546 establecimientos educativos-equivalentes al 33% del total nacional-, están vinculados al
654
El Ministerio del Medio Ambiente en el año 2009 multó a la empresa Glencore con U$208.000, por haber intervenido una reserva forestal; asimismo a la empresa Drumonnd en el año 2008 por U$ 870.000 por la construcción de una carretera para unir dos minas sin tener licencia ambiental. En igual sentido a la empresa VALE por U$ 270.000 en el año 2009, por haber realizado obras sin el respectivo permiso ambiental. 655
El Ministerio del Medio Ambiente mediante resolución determina que la empresa Drumonnd debe realizar los reasentamientos de las comunidades de Patio Bonito, El Hatillo y el Boquerón, ante las constantes afectaciones de la salud de sus habitantes y el deterior de los cuerpos de agua y suelos allí localizados. 656
DANE, Desempeño fiscal de los departamentos y municipios - Informe del Departamento Nacional de Planeación, Bogota, DANE, 2011.www.dnp.gov.co 657
Ministerio de Educación, http//menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadísticas
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
324 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
programa de acompañamiento del Mineducacion con miras a superar sus deficiencias históricas en cuanto a los índices de repitencia y deserción escolar. Cierra este apartado lo concerniente a la cobertura en educación superior, la cual para el año 2010 es de tan solo el 24% de la población, lo cual equivale a 249.557, estudiantes matriculados, esta es una cifra muy por debajo del promedio nacional del 37%; esto significa que para ese año están por fuera del sistema educativo unas 700.350 personas. En cuanto a la capacidad de gestión institucional de los entes territoriales costeños, durante el año 2011, es preocupante los resultados obtenidos en el Índice de Desempeño Integral658 cuya medición está a cargo del Departamento Nacional de Planeación DNP, exceptuando al Departamento del Atlántico cuyo promedio municipal se acerca a 65.2% que los ubica en la categoría Medio, los otros siete (7) Deptos, se ubican en la categoría de “Bajo Desempeño”, ya que están por debajo de los 60 puntos. Es decir que los entes territoriales de la costa Caribe, no han logrado el nivel de maduración y/o formalización de los procesos de planeación e infraestructura organizacional, requeridos para la construcción de los arreglos institucionales que regulen las relaciones entre distintos niveles de gobierno, y la interlocución con la ciudadanía y organizaciones sociales, para el despliegue de las políticas públicas en la región como soporte para el desarrollo económico y bienestar de la población. Lo anteriormente referenciado se acrecienta aún más ante la persistente fragilidad fiscal de los entes territoriales del Caribe Colombiano. En efecto, de acuerdo con el Informe de Desempeño Fiscal del año 2011 (DNP-Minhacienda) los 186 municipios localizados en la región (exceptuando las 8 ciudades capitales), sus ingresos fiscales en promedio dependen en un 80% de las transferencias que les gira bimestralmente, el nivel central del Estado. En este apartado es válida una reflexión sobre el tipo de sociedad y de orden social que se ha venido construyendo en el Caribe. La región en su ordenamiento social, político, económico y cultural está inmersa en un proceso de modernización muy particular y complejo a la vez, cuyas características son muy diferentes al modelo occidental659. En efecto, aquí es muy evidente la ausencia de orden y de reglas de juego como medios de regulación e interacción al interior de su entramado social; a esto se agrega una presencia diferenciada del Estado, es decir de un funcionamiento de las instituciones de manera particular (por fuera de los diseños y marcos jurídicos vigentes), y la manera como se articulan en lo político, lo económico y lo cultural con el conjunto de la nación.660 Esa caracterización explica la persistencia de una ambivalencia661 en donde coexisten grupos sociales articulados en espacios económicos estructurados
658
El Índice de Desempeño Integral evalúa el nivel de Eficacia (Nivel de avance y ejecución del plan de desarrollo territorial), el nivel de Eficiencia (Producción de bienes y servicios en educación, salud, y agua potable frente a los recursos utilizados); los Requisitos Legales (cumplimiento de la normatividad) y la Gestión o Capacidad Administrativa del ente territorial. 659
Beriain Josetxo, Modernidades en disputa, Barcelona, Editorial Antrophos. 2005. 660
González F, Bolívar I, y Vásquez T, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de estado, Bogotá, CINEP, 2003. 661
Bauman Zygmunt, Modernidad y ambivalencia, Barcelona, Editorial Antrophos. 2005
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
325 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
con base a los mercados globales (Zona Litoral del Caribe), con un mínimo de institucionalidad y acuerdos normativos. Asimismo es de resaltar como la compleja realidad territorial y elcomportamiento de los grupos sociales, propicia que la toma de decisiones colectivas muestren contradicciones entre el orden que se diseña para su funcionamiento y regulación. Esa ambivalencia caracterizada por impulsos contradictorios e inciertos se expresa en escenarios como: a) En los últimos años Barranquilla muestra su consolidación como metrópolis regional y un gran crecimiento económico, pero sin embargo, la ciudad es “capturada” por la extorsión y diversas modalidades de criminalidad organizada, que tiene en zozobra a la ciudadanía. Situación similar sucede en centros urbanos como Montería, Cartagena y Sincelejo en donde la extorsión, los homicidios y disputas por el manejo del microtráfico de estupefacientes de las Bacrim ha desbordado la capacidad de las autoridades. b) Según el Diario El Heraldo, en una edición del 2013, en la región un total de 31 congresistas, así como 17 exgobernadores y alcaldes y 15 exconcejales y diputados han sido juzgados por el fenómeno de la parapolítica, en donde hubo alianzas entre los grupos armados ilegales y miembros de los partidos políticos con representación en los poderes legislativa y ejecutiva. c) La sociedad Caribeña se caracteriza por el arraigo de una profunda exclusión social que de manera discriminatoria mantiene a casi la mitad de la población en condiciones que les impide desplegar su potencial y capacidades para el acceso al bienestar y desarrollo. A manera de síntesis, las dinámicas que se desprenden de ese tipo de modernidad para el Caribe evidencian rupturas e interrupciones en el nuevo orden que se pretende construir, generando aún mayor incertidumbre para los distintos actores sociales. La anterior reflexión refleja las rupturas y vacíos del proceso de modernización asumido por la sociedad colombiana y sus instituciones. En palabras de Oscar Mejía: “la condición sociológica del país sigue siendo la de una sociedad en donde se ha intentado introducir un proceso de modernización forzado, sin alcanzar el mínimo de esa modernidad plena; lo cual ligado a la ausencia de un mito sobre el Estado-Nación, que hubiera permitido consolidar una identidad nacional cohesionadora, se ha construido una democracia restringida que alienta las prácticas mafiosas”662.
2. ES POSIBLE UNA REGION INTEGRADA Y ARTICULADA…
En nuestro país históricamente han existido dos tendencias políticas en lo concerniente a la organización y estructura administrativa del Estado como tal.Por ejemplo, en el año 1863 la constitución política de Rionegro promueve el concepto de estados federales, con miras a instaurar un Estado autonómico de
662
Mejia, Oscar, “La cultura mafiosa en Colombia y su impacto en la cultura jurídico-política”, en Pensamiento Jurídico N° 30, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
326 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
corte regional. Posteriormente en la constitución política de 1886, se pretende superar esa pugna ideologica-politica, con la creación de un Estado-nación el cual se fundamenta en la centralización política y una descentralización administrativa, que al final tampoco es una respuesta concreta a la situación reseñada. En la constitución política de 1991, una vez más se trata de superar esa dicotomía entre ambas tendencias incorporando lineamientos en donde se propugna por la descentralización y la autonomía territorial, en un marco de Estado unitario. De allí que en su articulado se logran avances como el reconocimiento del carácter multiétnico, cultural y diverso de la sociedad colombiana, así como la posibilidad del desarrollo de las regiones. En ese contexto se inscribe la aprobación de la ley 1454 de 2011, sobre Ordenamiento Territorial. Sin lugar a dudas es un logro del actual gobierno, ya que en las dos décadas precedentes un total de 21proyectos sobre la ley de ordenamiento territorial habían fracasado en el congreso de la república, durante el trámite requerido para su aprobación.Esta ley en sus articulado-41 artículos-, muestra una intencionalidad positiva, ya que hace viable la posibilidad de la asociación de municipios, distritos y departamentos para ejecutar planes de desarrollo conjuntos, mediante la figura de contratos-plan con el nivel nacional. Asimismo es de destacar el énfasis en la promoción de la descentralización (aumentarla), la planeación, gestión y administración de los intereses regionales mediante la concertación de políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, tal como se precisa en el artículo 2 de la ley.
Sin embargo para muchos dirigentes del Caribe la normatividad aprobada constituye un retroceso en su aspiración de contar con una región como entidad territorial RET, en donde se exprese la unidad política y administrativa de la misma, con políticas y presupuestos autónomos para la gestión económica, social, educativa, ambiental, cultural y política. Luego entonces la autonomía regional, continúa siendo un proceso lleno de incertidumbres y la nueva ley lo asume como un laboratorio experimental.
Ahora bien en la región las distintas fuerzas políticas y sociales durante los últimos 92 años, han venido impulsando diversas estrategias en procura de avanzar en la constitución de una región, con autonomía e integrada al gobierno nacional, como soporte para el desarrollo y bienestar de sus habitantes. Una de esas primeras experiencias es la creación de la Liga Costeña considerada como expresión de una “Alianza Regional”663, en el año 1919, para el progreso y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. En ésta iniciativa concurren un destacado grupo de empresarios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, así como los periódicos más importantes de la época.En la práctica esa iniciativa no alcanza los objetivos establecidos y la realización de las elecciones del año 1922 ocasiona
663
Posada Carbó, Eduardo, “La Liga Costeña de 1919. Una expresión de poder regional”, en, Boletín cultural y bibliográfico, Numero 3, Vol. XXII, Bogotá, Banco de la República, 1985
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
327 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
un reacomodo o realineación de los intereses políticos en los tres departamentos, dando al traste con la alianza regional en marcha.
Hacia el año 1974 en Coveñas (Sucre), se formaliza la Asociación de los Departamentos de la Costa con el Sistema de Planificación Urbano Regional para el Desarrollo Integral de la región SIPUR, teniendo como objetivos esenciales: a) Por un lado el reconocimiento de la identidad regional y de la unidad política-administrativa de la región; b) en segundo lugar la integración y coordinación de los esfuerzos de los departamentos de la región para garantizar un progreso racional y equilibrado de sus diferentes zonas. C) Se manifiesta de manera explícita el acatamiento a la política económica, social y administrativa del gobierno nacional, es decir respetando la concepción de Estado-Nación
Fruto de lo anterior en 1985 el gobierno de la época aprueba la ley 76, la cual da origen a los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social CORPES, posibilitando la conformación de la región de planificación de la costa Atlántica, cuyos avances más relevantes destacan: a) La concertación y seguimiento a la inversión pública regional con el Departamento Nacional de Planeación DNP b) Se constituye en el apoyo técnico para iniciativas como la represa de Urrá, la recuperación de la Ciénaga Grande y proyectos de infraestructura vial y portuariaque conectaran a la región con los mercados nacionales e internacionales d) Logra avances en la articulación de esfuerzos con los gremios económicos-específicamente las Cámaras de Comercio- y los partidos políticos con representación en el congreso de la república.
Sin embargo el Corpes Caribe durante su funcionamiento muestra protuberantes limitantes que al final deslegitiman su razón de ser. Por ejemplo, el Corpes nunca logró construir un sistema de planeación territorial en la región como soporte para el direccionamiento del desarrollo regional y urbano desde los municipios y los departamentos.Adicionalmente los múltiples estudios o consultorías efectuadas durante su funcionamiento, nunca identificaron problemas como la irrupción de la violencia asociada al conflicto armado y sus nefastas secuelas para la región; e igualmente la fragilidad del territorio ante el fenómeno del cambio climático y las amenazas naturales, como lo constata los efectos devastadores de las recientes olas invernales, en donde el Caribe ha sido de las áreas más afectadas en el país.
Las diferentes experiencias reseñadas dan como un hecho la existencia de una Identidad regional monolítica y fuerte, como base para la construcción de la Región como tal. Aquí surge una pregunta, ¿Existe una Identidad Regional en la costa Caribe?, ¿Como definirla? Se podría utilizar como una acción colectiva para la construcción de la región? No es fácil darles respuesta a los siguientes interrogantes, sin embargo es de anotar que es una visión de identidad débil e inapropiada, lo cual hace necesario reconstruirla. He aquí nuestros aportes en la siguiente perspectiva.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
328 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Una primera aproximación al concepto de identidad664 ya sea personal o colectiva, se entiende como resultado de la interacción de los factores culturales, las relaciones con el paisaje, el arraigo o asentamiento del lugar en donde el sujeto individual o colectivo construye o desarrolla un proyecto de vida. En otras palabras esa identidad del territorio es el escenario del reconocimiento, en donde los paisajes geográficos o humanos que lo forman son los símbolos en que nos reconocemos y cobramos materialidad y realidad ante los demás y nosotros mismos. A manera de contraste la identidad regional del Caribe, es posible construirla sobre paisajes o factores étnicos sociales tan disimiles como la cultura Wayuu, o Arhuaca, los afros descendientes de ciudades como Cartagena, San Andrés o de localidades como San Basilio de Palenque, San Onofre; en igual sentido la población “sabanera” de Ovejas, Sahagún o los habitantes de la zonas fronterizas de la Guajira y San Andrés. Pero es muy interesante traer a colación los aportes de Norbert Elías665, en el sentido de que la identidad debe situarse en el marco de la interacción entre los seres humanos considerados individualmente y como grupo. En otras palabras, la identidad regional Caribe seria fruto de la interacción de los grupos sociales referenciados, o es parte de una construcción cultural. Recapitulando el panorama descrito refleja una vez más un territorio fragmentado, muy lejos de los propósitos de lograr en el Caribe un desarrollo regional equilibrado que facilite la construcción de una región autónoma e integrada al gobierno nacional. Esta situación refleja por un lado la inestabilidad e inconsistencias de las políticas públicas de desarrollo regional-impulsadas por la nación- las cuales van desde las propuestas del enfoque keynesiano (los polos de crecimiento), hasta la perspectiva neoclásica (hipótesis de Convergencia) sin obtener mayores resultados en la práctica. Y por otro lado, la ausencia de una elite cuya capacidad de interpretar las dinámicas políticas y económicas, supere la visión de sus intereses particulares y el carácter hegemónico y unilateral que asume al momento de la toma de decisiones colectivas en la costa Caribe. A MANERA DE CONCLUSION Lograr revertir la tendencia del desarrollo regional y territorial del Caribe colombiano, en la actual fase de la globalización implica sopesar aspectos políticos (resquebrajamiento del Estado-nación y revalorización de la perspectiva territorial-regional), económicos (revisión del modelo neoclásico y crecimiento soportado en el enfoque endógeno) , ambiental ( sostenibilidad del desarrollo) y el fortalecimiento de la capacidad institucional; los cuales de una u otra manera inciden sobre las políticas macro y sectoriales definidas en las últimas décadas en los planes nacionales de desarrollo.
664
Segato, Rita, “Identidades Políticas y Alteridades Históricas. Una crítica a las certezas del pluralismo global”, en, Nueva Sociedad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales 178, marzo-abril de 2002. 665
Elías, Norbert, “Los procesos de formación del Estado y de construcción de la nación”, en, Revista Historia y Sociedad, N° 5, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Diciembre 1998
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
329 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Es inaplazable que los diversos actores económicos de la región en concertación con la nación, diseñen una política pública regional que permita construir una estructura productiva territorial autónoma, sostenible y equitativa, cuyo nivel de competitividad le posibilite una capacidad adaptativa a las transformaciones y reestructuraciones, que la actual fase de la globalidad exige, en términos de innovación y del conocimiento como recurso económico. La configuración de un sistema educativo territorial cuyos énfasis giren alrededor de procesos como: la reconstrucción de una identidad regional que ayuden a moldear una identidad social e individual en los Montemarianos, en donde conceptos y prácticas como la solidaridad, la integración, el respeto y valoración de las tradiciones del Caribe sean la base de esa identidad regional. Complementa lo anterior la formación ciudadana fundamentada en la generación de prácticas y reglas para la participación política autónoma, el relacionamiento público-privado con el Estado y la defensa de lo público en la toma de decisiones de la agenda pública territorial.
La puesta en marcha de un sistema de planeación territorial-soportado en un subsistema de información- en la región, como soporte para el direccionamiento del desarrollo regional- urbano el cual debe apuntalar las vocaciones productivas, la infraestructura vial, de servicios públicos y la conectividad en el Caribe.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Bauman Zygmunt, Modernidad y ambivalencia, Barcelona, Editorial Antrophos. 2005 Beriain Josetxo, Modernidades en disputa, Barcelona, Editorial Antrophos. 2005. Ronderos, Maria Teresa, “El millonario y oscuro negocio del carbón: auge y miseria del Cesar colombiano” - CIPER. Fundación Centro de Investigación Periodística., 23-02-2012. http://ciperchile.cl/2012/02/23/el-millonario-y-oscuro-negocio-del-carbon-auge-y-miseria-en-el-cesar-colombiano/ DANE, Desempeño fiscal de los departamentos y municipios - Informe del Departamento Nacional de Planeación, Bogota, DANE, 2011.www.dnp.gov.co Elías, Norbert, “Los procesos de formación del Estado y de construcción de la nación”, en, Revista Historia y Sociedad, N° 5, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. Diciembre 1998. DANE, Evaluación de desempeño integral de los municipios - Informe del Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, DANE, 2011. www.dnp.gov.co González F, Bolívar I, y Vásquez T, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción de estado, Bogotá, CINEP, 2003.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
330 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LEY 76 DE 1985. (Octubre 8). Diario Oficial No. 37.186 de 11 de octubre de 1985. Congreso de la República. Por la cual se crea la región de planificación de la Costa Atlántica. LEY 1454 DE 2011. (Junio 28). Diario Oficial No. 48.115 de 29 de junio de 2011. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre Ordenamiento Territorial. Bogotá. Mejia, Oscar, “La cultura mafiosa en Colombia y su impacto en la cultura jurídico-política”, en Pensamiento Jurídico N° 30, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2011. Moncayo Jiménez, Edgar, Nuevos enfoques del desarrollo territorial: Colombia en una perspectiva latinoamericana, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Cepal-PNUD, 2004. Ministerio de Industria y Turismo 2012.Estadisticas básicas sobre turismo en Colombia. Ministerio de Educación, http//menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadísticas. Revista Dinero 2013 N° 423 – “Las 5.000 empresas más grandes del país”. Segato, Rita, “Identidades Políticas y Alteridades Históricas. Una crítica a las certezas del pluralismo global”, en, Nueva Sociedad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales 178, marzo-abril de 2002. Posada Carbó, Eduardo, “La Liga Costeña de 1919. Una expresión de poder regional”, en, Boletín cultural y bibliográfico, Numero 3, Vol. XXII, Bogotá, Banco de la República, 1985.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
331 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
“¿EL MAR PATRIMONIAL: DE QUIEN ES Y A QUIEN LE SIRVE?”
FRANCISCO AVELLA
Instituto de Estudios Caribeños
Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe
“En el principio el mar era de todos nosotros, no era de ningún país.
Todos podíamos navegar y ni el viento nos impedía ir a donde
quisiéramos.
El mar Dios lo creó y nos lo dio a nosotros!
Pero hoy es de Bogotá, es de Managua, es de Tegucigalpa…
Ellos no comen del mar, ellos no viven del mar, ellos no navegan por el
mar,
no son gente del mar como nosotros…”
Que les va a importar el mar si viven lejos y solo vienen a bañarse?
(Marinero provindenciano,
Noviembre, 2001)
RESUMEN Esta ponencia trata de las consecuencias geopolíticas del fallo de La Haya, sobre una población llamada raizal que tradicionalmente ha dependido del mar, como prácticamente todos los pueblos creoles angloparlantes que circundan la región. Plantea que era un “mare nostrum”, en donde todos explotaban y manejaban los recursos independientemente de que fueran colombianos, nicaragüenses, hondureños o jamaiquinos. Indaga en qué momento se convirtió en un “mare clausum”, después del UNCLOS III que estableció límites marítimos y que dividió un solo mar entre varios países y sus consecuencias sobre estos “pueblos del mar”, que nunca conocieron fronteras, En las conclusiones analiza las acciones de resarcimiento que sin bien tienen buenas intenciones, pueden tener efectos no esperados como el de radicalizar aún más el movimiento de autodeterminación raizal.
1. ¿DE QUIEN ES EL MAR?
¿De quién es el mar? Es tal vez la pregunta más en boga en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por este y por muchos días.
Para los raizales (de ascendencia insular), el mar es del pueblo raizal sin ninguna duda. Para los “radicales”666 el mar se perdió por que han sido tratados como una colonia, nunca los integraron al equipo de La Haya que hubiera podido haber hecho valer el principio de la unidad territorial del pueblo raizal,
666
Que ahora busca su independencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas(El Isleño, 15 al 28 de Febrero, p.12) pues el Comité de Descolonización de Naciones Unidas no admite su demanda por que hay “…una prevalencia de los intereses de los Estados colonialistas frente a los brotes de separatismo en detrimento de las fragmentaciones territoriales de dichos” Ortiz, Fady, La autodeterminación en el Caribe: el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés: Maestría de Estudios del Caribe, Universidad Nacional de Colombia (Tesis de grado). 2013.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
332 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
agregado al hecho de ser una Reserva de la Biósfera mundial reconocida por la UNESCO que de ninguna manera podía ser dividida, y que la misión colombiana ni siquiera intentó argumentar en la respuesta de la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según Ralph Newball Sotelo667, ex gobernador del Archipiélago. Sin embargo manifiesta que de todos modos nada hubieran ganado si Colombia hubiera mantenido sus límites, pues “para nada nos habrían considerado”. Esta idea representa los intereses, estrictamente locales de la mayoría de los pescadores artesanales que son raizales.
Para los otros raizales y los isleños (de ascendencia continental) que colaboran con el gobierno y que no son independentistas, (varios son oficiales de la reservas de la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia), que buscan permanecer dentro del actual sistema político que siempre los ha favorecido con la puestos en las administraciones nacional y departamental, el mar es de los raizales, de los isleños (nacidos en las islas de origen continental) y de todos los colombianos. Pero trabajan por que los pescadores y los industriales que exportaban los productos, sean resarcidos mediante un “Plan San Andrés” que fue respaldado por toda la clase política (representantes, diputados, gobernadora, miembros del gabinete), pero que la gente poco entiende668. Para ello se constituyó una comisión presidida por el delegado del Presidente de la República y conformada por la Gobernadora, representantes de los raizales y de las universidades que tienen presencia en el Archipiélago. Ellos lideran las protestas contra la Corte Internacional de la Haya y las manifestaciones patrióticas, representando los intereses nacionales y para ellos el mar es de todos los colombianos
Para los pescadores de la flota industrial, y los empresarios que exportan los productos al exterior todos ellos raizales, isleños, nicaragüenses, hondureños, colombianos del continente, es decir los verdaderamente afectados, no debe ser fácil responder la pregunta ¿De quien es el mar? No es fácil de contestar en estas condiciones pues para ellos, que siempre han vivido del mar, no siempre fue así. Para los que siempre han habitado el Caribe occidental desde Belice hasta Bocas del Toro y Colón, pasando por Cortés, Omoha, Trujillo, Cabezas, Prinsapolka, Bluefield, Limón, según las tradiciones orales y las prácticas consuetudinarias, el mar era de todos. “Sí, había que tener los papeles en regla, los sobordos, los certificados de salud y vacunación de los marineros, la licencia del capitán y los permisos de embarque, la autorización de las capitanías de los puertos, haber hecho los cursos de seguridad, tener al día el certificado de operación de la motonave, todo eso…”, comenta Domingo Sánchez. Hoy este marinero convertido en dirigente de los pescadores, promotor de seguridad alimentaria y en sus tiempos libres funcionario público a
667
Newball, Ralph. “Colombia…it is her fault why she lost with Nicaragua for ignoring us.” www El Isleño.com, Mayo 18 de 2013 668
“Que los planes de desarrollo Municipal, Departamental y Nacional; que el ejercicio de “Repensar Seaflower”; que el Plan Fronteras de la Cancillería; que la consabida “Prosperidad para Todos” y que el famoso –y ahora rebautizado- Plan Archipiélago”. Uno, ciertamente, no sabe con cual o cuales quedarse…se prestan por lo menos a confusiones semánticas y que de hecho contribuyen a enturbiar a las de por sí ya bastante agitadas y parceladas aguas del mar Caribe” (El Isleño, 15 al 28 de Febrero de 2013, p.14)
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
333 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
contrato, les explica a sus compañeros que hoy ya no es así, que ya no existe el “mare nostrum”. Y aquí es en donde los pescadores no quieren seguir entendiendo pues en sus cabezas el mar es de todos los que como ellos hablan la misma lengua tienen fe en el mismo Dios, comen el mismo rondon y viven de la misma forma: pobres.
¿Ellos no entienden para qué quieren los colombianos “un mar tan lejano, en donde esa gente de las montañas no vive, apenas vienen de turistas, los narcos compraron las tierras a precio de nada y construyeron sus mansiones para producir la envidia en medio de la pobreza de los isleños, cual es la razón?”
Por eso es necesario para aclarar dudas, entender que “mar patrimonial” es la acepción más corriente de lo que la Convención del Mar creó lo que se ha llamado Zona Económica Exclusiva (ZEE), que es el área de mar que cada país, que va hasta donde se encuentran las fronteras marítimas de otros países en una zona máxima de 200 millas.
Pero por la dificultad de aclarar estos conceptos relativamente nuevos es que el trabajo de Domingo Sánchez no debe ser fácil pues la pregunta ¿De quién es el mar? no es fácil de contestar en estas condiciones. Como diría el profesor Sandner669, (el investigador por excelencia de este Caribe Occidental, recientemente fallecido y quien nos acompañó en varias ocasiones en este mismo Seminario Internacional de Estudios del Caribe), cambia la escala, hay un problema de escalas.
En este caso y en muchos otros históricamente el problema está en que la escala cambia. Se pasa de lo regional, de un mar que era de todos, es decir de una visión del Caribe Occidental como “mare nostrum”, a una escala nacional en donde el mar ya no es de los pueblos creole anglófonos e indígenas del Caribe Occidental, sino de cada país que suscribió el Tratado del Mar de la Tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho Mar en Montego Bay (Jamaica) más conocido como UNCLOS III, por sus siglas en inglés. En ese cambio de escala cada país puede explotar sus recursos autónomamente, sin impedir la circulación y el paso inocente de la navegación a nivel internacional. Es decir el mismo mar se vuelve “mare clausum”
Sin embargo para los navegantes es la misma agua salada que tienen que surcar y para los pescadores locales son los mismos mares cristalinos en donde obtienen su sustento. El cambio de escala de lo regional a lo nacional hace todo tan abstracto que ni los navegantes y los pescadores pueden entender por qué ya no es de ellos, de todos los pueblos que circundan el Caribe Occidental. Y aquí es en donde aparece otra escala más concreta, más local, más pegada a la realidad: la de los raizales que reivindican el derechos a su autodeterminación y a tener su propio mar y sus islas e islotes emergidos
669
Sandner, Gerhard, Centroamérica y el Caribe occidental, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Sede de San Andrés, 2002.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
334 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
como país independiente que debe decidir su propio futuro670 y liberarse de la condición colonial que le ha impuesto Colombia. 671
2. ¿A QUIEN LE SIRVE EL MAR?
Para responder esta pregunta es necesario analizar este juego de escalas: al nivel local, en el ideal de los raizales, el mar es su propiedad inalienable, su Reserva de la Biósfera “Seaflower”, el recurso que les permitirá vivir como Nación independiente de Colombia, por lo que su lucha se orienta hacia conseguir su autodeterminación672. Para eso les sirve el mar y es una de las únicas cosas que para este sector de la sociedad insular está clara.
En cambio para los pescadores el cambio de escala es difícil de entender cuando les hablan de un diferendo por estos límites (Cuales si en el mar todo es igual? Donde ponen las boyas? Como sabemos qué es de quién?) Lo que no tendría respuesta si no se hubieran inventado las cartas, el sextante y ahora el GPS.
En la escala regional, en su imaginario siempre el mar siempre les a servido a los pueblos creole anglófonos e indígenas del Caribe occidental como lo manifiestan aún habitantes y profesores de la Hurrican, (la Universidad de Zelaya Norte y Zelaya Sur) de la costa Mosquitia de Nicaragua, para vivir sin pedirle a nadie. Hasta que el UNCLOS III trazó los límites y las fronteras de las Zonas Económicas Exclusivas de cada país y se interpusieron las cañoneras para garantizar la soberanía nacional de países completamente ausentes que nunca se habían preocupado por el destino de estos pueblos del mar.
En la escala nacional para los raizales es más difícil el análisis, pues aunque es más obvio que a quienes les quitaron el mar fue a ellos pues ahí trabajaban, todos los periódicos y todo el mundo dice que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mediante el fallo que obliga a trazar nuevos límites, le quitó el mar fue a Colombia. Y no entienden por qué, pues salvo para reivindicar la soberanía, de resto para nada les sirve: no pueden explorar el petróleo, para ver si es verdad que hay o no hay porque el propio Presidente lo prohibió. Además por ser Reserva de la Biósfera peligraría la tercer barrera arrecifal del mundo y tal vez la mejor conservada, eso lo sabe claramente CORALINA, la corporación regional encargada de proteger el medio ambiente, la UNESCO y el Programa del Hombre y la Biosfera, que no fueron consultados por la Corte. Tampoco es claro para ellos pues no lo explotan los colombianos, sino los isleños (tanto raizales como de origen continental y todas las gamas de mestizajes, fifty-fifty, half and half, etc.), a través de negociaciones con la flota hondureña de Roatán, alguno que otro barco colombiano o venezolano con tripulaciones raizales, isleñas, continentales y centroamericanas.
Pero tal vez la respuesta más precisa la ha dado Alfredo Molano: “El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo entre Colombia y
670
Newball, Ralph. “Colombia…” 671
Ortiz, Fady, La autodeterminación en el Caribe: el caso del Archipiélago de San Andrés…” 672
Ibíd.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
335 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Nicaragua fue pura sal en una herida abierta”. Esta herida es la de la soberanía, abierta desde el 3 de Noviembre de 1903 cuando se perdió Panamá. Después de las protestas patrióticas, llamados a filas de la juventud bogotana, los discursos encendidos y un intento de invasión a Panamá que terminó tristemente en Titumate, nada pasó, nada cambió, solo quedó la idea de que ante el poder naval de los Estados Unidos, nada se puede hacer. Y aquí hubo ya una buena respuesta pues el mar que era de todos, le sirve es a los que tienen su soberanía para explotarlo a su acomodo, en este caso Nicaragua que se ha quedado con 75.000 kms2 de la soberanía colombiana. Falta ver qué se puede hacer ante el poder del derecho consuetudinario con que fueron trazados los nuevos límites, pues Colombia, aunque es signataria del UNCLOS III, el congreso aún no la ha refrendado, por lo cual el conflicto con Nicaragua fue juzgado por la Corte Internacional de La Haya dentro del Derecho Internacional, que difiere en muchos aspectos del Derecho del Mar. Que tanto favorecía haber refrendado dicha Convención y haber dirimido el conflicto de límites por razones de derecho internacional (como de hecho lo hizo) y no por razones de derecho del mar, (como estaba segura la representación colombiana que iba a ganar la demanda), es algo tan técnico que ni aun estudiando los intríngulis de las sesiones y de las resoluciones adoptadas, no se ha podido entender.
Entonces el mar parece que solo les ha servido a los “pañas” (nombre con el que los raizales llaman a los continentales) y a los cachacos (como los isleños llaman a los que vienen del interior del país), para armar un gran debate y buscar un culpable, o mejor un “chivo expiatorio”, a quien echarle la culpa de que el país pierda tanto territorio a través de la historia, como sucedió con la Mosquitia, Panamá, la Amazonía, Corn Islands, los islotes Monje, y ahora el Archipiélago. Pero para la gente de la calle especialmente los raizales, que practican la política, por otros medios, (es decir “sin tener que matar ni robar a nadie”, como dicen ellos mismos, para diferenciarse de la política “normal” practicada corrientemente), el pleito se perdió, como lo anotaba Newball673, porque la Misión de La Haya nunca se apoyó en los derechos del pueblo raizal, para reclamar un territorio ancestral que ni siquiera el propio gobierno colombiano les ha reconocido, a pesar de ser una obligación impuesta por la Constitución de 1991 en su artículo 310, la de expedir un Estatuto Raizal. Para ellos lo que la Corte Internacional de Justicia de La Haya denegó son los derechos de Colombia, sobre la delimitación del Archipiélago, pues la soberanía ya había sido reconocida en el fallo del 17 de Junio de 2007. Alegan que si la discusión sobre la delimitación hubiera sido representada por los argumentos del pueblo raizal, especialmente el de mantener los límites del pueblo autóctono y la Reserva de la Biósfera que es un tratado internacional, los límites hubieran sido otros o al menos se hubiera conseguido el “statu quo” del meridiano 82º . Pero el gobierno despreció la opinión de los raizales a pesar de que asegura la Presidencia de la República en la respuesta a un derecho de petición de la organización AMEN SD, que dentro del equipo trabajaron dos antiguos diplomáticos isleños, lo que deniega uno de ellos abiertamente674. Pero para los isleños (de origen continental) es un típico caso de soborno
673
Newball, Ralph, “Colombia…” 674
El Archipiélago Press, Junio 7 al 14 de 2013, p.7.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
336 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
internacional a los jueces de la Corte Internacional protagonizado por el presidente Chávez, que le dio el dinero al presidente Ortega para comprar los jueces, “pues los jueces tienen precio no solo en Colombia” (debate callejero).
Pero para los académicos, la soberanía parece tener otras características, pero buscando los mismos culpables que la gente en la calle ya encontró hace mucho tiempo. Así se deduce de la historia de la diplomacia colombiana que ha sido la historia de los fracasos continuos y la de la cesión permanente de las áreas habitadas por gentes de otro color, otra moral y otras costumbres como ya lo anotaba el sabio Caldas desde 1809675. Así que al nivel nacional el debate ilustrado aunque mantiene diferentes posiciones, busca los mismos culpables del debate callejero, pero sin encontrarlos. Este debate que va desde los que mantienen la protesta abierta como el caso del titular “El país sin su mitad”, y su subtítulo que es más diciente, “El fiasco de la Cancillería colombiana, que entregará una vez más otro pedazo del territorio colombiano a uno de nuestros vecinos”676, hasta el “Nacionalismo depresivo”, que nos señala que “Los resultados en La Haya son mejores de lo previsible. Y ahora ese nacionalismo de banderitas está excitado y pide que no obedezcamos la decisión de la Corte, como si fuéramos un país de matones, donde la ley se cumple solo cuando le sirve a uno”677. Con el agravante de que ahora no queda ni el antiguo consuelo de todas las izquierdas de echarle la culpa a los gringos, sino a torcidas maniobras de los chinos (aunque la jueza de esta nacionalidad salvó su voto, ahora consuelo de todas las derechas, aunque los nicaragüenses siempre han ganado en esa Corte.
Pero independientemente de que el mar le sirva a pañas y cachacos para buscar culpables, no es difícil encontrar una explicación a esta actitud del avestruz, característica de la diplomacia colombiana, de ocultar la cabeza cuando se trata de pleitos internacionales y de llamar a la aristocracia atrincherada en el Palacio de San Carlos, para resolverlos, pues siempre han perdido todos los pleitos. Por eso, entre uno y otro extremo de la discusión todos los comentarios tienen un sabor a siglo XIX, pues casi siempre se refieren a la defensa de la soberanía a punta de cañones, lo que un país pacífico como Colombia jamás haría. Solo se exceptúan de esta actitud algunos comentarios valientes del orden técnico, que muestran que el fallo fue un error de la Cancillería desde tiempos del ex ministro Fernández de Soto, en donde se manejó el pleito “como una “política de Estado”, según declaraciones de la Canciller María Ángela Holguín678. Sin dejar de agregar, la propia Canciller, que “Fue la Corte la que no falló en derecho”. Es decir, que quien se equivocó fue la Corte, no la estrategia de defensa de la Misión Diplomática Colombiana en la Haya, que desde el año 2001 admitió la competencia de la Corte en el litigio679. Pero el problema de entender los litigios fronterizos desde 675
Múnera, Alfonso, Fronteras Imaginadas. La construcción de la raza y la geografía en el siglo XIX colombiano, Bogotá, Ed. Planeta, 2008 676
Tovar,H,“El país sin su mitad, El Espectador, 25 de Noviembre de 2012, p.8 677
Melo, Jorge Orlando. 23 de Noviembre de 2012. www.jorgeorlandomelo.com 678
Tovar,H, “El país sin su mitad…” p 4 679
Aunque lo que pudo haber sucedido en que la Misión de Colombia se haya equivocada de puerta, por no leer bien, (ya sucedió con el Presidente del Congreso durante la votación de la Reforma a la Justicia), pues no se dio cuenta que la Corte Internacional de Justicia falla es en Justicia, no en Derecho formal.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
337 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
la soberanía que parece ser el punto en el que no se entiende para qué sirve el mar a los “pañas” y a los cachacos, que angustia a la gente del Archipiélago, comienza en Colombia desde la independencia en el siglo XIX, como se explicó en el texto “Bases geohistóricas del Caribe Insular Colombiano680. Allí se analiza, cómo la historiografía de estos diferendos aporta varias respuestas que oscilan entre la exagerada confianza en el “utis possidetis iuris” de 1810, hasta el abierto racismo de los dirigentes capitalinos. En el primer caso porque al enfrentarse a potencias como Gran Bretaña, que ocuparon la Mosquitia apoyadas en el “utis possidetis factum”, se vio que los reclamos formales y las protestas diplomáticas no tuvieron ninguna utilidad. Lo mismo sucedió cuando Nicaragua ocupó la Mosquitia desalojando a los ingleses, pero Colombia, nunca manifestó dominio y solo hizo reclamos formales en los términos del derecho internacional a través de la defensa del “utis possidetis iuris”, como único y exclusivo argumento. Mucho menos efectivos fueron los reclamos por vía diplomática en los diferendos con los países limítrofes con Colombia como Perú, en donde a pesar de haber llegado al uso de las armas, el argumento histórico para justificar las acciones bélicas, es que si no se hubieran usado se hubiera perdido mucho más territorio. Aunque no hubo más guerras, lo mismo sucedió con Brasil y Ecuador, en donde la reducción de las fronteras ha sido evidente. Para no hablar de los diferendos marítimos aún no resueltos con Venezuela681.
Pero más delicado que el exagerado apego a la protesta diplomática de oficio, ha sido el menosprecio por los pueblos que habitaban estas tierras, considerados como incivilizados o razas inferiores. Y aunque esa era la forma de entender el mundo por los dirigentes ilustrados de la época y en general en todo el mundo decimonónico, es evidente que el dilema barbarie/civilización no contribuyó a la unidad nacional, sino a fragmentar más aún el legado colonial neogranadino, como lo señala Alfonso Múnera (2005) en su texto “Fronteras Imaginadas. La construcción de la raza y la geografía en el siglo XIX colombiano”.
Ya en el siglo XX se pensó que el problema se arreglaba con ceder las islas Mangle (ocupadas desde 1894), con solo una protesta diplomática como respuesta, hasta que Nicaragua empezó desde 1930 a denunciar el tratado Esguerra-Bárcenas, y en 1977 con el reciente triunfo sandinista la Junta de Gobierno exige la devolución de las islas y cayos entre Nicaragua y Jamaica y luego, en 1980 declara dicho tratado como formalmente inválido. Entrado el siglo XXI finalmente Nicaragua, por necesidades políticas interiores que contribuyeran a realzar el nacionalismo, presenta en el año 2001 la demanda ante la CIJ, que luego del reconocimiento en el año 2007 de la soberanía de Colombia en la islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se reserva el derecho de trazar los límites marinos sobre las aguas de la Zona Económica Exclusiva o mar patrimonial, con las consecuencias conocidas del fallo del 19 de Noviembre del 2012.
680
Avella, Francisco, “Bases Geohistóricas del Caribe Insular Colombiano”, en, Silvia Mantilla (Editora) La disputa Colombo-Nicaragüense por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en, Cuadernos del Caribe No. 12 (Memorias del Foro Internacional “Fronteras en el Caribe”) Universidad Nacional de Colombia , 2009, pp. 54-71 681
Ver: Tovar, H, “El país sin su mitad…” p 4.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
338 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
CONCLUSIONES Para que la gente del Archipiélago pueda entender de quien es el mar (de cuya propiedad no dudan los raizales) y de qué les sirve el mar a los “pañas” y los cachacos fuera de buscar de quien es la culpa de haberlo perdido, igual que en todos los casos anteriores en los que la diplomacia colombiana ha tenido muy poco éxito, es necesario explicar por qué sucede todo esto. Una manera es analizar desapasionadamente cuales podrían ser las consecuencias geopolíticas de dicho fallo, por lo menos al nivel nacional y local, pues al nivel internacional es apenas obvio que países que mantienen disputas históricas, como China continental con Japón, apoyadas en dicho fallo, sin precedentes en la historia de la Corte682, van a poder hacer demandas parecidas a la de Nicaragua, con la posibilidad de obtener los mismos beneficios.
A nivel nacional, desde el comienzo del litigio, la mayoría de los analistas que han escrito antes del fallo en sus diferentes etapas, mostraron cierto pesimismo. Por ejemplo, Alfonso López Michelsen, ex presidente de la República, ex ministro y miembro permanente de la Junta Asesora de relaciones Exteriores, ya había advertido que Nicaragua había ganado en prácticamente todos los conflictos limítrofes con Colombia y otros vecinos:
“Nicaragua había alquilado las islas Mangle a los Estados Unidos y Colombia se oponía, en virtud de no estar definido a quién pertenecía dicho archipiélago, pero en cuanto se celebró el Esguerra-Bárcenas, se declararon nicaragüense tales islas. ¡Buena lección para Colombia, que perdió las Mangles! … “Nicaragua obtuvo de los Estados Unidos un “underestanding”, según el cual el fallo solo obligaba a las partes y eximía a terceros de considerar colombianos los islotes que se tenían por litigiosos entre Colombia y los Estados Unidos. ¡Nueva victoria de Nicaragua!. …Ahora estamos en vísperas del fallo de la Corte, sobre cuyo alcance puede haber toda clase de sorpresas y jugadas. ¡Dios salve a Colombia!”683
Así que según el profesor Rengifo684, de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y especialista del tema en derecho internacional y marítimo, hubiera sido preferible haber sido juzgado el caso por el Derecho del Mar685. En este caso habría sido reconocido por la Corte el Tratado de Bogotá y la estrategia colombiana de defensa del caso hubiera sido exitosa? Como se anotó nadie ha podido saberlo, pues como es cosa juzgada nadie quiere hacer clarividencia retrospectiva. Sin embargo el profesor Rengifo, advertía sobre el porqué del
682
Leyva, Álvaro “Exconstituyente advierte que la CIJ puede ser investigada por fallo sobre San Andrés”, en, The Archipielago Press, 5 al 12 de Abril de 2013, p.B-2. 683
López Michelsen, Alfonso, “Los arreglos con Nicaragua”. 2007. www.eltiempo.com 684
Rengifo, El Caribe: Fronteras y Tensiones” Versión para U.N. Periódico (Junio de 2007) 685
“Colombia debería pensar en la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada ya por más de ciento cincuenta Estados, para que ese tratado global contribuya con reglas claras a la resolución de la controversia sobre la delimitación marítima con Nicaragua, como lo hizo Honduras en el curso del proceso con su vecino ante la misma Corte. Es una discusión que aún no se ha dado en Colombia”.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
339 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
exagerado interés de Nicaragua de resolver (o exacerbar) los conflictos limítrofes:
“…el interés geopolítico de Nicaragua, consistente en la apertura de un canal interoceánico a través de ese país, aunque legítimo, tecnológicamente complejo y altamente costoso, puede contribuir a comprender mejor las tensiones de los próximos años en el Caribe”.686
A nivel local, la consecuencia geopolítica más obvia es la radicalización del pueblo raizal para conseguir la autodeterminación como lo manifiesta el ex gobernador Newball, desde su exilio (tiene una investigación disciplinaria por no haber usado la fuerza pública contra los raizales en una huelga en el basurero de “Magic Garden”). Para evitar otra pérdida de soberanía que el orgullo nacional no aguantaría, el gobierno cambió las estrategia de perseguir el movimiento raizal, por la de invertir en sostenimiento de los pescadores artesanales afectados mientras cambian de oficio, pues ya las compañías pesqueras industriales están cerrando actividades y los barcos de pesca, la mayoría hondureños se trasladan a Nicaragua, lo mismo que invertir en infraestructura y educación principalmente, lo que los raizales rechazan pues dicen “…que produce más daño que beneficio”687.
Pero lo que parece aún menos comprensible para los raizales es que el gobierno en vez de negociar por lo menos un Estatuto Raizal, con algo de autonomía como actualmente lo permite la Constitución de 1991, decida adelantar un Plan Archipiélago, no con el fin de resarcir de un cierto modo al pueblo raizal por la pérdida de 75.000 kms2 de mar patrimonial, sino como “…nueva estrategia de colonización”688. Dicho Plan689 contempla principalmente obras variadas obras de infraestructura, mejoramiento de la educación mediante construcciones y reconstrucciones escolares, becas a los bachilleres para estudiar en el continente, inversión en un centro de investigaciones marinas y otras actividades, para las mayoría de las cuales la gobernadora y líderes raizales no radicales, han solicitado a la Universidad de los Andes de Bogotá, (que nunca ha tenido presencia en la isla), un proyecto para invertir las regalías de Ciencia Tecnología e Innovación a que tiene derecho el departamento. Lo que evidentemente ha sido motivo de discusión pues muchos piensan (“vox populi”) que el dinero no va a favorecer los proyectos de los raizales690 que son independentista, sino que se gastará en estudios que nunca se concretan en acciones y otras acciones que fortalecen la dependencia del centro. Al parecer siempre ha sido así en la isla puesto que
686
Ibíd.
687 “…la Universidad Nacional ha sido un instrumento para la colonización y nos ha hecho más
daño que beneficio… Por favor, a través de sus estrategias de suma simpatía, ellos están tratando de llevarnos a sufrir el síndrome de Estocolmo”. 688
Newball, Ralph. “Colombia …” 689
,“Se trata de que no lleguemos allá como algunos dicen “con una lista de mercado”, sino más bien con unos ejes gruesos que contemplan la realización de unas actividades que ya han sido definidas por la comunidad y que atiendan la problemática por ellos identificada” (Diputado Frank Escalona, El Isleño, 15 al 28 de Febrero de 2013, p.14) 690
Ibíd.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
340 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
en 1991, el archipiélago perdió su posición de puerto libre y se hizo la apertura a todo el país, (es decir cualquier empresario podía importar libremente del exterior los productos que antes solo vendía el puerto libre), sin tomar medidas que mitigaran los problemas generados por la pérdida de la única ventaja competitiva que tenían las islas con relación al resto del país. Ahora la planeación, el manejo y la ejecución de los presupuestos en su casi totalidad estarán administrados desde Bogotá por el ICETEX y la Universidad de los Andes. Lo paradójico de este proceso es que está dirigido por la misma persona que como ministro de Hacienda decretó la apertura neoliberal en el gobierno del presidente Gaviria, sumiendo a las islas en una de las peores crisis de su historia. Y hoy, 22 años después, reaparece presidiendo el Comité del “Plan Archipiélago” que distribuye más de $ 30.000 millones del dinero de las regalías y los aportes nacionales para resarcir a los raizales por la pérdida de los 75.000 kms2 de sus aguas patrimoniales, de lo que siempre han considerado su territorio. Lo que los lleva a comentar (“vox populi”) que “lo que por agua viene, a los Andes se va”. Pero no todo son comentarios callejeros que como tales no tienen validez en estos foros académicos, sino que el mismo Presidente del Comité ha propuesto entusiastamente fortalecer la imagen de las islas con nuevas marcas. Por ejemplo que se promueva una gran cadena de restaurantes dirigida por los pescadores que se volverían empresarios, pues deben reciclarse en nuevos oficios ya que perdieron su trabajo, en algo así como la marca “Andrés, carne de res”, pero con una nuevo lema: “San Andrés, carne de pez”. Marca, que los pescadores mismos comentan que sería una buena idea, si el inteligente ex ministro hubiera notado que la pesca se acaba con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, por lo que precisamente el gobierno lo ha encargado de intentar resarcir al pueblo isleño, pero que él no se ha dado cuenta de cuál es su misión, como tampoco entendió la crisis en que sumió al Archipiélago en 1991 y nunca se ha disculpado. Esperemos que esta vez por lo menos le dé pena… BIBLIOGRAFÍA Avella, Francisco, “Bases Geohistóricas del Caribe Insular Colombiano”, en, Silvia Mantilla (Editora) La disputa Colombo-Nicaragüense por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en, Cuadernos del Caribe No. 12 (Memorias del Foro Internacional “Fronteras en el Caribe”) Universidad Nacional de Colombia , 2009, pp. 54-71. Leyva, Álvaro “Exconstituyente advierte que la CIJ puede ser investigada por fallo sobre San Andrés”, en, The Archipielago Press, 5 al 12 de Abril de 2013, p.B-2. López Michelsen, Alfonso, “Los arreglos con Nicaragua”. 2007. www.eltiempo.com Múnera, Alfonso, Fronteras Imaginadas. La construcción de la raza y la geografía en el siglo XIX colombiano, Bogotá, Ed. Planeta, 2008.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
341 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Newball, Ralph. “Colombia…it is her fault why she lost with Nicaragua for ignoring us.” www El Isleño.com, Mayo 18 de 2013 Ortiz, Fady, La autodeterminación en el Caribe: el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés: Maestría de Estudios del Caribe, Universidad Nacional de Colombia (Tesis de grado). 2013. Rengifo, El Caribe: Fronteras y Tensiones” Versión para U.N. Periódico (Junio de 2007) Sandner, Centroamérica y el Caribe occidental, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Sede de San Andrés, 2002. Tovar, H. “El país sin su mitad”, El Espectador, 25 de Noviembre de 2012, p.4
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
342 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES GENERADOS POR
MEGAPROYECTOS EN LA GUAJIRA COLOMBIANA: LA MINERÍA DE
CARBÓN Y EL DISTRITO DE RIEGO RANCHERÍA
SUSANA CARMONA CASTILLO691
RERDSA- de INER. INTRODUCCIÓN El departamento de la Guajira, en el Norte de Colombia, es un territorio habitado por población diversa que incluye colonos mestizos, colonos afrodescendientes, colonia árabe, indígenas wayuu y en el sector del departamento que corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta, indígenas de las etnias que tradicionalmente la habitan (koguis, wiwas, arhuacos). Comprende en su mayor proporción un amplio desierto en su zona septentrional y al sur, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, una tierra fértil donde se encuentra la mayor cantidad de población departamental, especialmente colonos. La presencia del Estado en la Guajira comenzó apenas en el siglo XX, cuando varias oleadas colonizadoras tras los desplazamientos causados por la Violencia llegaron al departamento692. Hitos históricos como la bonanza marimbera que fue paulatinamente reemplazada por la coca en la Sierra Nevada de Santa Marta, el descubrimiento de ricos yacimientos de carbón y el ingreso a la región de empresas multinacionales, comenzaron a ubicarla en la mira de los intereses económicos nacionales e internacionales, que descubrieron un inmenso potencial en este departamento que cuenta con territorio en todos los pisos térmicos, bahías de aguas profundas y riqueza de recursos no renovables como gas y carbón. En este contexto geográfico se ubican importantes megaproyectos priorizados por el Estado colombiano. En esta ponencia se muestra el megaproyecto Río Ranchería y su traslapamiento geográfico con dos megaproyectos mineros. Este caso permite ver las profundas contradicciones que implica el desarrollo en un territorio como la Guajira y los impactos de los megaproyectos en una región con población diversa, donde los mayores impactos y conflictos se presentan con la población vulnerable, además de otros elementos que surgen cuando se mueven intereses tan distintos de operadores del desarrollo contradictorios, las empresas mineras y los agroindustriales.
691
Investigadora asociada del grupo recursos estratégicos región y dinámicas socioambientales – 692
Vásquez, Socorro - Correa, Hernán Darío, “Los wayuu, entre Juya ("El que llueve"), Mma ("la tierra") y el desarrollo urbano regional”, en Instituto Colombiano de cultura hispánica, Geografía humana de Colombia. Nordeste Indígena. (Tomo II). 2001. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
343 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
1. LOS MEGAPROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, ENTRE LA
AGROINDUSTRIA Y LA MINERÍA DE CARBÓN El Proyecto Río Ranchería, en el departamento de La Guajira, se concibió hace aproximadamente cincuenta años y en su justificación promete contribuir significativamente a la solución del problema de escasez de aguas para riego y para consumo de gran parte del departamento más seco del país. Consiste en explotar el potencial de la principal fuente hídrica del departamento; el Río Ranchería. Es un proyecto Multipropósito ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, basado en la construcción de una presa de 110 m de altura y con capacidad de almacenamiento de 198 Mm3, en una zona llamada “el Cercado”. El proyecto incluye la adecuación de los distritos de riego San Juan y Ranchería, que beneficiarían alrededor de 18.000 has de tierra, pertenecientes a 1200 usuarios aproximadamente, el abastecimiento de los acueductos de los nueve municipios de su cuenca y la construcción de una central hidroeléctrica de 22.6 GWh/año (CONPES 3362).
693 La primera etapa del proyecto Ranchería, que consistía en la construcción de la presa y las conducciones principales a los distritos de riego, comenzó en enero de 2006 y terminó con el llenado total y en tiempo record, en agosto de 2011. Profundos impactos sobre las poblaciones en un área de influencia puntal se registran en este proceso694, rectificando la evidencia sobre los impactos de las represas sobre los territorios donde se asientan, que incluyen desplazamiento,
693
Tomado de Estudio de Impacto Ambiental. UTG, 2006. 694
Los detalles de este proceso son producto de la investigación financiada por Colciencias, la Universidad de Antioquia y la Universidad Eafit, en que se encuentra enmarcado este trabajo, titulada “La consulta previa como herramienta para la transformación de contextos de desarrollo y la mitigación de conflictos socio ambientales”.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
344 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
perdida de la movilidad tradicional, cambios culturales, impactos por las obras, impactos ambientales, conflictos sociales, entre otros695. La construcción de la segunda etapa del Proyecto Río ranchería, que consiste en la adecuación de los distritos de riego que prometen convertir a la Guajira en un departamento exportador de productos agrícolas, se encuentran en gestión, sin estar aún muy claro de dónde serán tomados los recursos. El caso del río Ranchería ha sido visibilizado a nivel nacional como un proyecto estratégico y prioritario. Desde el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en 1954, se comenzó a hablar de la posibilidad de una represa que surtiera de agua las comunidades indígenas que sufrían de escasez del recurso, y en esta época se inició un estudio de factibilidad que luego fue abandonado696. En la década de los 80 el gobierno colombiano solicitó la cooperación del gobierno italiano para la realización de un estudio de factibilidad y se elaboró el estudio del denominado “Proyecto de Uso Múltiple de las Aguas del Río Ranchería”697. A lo largo de la historia del proyecto, este aparece en la narrativa de sus defensores como un sueño que no se ha terminado de realizar, donde múltiples estudios han quedado en el papel y actualmente, cuando al fin se encuentra construida la represa, la construcción y operación de los distritos de riego es etérea698. Durante los años en que se promovía el proyecto, este se presentaba de forma positiva en la prensa. Sin embargo, durante la etapa de construcción y tras la puesta en marcha del llenado de la represa, con algunos hitos como el desvío del río para la construcción del muro de contención que causó una significativa mortandad de peces, el cierre de compuertas que suspendió temporalmente las concesiones de agua, el llenado acelerado de la represa, el no retiro a tiempo de la biomasa acumulada en la zona de inundación y los casos de dengue que causaron pérdidas humanas en la comunidad campesina de Caracolí, entre otros, generaron publicaciones que presentaron la represa como un megaproyecto con problemas de ejecución y conflicto con las comunidades. En la exploración de campo, se observa en algunos sectores de los usuarios reticencia al cambio, desconocimiento del proyecto e inconformidades por el tipo de cultivos que se promueven al entrar en vigencia los distritos, por ejemplo, la recomendación de sustituir actividades como la siembra de arroz y la ganadería en zonas tradicionalmente asociadas a estas actividades específicas. Es también motivo de inconformidad la regulación de un recurso que en algunas zonas ya se tenía por medio de acequias o canales, el tema de los costos que deben asumir los usuarios para adecuar sus tierras, y la falta de claridad respecto a la operación de los distritos de riego.
695
Comisión Mundial de Represas, Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de decisiones. Una Síntesis. Informe de la Comisión Mundial de Represas. 2000. 696
Rodríguez, Nilva, “La represa del Ranchería, un sueño largamente acariciado”, El Tiempo, Bogotá, 2 de marzo del 2000. 697
Corpoguajira. Expediente proyecto Río Ranchería. 1996 –Abierto. Consultado en 26 de enero 2012. Riohacha- Colombia. 698
Entrevista a Presidentes Asociaciones de Usuarios del Río Ranchería, Fonseca Guajira, 10/06/2012., San Juan del Cesar, 6/06/2012. La Guajira
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
345 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En general, dos posiciones extremas, y muchas intermedias, se encuentran sobre el proyecto Ranchería: por un lado, aquellos que lo defienden y ratifican como un proyecto de vida: generador de empleo, de desarrollo sostenible y de uso de recursos renovables, un contraste con la economía extractiva de la Guajira, que soluciona el problema de unos acueductos insuficientes, y que en general beneficia a una gran cantidad de personas de forma directa o indirecta. Esta posición es la que se encuentra entre la población general, a una escala regional en la Guajira y en el discurso oficial nacional. Por otro lado, una visión menos optimista que resalta los impactos generados, la dificultad de su puesta en marcha y poca credibilidad frente a su funcionamiento y a la asignación de recursos. Esta visión es encontrada entre comunidades indígenas y campesinas que han sido impactadas por la represa, es decir, en una escala local, entre organizaciones sociales y ambientalistas que apoyan a las comunidades locales, y entre usuarios de los distritos de riego que se rehúsan a pagar por el servicio o a cambiar sus cultivos. Vale la pena resaltar, que estas visiones no se presentan de forma homogénea en cada grupo social y que distintas posiciones pueden ser encontradas dentro de la misma zona o comunidad. El caso del Proyecto Río Ranchería se complejiza al encontrarse ubicado en un territorio donde los megaproyectos, los procesos de consulta, y los intereses en distintos tipos de actividades económicas están presentes. Entre estos los megaproyectos de minería de carbón, de fuerte presencia en la zona.
2. CAUCE MEDIO DEL RÍO RANCHERÍA, ENTRE LO AGROPECUARIO Y LO EXTRACTIVO
Aguas debajo de la presa El Cercado, la captación de agua para riego será posible mediante dos distritos de riego, el San Juan del Cesar y el Ranchería. El primero abarca una zona en el municipio del mismo nombre, este sector no cuenta con sistemas organizados para riego, se abastece principalmente de pozos profundos, no capta aguas del río Ranchería y basa su economía principalmente en la ganadería extensiva. Actualmente no tienen ningún usufructo de la aguas del Ranchería y como todavía no se encuentra construido ni operando el distrito de riego, la generación de conflictos es muy baja. El distrito Ranchería por su parte, abarca los municipios de Distracción, Fonseca y en menor medida Barrancas, cobijando, desde Chorreras y aguas abajo del río hasta Barrancas, una red de acequias que abastecen la agricultura, predominantemente de cultivos de arroz, y zonas ganaderas. Estas tendencias se desvanecen hacia el municipio de Barrancas, donde la explotación de Carbón es la principal actividad económica. Los beneficios de riego del proyecto Ranchería, involucran fundamentalmente a los Guajiros, blancos y propietarios. Las comunidades afro y wayuu, reciben impactos del proyecto sin encontrarse como beneficiarios directos, y sólo se involucran como tales en casos particulares y a escala personal no comunitaria,
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
346 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
en la medida en que se encuentren insertos en las dinámicas económicas relacionadas con el proyecto. La otra gran actividad económica de la región es la explotación de Carbón. Entre Barracas, Hato Nuevo y Albania se encuentra la mina a cielo vierto de El Cerrejón, cuya infraestructura abarca gran parte del territorio guajiro y representa importantes cifras en regalías y empleos directos e indirectos. Las comunidades locales, que habitan zonas de resguardo y pequeños caseríos indígenas son “beneficiarios” a través de una red de fundaciones, medidas de responsabilidad social empresarial y empleos en puestos de servicios como vigilancia, aseo, entre otros. La otra forma en que supuestamente reciben beneficios de la explotación de carbón es mediante las regalías recibías, tema candente en este departamento y cuyo manejo por parte de las administraciones locales deja mucho que desear.
3. CARBÓN Y REGALÍAS
Los ricos yacimientos carboníferos sitúan La Guajira como una región estratégica para el Gobierno Nacional y para intereses internacionales. El proyecto de explotación de Carbón del Cerrejón, de las empresas Carbones del Cerrejón y Cerrejón Zona Norte, que pertenecen al consorcio conformado por BHP Billiton, Anglo American y Xstrata, abrieron el camino a otras empresas carboníferas que han ingresado a la región con el objetivo de explotar los yacimientos encontrados y proyectados. En un informe sobre producción y exportaciones de carbón en Colombia para el primer trimestre 2012, la Guajira y el Cesar aparecen en los primeros lugares como departamentos explotadores de carbón. Las reservas en millones de toneladas en 2011, en el departamento de la Guajira alcanzaban los 3.694,64. Así mismo, se puede observar un incremento en la explotación del mineral en Colombia que pasó de 1.150 toneladas en 1940, a 3.902 toneladas en 1980 y a 85.803 en 2011. El departamento de la Guajira, produjo en 2011 la suma total de 33.356 toneladas, lo cual representa más del 30% de la producción total. 699 La historia del Cerrejón, es muy importante para comprender la dinámica económica regional, los movimientos sociales en torno a los megaproyectos en el departamento y el contexto de los megaproyectos en la zona. En 1975, el Gobierno colombiano invitó a 17 firmas a participar en la licitación para la explotación de 32.000 ha que actualmente componen el Cerrejón Zona Norte. La licitación la ganó Intercor, filial de Exxon, que firmó un contrato con Carbones de Colombia S.A. (Carbocol), Empresa Industrial y Comercial del Estado, para la explotación de las 32000 ha que hoy ocupa Cerrejón Zona
699
Unidad de planeación minero energética –UPME-. Producción y exportaciones de carbón en Colombia, primer trimestre 2012. Subdirección de Información. Junio 2012. Presentación Power Point. Disponible en http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=CjcYCscHVGA%3d&tabid=110 . fecha de consulta: 2 de marzo de 2013.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
347 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Norte, durante 30 años, posteriormente, en enero de 1999 se firmó un acuerdo con el estado colombiano para extender esta etapa por 25 años más. A partir de este momento se comenzó la intervención en la región de forma radical con una infraestructura diseñada para la explotación de carbón que generó unos fuertes impactos sociales, económicos, culturales y ambientales, además de una fragmentación territorial que afectó las dinámicas tradicionales de movilidad de los wayuu. Pueblos enteros fueron desplazados y reubicados, en algunos casos de forma violenta. El proyecto incluyó la construcción de una carretera y una línea férrea que atraviesan de sur a norte el departamento, partiéndolo en dos, un puerto de aguas profundas, llamado Puerto Bolívar, una ciudadela con todas las comodidades, vías internas, talleres, la delimitación de tajos para la explotación y espacios para la disposición de material, entre otros. Para los años 2000-2001 se había ampliado la infraestructura del complejo y se vendió la participación de Carbocol en el Cerrejón Zona Norte (50%), al consorcio integrado por dos subsidiarias de Billiton Compan y Anglo American, y una subsidiaria de Glencore que conforman la Sociedad Cerrejón Zona Norte S.A. En 2006 Glencore vendió su participación a Xstrata. Esta información es fundamental, pues el proyecto Rio Ranchería, fue financiado con fondos departamentales que en gran medida provinieron de la venta de Carbocol. Se trataba del el 70.27% de los recursos de esta venta, es decir $35 mil millones (Conpes 3173, 2002: 1-2). El dinero le correspondía al departamento en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 226 de diciembre 20 de 1995 que dispone que el 10% del producto neto de la enajenación de las acciones o bonos obligatorios convertibles en acciones se invertirá, por parte del Gobierno, en la ejecución de proyectos de desarrollo regional en la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la actividad de la empresa cuyas acciones se enajenen: “para la ejecución del proyecto, el departamento de La Guajira aportará $88 mil millones (incluidos $35 mil millones provenientes de su participación en la enajenación de Carbocol) y el Gobierno Nacional, aportará $132 mil millones a través del Inat, los cuales se encuentran garantizados por vigencias futuras” (Conpes 3173, 2002: 1-2). Precisamente una de las referencias más comunes sobre el Proyecto Río Ranchería, es la importante inversión departamental de fondos de regalías y la venta de Carbocol. Hay una referencia general entre quienes conocer el proceso, a que el Proyecto Río Ranchería es una importante inversión de la regalías propias del departamento, que ha entregado sus recursos a la multinacional. El proceso de la venta y la historia del Cerrejón en general, tienen fuertes críticos sobre las decisiones políticas respecto a las condiciones de negociación, disminución y bajo precio de las regalías, así como intensos impactos sociales y ambientales, como la destrucción del municipio de Tabaco, por solo mencionar un ejemplo. Por el lado de los promotores se resaltan las
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
348 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
regalías generadas y el posicionamiento del país en este mercado, entre otros700.
4. EL CERREJÓN, ESPACIOS ABIERTOS A LOS MEGAPROYECTOS DE DESARROLLO EN LA REGIÓN
El proceso de inserción del Cerrejón al territorio y la economía de la Guajira, tiene una historia compleja. Puerta ha descrito el contexto como un espacio relacional. Esto es, un espacio social, político-jurídico y cultural en donde se configuran campos de representaciones y de discursos; se definen y afinan prácticas de intermediación y de negociación y se generan múltiples dinámicas. En estos escenarios se activan negociaciones instrumentales y simbólicas por parte de las comunidades, se observan los mecanismos de los agentes del desarrollo y se pone en cuestión el rol del Estado en sus funciones del ejercicio de la soberanía sobre el territorio, la consolidación de la visión de nación y, al mismo tiempo, la protección de los ciudadanos y sus derechos. Por otro lado, se observan los condicionamientos ligados a la economía y la geopolítica mundial, la lógica de las distintas escalas y los mecanismos de articulación entre estas y entre actores701. A pesar haber traído millones de dólares en regalías a la región, las cantidades recibidas no se reflejan en términos de infraestructura, desarrollo y bienestar para la mayoría de la población, las causas pueden encontrarse entre la corrupción, los malos manejos, la inversión inadecuada culturalmente, la falta de planificación y de mantenimiento de la infraestructura, entre otros702. Hasta 2012, el manejo de las regalías, estaba en gran proporción a cargo de los municipios y departamentos donde se encontraban los proyectos. A partir del acto legislativo 05 del 18 de julio de 2011 reglamentado por la ley 1530 del 17 de mayo de 2012 "por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", estas han sido centralizadas para que se repartan en proyectos para todo el territorio colombiano. Esta situación ha generado gran descontento entre administraciones municipales y departamentales, así como población en general de las regiones como la Guajira, cuya principal fuente de ingresos viene de ellas. En conclusión, la crisis energética de 1973 originó una reorientación del mercado nacional e internacional hacia el carbón703 fue la puerta de entrada a
700
Ver, Idarraga Franco, Andrés - Muñoz Casallas, Diego, Vélez Galeano, Hidelbrando, “Conflictos socioambientales por la extracción minera en Colombia” 2010. http://www.censat.org/censat/pagemaster/0qmgpfuh9zfaaghwnzahryo2ahvq1w.pdf (consultado mayo del 2012). 701
Puerta Silva, Claudia, “El proyecto del Cerrejón: un espacio relacional para los indígenas wayuu, la empresa minera y el Estado colombiano”, en Boletín de Antropología. Vol. 24 No. 41., Medellín, Universidad de Antioquia, 2010, p 151-152. 702
Véase Benson para un balance económico más detallado de las contradicciones entre los ingresos que genera el Cerrejón y sus beneficios para la Guajira. Ver, Benson, Allison, “La Guajira y El Cerrejón: Una historia de contrates”, en Revista Económica Supuestos, Bogotá, Universidad de los Andes, 2011. En http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517 . Consultado el 1 de enero de 2013. 703
Idarraga, Muñoz, “Conflictos socioambientales” p 18-19.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
349 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
la región para la explotación de sus ricos recursos mineros. Este hecho y la gran productividad de la región, la situaron en la mira de los intereses de empresas trasnacionales y la situaron como estratégica para el desarrollo de estas actividades. La intensa actividad en la zona ha visibilizado también a las comunidades guajiras impactadas por los proyectos, ha favorecido sus procesos organizativos para hacer frente a las multinacionales y el Estado, ha incrementado la entrada al territorio de foráneos, han crecido los pueblos y en general, ha implicado en los últimos 30 años, cambios significativos en todas las dimensiones. Desde entonces, otros proyectos de desarrollo han entrado al territorio: explotación de gas, energía eólica, exploraciones de petróleo, moderado turismo, el Proyecto Río Ranchería, y la expansión de la explotación de carbón.
5. PROYECTOS MINEROS EN EXPANSIÓN
Tras la constitución de 1991, que reconoce a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y la firma del convenio 169 de la OIT que incluye el requisito de la consulta previa a comunidades indígenas, así como distintas legislaciones que protegen los derechos culturales y una conciencia ambiental creciente en los últimos años, el relacionamiento de las comunidades con los proyectos que entran a la región ha cambiado. La Guajira, se ha convertido en territorio de consultas previas, de amores y desamores con las multinacionales, y en general, un departamento donde se mueven intereses de todo tipo, con un direccionamiento por parte del Gobierno Nacional a la explotación de las riquezas minerales. Los nuevos proyectos de explotación de Carbón, incluyen la expansión Sur de la empresa Cerrejón, y el proyecto de desvío del río Ranchería en un tramo de 27 kilómetros para extraer carbón bajo su cauce. Este último proyecto fue suspendido por parte de la empresa Cerrejón, según versiones oficiales por los bajos precios del carbón, pero el hecho es asociado con una fuerte oposición regional que generó un movimiento social con alcances nacionales y apoyo político importante. La expansión del Cerrejón incluye la construcción de nueva infraestructura y adecuación de la existente. Es el proyecto de expansión sur del Cerrejón el que se traslapa geográficamente con el proyecto Río Ranchería en la zona de Barrancas, específicamente en los asentamientos wayuu de Barrancón y el Principado Wayuu, entre otras tierras campesinas, que se encuentran en zona de expansión minera según el POT del municipio. Estos casos se ampliarán más adelante. Por otro lado se encuentra el Proyecto Minero Integrado de CCX, filial en Colombia de la multinacional brasilera EBX. Este proyecto espera explotar hasta 35 millones de toneladas anuales de carbón, en la explotación dos minas a cielo abierto, Cañaverales y Papayal, y una mina subterránea con tecnología Longwall en la mina San Juan.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
350 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Las reservas estimadas para la zona de concesión de CCX son de 144 millones de toneladas en la zona de minería a cielo abierto, y la mina San Juan, estima una producción media superior a 25 millones de toneladas anuales por 20 años, volumen que se encuentra entre los cinco mayores de carbón mineral del mundo. El proyecto contempla además, infraestructura para transportar el mineral, que consta de un ferrocarril de 150 kilómetros, que pasa por un costado de La Sierra Nevada de Santa Marta y la construcción de un puerto propio que sería construido en el municipio de Dibulla sobre el Océano Atlántico704. Es el trazado de esta línea férrea la que se contradice con el Proyecto Rio Ranchería, pues el paso de un ferrocarril con carbón por una zona de cultivos de exportación, haría que el distrito perdiera miles de hectáreas y fuera partido en dos, además de las dudas por los impactos ambientales de la emisión de polvillo de carbón. Por otro lado, este proyecto tiene influencia directa sobre el resguardo indígena de Caicemapa, supuesto beneficiario del distrito de riego. El cruce geográfico de estos proyectos mineros con el proyecto de adecuación de tierras, incrementa la complejidad política de la región y los juegos de intereses que se mueven en torno al territorio. La dinámica actual de las multinacionales carboníferas consiste en gestionar con las comunidades las consultas previas y la gestión social encaminada a obtener licencia social para los proyectos, así como la mejora de la imagen corporativa de estas empresas en la región, que por historias pasadas del Cerrejón se encuentra muy deteriorada. Ante esta situación las multinacionales realizan acciones como patrocinio de fiestas, entrega de kits escolares, establecimiento de proyectos productivos o mejoras en la infraestructura en las localidades de sus áreas de influencia. Contrariamente el proyecto Río Ranchería, que pertenece en su totalidad al Estado, maneja una dinámica de relacionamiento muy distinta, mucho más ausente y menos dadivosa, situación que se incrementa con la suspensión actual de actividades relacionadas con este megaproyecto mientras se destinan y ejecutan fondos para su continuación. No se debe perder de vista que además de la “inversión social” de estas empresas, se evidencian una serie de acciones de mala fe como parcialización de la información, coaptación de líderes, intercambios inequitativos (chivos, dinero, agua, u otros objetos a cambio de permiso para explotar los recursos del territorio), entre otros. A pesar de los “regalos” a las comunidades, que en algunos casos defienden los proyectos mineros, o aceptan su intervención porque sienten cierta inevitabilidad sobre la incursión minera, las acciones de las mineras y sus ambiciosos proyectos de expansión, tienen fuertes opositores. De hecho, en el departamento se adelanta un importante movimiento social en contra de la gran minería. El momento político en la región, que incluye la nueva ley de regalías y el privilegio desde el Gobierno de la llamada “locomotora minero-energética”,
704
Tomado de página web de la empresa CCX. Pagina web CCX. http://www.ccx.com.co . Consultado el 1 de abril de 2013.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
351 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
ha propiciado un rechazo a este modelo de desarrollo en las comunidades locales. En este panorama, diferentes organizaciones sociales del sur de la Guajira705 unieron fuerzas para enfrentarse a las pretensiones que las empresas de megaminería tenían en sus territorios. Para tal fin se creó en el municipio de Barrancas, en agosto de 2011, el Comité Cívico de la Guajira frente a la Gran Minería Transnacional, organismo que desde entonces lidera la movilización frente a la gran minería en la Guajira, y alcanzó su mayor fuerza durante el año 2012. Al movimiento se unieron ONGs ambientalistas del país y defensores de los derechos humanos, además de recibir el respaldo de otros sectores de la Guajira, como estudiantes, sindicatos, políticos locales, regionales y nacionales, y gran parte de la población civil706. En el foro “Impactos de la Mega Minería del Carbón en la Guajira y la Nación”, realizado en la Universidad de la Guajira, los días 7 y 8 de junio de 2012, y convocado por el Comité Cívico, la Asociación de Usuarios del Rio Ranchería – Asoranchería-, hizo presencia preguntando por el futuro del proyecto de riego frente a la explotación de carbón. Es interesante resaltar, que los representantes de las asociaciones de usuarios no se oponen a la minería ni a su expansión. Hacen presencia en el movimiento social de defensa del territorio y contra la megaminería de forma coyuntural, pues la oposición de este actor se reduce a “que no se afecte el distrito” y que se replanteen los diseños de las mineras, especialmente en su línea férrea, que es la directamente incompatible con el proyecto. Las afectaciones de la zona periférica pueden ser sorteadas reubicando las tierras del distrito. Esta situación es la que enfrentan los territorios de Barrancón y Caicemapa. La preocupación de los defensores del Proyecto Río Ranchería, reside en la percepción de que el Gobierno de 2010-2014 del presidente Juan Manuel Santos, se ha caracterizado por un interés y privilegio sobre la Locomotora Minera. Con este énfasis, los proyectos basados en la agroindustria parecen pasar a segundo plano y en un departamento predominantemente minero, la tensión es explicita. La percepción desde los altos mando de las Asociaciones de usuarios, es que de parte del actual gobierno no se ha recibido el mismo apoyo que en el anterior, personificado en Álvaro Uribe707. 6. CONFLICTOS INTERNOS POTENCIADOS POR LOS MEGAPROYECTOS 6.1 EL RESGUARDO CAICEMAPA
705
En principio estas organizaciones eran: Fecodemigua, Asociación de Cabildos Indígenas del Sur de la Guajira (AACIWASUG), Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu, Comité de Residentes de Cañaverales, Reclame Guajira y Sintracarbon. 706
Carmona y Maya, “Expedición por la defensa del Río Ranchería: movimiento regional contra la megaminería de carbón”. Sin publicar. 2012. p 4. 707
Entrevista a Presidentes Asociaciones de Usuarios del Río Ranchería, Fonseca Guajira, 10/06/2012., San Juan del Cesar, 6/06/2012. La Guajira
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
352 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El resguardo Caicemapa es clasificado como zona beneficiaria del distrito de riego. En el Estudio de Impacto Ambiental708 se habla de una población compuesta por 180 familias y cerca de 700 habitantes. El resguardo cuenta con 554 ha en diferentes porciones de tierra. Al norte y separada del otro pedazo titulado se encuentra la porción del resguardo que sería beneficiaria del distrito de riego, se trata de la comunidad El Paraíso. Este sector del resguardo corresponde a indígenas mestizos que han perdido la lengua y que actualmente cultivan arroz con riego por acequias, se trata de las tierras de mayor calidad. Las diferencias entre la comunidad El Paraíso y las comunidades El Caimito, Madrevieja y la Ceiba, ubicadas al sur, están muy marcadas y existen divisiones importantes a nivel político. Según el cabildo Gobernador, que pertenece a la comunidad de El Paraíso, la diferencia se basa en el mestizaje de esta comunidad y en el progreso que ha tenido a nivel educativo y económico. Se trata de población de origen indígena pero con costumbres “arijunas” (no indígenas). La situación de Caicemapa es compleja puesto que actualmente está en un proceso de Consulta Previa con la empresa CCX, que proyecta construir una línea férrea que pasa en el punto más cercano a 100 metros del resguardo. El cabildo Gobernador actual y un grupo de seguidores interesados en el tema, con vínculos importantes con la alcaldía de Distracción están a favor del proyecto minero y su interés actual está en negociar de la mejor forma para sacar los máximos beneficios de este proyecto.
“Bueno nosotros hemos ido…cuidadosamente…sabemos que…que de pronto eso es un…una política nacional del gobierno…sabemos que… que la multinacional de tiempo y que los funcionarios del gobierno son los mismos, entonces nosotros los que hemos optado es por tratar de… sacar un poco el proceso y sacar el mejor provecho (…) entonces nosotros vamos con calma, vamos en solo un año, apenas nos hemos abocado de la pre consulta”709
Los indígenas del el Caimito, la Ceiba y Madre Vieja y las autoridades tradicionales de la zona sur del resguardo, que se encuentra más cerca del proyecto minero, al parecer no están de acuerdo con su implementación (Fuente extraoficial). El tema minero, la elección del cabildo Gobernador y las negociaciones con CCX han generado una fragmentación interna de la comunidad, ratificando el hecho de que los megaproyectos tienden a dividir las comunidades en su interior. Se debe resaltar además que el manejo de los fondos del resguardo está en manos del Cabildo Gobernador, es decir, también está centrado en la comunidad del El paraíso. Además, se recibió de fuentes extraoficiales la
708
Unión Temporal Guajira –UTG-, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Proyecto Río Ranchería. Distrito de riego Ranchería y suministro a distrito San Juan del Cesar. Contrato No.0140/01 cedido por INAT a Incoder. 2004. p 529. 709
Entrevista cabildo Gobernador de Caicemapa. 22/08/2012. Distracción-Guajira
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
353 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
información de que CCX da importantes dádivas al cabildo gobernador, como poner un carro a su disposición. La coaptación de líderes, es una estrategia bastante mencionada en los rumores populares sobre las consultas previas. En el caso de Caicemapa, quienes lideran el proceso, incluyendo al cabildo, no son reconocidos por la comunidad como autoridades legítimas. En conclusión, la comunidad se encuentra dividida y en el centro de dos de los megaproyectos más importantes de la región. Respecto al proyecto Río Ranchería, el cabildo gobernador dice que la comunidad El Paraíso que es la beneficiaria, no se encuentra muy interesada, en gran parte porque se da por hecho (por parte del cabildo) que CCX desarrollará su proyecto minero. La otra razón para manifestar desinterés, según él, es que Caicemapa es zona arrocera (nuevamente la comunidad El Paraíso), que se beneficia de acequias del río Ranchería, que son “gratis”, a diferencia del costo que tendrían que asumir si se adecuan las tierras al distrito de riego. 6.2 BARRANCÓN Y LA ESTRATEGIA POLÍTICA DE NEGOCIACIÓN CON CERREJÓN Otra comunidad indígena calificada como beneficiaria del distrito de riego, es el asentamiento indígena Barrancón ubicado al sur del casco urbano de Barrancas comprende las veredas de El Potrero y El Hatico. Está conformado por aproximadamente 136 habitantes en 17 viviendas semiagrupadas. Según el EIA, “su condición de área de posible explotación carbonífera, los ha mantenido con menores niveles de desarrollo que otros asentamientos indígenas, puesto que ni las administraciones municipales ni las ONG´s desean invertir en programas de infraestructura hasta que no se decida esta situación”710. Actualmente, Barrancón se encuentra en un proceso de consulta previa para el proyecto de expansión Sur de Cerrejón. El sector ya ha sido declarado zona de expansión minera. La consulta previa que tiene hoy en día el asentamiento desbocó un conflicto interno entre clanes wayuu que resultó en la fragmentación de la comunidad, y en la separación de la vereda El Potrero, o como es llamado por sus habitantes, del Principado Wayuu. Para el líder del Principado Wayuu y representante wayuu ante Asoranchería, tener tierras dentro de los distritos de riego es un elemento de negociación con el Cerrejón. Para este líder, la reubicación de la comunidad debe hacerse dentro del distrito de riego o al menos recibir una compensación equivalente al mayor valor de las tierras con riego “que se nos compense el agua que tenemos en otro lado dentro del distrito (…) como Barrancas pierde unas hectáreas, que se perderían por ser plan minero, se perderían 1200 ha para riego, nosotros esperamos que de esas 1200 si las van a reubicar en otro lado ahí este la compensación de nosotros”711 Cuando el Principado Wayuu, decidió independizarse, era en parte por considerar que la negociación con el Cerrejón no se realizaba de forma
710
Unión Temporal Guajira, Estudio de Impacto Ambiental, p 529. 711
Entrevista Cabildo Gobernador Principado Wayuu, 16/06/2012. Fonseca- Guajira
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
354 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
correcta, sin embargo no han recibido reconocimiento por parte de la empresa, que responde que solo negociará con la comunidad determinada al momento que se comenzó la negociación, es decir, Barrancón. Al igual que muchas comunidades wayuu, el principal problema de Barrancón y el Principado es el agua. La expectativa de que el proyecto Río Ranchería traiga agua ha sido el principal elemento que le ha ganado simpatía de algunos wayuu, que no están muy informados sobre cómo sería este suministro. La posibilidad de tener agua y cultivos es evidentemente una muestra de que se tiene mejor tierra, y este es el elemento con el que se puede negociar, pues ante mejor tierra, mejores compensaciones por parte de la empresa multinacional carbonífera. Se profundiza sobre este punto, por que presenta un nuevo elemento del megaproyecto, y es cómo este es visto como una oportunidad política, y cómo ser incluidos en este, de una u otra forma, implica un reconocimiento y valorización de sus propios predios. CONCLUSIONES Los territorios sobre los que se asienta el proyecto río Ranchería son ricos en recursos y atractivos paisajísticos en términos de los deseos de consumo de la sociedad mayor. Esta hipótesis la evidencia la cantidad de megaproyectos que podrían ejecutarse entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Guajira, o en general la región Caribe colombiana. Este potencial es visto por el Estado, que tras una historia de poca presencia en el territorio, descubre grandes riquezas mercadeables y encamina su modelo de desarrollo en la extracción de estos recursos. Todos estos elementos mencionados: sociedad mayor, megaproyectos, modelo de desarrollo, extracción de recursos, entre otros, son las palabras claves de una configuración histórica particular que permite explicar la coyuntura en que se desarrolla este análisis, permitiendo comprender más a fondo los conflictos generados entre grupos sociales, como resultado, en algunos casos, una historia subyacente de formas de relacionarse los unos con los otros. Los megaproyectos se configuran en el llamado Campo del desarrollo712 generándose un Espacio relacional, el espacio social, político-jurídico y cultural en donde se configuran campos de representaciones y de discursos; se definen y afinan prácticas de intermediación y de negociación y se generan múltiples dinámicas de interacción.713 Los megaproyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales se ejecutan en territorios de comunidades con concepciones y modos de vida que chocan con los valores y modos de vida y producción de la sociedad mayor. Estos grupos ni esperan, ni solicitan los megaproyectos, y por el contrario deben enfrentar cambios radicales en su entorno, su sustento económico y su
712
Lins Ribeiro, Gustavo, “Poder, redes e ideología en el campo del desarrollo”, en Tabula Rasa vol 6, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2007, pp 173–193 713
Puerta Silva, Claudia, “El proyecto del Cerrejón: un espacio relacional para los indígenas wayuu, la empresa minera y el Estado colombiano”
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
355 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
futuro. Pero evidentemente no son pasivos y como se describió en los casos de Caicemapa, Barrancón y el Principado wayuu, los megaproyectos son visos como una oportunidad de negociación para obtener beneficios que mejoren su calidad de vida o simplemente les permitan acceder a lujos que antes no tenían. Esta percepción predomina en líderes que hablan por la comunidad entera, en algunos casos seducidos por los ofrecimientos de las multinacionales o el Estado, que participan de la negociación en una situación ventajosa. Los megaproyectos no son diseñados para el beneficio de las comunidades locales, sino para el beneficio de una sociedad mayor. La idea de que el bien común prevalece al bien particular, hace que los beneficios económicos justifiquen el sacrificio de pequeñas comunidades locales. El surgimiento de conflictos de diverso tipo es común en torno a los megaproyectos, estos tratan de ser mediados a través de los planes de manejo ambiental, que buscan prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos, así como incluir a las comunidades locales en los supuestos beneficios de los megaproyectos. Sin embargo, en la práctica, la mediación de los conflictos en las operaciones del desarrollo se resuelve generalmente a favor de los intereses de la parte más fuerte, las medidas tomadas no alcanzan a compensar a las comunidades locales, se presenta desinformación e incumplimiento en los procesos de negociación y participación, desatención, cambio cultural inducido, exclusión y otros fenómenos que se suponía se resolverían con estos mecanismos o que no estaban previstos por estas perspectivas. Otro elemento que se observa en esta ponencia, son los conflictos entre modelos de desarrollo, en este caso el agroindustrial y el minero-energético. No se trata en este punto de un conflicto entre un operador del desarrollo poderoso y una pequeña comunidad subordinada, sino entre dos bloques de poder que persiguen los mismos objetivos principales, crecimiento económico y generación de riqueza. Objetivos tangenciales o consecuentes como generación de empleo y desarrollo para las áreas de influencia no son el principal interés de los operadores del desarrollo ni compensan los impactos sociales y ambientales que genera. El cambio de perspectiva, de un conflicto entre dos actores relativamente similares, en poder económico, se resuelve por la influencia política que logran. En este caso, se piensan los promotores del Proyecto Río Ranchería, que la promoción de la política de locomotora minero energética favorece los intereses de los proyectos mineros, mientras que el proyecto concebido en la Guajira y para los guajiros, se ve amenazado por un interés centralista de favorecer la extracción de recursos no renovables. Sin embargo, esto solo podrá afirmarse con certeza cuando se resuelva el asunto. La reflexión final recae en la posición de los actores locales y ubicados en posiciones de subordinación, abandono estatal y pobreza, que reciben la influencia de los megaproyectos de desarrollo sin que se note realmente el anunciado beneficio. En una región rica en recursos y habitada ancestralmente por comunidades indígenas, y de forma más reciente por comunidades colonas
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
356 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
campesinas y/o afrodescendientes, estas, como en tantos lugares del país, no se encuentran empoderadas para afrontar estas situaciones y hacer valer los derechos que tantos tratados internacionales y la misma constitución proclaman. Y aún más, las políticas de gobierno parecen estar hechas para proteger los intereses de las multinacionales o grandes inversionistas, antes de los de las comunidades locales que habitan el territorio y ejercen territorialidad. BIBLIOGRAFÍA FUENTES PRIMARIAS Corpoguajira. Expediente proyecto Río Ranchería. 1996 –Abierto. Consultado en 26 de enero 2012. Riohacha- Colombia. Entrevista a Cabildo Gobernador de Caicemapa. Distracción-Guajira, 22/08/2012. Entrevista a Cabildo Gobernador Principado Wayuu, Fonseca- Guajira, 16/06/2012 Entrevista a Presidentes Asociaciones de Usuarios del Río Ranchería, Fonseca Guajira, 10/06/2012., San Juan del Cesar, 6/06/2012. La Guajira Rodríguez, Nilva, “La represa del Ranchería, un sueño largamente acariciado”, El Tiempo, Bogotá, 2 de marzo del 2000. FUENTES SECUNDARIAS Benson, Allison, “La Guajira y El Cerrejón: Una historia de contrates”, en Revista Económica Supuestos, Bogotá, Universidad de los Andes, 2011. En http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1517 . Consultado el 1 de enero de 2013. Carmona y Maya, “Expedición por la defensa del Río Ranchería: movimiento regional contra la megaminería de carbón”. Sin publicar, p 4. 2012. CCX Pagina web. http://www.ccx.com.co . Consultado el 1 de abril de 2013. Comisión Mundial de Represas, Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la Toma de decisiones. Una Síntesis. Informe de la Comisión Mundial de Represas. 2000. Lins Ribeiro, Gustavo, “Poder, redes e ideología en el campo del desarrollo”, en Tabula Rasa vol 6, Bogotá, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2007, pp 173–193 Idarraga Franco, Andrés - Muñoz Casallas, Diego, Vélez Galeano, Hidelbrando, “Conflictos socioambientales por la extracción minera en Colombia” 2010. http://www.censat.org/censat/pagemaster/0qmgpfuh9zfaaghwnzahryo2ahvq1w.pdf (consultado mayo del 2012).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
357 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Incoder, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Documento CONPES 3362. Importancia estratégica de la construcción de la presa el cercado y las conducciones principales hacia las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar Bogotá, D.C., 2005. Puerta Silva, Claudia, “El proyecto del Cerrejón: un espacio relacional para los indígenas wayuu, la empresa minera y el Estado colombiano”, en Boletín de Antropología. Vol. 24 No. 41., Medellín, Universidad de Antioquia, 2010, pp. 149-179. Unidad de planeación minero energética –UPME-. Producción y exportaciones de carbón en Colombia, primer trimestre 2012. Subdirección de Información. Junio 2012. Presentación Power Point. Disponible en http://www.simco.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=CjcYCscHVGA%3d&tabid=110 . fecha de consulta: 2 de marzo de 2013. Unión Temporal Guajira –UTG-, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Proyecto Río Ranchería. Distrito de riego Ranchería y suministro a distrito San Juan del Cesar. Contrato No.0140/01 cedido por INAT a Incoder. 2004. Vásquez, Socorro - Correa, Hernán Darío, “Los wayuu, entre Juya ("El que llueve"), Mma ("la tierra") y el desarrollo urbano regional”, en Instituto Colombiano de cultura hispánica, Geografía humana de Colombia. Nordeste Indígena. (Tomo II). 2001. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
358 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
LA REGIÓN INTEROCEÁNICA BIODIVERSA EN EL CARIBE
COLOMBIANO
VICTOR NEGRETE BARRERA714
Universidad del Sinu
Los departamentos de Córdoba y Sucre y las zonas Urabá antioqueño, Urabá chocoano, bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar conforman una región, aún no reconocida, con fuertes y viejos vínculos a la que hemos llamado Interoceánica biodiversa. El conocimiento del territorio, su poblamiento, el uso de los recursos, la movilidad, las relaciones y parentescos establecidos demandó tiempo, laboriosidad y creatividad, sin faltar las hostilidades y
714
Centro de Estudios Sociales y Políticos. Universidad del Sinú - Maestría Conflicto, Territorio y Cultura. Universidad Surcolombiana
I. PRESENTACIÓN. UNA REGIÓN
EVIDENTE
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
359 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
desacuerdos. A pesar de tantas posibilidades de asociación e integración que tenían, al final, el territorio, único en su diversidad, fue fragmentado en entidades territoriales diferentes y a veces divergentes. Las autoridades y diversos grupos de poder, teniendo en cuenta sus concepciones e intereses, fomentaron las identidades particulares de las llamadas “patrias chicas” o localidades de cada quien, circunscribiendo sus simpatías, orgullos y compromisos a territorios y poblaciones específicas (veredas, municipios o departamentos), en especial los lugares de nacimiento. Sin duda, algo importante y necesario si crea unión, innovación, bienestar, convivencia, ayuda mutua y sobre todo visión regional. Muchos de ellos lo hicieron con la intención expresa de diferenciarse, manejar mejor y durante más tiempo el poder que ya poseían y aprovecharse de los recursos y bienes de los otros sin invertir en su desarrollo. Así, los vínculos físicos, económicos, sociales, ambientales, culturales, administrativos y políticos fueron debilitándose hasta quedar convertidos en lazos precarios y coyunturales. II. ANTECEDENTES El propósito de conformar e integrar la región viene de mucho tiempo atrás. 1. Los cronistas españoles nos contaron que los indígenas de la época dividieron el territorio en tres provincias: Fincenú, que correspondía al actual valle del río Sinú; Panzenú a la hoya del río San Jorge y Cenufana a los valles del bajo Cauca y río Nechí. 2. En los territorios que hoy ocupan Turbo y Necoclí, los españoles levantaron las primeras poblaciones San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del Darién en los primeros años de 1500. Después siguieron con Panamá, Santa Marta, Cartagena y Tolú. 3. La Provincia de Cartagena la conformaron con el territorio comprendido desde Bocas de Ceniza en la desembocadura del río Magdalena en su margen izquierda hasta la provincia del Chocó, incluyendo el Urabá antioqueño, Darién y Panamá. 4. La hacienda como estructura económica y social es un producto de la región. Desde su creación en el siglo 16 hasta el presente ha determinado la vida económica de la población, su vida social, así como su cultura e idiosincrasia. Las haciendas más antiguas aparecieron en cercanías de Cartagena, Mompós y Tolú y aunque al principio eran agrícolas con el tiempo las convirtieron en hatos ganaderos. Así se explica el nacimiento y desarrollo de la producción campesina en predios personales o familiares, el pan coger. En otras palabras la finca campesina costeña con sus productos emblemáticos como plátano, yuca, ñame, arroz, maíz, sembrada de frutales, maderables, plantas medicinales, aromáticas, ornamentales y hortalizas, cría de animales domésticos, de carga y mascotas, represa y algunas reses. 5. Desde mediados del siglo 18 las autoridades españolas estaban empeñadas en racionalizar y centralizar el control estatal y reordenar el agro mediante composiciones de tierras y congregaciones de habitantes. La primera misión
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
360 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
para llevar a cabo este propósito la encomendaron a Antonio de la Torre y Miranda, quien durante cuatro años y medio (1774-1779) fundó y refundo 43 poblaciones con una población de 7.383 familias integradas por 41.108 personas, situadas entre el sur de Cartagena y Montería. La congregación de estos pueblos fue atendida de manera múltiple. No se limitó a recoger familias dispersas, mudar vecindarios, ampliar o reordenar asentamientos establecidos o crear nuevas poblaciones. Además, asignaban ejidos para labranzas comunitarias, enseñaban cómo preparar sementeras y cultivar algodón, maíz y añil en forma técnica, fomentaban la cría de animales vacunos y domésticos, incentivaban las artesanías tradicionales como la alfarería y los tejidos en la elaboración de hamacas, mochilas, sombreros y esteras, abrían caminos para la comunicación y el comercio con los pueblos vecinos. Estudiosos de la obra de Antonio de la Torre están de acuerdo que sentó las bases de una transformación económica y social regional, con una especie de reforma agraria popular inducida por una sustancial redistribución de la tierra accesible, según apreciación de Orlando Fals Borda. Su labor no finalizó aquí. Después fue comisionado para reducir, sin extinguirlos, a los indios Cunas del Darién que mantenían malas relaciones con los españoles y mejores con ingleses y franceses. Producto de sus viajes por la zona quedaron varios mapas y proyectos. Uno de estos fue Sobre el establecimiento de cuatro poblaciones desde Lorica hasta el golfo del Darién o Urabá con el propósito de facilitar el tránsito al mar del Sur u océano Pacífico, presentado al virrey Manuel Antonio Flórez en julio de 1778 y el mapa de la antigua Provincia de Cartagena con poblaciones y caminos elaborado en 1777. 6. La segunda misión la adelantó el padre franciscano Joseph Palacios De la Vega en su campaña de evangelización y congregación de pueblos de la provincia de Cartagena entre 1787 y 1788. En su Diario de viaje, un documento conmovedor y humano, a veces dramático, simpático y chocante, dejó consignado todo cuanto vivió y sintió en sus relaciones con los grupos de indios y negros, clérigos, autoridades corrompidas, contrabandistas y una gran información sobre creencias y costumbres sorprendentes. Rindió un informe detallado sobre la reducción de los indios de San Cipriano y la destrucción de las rochelas de los ríos San Jorge, Cauca, Nechí, Tenche y Porce. En los numerosos sitios donde estuvo cumpliendo su labor mencionó los siguientes: Ayapel, Carate, Gegua, Tacaloa, San Cipriano, Uré, Mojana, Caño Barro, Boca de Perico, Catas, Mogotes, Lorenzana, Boca Segebe, San Matías. 7. En este proceso de configuración de la región, las trochas o caminos rudimentarios, peligrosos y solitarios jugaron un papel importante. Gracias a ellas se fueron estableciendo relaciones, vínculos de distintos tipos y muchas fueron el inicio de futuras carreteras. Contribuyeron con ellas los esclavos fugados de minas y otros lugares de trabajo, campesinos sin tierras, colonos, buscadores de maderas, pieles, caza, tagua, raicilla de ipecacuana, caucho, contrabandistas, comerciantes, aventureros, brujos, curanderos y de los “viajes” de ganado. Los primeros traslados de ganado de la costa y la región hacia Medellín los hicieron por el llamado Camino Padrero en 1845, llamado así por el apoyo que prestó el cura de Ayapel, José Pío Miranda. Después, estos traslados partían desde distintos puntos, teniendo como base la hacienda
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
361 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Marta Magdalena en el sur de Montería, con destino a Medellín especialmente y otros lugares del interior, Cartagena y Barranquilla. III. IMPORTANCIA La importancia de la región radica fundamentalmente en su posición geoestratégica al contar con costas en los océanos Atlántico y Pacífico, los golfos Urabá, Morrosquillo, Cupica y Tribugá, su proximidad al canal de Panamá, su talento humano producto de constantes flujos migratorios de gentes diferentes por sus características socio culturales como indígenas embera, cunas, tules, katios y zenúes, afro descendientes del pacífico y atlántico, sinuanos, sabaneros, caribeños y paisas, además de la riqueza agroecológica de sus suelos y subsuelos ricos en minerales y variada y abundante fauna y flora. La región cuenta con ecosistemas estratégicos como los parques naturales nacionales Paramillo con un área de 492.000 hectáreas y Katíos con 72.000 hectáreas; el Darién , la frontera biodiversa con la República de Panamá; sistemas de humedales del bajo Atrato, Sinú, San Jorge y Cauca y recursos hídricos como la Mojana, las ciénagas de Tumaradó, Grande del Bajo Sinú, Ayapel; los ríos Cauca, Nechí, Sinú, San Jorge, Atrato, León, Tumaradó, San Juan, Baudó; manglares, recursos minerales, forestales, agricultura, ganadería, turismo de salud, cultural, playa, ecoturismo y etnoturismo.
Población y área de la Región Interoceánica Biodiversa Departamentos y
zonas Número de municipios
Area km²
Población Cabecera Resto Total
Córdoba 30 25.020 855.404
777.233
1.632.637
Sucre 26 10.670 546.390
280.390
826.780
Chocó 30 46.530 238.067
247.476
485.543
Sur de Bolívar 17 16.136 99.213 166.732 265.945 *
Urabá Antioqueño 11 11.664 293.235 215.567 508.802 *
Bajo Cauca 6 8.585 164.768 110.685 275.453 **
TOTAL
120
118.605 10.3%
2.197.077
.798.083
3.995.160
8.5%
TOTAL
NACIONAL
1.123
1.141.748
46.581.823
Fuentes: Instituciones oficiales.
Municipios de las zonas que hacen parte de la Región
Zonas Municipios que las conforman
Fuentes: DANE
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
362 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
IV. ECONOMÍA El desarrollo económico de la región tuvo su principal soporte en los continuos flujos migratorios de pobladores de las diferentes subregiones atraídos por la riqueza aurífera de las cuencas de los ríos San Jorge, la parte baja del Cauca y Nechí que estimuló la presencia de comerciantes y mineros de Mompós, Majagual y Ayapel; la tagua, caucho, ipecacuana o raicilla y maderas del norte de Urabá y Chocó motivó la presencia de los sinuanos; y el San Jorge y bajo Cauca la de los sabaneros. Colonos del sur del departamento de Bolívar (hoy departamentos de Córdoba y Sucre) también se desplazaron a Cáceres y Nechí ante la fiebre del oro. Los valles aluviales atrajeron a los cultivadores de arroz y a los siriolibaneses o “turcos” para su comercialización El transporte de ganado a pie al centro consumidor de Medellín, con la consiguiente merma en los semovientes por el viaje en las trochas llevó a organizar las grandes haciendas ganaderas en Montelíbano, Ayapel, Planeta Rica, Caucasia, el Sinú y Urabá; lo cual se convertiría posteriormente en presión de los finqueros de las sabanas de Bolívar y Antioquia sobre campesinos e indígenas como los Zenúes y los Embera quienes, expulsados por la violencia, buscaron las partes altas de los ríos para sobrevivir. La construcción de las carreteras Medellín–Turbo y Medellín-Montería (troncal de occidente), estimuló la presencia de grandes empresas mineras. En 1960 establecieron cultivos de banano en áreas significativas dando inicio a la agroindustria del banano. En 1985 ya estaban las concesiones madereras en el Darién, aparecieron empresas grandes como Mineros de Antioquia, Frontino Gold Mines, Cerro Matoso, Carbones del Caribe y Argos, entre otras, y en las últimas décadas los palmicultores invadiendo territorios colectivos. Mientras tanto prosiguió la economía de subsistencia mediante actividades extractivas y cultivos sin o con poca técnica como arroz, yuca y pesca, al lado de una ganadería extensiva de terratenientes que acumularon tierras y las cultivaron con pastos en detrimento de la agricultura de productos alimenticios humanos. En 1980 introdujeron los primeros cultivos de coca, remplazando el auge marimbero de Urabá y Guajira. Comenzaron por los municipios de Tierralta, Valencia, San Pedro de Urabá, Turbo, Tarazá, Ituango, aprovechando la situación geográfica que permite establecer corredores estratégicos para todo tipo de actividades ilegales que iniciaron con el contrabando de electrodomésticos, menajes, cigarrillos, licores y telas.
Departamentos y zonas Principales actividades economicas
Sur de Bolívar
Achí, Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Montecristo, Morales, Regidor, Río Viejo, Norosí, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Tiquisio.
Urabá Antioqueño
Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte.
Bajo Cauca Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
363 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Cordoba Minería (ferroníquel, carbón, oro), comercio, servicios, energía eléctrica, ganadería, agricultura, madera, forestal (teca, acacia, melina, eucalipto), agroindustrial (algodón, maíz, yuca, palma aceitera y en proceso: cacao y caucho), construcción, transporte, cultivos de uso ilícitos
Chocó Biodiversidad, agricultura, ganadería, madera, pesca, minería (oro, platino), turismo, artesanías, cultivos de uso ilícitos.
Sucre Agricultura, ganadería, comercio, turismo, servicio, minería (cemento, cal, gas), agroindustria (yuca), puerto marítimo, cultivos de uso ilícitos.
Sur de Bolivar Minería (oro), ganadería, agricultura, cultivos de uso ilícitos.
Urabá Antioqueño Agricultura de exportación (banano, plátano), puerto, ganadería, agricultura, turismo, comercio, pesca, cultivos de uso ilícitos.
Bajo Cauca Minería (oro), comercio, ganadería, agricultura, piscicultura, construcción, cultivos de caucho, arroz, cultivos de uso ilícitos.
Fuente: Instituciones oficiales, consultas a personas informadas,
V. LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO En los análisis sobre la región en la Costa han faltado más vivencias personales, seguimiento y evaluación de experiencias significativas, consultas y aprendizajes con los que tienen el conocimiento práctico y comprobado, conocer más las comunidades, recursos, ambientes y paisajes, más disposición a tener en cuenta la diversidad territorial y heterogeneidad étnica y cultural, la composición multicultural campesina y rural, la historia, características, capacidades e identidades de las comunidades, los poderes locales, el control físico y estratégico del territorio, los liderazgos, la pertinencia y, en fin, todo lo que complemente lo financiero, administrativo, técnico y competitivo que, por lo general es lo que han tenido en cuenta para conformar la región. El país y la región cuentan con dinero, funcionarios preparados, tiempo, logística, tecnología, programas y todo lo necesario para culminar trabajos exitosos y sostenibles pero en la mayoría de los casos los resultados no son los esperados. ¿Por qué? a) Las lentas decisiones gubernamentales En 1990 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, propuso la creación de la región denominada Gran Urabá (Urabá antioqueño, chocoano y cordobés), alto Sinú y San Jorge, la región del futuro. Aconsejó, además, impulsar un programa masivo de reforma agraria que permitiera el asentamiento de numerosas familias campesinas y reincorporados de grupos guerrilleros que estaban próximos a dejar las armas, entre ellos el Ejército Popular de Liberación, EPL y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. No hubo ningún pronunciamiento. En 1991 el segundo Foro del Alto Sinú, reunido en la población de Valencia, reiteró el apoyo a la propuesta del Incora y solicitó al gobierno nacional la
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
364 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
adopción de un Plan especial de apoyo al proceso que se vivía en la región con ocasión de la desmovilización del EPL. Las esperanzas no eran muchas, los asistentes recordaban que a los cordobeses les habían negado en 1988 la declaratoria de emergencia económica con motivo de las graves inundaciones que sufrieron y en 1990 la solicitud de una Consejería social debido al recrudecimiento de la violencia en todas sus manifestaciones. Al final tampoco hubo pronunciamiento oficial. Veintidós años después de la propuesta del Incora y gracias a la iniciativa del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, su gobierno habla de costeñizar el Urabá y tomó la iniciativa, con invitación a los gobiernos de Córdoba y Chocó, de poner en práctica por primera vez en el país la ejecución del Contrato Plan Gran Darién con el objetivo de sacar de la pobreza extrema a 23 municipios de los tres departamentos en cuatro territorios estratégicos: alto Atrato, Urabá, bajo Cauca y Nudo Paramillo. De acuerdo con el gobierno nacional los Contratos Plan son una herramienta de coordinación interinstitucional entre diferentes niveles de gobierno para realizar y cofinanciar proyectos estratégicos de desarrollo territorial con proyección a mediano y largo plazo, mediante contrato entre el gobierno nacional y las entidades territoriales de manera independiente y eventualmente con participación de otros actores, públicos o privados del desarrollo local. Dentro de los proyectos a ejecutar están las cadenas productivas de cacao, plátano y acuicultura; vivienda nueva, reubicación y servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; salud, inclusión social, educación e infraestructura. b) La reacción en la Costa En algunos sectores de la Costa el tema de la regionalización sigue despertando interés porque aún no han logrado el objetivo de constituirla como entidad territorial. Ahora, con las nuevas normas sobre regalías y los llamados Contratos Plan, más las propuestas e iniciativas tomadas por el gobernador de Antioquia, se observa una apertura en el análisis. Por ejemplo, ya saben y reconocen que Antioquia y Chocó tienen costas en el Caribe y por lo tanto son costeños, aunque no faltan los que siguen discriminándolos, haciendo la diferencia entre costeños del Caribe y costeños Urabaenses. c) La fuerza pública y algunas instituciones con visión más amplia En septiembre del 2009 la Policía creó el Comando operativo especial de seguridad ciudadana del bajo Cauca antioqueño con unidades de Córdoba y Antioquia. Del primero hicieron parte las Estaciones de Policía de Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel, Uré, La Apartada y la subestación Tierradentro. Del segundo las Estaciones de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza y la subestación La Caucana. La creación obedeció “a la importancia estratégica que tiene la zona para la economía del país, la confluencia de conflictos de tipo social, político y de orden público, así como el incremento de los índices delincuenciales”. Por razones administrativas y de recursos dejó de funcionar poco tiempo después.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
365 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En esta zona hay presencia de dos operaciones de la fuerza pública: Troya con intervención de la Policía, Ejército y Armada y Medusa con la Fuerza de Tarea Conjunta “Nudo de Paramillo” del Ejército en la zona comprendida entre Montelíbano-Puerto Libertador y Tarazá-Ituango El año pasado entró a operar la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación y Reconstrucción Territorial en remplazo del Plan Nacional de Consolidación. Una de las oficinas, la Gerencia regional Nudo de Paramillo, funciona en Montería y es la que atiende los 15 municipios incluidos en el Plan: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré en Córdoba e Ituango, Valdivia, Briceño, Anorí, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá, Cáceres y Caucasia en Antioquia. Estas zonas de consolidación las caracterizan por tener “débil presencia institucional, alta vulneración de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, presencia de cultivos ilícitos, centros de acción del terrorismo, narcotráfico y sus interconexiones y dependencias de la población frente a economías ilícitas”. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER acordaron “diseñar y gestionar programas de desarrollo rural integral con enfoque territorial desde la perspectiva de planificación y focalización de las áreas de desarrollo rural, con el objetivo de promover la recuperación socio productiva de predios de familias vulnerables, víctimas del conflicto, pequeños productores rurales y/o beneficiarios de reforma agraria e impulsar una política de desarrollo humano sostenible en los territorios en que ambas instituciones intervienen. Teniendo en cuenta el esquema general y los elementos de valor propios de la política de tierras y con el fin de impulsar el desarrollo productivo el PNUD a través de su programa REDES y el INCODER suscribieron un convenio que busca el diseño de un modelo de gestión de desarrollo rural en la zona del Bajo Cauca, la cual incluye 6 municipios del Sur de Córdoba (Montelibano, Puerto Libertador, San José de Uré, La Apartada, Buenavista y Ayapel) y los 6 municipios de la subregión del Bajo Cauca en el Departamento de Antioquia (Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza). Este modelo de gestión debe integrar propuestas concertadas entre actores sociales intersectoriales en torno al ordenamiento productivo y el desarrollo rural con enfoque territorial y de sensibilidad al conflicto para los municipios priorizados” Además de estos programas y la presencia permanente de la fuerza pública en la región y particularmente en la zona del sur de Córdoba, Urabá y bajo Cauca antioqueños también intervienen el Departamento para la Prosperidad Social con sus diferentes programas, iglesias de distintas denominaciones, agencias y organismos de cooperación nacional e internacional y organizaciones no gubernamentales y aun así el conflicto y la pobreza continúan. d) Las FARC y las ACCU han entendido y aplicado lo regional Los Castaño y Mancuso diseñaron su plan regional paramilitar con alcance nacional teniendo en cuenta no solo los recursos, localización geográfica, apoyo previo, entre muchas otras ventajas que posee y les brindó la región. Ellos conocían muy bien la situación de pobreza de la mayoría de la población,
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
366 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
su abandono por parte del gobierno, el grado de subordinación a que habían llegado, producto de la prolongada esclavitud, semiesclavitud, peonazgo por deudas, terrajes, jornales ocasionales y precarios, la impotencia llegada al límite y las estrategias de supervivencia que han empleado para sobrevivir en medio del conflicto por períodos tan largos. Ampliaron y utilizaron el conocimiento que tenían sobre los criterios, costumbres, creencias, normas y principios de las familias, los adolescentes y jóvenes de las distintas comunidades que recorrían. Así, le llegaron a la gente, la convencieron y la hicieron aliada y defensora. Muchos aún no entendemos ¿por qué el gobierno con más capacidad y conocimiento no ha aprovechado mejor la realidad regional desde hace mucho tiempo? Un esquema aproximado de cómo actuaban cuando llegaban a un lugar nuevo con el propósito de afincarse era el siguiente: 1. Identificar la conveniencia del lugar y los enemigos para eliminarlos o neutralizarlos. Apropiarse de sus recursos o bienes. Establecer relaciones. Buscar aliados. Conformar grupos de apoyo. 2. Adquirir tierras. Adelantar actividades de narcotráfico. Control de comunidades. Montar o ampliar bases. 3. Buscar acuerdos o cooptar a políticos, funcionarios, fuerza pública, educadores, medios de comunicación, justicia, academia, iglesias, empresarios, comerciantes. 4. Intervenir directa o a través de terceras personas en las administraciones públicas, cargos de elección popular o manejo de empresas y negocios.
Presencia de grupos armados ilegales en la Región
Antes, durante y después de la desmovilización de las ACCU (2003-2006) Departamentos y
zonas Antes Durante Después
Córdoba
EPL, FARC, ELN, PRT, ACCU
Casa Castaño (Fidel, Carlos y VicenteaCastaño),BloqueaCórdoba (SalvatorecMancuso) BloqueaElmer Cárdenas (Freddy Rendón alias ‘El Alemán’), Bloque Héroes de Tolová (Diego Murillo alias ‘DoncBerna’),Bloque Héroes de los Montes de María (Edwar Covos, alias Diego Vecino y RodrigoaMercado alias ‘Cadena’), Mineros (Ramiro Vanoy Murillo alias ‘Cuco Vanoy’), FARC
Paisas, Rastrojos, Águilas, FARC.
Chocó EPL, FARC, ELN, ACCU
Bloque Elmer Cárdenas, Bloque Bananero (Ever Veloza alias ‘HH’), Pacifico (Javier Zuluaga, alias Gordolindo y Luís Eduardo Durango Echevarria, alias ‘Sebastián Guevara’), FARC
Rastrojos, Urabeños, FARC.
Sucre EPL, PRT, CRS, ACCU
Héroes de los Montes de María (Rodrigo Mercado alias ‘Cadena’ y Edward Covos alias ‘Diego Vecino’), Bloque La Mojana (Eder Pedraza Peña alias ‘Ramón Mojana’)
Águilas, Rastrojos, Urabeños, FARC.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
367 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Sur de Bolívar EPL, ELN, FARC, ACCU
Bloque Central Bolívar (Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’), Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Ramón Isaza alias ‘el viejo’), FARC
Paisas, Rastrojos, FARC
Urabá Antioqueño EPL, FARC, ACCU
CasaaCastaño, Bloque Elmer Cárdenas, Bloque Bananero, FARC
Urabeños, FARC.
Bajo Cauca ELN, FARC, ACCU Bloque Mineros, Bloque Central Bolívar, FARC
Paisas,aÁguilas, Rastrojos, FARC.
Fuente: Fiscalía, Policía Nacional, Agencia Colombiana para la Reintegración, medios de comunicación, centros de investigación.
Casa Castaño – Mancuso Sucre: Diego Vecino – Ramón
Mojana
Rodrigo Cadena – Willy Cobo
Urabá Antioqueño: Casa Castaño
– Pedro Ponte
El Alemán – Hermógenes Maza
Córdoba: Mancuso – Don Berna
Bajo Cauca: Cuco Vanoy
Urabá Chocoano: Mario
Cesar: Jorge Cuarenta
Magdalena: Hernán Giraldo
Santander: Mancuso
Nariño, Valle: Hernán Hernández
Suroriente Antioqueño: René
Posada
Occidente Antioqueño: Alfredo
Memín
Llanos: Francisco García
Nariño Valle
Nacimiento y expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
Cesar
Magdalena
Santander
Llanos
Nariño Valle
Coordinación
Cooperación
RELACION
ES
Casa Castaño – Mancuso
Sucre: Diego Vecino –
Ramón Mojana
Rodrigo Cadena – Willy
Cobo
Urabá Antioqueño: Casa
Castaño – Pedro Ponte
El Alemán – Hermógenes
Maza
Córdoba: Mancuso – Don
Berna
Bajo Cauca: Cuco Vanoy
Urabá Chocoano: Mario
Cesar: Jorge Cuarenta
Magdalena: Hernán Giraldo
Santander: Mancuso
Nariño, Valle: Hernán
Hernández
Suroriente Antioqueño:
René Posada
Occidente Antioqueño:
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
368 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
VI. LA PERMANENCIA DE LA VIOLENCIA Violencia bipartidista. La ganadería extensiva a medida que remplazó a la agricultura tradicional provocó aumentos inusitados en la mano de obra desocupada y semiocupada que, para sobrevivir, debió hacer uso del arrendamiento de tierras, la aparcería, la medianería, el terraje, el jornal, el trabajo a destajo y la colonización. En busca de esta última, marcharon en tandas al Darién, Golfo de Urabá, riberas de los ríos Atrato, alto Sinú y San Jorge y la zona minera del bajo Cauca, guiados por la esperanza del oro y la tierra. El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura comenzó la titulación de baldíos con la simple declaración de posesión, estimulando cuadrillas de campesinos sin tierra y minifundistas procedentes de las zonas mencionadas arriba. Entre los años 1946 y 1947 se registraron en este territorio los primeros desplazamientos de campesinos de la zona rural a las cabeceras municipales, producto de la llamada violencia “bipartidista” que permitió, entre otras cosas, apoderarse de las tierras que habían sido ocupadas entre los años 1920 y 1930 por jornaleros sin tierra provenientes de las sabanas del departamento de Bolívar, quienes terminaron desplazados en Urabá, Alto Sinú y San Jorge, norte del Chocó y Bajo Cauca, Los campesinos, víctimas de la injusticia asumieron su propia autodefensa en San Juan de Urabá, Santa Catalina, Alto Sinú, Alto San Jorge e Ituango. Fue el principio del conflicto armado en la región. Violencia guerrillera Entre 1953 y 1957, durante el gobierno de Rojas Pinilla, hubo cierta tranquilidad por la desmovilización que había logrado de gran parte de los grupos liberales alzados en armas, entre ellos el de Tierralta pero no el del San Jorge. La calma aparente que siguió después fue rota en el año 1964 cuando apareció la guerrilla de las Farc, proclamándose defensores de los campesinos ante el acoso de los terratenientes que buscaban nuevamente tierras para expandir su ganadería y los cultivos de banano. En 1967 apareció el Ejército Popular de Liberación EPL y casi simultáneamente el Ejército de Liberación Nacional ELN. Han actuado en la región los frentes 5, 18, 34, 36, 47, 53, 54 y 57 de la FARC, varias columnas del EPL, del ELN en el bajo Cauca, sur de Bolívar y Chocó, así como el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y la disidencia del ELN, la Corriente de Renovación Socialista con paso fugaz por Sucre y Córdoba, fundamentalmente en los Montes de María. Violencia paramilitar La presencia y acción de la guerrilla llevó a los terratenientes a rearmar grupos de terroristas, trayendo los primeros del Magdalena Medio. En 1987 el gobierno
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
369 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
nacional mostró cierta tolerancia con los grupos de autodefensa creados para “resistir a la subversión”, cuando aceptó como principio natural que “cada cual tiene derecho a reclamarlo y si las comunidades se están organizando, hay que entender que quieren proteger sus bienes y sus vidas”. Esta apreciación fue entendida por los violentos como una especie de respaldo a sus acciones y en consecuencia aumentó el número de muertos, menores reclutados, violaciones, boleteo a comerciantes y finqueros, incluso, a cocaleros, mineros y aserradores que no pertenecían a la “organización” o fuesen propietarios de fincas que no estuviesen bajo el control de la “compañía”. Es más, hubo finqueros a quienes le imponían los administradores de las fincas como ocurrió en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia; crecieron los desplazamientos con el consiguiente desarraigo, desadaptación y deserción escolar, secuelas sicológicas y emocional de muchos pobladores entre 1985 y la fecha. Son representativos los desplazamientos y despojos de tierras del Medio Baudó, Medio San Juan, Istmina, Sipí, cuenca del Atrato, Darién, Bojayá, Jiguamiandó, Curvaradó, El Salado, Blanquicet, La Chinita (barrio de Apartadó) y las masacres de El Tomate, Mejor Esquina, Tierradentro, Juan José, San José de Apartadó. Una vez obtenido el control territorial por los paramilitares en connivencia con militantes del EPL que habían sido cooptados, aumentó la presión sobre los campesinos con el fin de despojarlos de las tierras, al igual que a los líderes sindicales y étnicos, defensores de derechos humanos, de organizaciones campesinas o representantes de las diferentes iglesias en todos los niveles jerárquicos. La orden de los comandantes paramilitares era la de sumarse a su causa o ser declarados objetivo militar. En 1991 hubo dos desmovilizaciones: en Juan José, Córdoba y Pueblo Nuevo, Antioquia, con gran parte de los integrantes del EPL, una de sus fracciones terminó integrada a los grupos paramilitares y en Don Gabriel, Ovejas, Sucre el turno fue para el PRT. Tres años después en Flor del Monte, Sucre, le correspondió a la Corriente de Renovación Socialista. La crisis del sector agropecuario entre los años 1998 y 2000, disminuyó la inversión en el sector rural y obviamente los ganaderos, con dificultades para movilizarse con seguridad a sus tierras debían sostener con kilos de carne y litros de leche el accionar de los paramilitares, quienes también recibían financiación de los empresarios que aportaban un porcentaje sobre la ventas de sus productos como banano, flores, caña de azúcar, palma aceitera, fraguando además una alianza estratégica con quienes habrán pasado de la exportación de marihuana a la exportación de cocaína. El dinero proveniente de la exportación lo invertían en más precursores químicos, “compras de tierras”, ganadería, cultivos de coca y más muertos. Participaron directamente en la financiación de los paramilitares, empresas y gremios como Unibán, Banafrut y Augura, según autoridades y medios de comunicación. ¿Dónde estaba la dirigencia política del país, especialmente la de la Región Interoceánica biodiversa? Un alto número de ellos asociados con las FARC, el EPL, los Paramilitares y las Bacrim. La gran mayoría de los políticos participaron y todavía lo hacen algunos, esgrimiendo la consigna peregrina que es mejor “compartir el poder que no tenerlo” y así, a través de asociaciones de
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
370 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
municipios propiciaron el saqueo de los recursos presupuestales municipales, departamentales y hasta de los territorios indígenas, se apoderaron de los recursos de la salud, de las corporaciones autónomas regionales, de los contratos de infraestructura, ejerciendo un verdadero control territorial con el visto bueno de las autoridades. Reuniones de políticos con paramilitares se dieron en fincas ubicadas en cercanías a los municipios de Tarazá, Caucasia, Cáceres (Piamonte), Tierralta ( El Diamante, Santafé Ralito, Nueva Granada, Volador), Valencia (Villanueva, Guadual), San Pedro de Urabá ( Santa Catalina, El Tomate, Guadual), Arboletes ( El Mellito, El Carmelo, Candelaria, Las Platas), Necoclí ( Tulapa, Pueblo Nuevo, Mulatos), Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido, San Onofre. Asignaban candidatos a la presidencia, gobernaciones, congreso, alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, dirección de las corporaciones autónomas regionales, interferían con amenazas la elección de personeros municipales, alcaldes y gobernadores, entregaban cuotas burocráticas a los paramilitares y cerraban el ciclo mediante contratación a través de organismos no gubernamentales y asociaciones de municipios. AGRADECIMIENTOS A los investigadores Diego Vellojín de la Rosa y José Galeano Sánchez por sus invaluables aportes. BIBLIOGRAFÍA Fals Borda, Orlando, Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica, Bogotá, Punta de Lanza, 1976 García de la Torre, Clara Inés - Aramburo Siergert, Clara Inés, Geografías de la guerra, el poder y la resistencia, Oriente y Urabá Antioqueños 1990-2008, Medellín, Cinep – Odecofi - Instituto de Estudios Regionales - Universidad de Antioquia, 2011 Gobernación de Córdoba, Revista Actualidad Agropecuaria. El gran Urabá, Alto Sinú y San Jorge: la región del futuro, Montería, 1991 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Bogotá, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012 Moreno de Ángel, Pilar, Antonio De la Torre y Miranda. Viajero y poblador, Bogotá, Planeta, 1993. Negrete Barrera, Víctor, Lucha por la tierra y Reforma Agraria en Córdoba, Montería, Centro de Estudios Sociales y Políticos - Universidad del Sinú, 2007.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
371 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Ocampo, Gloria Isabel, La instauración de la ganadería en el Valle del Sinú: la hacienda Marta Magdalena 1881- 1956, Medellín, Universidad de Antioquia, 2007 Palacios de la Vega, Joseph, Diario de viaje, Barranquilla, Gobernación del Atlántico, 1994 PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Bogotá, Colombia rural - Razones para la esperanza, 2011.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
372 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PARTE 7. REPRESENTACIONES Y DEFINICIONES DEL
CARIBE: PRENSA E INTELECTUALES
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
373 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
EL CARIBE ESPAÑOL EN LAS PÁGINAS DE LOS PERIÓDICOS
CUBANOS (1810-1814)
FERNANDA BRETONES715
Universidad de Sao Paolo, Brasil INTRODUCCIÓN Tras la invasión de Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica en 1807, el mundo hispánico pasó por una fase de importantes cambios políticos. Una de las primeras medidas tomadas en España consistió en la convocación de las Cortes Españolas en carácter extraordinario, a fin de garantizar la soberanía de la nación; una de las medidas de mayor trascendencia que tomaron fue el Decreto de Libertad de Prensa, emitido a finales de 1810 y posteriormente formalizado como ley en la Constitución gaditana de 1812. Abolida la censura previa a todas las obras de carácter político, el periodismo hispánico observó un período de crecimiento y experimentación en nuevos espacios públicos de discusión que contribuyeran para conectar las distintas provincias esparcidas por el imperio, informar los acontecimientos de unas a las otras y conformar un vocabulario político nuevo. Sin embargo, para las autoridades coloniales en América, la prensa libre era vista como una amenaza al control social, teniéndose convertido en instrumento de lucha política. Esta ponencia analiza el contenido de las publicaciones periódicas cubanas durante el primer período libertad de prensa en el mundo hispánico (1810-1814), en especial los artículos sobre Nueva España y Nueva Granada. Como se sabe, la Capitanía General de Cuba fue una de las pocas a mantener su fidelidad a la España metropolitana, permaneciendo como colonia hasta fines del siglo XIX. La prensa periódica cubana incorporó en sus publicaciones noticias de los acontecimientos del continente americano – en especial de los territorios caribeños, por su proximidad y dinámica - que caminaban para la ruptura con la Madre Patria, pero siempre en términos negativos. La lectura de esos artículos sugiere que tanto los editores como la élite criolla intentaban descalificar los movimientos insurgentes y mantener a la Isla bajo dominio español. De esa manera, la prensa contribuyó para alejar la historia de la Isla de Cuba del resto del Caribe de su época. 1. LA OCUPACIÓN FRANCESA DE LA PENÍNSULA Y SU IMPACTO EN AMÉRICA En abril de 1810, el Capitán General de Venezuela fue derrocado y se instala una junta de gobierno en Caracas. En mayo, civiles armados depusieron al virrey del Río de la Plata en Buenos Aires, le echaron fuera de la ciudad y formaron una junta en nombre de Fernando VII, monarca español encarcelado
715
Esa ponencia es parte del segundo capítulo de mi tesis de Maestría desarollada en la Universidad de São Paulo bajo la supervisión del Profesor Rafael de Bivar Marquese con el título “Noticias Insurgentes. Política, escravidão e imprensa periódica em Cuba no contexto das independências ibero americanas (1810-1823)”. La autora agradece a la FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) por las becas de maestria y de investigación en el extranjero.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
374 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
por los franceses en Europa. En el mismo mes, un movimiento similar ocurrió en la Nueva Granada. En septiembre, una junta de gobierno leal a Fernando declaró la independencia de Quito en relación con España y con el Virreinato neogranadino; el día 18, junta similar se estableció en Chile, mientras en la Nueva España el cura de Dolores Miguel Hidalgo llamaba el pueblo a luchar "contra el mal gobierno". El Alto Perú se vio dividido entre el poder del virrey, gran representante del realismo en el Nuevo Mundo, y los revolucionarios de Buenos Aires. Transformaciones justo antes impensables hicieron que la estructura política en Iberoamérica cambiara significativamente. Estos eventos se clasifican en el mismo movimiento histórico de crisis y disolución de los imperios español y portugués, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XVIII. Este proceso histórico de larga duración se inserta, por su turno, en una coyuntura más amplia de reordenación del mundo occidental marcada por revoluciones, guerras imperiales y los movimientos independentistas que marcaron la superación del Antiguo Régimen: la Era de las Revoluciones, para usar el término popularizado por E. Hobsbawm. En el caso del império español, sus raíces remontan al período de las Reformas Borbónicas, cuando las relaciones entre España y los reinos americanos sufrieron cambios políticos y económicos. Esas tensiones fueron agravadas al inicio del siglo XIX, cuando la invasión de Napoleón en la Península creó una sensación de vacío de poder y disputas sobre el lugar de la legitimidad. La imposición de un nuevo monarca, sin embargo, lejos de ser cumplida por los súbditos españoles, dio lugar a una resistencia que se tradujo en el territorio europeo en la guerra que se conoció como la Guerra de la Independencia de España. Los hechos son bien conocidos: Juntas de gobierno se reunieron casi de inmediato en las provincias para hacer oposición a José I y garantizar la soberanía de la nación española; en Septiembre de 1808, esas juntas se reunirían para formar Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. Tras poco más de un año, en Noviembre de 1809, los contratiempos de la guerra forzaran a que la Junta Central se trasladara a Cádiz, donde fue desecha a principios del 1810. En su lugar fue creado un Consejo de Regencia para gobernar en nombre de Fernando VII, y se hizo la convocación de las Cortes en carácter extraordinario. Todos los dominios del imperio deberían elegir sus diputados, pero la distinción hecha entre los representantes americanos y los peninsulares forzó a la mayor parte de las provincias de América a desconfiar de la Regencia, hasta el punto que algunas no la reconocieron como legítima. Para muchos de los súbditos americanos la ausencia del Rey implicaba la ruptura del pacto colonial, hecha entre el monarca y los reinos americanos (y no entre España y América, como quería la Regencia), así que optaran por firmar sus propias juntas de gobierno. En algunos casos esas juntas caminaran para movimientos de contestación del dominio español, busca por autonomía y ruptura con la España.
2. LAS INSURGENCIAS DE NUEVA GRANADA Y NUEVA ESPAÑA EN LOS PERIÓDICOS CUBANOS Noticias sobre todos estos acontecimientos llegaran a Cuba por varios caminos - cartas particulares, correspondencia diplomática, informes militares, prensa extranjera, personas en tránsito entre los varios territorios – y a menudo
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
375 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
circulaban en las páginas de los periódicos que se publicaban en la isla. Así que la prensa cubana no estuvo ajena a los episodios que trastornaban el resto de la América española. Sin embargo, desde finales del siglo XVIII las autoridades isleñas se empeñaban en silenciar sobre cualquier movimiento que pudiera comprometer el orden; así, el capitán general hizo un esfuerzo en el sentido de prevenir que noticias sobre los movimientos de contestación del orden colonial que se iniciaban en el continente llegaran a Cuba. Con relación al Virreynato de la Nueva Granada, por ejemplo, donde se formaron varias juntas de gobierno tras la instauración de la Regencia, hubo un intento en silenciar a ese respecto. Entre Agosto de 1809 y Febrero de 1811, al menos 23 juntas surgieron en los territorios del Virreynato, y aunque la lealtad al rey no estuviera puesta en duda, muchas de esas juntas no reconocieron a los poderes instaurados en la metrópoli716. La Nueva Granada se quedo dividida entre el respaldo a la Regencia y juntas autónomas soberanas, división que marcó los en la región a lo largo de las décadas siguientes717. La capital Santa Fé fundó su Junta en 20 de julio de 1810, y aunque se pretendiera Suprema, no fue capaz de unificar el reino. Cartagena y Cali, por ejemplo, deseaban autonomía – la primera incluso declaro su independencia de España mismo en Noviembre de 1811; la Provincia de Santa Marta, en el Caribe neogranadino, estableció su junta en 10 de agosto de 1810 y reconoció la Regencia; Riohacha, Panamá, Popayán y Pasto también dieron su aprobación al nuevo poder718. Pero la gran mayoría de esas provincias tuvo su comunicación con Cuba censurada o interrumpida después de la formación de juntas locales de gobierno. En correspondencia despachada a finales de enero de 1810, el capitán general de Cuba, el Marques de Someruelos, explicaba su postura:
“no siendo de mi inspección calificar las causas que impelieron à formar la Junta, ni pudiendo tampoco reconocerla directa ni indirectamente como Gobierno que no tiene Real aprobación, y por otra parte opuesto á las leyes fundamentales de nuestra Monarquía, me veo en la sensible necesidad de cortar toda comunicación entre la provincia de Sta. Marta y esta Isla, del mismo modo que se ha verificado con Cartagena hasta que S.A. resuelva lo conveniente en este particular719.”
Pocas semanas antes, Someruelos adoptara actitud similar con relación a publicaciones hechas en otras partes que llegaban a Cuba por embarcaciones,
716
Busnhell, David. “A Independência da América do Sul espanhola.” In: Bethell, Leslie (org). História da América Latina, vol. III: Da Independência até 1870. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2001, pp.119-186. Veja-se também: Castro, Oscar Javier. FFLCH/USP. Dissertação de Mestrado, 2013, pp.76-92, especialmente la tabla nº 4, Formação de juntas supremas de governo no Novo Reino de Granada, 1809-1811. 717
Sobre los conflictos internos en Venezuela y Nueva Granada, véase: Thibaud, Clemente República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela. Bogotá: Editorial Planeta, 2003, p. 11. También en: Rodríguez, Jaime, La independencia de la América española, México, D.F.: El Colegio de México: Fondo de Cultura Económica, 1996, pp.182-193. 718
Rodríguez, La independencia…, p. 183 et passim. 719
Someruelos a Nicolás M. de Sierra. Havana, 30 de Janeiro de 1811. ULTRAMAR, leg.84, N. 269.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
376 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que fueron prohibidas de circular en la isla por trataren de “la independencia con la Madre Pátria”. En la opinión del capitán general, eran papeles periódicos y cuadernos de “gobiernos intrusos” que contenían “máximas ilegales”; según escribió en carta al conforme Comandante de la Florida Occidental,
“Habiendo llegado á mis manos varios papeles Periódicos y Cuadernos impresos de los Pueblos de Caracas, Santa Fé, Cartagena, y Baton Rouge, hablando de su independencia con la Madre Patria, como que están en revolución no obedeciendo al Supremo Gobierno de la Nación, los gobiernos intrusos en dichos Pueblos, aunque las masas de estas conservan su lealtad á la Madre Patria; conviene que no corran todos los dichos papeles porque contienen máximas ilegales, espaciosas, contradictorias, notoriamente falsas, y que son verdaderas producciones de unos espíritus revolucionarios, que quieren cubrir sus traidoras gestiones, con motivos á todas luces eventos de razón y justicias. Por lo tanto siendo indigno de que los fidelísimos habitantes de esa Provincia les presten la menor atención, encargo á V.S. que prevenga á todos los subalternos de su cargo que el que tuviere papeles escritos ó impresos de esta clase, los presenten á sus inmediatos jefes para que por estos se me pasen a mi; previniendo se encare lo mismo con los que llegaren en adelante á sus manos720.”
Lo que se publicó en la prensa cubana contribuyó para caracterizar a los movimientos insurgentes como algo muy negativo. En septiembre de 1811, el periódico El Lince, uno de los pioneros en la cena de la prensa libre, ocupo las cuatro páginas del número 87 con cartas trocadas entre el gobernador de Santa Marta y miembros de la junta local sobre las hostilidades cometidas por el gobierno de Cartagena. Sin embargo, el parágrafo introductorio fue escrito en la Habana por los editores, y decía:
“Hemos visto varias cartas del gobernador de Santa Marta á algunos vecinos de esta ciudad. Refiere en ellas las hostilidades cometidas por el gobierno de Cartagena protegiendo de mano armada la insubordinación de los pueblos del Guaymaro, y que su objeto es solo estender su dominio hacia las provincias marítimas a fin de abarcar todo el comercio y que las internas reciban solo de su mano. ‘Ya Cartagena’, dice, ‘estaría subyugada si desde que llegaron a esa plaza el Virrey y gobernadores depuestos se hubiere puesto un bloqueo que les hubiera cortado los víveres del río Sinu[noroeste colombiano] que mantiene aquella provincia. Cartagena va a declarar su independencia… se ha surtido de víveres, armas y municiones… y lo que al principio no habría costado sangre, dinero ni tiempo costará no poco de estos tres renglones’. También incluye varias copias de los oficios, bandos, contestaciones, etc ocurridas últimamente los que publicamos por considerar dignos de atención721.”
Cabe señalar que dicha información se introduce en Cuba a través de cartas al gobernador que los editores tenían acceso (aunque no se sabe cómo fue este acceso, ya que se limitan a la vaga "hemos visto varias cartas”); pues en enero Someruelos había prohibido la comunicación con la provincia de Santa Marta, y
720
Someruelos ao Comandante da Florida Ocidental. Havana, 14 de Janeiro de 1811. AGI, CUBA,157b Fol.6. 721
El Lince, Num. 87, 29 de setiembre de 1811.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
377 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
el oficio que sale en El Lince data de julio del mismo año. Tal vez el interés en este caso sea mostrar al lector en La Habana los males que un levantamiento podría traer al país a partir del ejemplo de lo que ocurrió en el continente. En este sentido, es comprensible que el próximo número haya publicado el informe del teniente coronel de los ejércitos realistas de Nueva Granada, Don Tomás de Acosta, sobre los conflictos que habían comenzando en la región. La provincia de Santa Marta siguió realista y se recuso a enviar un diputado al Congreso de Santa Fe convocado por las provincias revolucionarias, razón por la cual sufría ataques de Cartagena. Según el relato
“[…] no satisfecho el gobierno de Cartagena con haber apurado hasta lo sumo nuestra moderación, prudencia y sufrimiento en el discurso por más de ocho meses por cuantos medios le ha sugerido su detestable capricho; ya en haber establecido desde el mes de diciembre ultimo la imposición de los crecidos y antojadizos derechos, que ha exigido por los efectos que se han comerciado de esta à aquella provincia, y ya también con los frecuentes insultos estampados en sus papeles públicos, y aun en los oficiales que ha dirigido a este gobierno, tratándolo groseramente de estúpido, ignorante y opuesto à la libertad e independencia á que aspira a ejemplo de Santa Fe, ahora acaba de sellar su desvergüenza con ciertos irregulares procedimientos con que ha quebrantado descaradamente los más sagrados derechos, invadiendo una parte de nuestro territorio, y protegiendo, ¿Quién lo creyera?, a unos hombres criminales por insubordinados y facciosos722.”
Los conflictos en la Nueva Granada seguirán hasta la década siguiente; pero en 1814 el retorno de Fernando VII al trono español dio fuerza a los ejércitos realistas intensificando la lucha en América, y a lo largo de aquel año varias noticias se publicaran en la prensa cubana. En el 7 de Agosto, el Diario de la Habana publicó una “noticia interesante” conforme la cual una ofensiva fuera capaz de “destruir toda la insurrección de los insurgentes del reyno de Santa Fé, y que en Cartagena se esperaba una contra-revolución”; al día siguiente las informaciones decían que “los republicanos que ahora un mes sitiaban y afligían a Puerto-cabello, y amenazaban arrojar los realistas fuera de Coro; en el día se hallan en inminente peligro de ser expelidos de su capital; mientras que la Guayra está bloqueadadas”. Al día 11, nuevas informaciones sobre los eventos fueran publicadas por el periódico oficial:
“Aquella mañana [8 de julio] no quedó un buque en la Guayra; los habitantes de aquel puerto y Caracas que no pudieron escapar por mar, los obligó Bolivar á que lo siguiesen hacia el oriente por el camino de Jetáres; pero como han destacado caballería, será difícil el que escapen. Aquí en dos buques han venido como 220 insurgentes entre hombres y mujeres; buena pacotilla ha ido á Cartagena: Caracas se ha quedado sin gente723.”
722
El Lince. Num. 88, 3 de octubre de 1811. 723
Diario de la Habana. Números 1528, 7 de agosto; 1529, 8 de agosto; e 1532, 11 de agosto de 1814, respectivamente.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
378 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Los esfuerzos militares de Cartagena siguieron. En 15 de agosto se noticio en la Habana una noticia llegada por medio de una goleta mercante española que estuviera en Coro que decía:
“En Santa Marta claman por socorros porque se hallan con escaseces y cada día parece más milagrosa la subsistencia allí y la constancia fiel de aquellos habitantes. Diez meses (dice una carta de un jefe de la citada plaza de 28 del anterior) han pasado después que sufrimos el último ataque de los de Cartagena y no hemos recibido contestación de los partes dados al gobierno.” Los corsarios insurgentes son muchos; los americanos que algo podían introducir, temen á los cruceros ingleses. De Cartagena se asegura que están en gran combustión de resueltas de haber sabido la vuelta de nuestro rey al trono; otros dicen que están bloqueados por los ingleses, y que les han hecho algunas presas pero, nada de esto tiene aquella autoridad suficiente para creerlo: al teniente coronel D. Manuel Zequiera natural de la Habana y sub-inspector general interino de aquel reyno, con aprobación de la Regencia, lo han pedido los habitantes y ayuntamiento de Rio de Hacha por gobernador interino, y quedaba habilitándose para marchar para allá724.”
El capitán de la goleta también declaró que “el comandante Bobes había derrotado á los insurgentes, habiendo muerto Bolívar y quedando prisionero el famoso oficial de artillería en que aquellos fundaban sus mayores esperanzas; que en seguida habían pasado las tropas realistas à Valencia […]725.” Hay, en todos los casos, una clara tendencia a minimizar los logros revolucionarios y exaltar a los obtenidos por las tropas realistas. El mismo se puede observar en otros casos, porque los periódicos cubanos no se limitaron al informar eventos neogranadinos. Poco más de dos meses después del Grito de Dolores iniciar la insurgencia en la Nueva España, el Diario de la Habana reimprimió la carta del Arzobispo de México a curas y vicarios de la diócesis, que decía:
“Quieren persuadir, que el gobierno actual entregará el país a los ingleses, o a los franceses, siendo realmente los que intentan hacerlo así el cura y los suyos, como es claro, así por haber tenido el cura en su casa al emisario de Napoleón Dalmivar en el año 1808, como por las cifras, planes y documentos que se han cogido en Querétaro. Digan Vms. pues, y anuncien en publico y en secreto, que el cura Hidalgo, y los que vienen con él, intentan engañarnos y apoderarse de nosotros, para entregarnos a los franceses, y que sus obras, palabras, promesas y ficciones son iguales o idénticas con las de Napoleón, a quien finalmente nos entregarían, si llegaran a vencernos; pero que la Virgen de los Remedios está con nosotros, y debemos pelear con su protección contra estos enemigos de la fe católica y de la quietud pública726.”
724
Diario de la Habana. Num. 1536, 15 de agosto de 1814. 725
Diario de la Habana. Num. 1536, 15 de agosto de 1814. 726
Diario de la Habana. Tomo I, Núm. 92, 1º de Dezembro de 1810.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
379 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El Grito de Dolores tuvo sus orígenes en los descontentamientos de sectores nuevo hispanos con los cambios hechos desde 1808 por los peninsulares que habitaban la región, que habían desautorizado el Virrey tras la apertura de la crisis peninsular. En 1810, se tramaba una conspiración en la región del Bajío, y aunque fuera descubierta algunos de los conspiradores lograron escapar. Llevaran la noticia hasta Dolores, donde el cura, Miguel Hidalgo, decidió seguir adelante con la revuelta. En 16 de septiembre llamó el pueblo a luchar con él “en contra del mal gobierno”. Tuvo apoyo de la población del campo y pobres de la villa727. Los rebeldes, que sumaban cerca de 700 hombres, arrestaron a las autoridades locales y luego marcharon a otros sitios. En una semana el ejército insurgente llegó a 25.000 hombres728, y en octubre ya sumaban impresionantes 60.000 hombres. Salta a los ojos que en la carta publicada en el Diario de la Habana Hiidalgo sea acusado de conspirar con los franceses, cuando justo hacia una campaña de oposición a Napoleón desde que recibiera ordenes de la Arquidiócesis de Saragoza para desautorizar los franceses. El hecho de que el Diario de la Habana haya seleccionado y reimpreso precisamente esta noticia entre los muchos artículos que probablemente publicó su homólogo mexicano sobre el asunto, revela la visión de sus editores con relación al discurso adoptado por los conspiradores se reunieron en torno a Hidalgo. La copia en la que se transmitió la carta no trae ningún otro comentario, referencia o noticias sobre los hechos, ni cualquier explicación de la conspiración, del Grito y tampoco del proyecto de los insurgentes. Tras leerlo, uno se queda con la idea de que en realidad era un rebelde, enemigo "de la fe católica y la quietud pública", como dice el texto. En los días que siguieron a la primera noticia, nuevos informes procedentes de Nueva España con referencias negativas a Hidalgo y su grupo fueron transportados en las páginas del Diario. El 2 de diciembre, se publicó el siguiente comunicado emitido por el virrey Francisco Xavier Venegas:
“Los inauditos y escandalosos atentados que han cometido, y
continúan cometiendo el cura de los Dolores Dr. D. Miguel Hidalgo, y los capitanes del regimiento de dragones provinciales de la Reyna[sic] D. Ignacio Allende y D. Juan Aldama, que después de haber seducido a los incautos vecinos de dicho pueblo, los han llevado tumultuariamente y en forma asonada, primero a la villa de san Miguel el grande, y sucesivamente al pueblo de Chamacuelo, a la ciudad de Celaya, y al valle de Salamanca, haciendo en todos estos parages [sic] la mas infame ostentación de su inmoralidad y perversas costumbres; robando y saqueando las casas de los vecinos mas honrados, para saciar su vil codicia; y profanando con iguales insultos los claustros religiosos y los lugares mas sagrados; me han puesto la necesidad de tomar prontas, eficaces y oportunas providencias, para contenerlos y corregirlos, y de enviar tropas escogidas
727
Rodríguez, La Independencia…, p. 193 et passim. También en Anna, Timothy . “A Independência do México e da América Central”. In: Bethell, Leslie (org). História da América Latina, vol. III: Da Independência até 1870. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2001, pp. 73-118; e Pimenta, J.P.G. O Brasil e a América espanhola,1808-1823. Tese de Doutorado. FFLCJ-USP, 2003, pp.77-78. 728
Rodríguez, La independencia…, p.196.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
380 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
al cargo de los gefes[sic] y oficiales de muy acreditado valor, pericia militar, fidelidad y patriotismo, que sabrán arrollarlos y destruirlos con todos sus secuaces729.”
Es verdad que la insurgencia se había hecho violenta. El saqueo indiscriminado a propiedades de peninsulares y americanos dejó en claro que los líderes no podían controlar la enorme masa de insurgentes. En Guanajuato, la ejecución un gran número de realistas aterrorizó a la elite y a las clases medias nuevo hispanas730. La violencia desenfrenada contribuido, por una parte, al rápido éxito del movimiento insurgente, ya que muchas ciudades optaron por la entrega inmediata, en un intento para evitar los saqueos y asesinatos. Al mismo tiempo, el temor hizo que la elite se alejara del movimiento, al igual que contribuyó para que la propaganda anti rebelde fomentada por el virrey haya tenido resonancia entre todas las clases sociales; diversas autoridades estaban en contra del movimiento y una serie de proclamas impresas circularon como una advertencia para disuadir a los partidarios731. Sin embargo, antes de que el movimiento sufriera la primera derrota, un ejército estimado por Jaime Rodríguez en 80.000 hombres salió con destino a la Ciudad de México con el fin de tomar la capital. En el camino, fueron detenidos por las fuerzas realistas, que comenzaron a perseguir a sus tropas para derrotar a los insurgentes, lo que resultó en la detención de un gran número de combatientes, además de los principales líderes.
El giro de los acontecimientos en Nueva España llegó a Cuba una vez más a través de las páginas del Diario de la Habana, que en mayo de 1811 publicó en un extraordinario las “interesantes y plausibles noticias” sobre la Nueva España llegadas por medio de una carta:
“Es muy conveniente me facilite V. 500 hombres para conducir las presas de 204 insurgentes, que aprisionó el capitán Bustamante con los caudales del señor obispo y algunas bestias, y que con seguridad se conduzcan también los generales prisioneros, Hidalgo, Allende, Abasolos, Aldama, Zapata, Ximenez, Lanzagorta, Aranda, Portugal, &c, &c, que se han aprisionado en Acatita de Bajan con todos los atajos en que conducían el oro, reales y plata, y muchos prisioneros que se les han hecho con toda su artillería y son más de 200 hombres de coroneles á bajo, á más de los que tomó el capitán Bustamante – En tal concepto he facilitado los 500 hombres de auxilio que se me piden al cargo del teniente D. Facundo Melgares, y con el resto de mi ejército emprendo mi marcha hoy para la hacienda de Patos con dirección a la reconquista del Saltillo, lo que participo á V.S. (…). José Manuel de Ochoa – Sr. Brigadier D. Feliz María Calleja.”
729
Diario de la Habana, Tomo I, Núm. 93, 2 de Diciembre de 1810. 730
Rodríguez, La independencia…, pp.196-7; ANNA, “A independêcia do México…”, pp.85-86. 731
Cf. Anna, “O vice-rei Venegas respondeu com proclamações públicas de advertências severas contra todos aqueles que ajudassem os rebeldes [...]. A campanha de propaganda imperial foi intensa e convenceu amplamente até mesmo as classes baixas da região central do país de que os rebeldes constituíam uma ameaça para todos os elementos da população.” “A independência do México…”,pp.85-86.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
381 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
La conclusión era un pronóstico optimista: “Tan manifiestos beneficios de la Providencia nos hacen esperar que en sus eternos juicios, está decretado el triunfo de las dos Españas contra sus injustos enemigos732.” La realidad, sin embargo, resultó más difícil: aún en 1811, por lo menos otras dos conspiraciones fueron descubiertas en el virreinato733. Su anuncio en Cuba se dio por las páginas del periódico El Lince, reimprimiendo una nota corta en la cual se reforzaba el apoyo a los realistas:
“Al paso que el Excmo. Sr. Virrey ha tenido el mayor disgusto con la ocurrencia de la conspiración tramada en esta capital, por haber visto los viles proyectos del corto numero de facciosos que intentaban alterar el sosiego público; ha sido inexplicable la satisfacción de S.E. por las reiteradas muestras de amor a su respetable persona, y de fidelidad a nuestro augusto soberano que incesantemente ha estado recibiendo por escrito y de palabra de todos los tribunales, prelados eclesiásticos, jefes, ministros y personas particulares de esta populosa capital. […]734”.
La insurgencia continuó, ahora bajo la dirección de José María Morelos, quien convoco en 1813 a un Congreso para el mes de septiembre en Chilpancingo, con el objetivo de “constituir alguna especie de gobierno formal que pudiera pedir el reconocimiento de potencias extranjeras”. Eso Congreso declaró la independencia en 6 de noviembre de 1813. Asimismo, el poder de Morelos declinó rápidamente, y el Congreso, ahora itinerante, redactó una Constitución que casi no tuvo impacto735. Reunidas al Sur, las tropas insurgentes fueron neutralizadas en 1814 por las fuerzas del coronel D. José Gabriel de Armijo, cuyo relato acerca de la conquista hecha al Rey fue impreso en el Diario de la Habana en su íntegra. Tras narrar los detalles militares, su relato concluía con el siguiente anuncio:
“Ya está cumplida enteramente la conquista del sur; los enemigos de la tranquilidad que había en Ella han sido muertos, prisioneros y dispersos: están en nuestro poder todos los cañones, municiones y pertrechos de guerra que tenían; por todo lo que estamos constituidos à cantar gloria eterna al Dios de los ejércitos por la visible protección que nos dispensa, si atendemos à que una división de 1000 hombres con socorros para veinte días desde la salida de Chilpancingo (por no haber habido lugar para esperar los auxilios que V.E. había puesto en marcha para protegerme) y víveres para un mes, haya consumado la grande obra de la reconquista del sur, permaneciendo en él cincuenta y dos días, asistiendo abundantemente à todos sus individuos y proporcionando además ventajas al estado, sin el más leve perjuicio al vecino honrado, y sin más desgracia por nuestra parte que 16 heridos, de los cuales sólo uno ha muerto y otro que dejé de gravedad en Acapulco. José de Armijo – Excmo. Sr. Virrey D. Felix María Calleja736.”
732
Diario de la Habana, Extraordinario, 3 de Mayo de 1811, 733
Rodríguez, La independencia…,., p.198. 734
Lince Extraordinario. Núm. 85. 24 de septiembre de 1811. 735
Anna, “A independência do México…”, pp.88-90. 736
Diario de la Habana, Núm. 1614, 14 de Noviembre de 1814. O relato tem início no Núm. 1613, 13 de Novimebre de 1814.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
382 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Está claro que hay que tener en cuenta el hecho de que el Diario de la Habana era un órgano oficial de comunicación del gobierno cubano y, por lo tanto, las noticias que publicaba tenían el objetivo de difundir el repudio de la insurgencia para el mantenimiento del orden. Pero no sólo el diario oficial interpretó los eventos continentales en tonos negativos; anteriormente se ha mencionado algo publicado por El Lince, y otros títulos, como Diario Civico, La Cena, Noticioso Mercantil e Gazeta Diaria también adoptaron el rechazo a los insurgentes. De un total de 20 periódicos consultados para el primer período de libertad de prensa, por lo menos seis han noticiado sobre los movimientos, lo que corresponde a 30% del material737. Puede que el número sea todavía mayor, pero uno tiene que recordar que las colecciones de los papeles periódicos mantenida en los archivos de España no están completas. Hay casos en que pocos ejemplares fueron preservados – para El Consolador o el Espejo Diario, sólo uno de cada – motivo por lo cual no se puede saber si publicaban sobre el asunto. Aparte, algunos títulos que vieron la luz en este período tenía objetivos my específicos, lo que limitaba sus asuntos, caso por ejemplo, d’El Esquife y del Correo de las Damas. De todos modos, dentro del conjunto de los documentos pertinentes a la cuestión de la independencia, se puede observar una tendencia a repudiar a los movimientos insurgentes, ya sea mediante la inserción de comentarios de los editores cubanos, sea por la selección de los contenidos que se publicaron. Por otra parte, cabe destacar que dentro del cuerpo de los documentos consultados, no se encontró ninguna referencia positiva a estos movimientos, lo que sugiere que hubo un consenso en la prensa cubana sobre la posición que debe adoptar frente a la insurgencia. A pesar de las diferentes posiciones políticas de editores o desacuerdos individuales que pudieron haber tenido entre sí, lo cierto es que todos se insertan en la misma sociedad, en la que el peso de la esclavitud y la proximidad a Haití eran claros obstáculos para cualquier proyecto que pudiera traer desórdenes o alterar la tranquilidad de la isla. Mostrar las insurgencias como iniciativas que llevaron inevitablemente al desastre fue, por lo tanto, una manera de construir a sus lectores una opinión pública contraria a levantamientos similares en la isla. Para ilustrar esa idea, veamos otros dos rápidos ejemplos.
La Gazeta Diária publicó una carta que se refería a varias batallas en Venezuela en los cuales las tropas realistas fueron victoriosas: “El bravo Monteverde ha tenido una acción con los insurgentes en Carora, los derrotó completamente y avanzó á Barquisimeto”; reunido en San José con otras tropas del ejército real, se marcharan a Valencia.
“Esta reunión de fuerzas nos promete con mucha probabilidad la entrada en dicha ciudad y la total derrota de Miranda que se halla sin crédito ni fuerzas. Si se consigue, como es de esperar, la operación militar de la costa firme quedará concluida, no restando mas que restablecer la unión y paz. Son muchos los prisioneros y revolucionarios que llegan aquí y se tratan de remitir tambie3n los que se han hecho en Guayana738.”
737
Los datos se refieren a noticias de todos los territorios españoles en América, y no sólo al Caribe. 738
Gazeta Diaria. Num. 174, 7 de junio de 1812.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
383 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
La carta no era imparcial, expresando el deseo de que las tropas rebeldes fuesen derrotadas y retornada la “unión y la paz”. Además, la manera como el autor fue referido por la Gazeta sugiere el posicionamiento favorable a los realistas: “una persona fidedigna de esta ciudad”. La introducción hecha por los editores era desnecesaria para la comprensión de los hechos narrados, o que sugiere que buscaban dar confianza al relato, o sea, valorizar la opinión que salía en esa carta. Algo similar se puede decir respecto al Diario Civico, que hizo referencia a los sucesos realistas a menos dos veces a lo largo del año 1814. En mayo, imprimió los relatos del comandante de Tampico sobre la persecución a Morelos:
“Se persiguió á dicho Morelos hasta el pueblo de Ahuehuitia á la embocadura de la sierra Zacatula donde habiéndose embocado en la espesura de aquellas montañas, se le abandonó por la imposibilidad que ofrecen las espesuras del terreno y el cansancio de la caballería no obstante el fruto de esta jornada es de la mayor consideración; pues se tomó todo el equipaje de Morelos y sus satélites: toda su correspondencia, plano y sello: el archivo de la ridícula junta de Chilpansingo, la imprenta, aunque en partes, y el resto miserable de su proveeduría. Del errante bandido Morelos no queda mas que la memoria de su nombre, pues de cuanto le adquirieron sus robos y petulancia , solo le ha dejado la fortuna su existencia, porque aun para conservala tuvo que valerse de arrojar en su fuga hasta los vestidos que llevaba puestos para que le desconocieron y cubrieran el terror de que se halló poseído. […]739.”
CONCLUSIONES Noticias similares sobre otras unidades político-administrativas del imperio español en América también circularan en Cuba a través de la prensa periódico local. La lectura de los títulos publicados en la isla entre 1810 y 1814 sugiere que no hubo una movilización ahí para que se imitara los movimientos autonomistas que empezaban a ocurrir en el resto de la América española, aunque la crisis de la monarquía inaugurada en 1808 haya abierto espacio para los contestaciones al dominio colonial. Al contrario, los documentos apuntan para el esfuerzo de los editores cubanos en referirse a las insurgencias de manera negativa, comportamiento que se explica por la importancia de la esclavitud en aquella sociedad. Al cuadrar esclavitud y prensa se revela un proyecto de la clase dominante que, preocupada en mantener esclavitud y prosperidad económica, optó por la “tranquilidad” del sistema colonial.
BIBLIOGRAFÍA. 1. Fuentes Primárias ARCHIVO GENERAL DE ÍNDIAS
739
Diario Civico. Num. 609, 2 de abril de 1814. data equivocada – en realidad es del 2 de mayo, lo que se puede comprobar por la comparación con los otros ejemplares disponibles.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
384 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Cuba,157b Fol.6. Ultramar, leg.84, N. 269. Diario Civico Diario de la Habana BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA Gaceta Diaria HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID El Lince 2. Fuentes Secundárias Anna, Timothy. “A Independência do México e da América Central”. En Bethell, Leslie (org). História da América Latina, vol. III: Da Independência até 1870. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2001, pp. 73-118. Busnhell, David. “A Independência da América do Sul espanhola.” In: Bethell, Leslie (org). História da América Latina, vol. III: Da Independência até 1870. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2001, pp.119-186. Castro, Oscar Javier. Reconfiguração de entidades político-territoriais e constitucionalismo moderno no Novo Reino de Granada, 1808-1816.. Dissertação de Mestrado. FFLCH-USP, 2013. Pimenta, J.P.G. O Brasil e a América espanhola,1808-1822. Tese de Doutorado. FFLCH-USP, 2003. Rodríguez, Jaime. La independencia de la América española. México, D.F.: El Colegio de México : Fondo de Cultura Económica, 1996. Thibaud, Clément. República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela. Bogotá: Editorial Planeta, 2003.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
385 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
UNA PREHISTORIA FRANCESA DE LA NOCIÓN DE CARIBE
JEAN-CLAUDE ARNOLD Université de Rouen, Francia
Un Caribe adulto se parece a un Hércules fundido en el bronce
740
A mediados del siglo XVI comienzan las empresas coloniales francesas en lo que se acostumbra llamar “el Nuevo mundo”: en la bahía de Guanabara (1555-1560), y luego en Florida (1562-1565). A favor de la expansión del libro impreso y de sus públicos, y apretados por la necesidad de hacer conocer esas tierras y favorecer su afrancesamiento, varios autores se dedican a describirlas, acudiendo a su propia experiencia, o traduciendo, adaptando y compilando textos anteriores, en su mayoría españoles. Antes de la descripción, la imposición del nombre constituye un acto fundador741, tanto del punto de vista epistemológico, como en una óptica geopolítica. Este nombramiento, para las Américas, puede obrar por transcripción de una palabra extranjera, situación que se complica si ésta ha sido previamente transpuesta de una lengua autóctona al español. No omitamos una consideración suplementaria: la magia de los nombres, generalmente resaltados en cursiva y señalados en los ladillos, magia favorecida por las variaciones que pueden afectar su grafía. Sea lo que sea, la preocupación de nombrar parece constante y se manifiesta por la confrontación entre las varias denominaciones en uso, las correcciones y las contestaciones, el caso más notable siendo la creación del vocablo France antarctique742. ¿Qué es entonces de Caraïbes? ¿En cuales condiciones se introduce esta palabra en francés y cuales realidades designa? Buscaremos una respuesta en los textos donde aparece uno de sus avatares, de principios del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. La cuestión es tanto más delicada que la palabra es extremadamente escasa: frente a "Cristianos” o “Franceses” (a veces precedidos por el posesivo “nuestros”), se imponen términos generales como “Indios” y “Salvajes”743, y Caraïbes figura en un número reducido de los textos que componen este amplio corpus744. Cuando aparece una de sus variantes,
740
Von Humboldt, Alexander, Lettres américaines d’Alexandre de Humboldt (1798-1807), Paris, Librairie Orientale et Américaine, E. Guilmoto éditeur, 1905, p. 122, a Von Humboldt, Wilhelm, el 21 de septiembre de 1801. [De ahora en adelante traduzco todos los textos a partir del francés antiguo, inclusive cuando han sido traducidos del español; pero las palabras en cursiva se quedan en su versión francesa original]. 741
Ver Todorov, Tzvetan, “a propósito de Colón”, en La Conquête de l’Amérique, Paris, Seuil, 1982, p. 39 sq. 742
Thevet promueve esta apelación en Les Singularitez de la France antarctique, Paris, Héritiers de Maurice de la Porte, 1558, f° a ii y 51 v° y en la Cosmographie universelle, Paris, Guillaume Chaudière, 1575, f° 911 v°. Luego Belleforest se pregunta desde el comienzo de su capítulo sobre las Indias occidentales si “justamente su nombre es apropiado” (Cosmographie universelle, Paris, Michel Sonnius et Nicolas Chesneau, 1575, columnas 2034-2035). 743
En competencia con otros términos, como “Barbaros”, o más escasamente “Américos” (Thevet), y “Americanos”, “Brasileños” o “Toüoupinambaoults” (Léry). 744
Es tan escaso que Frédéric Godefroy se pregunta si no podría ser un “error en vez de caraïte” (Dictionnaire de l’ancienne langue française, Paris, Wieweg et Bouillon, 1880-1902).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
386 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
en volúmenes de varias centenas de páginas, no sobrepasa una decena de ocurrencias, mientras que las denominaciones globalizantes florecen en cada frase. 1 Esta historia comienza en 1532. La traducción por Antoine Fabre − que no es muy conocido – de las tres primeras Décadas de Pedro Martír745 marca la entrada de la palabra a la lengua francesa746, bajo la forma Caribs, para designar un pueblo sobre el cual son surtidas tres informaciones esenciales: — en primer lugar su carácter terrorífico: son “feroces y muy crueles”, en particular a causa del uso de flechas envenenadas. Pero este rasgo se expresa a su extremo por la antropofagia: son “hombres brutales, crueles y terribles, viviendo de carne humana”747. — su localización en las Antillas y en la costa norte del continente; — finalmente, su nombre, que es Canibales o Caribs, doblete que aparece conjuntamente o alternativamente, y se atribuye a esta última palabra un origen toponímico: provendría de Caribana748. Este texto es fundador por varios motivos: crea la palabra en francés; produce datos simples que, con algunas variaciones sensibles, serán repetidos por numerosos escritores; fija la imagen de los comedores de hombres, prometida a un gran futuro; y por fin procede a una globalización llena de consecuencias: la pluralidad de los pueblos autóctonos está reconocida, pero la atención se focaliza sobre el más temible de todos, y su nombre se impone, a costa de todos los demás. Estos dos últimos datos tienen una consecuencia importante. El texto de 1532 introduce en francés la palabra Caribs, pero no la palabra Canibales749, igualmente derivada de Caribe − y se anotará que, en todo nuestro corpus, ningún signo muestra una conciencia de este origen común; Canibales ya es conocido desde hace quince años, gracias a la primera obra en francés sobre el Nuevo Mundo750, luego gracias a otra traducción del mismo Antoine Fabre751. La aparición de los comedores de hombres desde la apertura de la primera
745
Extraict ou recueil des isles nouvellement trouvées en la grand mer oceane, Paris, Simon de Colines, 1532. Reuniendo las numerosas cartas escritas entre 1494 y 1526, las Décadas fueron publicadas en latín en 1511, y tuvieron muchas traducciones y ediciones. 746
El Trésor de la Langue Française Informatisé (http://atilf.atilf.fr/), cita Godefroy y no nota su presencia antes de 1568, en la obra de Martin Fumée; y Edmond Huguet en 1555, en la obra de Jean Poleur (Dictionnaire de la langue française du XVI
e siècle, Paris, Champion/Didier,
1925-1967). 747
F° 69 v°, 112 v° y 3 v°. 748
F° 56 v°. 749
Sobre la historia en francés de esta palabra, proveniendo de Colón (caníbal, 1492), ver Frank Lestringant, “Le nom des ‘Cannibales’”, BSAM, VI
e série, n° 17-18, janv.-juin 1985, p. 51-
74. 750
Mathurin du Redouer, S’ensuyt le Nouveau Monde et navigations: faictes par Emeric de Vespuce, Paris, Veuve de Jean Trepperel et Jean Jeannot, ca 1515; traducción de Fracanzio da Montalboddo, Paesi novamente retrovati, Vicenza, Zammaria, 1507. 751
Traducción de Pigafetta, Antonio, Le Voyage et navigation faict par les Espaignolz és Isles de Mollucques, Paris, Simon de Colines, ca 1526.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
387 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
“década”, y la representación de la carnicería humana a la cual da lugar, reducen este pueblo a la característica espantosa que lo cuaja en una figura mítica. El fantasma caníbal, amplificado por la fortuna editorial de Pedro Martír, particularmente en lengua latina, eclipsa así la realidad del pueblo Caribe752: a partir de 1526 Antoine Fabre impone la etiqueta Canibale a otros pueblos antropófagos y la grafía Caribs, la más cercana a la fuente, no será repetida. Como si la leyenda “descaribeara” a los Caníbales, como si la competencia de Canibales echara Caribs al olvido…
2 De hecho, hay que esperar casi un cuarto de siglo para que la palabra reaparezca en francés, bajo la pluma del traductor Jean Poleur, un flamenco de Lieja que se había puesto al servicio de la monarquía. Ahora la forma es Caribe, calcada del español − porque el traductor es muy preciso. Su versión de la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo753 entrega cinco datos que relevamos aquí por importancia decreciente. La primera característica de este pueblo es lanzar flechas envenenadas: son “Indios sagitarios” repite el texto754. Su veneno, cuya fabricación es expuesta detalladamente, es absolutamente temible:
…mojan y envenenan sus flechas de una hierba tan pestífera, que la herida es incurable, y sin remedio: de modo que aquellos que son heridos, mueren como dé rabia, y agitándose mucho, se muerden las manos y otras partes del cuerpo, y son como locos por el gran dolor que sienten.755
Esta imagen de arqueros horrorosos, en el segundo plano en el texto precedente, es la que valorará también el “Drake Manuscript”756, a principios de los años 1590. Rasgo correlacionado, este pueblo aterroriza a los otros por sus razias757, y el miedo que inspira dejará rastros duraderos en la memoria colectiva758. La segunda información importante es la localización de los Caribes: se confirma que se sitúa en las islas de las Antillas tanto como en la costa de la
752
Así, en su manuscrito ricamente ilustrado, el navegador y cartógrafo Guillaume Le Testu, que conoce sólo la palabra Caniballes, escribe, a propósito de Brasil: “Los hombres de esta región están desnudos, comiendo carne humana, y son muy malos…” (Cosmographie universelle, 1555, f° 47), y luego, a propósito del océano de los “Caniballes y Antillas”: “Todos los habitantes de esta tierra son salvajes, […] Los que viven hacia arriba cerca del ecuador son malignos y malos: comiendo carne humana” (ibid., f° 45). La colección de los Grandes viajes de Théodore de Bry, a partir de los años 1590, hará triunfar el espectáculo antropofágico. 753
La Histoire naturelle et generalle des Indes, Paris, Michel de Vascosan, 1555 et 1556, presenta los diez primeros de los diecinueve libros del original, publicado a Toledo en 1526 y a Sevilla en 1535 y 1547. 754
F° 20, 33 v°, 36, 38, 101 v°. 755
F° 127-127 v° y 20. 756
Pierpont Morgan Library, MA 3900; ver el “Hinde de S. Matre” (= de Santa Marta): http://www.themorgan.org/collections/images/litmanu/drake/images/ma3900_086v-087r.jpg. 757
F° 36, 37 v° y 38. 758
Un verso de Du Bartas evoca “De los caribes crueles la provincia sangrienta” en La Sepmaine, Paris, Jean Février, 1578, f° 174 v°). Pero mucho más tarde, Humboldt verá en el Orinoco un pez semejante a la piraña, nombrado “caribe” o “caribito”, “porque ningún otro pez es más ávido de sangre” Viaje a las regiones equinocciales, París, F. Schoell, 1814-1820, p. 224.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
388 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Tierra firme. Es una zona extensa, correspondiendo al espacio caribeño moderno. Si no es nada sorprendente, es importante recordarlo, porque este asunto reserva algunas sorpresas. Luego se distingue un rasgo secundario, que es la antropofagia. Observemos el carácter accidental de esta notación. El autor afirma la realidad de la antropofagia “de la cual usan ordinariamente los Indios Caribes”, conducta que según él justifica su aniquilación759. Sin embargo, la antropofagia es presentada como un fenómeno que, según enseña la historiografía, se observa en tiempos y lugares diversos. Y si su existencia es subrayada, es particularmente en referencia a Isidoro de Sevilla, que dudaba de su realidad entre los Tracios760. La reducción de este carácter asombroso a un rasgo secundario, compartido por varios pueblos, y que por consiguiente no es la causa principal del espanto que inspira este pueblo, es un hecho digno de atención. Por otro lado, gracias a la riqueza del original, más denso que el texto de Pedro Martír, la traducción de Jean Poleur abastece de múltiples detalles etnográficos, una nebulosa de informaciones sobre las cuales no tendremos que volver porque son comunes − más allá de los Caribes − y no dan lugar a debate: entrega una descripción de los Caribes, subraya la utilidad de “sus Diraguas [sic] o canoas, con las cuales ellos navegan”, o de los ornamentos que sacan de la caña761. Finalmente, esta obra expone una nueva etimología: son “nombrados Caribes, que vale tanto a decir en lenguaje indio como valerosos e intrépidos”762; este origen aflora a veces inconscientemente en el enunciado, como en este folio 44 v°: “todo lo que Bastidas descubrió […] pertenece a los indios sagitarios, y a los más fuertes de la tierra firme”, donde la aparición del nombre “Caribana” en este contexto no suscita ningún comentario. He aquí una definición bastante precisa, que se distingue de la precedente por la interpretación de la antropofagia y la etimología del nombre. La fidelidad del traductor permitiría establecer una identificación firme del pueblo Caribe. 3 Aquí interviene André Thevet que, simplemente por razones cronológicas, no tiene conocimiento del texto precedente. Sus Singularitez de la France antarctique, publicadas en 1557 y 1558, gozarán de una influencia considerable, inclusive a través de sus traducciones en italiano y en inglés. Esta obra nos transporta muy lejos del Caribe, en la bahía de Guanabara donde Thevet hizo su viaje, y podríamos asombrarnos que este texto pueda concernirnos. Sin embargo, aparece la palabra Charaïbes. No designa un pueblo, sino una categoría de seres con un estatuto indeciso. Puede tratarse de un gran profeta, que habría enseñado a los hombres el uso de la batata dulce, así como la manera de producir fuego por fricción o la necesidad de cortar las patas del
759
F° 99. 760
F° 75. 761
F° 39-39 v°, luego f° 36 y 134 v°. 762
F° 20.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
389 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
venado763. Pero en otro pasaje, el mismo personaje es presentado como un dios fundador764. De allí, el enunciado ambiguo: “ellos los estimaban como profetas, y los honraban como dioses”765. Una tercera ocurrencia refiere a magos curanderos − y ocasionalmente envenenadores766. A la duda sobre el estatuto exacto de este o estos Charaïbe(s), Thevet añade una confusión entre Charaïbe y Pagé, que según los casos parecen sinónimos, o bien aislados y distintos767. No obstante, las Singularitez también hacen reaparecer la palabra Caribe, para designar a los habitantes de las islas y de la costa septentrional del continente, en su capítulo LXI, en el cual se oye el eco de Pedro Martír:
Esta canalla come ordinariamente carne humana, como haríamos con el carnero, y se complacen aun más en eso. Y sea seguro que es difícil quitarles un hombre de las manos cuando lo tienen, por el apetito que sienten de comerlo, como leones atracadores.768
La cuestión de la antropofagia está despedida aquí en algunas líneas implacables, mientras que la antropofagia tupí se ve dedicar la totalidad del capítulo XL. La de los Caribe está representada como una forma de crueldad deshumanizadora, y no nos asombramos que Thevet prefiera entonces la denominación Canibales. Ellos son un arquetipo de la antropofagia, no considerada en su esencia, ni en su dimensión ritual, sino como signo de la extrema barbarie, que reduce a sus actores a la bestialidad. Es por eso que, en este contexto, Thevet repite la palabra de Pedro Martír, consagrada por su fortuna mítica, mientras que para los pueblos antiguos habla de “Antropófagos” o usa de la perífrasis traductora “comen carne humana”: si África pudo ser una terra incognita ubi sunt leones, América es para los modernos la tierra que, a través de los Caníbales, pone a prueba la frontera entre humanidad y animalidad. Verdadero desdoblamiento: como pueblo particular, son Caribes; arquetipos de la antropofagia, se nombran, según la tradición más pura, Canibales.
763
Sucesivamente f° 47, 52 v°, 101 v° y 95 v°. 764
F° 102; ladillo: “Origen de los salvajes”. 765
F° 53 v°. 766
F° 65 v°-66. 767
La confusión es implícita en el capítulo dedicado a las enfermedades (f° 88 v°). En otro pasaje los pagés son asimilados a los profetas y el ladillo indica: “Pagés, o Charaïbes” (f° 65 v°). La misma confusión se produce en el relato de Hans Staden. Este alemán, que escapó por los pelos del sacrificio antropófago, hizo un relato de gran éxito, Wahrhaftige Historia unnd Beschreibung einer Landtschafft der wilden, nacketen, grimmigen Menschfresser Leuthen Frankfurt, W. Han, 1556; asimila también a profetas y pagés v. Nus féroces et anthropophages, Paris, Métailié, 2005, p. 194. ¿Esta confusión no se encontraría sólo en la mente de los visitadores europeos, sino que sería efectivamente activa en esta sociedad tupí en crisis? 768
F° 119 v°. La glotonería siendo un tema obligado del discurso antropofágico, se debe notar que Thevet prefiere insistir sobre el motivo de la venganza, dedicando todo su capítulo XLI al carácter “maravillosamente vindicativo” de este pueblo. Será confirmado por Jean de Léry Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil, 1578, éd. Frank Lestringant, Paris, Livre de Poche, 1994, p. 365-366 y Chauveton, Urbain, Histoire nouvelle du Nouveau Monde, Genève, Eustache Vignon, 1579, p. 259, que refutan expresamente la glotonería, y luego Montaigne, que excluye el móvil alimentario (Essais, I, 31, “Des Cannibales”, ed. Villey-Saulnier, Paris, PUF, 1965, p. 209).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
390 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
De todas formas, el encuentro de las palabras Charaïbe y Caribe es una ilusión. Charaïbe proviene de “karai”769, que designa a los profetas tupí. Podemos imaginar la transcripción aproximada de un enunciado oral − sabemos, por lo menos desde Cristóbal Colón, la importancia de estos accidentes lingüísticos −, eventualmente corregida por los redactores de las Singularitez, que pueden conocer la palabra Caribe en español o gracias al texto de Jean Poleur; porque, encamado al día siguiente de su llegada y durante las diez semanas de su estancia brasileña, Thevet es sólo un colector de informaciones y el que firma el libro, redactado por otros770. ¿Que vendrían a hacer los Caribes en la bahía de Río, fin del viaje y objeto principal del relato? El capítulo que se les dedica, en posición secundaria, se limita a una acumulación de rasgos etnográficos sin originalidad − el único hecho notable siendo que las flechas envenenadas desaparecen en provecho de la honda. Además, cuando evoca América en su conjunto, Thevet elude el tema771. Actitud lógica, si se considera que las Singularitez tienen como objeto la expedición a Brasil, y que no son sino una selección en un corpus mucho más amplio, prometido a alimentar obras futuras772. La cosa pues, está entendida: Charaïbes y Caribes no tienen nada que hacer juntos y esta discusión queda sin objeto. Por lo menos si el asunto se parará allí. Porque esta aproximación arriesgada, además de algunos ecos episódicos773, tendrá consecuencias mayores, comenzando con la Cosmographie del mismo Thevet en 1575. Esta confusión hasta conocerá una fortuna duradera, todavía sensible por ejemplo en la Histoire et description du Brésil de Ferdinand Denis. En sus esfuerzos por aclarar la cuestión, éste apela a la mejor autoridad, para perpetuar no sólo la identificación entre pagés y “karai”, sino también, implícitamente, la convergencia entre tupí y Cannibales774. Y a lo largo de la obra es reconducida
769
La etnología estudió abundantemente este fenómeno, de Métraux, Alfred, Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud, Paris, Gallimard, 1993 a Clastres, Hélène, La terre sans mal. Le prophétisme tupi-guarani, Paris, Seuil, 1975 e Combès, Isabelle, La tragédie cannibale chez les anciens Tupi-Guarani, Paris, PUF, 1992. La palabra “karai” sigue siendo vivaz, ver Capucine Boidin: “Du Gran Líder Stroessner (1954-1989) au Karai Tendota Nicanor Duarte (2003-2006)”, Mots. Les Langages du politique, n° 85, nov. 2007, p. 15. 770
Frank Lestringant llega a decir que Thevet publica bajo su nombre “la fruta de una investigación colectiva y anónima a la cual, por su enfermedad prolongada, casi no tuvo ninguna parte” Les Singularités de la France antarctique, La Découverte/Maspéro, 1983, p. 19. La publicación hasta da lugar a un juicio con el escribano (v. Frank Lestringant, André Thevet, cosmographe des derniers Valois, Genève, Droz, 1991, p. 100-104). 771
“De declarar particularmente todos los lugares de un río al otro, como Curtane, Caribes, cercano al río dulce, y de Real, agregando su situación, y otros, me abstendré de hacerlo por ahora.” (f° 129). 772
Ver la introducción de Frank Lestringant a su edición de Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil, op. cit., p. 32. 773
Así, en la Guerre des masles contre les femelles de Nicolas de Cholières (1588), es en una historia tupí que aparece la palabra, así como su adjetivo derivado “caraïbesque” (II° diálogo). En cambio, utiliza los adjetivos “caribesques” y “cannibalesques” a propósito de los “Caribes de Caribana” (Les Neuf Matinées, Paris, Jean Richer, 1585, 1
e Matinée, éd. Tricotel et Jouaust,
Paris, 1879, p. 20). 774
“Entre los Tupinambas, el culto de Dios y de los genios parece haber sido confiado más especialmente a una clase de hombres designados bajo los nombres de Pagès y de Caraïbe: eran a la vez los adivinadores y los médicos de estos pueblos, sus videntes, sus profetas. Hay
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
391 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
la transcripción de “karai” en Caraïbe, cuando Caraïbe está a esta fecha bien reconocida en su sentido actual. Es sin duda porque el volumen que seguirá en la misma colección geográfica utilizará el sintagma Caribes ou Caraïbes para designar a los habitantes de la costa colombiana775: el término juiciosamente calcado del español para corregir la denominación más usual en francés, pero también la más confusa.
4 Revolviendo la cronología editorial, viene el momento, por razones cuya evidencia se impondrá, de considerar l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil de Jean de Léry776, cuya influencia se ejerce a través de múltiples ediciones hasta principios del siglo XVII. Aunque adversarios, Léry y Thevet tienen el punto común de haber, principalmente por motivos religiosos777, permanecido en Brasil durante la expedición de Villegagnon (1555-1560) y su escrito testimonial se concentra sobre una unidad geográfica limitada, la bahía de Guanabara y sus alrededores. Dos características esenciales oponen sin embargo al católico y al protestante: el primero, inmovilizado por la enfermedad, recogió testimonios, además por lo esencial puestos en forma por otros, mientras que Jean de Léry ha vivido lo que cuenta y redacta personalmente su testimonio; luego, si las Singularitez son editadas al regreso a Francia, Léry publica veinte años después de los acontecimientos, en réplica a las acusaciones contra los calvinistas proferidas por Thevet en su Cosmographie universelle de 1575778. Resulta de eso un capítulo que cuenta para la historia de los Caraïbes, el capítulo XVI, el único donde aparece la palabra − esta concentración de la información siendo en sí significativa. Léry aporta una aclaración a la definición dada por Thevet. Este término designa según él
falsos profetas… que van y vienen por las aldeas… y les hacen creer que comunicándose con los espíritus, no solo pueden por este medio dar fuerza a quien les parece para vencer a los enemigos en la guerra, sino también que ellos hacen crecer las raíces gruesas y las frutas…779
Léry describe una asamblea de Toüoupinambaoults que presenció, lleno de pavor, reproduce por onomatopeyas los cantos rituales y describe los bailes, el adorno del chamán, el uso del tabaco, el fervor con el cual los indios reciben a los Caraibes y el contenido de sus discursos, traducidos por un intérprete. No hay pues ninguna ambigüedad: se trata bien de estos profetas tupí “mentirosos
mejor, y como lo subraya muy bien el Sr. de Humboldt, el nombre de Caraïbe parece indicar que en estos pueblos salvajes una nación privilegiada […] cumplía el oficio de adivinadores en los pueblos de la vecindad.”, in L’univers : histoire et description de tous les peuples, Paris, F. Didot frères, 1839, p. 19 ; un intento de explicación del mismo género confirma la confusión (nota de la pagina 222). 775
César Famin, Colombie et Guyanes, p. 9 et 18. 776
Genève, Antoine Chuppin, 1578; editado seis veces hasta 1611. 777
Sobre esta dimensión esencial de las empresas coloniales francesas, ver particularmente Frank Lestringant, Le Huguenot et le Sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale en France au temps des guerres de religion (1555-1589) Paris, Aux Amateurs de Livres, 1990, y, en este caso preciso, André Thevet, cosmographe des derniers Valois, op. cit., p. 236-245. 778
F° 908 v°-909. En su Cosmographie universelle, Belleforest imputa también a los calvinistas el fracaso de la Francia Antárctica (columna 2047). 779
Ibid. p. 396.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
392 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
y engañosos” que el autor se dedica a denunciar780. Sin duda no descontento por corregir una equivocación de su rival, dedica su capítulo XIX a las enfermedades, mostrando “una forma de estafadores que entre ellos tienen nombre de Pagés, es decir barberos o médicos (otro que los Caraibes de quienes he hablado, a propósito de su religión)”781 − conforme a las enseñanzas de la etnología moderna. Se observa por otro lado un hecho que, lo veremos, será discutido: la impermeabilidad entre el papel de los Caraibes y la cuestión antropófaga. Ambos se encuentran donde los Toüoupinambaoults, expresando su miserable salvajismo, que combina creencias diabólicas y antropofagia y justifica que se les cualifique de “pobres brasileños”. Pero no existe entre ambas prácticas ningún contacto visible en la Histoire d’un voyage, que dedica a la antropofagia un capítulo separado (XV). Algunos años más tarde, otro protestante, un traductor esta vez, Urbain Chauveton, vendrá a confirmar estos logros. Su Histoire nouvelle du Nouveau Monde registra los datos ahora establecidos. Pero resuelve la duda etimológica − sobre la cual ni Thevet ni Léry evidentemente tuvieron que pronunciarse −, distinguiendo la etimología de la valentía y el origen geográfico de Caribana782. Mantiene la doble denominación Caribes / Canibales, así como los rasgos de este pueblo sagitario y antropófago, motivo de su reducción a la esclavitud783. Confirma la distinción entre Caribe y “karai”784, fundándose, naturalmente, sobre la mejor autoridad para él: “Caraibe es otra cosa. Porque es el nombre de sacerdotes o falsos profetas del Brasil. Hist. Ameriq. Chap. 16”785. La lección de Léry ha sido eficiente, aquí. Y sin embargo, a pesar de su esfuerzo de distinción entre pagé y “karai”, la confusión permanecerá en otro lugar hasta una fecha tardía786. Pero, si Léry aclara mucho la cuestión, contribuye por otra parte a enredarla, escribiendo Caraibe. El par de palabras utilizado por Thevet tenía por lo menos la ventaja de la distinción gráfica; se atenúa aquí en provecho de un término modernizado pero más engañoso, ya que estos Caraibes se acercan gráficamente a los Caribes, con los cuales no tienen que ver más que los Charaïbes de Thevet.
780
Ibid. p. 412. 781
Ibid. p. 468. 782
Genève, Eustache Vignon, 1579, p. 6-7. El original, La Historia del Mondo Nuovo de Girolamo Benzoni fue publicada a Venecia en 1565. 783
Ibid. p. 191, 422 y 428-429. 784
Ibid. p. 291 y 310. 785
Ibid. p. 6-7; hace referencia aquí al capítulo de Léry. La distinción está repetida p. 19, 291 y 310. 786
En el manuscrito que deja a su muerte, Thevet persiste por supuesto, hablando de “pagés, y Caraibes” (Histoire… de deux voyages, f° 47 v°, ed. Jean-Claude Laborie y Frank Lestringant, Genève, Droz, 2006, p. 160). Pero mucho más tarde, en Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitans de ce royaume d’Hippolyte Taunay y Ferdinand Denis, la única ocurrencia de la palabra en los seis tomos es “payes o caraïbes” » Paris, Nepveu, 1822, t. I, p. 214); ver tambien la p. 222 de la Histoire et description du Brésil, citada en la nota 35.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
393 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
5 Después de las Singularitez de 1558, una nueva aparición de la palabra se produjo mientras tanto en 1568, en la obra de Martin Fumée, traductor de la Histoire generalle des Indes occidentales de López de Gómara787. Este texto aporta con relación a Jean Poleur una inflexión sensible: la prioridad es devuelta a la antropofagia788. El sema “flechas envenenadas” se reduce a un rasgo accidental, que no aparece más que a propósito de Boriquén y de Guadalupe789. ¿Hay que ver allí un efecto de la contradicción evidente entre el uso de este tipo de armas y la valentía excepcional atribuida a este pueblo? En todo caso la antropofagia recobra la prioridad que le daba el texto inicial. Pero hay que notar que no suscita alguna descripción desarrollada que inspire el pavor. Por otra parte, esta obra vuelve sobre dos informaciones capitales: el origen de este pueblo, ahora circunscrito790, y el de su nombre, que sería bien Caribana791. Desgraciadamente un indicio viene a doblar esta primera solución con otra, conforme con lo que decía Jean Poleur:
Los llamamos Caribes, a causa de la Provincia de Caribana porque son valientes e intrépidos, y responden bien a su nombre: y porque eran inhumanos, crueles, sodomitas, e idólatras, fueron puestos en presa, para hacerlos esclavos, o para matar y masacrarlos, si ellos no querían renunciar a sus abominables pecados, para tomar la amistad de los Españoles, y hacerse bautizar en la fe de Jesús Cristo.792
¿El nombre de este pueblo viene de Caribana o de una palabra que significa originalmente su valentía? La doble causalidad no permite resolverlo, y veremos que la cuestión reaparecerá más tarde. Así, Martin Fumée aporta sólo una estabilidad muy relativa a la noción de Caraïbes. Dos cosas son ciertas por lo menos: — no más que Jean Poleur, Martin Fumée emplea la palabra canibale, sin embargo bien aclimatada desde la traducción de Pedro Martír. Observemos aquí que, en las pocas obras donde aparece una de las formas de Caraïbe, el uso de su doblón Canibale es muy escaso. — al punto donde hemos llegado, Caribes, empleado continuamente por los traductores del español, compite con Charaïbes hecho Caraibes, característico de los visitadores de Brasil, más o menos precisamente entendido, y estamos pues en presencia de dos vocablos tan extranjeros uno al otro que peligrosamente paronímicos.
787
Paris, Michel Sonnius, 1565 (cito la edición de Michel Sonnius, 1584). La obra ha sido editada por lo menos seis veces hasta 1608. La Historia general de las Indias fue publicada en 1552, editada de nuevo varias veces hasta 1555, y traducida en italiano e inglés, y de nuevo en francés en 1588. 788
El tema “comer hombres” está repetido f° 22 v°, 30 y 207 v°. Indicio interesante: una frase hablando de cocodrilos “que comen hombres” (f° 204), está indexada por el editor a “Caribes belliqueux et cruels”, con las otras ocurrencias de antropofagia. 789
F° 55 v°-56 y 57. 790
“…ellos son naturales de una isla nombrada Aiay, que hoy en día se llama Santa Cruz…” (hoy Saint Croix, en las Islas Virgenes de los Estados unidos) (f° 30). 791
“…de donde sacan su nombre los Caribes.” (f° 15). 792
F° 207 v°.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
394 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
6 En 1575, la Cosmographie universelle de André Thevet, apuntando a una descripción general del mundo, pone de nuevo a los Caraïbes en escena, en dos libros consecutivos. En primer lugar, vuelve el personaje del “karai” en todo el libro XXI, dedicado a Brasil. Éste dispensa en abundancia un material etnográfico nuevo con relación a las Singularitez − aunque probablemente cosechado desde esta época – y los capítulos V a VIII, muy ricos, exponen las creencias de los tupí. A lo largo se mantiene también la confusión entre “karai”, de ahora en adelante escrito Caraibe, y Pagé. Una lectura atenta revela que ella proviene no sólo de la ausencia de léxico clasificatorio, sino también del hecho que las realidades americanas escapan de las categorías europeas: a la falta de método etnográfico se añade pues una dificultad conceptual, que se podría también llamar un problema de traducción793. La Cosmographie universelle introduce además una novedad, que no contribuye a aclarar la cuestión. Consiste en establecer, en el discurso del preso destinado al sacrificio, una interferencia entre profetismo y antropofagia794, considerados separadamente por Léry:
Somos (dicen ellos en su habla) valientes, y hemos comido sus parientes: también les comeremos y tendremos a sus mujeres y niños, y les reduciremos a tal pobreza, como nos profetizaron nuestros Caraibes […], que habrá más piedad en verlos, que jamás ha habido en el mundo.795
En la misma situación, ni Léry ni Hans Staden ni Montaigne operan esta aproximación796, que parece ser un hápax en el corpus. El segundo interés mayor de la obra es, en el libro que sigue inmediatamente, la aparición, esta vez a plena luz, del pueblo nombrado alternativamente Canibales, Caribes, Carybes o Caraibes. En su trabajo de compilación de fuentes, Thevet repite informaciones ya encontradas: el carácter de pueblo sagitario797 y saqueador798, retenido por sus predecesores; la etimología toponímica799 sugerida por Antoine Fabre y Martin Fumée, al contrario de Jean Poleur; la localización en lo que comprendemos actualmente como el espacio caribeño. No obstante, añade una explicación que siembra la confusión:
793
Que se nota, por ejemplo, a propósito de las creencias de los tupí, f° 914. 794
Profetismo y antropofagia ritual tienen relaciones muy complejas, que aclara Isabelle Combès: “‘Dicen que por ser ligero’: cannibales, guerriers et prophètes chez les anciens Tupi-Guarani”, Journal de la Société des Américanistes, 1987, t. 73, p. 93-106. 795
F° 943-943 v°. La versión dada en las Singularitez no hacía aparecer esta confusión (f° 76, ed. cit., p. 87), y tampoco lo hará la Histoire… de deux voyages… (f° 58, ed. cit., p. 178). 796
Jean de Léry, Histoire d’un voyage…, ed. cit., p. 356-357 ; Montaigne, Essais, I, 31, ed. cit., p. 212 ; Hans Staden, Nus féroces et anthropophages, trad. cit., p. 200. 797
F° 954 y 959. 798
F° 957 v° y 962. 799
F° 957.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
395 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
La reputación de los Canibales es tal en todos estos países, y sobre todo desde el río Marañón hasta el de la Plata, que nuestros salvajes Margageaz, Toupinambaux, y Toupinanquins, para pretenderse valientes, dicen que salen de los Canibales, contando que después de este gran diluvio […], como varios huyeron por las montañas de los Canibales […], se casaron allí y volvieron a su país con sus esposas y sus hijos […], razón por la cual son valientes…800
Así, ambas nociones siguen existiendo separadamente en dos capítulos consecutivos, pero los parónimos tienden aun más el uno hacia el otro: después de la disolución de los Charaïbes de las Singularitez en los Caraibes, éstos se identifican gráficamente con los Caribes en la mayoría de los casos. Además, aunque el equivalente Canibales permita en el contexto introducir una distinción, un doble punto de contacto − entre el “karai” y la antropofagia, entre los tupí y los Caribes – introduce una sinonimia parcial.
7 En su severa rivalidad con Thevet801, François de Belleforest publica algunos meses antes su propia Cosmographie universelle, y su visión del Caribe no es esencialmente diferente:
…(según el testimonio de Pedro Martír) toman su fuente en una provincia llamada antiguamente Urava, y ahora Cartagena, un poco arriba de Perú, que se llama también Caribana, y por eso a los pueblos que habitan allí se les dice Caribes, y Canibales, los más crueles de todos los hombres, que desde entonces se regaron por las islas y por el continente, del país de Paria hasta el cabo de San Agustín: porque son tan valientes y audaces, que cuatro de ellos vencerían quince de cualquier otro pueblo de las Indias occidentales. Por este motivo dice don Gonzalo de Oviedo en su historia de las Indias, que por su valentía sola estos hombres fueron llamados Caribes: porque esta palabra Caribi en la lengua india de occidente vale como decir osado, valiente y valeroso, y sigue diciendo que son arqueros, usando flechas, y flechas tan envenenadas y mortales que casi no hay remedio para salvar los que reciben tales flechas, los cuales así heridos, mueren de rabia, y se atormentan como locos, mordiendo sus propias manos y destrozando su propia carne, tan violento es el dolor que sienten por el veneno que corre y se riega por todo el cuerpo, hasta las partes más nobles.802
La etimología es vacilante: ¿el nombre proviene del origen de este pueblo o de su carácter? Su calidad de compilador impide a Belleforest resolverlo. Pero confirma los datos fundamentales: Caribes y Cannibales son un mismo pueblo803; son infinitamente temibles por sus flechas envenenadas y, sin que ninguna prioridad aparezca de ahora en adelante entre estos dos rasgos, son antropófagos804. Pero la Cosmographie universelle, contrariamente a la Histoire universelle du monde del mismo autor, no insiste mucho sobre el mito de “la
800
F° 954. 801
Ver Simonin, Michel, Vivre de sa plume au XVIe siècle, Genève, Droz, 1992, p. 180-186, y
Frank Lestringant, André Thevet, cosmographe des derniers Valois, p. 189-228. 802
Columnas 2070 y 2071. 803
Columnas 2036, 2048, 2060-2061 y 2062. 804
Columnas 2036, 2048, 2077, 2078, 2084 y 2225.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
396 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
más bestial y cruel nación que viva hoy en día sobre la tierra”805. Además, como no trata detalladamente las creencias de los Brasileños , Belleforest se ahorra también la confusión entre Caribes y Pagés, aunque conozca esta palabra806; no puede leer Léry, publicado tres años más tarde – de todas formas ¿habría solicitado a este adversario religioso? − ni considera el testimonio de las Singularitez de su enemigo Thevet. Anotemos sin embargo un aporte de Belleforest: bajo reserva de confirmación, es el creador del adjetivo Caribeen807. Pero hay que detenerse sobre un dato común de ambas Cosmographies, que podría pasar desapercibido. Extendiendo a los Brésiliens el terror que inspira el pueblo al que la tradición española situaba sin ambigüedad en las islas y sobre la costa norte de la actual Colombia, Belleforest engloba en una única esfera geográfica y etnológica Caribe y Brasil; de hecho, la parte del capítulo IV, donde trata de las costumbres de los indios instalados alrededor del Marañón, lleva el titulillo “Del país de Brasil, y pueblo Caníbal”. Volviendo a Thevet, vemos que, criticando a los Españoles por la extensión excesiva que dan a este nombre, desplaza la región caníbal hacia el este, al límite oriental del actual Caribe, excluyendo explícitamente las grandes Antillas808: su Caribe comprende la costa que va hasta el Nordeste brasileño y las islas vecinas, lo que corresponde a ignorar el mediterráneo caribeño809 en provecho del alta mar atlántico, y sobre todo a fundir dos zonas necesariamente distintas entre los traductores del español y los viajeros a Brasil. Si parece establecido que migraciones sucesivas llevaron al pueblo Caribe a ocupar regiones de la Guayana y del Orinoco810, el descentramiento de su representación y su asimilación a los Brasileños constituyen evidentemente un hecho considerable.
8 Hay que esperar casi cuatro decenios para que la cuestión interese de nuevo a autores franceses. Este intervalo se explica por el desencadenamiento de las guerras civiles, que la expedición a Brasil tenía justamente como objeto de evitar, conflicto que asola al país durante el último cuarto del siglo y requiere toda la atención.
805
L’Histoire universelle du monde, Paris, Gervais Mallot, 1570, f° 292 v°-293. 806
Los Caribes son para él unos “ministros o sacerdotes” – extrañamente, lo dice a propósito de los Incas (col. 2054). 807
Columna 2103. Según el Dictionnaire de l’Académie française, está tomado del inglés en el siglo XX (http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire-la-9e-edition/addenda consultado el 22 de marzo de 2013). Unos decenios más tarde, aparece el “pais Carribain” en el « Extrait et tres-fidele rapport de six paires de lettres des Reverens Pères Claude d’Abbeville et P. Arsene », in Discours et congratulations à la France…, Paris, Denis Langloys, 1613, p. 21. 808
Cosmographie universelle, ed. cit., f° 956 v°; el capítulo 3 del libro XXII, titulado “De los ríos de Marañón y Orellana, e islas que están en ellos” (f° 957 v°) pone en escena a los Caraïbes; y el retrato de Vespucci confirmará que el cabo de los Caníbales se encuentra en las cercanías del río Amazonas (Les Vrais Pourtraits et Vies des hommes illustres, Paris, Veuve Kervert et Guillaume Chaudière, 1584, f° 526 v°). 809
Este espacio desaparece por ejemplo cuando Thevet describe la curva de la parte septentrional del continente como la de una “trompa de cazador” (f° 953 v°). 810
Se puede ver la complejidad del problema leyendo André Delpuech, “Migrations amérindiennes dans l’archipel caribéen”, Archéopages, archéologie et société, n° 18, janvier 2007, p. 38-43. Ver también Les Indiens des Petites Antilles. Des premiers peuplements aux colonisations européennes, Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale, n° 5, Paris, L’Harmattan, 2011. El simposio “À la recherche du Caraïbe perdu”, Universidad de Reims, 2012, traerá luces suplementarias.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
397 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Fuera de las reediciones de Martin Fumée y Jean de Léry, y algunas intervenciones puntuales811, no vemos más a los Caraïbes, ausentes de la traducción por Robert Regnault de la Histoire naturelle et moralle des Indes, tant Orientalles qu’Occidentalles de José de Acosta812, que se concentra en el Perú y sobre todo en México. Fuera de la traducción de Urbain Chauveton en 1579, la única excepción parece ser, en la misma tradición protestante, Les Trois mondes de La Popelinière que repite la etimología de la valentía, la equivalencia Caribes / Canibales, los temas de las flechas envenenadas y de la antropofagia y, siguiendo a Léry, trata separadamente de los “falsos profetas y estafadores llamados caraibes” 813. Pero una nueva aventura colonial, apuntando esta vez al Marañón, aporta, al principio del siglo XVII814, un nuevo episodio. El misionero capuchino Claude d’Abbeville, actor importante del intento de establecimiento de una France équinoxiale, proporciona un testimonio asombroso. Para designar a los indígenas, habla de Maragnans y Topinamba, pero también utiliza los términos Canibales y “antropófagos” yuxtapuestos, luego coordinados815. Pero es el “karai” que vuelve de repente a la delantera de la escena. Como, explica el padre, los indígenas acogen con entusiasmo a los misioneros y la conversión, les dan el nombre de sus antiguos profetas: “…nos llaman los grandes profetas de Dios y de Ioupan, y en su lengua ‘matyrata pays Carraybias’.”816. En nombre de esta calidad de profetas, la palabra ahora está puesta en la boca de los indígenas y les sirve, por extensión, para designar a los franceses: cuando los marineros más expertos creen equivocadamente ver tierra, los indígenas se burlan de ellos, diciendo: “‘Caraybes Ossapoukay Teigné terre terre Evac con Assoupigné’, es decir estos franceses gritan ¡tierra!, ¡tierra!, y no es la tierra, sino solo el cielo negro”817. En cuanto a la palabra Pagé, está interpretada correctamente, como por Léry, con el equivalente “barbero”818. El padre Yves d’Évreux, compañero de Claude d’Abbeville, confirma este vocabulario, hablando por un lado de Canibaliers, por otro lado de Pagis / Pagys819, y reconduciendo el sentido de franceses o Cristianos para la palabra Karaibe, Karaybe, Caraybe, Karaïbe o Caraibe820. Este sentido particular es tan
811
En 1584, en el retrato de Amérigo Vespucci (ver nota 69); en 1585 y 1588 en las obras de Nicolas de Cholières (ver nota 34). 812
Paris, Marc Orry, 1598. 813
Paris, Pierre L’Huillier, 1582, libro II, p. 1, 236, 274, 286, luego libro III, p. 370. 814
Ver Daher, Andrea, Les Singularités de la France Equinoxiale. Histoire de la mission des pères capucins au Brésil 1612-1615, Paris, Champion, 2002. 815
Histoire de la mission des Pères capucins en l’isle de Maragnan et terres circonvoisines, Paris, François Huby, 1614, f° 112 v°, 113, 113 v°, 127 v°, 147, 316 y 372. 816
L’arrivée des Peres Capucins en l’Inde nouvelle, appellée Maraguon…, Paris, Abraham Le Fèvre, 1612, p. 8. 817
Histoire de la mission…, ed. cit., f° 311 v°-312. 818
Ibid., f° 325-327 v°. 819
Suite de l’histoire des choses plus memorables advenues en Maragnan és années 1613 et 1614, Paris, François Huby, 1615; en la edición Franck (Voyage dans le Nord du Brésil…, Leipzig-Paris, A. Franck, 1864), p. 31, 32, 34, 104, 285, 289, 300, 306, 309, 316, 328, 330, 332, 344, 348, etc. 820
Los indígenas gritan: “‘¡Y Katou Karaibe!’, ¡como los franceses son buenos, y nuestros grandes amigos!”, p. 222 ; ver también p. 14, 218, 232, 248, 250, 262, 300, 305, 312, 323, 329, 337, 342, etc.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
398 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
fuerte que el misionero se lo apropia para hablar a los autóctonos de sí mismo y de sus compañeros821. Este revolcón semántico será menos asombroso si se recuerda una observación similar que hacía Thevet: descubriendo que los Europeos son hombres, sujetos a la enfermedad y a la muerte, los tupí “habían dejado de llamarles Charaïbes, es decir profetas, o semidioses, llamándolos, como por desprecio y oprobio, Mahire, que era el nombre de uno de sus antiguos profetas, que terminaron odiando y despreciando”822. En sus grafías diversas, la palabra Caribe, refiriendo aquí indudablemente al “karai”, se encuentra ahora en la boca de las poblaciones tupí que, a finales del siglo XVI, y luego en el primer decenio del siglo XVII, migraron hacia el norte823, y la extensión semántica precoz del doblete Cannibale hizo su obra, favoreciendo la confusión entre Caraïbes y tupí del Nordeste.
9 La continuación del siglo XVII produce una abundancia de obras que ponen en escena, de maneras diversas, a los Caraïbes. La traducción por el polígrafo holandés Caspar van Baerle de la Description des Indes Occidentales de Antonio de Herrera confirma los datos acostumbrados (equivalencia con los Cannibales, localización en las pequeñas Antillas, etimología de la valentía), poniendo el énfasis en la antropofagia. Podemos observar allí el mismo deslizamiento geográfico hacia el Nordeste; además, la equivalencia con los Cannibales conduce a atarlos con los pueblos Paez y Pijaos de la región de Neiva, donde aparecen “carnicerías públicas” de carne humana824. El volumen contiene además, desde su origen, la Description de l’Inde occidentale de Pedro Ordoñez de Ceballos, que introduce una asociación inédita, que no encontramos en otra parte, hablando de “Caribes, o Gimarrones” 825. En los decenios siguientes, acompañando una nueva ola colonial, que se dirige esta vez a las islas antillanas, se multiplican las fuentes francesas tanto impresas como manuscritas826. Muchas son de un interés mediocre para nosotros, o sea que, enfocadas sobre el fin de los viajes que son la colonización y la evangelización, no tienen ninguna sensibilidad etnológica, o sea que se limitan a repetir la vulgata
821
Ibid. p. 69. 822
Singularitez, éd. cit., f° 53 v°. La humanidad de los invasores está sometida en 1497 a un cruel experimento, destinado a comprobar su inmortalidad, relatado por Benzoni y luego Chauveton (éd. cit., p. 27). Urbain Chauveton evoca por su parte, con una ironía trágica, una transposición semántica diferente : los Cemis de Hispaniola profetizaron la llegada de unos enemigos temibles, que destruyeran sus dioses; “Varios de ellos pensaban que esto se debía entender de los Canibales, o Caribes (es decir de estos Arqueros salvajes de otras islas, que venían a hacer la guerra en sus pequeñas barcas) […] Pero les llegaron unos Canibales de otra parte, y de más lejos que creían: que cumplieron palabra por palabra el contenido de este oráculo.” (p. 64). 823
Según Métraux, Alfred, « Migrations historiques des Tupi-Guarani », en Journal de la Société des Américanistes, t. 19, 1927, p. 1-45. 824
Description des Indes Occidentales qu'on appelle aujourd’hui le Nouveau Monde (Amsterdam, Michel Colin, 1622), ver las p. 15, 19 et 154. El original fue publicado de 1601 a 1615 y traducido en latín y alemán. 825
P. 204. Este texto está extraído de su Viaje del mundo, Madrid, Luis Sánchez, 1614. 826
Ver Jacques de Dampierre, Essai sur les sources de l’histoire des Antilles françaises (1492-1664), Paris, Picard, 1904.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
399 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
caribeña que se construyó en el curso del siglo precedente827. Este corpus conduce sin embargo a concluir que, alrededor de los años 40 del siglo XVII, la palabra Caraïbe, con mínimas variantes gráficas, llega a estabilizarse en su sentido moderno. Sólo se nota una excepción, que perpetúa la herencia de la Cosmographie de Thevet: la suma redactada a partir de las memorias del navegador Vincent Le Blanc828, que evoca por separado a los Canibales des Antilles, y, a propósito de los Brasileños, donde los muestra en el sacrificio antropófago, los Prestres Caraibes ou pages829.
Una visión mucho más interesante aparece en 1658, en un libro prometido a un gran éxito, la Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique830, obra del pastor Charles de Rochefort, que efectuó varios viajes a las Antillas antes de establecerse en los Países Bajos. Los dos aspectos mayores de su contribución son el nombre y el origen de los Caraïbes, y la cuestión de la antropofagia. El nombre de este pueblo ocupa una parte importante de su reflexión. En primer lugar, intenta reanudar con una denominación según él original, y anterior a la invención de español “Caribe”:
Los antiguos y naturales habitantes de las Antillas son aquellos que se nombraron Cannibales, Antropofages, o Comedores de hombres: y que la mayoría de los autores que escribieron sobre ellos llaman Caribes: pero su nombre primitivo y originario, y que tiene más gravedad, es el de Caraïbes, como lo pronuncian ellos, tanto como los de su nación que se encuentran en la Tierra firme de América…831
Luego, ignorando el caribeen de Belleforest y el carribain de los misioneros, crea el adjetivo derivado Caraïbe832, desde su título que anuncia la añadidura de un “Vocabulario Caraïbe”833, el primero en la historia. Por fin, rechazando la
827
Así, la Relation de l’Establissement des François depuis l’an 1635 en l’isle de la Martinique de Jacques Bouton señala algunas características bien conocidas; sin embargo no habla de antropofagia, y emplea la palabra Caraïbes solo en los títulos de los dos cortos capítulos donde habla de ellos (Paris, Sébastien Cramoisy, 1640). Mejor documentada y más elocuente sobre las costumbres de los indígenas, y especialmente sobre la antropofagia, la Histoire générale des isles de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres dans l’Amerique de Jean-Baptiste du Tertre opta por la apelación Karaibes, pero sólo en el título de su capítulo (Paris, Jacques Langlois, 1654). 828
Les voyages fameux du Sieur Vincent Le Blanc marseillois, qu'il a faits, depuis l'âge de douze ans jusques à soixante, aux quatre parties du monde, Paris, Gervais Clousier, 1648; obra editada de nuevo en 1658 y 1664. 829
Sucesivamente f° 53, 142 y 139 v°-140. 830
Publicada en Rotterdam (Arnould Leers, 1658), está editada de nuevo en 1665, 1667 (falsificación lionesa), 1681 et 1716; está también traducida en neerlandés, inglés y alemán. Se le atribuye a veces erróneamente al jurista y lexicógrafo César de Rochefort, su contemporáneo. Ver Benoît Roux, “Le pasteur Charles de Rochefort et l’Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique”, in Les Petites Antilles : des premiers peuplements amérindiens aux débuts de la colonisation européenne, Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale, n° 5, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 175-216. 831
Ibid. p. 324. 832
A propósito de las Antillas: “Las llaman también islas Caraibes o Cannibales, del nombre de los pueblos que antiguamente las poseían todas” (p. 2). 833
Es la ocurrencia que nota el Trésor de la Langue Française Informatisé para el adjetivo (http://atilf.atilf.fr, consultado el 23 de marzo de 2013). El autor del vocabulario, el padre Raymond Breton, escribirá un Petit catéchisme, traduit du françois en la langue des Caraïbes Insulaires (Auxerre, Gilles Bouquet, 1664), un Dictionnaire Caraïbe-françois (id., 1665), un
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
400 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
hipótesis toponímica834, Rochefort discute largamente el origen de este nombre, con el fin de sostener su carácter autóctono. Primero parece descartar la hipótesis de la sustantivación de adjetivo: rechazando la idea que los Caraïbes hayan sido sometidos por los Arahuacos de la Tierra firme antes de rebelarse, refuta que la palabra significa “Rebeldes”. Pero en segundo lugar, sostiene que “se les da mucho gusto llamándoles Caraïbes, porque es un nombre que les parece glorioso, marcando su coraje y su valentía”; esta palabra significaría “un guerrero, un hombre valiente; dotado de una fuerza y de una habilidad especial en el manejo de las armas”835. Anotemos también que el “karai” hace una reaparición breve e inopinada, cuando Rochefort saca argumento de Jean de Léry para afirmar “que antes que los Españoles y Portugueses penetrasen a Brasil, se encontraban allí ciertos hombres más sutiles y más ingeniosos que otros, que los Brasileños llamaban Caraibes”836. El trabajo sobre el nombre es también una búsqueda de los orígenes, para los cuales Rochefort examina varias hipótesis antes de proponer una que no deja de asombrar. Después de haber afirmado que este pueblo es la primera nación autóctona837, descarta como origen al pueblo judío838, la región de Caribana, las grandes Antillas, la Guayana, y adopta la tesis de un viajero inglés políglota839, que por otro lado va a confirmar la formación del nombre por sustantivación. Los Caraïbes derivarían de un pueblo de América del Norte, los Cosachites, renombrado por los Appalachites Caraïbes, palabra que “significa en su lengua, Gente añadida, o sobrevenida súbitamente y de improviso, Extranjeros, u Hombres fuertes y valientes”840; en el transcurso de la historia, este pueblo habría emigrado a Florida, luego a las islas Lucaïas, y se habría instalado en la isla de Ayay (Santa Cruz)841. El otro asunto que llama la atención de Rochefort es evidentemente la antropofagia, a la cual dedica todo su capítulo XXI, reinterpretando el mito caníbal. Si reconoce la crueldad antropofágica como una forma de bestialidad842, añade:
Dictionnaire François-caraïbe (id., 1666) y une Grammaire caraïbe (id., 1667); ver Gaetano DeLeonibus, “Raymond Breton’s 1665 ‘Dictionaire caraïbe-françois’”, The French Review, vol. 80, n° 5, april 2007, p. 1044-1055. 834
“…esta opinión está fundada únicamente sobre lo coincidencia entre las palabras Caribana y Caribes, sin tener ningún otro motivo” (p. 327). 835
Sucesivamente p. 329 y 400-401. 836
Ibid. p. 325. 837
“…la primera que es originaria de allí, y que posee estas tierras desde un tiempo inmemorial, es la de los Caraibes, o Cannibales…” (p. 6), afirmación sostenida en el capítulo VII (p. 324). 838
Es una teoría que florece en la mitad del siglo XVII; ver Lynn Glaser, Indians or Jews?, Gilroy, California, 1973, y Richard H. Popkin, “The Rise and Fall of the Jewish Indian Theory”, in Menasseh ben Israel and his World, E. J. Brill, Leiden, 1989, p. 63-82. 839
Este hombre, que llama Bristock (p. 330), habría viajado en 1653; el texto muestra evidentemente que se trata de un testimonio oral, en el transcurso de una conversación; sin embargo, hasta el siglo siguiente, muchas obras geográficas en francés o inglés lo consideran como un testimonio escrito. 840
Ibid. p. 337. 841
Ibid. p. 331-350. 842
Ibid. p. 480.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
401 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
No quieren tampoco ser llamados Cannibales, aunque comen la carne de sus enemigos; lo que hacen para saciar su rabia y su venganza, y no por ningún gusto que encontraran allí, más delicioso que en otras carnes de las que se alimentan.843
Se une pues a la explicación simbólica dada por sus predecesores844. Pero va todavía más lejos, relativizando la crueldad:
Pero para hacer que se juzgue este tratamiento todavía un poco menos horrible, sería fácil presentar en este teatro varios pueblos, que, además de esta animosidad furiosa, y este ardor desesperado de venganza, demuestran una glotonería bárbara e insaciable, y una pasión completamente brutal y feroz de saciarse de carne humana.845
Aunque no se puede decir que pisa completamente los talones de él, es Montaigne quien viene a la mente cuando Rochefort escribe:
Por estos ejemplos, aparece bastante que nuestros Cannibales, no son tan caníbales, es decir comedores de hombres, aunque lleven particularmente este nombre, como muchas otras naciones salvajes. Y sería fácil encontrar todavía en otro lugar pruebas de una barbarie, que le responde a la de nuestros Cannibales Caraïbes, y hasta la sobrepasa de muy lejos.846
El curioso enganche “todavía en otro lugar” deja el campo libre para imaginar muchos otros pueblos que pueden ser más bárbaros…847 Esta forma de domesticación del salvaje no es una novedad absoluta, porque se inscribe en una descendencia que se podría remontar hasta Cristóbal Colón: los primeros visitadores o conquistadores de América encuentran en muchos pueblos una amabilidad, efectiva o ficticia, propicia a la conversión y domesticación. Era un tema de los padres capuchinos a principios del siglo XVII, y Rochefort, que inclusive fue acusado de ser sólo el escriba de Philippe de Longvilliers, “teniente-general de las islas de Américas” para el rey de Francia, escribe en el contexto de la instalación de los franceses en las Antillas. Este recorrido complejo tuvo que dejar de lado muchas cuestiones, pero se pueden sacar un cierto número de enseñanzas. Desde su introducción al francés, la noción de Caraïbes se construye sobre una conjunción de características originales distintas, que forman la vulgata del pueblo sagitario y antropófago, localizado en el espacio caribeño actual; a este zócalo primitivo se aglutinarán algunos rasgos, que se estabilizan a un grado más o menos grande y con una velocidad variable.
843
Ibid. p. 400-401. 844
Ver la nota 29. 845
Ibid. p. 485. 846
Ibid. p. 487. 847
En el famoso pasaje de los Ensayos: “No me molesta que reconozcamos el horror bárbaro que hay en esta acción, sino también que, juzgando bien sus culpas, quedemos tan ciegos frente a las nuestras. Creo que es más bárbaro comerse a un hombre vivo que comérselo muerto…” (I, 31, éd. cit., p. 209). El fin de la frase de Rochefort no deja de recordar “nosotros, que los sobrepasamos en cualquier forma de barbarie” de Montaigne (p. 210). La comparación se encuentra también en la Histoire de Jean de Léry (ed. cit., p. 374-375).
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
402 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
En un campo donde interfieren términos rivales, a veces extranjeros a esta cuestión, y propicios a la confusión, se mantiene una incertidumbre duradera sobre el origen de este pueblo y el de su nombre. Progresivamente emerge sin embargo la grafía que se impone en la lengua moderna, con una flexión propia del francés848, y, si la palabra todavía designa un pueblo, ya conoce la adjetivación que, en una historia que habría que prolongar, hará de ella un topónimo. Finalmente ocurren varios accidentes que cuestionan los datos fundamentales: trastorno de la denominación, dudas sobre la crueldad y descentramiento geográfico. A pesar de la fundación inicial, el período que se extiende hasta el medio del siglo XVII puede pues ser comprendido como una fase de latencia y de indecisión. Si los Caraïbes no son probablemente un caso único, ilustran de manera particular la inestabilidad que afecta la identificación de los pueblos que entran en el campo de la historiografía moderna, y francesa en este caso. Estas dificultades se explican por el peso de determinismos variados, que la complejidad de su interacción hace difíciles de distinguir. Son primero de orden geopolítico e ideológico, tan local como europeo. Llevados en la realidad histórica de sus propias migraciones, los pueblos en causa lo son también en las empresas colonizadoras y evangelizadoras, donde se juega el enfrentamiento religioso. Según que el autor es un traductor de los escritos españoles, un geógrafo o un viajero implicado a títulos diversos en este movimiento histórico, según que es católico o protestante, viajero o misionero, produce una versión específica que lo conduce a valorar, con arreglo a sus intereses, rasgos o interpretaciones, a costa de otros. Así, la localización de las empresas coloniales francesas está para mucho en el descentramiento de los Caraïbes hacia Brasil. Interviene luego un desafío cognitivo y epistemológico. La reconfiguración necesaria del mundo después del descubrimiento de las “nuevas tierras” necesita un esfuerzo largo. Así es como, compartiendo el asombro de Montaigne frente a la explosión del mundo conocido849, Thevet no tiene otro recurso que de agarrarse al mito platónico del andrógino850. Para dar cuenta de este mundo nuevo, hay que adoptar una visión panóptica, que se esfuerza por
848
Las lenguas europeas en juego dicen “Caribe” (español y portugués), “caribbean” (inglés), “Karibisch” (alemán), “Caribisch” (neerlandés). ¿La originalidad francesa, compartida con el italiano (“caraibi”), será el resultado de la interferencia con “karai”? 849
“Puede ver cuánto tiempo ignoramos varios países, tanto islas como tierra firme, contentándonos con lo que habían visto y escrito los Antiguos: hasta que desde hace algún tiempo nos arriesgamos a la navegación, de tal forma que hoy hemos descubierto todo nuestro hemisferio, y lo encontramos habitable, mientras que Ptolomeo y los otros ni siquiera habían conocido la mitad de él…” (Singularitez, éd. cit., f° 348). Cf. Montaigne: “Nuestro mundo acaba de descubrir otro…” (III, 6, “Des Coches”, éd. cit., p. 908). 850
“…siendo esta tierra partida en dos mitades iguales, que hemos conocido, pero solo por parte, todo lo que he descrito […] es la otra mitad, que lleva el círculo a su perfección; por consiguiente no es impertinente decir que esto es un mundo nuevo, con respecto al descubrimiento, y no una nueva creación, ya que el mundo es todo tal como era cuando fue creado, es decir completo en todas sus partes, rodeado de agua y contenido por el cielo.”, Cosmographie universelle, ed. cit., f° 1210.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
403 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
darle una forma que desafía a veces la realidad geográfica851. Esta mirada de présbita queda impotente para distinguir claramente a una nación singular, mezclada con tantas otras en una región privada de unidad étnica, lingüística, política y territorial. Por su parte, el observador mismo está comprometido en el movimiento de afirmación de las identidades nacionales en Europa, que impone la urgencia de nombrar las nuevas realidades, esto sea en daño de la exactitud852. Si el discurso sobre las partes antiguas del mundo puede ser infinito, la descripción de las tierras nuevas está sólo en sus balbuceos853, y la indiferenciación aparente de todos estos pueblos, que imaginaba el primer llegado854, debe resolverse a costa de un trabajo, que en este periodo está sólo en sus principios. También hay que dedicar su parte a las condiciones retóricas de producción de los textos. Qué sea acompañado por mapas o no − generalmente es el caso −, es un discurso descriptivo que se encarga de la definición de los Caraïbes. Adoptando la forma de un desplazamiento virtual en el espacio, o la, acumulativa, de una lista de observaciones de toda clase, descuida la investigación y el examen crítico y metódico de las informaciones. Es notable que la sola excepción sea la obra de Charles de Rochefort, la que precisamente entrega la definición “provisionalmente final” de los Caraïbes, pero también la hipótesis más desconcertante sobre su origen. A esto se añaden el estatuto de traducción pura de ciertos textos y, para otros, la práctica de compilación de las fuentes disponibles, generadora de incoherencias. El corpus que examinamos crea pues unos Caraïbes movientes, sujetos a las mutaciones que inducen los “tanteos”, el “bricolaje” geográfico y etnográfico de los autores que atacan este tema. Tanto como el de los pueblos endógenos y exógenos en fusión, el mestizaje caribeño es el que revela, en los observadores franceses de los siglos XVI y XVII, “una perpetua multiplicación y vicisitud de formas”855. La metamorfosis se impone así como la característica mayor de este mediterráneo lejano, objeto y víctima de la primera mundialización moderna.
Fuentes primarias Anonimo, Drake Manuscript, ca 1590, Pierpont Morgan Library, MA 3900 Anonimo, Discours et congratulations à la France, Paris, Denis Langloys, 1613
851
Así Thevet, antes de dejar las islas, habla de repente del Potosí (Cosmographie, éd. cit., f° 1137), o describe Madagascar entre la llegada al cabo Frio y la continuación de su relato (Singularitez, éd. cit., p. 302); Belleforest, en su Histoire universelle, trata del Japón en el capítulo 6 de su libro IV, entre México (5) y Cuba (7)… 852
Thevet persiste por ejemplo a llamar las Antillas “islas de Perú” (ej. : Singularitez, éd. cit., p. 302). 853
Ver las proporciones de la Cosmographie de Belleforest: 1297 columnas para Asia, 247 para África y 201 para América. 854
Ver Todorov, Tzvetan p. 50, sobre Colón y Pedro Martír. 855
Montaigne, III, 6, ed. cit., p. 908.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
404 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Anonimo, Histoire de la mission des Pères capucins en l’isle de Maragnan et terres circonvoisines, Paris, François Huby, 1614 Anonimo, L’arrivée des Peres Capucins en l’Inde nouvelle, appellée Maraguon : avec la reception que leur ont faict les sauvages de ce pays, Paris, Abraham Le Fèvre, 1612 Anonimo, Suite de l’histoire des choses plus memorables advenues en Maragnan és années 1613 et 1614, Paris, François Huby, 1615 (ed. A. Franck, Leipzig-Paris, 1864) Belleforest, François de, Cosmographie universelle, Paris, Michel Sonnius et Nicolas Chesneau, 1575 Belleforest, François de, L’Histoire universelle du monde, Paris, Gervais Mallot, 1570 Bouton, Jacques, Relation de l’Establissement des François depuis l’an 1635 en l’isle de la Martinique, Paris, Sébastien Cramoisy, 1640 Chauveton, Urbain, Histoire nouvelle du Nouveau Monde, Genève, Eustache Vignon, 1579
Cholières, Nicolas de, La Guerre des masles contre les femelles, Paris, Pierre Chevillot, 1588 Cholières, Nicolas de, Les Neuf Matinées du seigneur de Cholieres, Paris, Jean Richer, 1585 (ed. Tricotel et Jouaust, Paris, 1879) Denis, Ferdinand et TAUNAY Hippolyte, Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitans de ce royaume, Paris, Nepveu, 1822 Denis, Ferdinand, Histoire et description du Brésil, in L’univers : histoire et description de tous les peuples, Paris, F. Didot frères, 1839 Du Bartas, Philippe de Saluste, La Sepmaine, ou Creation du monde, Paris, Jean Février, 1578 Du Redouer, Mathurin, S’ensuyt le Nouveau Monde et navigations : faictes par Emeric de Vespuce, Paris, Veuve de Jean Trepperel et Jean Jeannot, ca 1515 Du Tertre, Jean-Baptiste, Histoire générale des isles de S. Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres dans l’Amerique, Paris, Jacques Langlois, 1654 Fabre, Antoine, Le Voyage et navigation faict par les Espaignolz és Isles de Mollucques, Paris, Simon de Colines, ca 1526
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
405 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Fabre, Antoine, Extraict ou recueil des isles nouvellement trouvées en la grand mer oceane au temps du roy d’Espaigne Fernand, Paris, Simon de Colines, 1532 Famin, César, Colombie et Guyanes, in L’univers : histoire et description de tous les peuples, Paris, F. Didot frères, 1839 Fracanzio da Montalboddo, Paesi novamente retrovati, et novo mondo da Alberico Vesputio Florentino, Vicenza, Zammaria, 1507 Fumée, Martin, Histoire generalle des Indes occidentales, Paris, Michel Sonnius, 1565 Humboldt, Alexander von, Lettres américaines d’Alexandre de Humboldt (1798-1807), Paris, Librairie Orientale et Américaine, E. Guilmoto éditeur, 1905
Humboldt, Alexander von, Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, Paris, F. Schoell, 1814-1820 La Popelinière, Lancelot Voisin de, Les Trois mondes de, Paris, Pierre L’Huillier, 1582 Le Blanc, Vincent, Les voyages fameux du Sieur Vincent Le Blanc marseillois, Paris, Gervais Clousier, 1648 Le Testu, Guillaume, Cosmographie universelle, selon les navigateurs tant anciens que modernes, ms D.1.Z 14, Service historique de la Défense, Vincennes Léry, Jean de, Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil, Genève, Antoine Chuppin, 1578 (ed. Frank Lestringant, Paris, Livre de Poche, 1994) Montaigne, Michel de, Essais, I, 31, “Des Cannibales”, ed. Villey-Saulnier, Paris, PUF, 1965 Ordoñez de Ceballos, Pedro, Viaje del mundo, Madrid, Luis Sánchez, 1614 Poleur Jean, Histoire naturelle et generalle des Indes, isles et terre ferme de la grand mer Oceane, Paris, Michel de Vascosan, 1555 Regnault, Robert, Histoire naturelle et moralle des Indes, tant Orientalles qu’Occidentalles, Paris, Marc Orry, 1598
Rochefort, Charles de, Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique, Rotterdam, Arnould Leers, 1658
Staden, Hans, Wahrhaftige Historia unnd Beschreibung einer Landtschafft der wilden, nacketen, grimmigen Menschfresser Leuthen, Frankfurt, W. Han, 1556 (Nus féroces et anthropophages, traducción de Henri Ternaux Compains, Paris, Métailié, 2005)
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
406 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Thevet, André, Les Singularitez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, de plusieurs terres et isles découvertes de nostre temps, Paris, Héritiers de Maurice de la Porte, 1558 (ed. Frank Lestringant, Paris, La Découverte/Maspéro, 1983) Thevet, André, Cosmographie universelle, Paris, Guillaume Chaudière, 1575 Thevet, André, Histoire… de deux voyages… faits… aux Indes australes, et occidentales, ed. Jean-Claude Laborie y Frank Lestringant, Genève, Droz, 2006 Thevet, André, Les Vrais Pourtraits et Vies des hommes illustres, Paris, Veuve Kervert et Guillaume Chaudière, 1584 Van Baerle, Caspar, Description des Indes Occidentales qu'on appelle aujourd’hui le Nouveau Monde, Amsterdam, Michel Colin, 1622
Fuentes secundarias Académie Française, Dictionnaire de l’Académie française, http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire-la-9e-edition/addenda Atilf, Le Trésor de la Langue Française Informatisé, http://atilf.atilf.fr/ Boidin, Capucine, “Du Gran Líder Stroessner (1954-1989) au Karai Tendota Nicanor Duarte (2003-2006)”, Mots. Les Langages du politique, n° 85, nov. 2007 : Violence et démocrati,e en Amérique latine, p. 11-22 Clastres, Hélène, La terre sans mal. Le prophétisme tupi-guarani, Paris, Seuil, 1975 Combès, Isabelle, “‘Dicen que por ser ligero’ : cannibales, guerriers et prophètes chez les anciens Tupi-Guarani”, Journal de la Société des Américanistes, 1987, t. 73, p. 93-106 Combès, Isabelle, La tragédie cannibale chez les anciens Tupi-Guarani, Paris, PUF, 1992 Daher, Andrea, Les Singularités de la France Equinoxiale. Histoire de la mission des pères capucins au Brésil (1612-1615), Paris, Champion, 2002 Dampierre, Jacques de, Essai sur les sources de l’histoire des Antilles françaises (1492-1664), Paris, Picard, 1904 DeLeonibus, Gaetano, “Raymond Breton’s 1665 ‘Dictionaire caraïbe-françois’”, The French Review, vol. 80, n° 5, april 2007, p. 1044-1055 Delpuech, André, “Migrations amérindiennes dans l’archipel caribéen”, Archéopages, archéologie et société, n° 18, janvier 2007, p. 38-43 Glaser, Lynn, Indians or Jews?, Gilroy, California, 1973
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
407 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Godefroy, Frédéric, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris, Wieweg et Bouillon, 1880-1902 Huguet, Edmond, Dictionnaire de la langue française du XVIe siècle, Paris, Champion/Didier, 1925-1967 Lestringant, Frank, “Le nom des ‘Cannibales’”, Bulletin de la Société des Amis de Montaigne, VIe série, n° 17-18, janvier-juin 1985, p. 51-74 Lestringant, Frank, André Thevet, cosmographe des derniers Valois, Genève, Droz, 1991 Lestringant, Frank, Le Huguenot et le Sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale en France au temps des guerres de religion (1555-1589), Paris, Aux Amateurs de Livres, 1990
Métraux, Alfred, “Migrations historiques des Tupi-Guarani”, Journal de la Société des Américanistes, t. 19, 1927, p. 1-45 Métraux, Alfred, Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud, Paris, Gallimard, 1993 Popkin, Richard H., “The Rise and Fall of the Jewish Indian Theory”, in Menasseh ben Israel and his World, E. J. Brill, Leiden, 1989, p. 63-82 Roux, Benoît, “Le pasteur Charles de Rochefort et l’Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique”, in Les Petites Antilles : des premiers peuplements amérindiens aux débuts de la colonisation européenne, Cahiers d’Histoire de l’Amérique Coloniale, n° 5, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 175-216 Simonin, Michel, Vivre de sa plume au XVIe siècle ou La carrière de François de Belleforest, Genève, Droz, 1992 Todorov, Tzvetan, La Conquête de l’Amérique. La question de l’autre, Paris, Seuil, 1982.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
408 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
EL CARIBE, LOS CARIBES DE FRANÇOIS DE BELLEFOREST
NADIA DEL CARMEN MORALES MORALES856
Université de Rouen, Francia La humanidad cesa en las fronteras de
la tribu, del grupo linguistico, y aun del mismo pueblo.857
Claude Levi-Strauss El Caribe de François de Belleforest es un espacio geográfico, etnográfico e histórico. La manera en que describió el Caribe en su Cosmografía universal, publicada en Francia en 1575, sirvió de parámetro epistemológico para enriquecer el saber “enciclopédico” de los lectores franceses del siglo XVI. Las representaciones sobre el espacio geográfico caribe configuradas desde el paradigma cosmográfico subsisten a través de los siglos en las obras de los intelectuales europeos, en los moralistas tolerantes desde Michel de Montaigne, para despertarse luego en forma de laboratorio científico en la cabeza, el corazón y el alma de los etnólogos del siglo XX. Podemos encontrar en ese corpus caribe, un espacio geográfico puesto en escena a través del binomio Tierra-Firme/islas ; luego, un espacio que podemos identificar como etnográfico por cuanto se centra en descripciones técnicas sobre las costumbres, el hábitat, las creencias y las religiones de los indígenas; como tercer espacio hay un tema que llamaremos histórico y cuyo eje principal es la representación de las figuras del caribe caníbal y bárbaro que deja entrever un autor ya sea ortodoxo y radical, o un libre pensador que fundaría las bases de una filosofía humanista consolidada en los Ensayos de Michel de Montaigne. François de Belleforest nos invita a investigar su corpus caribe, su manera de configurarlo a partir de un acto de escritura complejo permeado por la moral, la apertura de espíritu y un método de descripción que combina la alteridad de pergamino, la otredad de la vivencia, la experiencia de los exploradores europeos de la época y la propia experiencia del autor enmarcada en su territorio. Su lectura puede darnos, sin lugar a dudas, algunas claves para la comprensión del Caribe, los Caribes del s. XXI.
1. ESPACIO GEOGRÁFICO: LA TIERRA-FIRME Y LAS ISLAS
Según Frank Lestringant el Renacimiento reservó a dos tipos de objetos cartográficos el corpus corográfico, a saber, a la isla y a la ciudad. Los contornos de la una y la otra aparecen trazados de entrada con claridad con respecto al territorio circundante858. Esta fórmula para describir el paisaje en el
856
Esta ponencia aborda en grandes líneas la tesis doctoral de la autora sobre un trabajo de Edición e interpretación de 7 capítulos sobre el Caribe extraídos de la obra del autor francés Francois de Belleforest, La Cosmografía universal, tomo 2, libro 7, Paris, Michel Sonnius et Nicolas Chesneau, 1575. Esta tésis doctoral es dirigida por el profesor Jean-Claude Arnould del Centro de Estudios e Investigaciones”Editar e Interpretar”-CEREDI de la Universidad de Ruán, Francia. 857
Race et Histoire, Éditions Gonthier, Unesco, 1961, p. 21. De ahora en adelante todos los pasajes en francés serán presentados en traducción libre por la autora de esta ponencia. 858
Lestringant, Frank, “Chorographie et paysage à la Renaissance”, en Le paysage à la Renaissance, éd. Y. Giraud, Fribourg, 1988, p. 13.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
409 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Renacimiento tiene una particularidad en el género cosmográfico. En la Cosmographie universelle de Sébastien Münster, que sirvió de plantilla a las cosmografías de los franceses François de Belleforest y André Thevet859, encontramos descripciones corográficas inscritas en un cosmos estructurado. De la estructura del cosmos münsteriano repertoriado por Lucien Gallois860, Belleforest retoma elementos que le sirven para la descripción corográfica en su Cosmografia como son, por una parte, los fenómenos naturales, las riquezas del subsuelo, los ríos y las coordenadas geográficas que pertenecen a un campo de la geografía física (por lo menos en la intención) ; por otra, la preponderancia del método del cosmógrafo de oficina cuya mirada sobrepasa, a pesar de todo, los muros de su taller a medida que el objeto de estudio se aleja. Esto trae como consecuencia una acumulación de datos fragmentados con lagunas que dan la sensación de caos. Sin embargo, no perdamos de vista la afirmación de Lucien Gallois, “muchos detalles son excelentes”861. Es a partir de esos detalles que podemos hacernos una idea de los contornos y los contenidos del paisaje caribe en la Cosmografía de Belleforest. Trataremos de encontrar las pistas y de reconstruirles una cierta unidad. Empezaremos con la distinción Tierra-Firme/islas y continuaremos con el contenido de esos contornos, los objetos descritos que buscan llenar el Caribe, ese nuevo mundo de realidades nuevas para sus lectores. El concepto de Tierra-Firme, que fue en el principio una realidad geográfica identificada por los primeros navegantes de las costas americanas, se convirtió en un punto de referencia primero, para los Cronistas de Indias, y luego, para los especialistas de los relatos americanos en tierras europeas. Belleforest, por ejemplo, parte de la Tierra-Firme para hacer toda su composición paisagística del Caribe; los capítulos V, VI, y VII del segundo tomo de su Cosmografía están dedicados a la representación de las coordenadas geográficas (imprecisas), a la descripción de las ciudades principales, las costumbres y usos de los indígenas, a la flora, la fauna y la artesanía de los elementos que en su conjunto conforman el espacio caribe empírico de François de Belleforest. Su esquema descriptivo comienza con una suerte de identificación de los asentamientos principales que busca situar al lector en un aqui y ahora narrativos. La Tierra-Firme cumple la función de un puerto desde el cual Belleforest suelta las amarras para iniciar el viaje por los contornos del espacio Caribe: “Los Españoles al hacer el descubrimiento de las tierras que en el
859
Las Cosmografías universales de estos dos autores franceses fueron las primeras cosmografías que consolidaron el género como tal en Francia en el S. XVI; son consideradas Cosmografias rivales y su elaboración causó gran pugna entre los dos cosmógrafos debido a que el escribano y director del equipo de redacción de esos documentos fue François de Belleforest quien tenía menos posición en el gobierno de la época. Es así que André Thevet fue declarado Cosmógrafo del Rey y François de Belleforest, Historiador del Rey pero ambas Cosmografías estuvieron a cargo, la de Thevet en sus inicios, de Belleforest. Para mayor información sobre los hechos que rodearon la génesis de estos documentos ver los estudios realizados por los investigadores renacentistas Simonin, Michel, Vivre de sa plume au XVIe siècle ou la carrière de François de Belleforest, Droz, Genève 1992 y Lestringant, Frank, André Thevet, Droz, 1991. 860
Gallois, Lucien, Les géographes allemands de la Renaissance, Paris, Ernest Leroux, éditeur, 1890, Bibliothèque de la faculté des Lettres de Lyon, tome XIII, pp. 224, 225, 226, 232, 235. 861
Ibíd.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
410 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
presente poseen en el continente de la Península, (…), cambiaron en parte los antiguos nombres de las provincias “862. Esta introducción del capítulo V muestra unos límites de la Tierra-Firme que corresponden a un espacio geográfico imaginario compuesto de referentes imprecisos. Belleforest nombra la Tierra-Firme como el “continente de la Peninsula”, para figurar un espacio de vasta extensión que contiene innumerables provincias, en consecuencia un pozo de innumerables relatos. Gonzalo Fernández de Oviedo la llama en el título del capítulo 3, libro 3 de su Historia, “grandissima parte del mundo incognita”863, Belleforest pudo entonces intuir que había mucho que contar sobre este espacio desconocido. Es asi que el espacio de la Tierra-Firme queda reflejado en la obra del cosmógrafo como uno de esos “objetos facticios de los viajes de ultra mar “nombrados por Michel de Certeau864. Esta Tierra-Firme se materializa (en los relatos americanos) en un espacio geográfico identificable en la historia de la conquista española, el reino de Paria; este reino fue configurado en esos relatos por las provincias que fueron “descubiertas”durante las exploraciones de los españoles en Tierra-Firme esas provincias fueron: Benzuelà (costa de Venezuela), Santa Marta (Colombia) y Castilla de Oro (Panama). La Provincia de Venezuela ou Caracas fue creada por los españoles para administrar los territorios de la Tierra-Firme, sus límites estaban al oeste con el Cabo de la Vela en la Peninsula de la Guajira y al este, llegaba hasta Maracapana cerca de Barcelona, capital de la gobernación de Anzoátegui (Venezuela). Las primeras divisiones territoriales fijadas por la corona española fueron Nueva Andalucía y Castilla de Oro. La primera, situada entre la Guajira y el Urabá oriental, estaba bajo el mandato del gobernador Alonso de Ojeda. La segunda, situada entre el Urabá occidental y Veraguas (Panama), estaba bajo el mandato de Diego de Nicuesa. En el “viaje”erudito de Belleforest al Nuevo Mundo, la comparación será su barca y su territorio francés le servirá de puerto. El “como”es una articulación demasiado visible que acentúa tanto los distanciamientos como las similitudes “865, podríamos pensar en una asimilación del Nuevo Mundo al Antiguo pero asistimos más bien al uso de un subterfugio escriturario mecánico que se comporta como cuerda de salvación para el lector cada vez que se hunde en el marasmo de la otredad caribeña. Para Belleforest “Los jolgorios de
862
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col, 2074. 863
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, La historia general de las Indias agora nuevamente impressa corregida y enmendada y la conquista del Perú, 1547, p. XXIII. 864
Estas imágenes pueden ser explicadas a partir de la teoría escrituraria de Michel de Certau: “este nuevo uso [del funcionamiento de la escritura y de la palabra], lo noto en textos — historias de viajes y cuadros etnográficos. Se trata, evidentemente, de permanecer en el ámbito de la narración, apoyarse también en lo que el escrito dice de la palabra. Aun si son el producto de investigaciones, de observaciones y de prácticas, estos textos siguen siendo los relatos que un medio se cuenta. No podemos identificar en la organización de las prácticas estas “leyendas“ científicas pero al indicar a un grupo de letrados lo que “debe leer” al reestructurar las representaciones que allí se encuentran, esas “leyendas” simbolizan las alteraciones provocadas en una cultura por su encuentro con otra”. Michel de Certeau, L’écriture de l’Histoire, chapitre V “Ethnographie, l’oralité, ou l’espace de l’autre : Léry”, Gallimard, 1975, p. 248. 865
Berthiaume, André, “De quelques analogies dans les récits de voyage de Jacques Cartier dans Cahiers de l'Association internationale des études françaises”, 1975, N°27, p. 14.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
411 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Champaigne “866, “La caña que crece por acá “867, la preparación del “pan de millo, o Mistras para los berneses, o los bigordanos en Gascoña “868, son la expresión de un universo referencial compartido que, si bien no ayuda a dibujar de forma clara los contornos de rasgos caribeños, si da indicios de un mundo también desconocido para su narrador. Belleforest compone un Caribe-collage cuyo océano son las páginas de los cronistas españoles y la navegación está marcada por la tinta y el papel. Ante la imposibilidad de desplazarse físicamente por esos espacios, Belleforest utiliza expresiones metafóricas que sugieren un desplazamiento ficticio en la descripción: “Y a otras [provincias] les dejaron el primer nombre; como a la provincia que se nos ofrece la primera, posteriormente la Nueva Andalucía y antes Beraguà”869. Es a través de este tipo de desplazamientos que el cosmógrafo guia “geográficamente”a los lectores por las provincias, utilizando coordenadas que siguen la perspectiva de un observador que parte de su propia Tierra-Firme, para este caso Francia. Esta manera ficticia de situarse busca orientar a los lectores en el punto de partida de su relato de la misma manera que un capitan muestra el horizonte de su viaje a los marineros desde el puerto : “ellos le dejaron el nombre de Parià, (…) la cual se encuentra ubicada encima de la línea equinoccial ; teniendo al Levante la nueva Andalucía, y en el Poniente la Provincia de Benezuelà, en el Septentrión el mar del Norte, y en el Mediodía las montañas que la separan del Perù”870. Además de la metáfora de desplazamiento espacial, Belleforest se vale de la experimentación ficticia para implicar mejor al lector en la “geografía Caribe”. Para el cosmógrafo, es importante dar a sus lectores una impresión de experiencia vivida y compartida con los cronistas de las Indias occidentales, para ello, escoge pasajes ricos en anécdotas de orden fáctico que animan la descripción de los lugares visitados: “Luego, pasando más allá, y viendo algunas montañas muy altas con rocas ásperas, y llenas de precipicios, la llamaron Haiti, que es tanto como decir áspero, y rasposo”871. A lo largo del relato cosmográfico, François de Belleforest nos deja percibir su deseo de convencer al lector de su abordaje total y exhaustivo de las tierras descritas; para ello se vale de una modalidad metafórica, el “ser como “872, cuyo alcance significativo va más allá de la comparación. Esta modalidad se convierte en un mecanismo de enlace de dos mundos que se volverá uno solo en el espacio geográfico del cosmógrafo. Belleforest describe, por ejemplo, la isla Española a través de la imagen de una hoja de Castaño para marcar los contornos geográficos que bien podrían ser producto de su exploración, el “ser como ”que figura a esta isla está acompañado y reafirmado por la expresión adeverbial “igual como ”que busca asegurar la comprensión de la información que se quiere hacer pasar al lector : “Y es su figura igual como una hoja de Castaño,
866
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. VI, col. 2090. 867
Ibid., col. 2091. 868
Ibid. 869
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2074. Es la autora de la ponencia quien resalta para mostrar mejor la metáfora espacial. 870
Ibid. 871
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XVIII, col. 2202. 872
Paul Ricœur, La métaphore vive, “septième étude : métaphore et référence”, Seuil, 1975, p. 312.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
412 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
que comienza por una estrechez y continúa anchándose y termina en punta “873. Su deseo de volver real, tangible, su viaje manuscrito lo lleva a re-crear sus propias distancias por medio de expresiones espaciales compuestas y por verbos en presente que situan y confirman de manera categórica las coordenadas que ha presentado. Algo similar ocurre con las islas. Desde el primer capítulo Belleforest anuncia su intención de abordar también los espacios geográficos de las islas: “y ahí derecho, el mar mira al Ponente a lo largo de la costa, teniendo al norte una infinidad de islas, de las cuales hablaremos más adelante”874. Esas palabras ilustran muy bien el paisaje marítimo que se abre desde la ventana del cosmógrafo, las islas invaden el horizonte del mar del Poniente… de las páginas de la compilación de las Navigationi et Viaggi875 surgen los navíos de la exploración y la conquista americana876. Cuatro capítulos sobre el Caribe en la Cosmographie universelle de Belleforest tienen por objeto las islas, éstos corresponden a los capítulos XVIII, XIX, XX y XXI del libro 7 del segundo tomo. Las islas y la Tierra-Firme son el espacio geográfico a través del cual Belleforest demuestra su experticia en el tema del Caribe, es un pretexto para mostrarse como cosmógrafo consciente del espacio que domina y que ofrece a sus lectores. Para él, el tema de las islas principalmente ha sido poco explorado desde un punto de vista epistemológico y por ende amerita ser abordado de otra manera mas erudita y metódica pues, si todavía no se conoce lo verdadero sobre este espacio geográfico, supestamente bien frecuentado y explorado por los navegantes, sería imposible alcanzar la perfección en su descripición ; es en este sentido que para Belleforest “hacer ver”es una acción que puede ser llevada a cabo más allá de la presencia física :
“Como nunca ha habido hombre que haya visitado, ni conocido todo el circuito del mar, ni los secretos contenidos en su extensión, tampoco ha habido ninguno que haya visto lo verdadero de las islas. (…) Aun menos habría quien sepa el número, del cual siendo infinito, y no descubierto, sería también imposible hablar de ello, con certeza, y usar de gran presunción a quien se vanagloriara de dar claridad sobre el asunto.” 877
Mientras que “ver” sería un acto realizado por los exploradores, incapaces, sin embargo, de verlo todo. Es a partir de esta materia prima rudimentaria, tal la piedra del escultor, que Belleforest se prepara para tallar su espacio caribe para “hacer ver” las maravillas a su lectorado y hacer de este espacio un acto
873
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XVIII, col. 2201. 874
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2075. 875
EL Terzo Volume des Navigationi et Viaggi de Giovanni Battista Ramusio, 1606 es una de las compilaciones editoriales de donde Belleforest saca sus fuentes españolas. 876
“Es un hecho que en la historia de las grandes navegaciones el tiempo de las islas precedió el de los continentes. El mundo agrandado por Colón, Vespucio y Magallanes es un mundo en mil pedazos. La humanidad no vive más en un suelo estable, sino en un archipiélago la deriva, a penas más sólido que el puente de un navío”, Lestringant, Frank, Le livre des îles: Atlas et Récits Insulaires de la Génèse à Jules Verne, Droz, 2000, p. 13. Belleforest estaba bien consciente de este hecho, sobre los 7 capítulos que tratan del Caribe 4 están dedicados a las islas. 877
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XVIII, col. 2199.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
413 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
enunciativo cumplido878. No obstante, el cosmógrafo no puede, y no debe, dejar de lado los testimonios de los viajeros y de los marinos por tanto éstos funcionan, a fin de cuentas, desde su posición de erudito no viajero, como “operadores de credibilidad”879. De esta manera, el narrador delimita su objeto de estudio y lo situa primeramente en un espacio geográfico que él trata de mostrar como bien definido, para el caso, las islas del Caribe. Además de eso, en el pacto establecido con el lector, se compromete a describir únicamente las más importantes, esto en vista de la infinidad de este objeto de estudio y de su deseo de ser honesto en la calidad de la información brindada. Belleforest prometió desde el prefacio de su Cosmografía no repetir los errores del Cosmógrafo del Rey (su rival André Thevet) y ser sincero y económico con el tratamiento de la información:
“Ahora bien, ese país que hemos llamado (imitando a todos los modernos) Indias Occidentales, estando rodeado por todas partes del mar tiene también islas vecinas y las cuales viéndonos obligados a describirlas, no nos comprometeremos a contarlas todas, debido a que este imposible nos haría traicionar nuestra promesa, y para poder hacer esto nos tocaría construir un volumen tan grande o más que éste. Y por eso trataré de tocar sólo las más reconocidas, y de las que se tenga más conocimiento, debido a su descubrimiento.”880
Para construir su corpus sobre las islas, Belleforest utiliza los criterios de selección que utilizan sus fuentes tal como son la belleza y el tamaño. La manera de mostrarlas es pasar de una información a otra como picando en un platillo. Estas instantáneas isleñas están decoradas por la opinión del autor quien sueña con las cosas que se podrían hacer en estas islas y hace comparaciones entre una isla y otra, sea del mismo espacio caribe o de una isla del antiguo mundo. Este conocimiento se traduce en un reconocimiento descriptivo previo de estas regiones que nos demuestran que Belleforest no vió pero si leyó881 acerca de varios espacios geográficos:
“También dijimos que a lo largo de la Provincia de Culvacan, descrita arriba, hay varias islas, pero la mayoría deshabitadas, aunque bellas, y en las cuales podríamos construir buenas ciudades, por la fertilidad que aprace en sus tierras: entre otras hay una que se parece al país de Culvacan, a saber en elevación de treinta grados de latitud sobre la linea equinoccial.”882
878
“Asi como el ojo del viajero recorre el espacio y recorta las zonas más o menos conocidas (…), de la misma manera, en ele spacio del relato, el ojo del narradoro en su defecto, el de los narradores delegados recorta las zonas más o menos creibles para el destinatario”. Hartog, Francois, Le miroir d’Hérodote, “chapitre 2, l’œil et l’oreille”, Gallimard, 2001, pp. 398-399. 879
“De esta relación entre la vista y la persuasión, el texto indio hacia un principio jurídico: se debe créer al que ha visto; el relato de viaje hace de él un principio de escritura y un argumento de persuasión para el destinatario: el”yo ví”es como un operador de credibilidad”. Ibid., p. 400. 880
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XVIII, col. 2199. 881
“La primera forma de historia (…), se organiza alrededor de un”yo ví”, desde el punto de vista de la enunciación, acredita un”yo digo”, en la medida en que yo digo lo que yo ví. (…). Por el contrario, en el segundo tipo de historia (positivista si se quiere), las marcas de enunciación son borradas y condenadas. (…) Sin marcas, la enunciación subsiste bajo la forma de huellas; por ejemplo, las notas de pie de página, que señalan “yo leí”, es decir, yo también leí; (…) yo soy creíble y usted puede reconocerme como un par”. Hartog, François, op. cit., p. 404. 882
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XVIII, col. 2200.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
414 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El cosmógrafo nos déjà entrever que la Historia es sinónimo de rareza, de singularidad, de novedad con una mezcla de información objetiva e información anecdótica883. En su lectura y configuración del espaco geográfico de las islas, Belleforest deduce de manera empírica razgos culturales generales para los indios. Además de describir los animales que se encuentran en la isla de Cuba por ejemplo, escoge las especies en función de su rareza para el público francés y cruza esta información con datos tales como las costumbres (maneras de cazarlos, hábitos alimenticios de los indígenas). Luego, aborda otro tema, el clima, tratando de dar explicaciones científicas y de ilustrar su público en ese propósito. Belleforest asimila algunos mitos de la antiguedad a la realidad caribe con el fin de alimentar la tradición humanista de la literatura europea884. Es el caso cuando el cosmógrafo pretende encontrar una version del mito sobre las Amazonas en los relatos de la isla Matitinà (Martinica):
“Pedro Mártir alega que los Indios dijeron a Cristóbal Colón al hacer el descubrimiento de este mar, que en esta Isla sólo habitan mujeres, no que sean guerreras, tales omo las Amazonas de Tierra-Firme, si no que sirven de mujeres a los Canibales, que van allí en ciertos períodos del año para acoplarse con ellas, y cuando nacen los son repartidos, si son machos, ellas los nutren hasta cuando so grandecitos, y despúes los mandan donde sus padres, pero las niñas permanecen con sus madres.”885
Sin embargo, Belleforest critica estas asimilaciones porque las encuentra más bien alejadas de los relatos originales886. Además piensa que el honor de las Amazonas no puede aparentarse al de las mujeres caribeñas a las cuales considera pecadoras. No contento con dar su opinión sobre la asimilación del mito de las Amazonas en territorio americano, Belleforest es muy cuidadoso de
883
“La situación historiográfica hace aparecer el interrogante sobre lo real en dos posiciones bien distintas del método científico: lo real en tanto que es lo conocido (lo que el historiador estudia, comprende o”resucita” de una sociedad pasada) y lo real en tanto que está implicado por la operación científica (La sociedad presente a la cual se refieren la problemática del historiador, sus procedimientos, sus modos de comprensión y finalmente una práctica del sentido). Por una parte, lo real es el resultado del análisis, y, por otra, es su postulado. (…). La ciencia histórica se sustenta justamente en su relación. Ella tiene por objetivo desarrollarlo en un discurso”. Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, “première partie, productions du lieu”, Gallimard, 1975, pp. 56-57. 884
Ver sobre esto el estudio de Jean-Paul Duviols, “L'Amérique espagnole au XVIe siècle selon les récits de voyages”, en Histoire, économie et société, 1988, 7e année, n°3. pp. 313-324. 885
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XXI, col. 2227. 886
“Para los Griegos existe una polaridad, es decir a la vez una disyunción y una complementariedad entre la guerra y el matrimonio: la una es el ámbito de los hombres; el otro el de las mujeres; la guerra y el matrimonio marcan respectivamente la madurez del joven y de la jovencita. Imaginar una inversión de los roles es hacer pasar a las mujeres de la esfera del matrimonio a la de la guerra y excluir a los hombres: las mujeres tienen entonces el monopolio de la función guerrera. En cuanto al matrimonio? Dos soluciones son posibles: o bien las mujeres rechazan el matrimonio y viven sin hombre: es la solución retenida por Estrabon. En efecto, las Amazonas pasan entre ellas la mayor parte del tiempo y sólo tienen relación con hombres de un pueblo vecino, los Gargareanos, una vez por año: unión que interviene en la obscuridad y en el azar del encuentro. Cuando ellos las embarazan, ellas lo echan. Las que dan a luz un hijo de sexo femenino lo guardan. En cuanto a los hijos machos, ellas los llevan adonde los Gargareanos para que ellos los crien. Éstos los adoptan individualmente, admitiendo cada uno en la duda que el hijo recibido es su hijo”. Hartog, François, op. cit., p. 337.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
415 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
poner en contexto y de ilustrar a sus lectores sobre sus fuentes, él indica claramente que hay que aprender a discernir muy bien el tipo de información manipulada por los cronistas españoles ya que se puede ver uno confrontado a relatos embusteros bajo el pretexto de haber visto y vivido, es decir bajo el argumento de la simple experiencia:
“Si esto es verdad o no, yo me atengo a lo que es, pues yo no encuentro ninguna verosimilitud, en tanto que los Canibales tienen sus mujeres con ellos. (…) y que es muy poco probable, que esas hembras que no valen más que sus machos sean tan castas como se dice, en vista de que por todos esos países, las naturalezas de esos hombres y mujeres son de una monstruosa inclinación dada a la lujuria. Pero está permitido mentir a quienes han hecho viajes lejanos, no teniendo por cobertura que a quienes quieran prestarles fé.”887
“Prestar fé”, creer en el otro, he aquí otro criterio para elegir la información de las fuentes, ésto tiene que ver con los “operadores de credibilidad” de los que nos hablaba Michel de Certeau. Es así como Belleforest se procura la información más confiable de las que se reportan en los relatos de los exploradores. El cosmógrafo deja de todos modos claro para sus lectores que no se debe dar crédito a todo lo que es contado bajo la bandera de la experiencia y los invita a creer sólo en Dios: “Es así que no hay que créer en todos los relatos ni en las historias que exceden más de lo que la naturalezza puede aportar, si no en lo que está al servicio de Dios, y los hechos milagrosos donde el maestro de la naturalezaa se sirve como le place de sus creaturas.”888
En lo concerniente a las otras islas del Caribe, las que están situadas del lado del Urabá, América Central y Mexico, Belleforest reconoce su limitación para describirlas (que no es más que cuestión de sus fuentes disponibles) y escoge una isla-muestra que abordará de forma somera, Cozumel, dejando entender que las costumbres y otros tipos de información sobre sus habitantes pueden ser deducidos de los otros relatos sobre México que se encuentran en su Cosmographie889 y provenientes de otros cronistas (intertextualidad):
“Yo nunca hubiera podido, si yo hubiera querido deducir todas las islas que están a lo largo de esta costa de Urabá del Levante al Ponente hasta el país de México, y región de Yucatán, solamente hablaré muy de paso de las que han nombrado Santa Cruz, pero los Bárbaros la llaman Cozumel y de la cual no hablaré más, puesto que ya mostramos cuáles son las costumbres de los habitantes de estas regiones y Provincias de la Nueva España.”890
En suma, podemos afirmar que el espacio geográfico del caribe construido por François de Belleforest, es un espacio compuesto que dibuja sus contornos a partir de la información considerada más relevante por el autor de su lectura de
887
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XXI, col. 2227. 888
Ibid. 889
Belleforest, Cosmographie Universelle, t.2, livre 7, chap. IX, col. 2114, “Des provinces comprises soubs la nouvelle Espagne outre l’Isthme d’Urabà vers le Septentrion: et premierement du païs de Iucatan, et regions voisines, des peuples y habitans, et de leurs façons de faire”. 890
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XXI, col. 2231.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
416 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
las relaciones de viaje e historiografías americanas, principalmente las de Gonzalo Fernández de Oviedo y la de Pedro Mártir. Su análisis demuestra, por un lado, que los criterios de selección de la información que más interesan al cosmógrafo son la rareza, la curiosidad, la importancia de la información desde una perspectiva religiosa, social o económica. Por otro lado, podemos deducir que los procedimientos utilizados para describir y lograr un acercamiento del publico a estas nuevas realidades son la comparación acompañada de conectores de restricción que le permiten recrear y definir la representación geográfica, no por la imagen sino por el discurso que pone en escena toda una panoplia de cualidades y de características que resaltan lo particular, lo exótico, lo exclusivo del caribe para el viejo mundo.
2. ESPACIO ETNOGRÁFICO: LAS COSTUMBRES
Las costumbres, es un tema clave en la Cosmografía universal en general que entra en juego en la construcción del espacio caribe de François de Belleforest. Si bien la descripción de las costumbres estuvo marcada en la obra de Belleforest por la opinión y las creencias de sus fuentes, Gonzalo de Oviedo y Pedro Mártir, podemos encontrar a lo largo de los capítulos la voz de Belleforest que en varias ocasiones deja aparecer sus propios juicios sobre el tema anunciado desde el capítulo V (primer capítulo sobre el Caribe) y desarrollado en su totalidad en el VI. Belleforest implica al lector en este tema de las costumbres adoptando una metodología didáctica que implica el descubrimiento del mismo: “Pero antes de seguir avanzando, veremos lo que se encuentra a lo largo de las costas que sirve para la descripción de la tierra, y después hablaremos de las costumbres de los hombres”.891 Efectivamente al final del capítulo V el autor mantiene la expectativa del lector, su tarea siendo la de exponer las costumbres, erigirse como mediador e intérprete892 de lo que él considera la cultura caribe, para facilitar el conocimiento y la comprensión de este nuevo mundo a su público francés:
“Sobre la descripción de estas Provincias, queda por cumplir nuestra promesa, y descifrar las costumbres, religión y usos de todos esos pueblos de Tierra-Firme, puesto que hemos dicho que sus vidas y maneras son casi todas parecidas: y si hay alguna diferencia, trataremos de no dejar de decírsela.”893
La idea de que todas las costumbres de esos pueblos son similares se expandió en toda la historiografía americana hasta nuestros días a partir de los cronistas españoles. El Nobel mexicano, Octavio Paz, lo confirma en su ensayo El laberinto de la Soledad al hacer mención de los “elementos comunes”894 de
891
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2075. 892
“El trabajo mismo de la interpretación trae consigo un propósito profundo, el de vencer una distancia, una lejanía cultural, el de igualar al lector a un texto extraño e incorporar de esta manera su sentido a la comprensión presente que un hombre puede tomar de sí mismo”,Ricœur, Paul, Le conflit des interprétations, essais d’herméneutique, “existence et herméneutique”, Seuil, 1969, p. 8. 893
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2080. 894
“Desde un punto de vista muy general se ha descrito a Mesoamérica como un área histórica uniforme, determinada por la presencia constante de ciertos elementos comunes a todas las culturas: agricultura del maíz, calendario ritual, juego de pelota, sacrificios humanos, mitos
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
417 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
esas culturas americanas sobresaltados por los cronistas. Sin embargo, en la actividad hermenéutica puesta en marcha por François de Belleforest para construir su corpus caribe, hay un gran esfuerzo de síntesis de esos elementos comunes y un trabajo de reconstrucción discursiva que busca acentuar lo que él considera lo más relevante, fantástico y sorprendente y sobre todo original de cada pueblo descrito. El discurso de Belleforest se liga permanentemente con sus reflexiones sobre la mirada del Otro o de lo Otro, lo indígena, lo extraño, y lo conocido, es decir su cultura, el francés, lo francés, lo europeo, el habitante del viejo mundo. Es así como en el capítulo VI, (col. 2080 à 2095)895, “De las Costumbres y Usos de los Indígenas Occidentales de Tierra-Firme hasta el país de México”, Belleforest empieza por una introducción bien estructurada que expone sus ideas sobre la vida material y las costumnbres en el discurso cosmográfico. La reflexión que sirve como activador al tema reposa sobre la importancia del viaje en el conocimiento de las costumbres de los pueblos extranjeros y el valor del conocimiento en general, en primer lugar el cosmógrafo nos dice que:
“La causa principal por la cual hace tiempo nuestros mayores viajaban en país extranjero fue, no por saciar el hambre insaciable que tiene alterados los corazones de los hombres avaros (…) sino con el fin de conocer los usos, las leyes, costumbres y amneras de vivir de los habitantes de las Provincias lejanas.”896
Belleforest critica al européo que, en la época, viaja más por avaricia que por interés hacia los pueblos extranjeros. Sobre el rol de los geográfos en la producción del discurso cosmográfico, él afirma que denen definir la geografía como una descripción de la tierra que se interesa en la geografía humana897 :
“Los Geógrafos, viendo cual s el fin último de las descripciones de los países, y que [2081] no es simplemente por la consideración de los asentamientos, y de los intervalos de un país al otro, (…): sino por los hombres que allí viven: no han olvidado también este argumento como el más necesario para la instrucción de los que leen sus libros.”898
Barbarie y civilización es un tema de reflexión en voga en los intelectuales de este siglo XXI desbordado por los choques inter-multiculturales899. Ya en el siglo XVI Belleforest nos invitaba a adoptar una disposición a aprender sobre el
solares y de la vegetación semejantes etc.”. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1994, p. 100. 895
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2080. 896
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. VI, col. 2080. 897
“Organizar el inventario del mundo, no es contribuir eficazmente a su celebración? La encíclica cosmográfica es común al propósito de na poesía hymnica y al proyecto descriptivo del geógrafo universal”, Lestringant, Frank, op., cit., p. 39. 898
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. VI, col. 2081. 899
Ver por ejemplo los estudios de Tzvetan Todorov al respecto, La Conquête de l'Amérique : La Question de l'autre, Seuil 1982 ; Nous et les autres, Seuil 1989 ; La vie commune : essai d'anthropologie générale, Seuil 1995 ; Le nouveau désordre mondial : réflexions d’un Européen, Paris, Robert Laffont, 2003 ; La peur des barbares : au-delà du choc des civilisations, Robert Laffont, 2008.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
418 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Otro, aun si ese otro es catalogado como bárbaro900 pues tenemos todos algo que aprender y algo que enseñar:
“Y aun cuando bien los más sabios han visitado la tierra de los bárbaros, esto no ha sido sin sacarle gran provecho, en vista de que no hay nación tan ruda, y brutal, que no reluzca cierto grado de honestidad y de la cual el hombre de sentido común, y juicio gentil, no pueda sacar placer, e instrucción, aun cuando sea para alejar su alma del apetito de saltar a la imitación de esos pueblos extranjeros.”901
A partir de esta introducción sobre lo bárbaro, lo extranjero y el sentido del viaje para la apropiación del conocimiento, el cosmógrafo establece una serie de juicios sobre los Indígenas caribes que tratan sobre sus “vicios” (extraídos de las fuentes españolas); para hacer esto, utiliza un discurso reportado introducido por la fórmula “se dice que “indicando la no pertenencia de este discurso al autor y su posible desacuerdo con el mismo:
“En los montes que encierran este valle, se dice que hay oro en abundancia, pero que los habitantes del país son tan cobardes y tan perezosos, que no se dan a la pena de desenterrarlo: (…) que teniendo algodón en abunadancia, y del fino, y muy bueno, prefieren sufrir los rigores del frío, y de las lluvias, que cultivarlo, y manufacturarlo para cubrirse, asi como lo hacen sus vecinos.”902
La relación y la visión que el europeo tiene de su propio espacio sirvieron de parámetro para comparar y juzgar la relación de los indígenas con el suyo. Es así que si los indígenas caribes no explotaban sus recursos o no lo hacían de la misma manera que los europeos, aparecían ante sus ojos como seres perezosos, incapaces de transformar en recursos útile los materiales que se encuentran en su medio. Esta actitud choca sobre todo con una empresa europea cuyo objetivo primordial es la explotación de las riquezas americanas. Por otra parte, encontramos el tema del salvajismo o barbarie de los Indígenas caribes ilustrado por los cronistas españoles a través de la representación de escenas de guerra donde la preparación de las flechas envenenadas es la prueba reina de la inhumanidad de los indios. Se conjugan a estas escenas los ritos guerreros de antropofagia que despertaron el terror y el rechazo absoluto en los cristianos: “En este puerto llamado desde entonces S. Martha, se encontró y experimentó que los habitantes eran muycrueles, y muyferoces, y grandes arqueros tanto mujeres como hombres, los cuales viendo a los Cristianos, se les vinieron en contra con sus flechas envenenadas.”903
900
“La tensión entre los dos sentidos posibles de”bárbaro”, el relativo (extranjero incomprensible) y el absoluto (cruel) volverá de manera persistente a partir del siglo XV, en laépoca de los grandes viajes emprendidos por los Europeos, que buscan clasificar a los pueblos de los cuales habian ignorado hasta entonces su existencia”, Todorov,Tzvetan, La peur des barbares, au-delà du choc des civilisations, Robert Laffont, 2008, p. 37. 901
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. VI, col. 2081. 902
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XVIII, col. 2204-2205. 903
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2077-2078.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
419 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Si para Tzvetan Todorov decir de un pueblo que es cruel afirma de manera absolutista el razgo de barbarie, nuestro cosmógrafo se encuentra entonces en una posición mucho más ortodoxa al describir los Caribes con adjetivos acentuados muycrueles y muyferoces904. Sin embargo el mismo Todorov afirma que:
“Esta escogencia no coincide con la que nos dejó la tradición cristiana. En este marco, tuvimos más bien tendencia a considerar que la noción de “bárbaro”no era pertienente por tanto cuadraba mal con el mensaje universal de la religión. (…). Para el verdadero cristiano, sólo cuenta la unión en la fe, todas las separaciones entre humanos son desdeñadas.”905
En consecuencia, podríamos afirmar que Belleforest no puso en práctica de manera sistemática propósitos de señalamiento bárbaro y salvaje para describir a los Caribes, el discurso que se encuentra en su obra en este sentido tiene que ver más bien con la transcripción de los hipotextos de sus fuentes españolas. En su propio discurso para describir los Caribes hallamos sobretodo sorpresa, debido al descubrimiento de lo raro, lo extraño, y aveces admiración de esas costumbres extranjeras, extrañas:
“Y aun cuando varios, oyendo hablar de esos pueblos extranjeros, los estiman tal como si fueran bestias sin razón ni juicio alguno, para hacerles ver lo contrario de su opinión, y sentir que Dios creó a todos los hombres tan razonables como con alma, y que las almas de todos tienen una misma fuente divina, y que si hay ofuscación en ella, eso no viene del defecto de la cosa, sino de algún accidente exterior, con el fin (digo yo) de hacer ver a cada uno la falta de los que tienen tales opiniones.”906
La reprobación de ciertas prácticas indígenas está más ligada a mantener el objetivo pedagógico, instructivo, de su obra, que a un deseo de manifestar prejuicios sociales sobre esas culturas, “el muy católico François de Belleforest ”907 mantiene los principios de la “unidad en la fe ”, tal como lo expresa Todorov, y no juzga sino con un fin evangelizador : ”Con el fin de que no olvidemos de ninguna manera las cosas qque conciernen al hecho eclesiástico, puesto que nosotros somos Cristianos, y que nuestros escritos están dirigidos a “los Católicos ”908. Es posible que Michel de Montaigne haya sido ese lector deseado por Belleforest909, un lector capaz de percibir en su descripción una representación de los indígenas caribes que va más allá de los prejuicios de los
904
“Sirve aveces [la palabra bárbaro] para estigmatizar a los que nos disgustan o nos agreden, como para travestir la fuerza en derecho, para camuflar nuestra voluntad de poder en intervención humanitaria y en combate por la justicia”, Todorov, Tzvetan, op., cit., p. 36. 905
Ibid. 906
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. VII, col. 2094. 907
Es así que lo nombra Frank Lestringant en su obra Le Huguenot et le Sauvage, l’Amérique et la controverse coloniale, en France, au temps des guerres de religion (1555-1589), Droz, 2004, pp. 142, 155. 908
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XX, colonnes 2220, 2221. 909
Ese “lector de buen espíritu [que] juzgará bastante bien por esta nuestra descripción, cual puede ser la figura”, Belleforest, Cosmographie universelle, chap. VII, col. 2097.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
420 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
conquistadores. A través esta nueva visión del cosmógrafo, el espacio caribe se volvió fuente de reflexión sobre la alteridad, la condición humana, los valores universales, la espiritualidad, en fin, todos esos postulados del Renacimiento que van a trazar el hilo conductor de los pensadores modernos. Más que un paraíso perdido, que una tierra prometida, el Caribe, los Caribes, América, será la tierra recobrada donde la abundancia, la diversidad, la originalidad, la riqueza y el ingeno de la artesanía de los indígenas seran realzados por la mirada de ciertos europeos, esos que nunca se movieron de sus lugares de origen pero que tuvieron la suficiente amplitud de espíritu para darse a la tarea de pensar al Otro para pensarse a sí mismo, el “yo es un otro ”de Arthur Rimbaud se vuelve posible algunos siglos más tarde gracias a esta dinámica reflexiva del siglo XVI que se permitió contemplar las interacciones humanas de manera más profunda y menos anecdótica. Todas estas ideas de Belleforest pueden ser detectadas de una u otra manera en el ensayo “De los Canibales” de Montaigne, su discurso es la materialización de los procesos de reflexión sobre la alteridad en el s. XVI. La humanidad renacentista a pesar y más allá de lo divino nace aun en las mentalidades aparentemente más ortodoxas. En ese orden de ideas, François de Belleforest no es unicamente el censor moral que creíamos, hay en él también admiración de esos pueblos, fascinantes por sus costumbres extrañas, que en ciertos aspectos se asimilan o son asimiladas a los de los europeos de la época y de antaño. Habría en Belleforest un precursor de Michel de Montaigne, el hombre que pasó a la Historia como el pensador de la Alteridad! 3. ESPACIO HISTÓRICO: LA FIGURA DEL CANÍBAL Se busca a bordar en esta parte la figura del caníbal a partir de las visiones del autor. Se mostrará cómo Belleforest configura su version del caníbal desde las fuentes españoles, teniendo en cuenta su visión católica del mundo. Todo esto se opera teniendo en cuenta el reconocimiento de lo alter y su configuración en la historiografía americana del Renacimiento. La figura del caníbal es recurrente en la documentación americana, está presente en el Diario de Cristóbal Colón, en las Décadas de Pedro Martir, el Sumario y la Historia de Gonzalo Fernández de Oviedo, la relación de Bartolomé de Las Casas, la Historia de Jean de Léry, el relato Desnudos, feroces y antropófagos de Hans Staden, los Ensayos de Michel de Montaigne910. En el caso de Belleforest los discursos morales son de orden religioso con respecto a otras connotaciones, eticas, biológicas o sociológicas que el concepto de barbarie ha tomado a lo largo de la historia. El cosmógrafo por ejemplo parte de la premisa que se debe instruir a los Indígenas en las verdades divinas para que alcancen la salvación. La barbarie es entonces percibida por Belleforest como un estado de desconocimiento de Dios; es a partir de esta premisa que él construye dos personajes antagonistas en su discurso cosmográfico del Caribe para los lectores franceses. Por una parte, anuncia la existencia en sus fuentes de un furioso caníbal, guerrero, y maldito
910
Ver a propósito el estudio realizado por Frank Lestringant dans Le huguenot et le sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale, en France, au temps des guerres de religion, pp. 37, 110, 195, 205-225.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
421 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
antropófago, idólatra, víctima de Satan; y por otra, él admira una figura que ha construido (y que no abordaremos por cuestiones de espacio), el indígena no caníbal o indígena cristiano, el que se acerca a las cosas divinas o al menos ha sido evangelizado por los europeos. Observemos con más detalle cómo se configura entonces la figura del Caníbal. En la Cosmografía, podemos identificar un esquema narrativo particular que cuenta la figura del Caníbal sobre todo en los capítulos V, VI, VII donde hace una descripción detallada de las costumbres de los indígenas que asocia directamente a los Caribes, indígenas habitantes de la Tierra-Firme. Luego, los menciona en los capítulos XVIII, XIX, XX, XXI para compararlos a los Arawak, los buenos salvajes habitantes de las islas de las Antillas y aveces víctimas de las correrías de los Caribes, reconocidos estos antilleses como los no caníbales. La primera imagen que ofrece Belleforest a sus lectores es la de un Caníbal conquistador del espacio Caribe que somete a los demás indígenas: “hay varias islas como son Curacoa, Boinaré, et Arubà, y otras infinitas, las cuales fueron en otro tiempo dominadas por los Caníbales”911. A medida que el cosmógrafo va recorriendo el espacio geográfico de los Caribes, va aumentando la descripción de esos personajes con epítetos negativos relacionados con la campaña evangelizadora de los cristianos: “Teniendo deseo los Cristianos de exterminar a los Caribes, los cuales habitaban este lugar y de dónde (…) ellos habían tomado su antiguo origen: siendo Cumana, Benzuela y Caribana provincias vecinas, y poseídas por esos antropófagos malditos, conocidos bajo el nombre de Caníbales”912.
Caribe es sinónimo de caníbal, los Caribes viven en la Tierra-Firme, en consecuencia la Tierra-Firme es caníbal, es así que Belleforest representa en un principio el espacio geográfico de la Tierra-Firme, a partir de esta constatación el cosmógrafo elabora un mensaje bien preciso para su lectorado francés de donde no se puede perder. Pero si Caníbal es el significante de Caribe cuáles son sus significados? La primera definición “belleforestiana” del Caníbal proviene del Sumario de las Indias de Gonzalo Fernández d’Oviedo913, que trata sobre los indios de Tierra-Firme, sus costumbres y sus ceremonias. De allí Belleforest retoma toda una cadena de adjetivos que configuran en su totalidad una imagen negativa y violenta de los indígenas de Tierra-Firme: “Caribes o Caníbales, todos Antropófagos, crueles, desleales, y malvados, y los más abominables Sodomitas que haya en el mundo”914. Es sí como la cadena antropófagos, crueles, desleales, malvados, sodomitas, compone una imagen del Indio caribe que lo convierte en temible caníbal que hace correrías y caza a lo largo de las costas caribeñas. Este antropófago se caracteriza por el porte de arcos con flechas envenenadas que atraviezan la cabeza del enemigo, el caníbal tiene siempre su arco y sus flechas, he allí una primera imagen que quedará grabada para siempre en el subconsciente colectivo de la humanidad
911
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2077. 912
Ibid. 913
Cap. X, columas 42-43 en la versión del Terzo Volume des Navigationi et Viaggi de Giovanni Battista Ramusio, 1606. 914
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. VI, col. 2084.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
422 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
por causa de la historiografía americana : “Con eso pueden ver que son Caníbales, los cuales saliendo de los montes de Caribana, correteaban por la costa del mar para sorprender a alguien, cazando a los hombre, asi como hacemos con el ciervo, o el jabalí ”.915 Cazar a los hombres como animales y comérselos es una prohibición categórica de la religión católica ya que “aunque ciertas especies de animales carnívoros se entredevoren, como las arañas, (…), la naturaleza iría en contra de su propia conservación si ella inspirara el instinto de nutrirse de su propia sangre”916. Según Belleforest, esta furia, que habita el alma de los Caribes, debe ser extirpada a través de la fé católica: “Y yendo hacia el Levante se encuentra el río que los Cristianos llaman Luisa, en recuerdo, y por el amor de una Reina, y Cacica de esta isla, quien recibiendo el bautizo fue llamada Luisa, y vivía cerca a este río, y que fue masacrada por los Caribes, o Caníbales”917.
En la reina Luisa, el bautismo lava el pecado, el río lava el mal, el agua hace correr el pecado pero la maldad de los Caníbales es más fuerte, el odio por el enemigo es representado por Belleforest con la escogencia de pasajes donde se demuestra una sospechada crueldad de estos indígenas resaltada a través de descripciones animadas donde entran en escena las batallas entre los españoles y los caníbales y las pérdidas del ejército español, Luisa es víctima de esto al haber sido bautizada, ella se convierte en una mártir:
“Sin embargo esta isla les costó muchos hombres, ya que los Indios de Tierra-Firme, que son la mayoría Caníbales furiosos, y valientes a más no poder, habiendo arruinado un fuerte que los Cristianos habían hecho en Tierra-Firme, y asesinado un buen número de religiosos de san Francisco que estaban en Cumanà, y éstos martirizados cruelmente, y entre otros uno llamado hermano Denys, hombre de santa vida, esos Caníbales (digo-yo) habiendo devastado ese país Cumaneano pasaron a Cubagua, pero la encontraron vacía, pues un Capitan llamado Antonio Florez, aunque tuvo trescientos hombres con él, perdiendo coraje, y olvidando que con un menor número se había derrotado a los Bárbaros, se retiró a Haiti, dejando a Cubagua presa de los Caníbales”918.
Los Caníbales no son sólo Caníbales, también son furiosos, y sobretodo, valientes. La admiración de Belleforest hacia los Caribes está muy fundamentada en lo que él considera el honor guerrero, ese que va al punto de hacer perder “corazón”919, coraje a los Españoles. Los Caníbales dominan, los Caníbales dan miedo, los Caníbale desplazan poblaciones enteras y arrazan las ciudades, son los Caníbales los equivalentes de esos bárbaros de los hunos? En todo caso ellos son el Otro, el que es capaz de hacer todo lo que la sociedad establecida en el país de Belleforest no hace o hace bajo la connotación de delito o de pecado, en el Caribe de Belleforest todo es posible porque no se comparte el mismo Dios ni la misma ley, cada pueblo es
915
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. V, col. 2078. 916
J.-J. Virey, art. « Anthropophagie », pp. 646-647, en el Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, volume 1, Aux comptoirs de la direction, 1853. 917
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XX, col. 2221. 918
Belleforest, Cosmographie universelle, chap. XXI, col. 2230. 919
Textualmente en francés.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
423 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
autónomo y la frontera de lo humano se pierde en los límites de cada pueblo. En ese sentido el Caníbal es yo, como diría Montaigne, ese francés que no se come al enemigo sino a su misma gente, Caníbal es lo prohibido, mi animalidad, mi salvajismo, mi yo mirado bajo el lente de otros. Ese doble sentimiento hacia los Caníbales, reprobación y admiración, demostraría en Belleforest su más profundo deseo de que los católicos hagan “perder coraje”a todos los pueblos no cristianos de la tierra? Los Caníbales constituyen una doble imagen para el cosmógrafo, dos caras de una sola pieza: la cara de la valentía, el coraje, virtud codiciada y deficiente en los europeos para obtener resultados contundentes para la verdadera religión del mundo, el catolicismo; y la cara de la idolatría, vicio que lleva a la humanidad a la ruina pues se trata de la adoración de Satan y en consecuencia la entrega a todos los vicios, a todas las prohibiciones católicas que mantienen nuestra humanidad. Es así que la dualidad del Caníbal representa la imagen de la humanidad misma, el ser humano y su perfección, el ser humano, su salvación y su perdición, en la misma alma, en el mismo cuerpo. François de Belleforest erige la figura del Caníbal como un Stevenson a su Doctor Jekyl y Mister Hyde, que nos revela una naturaleza humana doble, ésto desde una perspectiva religiosa, católica, que no permite una humanidad más compleja, una religión que no negocia, o sólo lo hace para sus fines, y que no da diversas posibilidades de existencia; con la religión la diversidad no existe, se trata del cielo o del infierno y en el medio un espacio límbico mientras se decide si subes o caes. En ese sentido, Belleforest no puede impedirse de hacer entrega a sus lectores del final feliz de la isla de Cubagua donde los Caníbales son, finalmente, dominados por los españoles:
“Esta isla fue reconquistada en el año 1522. por un Capitán más valiente, y de mejor corazón [más valentía] que el susodicho Florez, y se llamaba este segundo Jacques de Colesteglion [aparentemente de origen francés], el cual para impedir los medios a los Caribes y otros de corretear por las islas, ganó el paso en Tierra-Firme, y desembocadura del río Cumanà, dónde construyó una muralla, por medio de la cual, sin contratiempos, ganó nuevamente Cubagua, y fue entonces que la ciudad de Calis fue fundada allí con una buena ciudadela, y después de esto se hizo la paz con los Bárbaros de Tierra-Firme”920.
La paz con los Caníbales tiene dos connotaciones importantes, en primer lugar, su conversión al cristianismo que implica el abandono de sus antiguos vicios, el rechazo de una buena parte de su cultura y la acogida de una nueva cultura, la cultura del europeo, que es considerada la verdadera cultura, la religión dominante, del más fuerte. En segundo lugar, significa la validación del Caribe como digno interloctor del europeo, ya no es más caníbal, se volvió un no-caníbal (espacio límbico) susceptible de convertirse en un indígena cristiano facultado para entrer en comercio con los europeos pues ya compartirían los mismos valores. Ahora son semejantes, parason del parecido a la asimilación de este nuevo individuo naciente en la fé católica. En resúmen, podemos decir que el Caribe de Belleforest se ve transfigurado en la unión de tres Caribes, un Caribe geográfico, uno etnográfico y otro histórico
920
Ibid.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
424 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
transversalizado por la figura del Caníbal y su construcción para un público francés, católico, que es instruido por un cosmógrafo ortodoxo capaz de construir reflexión sobre la alteridad y ver más allá del discurso dominante español, Belleforest abre puertas para la comprensión de lo raro, de lo extranjero no en términos de bueno o malo, de juicios morales y prejuicios si no de una simple constatación que hará la diferencia y generará discursos humanistas como el de Michel de Montaigne, el otro es como yo, yo soy el otro. Belleforest mueve una capa del discurso moralizador español y abre vias para que sentimientos como la admiración de lo encontrado en esas tierras nuevas, para el caso las tierras caribes, den elementos para la comprensión de una humanidad que es muy compleja en cualquier rincón de la tierra, en nuestro Caribe de hoy, en los Caribes del s. XXI encontraremos todas esas multiplicidades que no se han desarraigado de nuestros origenes inciertos y que se han enriquecido, como lo diría el maestro Edouard Glissant, en un archipiélago de influencias. BIBLIOGRAFIA:
Fuentes primarias Belleforest, François de, Cosmographie universelle, Paris, Michel Sonnius et Nicolas Chesneau, 1575 Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo, La historia general de las Indias agora nuevamente impressa corregida y enmendada y la conquista del Perú, 1547 Gallois, Lucien, Les géographes allemands de la Renaissance, Paris, Ernest Leroux, Bibliothèque de la faculté des Lettres de Lyon, tome XIII, 1890 Ramusio, Jean Baptiste, Terzo Volume des Navigationi et Viaggi, 1606
Fuentes secundarias Berthiaume, André, “De quelques analogies dans les récits de voyage de Jacques Cartier", en Cahiers de l'Association internationale des études françaises, 1975, N°27, p. 14. Certeau, Michel de, L’écriture de l’Histoire, Gallimard, 1975 Duviols, Jean-Paul, "L'Amérique espagnole au XVIe siècle selon les récits de voyages", en Histoire, économie et société, 1988, 7e année, n°3. pp. 313-324. Hartog, François, Le miroir d’Hérodote, Gallimard, 2001 Lestringant, Frank, “Chorographie et paysage à la Renaissance", en Le paysage à la Renaissance, éd. Y. Giraud, Fribourg, 1988 _______________, André Thevet, cosmographe des derniers Valois, Genève, Droz, 1991 _______________, “Le Huguenot et le Sauvage, l’Amérique et la controverse coloniale", en France, au temps des guerres de religion (1555-1589), Droz, 2004
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
425 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
_______________, Le livre des îles: Atlas et Récits Insulaires de la Génèse à Jules Verne, Droz, 2000 Levi-Strauss, Claude, Race et Histoire, Éditions Gonthier, Unesco, 1961 Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1994 Ricœur, Paul, La métaphore vive, Seuil, 1975 ___________, Le conflit des interprétations, essais d’herméneutique, Seuil, 1969 Simonin, Michel, Vivre de sa plume au XVIe siècle ou La carrière de François de Belleforest, Genève, Droz, 1992 Todorov, Tzvetan, La peur des barbares: au-delà du choc des civilisations, Robert Laffont, 2008 ______________, Nous et les autres, Seuil, 1989 ______________, La vie commune: essai d'anthropologie générale, Seuil 1995 ______________, La Conquête de l'Amérique : La Question de l'autre, Seuil 1982 ______________, Le nouveau désordre mondial : réflexions d’un Européen, Paris, Robert Laffont, 2003 Virey, J.-J., art. “Anthropophagie “, en Dictionnaire de la conversation et de la lecture : inventaire raisonné des notions générales les plus indispensables à tous, volume 1, Aux comptoirs de la direction, 1853, pp. 646-647.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
426 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
PRENSA PROLETARIA EN MEXICO DE 1876 A 1950. DE LOS PEQUEÑOS GRUPOS
SINDICALES A LA EXPANSION DEL NORTE Y CARIBE DE MEXICO
OMAR DARIO OLIVO HUERTA921
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo RESUMEN Los periódicos obreros o proletarios en México eran en un principio organizados por las diferentes confederaciones de trabajadores, estas decidían la cultura laboral que querían inculcar y ofrecer a sus trabajadores. En el caso de México se empieza de pequeños a sindicatos hasta la formación del Ceteme que distribuye una cultura sindical oficial, ya que era la confederación apoyada por el Estado para unir a los trabajadores, desde el norte al Caribe mexicano. Este texto ofrece un análisis de los periódicos que eran publicados en la Capital del país para los trabajadores a nivel nacional, buscando generar una idea homogénea para todos los trabajadores. Los periódicos laborales, tenían distintas ideas para el desarrollo propio del obrero, así como noticias que van de la preocupación por la unión de obreros durante el siglo XIX. Así mismo, el principal objetivo de los trabajadores en México se uno a la revolución del proletariado con la revolución rusa y una guerra fría que se ve reflejado en los textos de la prensa laboral. Finalmente en México se inició la expansión de una federación que generaría su propia prensa, para toda una nación incluyendo a los trabajadores agroindustriales del Caribe. PALABRAS CLAVE: Prensa, trabajadores, nación, cultura y homogeneidad. La prensa proletaria en la historia ha tenido un desarrollo social, de ir generando una cultura obrera, así como un el crear una conciencia de análisis sobre la situación del trabajador. La prensa en México sea dedicado a incluir varios artículos obreros, pero la clase obrera a través de los últimos dos siglos su actividad tiene la capacidad de crear una prensa exclusiva al ámbito laboral.
Los inicios de la prensa obrera en México, podemos verlos desde la formación en 1870 del Gran Círculo de Obreros de México, con su órgano oficial: El socialista922, el cual reafirma su presencia, con notas periodísticas sobre la afiliación e unión de trabajadores a través de sindicatos o para eventos huelguísticos. El socialista tenía la función de presentar la información de congresos, donde se manejaban algunos puntos como: garantías políticas y sociales, instrucción a los obreros, gremios y talleres independientes, qué el servicio militar no fuera exclusivo del obrero, libertad en la elección de funcionarios públicos, valoración de tipo de trabajo y mejora de las condiciones
921
Estudiante de Postgrado de la Maestría en Historia - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo [email protected] 922
Bringas, Guillermina y Mascareño, David, La prensa de los obreros mexicanos 1870 - 1970. Hemerografía comentada, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979, p. 16
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
427 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
laborales de la mujer. Así como una importante acentuación en el asunto de las huelgas923. Estas son algunas de las temáticas que desarrolla principalmente la prensa obrera, con el tiempo cada periódico adicionara algunas columnas más otros menos, pero todos con el mismo fin de informar al obrero formando una cultura sindical.
Otros periódicos que durante el siglo XIX manejaban algunas ideas agrarias más que laborales, como El hijo del trabajo, el cual también mostraba mayor simpatía por el presidente Porfirio Díaz924.
Sobre los periódicos anarquista en el siglo XIX, algunos de ellos fueron influencia de las publicaciones de los Hermanos Flores Magón, otra corriente sobre la prensa trabajadora, se dedicaban a defender los siguientes puntos: 1) la participación en las elecciones de autoridades gubernamentales, 2) la creación de cooperativas, 3) apoyo a la huelga y 4) la emancipación de la mujer925. Participaban activamente en la prensa obrera, con opiniones que defendía muchos de los derechos de los trabajadores, los cuales se verían reflejados en la constitución de 1917. La prensa laboral también puede considerarse como conciliadora muchas no eran partidarias de la huelga, pero si la unión de los trabajadores. Algunos periódicos como: La bandera del pueblo y La voz del obrero fueron periódicos de propaganda política para apoyar a candidatos a la presidencia; otros como: La Abeja, El Desheredado, El obrero mexicano, Luz y Constancia y La Humanidad, los cuales combatían los vicios y vagancia de los obreros, haciendo un llamado a la moral y la educación del obrero. Para 1879 se funda el Periódico Oficial órgano del Gran Circulo Nacional de Obreros926; posteriormente, en 1887, surge La Convención Radical Obrera927, periódico que se termina de editar hasta 1903.
El periódico de La Convención Radical Obrera, maneja las primeras visiones del empresario en un periódico obrero, dando la idea de que aquellos inversionistas que tenían pequeños talleres o fábricas administradas por ellos eran personajes de fe, orden y progreso, apegados a la Ley. Los empresarios que sólo invertían sin administrar a su empresa y generando ganancias más allá del trabajo a manufactura del trabajador, sobrepasando sus ganancias a través de la plusvalía solo eran usureros. Los tipos de artículos eran: aspectos institucionales, cooperativismo y mutualismo, los obreros y la educación, explotación obrera, derechos obreros, economía y política nacional928. Su principal objetivo eran la mejorar las relaciones obrero-patronales, así como un
923
El socialista, no. 173, abril 23 de 1876, en: Guillermina Bringas y David Mascareño, La prensa…, pp. 16. 924
Bringas, Guillermina y Mascareño, David, La prensa…, p. 19 925
Ibíd., p. 23 926
Ibíd., p. 24,25 927
Villalobos Calderón, Liborio, La convención radical obrera: antología de la prensa obrera, Mexico, CEHSMO, 1978. Quien se dedica a analizar este periódico, en algunos puntos de su edición periodista a través de los años. 928
Ibíd., p. 130-135. En cuanto a las ideas socialistas de la época, lo interpretan como lo contrario al individualismo, un sistema social en que los individuos se organizaban para que hubiera entre ellos la mayor equidad posible en la distribución de los bienes físicos, morales e intelectuales. No sé pretendía que el gobierno fuera socialista sino un socialismo como bien de la mayoría en cuestiones sociales y no políticas.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
428 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
amplio apego a las ideas porfiristas que patrocinaban las publicaciones y la lucha contra los agiotistas. Durante el principio del siglo XX y los procesos de la revolución, los obreros sufrieron varías partiduras, primero por una huelga reconocida en todos los procesos de la historia de los trabajadores en México, la huelga de Cananea en 1906 y la de Rio Blanco en 1907. Así mismo, tuvieron otra coyuntura al ser incluidos en el ejército durante la revolución, como el caso de los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial.
Sobre la prensa precursora revolucionaria muchos de ellos eran independientes podemos mencionar al Hijo del Ahuizote, El Ahuizote, El Ahuizote Jacobino, El Padre del Ahuizote, El nieto del Ahuizote, así como el Colmillo Público, de los cuales los redactores fueron perseguidos durante los primeros años del siglo XX, hasta que dispersaban los periódicos y muchos miembros abandonaban el país. Para1906 cabe mencionar El Diario del Hogar que mantenía cuestiones obreras, fundado por Filomeno Mata en el año de 1881 en la Ciudad de México929. Por otra parte la prensa de ideas magonistas dio origen algunos periódicos con tendencias hacía al obrero como Regeneración, La Unión Obrera, El ferrocarrilero, prensa dedicada a la lucha laboral y muchas veces a ideas revolucionarias generando una acción de lucha social en los trabajadores mexicanos930. También se encuentra una prensa obrera mutualista, apoyada por el gobierno porfirista, que estaba en contra del socialismo y la huelga, entre ellos: El Diablito Rojo, Heraldo de Morelos, y el Obrero Mexicano931, este último de mayor importancia ya que tenía una cobertura mayor dentro del país, en la cual hasta se presenta una sociedad mutualista y moralizadora.
La prensa proletaria en México durante el siglo XX tiene mayor importancia con la formación de organizaciones obreras, ya que se empieza a distribuir a mayor alcance la información generando una homogenización de la cultura sindical que percibían los obreros. Saliendo de la cultura anarquista del siglo XIX y los pensamientos magonistas de los primeros diez años del siglo XX, la Casa del Obrero Mundial (COM) fue un pilar de la prensa obrera con la edición del periódico luz introductor del anarcosindicalismo. De las diferentes confederaciones de resistencia, en contra del mutualismo de la prensa obrera surge la Confederación Tipográfica Mexicana, quienes en 1913 se separarían integrándose a la COM, entre ellos un importante personaje y líder Rosendo Salazar, quien sería un reportero más adelante con el periódico CTM932.
El periódico Luz, tuvo dos etapas la primera en 1912, donde mantenía ideas socialistas, apoyo a los hermanos Flores Magón y algunas críticas contra el gobierno porfirista. La segunda etapa fue un periódico más completo, con temas sobre la formación del sindicalismo y en concretar las formas de lucha y organización, esta etapa duro de 1917 a 1920. Otros de los periódicos que surgieron en la COM fueron: Lucha (1913), El Sindicalista (1913),
929
Ibíd., p. 29 930
Ibíd., p. 38-40 931
Ibíd. 932
Ibíd., p. 43.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
429 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
Emancipación Obrera (1914), Tinta Roja (1914), La Revolución Social (1915), y Ariete (1915-1916).933 Todos estos periódicos surgieron de la matriz obrera para los trabajadores y algunas sucursales que se encontraban en los distintos estados del país.
Dentro de la época también surge dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con hombres como: Luis N. Morones, J. Rosales de la Vega y Antonio Dávalos, quienes comenzarían para el 14 de diciembre de1915, el primer ejemplar del periódico socialista independiente Rojo y Negro934. Los electricistas de la etapa del surgimiento del SME trataron una perspectiva integral de la visión social de los trabajadores e impulsaron una ideología política precursora sobre la solidaridad, la concepción sindical y la creación de alternativas para el propio sindicato. “Un órgano de comunicación entre todos sus agremiados, a la vez que de propaganda de la doctrina sindicalista”935. Iniciada la Confederación Regional Obrera de México (CROM), la cual sería representada en sus mejores épocas por uno de los escritores de la primera prensa del SME, Luis N. Morones, llego a recibir críticas dentro de la segunda etapa del periódico Luz, por sus líderes conocidos por algunos actos de corrupción936. Pero la CROM crearía una prensa especial formando una cultura sindical más aferrada a las ideas de los presidentes de Obregón y Calles, por otra parte se encontrara el desarrollo del periódico el machete, que se fundaría en 1924 y tiempo después sería el órgano del partido comunista y Lux, sobre los ideales de los electricistas, la cual formara otra corriente de la prensa obrera a la par del Ceteme, con el periódico Solidaridad.
El machete inicio su publicación el 7 de noviembre de 1929 de manera clandestina, periódico salía con regularidad y se tiraban de 5 a 6 mil ejemplares y nunca dejo de llegar a todas partes. Cientos de militantes lo difundían en las fábricas y los obreros ferroviarios lo trasladaban a varias partes del país937. El machete hablaba sobre política internacional y nacional, la lucha del capitalismo con el socialismo, el desarrollo dela internacional comunista destacando la de Nicaragua y Cuba. Sobre México las noticias eran de las luchas del bloque obrero-campesino y las huelgas libradas en distintas partes del país.
En general, El Machete informaba sobre las repercusiones económicas y sociales de la crisis en el país y en el resto del mundo: la desocupación, los reajustes, la reducción de salarios, de las jornadas laborales, las huelgas. Publicaban llamados para luchar contra el hambre y el desempleo, y se informaba sobre la organización de manifestaciones y mítines para denunciar
933
Ibíd., p. 47. 934
Sindicato Mexicano de Electricistas, Rojo y Negro. Periódico Socialista Independiente 1915-1916, Cuaderno de formación sindical 1, México, 2000, p. 48 935
Ibíd. 936
Córdova Pérez, Fernando, El movimiento anarquista en México 1911-1921, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Tesis para obtener el Grado de Licenciado en Sociología, México 1971 . 937
Reynoso Arreguin, Estela Alejandra, La prensa obrera y la crisis del capitalismo en México 1929-1934, Universidad Autónoma Metropolitana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Licenciatura en Historia, Marzo 2005, p. 58-60
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
430 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
esta situación938. Pero ya por su tamaño, contenido y tiraje, El machete estaba más preocupado por informar a los trabajadores de los ámbitos nacionales e internacionales, que en educar teóricamente a los trabajadores. Lux una revista mensual, órgano del Sindicato Mexicano de Electricistas, se edita por primera vez el 16 de febrero de 1828, declarándose una revista de orientación socialista. A sus inicios fue una revista de pequeño tiraje, aproximadamente 2000 mil ejemplares939. sus principales secciones estaban: Actividades de la Confederación Nacional de Electricistas940, Sección Científica, Informaciones y Noticias, Cuestiones Sociales, Lecturas para Obreros, Gráficas Mundiales, Selecciones Literarias, Sección de Higiene, Deportes, Bibliografía, etc941. La revista Lux genera una mentalidad combativa, apoyada en el desarrollo del socialismo en Rusia, generando una perspectiva al trabajador sobre el socialismo en el mundo. Por esta razón muchos de sus ideales van fuera de lo que realmente podía captar el lector obrero942.
La revista Lux siembra una cultura basada en la educación obrera, pues entre sus propios artículos contiene bibliografía de ámbito marxista para ampliar el punto de vista del trabajador, hablando sobre la crisis y la relación de la literatura proletaria. No sólo observando las repercusiones políticas, económicas y sociales, sino también las culturales943. En 1934 la revista cambia su estructura. Aparecen con tres grandes secciones: Editorial, Sección Informativa y la Sección Educativa944. El desarrollo de la prensa obrera en México se dio paralelo al de sus organizaciones. Como un vehículo de propaganda, educación, agitación y organización de sus luchas, contribuyó a despertar la conciencia de los trabajadores en torno a la idea del cambio social. La mayoría de los periódicos van llevando una lucha con o en contra del socialismo que se ve generando con el crecimiento y expansionismo de la Revolución Socialista Rusa.
La prensa cromista, se desarrolla a partir de 1917 con el Pro-paria, órgano de la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos de Orizaba Veracruz, siendo agremiados a la CROM. Por otra parte se encuentra El Heraldo Obrero, que representaba a los trabajadores del Distrito Federal informaba de reivindicaciones de trabajo o violaciones a contratos de trabajo945.
938
Ibíd., p. 60. 939
Ibíd., p. 71. 940
Estaba integrada por el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Nacional de Telefonistas. 941
Reynoso A., Estela Alejandra, La prensa obrera..., p. 71 942
Ibíd., p. 73, La autora nos menciona, que como en El Machete, en la revista Lux la crisis del sistema capitalista hizo volver la vista hacia los grandes progresos de la Rusia Soviética. Se reseña paso a paso el avance industrial de la URSS y cómo logra la edificación del socialismo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en artículos como “La vida de los negocios en la Rusia soviética”, “Rusia a los dieciséis años de revolución”, “Población y extensión de la URSS”, “El progreso de la industria de la URSS”, “Vida actual en Rusia”, “El segundo Plan Quinquenal de la Rusia soviética”, entre otros. 943
Ibíd., p. 74 944
Ibíd., En esta época hubo participación del muralista Diego Rivera, quien era tesorero de la revista Lux para 1935 y miembro del comité editorial. 945
Bringas, Guillermina y Mascareño, David, La prensa…, p.58-59.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
431 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
La revista Crom, fue una revista de publicación quincenal ilustrada y el órgano más importante de la Confederación durante la época de Luis N. Morones, uno de los grandes líderes que ha tenido la CROM en su historia.
La revista Crom, obtuvo un amplio tiraje y la participación de distintos hombres entre ellos Vicente Lombardo Toledano946, quien sería el fundador de la CTM y uno de sus primeros periódicos el popular.
La revista inicia su publicación el 28 de febrero de 1925, mantiene como objetivo principal que los obreros deben de tener herramientas que sean portavoz de sus ideales y defensor de sus derechos947. Entre las principales secciones estaban: Editorial, Selecciones Literarias, Humorismo, La moda al día, caricaturas, Deportes, Teatros, Cines, Crónicas de los Ángeles, Doctrina y Controversia948. La revista contiene una fuerte carga de cultura sindical que recibía el obrero lector, conteniendo un amplio socialismo provinciano, hablaba sobre los congresos de la CROM, las perspectivas de la lucha de trabajadores en otros países, muchas de estas ideas se verán reflejadas en lo que será el análisis del Ceteme, muchas de ellas originarias de Vicente Lombardo Toledano, quien aunque ya no pertenecía a la CTM, seguía manteniendo comunicación con Fidel Velázquez.
Sobre la prensa obrera católica, la Confederación Nacional Católica del Trabajo, publico el órgano El Trabajo, periódico mutualista y anticomunista, con poca información sobre el movimiento obrero, propone la conciliación de los trabajadores y empresarios a través del proceso productivo949.
1. LA CTM EN EL CONTEXTO DE LA PRENSA OBRERA.
La Confederación del Trabajo en México (CTM) fue iniciada del 26 al 29 de febrero de 1936, lo cual termino de consolidarse y unificar a varias centrales hasta 1937 de la cual el secretario general fue Vicente Lombardo Toledano950. La CTM siempre ha creado desde sus líderes el mantener informado al proletariado a través dela prensa, para formar una cultura sindical, con distintos tipos de periódicos, a la fecha sigue siendo una de las confederaciones más importantes en México y mantiene una publicación de la revista mensual llamada Lideres Trabajadores. Podemos mencionar que la distinta prensa obrera de la CTM, se origina primero con el periódico El popular, que paso a ser de un periódico para lo sindicalista dirigido a los grupos sociales, su fundador fue Alberto Manrique Paramo, Dos años después de la fundación de la confederación951. El Popular solamente depende un año de los directivos de la CTM, ya que en 1939 éstos
946
Reynoso A, Estela Alejandra, La prensa obrera…, p. 64, la autora nos menciona que “…se desconoce su tiraje se afirman que la revista era conocida por un millón ochocientos mil agremiados e invitan a los anunciantes. La dirección de la revista estaba a cargo de Eduardo Moneda; contaba entre sus colaboradores a Vicente Lombardo Toledano…” 947
Ibíd. 948
Ibíd. 949
Bringas, Guillermina y Mascareño, David, La prensa…, p. 84 950
Araiza, Luis, Historia del movimiento obrero, México, (S/E), 1964, p. 216 951
Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Telegramas, 1944.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
432 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
son relevados de sus responsabilidades y los cargos directivos se entregan a personas que puedan, sin dejar de difundir y defender los intereses de la central obrera, darle mayor amplitud a la información952 la principal función del El popular, fue presentar algunos avances de la segunda guerra mundial, así como noticias informativas en su mayoría de política nacional y sindical, finalmente es un periódico con larga transcendencia hasta 1963, pero ya separado de la CTM.
El 26 de febrero de 1941 tuvo lugar la inauguración del segundo congreso de la Confederación del Trabajo de México, q se efectuó con el Presidente Manuel Ávila Camacho y al terminó Fidel Velázquez fue elegido como Secretario General953 reelegido sucesivamente hasta 1997, año en el que falleció. La CTM a sido la central obrera más importante de México, la cual pertenecía a la América Federation of Labour (AFL) de los Estados Unidos y más tarde se afilió a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres sistema democrático capitalista de occidente954. Con la llegada de Fidel Velázquez a la CTM, como secretario general continuo con muchas de las ideas de V. L. Toledano, entre ellas mantener informado a los obreros sindicalizados de la confederación. De El popular a la fecha no se encontrarían registros hasta el 1 de julio de 1950 que se crea el periódico C.T.M., esto no significa que las demás federaciones en la provincia de México, no hubiesen formado algunas sus propios periódicos, entre ellos: Fragua (Michoacán), Futuro (Chiapas), Acción (Puebla), Atalaya (Coahuila), Emancipación (Región Lagunera), Voces proletarias (Torreón) Ceteme Coahuila (Coahuila), Ceteme Veracruz (Veracruz), Ceteme Puebla (Puebla), Acción Obrera (bloque de agrupaciones cetemistas de Córdoba), Tribuna Obrera (orientación de organizaciones sindicales de av. Morelos), Orientación (Sinaloa), Ceteme Querétaro (Querétaro) 955. La prensa cetemista en su función de cumplir como órgano de información se distribuyó en todas las federaciones y se allegaba a todos sus miembros, con noticias sobre sus congresos, convenios, asambleas, huelgas, cultura, pugnas intergremiales, entre otras secciones.
El análisis a la prensa cetemista desde su importancia sindical, hasta la cultura sindical que esta expresaba, dentro de su historia la CTM ha sido crítica ampliamente por otros periódicos, pero esto no significa que su prensa desde su central obrera haya sido muy variada, pues el Ceteme duro 49 años en circulación desde su primera edición, siendo reemplazado por una revista mensual que se adecue a las necesidades contemporáneas de los agremiados a la confederación.
952
Historia documental CTM 1938-1939, Tomo II, PRI, México, 1982. por: Campos Vega, Juan, Una historia ignorada: El Popular, un diario mexicano del sindicalismo de izquierda. En: http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v5_n2_02.htm#arriba4 953
Arias Escobedo, Osvaldo, Breve diccionario del movimiento obrero y popular latinoamericano siglo XX, México, Instituto de Investigaciones Históricas de UMSNH, 1994. p.64 954
Ibíd. 955
Bringas, Guillermina y Mascareño, David, La prensa…, p. 102
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
433 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
El Ceteme se inicia por la propuesta de Fidel Velázquez, donde no todo puede esperarse de la prensa nacional, esta que desgraciadamente no siempre es justa con la clase trabajadora y sus dirigentes, y que además , con frecuencia, publica siempre los puntos negativos que generalmente son por fortuna en menor escala y esconde en los cambios positivos que en su mayoría priven en el ambiente proletario de México, insistiendo entonces en la creación de un órgano publicitario y doctrinario y de información sindical que pudiera llenar los objetivos de porta voz de la clase trabajadora. Este propósito cristalizo cuando en cierta ocasión, recorría el país en la primera gran gira de propaganda que realizaba como candidato a la secretaria general durante su jornada de trabajo que tuvo varios aspectos importantes entre otros, la publicación del periódico El dirigente, encontrándose de visita en Piedras Negras Coahuila. En aquella ciudad fronteriza, durante un mitin celebrado, un camarada pronuncio un discurso inspirado en el último editorial de El Dirigente, periódico obrero que señalo el gran valor de la prensa por modesta que sea o le suponga; la conciencia que despierta en las causas justas y las finalidades del propósito que llena956. De aquí que inician los propósitos del CTM, y su amplia rama de la prensa obrera que se genera también en sus distintas federaciones. Sobre el propio semanario podemos identificar como algunos sindicatos presentan algunas cartas sobre la importancia del Ceteme, dentro de sus publicaciones, por ejemplo el Sindicato de Trabajadores Textiles, de la propia central dice:
“2.- En nuestra opinión, los temas más importantes son los editoriales, artículos de fondo y doctrinarios que semanariamente publica el Ceteme, sugiriendo si que si fuera posible se publicaran también opiniones respecto de la interpretación de diversos capítulos de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de incrementar el conocimiento del derecho obrero que tanta falta hace a los dirigentes delos trabajadores en su lucha permanente. 3.- Respecto a las sugestiones para mejorar dicho periódico, estimamos que es necesario que dicho órgano periodístico tenga mayor publicidad, debiéndose procurar que por lo menos se publique dos veces por semana, ampliando su tiro en lo posible recomendado a los dirigentes obreros y principalmente a la juventud laboral, no solamente la lectura normal del citado periódico, sino la aplicación de los conocimientos que se vayan adquiriendo en los diversos artículos del periódico”957.
Esto se da entre los propios sindicatos de la CTM, quienes apoyaban y opinaban algunas veces sobre las propias noticas del semanario. La prensa cetemista siempre tuvo el objetivo de informar al agremiado de los cambios y el movimiento obrero, siendo un órgano de orientación y difusión de ideas. Principalmente que a partir de los años cuarenta, la prensa independiente del control gubernamental es débil y aislada. La tendencia que predomina en las publicaciones obreras hasta fines de los sesentas es de conciliación de clases,
956
Ceteme, órgano sindical instrumento de movilización, educación y organización de la clase trabajadora, 6 de julio 1968, p.3,12 957
Ceteme, 8 de julio de 1961, p. 1,6.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
434 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
de apoyo al gobierno y anticomunista, teniendo un papel hegemónico la de prensa de la CTM958. Esta central ha formado varias veces parte del aparato gubernamental, a través del Partido Revolucionario Institucional donde obtiene representantes en las Cámaras de senadores y diputados. El Ceteme dentro de la prensa sindical va obtenido una importancia cada vez mayor, debido a que dentro de su análisis podemos ver en México la intención de crear una cultura sindical dentro de los trabajadores cetemistas. Analiza, trata y defiende los intereses de la afiliación cetemista. Pero en el horizonte de su información tiene lugar las más nobles y puras luchas del sector obrero nacional. Tiende Ceteme un puente de entendimiento entre nuestra central y los anhelos del total laborista de México. Se lucha por la jornada máxima de horas de trabajo (referido a 40 horas 5 días a la semana) como hoy por la reforma el artículo 123 constitucional. Se logra que sea tipificado como delito de fraude, el incumplimiento patronal al salario mínimo. Se defiende el derecho de huelga, la participación de utilidades y muchas conquistas hoy logradas, requieren del apoyo vigilante del Ceteme959. Siendo una prensa ocupada por los intereses laborales de sus agremiados y aunque muchas veces no compartía todas las ideas de los distintos asalariados, genero una importancia entre las provincias y el Distrito, formando diferentes opiniones en cuanto a la CTM. CONCLUSIÓN Los periódicos proletarios en México, se iniciaron por pequeños sindicatos y grupos de trabajadores que buscaban trasmitir sus ideas, dentro de pequeños grupos laborales. Esto cambio ya cuando el presidente Porfirio Díaz empezó a propagar la idea de su candidatura a la re-elección para la presidencia. Pero no solo los periódicos oficiales fueron expandiéndose alrededor de todo México, sino también aquellos periódicos opositores al gobierno. Finalmente al término de la revolución con la COM, quién empezó a escribir un periódico que se distribuyera en todas su federaciones nacionales, empiezan a llegar una cultura con intensiones homogéneas de un pensamiento para el trabajador en todo México, agregando a los trabajadores industriales y agroindustriales del caribe mexicano. Cada confederación como los sindicatos grandes (SME), fueron aglutinando lectores alrededor de la nación. Con la creación de la CTM la mayor Confederación de Trabajadores formada en México, pudo incluir para los años cincuenta y de forma masiva a todos los agremiados de la confederación para generar un pensamiento y cultura obrera más homogénea, pero no totalizadora. Ya que no todos los sindicatos eran agremiados a la CTM, la cual era apoyada por el propio Estado, formando una prensa oficialista laboral, para los trabajadores en México. BIBLIOGRAFÍA. ARCHIVO Fondo Histórico Vicente Lombardo Toledano, Telegramas, 1944.
958
Bringas, Guillermina y Mascareño, David, La prensa…, p. 150 959
Ceteme 6 de julio de 1968 CTM y CeTeMe: Dos luchas análogas. p.1,2.
HISTORIA, CULTURA E INTEGRACIÓN EN EL CARIBE
435 XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE
ISBN 978-958-8736-43-3
HEMEROTECA Ceteme, 8 de julio de 1961, pp. 1,6. Ceteme, órgano sindical instrumento de movilización, educación y organización de la clase trabajadora, 6 de julio 1968, p.3,12 Ceteme 6 de julio de 1968 CTM y CeTeMe: Dos luchas análogas. P.1,2. El socialista, no. 173, abril 23 de 1876, FUENTES SECUNDARIAS Araiza, Luis, Historia del movimiento obrero, México, (S/E), 1964. Arias Escobedo, Osvaldo, Breve diccionario del movimiento obrero y popular latinoamericano siglo XX, México, Instituto de Investigaciones Históricas de UMSNH, 1994. Bringas, Guillermina y Mascareño, David, La prensa de los obreros mexicanos 1870 - 1970. Hemerografía comentada, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979. Córdova Pérez, Fernando, El movimiento anarquista en México 1911-1921, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Tesis para obtener el Grado de Licenciado en Sociología, México 1971. Reynoso Arreguin, Estela Alejandra, La prensa obrera y la crisis del capitalismo en México 1929-1934, Universidad Autónoma Metropolitana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Licenciatura en Historia, Marzo 2005. Sindicato Mexicano de Electricistas, Rojo y Negro. Periódico Socialista Independiente 1915-1916, Cuaderno de formación sindical 1, México, 2000. Villalobos Calderón, Liborio, La convención radical obrera: antología de la prensa obrera, Mexico, CEHSMO, 1978. WEB: Historia documental CTM 1938-1939, Tomo II, PRI, México, 1982. Campos Vega, Juan, “Una historia ignorada: El Popular, un diario mexicano del sindicalismo de izquierda”. En: http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v5_n2_02.htm#arriba4