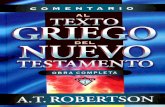Las Dos Modernidades Calinescu. Comentario
-
Upload
lucrecia-avila-planas -
Category
Documents
-
view
257 -
download
14
Transcript of Las Dos Modernidades Calinescu. Comentario

LAS DOS MODERNIDADES
M. LUCRECIA ÁVILA PLANASLicenciada en Filología Hispánica
Licenciada en Filología Inglesa
1

En este trabajo haré un comentario sobre el artículo “Las dos modernidades” incluido en el primer capítulo, “La idea de la modernidad”, del libro escrito por Matei Calinescu, “ Cinco caras de la modernidad: Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch, Postmodernismo”.
Tomaré como referencia la traducción hecha por Francisco Rodríguez Martín y presentado por José Giménez, del original “Five Faces of Modernity: Modernism; Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism”, impreso en 1987 por Duke University Press en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos.
Con respecto al autor de este artículo, Mateo Calinescu (Matei Călinescu en rumano, 1934-2009), se trata de un respetado crítico literario nacido en Rumanía, que estudió en el Ion Luca Caragiale High School de Bucarest y fue discípulo y amigo del prestigioso catedrático de literatura comparada Tudor Vianu, en la universidad de la capital rumana.
Calinescu se graduó en 1952 y emigró a Estados Unidos en 1973, trabajando como catedrático y jefe del departamento de literatura comparada y estudios europeos, así como profesor emérito (professor emeritus) en la Universidad de Indiana, en Bloomington, donde vivió hasta su muerte, en 2009.
Fue uno de los docentes e intelectuales más respetados, tanto en su país de origen como en Estados Unidos. Entre sus libros sobre pensamiento crítico y literatura comparada podemos señalar el que nos ocupa en este trabajo y que fue traducido a varios idiomas; o la obra sobre el dramaturgo del absurdo, “Eugène Ionesco: Teme identitare şi existenţiale” (Eugène Ionesco: temas existenciales y de identidad), premiado por Junimea, una sociedad literaria rumana que le otorgó el Writers' Union Prize for Essay and Criticism en 2006; además de otro libro editado junto a Douwe Fokkema en 1988, “Exploring Postmodernism” (Explorando el Postmodernismo), entre otros. También cabe destacar un libro escrito en 1994 con su gran amigo Ion Vianu, “Amintiri în dialog“ (Recuerdos en diálogo), que fuera completado con un prefacio, y dos capítulos más como epílogo, en posteriores ediciones en 1998 y en 2005.
En el artículo “Las dos modernidades”, el autor nos habla de las dos caras de la Modernidad, la modernidad burguesa y la estética, literaria o cultural.
Para un análisis de estos dos conceptos, Calinescu sigue los siguientes pasos, que luego veremos en detalle: en primer lugar define a ambas modernidades, a continuación hace un estudio de la etimología del término “modernidad” para descubrir cuándo se empezó a usar por primera vez, sobre todo con el significado de conceptos opuestos, buscando el origen de la separación entre ambos. En este sentido, nos habla de la importancia de Baudelaire dentro de la modernidad estética, de la diferencia en el uso del término Modernité entre este último y Chateaubriand, y comenta el filisteísmo como una forma típica de la hipocresía de la clase media. También se expresa sobre la autonomía del arte y el concepto estético de l'art pour l’art de Théophile Gautier y sus seguidores, así como sobre la “finalidad sin propósito” del arte de Immanuel Kant, entre los puntos más importantes de este artículo.
La modernidad burguesa, nos dice Calinescu, se basa en valores esenciales de la civilización triunfante establecida por la clase media, tales como: el progreso, la ciencia y la tecnología, el tiempo como una mercancía cualquiera que puede comprarse y venderse y que tiene un valor calculable en dinero; el culto a la razón, la acción, el éxito, etc.
Este significado de “modernidad burguesa” se puede apreciar mejor en el Manifiesto del Partido Comunista (1848) de Carlos Marx y Federico Engels, donde nos muestran una sociedad dominada por las temáticas de lo útil, el gran principio que rige al mundo burgués, y la rentabilidad en términos económicos. En la sección I, Burgueses y Proletarios, encontramos los siguientes párrafos donde se da un diagnóstico bastante exacto de lo que va a suceder con respecto a lo que llamamos “modernidad burguesa”. Podemos rastrear sus orígenes en la Edad Media que fue cuando surgió, destruyendo las relaciones feudales, patriarcales e idílicas y
2

arrasando con las creencias e ideas veneradas durante siglos, a través de una revolución productiva y social. Este proceso siguió su camino, acabando en un despotismo materialista que deja a las masas de obreros hacinados en las fábricas y organizados en forma militar, ahora ya no esclavos de la sociedad feudal, sino sometidos a una nueva forma de esclavitud, la del Estado burgués, y sobre todo, la de la máquina y el patrón de la fábrica. Algunos pasajes del manifiesto, que expongo a continuación, nos dan una idea clara de esta situación:
“La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.”
…“De los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades;
de este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía.”…“La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad
feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas contradicciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas”.
…“Pero los mercados crecían sin cesar; la demanda iba siempre en aumento. Ya no
bastaba tampoco la manufactura. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial. La gran industria moderna sustituyó a la manufactura; el lugar del estamento medio industrial vinieron a ocuparlo los industriales millonarios —jefes de verdaderos ejércitos industriales—, los burgueses modernos.”
…“Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones
feudales, patriarcales, idílicas."…“Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las
condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas.”
…“La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la
gran fábrica del capitalista industrial. Masas de obreros, hacinados en la fábrica, son organizadas en forma militar. Como soldados rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de toda una jerarquía de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del burgués individual, patrón de la fábrica. Y ese despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el lucro.”
De lo visto hasta ahora, podemos decir que la modernidad es, en realidad, la modernidad burguesa.
Volviendo a Calinescu, el autor define a la otra modernidad, la Modernidad literaria o estética, en oposición al concepto anterior, expresando que:
“[…] lo que define a la modernidad cultural es su rotundo rechazo de la modernidad burguesa, su negativa pasión consumista”… “(la modernidad literaria) se inclinó desde sus comienzos románticos hacia radicales actitudes anti-
3

burguesas. Sentía náuseas por la escala de valores de la clase media y expresó su repugnancia por medio de los más diversos medios que iban desde la rebelión, anarquía y apocalipsis hasta el autoexilio aristocrático.”
Esta modernidad, a la que se refiere el autor aquí, es la que luego habría de originar las vanguardias.
Para hablar del comienzo de la modernidad desde un punto de vista sociológico, debemos tener en cuenta que la misma recorre un largo camino desde sus inicios que, como he mencionado anteriormente, se pueden ver ya en la Edad Media y, posteriormente, con la llegada del sistema burgués. Este hecho ocurrirá en distintos lugares a diferentes ritmos, por ejemplo, con la Revolución Industrial en Inglaterra, con el capitalismo manufacturero en Italia -donde en el s. XV se ven los primeros síntomas del mismo- y que tendrá su apogeo en la Revolución francesa de 1789.
La burguesía erosiona el mundo feudal de los siglos XII al XV y su sistema ideológico y, en la última fase, comienza a organizarse como clase.
Por lo tanto el programa de la modernidad arranca con el mundo feudal, autárquico, inmovilista, con un mercado cerrado, que contrasta con lo que se impondrá: la realidad capitalista, la libertad total en el mercado: “Laissez faire, laissez passer”
La burguesía y el sistema capitalista funcionan con el concepto de “movilidad”, como se ve en lo expresado en el manifiesto de Marx y Engels (“… una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores”), en contraposición con el inmovilismo feudal y jerárquico.
Con lo cual, para que la modernidad ocupe su lugar, hay que cambiar los valores del mundo feudal que están basados en la naturaleza, considerada algo sagrado, que no se puede manipular porque la ha escrito Dios. En la Edad Media la visión del mundo no era nada científica, hasta la llegada de Galileo y Newton, que es con quienes dará comienzo la ciencia moderna. En consecuencia, la naturaleza se desacraliza: razón científica, matemática…En la modernidad hay una realidad que está para el provecho del hombre. Se va a pasar de una visión teocéntrica a una antropocéntrica.
La burguesía se va extendiendo y en 1789 alcanza su legitimación política con la revolución burguesa en Francia. Se decapita al rey francés y a mucha de la nobleza francesa (se le corta la cabeza al sistema feudal). Realmente éste es el comienzo de la modernidad que se completará con la Revolución industrial y con el triunfo del capitalismo, ocasionando la transformación de la sociedad rural y tradicional en la sociedad industrial y urbana moderna, elementos constitutivos de la modernidad burguesa.
Ya hemos hablado sobre el comienzo de la modernidad desde un punto de vista sociológico pero, desde el punto de vista cultural, ¿adónde se remonta la modernidad, o mejor dicho, la modernidad literaria? Para ello, nos dice Calinescu, hay que rastrear el origen etimológico de modernidad, donde se exprese con conceptos opuestos.
El autor manifiesta en el primer apartado de su libro que la hipótesis del origen medieval de la modernidad se confirma lingüísticamente. La palabra modernus, adjetivo y nombre, se inventó durante la Edad Media a partir del adverbio modo (cuyo significado era «recientemente, justo ahora»). Modernus significaba, según el Thesaurus Linguae Latinae, «qui nunc, nostro tempore est, novelus, praésentaneus...» («el que ahora en nuestro tiempo es nuevo y presente»). Pero, como indica Ernst Robert Curtius en su European Literature and the Latin Middle Ages, ”… cuanto más antigua se hizo la Antigüedad, más se necesitó una palabra que definiera a "moderno". Pero aún no se disponía de la palabra modernus… La formación nueva y feliz modernus no aparece hasta el siglo VI…”
4

No obstante, según Calinescu, Curtius estaba equivocado ya que “Modernus” se utilizó ampliamente en el latín medieval en toda Europa a partir del siglo V tardío, y no a partir del siglo VI. Y los términos modernistas («tiempos modernos») y moderni («hombres de hoy») se hicieron también frecuentes, especialmente después del siglo X.
A continuación un recorrido por la historia de esa época nos mostrará con claridad en que se basa Calinescu para hacer tal afirmación.
Lo que es evidente aún hoy, es que cada época se ha creído moderna en sí misma con respecto a las épocas anteriores. Entonces, esto nos dice que el concepto de modernidad es antiguo.
Ya durante el siglo XII, concretamente después de 1170, se originó un conflicto entre los poetas en relación a los temas de la estética, dividiéndose así en aquellos con mentalidad humanista que abogaban por la poesía antigua, y los moderni.
Los moderni (modernos) se consideraban superiores a los antiguos porque dominaban un estilo virtuoso y representaban una nueva poética. A partir de aquí, además de las diferencias de estilo, surgieron cuestiones filosóficas mucho más profundas, dando lugar a la famosa y muy actual “Querelle des Anciens et des Modernes” (Querella entre los Antiguos y los Modernos), que como vemos comenzó en la Edad Media, aunque se le atribuya como punto de partida oficial, el poema de Charles Perrault, “ le Siècle de Louis le Grand” ("El siglo de Luis el Grande") en 1687.
De esta forma se estableció la polémica entre los modernos que defendían la nueva visión, y los antiguos, que se resistían a aceptar estas ideas nuevas y sostenían la superioridad perenne de la antigüedad clásica.
Bernardo de Chartres, uno de los más prestigiosos escolásticos del siglo XII, es a quien se le atribuye la famosa máxima del “enano subido a hombros de un gigante pudiendo ver más lejos que el propio gigante”. Esta expresión fue recogida por primera vez en el “Metalogicon, IV” de John de Salisbury, finalizado en 1159 y considerado uno de los principales documentos de la época.
El original en latín del texto al que me refiero, dice:
«...Fruiturtamen aetas nostra beneficio praecedentis, et saepe plura novit, non suo quidem praecedens ingenio, sed innitens viribus alienis, et opulenta doctrina patrum.. Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos, gigantium humeris incidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non uti¬que proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvenimur et extollimur magnitudine gigantea.» (Metalogicus, 111, 4, C, in Migne, Patrologia Latina, vol. 199, col. 900).
La traducción del texto latino es la siguiente:
«Nuestra época disfruta no obstante del favor de la anterior y a menudo conoce muchas cosas no avanzando con su propio ingenio sino apoyándose en las fuerzas de otros y en la fértil doctrina de los padres. Decía Bernardus Carnotensis que nosotros somos casi como enanos subidos en los hombros de los gigantes para poder contemplar más y más lejos, y no como imágenes apropiadas a la altura y relevancia de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados hacia lo alto y elevados al tamaño de gigantes».
Con esto se quiere expresar que los intelectuales de entonces saben normalmente más, no porque hayan avanzado por medio de su propia habilidad natural, sino porque se
5

apoyan en lo que han heredado de sus antepasados y, en consecuencia, esto los hace superiores y más sabios.
No obstante, Calinescu opina que:
“los hombres de una nueva época están más avanzados, pero son al mismo tiempo menos dignos que sus predecesores; saben más en términos absolutos, debido al efecto acumulativo del saber, pero en términos relativos su propia contribución al saber es tan pequeña que pueden justamente compararse con los pigmeos.”
En la conciencia del Renacimiento, la oposición «moderno/antiguo» adoptó aspectos particularmente dramáticos porque los renacentistas comenzaron a tener una idea contradictoria del tiempo, tanto en términos históricos como psicológicos. En la Edad Media no existía ese conflicto interno ya que el tiempo se concebía linealmente, con la autoridad de Dios que imponía un carácter transitorio a la vida humana, ya que lo importante era la muerte y lo que yacía tras ella. En el feudalismo los humanos eran como actores que desempeñaban los roles que les había asignado la Divina Providencia (la idea de un theatrum mundi). Esto se correspondía con una sociedad económica y culturalmente estática, inmóvil y reticente al cambio. Pero en el Renacimiento, aunque no de un día para otro, tuvo lugar una nueva conciencia del alto valor del tiempo práctico, el de la creación, el descubrimiento y la transformación. El tiempo comenzó a considerarse una mercancía de alto valor, un objeto merecedor de escrupulosa atención.
Se consideró a la modernidad como un tiempo en el que se salió de la oscuridad de la Edad Media, un tiempo de despertar y renacer que anunciaba un futuro luminoso, expresado a través de la metáfora de la luz en la Ilustración, frente a las tinieblas del mundo feudal. Se trata de un invento burgués, una metáfora interesada de la burguesía donde la luz simboliza la razón como mirada crítica a todo. Se crea la idea de un sujeto autónomo que con su razón da cuenta de todo y aparece un instrumento para conocer la realidad interior y exterior. Esto tendrá consecuencias en la religión: Immanuel Kant (1724-1804), considerado por muchos el filósofo más importante de la Modernidad, escribe su obra “La religión dentro de los límites de la mera razón” publicada en abril de 1793, donde dice que “hay que someter la religión al control racional”, partiendo de la consigna de que el hombre debe “abandonar la minoría de edad” de la que es culpable, y conducirse haciendo un uso público de su propia razón, desechando toda autoridad externa, entre las que se encuentra la ejercida por la religión cristiana, que era quien dictaba las leyes por las que debía regirse el hombre; pero no sólo se trata de potenciar la razón analítica, sino que también hay que promover la razón moral en el hombre, reglando las pasiones por ejemplo.
Con este panorama donde la Iglesia ya no era una autoridad religiosa indiscutida sino más bien una religión / institución con preceptos altamente cuestionados y cuestionables, la historia no aparecía ya como un continuum sino más bien como una sucesión de épocas claramente diferenciadas. Esto implicaba un modo de pensar revolucionario, y cualquier teoría consistente de la revolución implica una visión cíclica de la historia. El hombre debía por tanto participar conscientemente en la creación del futuro: se consideraba de gran valor a quien estaba a la altura de su tiempo (y no en su contra), y a quien se adaptaba rápidamente a los cambios en un mundo incesantemente dinámico. Aquí ya estamos de lleno en el terreno de la modernidad.
Como era de esperarse, no todos estaban de acuerdo. Una importante revisión de los valores y doctrinas que constituían el legado de la Edad Media y, en consecuencia, la erosión de la autoridad de la Tradición en cuestiones de conocimiento y finalmente en cuestiones de gusto, fueron las que dieron lugar a la “Querelle des Anciens et des Modernes” a finales del
6

siglo XVII. Ésta, en sus aspectos estéticos, se originó en gran parte de la discusión filosófica y científica entablada en los siglos XVI y XVII, que terminó liberando a la razón, no sólo de la tiranía de la ideología medieval, sino también de la idolatría que el Renacimiento hacía de la antigüedad clásica. Por eso son tan importantes para la Modernidad Los Ensayos (1580) de Montaigne, el Advancement of Learning (1620) de Francis Bacon y el Discurso del método (1634) de Descartes. Estas y otras obras culpan a la ciega veneración de la antigüedad de la falta de pensamiento y la falta general de métodos adecuados en las ciencias.
En este punto da la impresión de que nos hemos apartado de nuestro tema, nada más lejos de la verdad, ya que ahora veremos cómo en esta época, el siglo XVII, la palabra “moderno” había adquirido connotaciones negativas en el uso general del término, y mucho más cuando se la contrastaba con “antiguo”. Algunos ejemplos que corroboran lo dicho, los podemos encontrar en obras de Shakespeare, donde se ve que “moderno” era sinónimo de “lugar común, trivial”, con lo cual podemos afirmar que, en la relación entre antigüedad y modernidad, el sentimiento general del ese momento era que los modernos eran aún enanos en comparación con los antiguos gigantes. Lo importante es que se pueden ver aquí las primeras connotaciones negativas del término “moderno”, que se trasladan también a “modernidad”, aunque todavía no establecemos ésta como sustituto de “modernidad burguesa”, sino que más bien se refiere a la “modernidad cultural”.
De la misma forma que en esta polémica encontramos detractores de lo moderno, también hay personas a favor, como es el caso de Francis Bacon, quien para reivindicar la modernidad, crea un símil nuevo y poderoso que explica su opinión y la de su generación respecto a la relación entre la antigüedad y la época moderna, a través de una paradoja sobre la inexperiencia de la infancia y la sabiduría de la edad madura. El razonamiento de Bacon atrajo a los defensores de la modernidad. Como consecuencia de esto, su comparación se reformuló y desarrolló durante todo el siglo XVII y pasó después al siglo XVIII.
A partir de aquí retomamos el estudio etimológico del término que hace Calinescu, ya que veremos cómo hay testimonios escritos de esta época que nos permitirán analizar cuando entraron en conflicto estos dos conceptos de modernidad y en qué momento se comenzó a usar con los distintos significados antes expuestos.
Al consultar el OED (Oxford English Dictionary), Calinescu nos dice que:
“[…] registra la primera aparición del término «modernidad» (significando «época actual») en 1627. Cita también a Horace Walpole, quien en una carta de 1782 hablaba de los poemas de Chatterton en términos de la «modernidad de [su] modulación» que «nadie» [que tenga oído] puede olvidar”.
Debo mencionar, sin ánimo de contradecir a Calinescu, que acabo de consultar el OED (Oxford English Dictionary) que está disponible en versión online en la UGR y he encontrado que la primera entrada del término modernidad, en inglés “modernity” (modernitie en aquella época), tuvo lugar en 1635 y no en 1627. Aunque la fecha de referencia a Horace Walpole con respecto a la famosa controversia sobre los Rowley Poems (1777) de Thomas Chatterton sí es exacta, también quisiera añadir que Walpole ya hace referencia a la modernidad con el significado de algo moderno anteriormente, en 1753, como muestra lo que se puede encontrar hoy en el OED y que copio a continuación de forma resumida, teniendo en cuenta solo lo que interesa a este comentario:
7

Oxford English Dictionary - Modernity
Etymology: < MODERN adj. + -ITY suffix, probably after post-classical Latin modernitat-, modernitas (12th cent. in British and continental sources). Compare Italian modernita (1620), Portuguese modernidade (17th cent.), French modernité (1823), Spanish modernidad (1905).
1. a. The quality or condition of being modern; modernness of character or style.
1635. G. HAKEWILL Apol. V. 192 Yea but I vilifie the present times, you say, whiles I expect a more flourishing state to succeed; bee it so, yet this is not to vilifie modernitie, as you pretend.
1782. H. WALPOLE Let. to W. Cole 22 Feb. (1858) VIII. 161 Now that the poems [sc. Chatterton's] have been so much examined, nobody (that has an ear) can get over the modernity of the modulations.
2. Something that is modern; a modern example of something.
1753. H. WALPOLE Corr. Sept. (1973) XXXV. 154 But here is a modernity, which beats all antiquities for curiosity.
Aquí lo importante reside en que, en inglés, el término “modernidad” se encuentra registrado ya en el siglo XVII, y que en el siglo XVIII podemos percibir “un sutil sentido de modernidad estética”, en palabras de Calinescu, con lo cual se puede decir que allí estaría el origen de la separación entre las dos modernidades como conceptos opuestos.
A continuación vemos que la aparición de modernidad (“modernité” en francés) tiene lugar recién a mediados del siglo XIX, según la obra “Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française” de Paul Robert, en 1849, con la aparición del término en la autobiografía que componen los 42 volúmenes de “Memorias de ultratumba” (“Mémoires d'outre-tombe”) de François-René de Chateaubriand, cuya redacción la comenzó en 1809, bajo el título de “Memorias de mi vida” (“Mémoires de ma vie”), y la terminó en 1841.
La cita de Chateaubriand dice así en el original:
8

«La vulgarité, la modernité de la douane et du passeport, contrastaient avec l'orage, la porte gothique, le son du cor, et le bruit du torrent».
(“La vulgaridad, la modernidad del edificio de aduanas y del pasaporte contrastaban con la tormenta, las puertas góticas, el sonido del cuerno y el ruido del torrente”.)
En segundo lugar, nos dice Calinescu, aparece “modernité” en 1867, concretamente, en la obra de Emile Littré (1863-1877), “Le Dictionnaire de la langue française“, en un artículo de Théophile Gautier (1811-1872):
Modernité : nf (mo-dèr-ni-té)Néologisme. Qualité de ce qui est moderne. «D'un côté, la modernité la plus extrême ;
de l'autre, l'amour austère de l'antique». [Th. Gautier, Moniteur univ. 8 juill. 1867](“Por un lado la modernidad más extrema, por otro el amor austero a lo antiguo”)
Pero es llamativo que ninguno de los dos se refiera a Charles Baudelaire quien menciona la palabra “modernité” en su “Le Peintre de la vie moderne” (“El pintor de la vida moderna”), un artículo sobre Constantin Guys, escrito en 1859 y publicado por Le Figaro en 1863. En esta obra podemos encontrar siete veces la palabra “modernité”: en primer lugar en el título del capítulo IV, que es “Modernité”. Y luego cuatro veces dentro de ese capítulo:
« Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la modernité; car il ne se présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée en question »
(Busca algo que se nos permitirá llamar a la modernidad; pues no surge mejor palabra para expresar la idea en cuestión)
« La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable «
(La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable -> Esta es la definición que da Baudelaire de “Modernidad”)
« Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien; la plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque »
(Ha habido una modernidad para cada pintor antiguo; la mayor parte de los hermosos retratos que nos quedan de tiempos anteriores están vestidos con trajes de su época)
« En un mot, pour que toute modernité soit digne de devenir antiquité, il faut que la beauté mystérieuse que la vie humaine y met involontairement en ait été extraite »
(En una palabra, para que toda modernidad sea digna de convertirse en antigüedad, es necesario que se haya extraído la belleza misteriosa que la vida humana introduce involuntariamente)
También podemos encontrar el témino en el capítulo XII, “Les Femmes Et Les Filles” (Las mujeres y las mujerzuelas), donde dice:
« Ainsi M. G..., s’étant imposé la tâche de chercher et d’expliquer la beauté dans la modernité, représente volontiers des femmes très parées et embellies par
9

toutes les pompes artificielles, à quelque ordre de la société qu’elles appartiennent »
(Así, el Sr. G., al haberse impuesto la tarea de buscar y explicar la belleza en la modernidad, representa de buen grado mujeres muy engalanadas y embellecidas por todas las pompas artificiales, en cualquier orden de la sociedad a la que pertenecen)
Y por último, al final de la obra, en el capítulo XIII “Les voitures” (Los carruajes), Baudelaire nombra por última vez la palabra modernité:
« Moins adroit qu’eux, M. G. garde un mérite profond qui est bien à lui: il a rempli volontairement une fonction que d’autres artistes dédaignent et qu’il appartenait surtout à un homme du monde de remplir; il a cherché partout la beauté passagère, fugace, de la vie présente, le caractère de ce que le lecteur nous a permis d’appeler la modernité »
(Menos hábil, el Sr. G. conserva un mérito profundo muy suyo: ha cumplido voluntariamente una función que otros artistas desdeñaban y que le correspondía cubrir sobre todo a un hombre de mundo; ha buscado por todas partes la belleza pasajera, fugaz, de la vida presente, el carácter de lo que el lector nos ha permitido llamar la modernidad)
Dejando un momento a Baudelaire, diré que es llamativo desde mi punto de vista, que tampoco se mencione aquí a Yves Vade, según el cual el término modernidad aparece con Balzac en 1822, con el significado de "edad moderna".
Lo interesante en este sentido es analizar la diferencia en el concepto del término “modernité” o modernidad, entre Chateaubriand y Baudelaire.
Chateaubriand utiliza modernité dos décadas antes que Baudelaire, y lo hace “para referirse despectivamente a la mezquindad y banalidad de la «vida moderna» cotidiana como algo opuesto a la eterna sublimidad de la naturaleza y a la grandeza de un legendario pasado medieval”…
Baudelaire, por su parte, define la Modernidad de una manera clave: “lo contingente, lo transitorio, lo efímero, la mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable”. El arte tendría dos rostros: uno propio mirando al presente y otro que busca la eternidad, lo inmutable, lo clásico. El concepto de modernidad de Baudelaire en el aspecto cultural ha hecho que sea reconocido por todos (Mallarmé, Rimbaud, etc.) como el padre de la misma.
Por lo tanto, vemos como el significado con connotación negativa ha estado al lado del otro, el de sentido aprobativo, en una relación que refleja el conflicto que existe entre las dos modernidades.
Ya en la Alemania prerromántica y romántica, en relación a la modernidad vista como una característica burguesa, Calinescu nos habla de la noción de filisteísmo diciendo que:
“(lo que) desempeñó un rol esencial en la vida cultural siendo objeto de odio y ridículo, fue el filisteísmo, una forma típica de la hipocresía de la clase media… con estúpidas pretensiones… y la falsa y totalmente inadecuada alabanza de los valores intelectuales para enmascarar una preocupación obsesiva de los valores materiales”.
10

Esto se puede ver claramente en las obras de autores como Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) donde se aprecia la contraposición que hace el alemán entre la superficialidad del mundo burgués y la creatividad de la imaginación.
Este sentido negativo de “filisteo” se puede comparar con el de “hazmerreir” del neoclásico, o sea el pedante. Éste último es un pretencioso engreído que hace inoportuno alarde de sus conocimientos, y que como dice Calinescu, “su trasfondo social le resulta inmaterial al satírico que quiere retratarle”. Mientras que, el filisteo se caracteriza por el trasfondo de su clase social, con actitudes intelectuales que no tienen ningún valor artístico y que solo son un disfraz con el que aparentar lo que no es.
En 1830 y 1840 se dio una drástica oposición entre el revolucionario y el filisteo. Por eso el autor de este artículo sostiene que “la noción de filisteísmo, que, originalmente fue una forma de protesta estética contra la mentalidad burguesa, se transformó en Alemania en un instrumento de crítica ideológica y política.”
Para darnos una idea mejor, se puede consultar una obra de 1917, “El Estado y la Revolución”, de Vladimir Ilich Lenin donde aparece varias veces el término "filisteísmo" o “filisteo”, refiriéndose a una persona materialista e inculta, de espíritu vulgar y poca sensibilidad artística o literaria.
Sin embargo, en Francia también ocurre lo contrario y la modernidad comienza a ir por otros caminos que son los que darán sentido a lo que estamos comentando aquí. Aparecen obras literarias y artísticas, donde se le da importancia primordial a la belleza anteponiéndola a los aspectos intelectuales, religiosos, morales, sociales, etc., que darán lugar a movimientos de un esteticismo extremo, tales como el del “l'art pour l'art” (el arte por el arte), o el posterior decadentismo y simbolismo, como respuesta de rechazo al dudoso gusto y a la mediocridad de la modernidad en expansión de la clase media.
Con respecto a la autonomía del arte, fue Kant en primer lugar, quien defendió en su “Critica del Juicio” (1790), idea del arte como actividad autónoma mediante la formulación del concepto de «finalidad sin propósito» del arte.
El “l'art pour l'art”, fue una expresión francesa divulgada posteriormente por Théophile Gautier al utilizarla como lema del parnasianismo para expresar su odio hacia el mercantilismo burgués y el vulgar utilitarismo. Esta se opone al principio academicista del arte como imitación de la naturaleza -mimesis- y le da al arte la libertad artística, que lo convierte en arte puro, en la obra artística que no tiene nada que ver con un objeto utilitario, ni con el arte en la modernidad burguesa.
En su prefacio a “Mademoiselle de Maupin“(1835) Gautier nos da un concepto polémico de la belleza, definiéndola a partir de su total inutilidad: « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir-á rien; tout ce qui est utile est laid» (No hay nada verdaderamente bello que no sea lo que no sirve para nada; todo lo que es útil es feo). Pero va aún más lejos cuando, aceptando la modernidad tal y como es, la fealdad de la vida industrial moderna puede transformarse, dando como resultado un tipo de belleza moderna, diferente de la belleza canoníca de la antigüedad.
Gautier fue uno de los primeros en sugerir que ciertas imágenes de la vida moderna resultantes de las ciudades y el progreso técnico podían constituir una parte fundamental de la modernidad artística, y que estas imágenes podían ser usadas con el objetivo de “épater le bourgeois“(escandalizar al burgués), moda que se impone a finales del s. XIX, refiriéndose al burgués que no sabe de nada, a la mesocracia burguesa, adinerada pero con una vida vulgar.
Ahora sí estamos de lleno en nuestro tema ya que de todo esto arranca del conflicto entre las dos modernidades.
Esta es la idea de los artistas modernos, todos estos artistas desprecian al burgués que domina el mundo moderno y ha desacralizado la figura del poeta-profeta, en una nueva
11

realidad urbana donde prevalece el progreso y la obra de arte es amenazada por la reproductividad técnica.
El “l'art pour l'art” (Arte por el Arte) es el primer producto de la rebelión de la modernidad estética contra la modernidad del filisteo, como declara Calinescu.
Retomando este concepto de progreso urbanístico y la figura del artista en ese medio como representante de la modernidad estética en contra de la modernidad burguesa, debemos volver a Baudelaire, un poeta en el esplendor del capitalismo, sobre todo porque en él aparece la idea moderna de ciudad.
Según Baudelaire hay que extraer la parte de belleza que hay en la historia de hoy, en el presente. No se puede repetir el pasado ni sacar el presente del arte, hay que pintar la vida moderna. Es lo que desarrolla en Les Fleurs du Mal (1857) y en El spleen de París (Los pequeños poemas en prosa). No hay que olvidar esa parte artística eterna del presente que no tiene nada que ver con la modernidad burguesa del filisteo.
Esto se ve particularmente reflejado en la última obra poética de Baudelaire, porque él vive los cambios que están teniendo lugar en la ciudad de París. Baudelaire y los poetas modernos en general ya no buscan su fuente de inspiración poética en la naturaleza, como era costumbre entre los románticos, sino en una ciudad moderna en constante cambio y transformación.
Esto se puede ver en la nueva sección que introduce Baudelaire en la edición de 1861 de Las Flores del Mal titulada “Tableaux parisiens” (Cuadros parisienses). En el poema El Sol escribe por ejemplo:
"salgo solo a entregarme a mi insólita esgrima,husmeo en los rincones el azar de la rima,tropiezo en las palabras como en el empedrado,y a veces doy con versos largo tiempo soñados".
Ya no se canta al paisaje, aparece una nueva realidad: la ciudad. Y sobre todo la gran urbe y con ella realidad del tráfico. La modernidad de Baudelaire aparece ligada, para bien y para mal, al progreso. Un ejemplo es la reforma de los planos urbanísticos hecha por el barón Hausmann en los bulevares de París, en el antiguo casco feudal, con el objetivo de abrir la ciudad al tráfico para acabar con las barricadas que tenían lugar en París. Esta nueva realidad cambió toda la fisonomía de la ciudad. Ahora París contaba con calles enormemente anchas y rectas que daban lugar a un tráfico tan veloz de jinetes y coches que generalmente era un caos. Ese fue el contexto que utilizó Baudelaire para mostrar cuál era la nueva posición del poeta en la sociedad a través de uno de los poemas en prosa titulado “La pérdida de la aureola”, en el que el poeta manifiesta:
“[…] a través de ese caos movedizo en el que la muerte llega al galope por todas partes a la vez, mi aureola, en un movimiento brusco, ha resbalado de mi cabeza y caído al fango del macadán. No he tenido valor para recogerla. He considerado que es menos desagradable perder mis insignias que romperme los huesos. Y luego me he dicho que no hay mal que por bien no venga. Ahora puedo pasearme de incógnito, llevar a cabo bajas acciones y hacer el crápula, como los simples mortales. Heme, pues, aquí tal como veis, enteramente igual a vos.”
La ciudad, como resultado del progreso, se transforma en una jungla donde el caminante corre el riesgo de ser arrollado por el tráfico. El poeta pierde su insignia sagrada y al mismo tiempo cae en el fango del anonimato.
12

Como se puede ver en el libro de Marshall Berman, cuyo título está tomado del Manifiesto comunista, “Todo lo Sólido Se Desvanece en el Aire: La experiencia de la Modernidad”, en el capítulo 2, cuya sección 5 tiene el mismo nombre que el poema de Baudelaire, el escritor hace referencia a un pasaje del Manifiesto de Marx:
“La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de respeto reverente. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en sus servidores asalariados”
El arte se enfrenta a la desacralización del mundo de la burguesía. El artista moderno a partir de Baudelaire sufre en su interior las contradicciones del capitalismo moderno que había denunciado Marx en su Manifiesto y que acabo de mencionar.
En la misma línea, otros poetas muestran cómo el arte se mercantiliza y cómo esta nueva situación envuelve al artista, que pasa a depender del valor material de sus obras. Vista así, la modernidad hoy no es más que una visión mercantilista de la literatura, que es de lo que trata la modernidad estética.
Volviendo a Baudelaire, se puede decir que malditismo y mercantilismo son conceptos que encontramos juntos. El artista maldito del siglo XIX, como incomprendido o poco valorado que era, se ve forzado a llevar una vida de marginado debido a sus graves problemas económicos, con lo cual era perseguido por sus acreedores y siempre estaba al borde del desahucio. Muchos de ellos eran malditos a su pesar, "cortesano de rentas escasas", como se autodefinía Baudelaire, quien era consciente de su genialidad y de la revolución poética que estaba iniciando aunque no fuera valorado como debía serlo.
Ya no existen los mecenas, nobles, príncipes, aristócratas, que financiaban a los artistas y sus obras. El capitalismo acabó con todo eso y los escritores modernistas, entre ellos Rubén Darío, dieron cuenta de esta situación que estaba sufriendo el arte. En el caso de Darío, su obra “El rey burgués”, un cuento perteneciente al libro “Azul”, con el que algunos consideran que nació un nuevo estilo literario, el Modernismo hispanoamericano, muestra a través de una alegoría del materialismo del S. XIX, en qué gran medida la literatura está al servicio del mecenazgo. La contradicción en el título ya nos muestra por donde va Darío. Presenta a un rey deplorable, que combina la ignorancia cultural, evidente en el texto:
“Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile.
-¿Qué es eso? -preguntó.-Señor, es un poeta”
A esto lo expone Darío junto a la opulencia de un monarca, un aristócrata que acumula los productos más ricos y diversos representados por una colección de boticarios, barberos, maestros de esgrima, fauna monstruosa, etc.; como símbolo de su poder y su gusto en la apreciación del arte. En este contexto aparece un poeta que se acerca a la corte para ingresar en ella y de este modo recuperar el lugar perdido en la sociedad. Ironía que ya vimos en Baudelaire y que volveremos a ver en la muestra de desprecio del rey por la literatura cuando este le dice al poeta:
“Daréis vueltas a un manubrio. Cerraréis la boca. Haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas, ni de ideales. Id.”
13

Este es el lugar del poeta luego de perder la aureola de Baudelaire. La sociedad ya no lo valora por su arte, éste es solo moneda de cambio en el nuevo sistema mercantil. El poeta es inclusive comparado con los animales al punto de ser olvidado y morir:
“Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes.Y llegó el invierno, y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma. Y su
cerebro estaba como petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido, y el poeta de la montaña coronada de águilas, no era sino un pobre diablo.
Y cuando cayó la nieve se olvidaron de él, el rey y sus vasallos.Y una noche en que caía de lo alto la lluvia blanca de plumillas
cristalizadas, en el palacio había festín, y la luz de las arañas reía alegre.Y se aplaudían hasta la locura los brindis del señor profesor de retórica.Y el infeliz cubierto de nieve, cerca del estanque.Y se quedó muerto”.
Aún después de muerto se describe al poeta como si se tratara de un animal:
“Hasta que al día siguiente, lo hallaron el rey y sus cortesanos al pobre diablo de poeta, como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios, y todavía con la mano en el manubrio”
Algunos críticos opinan que es una alegoría del propio Rubén Darío debido a que el poeta nicaragüense, durante su estancia en Chile, sufrió la pobreza y la marginación por su color de piel, algo que se puede ver perfectamente aún hoy en distintas situaciones.
Volviendo a la dialéctica entre “modernidad burguesa” y “modernidad estética”, hoy también encontramos obras, y muchas, en las que se examina la relación que existe entre el arte y el poder, y cómo ha variado, si es que lo ha hecho, la función social de la literatura entre el modernismo de fines del siglo diecinueve y el de hoy en día.
Con respecto a este asunto, hay una novela publicada en 2004, en realidad la primera del mexicano Yuri Herrera, que le ha llamado mucho la atención a la crítica, donde se reflexiona sobre el arte en una sociedad capitalista regida por los valores del narcotráfico: “Trabajos del reino”. En esta obra Herrera habla de la relación que existe entre el arte y la violencia del poder local del narcotráfico en el norte de México.
Podría haber elegido una pieza literaria que no fuera hispanoamericana, pero creo que allí en Hispanoamérica es donde mejor se sufre esta situación en la que el poder está directamente ligado a la violencia. El artista en esta obra pasa a estar al servicio de un narcotraficante para conseguir seguridad económica.
En esta obra de Herrera el artista acepta que ya no tiene ninguna función social privilegiada y solo busca la tranquilidad económica que le da el poderoso. A diferencia de la obra de Darío, en ésta el artista tiene un alto grado de conciencia de pertenecer a una sociedad capitalista que lo condiciona.
Ambas obras, y muchas más, muestran claramente que persiste la lucha de poder entre lo cultural y lo material, entre los valores de la modernidad burguesa y los de la modernidad literaria que analiza Calinescu en su libro.
14

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CALINESCU, Matei. Cinco caras de la modernidad: modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo; presentación por José Jiménez, traducción de Francisco Rodríguez Martín, 2ª ed., Madrid: Tecnos, Alianza, 2003
CĂLINESCU, Matei. Five Faces of Modernity: Modernism; Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham, NC: Duke University Press, 1987.
BAUDELAIRE, Charles. Obra Poética Completa, Ed. de Enrique López Castellón, Madrid: Akal, 2003.
OREJUDO PEDROSA, J. C. Baudelaire. La conciencia poética de la modernidad. Zacatecas: Instituto Zacatecano de Cultura, 2010.
15