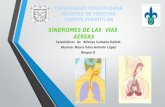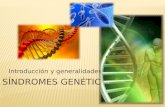LAS ASOCIACIONES ETIOLOGICAS EN LOS SINDROMES EMETIZANTES ...
Transcript of LAS ASOCIACIONES ETIOLOGICAS EN LOS SINDROMES EMETIZANTES ...
Sesión del 24 de febrero de 1951
Presidente: DR. J. DE MORAGAS-GALLISÁ
LAS ASOCIACIONES ETIOLOGICASEN LOS SINDROMES EMETIZANTES DEL LACTANTE
"EL SINDROME FRENOPILORICO"
DR. E. ROVIRALTA-ASTOUL
Servicio de Cirugía Infantil y Ortopédicadel Instituto Policlínica, de Barcelona
Entre los hallazgos, algunos de importancia trascendental, que sevienen recogiendo en estos últimos arios, como fruto del estudio de lascausas de vómitos durante los primeros meses de la vida, la asociacióno coexistencia de dos o más de ellas es acreedora de la más cuidadosainvestigación comprobatoria ; así como de la natural divulgación.
Aunque, en realidad, son escasas todavía las observaciones poseedo-ras de la garantía suficiente para poder llegar a conclusiones precisasy definitivas acerca de la etiología múltiple a que nos referimos, lacalidad de las mismas, así como la solvencia de los autores que las handenunciado, permiten, desde ahora, afirmar que, con el análisis de unamayor casuística y de la intensificación de las exploraciones comple-mentarias, se llegará al esclarecimiento de una serie de problemas decapital interés en los síndromes emetizantes del lactante.
Las razones de que hechos anatomoclínicos de la magnitud y tras-cendencia como los que nos ocupan, hayan pasado desapercibidoshasta hace muy poco tiempo, las venimos denunciando en varios denuestros trabajos. Repetimos, no obstante, que la de mayor enjundiaha sido, sin duda alguna, la apatía o, casi mejor, la aversión demostradapar la Pediatría hacia las exploraciones radiológicas del aparato di-gestivo.
Indudablemente, al niño en general y muy en particular al lactantede escasos meses, no se le ha hecho participar de los adelantos que enlos últimos cinco lustros se han registrado en el estudio de la patologíadigestiva del adulto. Tenemos escrito, y no creemos que se nos puedaen ningún concepto poner en duda su realidad, el aserto que sigue :
Bol, de la Soc. Cat. de Pediat., vol. XVI, núm. 63, 1955.
122 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
«Si la radiología en los trastornos digestivos del lactante fuera tan simple,rápida y, sobre todo, limpia como la del adulto, la patología de aquélloshubiera evolucionado de manera muy distinta.»
Si bien son ya varias las afecciones del sector esófagogastroduo-denal que, valiéndonos de los rayos X, podemos hoy diagnosticar conuna precisión y seguridad rara vez igualable en la patología abdominaldel niño, a no dudarlo, es en el capítulo de las coexistencias o asociacio-nes que hoy estudiamos, donde pueden ofrecernos un mayor beneficiolos estudios radiológicos bien dirigidos y persistentes.
Personalmente estamos ya muy lejos de la concepción, primordial-mente americana, de que la clínica de la estenosis hipertrófica delpíloro, por ejemplo, es lo suficientemente clara y categórica para nonecesitar recurrir a la exploración radiológica. Este concepto, todavíasubsistente en los centros pediátricos norteamericanos de mayor solven-cia (así lo afirman OL,NICK y STEPHEN WEENS en reciente trabajo), ycuya consecución nos ha handicapado considerablemente en el avancede nuestras investigaciones acerca del estudio de los orígenes del vómitoen el lactante, ha de ser radicalmente proscrito. Son tantos y tan variadoslos orígenes, la mayoría de orden anatómico, que pueden diagnosti-carse radiológicamente y ser, por lo tanto, radical y racionalmente tra-tados muchos de ellos con una terapéutica tan intrascendente como esla simple colocación del enfermo en una posición postprandial deter-minada, que resulta ilógico no recurrir a la radiología como primer re-curso exploratorio en todo lactante que presenta un cuadro en el queel vómito recalcitrante domina ampliamente el cuadro sindrómico.
En el estado actual de nuestros conocimientos sobre estas materias,nos atrevemos a afirmar que, en contra del concepto, por nosotros esti-madísimo, de que en última instancia es siempre la clínica la que decide,en el lactante vomitador muchas veces ésta se muestra totalmente muday es la radiología la que lo hace con admirable precisión.
Y si la veracidad de esta afirmación tenemos ocasión de confir-marla a diario los que nos venimos dedicando con ahinco a estos pro-blemas, con mucho mayor abundamiento podemos decir otro tanto deaquellos enfermos en los que por asociarse o coexistir dos deformidades,las manifestaciones clínicas han de hallarse obligatoriamente sumadasy entremezcladas, a tal extremo que se hace absolutamente imposibleel identificarlas debidamente mediante el solo estudio anamnésico yexploratorio del enfermito.
Las asociaciones a que hacemos referencia son de índole diferentey variadas en su combinación. La más conocida, sin duda, la de laestenosis pilórica con la estenosis duodenal, la observamos desde hacebastantes arios y tenemos de ella publicadas varias observaciones con-firmadas, bien sea en la intervención o en la necropsia ". Más reciente-mente LADD, WARE y PICKET 2 han publicado cinco observaciones de
E. ROVIRALTA-ASTOUL
123
ella, recogidas entre sus últimos 380 pilorotomizados. También SHAFFERy ERRES dicen haber recogido algunas en que tal contingencia fuédemostrada.
En nuestra casuística poseemos una observación en la que, ademásde ectopia gástrica parcial, se apreciaba en la radiografía una plicaturaevidente de la curvatura mayor ". La variedad en las manifestacionesclínicas de qué es objeto esta última disposición gástrica anormal, nosimpide por el momento el formarnos una idea clara de la trascenden-cia que se le puede achacar en la producción del síndrome que pre-sentaba el enfermo.
Otras veces la concomitancia etiológica se aprecia entre una mal-formación de la región esófagogastroduodenal, sin duda la más respon-sable en los síndromes emetizantes, y otra de asiento abdominal, biensea perteneciente al tubo digestivo o a otro aparato, pero con grandesprobabilidades de poder ejercer su influencia sobre la mecánica deltránsito alimenticio (LAuRET y BoissikaE 4). De esta última contingenciason buen ejemplo las malformaciones del aparato urinario, el mega-uréter, entre ellas. Al primer tipo corresponde un lugar destacado a lasmalformaciones por trastornos evolutivos embrionarios, tales como lasmalrotaciones cecales en sus distintas variantes y sus derivados (LADDy GROSS 5 , LOZOYA 6, ROVIRALTA 7 , etc.).
Estas dos últimas variedades son de difícil reconocimiento clínico,tanto por la escasez de datos que nos orienten hacia su búSqueda comopor la absoluta necesidad de dirigir la investigación concretamentehacia ellas en exámenes especiales.
Intencionadamente hemos dejado para el final la asociación dela ectopia gástrica parcial con la estenosis hipertrófica del píloro, obje-tivo principal de este trabajo.
La concomitancia de estos dos procesos fué descrita por nosotrosbajo el nombre de síndrome frenopilórico en una comunicación a estaSOCIEDAD hace tan sólo unos meses (sesión del 24 de febrero de 1950)y expuesta con más detalle en Archives de l'Appareil Digestif et de laNutrition, París (noviembre 1950).
La noción de que tal contingencia clínica podía presentarse se nosofreció al ver fracasar la pilorotomía en un enfermito vomitador, en elque la hipertrofia pilórica había sido constatada en la intervención des-pués de haber sido radiológicamente diagnosticada.
El hecho de que el síndrome en cuestión correspondiera clínica-mente más al de la ectopia que al de la estenosis, tanto por carecer deintervalo libre como por haber presentado vómitos hemáticos, nos con-dujo, a los quince días de operado el enfermo, a reanudar la explora-ción del sector cardioesofagico, hallando entonces una ectopia gástricaparcial que, por su conformación poco corriente, nos había pasado des-apercibida en la exploración preoperatoria.
124 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
Decididos a aclarar si el hecho acabado de exponer era un ha-llazgo fortuito o bien si, por el contrario, se repetía, examinamos dete-nidamente en este sentido todos los vomitadores que se nos presenta-ron. En pocos meses tuvimos ocasión de recoger dos observaciones másen las que la concomitancia etiológica era evidente. Tres observacionessimilares y debidamente fundamentadas creemos nos autorizan a supo-ner que, lejos de tratarse de un hecho insólito, merece ser estudiadocomo un cuadro sindrómico perfectamente individualizable, así comoa llamar la atención de los interesados en estos problemas.
Si bien no hallamos en la literatura precedentes que hagan refe-rencia en forma clara y notoria al substrato clínico frenopilórico, puedeasegurarse que existen evidentemente algunas observaciones en que talcontingencia ofrece grandes probabilidades de haberse presentado. Asíocurre en un trabajo de TIZARD y colaboradores (comunicación perso-nal), en el que se describe la concomitancia de la estenosis pilórica conprocesos poco definidos, en verdad, del sector cardioesofágico (1). Otrostrabajos de WEBB y HILL VIRASORO 9 , 29 , POYNTON y GIORDANO 22 seocupan de enfermos que presentaban un síndrome pilórico con modifi-caciones o trastornos evidentes en la región cardioesofágica.
Como vemos, pues, aunque no bien definido ni suficientemente estu-diada, la asociación de ambos procesos parece haber sido sospechadao presumida ya desde hace tiempo.
Antes de entrar en las consideraciones y comentarios que de todoello estimamos pueden deducirse, pasaremos a resumir la historia clí-nica de los tres enfermos acabados de mentar.
OBSERVACIÓN I. — A. B., niña de un mes, cuyos vómitos se iniciaron desdelas primeras tetadas. Poco propicios, de acuerdo con MONCRIEFF 13 , OMBREDANNE 14
y otros autores, a admitir la evolución de la estenosis pilórica sin existencia de unintervalo libre, de mayor o menor duración, pero siempre bien definido, y especial-mente orientados por el color obscuro de algunos de los vómitos, hacia una ecto-pia gástrica parcial, procedimos a la búsqueda de esta deformidad. El tratarse deuna niña contribuyó a inclinarnos hacia la suposición de que no fuera una hiper-trofia pilórica la causante del síndrome.
Habiendo resultado negativa la exploración de la región cardioesofágica, diri-gimos nuestra atención hacia el vaciado gástrico, comprobando un retraso en elmismo y un alargamiento del canalis egestorius, con lo que quedó firmemente es-tatuido el diagnóstico de estenosis hipertrófica.
En la intervención encontramos una oliva de tamaño mediano (de 6 a 7 mm.de grosor de pared) que se incindió, siguiendo la enfermita un curso postoperato-rio favorable, sin otra particularidad que la de persistir los vómitos con idénticascaracterísticas a las de antes de la operación.
(1) Véanse detalles en "El Lactante Vomitador", Monogr. 1950. José Janés. Ed. Barcelona.
E. ROVIRALTA-ASTOUL 125
A los quince días se practicó una nueva exploración radiológica, en la que sepuso de manifiesto una ectopia gástrica de pequeño diámetro, pero de gran altura,que por su morfología, hasta entonces no observada por nosotros y consignadararamente en los trabajos que conocemos, no había sido identificada en la primeraexploración. La niña curó instantáneamente al colocarla en posición semierecta.
La conclusión obligada a que nos condujo el análisis cuidadosodel historial de esta enferma fué la de la conveniencia de procedera un examen radiológico metódico de la región esofagocardíaca entodos los pacientes afectos de un síndrome pilórico, cuya evolución seapartara del cuadro habitual y en particular si carecía de intervalo libreo si había presentado hemorragias.
Al propio tiempo decidimos examinar la región pilórica en losectopiados gástricos de pocos meses para, en caso de que tales even-tualidades se repitieran, anteponer a la operación un ensayo de doso tres días, colocando al niño en posición semierecta.
Ateniéndonos a esta pauta, poco tiempo después nos fué posiblerecoger la segunda observación.
0,BSERVACIÓN II. — Niño de once días, nacido a término, pesando 3.250 g.,segundo hijo de padres sanos. Durante sus primeras veinticuatro horas se mostróinquieto, pareciendo querer vomitar.
La primera tetada la vomitó integra, inmediatamente después dé efectuarla.Las siguientes fueron expulsadas en gran parte.
Se le administraron unas gotas sedantes y Larosan, sin lograr mejorar e/cuadro. Posteriormente se le practicaron diversos ensayos dietéticos y se le admi-nistró una poción belladonada, sin mejor fortuna.
Al ingresar pesaba 2.950 g. Su aspecto no era malo. No se observaron ondasperistálticas, ni se palpó la oliva pilórica. Los vómitos no presentaban sangre ni bilis.
En la exploración radiológica se apreció una elongación del canalis egestorius(que sólo se observó en parte por hallarse oculto por el estómago, pero en cambiose apreció perfectamente la imagen del tumor pilórico bordeado por la papilla quellenaba el bulbo duodenal). En posición de ligero Trendelenburg se descubrió laectopia gástrica parcial.
Colocado en la posición indicada los vómitos cesaron desde aquel instante.A los tres días fué dado de alta. Visto un mes más tarde, no había vuelto a
vomitar y su curva pondera/ era normal.
Como vemos, la efectividad realmente espectacular del tratamientopostural dejaba suponer, al hallarse en perfecto acuerdo con las ense-ñanzas de la observación anterior, que el factor causal del cuadro fuesela ectopia gástrica, jugando la hipertrofia pilórica un papel secundarioo cuando menos dependiente y en íntima relación con la primera.
Muy pocos días transcurrieron hasta poder recoger la tercera obser-vación de la asociación que nos ocupa y con ella tener ocasión deobservar que no siempre los hechos se repetían de igual forma.
126 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
OtBsEavAct6N III. — J. A. A., niño de veintiocho días, Primer hijo de padressanos. Un primo segundo de la madre nació afecto de labio leporino unilateraltotal. Nacido a término y criado a pecho.
Al final de la primera semana empezó a vomitar pequeñas cantidades, biendurante las tetadas o inmediatamente de finalizarlas.
En los días sucesivos los vómitos aumentaron rápidamente en cantidad, sien-do algunas veces totales. No contenían bilis ni sangre a la simple exploraciónvisual.
Fué tratado con atropina, después con luminal y más tarde con clorhidratode papaverina, sin ningún efecto. Al nacer pesaba 3.440 g. y al ingresar 2.850.
En la exploración se apreció un niño desnutrido, no deshidratado. No sepalpó el píloro, ni se observaron ondas peristálticas. Ginecomastia discreta.
La exploración radiológica nos demostró una elongación exageradísima delcanalis egestorius y una ectopia gástrica en forma de parasol. El análisis de lasangre no ofreció ningún dato de interés.
Bajo el diagnóstico de síndrome frenopilórico, le sometimos a un tratamientode hidratación y recloruración, aminoácidos, vitaminas K yCy le colocamos enposición semierecta durante tres días.
Los vómitos persistieron con idénticos caracteres. No perdió de peso.Al cuarto día se intervino. Bajo anestesia etílicolocal y unas gotas de éter
se descubrió un píloro difícilmente exteriorizable, con una evidente hipertrofia,aunque de escasa dureza y sólo blanduzca por su cara posterior. En el extremoduodenal la hipertrofia era más patente, lo que permitió apreciar fácilmente don-de comenzaba el duodeno.
Incindido el canalis egestorius, se constató que el grosor muscular de la pa-red era de unos tres milímetros. Al separar sus fibras, mediante un instrumentoromo, se tuvo la sensación peculiar de dislaceración fibrosa, propia de las hiper-trofias de mayor tamaño. La mucosa se hernió a través de la herida muscular.
La biopsia del pedazo de músculo resecado para su estudio demostró unadiscreta, pero evidente hipertrofia celular (Da. ROCA DE VAALs).
El curso postoperatorio fué favorable. Vomitó algo durante los dos primerosdías. Luego cesaron los vómitos, pero el niño estaba inapetente. Al quinto díano quería tetar más de 50 c.c. La leche administrada mediante sonda era vomita-da en parte al extraer ésta.
Colocándole de nuevo en la posición indicada, y alternando las tetadas insu-ficientes con la administración, mediante sonda, de papillas espesas, no vomitómás. Fué dado de alta a los diez días con un aumento de peso de 250 g. Másadelante siguió un curso favorable, aunque el sondaje y la alimentación concen-trada tuvieron que prolongarse bastante tiempo y el aumento de peso no tué loespectacular que solemos observar en los pflorotomizados corrientes. En la radio-grafía practicada una semana más tarde, se aprecia perfectamente el aumentoconsiderable del diámetro del conducto pilörico.
Extractadas las tres observaciones de asociación frenopilórica, de-bidamente documentadas, que hemos podido recoger (poseemos otrasen que muy verosímilmente cabe suponer se tratara del mismo proceso,pero que no incluimos por corresponder a la época en que no practi-
E. ROVIRALTA-ASTOUL 127
cábamos sistemáticamente los indispensables exámenes radiológicos),seamos permitido exponer un esbozo de lo que entendemos puede serconsiderado en el momento actual como el cuadro sindrómico freno-pilórico.
Verosímilmente los trastornos del funcionalismo del estómago queocasiona la asociación estenosis pilórica y ectopia gástrica parcial pue-den hallarse influenciados o producidos por cada una de las dos causaso por ambas a la vez. Es decir, en el momento actual nos parece muyaventurado el afirmar cuál de los dos factores es el más culpable en laproducción del vómito, siendo muy posible que la responsabilidad sereparta muy desigualmente en cada ocasión.
Sin embargo, de los tres enfermos observados por nosotros se deduceuna preponderante intervención nociva de la ectopia con respecto a laestenosis. En el primero, la pilorotomía se mostró ineficaz, no desapa-re,ciendo los vómitos hasta que se trató la ectopia, casi exclusivamentecon una terapéutica postura]. En el segundo, bastó el tratamiento deésta para ver curar al enfermo sin ocuparse de la estenosis pilórica. Enel tercero, en fin, ante el fracaso del tratamiento indicado para laectopia, la pilorotomía alivió al enfermo, pero en ningún modo acabócon el síndrome, que tuvo que ser cuidadosamente atendido durantealgunas semanas después de la operación.
Otro dato nos inclina a creer en una mayor intervençión nocivade la ectopia en la producción del síndrome. Nos referimos a la iniciaciónprecoz del cuadro patológico. Dos de nuestros enfermos lo comienzanel mismo dia del nacimiento y el otro al final de la primera semana; esdecir, en un momento en que no se suelen comenzar los vómitos en laestenosis hipertrófica. La ausencia de intervalo libre en los dos primerosy la brevedad de éste en el restante, nos conducen también a la supo-sición de que los trastornos de estos enfermitos se hallan más en rela-ción con la deformidad gastroesofágica que con la pilórica, en su faseinicial cuando menos, si tenemos en cuenta el valor trascendental quesiempre hemos atribuído a este período postnatal silencioso, en el diag-nóstico de la estenosis hipertrófica.
Con reiteración tenemos expuesto que después de la palpación dela oliva pilórica, el dato clínico de más valor para el diagnóstico de laestenosis pilórica es la existencia de un lapso de tiempo, que oscilaentre diez días y dos meses, entre el nacimiento y la iniciación de losvómitos con los caracteres de intensidad, cantidad y repetición que leson peculiares.
Como resumen de estas consideraciones diremos que en el síndro-me frenopilórico no existe el intervalo libre o cuando menos que, depresentarse, es sensiblemente más corto que en la estenosis hipertrófica.
Otro elemento de juicio de valor muy apreciable es el que sederiva de los trastornos de la deglución. Éstos no son constantes y,
128 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
por estar indudablemente relacionados con la ectopia gástrica, puedenno presentarse, de igual modo que en ocasiones tampoco existen en lasformas simples o solitarias de esta última. Las dificultades deglutoriasa que hacemos referencia no suelen ser muy importantes, pero sí losuficientemente patentes para llamar la atención de las madres que nosafirman, en tales ocasiones, haber observado la lentitud en el tetar, lasinterrupciones del acto, con manifestaciones de inquietud o malestar,la expulsión de gases o de parte de la leche, así como la poca avidezpara aprehender bien, sea el pezón o la tetina.
También este dato es atribuible casi exclusivamente a la ectopia.Al estenosado pilórico le vemos siempre ingerir con glotonería y sinintermitencias, en tanto no haya llegado al período anfibólico, cuandobordeando el llamado coma pilórico manifiesta una total indiferenciapor el alimento.
Otro síntoma que, añadido a un cuadro pilórico, debe hacer pensaren la posible concomitancia con una ectopia gástrica parcial, es la san-gre en el vómito, bien sea hemolizada y en cantidad generalmente im-portante, o bien en forma de hilos rojos traductores de una pequeñahemorragia provocada por los esfuerzos del vómito.
En nuestro concepto, las extravasaciones sanguíneas en un vomita-dor pertinaz y en cualquiera de las dos modalidades acabadas de expo-ner, son un signo casi patognomónico de la existencia de una ectopiagástrica parcial (tan sólo otras deformidades diafragmaticas o las úlce-ras gastroduodenales las provocan).
Por muy diversos autores se han descrito hemorragias gástricas demayor o menor trascendencia en estenosis del píloro. Personalmente he-mos admitido siempre este hecho a regañadientes, entre otras razones :a) Porque en las necropsias de los estenosados del píloro no se descu-bren casi nunca soluciones de continuidad en la mucosa digestiva, ca-paces de explicar las extravasaciones sanguíneas, a veces de gran im-portancia; en la ectopia gástrica parcial, por el contrario, éstas son degran frecuencia en la región yuxtacardíaca. b) Por no haber observadonunca vómitos hemáticos, propiamente tales, en los estenosados de pí-loro que hemos tenido ocasión de tratar.
Insistimos, pues, en que la extravasación singuínea, así como laausencia del intervalo libre a que nos hemos referido anteriormente,también admitida en la estenosis pilórica por muchos pediatras eminen-tes, nos han parecido siempre equivocadas por no haber sido registra-das en nuestra casuística. Nunca, naturalmente, nos hemos atrevido aasegurarlo, pero, a través de los hechos que exponemos, opinamoscon más fundamento que ambas, por el contrario, quedarían perfecta-mente explicadas si, como parece probable, la asociación pilorofrénicase presenta con una relativa frecuencia.
E. ROVIRALTA-ASTOUL 129
Ahora bien; los tres síntomas acabados de exponer, que no sonotros que los que corrientemente, en el interrogatorio, nos permiten orien-tarnos hacia el diagnóstico de la ectopia gástrica, nada nos indican queinduzca a suponer la existencia de una estenosis hipertrófica concomi-tante.
Muy desarmados nos hallamos, como vamos viendo, clínicamentehablando, sobre este punto concreto. Unicamente la gravedad del cua-dro, poco corriente en las ectopias simples o aisladas ; el fracaso deltratamiento postural en los enfermos en que, por su clínica, se ha sos-pechado la existencia de una ectopia gástrica parcial y que no han sidoestudiados todavía radiológicamente ; y, sobre todo, la intensificaciónde los vómitos en el curso de las dos, tres o cuatro primeras semanas, soncapaces de ofrecernos alguna orientación en tal sentido.
La radiología, en cambio, nos permite alcanzar un grado de segu-ridad muy estimable, siempre y cuando se haga caso omiso de datos tanequívocos como son la modalidad del vaciado gástrico, la forma y ta-maño del estómago y de sus movimientos, signos sin valor real debidomuy probablemente a que otros procesos, tales como la plicatura dela gran curvatura (MILLEn y OSTRUM 15) y con mayor razón todavía laectopia gástrica, puedan originarlos y se atienda con la mayor precisióna la apreciación de la longitud del canalis egestorius, único dato inequí-voco que poseemos en la actualidad para el diagnóstico de la,estenosishipertrófica, cuando en la exploración no se ha percibido con toda se-guridad el tumor pilórico en el epigastrio.
Una vez llevada a cabo la indispensable exploración radiológica yconfirmada la existencia de ambos procesos, todo diagnóstico diferen-cial es aleatorio, como no sea el que vaya conducido a la investigaciónde una tercera causa, contingencia ésta a todas luces muy improbable,aunque posible.
El tratamiento del síndrome frenopilórico debe de limitarse, alprincipio, a tratar la ectopia gástrica mediante la colocación del niño enposición clinoestática, durante una o dos horas después de las tomas dealimento, Si el estado del enfermo es precario, se añadirán todos los tra-tamientos habituales en estos enfermos y que no son otros que los quese emplean rutinariamente en la preparación preoperatoria en los este-nosados del píloro, cuando han llegado a una fase avanzada de su enfer-medad. Esto es, la administración por vía parentérica y rectal de suerosalcalino, salino y glucosado, plasma, aminoácidos, vitaminas C y K, etc.,asociados a una alimentación de elevada concentración y a lavadosgástricos.
Si transcurridos tres o cuatro días, los vómitos no cesan, es precisorecurrir a la pilorotomía, después de la cual, si el niño todavía vomita,se le colocará de nuevo en la posición indicada durante el tiempo que se
130 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
estime oportuno, haciéndole nuevamente objeto de los cuidados com-plementarios acabados de exponer, si es que así se estima conveniente.
El pronóstico, a través de nuestra escasa experiencia, es favorable.-Únicamente la observación tercera presentó un curso postoperatorio noinmediato algo dificultoso, que obligó a dedicarle cuidadosa atencióndurante más de dos meses. Los otros dos enfermos, uno con intervencióny el otro sin ella, se recuperaron rápidamente.
De persistir los vómitos en algunos de estos enfermos, no quedaríamás recurso que practicar una alcoholización del frénico izquierdo o suaplastamiento. La fijación del cardias por debajo del diafragma (Tnom-SEN y WAMBERG DUHAMEL 17 , DENNIS BROWNE 26 , FEVRE 26 , etc.) puedetambién ofrecer la solución. A nosotros no nos ha sido preciso todavíarecurrir a ella en ninguno de nuestros enfermos de ectopia gástrica.
Posteriormente a la observación de estos tres enfermos, que nossirvieron de base para la publicación de nuestro primer trabajo sobre elsíndrome frenopilórico, hemos podido recoger una cuarta observaciónde asociación de ectopia gástrica con estenosis pilórica, en una niña dequince días, de gran similitud, tanto clínica como anatomopatológica,con la observación III.
Nos interesa igualmente consignar aquí, que, como primer resulta-do de la encuesta que con el fin de aclarar en lo posible la frecuenciareal de este nuevo síndrome y de ella llegar a valorar su trascendenciaen la patología digestiva del lactante transcribimos al final de este tra-bajo, acabamos de recibir una comunicación personal del doctor RIVA-ROLA, de Buenos Aires, referente a un niño en el que, al ser intervenidopor ectopia gástrica, fué descubierta una hipertrofia pilórica de media-no tamaño. Desconocemos en detalle esta observación, pero nos compla-ce sobremanera el poder dejar constancia en este trabajo de la primeraobservación ajena a nuestra casuística, por lo que con ella se valoranlos conceptos y suposiciones personales anteriormente expuestos. Máxi-me por proceder de un cirujano especializado y tan versado en estas
, disciplinas, a las que ha dedicado numerosos trabajos. Otra observaciónsimilar ha sido recogida por el doctor TARACENA, de Madrid.
EPICRÍTICA. - De cuanto llevamos expuesto, lo primero que habrállamado la atención al lector es el hecho de que una concomitancia etio-lógica de tal consideración y que parece no ser rara, haya podido pasardesapercibida hasta nuestros días.
Partiendo de la base de que, como hemos adelantado, la explora-ción radiológica del aparato digestivo en los niños de pocos meses sehalla muy lejos de haber alcanzado la difusión que merece, es fácil hacer-se cargo de que así haya sucedido. Si a ello se añade que, como tenemos
E. ROVIRALTA-ASTOUL 131
dicho en otro lugar, «existen escuelas y aun países que vienen estudian-do perfectamente desde hace arios la salida del estómago (nos referimosprincipalmente a los escandinavos) y otros que han dedicado su investi-gación preferente a la entrada del mismo (franceses, ingleses y algunosescasos autores americanos) pero que en casi ninguno de ellos se ha pro-cedido a un estudio de conjunto debidamente sistematizado», las cosasse justifican todavía más.
Queda, sin embargo, un punto en el que la explicación no es tanfácil. Nos referimos al beneficio obtenido en la gran mayoría de los in-numerables estenosados del píloro, existentes en la muy copiosa literatu-ra sobre esta enfermedad, mediante la escisión de las fibras del canalpilórico. Cabe suponer, sin embargo, a la luz de los hechos que venimosdenunciando, que un porcentaje no despreciable de ellos sufrieran, ade-más de la enfermedad pilórica, una ectopia gástrica parcial concomitan-te, cuya intervención patológica en el período de recuperación post-operatoria se hace muy difícil ponderar debidamente.
En efecto; las estadísticas de los pllorotomizados nos hablan, porlo general, únicamente de curación o de muerte. Debido a ser la mayo-ría muy copiosas, en casi ninguna de ellas se exponen detalles del cursopostoperatorio. No nos extrañaría, por lo tanto, que un número, quizábastante importante, de los operados en ellas consignados, hubierancontinuado vomitando discretamente durante un lapso de tiempo máso menos largo, como lo hacen al fin y al cabo, casi todos lo ectopia-dos gástricos no tratados o indebidamente asistidos, que son, sin duda,todavía la inmensa mayoría, y que muy raramente mueren por causade esta deformidad.
Por otra parte, si nos fijamos bien en los tres síntomas cardinales,de la ectopia gástrica acabados de exponer (falta o brevedad del inter-valo libre, disfagia y hematemesis), veremos que no es por ninguno deellos que se nos trae comunmente el ectopiado a la visita. Es un cuartosíntoma, el vómito (que no hemos tomado en especial consideración alhablar del cuadro clínico, por no presentar carácter específico algunode eficiente valor diagnóstico, con todas sus consecuencias de desnutri-ción, etc., como no sea su contenido hemático, eventualidad generalmen-te no apreciada por los profanos), el que preocupa a los familiares y leslleva a consultar al especialista.
Ahora bien; en el mecanismo del vómito de estos enfermos esobligado admitir la intervención de un factor pilórico obstaculizador,bien funcional, bien orgánico o, como siempre, lo más probable, deorigen mixto. Nada de particular tiene, por lo tanto, que la supresióndel obstáculo pilórico, mediante la pilorotomía, ejerza una acción be-neficiosa sobre el vómito, aunque la causa determinante inicial se halleen la región cardioesofágica. Puede aceptarse perfectamente que la es-cisión esfinteriana actúe mecánicamente liberando un anillo muscular
132 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
constrictivo, o que lo haga tan sólo seccionando fibras de inervacióncuando no existe hipertrofia muscular. En cualquiera de los dos casosuna actuación violenta sobre la región antropilórica puede ser admitidacomo decididamente beneficiosa cuando existe asociación, tal como seadmite para la estenosis pilórica simple.
Y ello nos conduce, a su vez, a exponer dos consideraciones de in-terés poco corriente, por hallarse en íntima relación con el tan debatidoproblema de la etiopatogenia de la estenosis hipertrófica del píloro.
Se refiere la primera al momento de aparición del tumor pilórico.Si nuestro punto de vista acabado de exponer se confirmase, la hipertro-fia antropilórica en el síndrome frenopilórico no sería, en principio,coexistente, sino su derivado o su asociado tardío; esto es, aparecidodespués del nacimiento.
Esta concepción redundaría en favor de la teoría del origen funcio-nal de la hipertrofia del .canalis egestorius. Si bien cada día son menossus defensores, conviene no olvidar demasiado la existencia de un nú-mero ya respetable de observaciones (MEUWISSEN y SHLOFF 18
y POPPE ' 9 , ARCE 20 , FINKESTEIN 21 , etc.), en las que ante un cuadro desíndrome pilórico manifiesto (sin averiguar, naturalmente, la existenciaeventual de una ectopia gástrica parcial concomitante), se intervino alos enfermos. No habiendo sido hallada la supuesta hipertrofia pilórica,se les practicó la sección del esfínter de apariencia normal. Mejoraronde sus molestias, pero a las pocas semanas necesitaron ser reinterveni-dos por haber recidivado el cuadro. En todos ellos se halló entonces lasupuesta y esperada hipertrofia pilärica que, debidamente escindida,acabó con el síndrome emético.
Vemos, por lo tanto, como en ciertos enfermos, cuando menos, lahipertrofia no es congénita y que posiblemente su producción respondeo parece ser debida a un exceso de funcionalismo ; esto es, que cabe su-poner se trate de una hipertrofia realmente funcional. Es lícito, por ello,pensar que en estas eventualidades, el disfuncionalismo gástrico originalfuese motivado por la ectopia, siendo la hipertrofia pilórica consecutivaa ella. Con ello, la correlación quedaría perfectamente explicada.
El segundo de los puntos indicados es el que hace referencia albeneficio obtenido ya en muchos lactantes afectos de síndrome pilórico,seccionando las fibras de un canal pilórico no hipertrofiado (observacio-nes de ROCHER y LOUBAT 22 , LEVESQUE-BASTIN 23 , RIBADEAU-DUMAS 24 , yROVIRALTA 7 , etc.).
También en todos estos casos, en los que los autores no hacen nimención remota de haber buscado una ectopia gástrica y, a mayor abun-damiento, publicadas en una época en que esta afección era todavíaprácticamente desconocida, cabe sospechar, en el estado actual de nues-tros conocimientos, que la mayoría de ellos, por no decir todos, se ha-llaban afectos de la citada deformidad gastrodiafragmática. La simili-
E. ROVIRALTA-ASTOUL 133
tud del cuadro clínico de ésta, por ser de todos cuantos procesos cursancon vómitos pertinaces en esta época de la vida, el que más se acercaal de la estenosis, justifica sobradamente nuestra presunción.
A continuación transcribimos copia de la encuesta que, con el finde precisar en lo posible la frecuencia del síndrome frenopilórico, re-mitimos a distintos centros pediátricos y que, como ya hemos visto,empieza a dar sus frutos.
Cualquier dato que contribuya a la aclaración de este nuevo sín-drome, tanto en favor como contrario a los puntos de vista expuestosen este trabajo, será tomado en consideración y profundamente agra-decido.
Enfermos operados de estenosis hipertrófica del píloro con tumorhallado en la operación, en los cuales cabe suponer la existencia de unaectopia gástrica concomitante, fácilmente discriminable en cualquiermomento mediante la exploración radiológica :
a) En todos aquellos que no presentaron intervalo libre y queno sufrían, además, una estenosis duodenal.
b) En todos los enfermos en que los vómitos importantes y vio-lentos empezaron antes del décimo día de la vida (hay que eliminarcuidadosamente las pequeñas devoluciones de leche tan corrientes enlos recién nacidos y que se prestan a menudo a confusión).
ü) En todos los enfermos que presentaron durante el curso dela enfermedad vómitos conteniendo sangre roja o hemolizada (colorde café con leche), así como deposiciones negras (la forma hemorrá-gica de la estenosis hipertrófica nos parece carecer de realidad clínica;contrariamente, se conoce la frecuencia de las pequeñas hemorragias,posibles después de los sondajes gástricos).
d) En todos los operados que han continuado vomitando en can-tidad apreciable diez días después de la operación, aun observandouna mejoría de peso (es preciso desconfiar también de todas las recu-peraciones difíciles, sobre todo las de aquellos enfermos en los que noera posible hacerles ingerir o retener la dosis normal de leche).
e) En todos los operados en que se ha visto disminuir los vómi-tos postoperatorios colocándoles en posición sentada.
Sería también de gran interés conocer el resultado de la búsquedade la ectopia gástrica en los enfermos incluidos en los puntos a, b y e,tratados médicamente y en todas las estenosis del píloro que presen-taron trastornos disfagicos y vómitos antes de terminar la tetada, in-dependientemente del tratamiento seguido.
Para la investigación de la ectopia gástrica parcial recomendamosla técnica siguiente :
134 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
Enfermo colgado verticalmente. Administración de algunas cucha-radas de papilla de bario muy espesa. Si la ectopia es visible, colocaral niño en Trendelenburg y observarlo en todas las proyecciones. Encaso de duda se debe llenar completamente el estómago con papillaclara y observar en distintas posiciones. Tomar clisés a la menor sos-pecha y ante las imágenes dudosas.
DISCUSION
DR. L. GUBERN-SALISACHS : Recordamos un caso que cae de llenoen este tema. El niño tenía un mes y días cuando fué o perado y clíni-camente existía un síndrome frenopilórico. No hemos podido saberningún dato más de este niño, a partir del fin de su curso postoperatorio.
En relación a lo que ha dicho el doctor ROVIRALTA, de la falta deintervalo libre, nosotros tenemos un caso en el cual el síndrome seinició a los cuatro días, y otro en el que se inició después del nacimien-to, o sea que después de la primera ingestión, el niño vomitó. Y laexploración demostró la existencia de una oliva pilórica.
Estamos convencidos de la existencia real de este síndrome queel doctor ROVIRALTA nos describe. Y nos es muy grato el felicitarlesinceramente por esta interesantísima aportación.
DR. M. CARBONELL-JUANICO : En primer término, hemos de reco-nocer el elevado interés de la aportación del doctor ROVIRALTA, por sucomunicación que alcanza verdadera importancia, pues comprende ladescripción de un síndrome nuevo, muy documentadamente presen-todo.
Y entrando de lleno en el tema objeto de la comunicación, nospermitimos preguntar a doctor ROVIRALTA si cree posible que muchosde los niños que a través del diagnóstico son catalogados como vomita-dores habituales, caen de lleno como tributarios de este síndrome, yaque después de haber oído al doctor ROVIRALTA, tenemos la impresiónde que muchos niños que han presentado vómitos habituales y rebeldesal tratamiento, que no encalan en un cuadro de pura estenosis pilórica,son tributarios de este síndrome, sin que nosotros, y en general el mé-dico que les asiste, hayamos verdaderamente interpretado el alcancedel síndrome.
Nosotros tendríamos interés en que el doctor ROVIRALTA insistierasobre el tema o lo ampliara, para que pudiéramos concretar mejornuestra interpretación y conducta ante muchos niños con vómitos re-beldes.
Creemos sinceramente que el síndrome descrito por el doctor Ro-VIRALTA merece la pena de ser estudiado con el máximo cariño e inte-rés, a fin de lograr casuística que añadir a la suya.
E. ROVIRALTA-ASTOUL 135
DR. A. BROSSA-BosQuß : No es la primera vez que este tema sepresenta a la consideración de los compañeros de la SOCIEDAD CATALANADE PEDIATRÍA; y este tema ha sido objeto de una comunicación apare-cida en «Actas Pediätticas Suizas», que hemos recibido estos días, quenos han interesado vivamente como nos venían interesando sus publi-caciones anteriores en orden a este tema, porque en realidad refleja unproblema para todos los pediatras el desglosar, el catalogar, lo másacertadamente posible, esta masa que constituye corno un verdadero«cajón de sastre» donde aparecen como almacenados todos los lactan-tes vomitadores.
Estos niños vomitadores habituales, como dice muy bien el doc-tor ROVIRALTA, a través de sus recientes y anteriores comunicaciones ytrabajos, han de ser objeto de la más detenida discriminación y con-cienzudo análisis, con la finalidad de separarlos en grupos a través desus distintas etiologías, porque, como es natural, según la etiologíaha de ser el tratamiento .
Para nosotros ha constituido motivo de preocupación el capítuloque representa estos niños vomitadores habituales, porque era de ob-servación muy corriente que estos niños, precisamente estos niños consíndrome de espasmo o estenosis pilörica, venían y vienen siendo objetode tratamientos muy distintos, según quien les asiste. Y así vernos, através de las estadísticas publicadas, resultados que por 19 disparesy señaladamente en orden al tratamiento, llaman y requieren podero-samente la atención.
En efecto ; clínicos muy serios, clínicos mercedores de que en ellosse deposite la más absoluta confianza, han publicado estadísticas enorden al síndrome de espasmo v estenosis pilórica, con un resultadode terapéutica médica pura, tan 'brillante como el que pueda presentarel cirujano más competente. Y este hecho, el hecho de que se consi-guiera la curación de estos niños vomitadores, lo mismo en manos delpediatra no intervencionista como en manos del pediatra-cirujano, y,por consiguiente intervencionista, es hecho realmente polarizador deconsideraciones. Claro que cada uno obra según sus aficiones, tenden-cias y puntos de vista; pero de todos modos, el hecho se presta a laconsideración de que es sorprendente que en manos del pediatra nointervencionista, se consigan los mismos éxitos ante niños con evidenteestenosis pilórica, comprobada radiológicamente, como en manos delpediatra-cirujano. Y lo cierto es que, en realidad, en manos de unos yotros pediatras, estos niños se curaban, lo cual puede aparecer cornoun contrasentido objetivo, porque cabe preguntar : ¿Si en realidadexiste en estos niños una estenosis, cómo se curan estos niños a basede un tratamiento puramente médico? cómo llegan estos niños aalimentarse, a nutrirse, a desarrollarse y a curarse? Y lo cierto es quese nutren, se desarrollan y llegan a curarse de su estenosis pilórica.
136 EL SÍNDROME FRENOPILÓRICO
Ante estas realidades, se ha dicho y se dice que lo importante enla estenosis pilórica, más que la estenosis orgánica es la estenosis fun-cional, o sea el espasmo de píloro. De modo que, en realidad, más im-portante que la estenosis pilórica en sí era el espasmo del píloro. Y asíqueda explicado, en parte muy satisfactoriamente, el porque el pediatrano intervencionista consigue y puede conseguir la curación de estosniños con espasmo de píloro. Pero no se. curaban todos los casos, comotampoco consigue el cirujano la curación en todos estos niños.
Y así, este síndrome que el. doctor ROVIRALTA viene planteando,estudiando, dibujando y perfilando, cada vez con mayor precisión, nosexplicaría una buena parte de las realidades que giran alrededor deeste síndrome. Nos explicaría el porqué, la razón y fundamento de queunos niños, operados o no, puedan curar perfectamente bien de su es-tenosis pilórica, a pesar de todo el síndrome tempestuoso de vómitospertinaces y rebeldes a todo tratamiento, a través de los cuales llegana veces a enorme pérdida de peso, que ultrapasa el límite señaladopor los investigadores.
En este sentido, pudiéramos mostrar gráficas de niños que hanperdido un peso superior al que se considera como científicamentetolerado. Y sin embargo, llega para estos niños un momento en que losvómitos desaparecen; los vómitos van disminuyendo en intensidad yen frecuencia y prácticamente el niño queda curado funcionalmente.
Estamos seguros de que todos nosotros tenemos en nuestra memo-ria o en nuestro fichero casos de niños vomitadores que se han curadoclínicamente a través de un tratamiento médico, y que a lo más pre-sentan de cuando en cuando alguna recidiva, incluso acompañada dehemorragia. Estas hemorragias nos preocupan mucho a los pediatras.
En nuestra casuística figuran dos casos de hemorragia caracterís-tica, típica de lo que consideramos como hemorragia acafetada,hemorragia con las características de color rojo vivo. Se trata de he-morragias, a veces en cantidad bastante notable, con color de café, quelas madres ya nos las explican con su característica de color obscuro,y que en. algunos casos van seguidas de melenas poco intensas. Sonestos los casos que nosotros atribuíamos a procesos ulcerativos en niñosdébiles depauperados, y que habían sido explicados por émbolos queprovocaban hemorragia.
Y estos procesos ulcerativos_,:, serían representativos de un síndromefrenopilórico? Es muy . posible.
Nosotros contamos en la actualidad con dos niños lactantes en tra-tamiento, ya clínicamente curados de procesos de este tipo, que decuando en cuando acusan todavía este síndrome hemorrágico, síndromeque tenemos la tendencia de tratar en forma quizás algo rutinaria, me-diante vitamina K y coagulantes, y que se resuelve de momento, pero
E. ROVIRALTA-ASTOUL 137
reaparece al cabo de cierto tiempo y que no impide la nutrición y elcrecimiento del niño.
, Serían en realidad todos estos niños casos representativos del sín-drome frenopilórico? Después de haber oído al doctor ROVIRALTA, cree-mos que si.
Y seducidos, convencidos, por esta exposición tan objetiva y bri-llantemente razonada por el doctor ROVIRALTA, afirmamos nuestro pro-pósito de explorar con la máxima detención a estos niños, para ver si esposible aumentar la casuística general de este síndrome. El doctorROVIRALTA, con su brillantísima e interesantísima comunicación, nos hademostrado la conveniencia de que debemos ser tenaces en la explora-ción, porque en realidad, después de tantos miles de niños explorados,todavía existen síndromes y cuadros patológicos por determinar y des-cubrir.
Y terminamos felicitando cordialmente al doctor ROVIRALTA por elfondo y brillantez de su aportación a nuestra SOCIEDAD CATALANA DE PE-DIATRÍA y a la Medicina en general.
DR. E. VILARDOSA-LLUBES : Después de felicitar al doctor Rovr-RALTA por el alto interés de su comunicación, vamos a permitirnos diri-girle tan sólo una pregunta : ¿hay algún dato en el curso preoperatorioque pueda orientar el diagnóstico de la ectopia gástrica y también eltratamiento del proceso?
DR. j. DE MORAGAS-GALLISÁ : Sin ánimo de menoscabar ninguna delas interesantes aportaciones que hemos registrado en este curso, que-remos resaltar de una manera especialisima esta del doctor ROVIRALTA,por el inmenso valor clínico que la misma encierra, por cuanto nos abreun amplio horizonte en orden a las posibilidades de un nuevo síndromefrenopilórico.
La comunicación del doctor ROVIRALTA es el exponente de unamaravillosa lección de modestia. Muchos médicos, así de aquí comofuera, hubieran presentado una comunicación de esta trascendencia ason de tambores. Pero el doctor ROVIRALTA la ha presentado con la má-xima modestia, con la naturalidad que todos en él reconocemos y admi-ramos. Y lo cierto es que esta comunicación encierra el alto interés derepresentar la descripción de un síndrome nuevo, con todas las proba-bilidades de su real y verdadera existencia clínica como tal síndrome.Y por ello, tras expresar al doctor RovrRALTA nuestra cordial admiraciónpor su modestia, nos es altamente grato felicitarle y agradecerle su bri-llantísima aportación en nombre de la SOCIEDAD CATALANA DE PEDIATRÍA.
DR. E. ROVIRALTA-ASTOUL : Con las amables manifestaciones, satu-radas de cordialidad, habéis desbordado nuestro ánimo ; y en realidad,
138 EL SÍNDROME FRENOEILÓRICO
con vuestras amabilidades, que juzgarnos excesivas, nos lleváis a la con-sideración de que quizá debamos volver a ocupar la tribuna de nuestraSOCIEDAD.
No creemos que nuestra aportación sea acreedora a los méritos quetan generosamente se le atribuyen. Nosotros nos hemos presentado aquí.con el propósito de exponer nuestra experiencia clínica de más de veinti-cinco arios y de exponer nuestras meditaciones sobre un punto concreto,en relación a la cual nunca nos hemos sentido convencidos por las ideasimperantes sobre el mismo.
Creemos que muchos de vosotros sabéis que tenemos en prensa unamonografía precisamente sobre el tema «El lactante vomitador, vistopor el cirujano». En este trabajo se aquilata y anota todo cuanto se hapodido decir hasta ahora sobre este tema; y en ella se procura llegaral fondo de los problemas clínico y diagnóstico que a diario nos pre-sentan los lactantes vomitadores. En esta monografía, en fin, aparecenconsideraciones que constituyen oportuna respuesta a muchas de laspreguntas que se han planteado en el curso de este debate.
Contestando al doctor GunERN, diremos que agradeceríamos nospudiera dar alguna precisión más sobre este niño de cuatro días queél operó y señaladamente como discurrió el curso posto-leratorio. Por-que a nosotros nos ha costado mucho admitir, en discr- n-ia con otroscirujanos, que exista el vómito sin el intervalo libre. ón a estoscasos se suele poner, a modo de coletilla, la afirmac 2ue se pre-senta a las tres o cuatro semanas ; y nosotros hemos vi L desdeel primer día.
Muchos cirujanos de prestigio, cuando se ocupan del diagnósticodiferencial, no se han enterado de que existe la ectopia gástrica; y, portanto, no nos ofrece ninguna garantía de que en aquellos niños la faltade intervalo libre fuera de su estenosis pilärica, porque las asociacionesson muchas. Sí; las asociaciones de estenosis pilórica y duodenal sonmuchas ; y los autores americanos llevan publicados cinco casos. Y nos-otros, ya hace tiempo, aportamos a esta SOCIEDAD una comunicación so-bre un caso de esta naturaleza. En definitiva, que estas malformacionespueden asociarse unas con otras.
DR. L. GUBERN-SALISACHS : Este niño tenía una oliva pilórica. Se leoperó y el curso postoperatorio fué tempestuoso, pero curó. Esto escuanto podemos precisar en orden a este niño, al que no tuvimos oca-sión de seguir en el curso del tiempo.
DR. E. ROVIRALTA-ASTOUL : Agradecemos mucho las intervencionesde los doctores BROSSA, CARBONELL, VILARDOSA y MORAGAS ; y repetimosque muchos de los extremos por ellos planteados son tratados en la mo-nografía a que hemos aludido.
E. ROVIRALTA-ASTOEL 139
En el «cajón de sastre» que como imagen o figura de dicción puedeemplearse en orden a estos síndromes, señalaremos que los autores fran-ceses han llegado a describir quince síndromes, en definitiva indiferen-ciables.
En este afán de descripción de nuevos síndromes, los autores fran-ceses llegan a pretender definir uno con la denominación «dispepsiasensitivomotriz». Y el hecho es que los pretendidos portadores de estesíndrome se curan con la intervención quirúrgica. En definitiva, lo quecon ello se consigue es desorientar al médico. Y téngase en cuenta quela «dispepsia sensitivomotriz» no representa en definitiva más que unoentre los quince síndromes que, como hemos dicho, se presentan por losautores franceses.
En definitiva, bien podemos decir que no sólo en Francia, sino entodos los países, incluso en Norteamérica, existe desorientación en ordena estos problemas. Y en este sentido merece señalarse que en los paísesescandinavos no ha aparecido todavía ningún trabajo en orden a estosproblemas.
DR. M. CARBONELL-JUANICO : Agradeceríamos al doctor ROVIRALTA
que nos expusiera o ampliara alguna característica radiológica en ordenconcretamente a ectopia gástrica.
DR. E. ROVIRALTA-ASTOEL : En estos casos, la imagen de ectopiagástrica, al igual que en los , casos de oclusión congénita, puede conse-guirse en buenas condiciones administrando al niño papilla muy espesa;y si el niño no la toma buenamente, a cucharaditas o por medio del bi-berón, hay que introducirla con sonda, dejándola en la parte alta delesófago. En estos casos, la imagen puede aparecer como una bolsa quese hincha, como un parasol. Pero si colocamos al niño en decúbito prono,podemos ver cómo la papilla va saliendo y entrando de la bolsa.
No pretendemos hacer consideraciones sobre . el tratamiento médicode la estenosis pilórica; y a quien sienta interés por este extremo, lerecomendamos que lea «Archivos Franceses de Pediatría», que en elnúmero del pasado diciembre publica un trabajo de DURAND, en el quese recopilan 300 casos de estenosis pilórica, tratados médicamente. Nosabemos cuál podrá ser vuestra opinión ante la lectura de este trabajo,o de otros por el estilo; pero nosotros tenemos la seguridad de que ennuestro ambiente es preferible operar al niño a tratarlo médicamente.Y esto, dicho sea en términos generales.
En los niños de pocos meses que presentan hemorragias, hay quepensar en el divertículo de Meckel; pero ante vómitos achocolatados.según nuestra experiencia, hay que pensar en la ectopia gástrica.
Y asimismo hay que pensar, ante niños de seis a doce meses quesangran, en varices esofágicas y en tromboflebitis de la mesentérica.
140 EL SÍNDROME FRENOPILÖRICO
Coincidimos plenamente con el doctor BROSSA, en la necesidad deexplorar y estudiar detenidamente a los niños; y tan convencidos esta-mos de ello, que nuestra monografía está saturada de este criterio yrespira en este sentido.
En relación con el niño vomitador, existe confusionismo por razónde que los niños vomitadores no han sido explorados (continuamos ha-blando en términos generales) a conciencia y con detenimiento. Y si lapatología digestiva del lactante se hubiese estudiado con la meticulosi-dad con que ha sido estudiada la patología digestiva del adulto, el es-tado de este problema de la Pediatría, sería, desde luego, muy distinto.
Hay que estudiar radiológicamente al niño, y señaladamente alniño vomitador, y someterle a todas las exploraciones que puedan con-ducir al acertado diagnóstico.
No olvidemos que el niño puede vomitar por muchas causas, entreellas por alergia y heredosífilis. Pero lo que no podemos hacer es con-tinuar involucrando los hechos, sin llegar a depurar el juicio que debemerecernos cada caso, pues, de lo contrario, continuaremos mante-niendo el confusionismo a través del «cajón de sastre» a que aludimos.
Mucho agradecemos los elogios que nos ha dedicado el doctorMORAGAS ; pero en buena justipreciación los creemos mayormente ins-pirados en el cariño, en el afecto y en la amistad que nos profesa.
En definitiva; no hemos de cesar en nuestras inquietudes, encami-nadas al diagnóstico. Y estamos convencidísimos que la Escuela Pediä-trica de Barcelona puede desarrollar en este sentido una labor muy efi-caz y meritoria porque en ella se agrupan compañeros competentísimosy de prestigio reconocido.
Y terminamos agradeciendo las intervenciones con que hemos sidohonrados y ofreciendo a todos los compañeros las facilidades que puedaproporcionarles los elementos de que disponemos en nuestro Dispen-sario.
BIBLIOGRAFIA
1. OLNICK y STEPHEN WENS : Roentgen manifestations of infantile hypertrophicpyloric stenosis. The Tour. of Pediat. 6, 34 june 1949.
2. LADD, WERE y PICKET: Pyloric stenosis. J. A. M. A., 131, 8, 647, july 1946.3. SCHARFER y ERRES: Hypertrophic pyloric stenosis. Sur. Gynec. and Obst.
86, 1948.LAITRET y BoissiERE: L'hyperazotemie dans les malformations des voies
urinaires chez les enfants. Thäse de Paris, G. DoM et Cje. Edit 1949.5. LADD y GROSS: Abdominal Surgery in Infancy and Childhood. Philadelphia.
London, 1941.6. LOZOYA, J.: Comunicación personal.7. ROVIRALTA, E.: El abdomen quirúrgico en el libio. Barcelona 1946.8. WEBB HELL: Pylorus and cardiospasin in an infant. Amer. Jour. Dis. of
Child. 38, 1387, 1929.
E. ROBIRALTA ASTOUL 141
9. VIRASORO : Vómitos en el lactante de origen extragástrico; esofágicos yesenciales. Prensa Med. Argentina. 1 mayo 1935.
10. VIRASORO : Vómitos en el lactante por causas gastroesofágicas. Prensa Med.Argentina, 17 abril 1935.
11. POYNTON : Hypertrophie pyloric stenosis and obstruction of the esophagusin infancy. Amer. Jour. Dis. Child. 41, 169, 1931.
12. GIORDANO: Estenosis congénita del cardias y del píloro. Prat. Pediat. 9, 515,519, 1931.
13. MONCRIEFF y HUTCHINSON : Lectures on diseases on children. London, 1944.14. OMBREDANNE : Précis clinique et opératoire de Chirurgie Infantile. Paris, 1944.15. MILLER y OSTRUM: Hypertrophie pyloric stenosis in infants. Roentgenologic
differential diagnosis. Amer. Jour. Roentg. 54, 1, 17, 1945.16. THOMSEN y WAMBERG : Comunicación al VI Congreso Internacional de Pe-
tria. Zurich, julio 1950.17. DujaAmEL : Comunicación verbal.18. MEUWISSEN y SLOFF : Roentgen examination of pyloric canal of infants with
congenital hypertrophic pyloric stenosis. Amer. Jour. Dis. Child. 48,1304, 1934.
19. POPPE y PADOVANI : Intervención a la comunicación de D. FEREY. Recidived'une sténose pylorique trente-cinq jours après une opération de Fredeta la Ac. de Chir. Francesa. Mem. de l'Ac. de Chir. 72, 32-33. Séances 4et 11 decem. 1946.
20. ARCE: Patologia del recién nacido. Santander 1948.91. FINKELSTEIN : Tratado de enfermedades del lactante. Ed. española 1941.22. ROCHER y LOUBAT Syndrome de stenose hypertrophique du pylore sans ste-
nose; Pylorotomie. Eviscerations au Urne jour. Glig liSOTi. B. de la Soc.de Ped. de Paris. Séance 7 juillet 1931.
23. LEVESQUE y BASTIN: Encyclopedie Médico-Chirurgicale. Vol. Pediatrie 1949.24. RIBADEAU-DUMAS Encyclopedie Médico-Chirurgicale. Vol. Pediatrie 1934.26. BROWNE, DENNIS : COMIMICRCIÓII personal.27. ROVIRALTA, E.: El lactante vomitador. J. Janes Ed. Barcelona, 1950.28. ROVIRALTA, E.: Société de Ped. de Paris. s. 18 abril 1950. Arch. Fran. de
Ped. VII. 7, 1950.