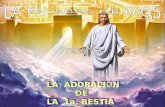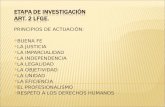La
-
Upload
noah-caballero -
Category
Documents
-
view
20 -
download
0
Transcript of La
1
LYOTARD: lo sublime en la esttica posmoderna Por Sebastin Str. Lo sublime es parte de la esttica kantiana de fines del siglo XVIII. Lyotard retoma algunos de stos argumentos para desarrollar sus teoras sobre arte en el momento posmoderno y leyendo ms detenidamente- para insinuar su crtica a la conceptualizacin de la obra de arte como un objeto comunicable. Ms all de la cuestin de la representacin y el abordaje sobre la esttica sublime de Lyotard, nos interesa destacar aqu la postura de las vanguardias en torno a los principios estilsticos que constituyen para Bourdieu el objeto principal de las tomas de posicin y de las oposiciones entre los productores.1 Tambin debemos decir, siguiendo nuestro anlisis junto a la teora de los campos de el mismo autor, que el envite a la representacin clsica que signific la bsqueda de presentar aquello que apareca por fuera de la imaginacin, va pareja con la construccin de campos cada vez ms autnomos que elaboran principios especficos de percepcin y valoracin del mundo natural y social. Como lo plantea Bourdieu en sus propias palabras: La elaboracin de un modo de percepcin propiamente esttico que site el principio de la creacin en la representacin y no en la cosa representada y que nunca se afirma con tanta plenitud como en la capacidad de constituir estticamente los objetos viles o vulgares del mundo moderno.2 Por esto es que el movimiento hacia la bsqueda de nuevas formas de construccin de la obra y sobre todo el desvalor del objeto representado es una cualidad especfica de un campo (en este caso el Campo de Produccin Cultural) que se rige por sus propias leyes y que promueve sus propios hbitos de percepcin. Hay un aprendizaje especfico que cada consumidor reproduce en el momento de contemplar una obra de arte, este aprendizaje est dado por una disposicin esttica que aparece en el momento de constituir los objetos sociales designados para su aplicacin como objetos de arte. Es la mirada pura que Bourdieu rastrea en unas
BOURDIEU, Pierre. Las reglas del arte: estructura y gnesis del campo literario. Editorial Anagrama, Barcelona, 1995.P. 439. 2 Ibdem. P. 201.
1
2
condiciones histricas particulares relacionadas con la afirmacin de la autonoma del productor en correspondencia al campo de poder.3 Debemos decir, para introducirnos en el anlisis de los sublime en Lyotard, que llegamos all a partir de la lectura de el artculo La respuesta a la pregunta: Que era la posmodernidad?, luego publicado en el libro La posmodernidad explicada a los nios. En el citado articulo, Lyotard reenfoca su concepcin de lo posmoderno, a partir de una mirada esttica, que igualmente, no deja de plantear el agotamiento del movimiento moderno. Este decaer comienza a ser tratado aos atrs por el autor francs en el libro paradigmatico La condicin posmoderna, de 1979. A modo de simplificar, se puede dividir en dos esta crtica: primero, en lo que tiene que ver con el debilitamiento de sus relatos legitimadores.4 Segundo, marcando el paso que va desde el libro de 1979 al artculo Que era la posmodernidad?, del 82, en lo que concierne a la imposibilidad de considerar el lenguaje -nos instalamos aqu sobre todo en el campo artstico- como un medio comunicable,5 donde lo moderno y lo posmoderno pierden ya, siguiendo la interpretacin de Hall Foster6, su caracterstica epocal y aparecen considerados a histricamente, como categoras.7 Para continuar con este abordaje de lo sublime desde la perspectiva de Lyotard, nos gustara integrar la definicin que elabora Wellmer sobre la problemtica entre los conceptos de modernidad y posmodernidad: ... no se trata de estudiar dos objetos bien definidos, llamados modernidad y posmodernidad, sino ms bien de tantear, an a oscuras, una perspectiva en la que se establezca entre los conceptos de modernidad y posmodernidad una relacin definida y salgan a la luz ambigedades caractersticas de la conciencia moderna y posmoderna.8 Ibdem. P. 438. LYOTARD, Jean Francois. La condicin posmoderna, informe sobre el saber. Ediciones Ctedra, Madrid, 1987. 5 LYOTARD, Jean Francois. La posmodernidad (explicada a los nios). Gedisa, Barcelona, 1990.4 3
FOSTER, Hall. Introduccin al posmodernismo en La posmodernidad. Ed. Kairs. Barcelona, 1985. 7 Entendemos aqu, que Foster refiere a la expresin categora como aquellas nociones abstractas y generales utilizadas para reconocer, diferenciar y entender los objetos y las ideas. 8 WELLMER, Albrecht. De la dialctica entre modernidad y posmodernidad. Completar
6
3
Tomando esta definicin nos interesa remarcar la complejidad de un objeto como los movimientos de vanguardia que se enuncian como movimientos modernos y plantean una crtica a la representacin que posibilit, en parte, el desarrollo del arte posmoderno.9 Nos ocuparemos en principio, a modo de ingreso al pensamiento de Lyotard, de desarrollar algunos puntos de una de las definiciones que tomamos sobre la posmodernidad. Es aquella que elabora Lyotard en La condicin posmoderna. En primer lugar, ve terminada la idea del fin unitario de la historia y la idea de la constitucin del sujeto, tan propias de la modernidad. Y esto enmarcado en la desconfianza a los grandes relatos que caracteriza el momento posmoderno. stos metarrelatos albergan en su seno la idea de emancipacin, y pueden reducirse a tres arquetipos fundamentales: el relato de las luces, que propone emancipar la ignorancia y la servidumbre por medio de la igualdad y el conocimiento; el relato de la filosofa idealista, sobre la emancipacin a partir de la razn y la libertad; y el relato marxista sobre la emancipacin de la explotacin del hombre por el hombre mediante la socializacin de los medios de produccin. Adems de los metarrelatos mencionados, Lyotard incluye tambin el metarrelato cristiano, sobre la redencin espiritual del alma y el metarrelato liberal, sobre la emancipacin de las crisis econmicas a travs del desarrollo tecnoindustrial del capitalismo. Por otra parte, en el aspecto esttico, la herencia del pensamiento moderno10 desemboc en el realismo como forma de representacin artstica dominante. Este sistema que asigna como fin a las obras artsticas o literarias la imitacin fiel de la naturaleza, se introduce en pintura a partir de aquella invencin propia del Renacimiento, que fue la invencin de la perspectiva artificialis, la especializacin visual de occidente. Un orden jerrquico de aparicin de las cosas en el espacio que conforma una acuerdo sobre la representacin.
Desde este punto de vista, el posmodernismo no aparece como una ruptura con la tradicin moderna, sino ms bien como una continuidad exacerbada de varios aspectos del arte moderno. Aqu Wellmer pone en manifiesto el carcter ambiguo de las versiones del posmodernismo esttico que se debaten entre afirmar la crtica radicalizada de las vanguardias o buscar formas nuevas que ahoguen la herencia de aquellas. 10 El trmino moderno designa aqu el arte realista que predomin en el siglo XIX y no al movimiento vanguardista de principio del XX que planteaba una fuerte crtica a dicho arte.
9
4
Segn Jenks, el proyecto moderno se lleva a cabo de manera efectiva mediante el privilegio de la vista. El mundo moderno es en gran parte un fenmeno visto.11 Hay en el designio moderno una creencia en el transporte preciso y ms apropiado del exterior al interior. Todas las teoras han apoyado est imposicin, este triunfo de la vista sobre los otros sentidos, y este triunfo trae a colacin la idea de que todo es posible representarlo para ser ubicado a disposicin de la vista. El texto deja en claro que el giro epistemolgico que se produjo con el surgimiento del empirismo y el positivismo, culmina, en el aspecto esttico, con el afianzamiento del realismo. Las vanguardias de principio de siglo XX imponen una crtica desestabilizadora a dicho sistema de representacin: la infraccin de los cnones, la incredulidad en la comodidad del ojo, de la mirada. Ya no ms el arte como reflejo de la vida burguesa, sino lo informe, los colores, los temas en su propia lgica. El modernismo de la vanguardia nos abre las puertas de lo abstracto, lo no figurativo, lo impresentable. Ms all de este carcter puramente esttico, me parece adecuado integrar en este punto la definicin esbozada por Peter Brguer en Teora de la vanguardia (1974), quin caracteriza a los movimientos vanguardistas de principios del XX, como crticos de la institucin-arte tal y como se ha erigido en la sociedad burguesa. El trmino compuesto institucin-arte designa al aparato de produccin y distribucin, as como las ideas sobre arte que predominan en una poca determinada y que definen tambin la forma de su recepcin. Pero la exigencia del arte no se centra tanto en el contenido de la obra, sino en su funcin prctica en la sociedad. La intencin es reconducir el arte a la vida. De este modo niegan las caractersticas propias del arte autnomo: la produccin individual, la recepcin personal y la desvinculacin de la vida prctica.12 Lyotard seala que hay un deseo de unidad, de identidad, de seguridad, de popularidad (encontrar un pblico) que llama por parte de diferentes autores y crticos, dentro de los cuales ubica a Jurgen Habermas, a la liquidacin de la herencia de las vanguardias. Este ataque viene desde el poder poltico y desde el poder econmico: Cuando el poder se llama partido, el realismo es su complemento
JENKS, Chris. La centralidad del ojo en la cultura occidental. Una introduccin. Anuario del departamento de Ciencias de la Comunicacin, vol. 2. Traduccin Silvana Comba. U.N.R Editora, Rosario, 1997. 12 BRGER, Peter. Teora de la vanguardia. Ediciones Pennsula, Barcelona. 1997.
11
5
neoclsico, triunfa sobre la vanguardia experimental, difamndola y prohibindola... cuando el poder se llama capital, y no el partido, la solucin transvanguardista o posmoderna, en el sentido que le da Jenks, se revela como mejor ajustada que la solucin antimoderna. El eclecticismo es el grado cero de la cultura general contempornea. 13 Ahora bien, tanto en Brguer como en Lyotard, est presente la idea de que las vanguardias son constitutivas del arte moderno. La esttica que sigue, denominada postvanguardia en el primero o momento posmoderno14 en el segundo, tienen ms que ver con la idea de asumir el arte como objeto y finalidad en s mismo, no como medio transmisor de una realidad cultural circundante. En Lyotard, sobre todo, con la ventaja de estar librado de los relatos emancipadores. En el articulo La respuesta a la pregunta: Qu era la posmodernidad?, construye su imagen de la modernidad a partir de la racionalidad cartesiana, el iluminismo y sus correlatos estticos: la representacin y el realismo. Tambin dentro de sta imagen moderna estn aquellas vanguardias que han sido deconstructivas y crticas, y que contienen, como el nihilismo del siglo XIX, el germen de lo posmoderno. La idea es indagar el concepto de sublime que Lyotard toma de Kant y sus dos momentos: el momento moderno y el momento posmoderno, desdoblamiento que constituye una nueva definicin de la posmodernidad para el autor francs. Pero antes de esta mirada esttica, en 1979, en La condicin posmoderna, propone que a partir de los aos 50 comienzan a hacerse visibles cambios profundos en las ciencias, la literatura y en las artes, y sugiere situar dichas transformaciones con relacin a la crisis de los relatos, la idea ms difundida del libro. La ciencia, la filosofa, que han sido para la modernidad los grandes escenarios del saber, pero tambin el arte, la poltica, la religin mantienen sobre s un discurso de legitimacin. Lyotard llama metarrelatos a estos discursos: Se dice llamar moderna la ciencia que se refiere a ellos (los metarrelatos) para legitimarse., y define la LYOTARD, Jean Francois. La posmodernidad (explicada a los nios). Op. Cit. posmoderno, en el sentido que lo entiende Lyotard, forma parte de lo moderno. Es decir, una obra no puede ser considerada moderna, sino fue antes posmoderna. Lo posmoderno es un momento de anticipacin. El artista, al investigar las reglas y las categoras para producirla se adelanta a aquellas que van a ser utilizadas para juzgar la obra. Aqu se rompe tambin la idea de que la posmodernidad sea una poca determinada, porque periodizar, segn plantea Lyotard, es una idea todava clsica o moderna.14Lo13
6
posmodernidad como la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Para ilustrar hace referencia al relato marxista, al de la universalidad democrtica, al de las luces, donde, por ejemplo: La regla del consenso entre el destinador y el destinatario de un enunciado con valor de verdad ser considerada aceptable si se inscribe en la perspectiva de una unanimidad posible de los espritus razonantes. 15 En la sociedad que sigue a estos grandes relatos, la cuestin pasa por otra parte. El lazo social est conformado ahora a partir de los juegos del lenguaje. Esta es una expresin que Lyotard toma de Wittgenstein. Aqu no se trata de prestar atencin a la significacin de los lenguajes, sino a la funcin, en el uso, para entender un lenguaje hay que saber como funciona. A travs de diferentes enunciados se realizan diversos juegos del lenguaje, siempre a partir de un conjunto de reglas que especifiquen sus propiedades y el uso que de ellas se puede hacer. Es por esto, que especifica tres observaciones: La primera es que sus reglas no tienen su legitimacin en ellas mismas, sino que forman parte de un contrato explcito o no entre los jugadores (lo que no quiere decir que stos las inventen). La segunda es que a falta de reglas no hay juego, que una modificacin incluso mnima de una regla modifica la naturaleza del juego, y que una jugada o enunciado que no satisfaga las reglas no pertenece al juego definido por stas. La tercera observacin acaba de ser sugerida: todo enunciado debe ser considerado como una jugada hecha en un juego.16 La ciencia, ya no puede sostenerse a partir de los grandes relatos que la conformaron en la modernidad. La deslegitimacin de ella misma hace que tampoco pueda sostener los diferentes juegos del lenguaje. Ya no queda un metalenguaje universal, sino una pluralidad de sistemas formales y axiomticos capaces de argumentar enunciados denotativos17 Se abandonan los relatos del humanismo o del idealismo, pero la ciencia, segn completa Lyotard, encuentra una nueva forma de legitimarse. Esta forma tiene que ver con el avance del capitalismo y la subordinacin de la investigacin a empresas que la
LYOTARD, Jean Francois. La condicin posmoderna, informe sobre el saber. Op. Cit. P. 4. Ibdem. Pp. 11 y12. 17 GLUSBERG, Jorge. Moderno/ Postmoderno. De Nietzsche al Arte global. Emec Editores, Bs. As. 1993.16
15
7
financian directa o indirectamente. Es la legitimacin por la performatividad, es decir la produccin del conocimiento con miras a mejorar las actuaciones y a la incrementacin del poder. Pero Lyotard le da una vuelta de tuerca ms y plantea que la ciencia posmoderna se torna discontinua y paradjica y a partir de aqu se postula como contraria a la eficiencia y a la performatividad. Se basa en la paraloga, un juego del lenguaje que transforma la realidad en invencin, postulando la heterogeneidad de las reglas y acentuando la disensin y no el consenso. Pero estos postulados se refieren al carcter propio del saber cientfico, el cual no es tema central de este anlisis, como si lo es el problema de la legitimidad de los relatos y su repercusin en el anlisis esttico que fundamenta Lyotard a travs de lo sublime Lo sublime y sus dos momentos Para comenzar a desentraar el anlisis esttico que propone Lyotard en relacin con el tema de lo sublime en Kant, me parece importante destacar dos miradas. La primera mirada tiene que ver con un olvido: el olvido, que reclama Huyssen, precisamente a Lyotard, de silenciar la relacin entre la teora sublime y el anhelo de gran parte del arte del siglo XVIII de presentar aquellos temas ligados con la totalidad y el poder.18 La segunda mirada es lo que s dice Lyotard en Que era la posmodernidad?, donde el arte moderno encuentra sus axiomas en lo sublime kantiano a partir de los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX, en aquel intento, tan deconstructivo, tan digno de recuperacin, segn el filsofo, de presentar lo impresentable mediante presentaciones visibles. Una esttica de la pintura sublime: como pintura, sta esttica presentar sin duda algo, pero lo har negativamente, evitar, pues, la figuracin o la representacin, ser blanca como un cuadrado de Malevich, har ver en la medida en que prohibe ver, procurar placer dado pena. Se reconocen en estas instrucciones los axiomas de las vanguardias de la pintura... 19
HUYSSEN, Andreas. Gua del posmodernismo. Revista Punto de vista. N 29. Buenos Aires, abril de 1987. 19 LYOTARD, Jean Francois. La posmodernidad (explicada a los nios). Op. Cit.
18
8
Sin decirlo, el autor tambin pone en tensin los dos sentimientos de la esttica kantiana. Lo sublime, en el proyecto de las vanguardias primero y luego en lo posmoderno, y lo bello, en su armonioso contrapunto esttico: el realismo. Si nos referimos precisamente a lo bello y lo sublime en Kant, tendramos que explicar, en principio, aquello que el filsofo alemn llam juicio esttico. Este juicio nos permite calificar como bello a un objeto y es diferente del juicio teleolgico, en donde la unidad se da entre las partes y el todo en el objeto a partir de una finalidad objetiva. Se dice finalidad objetiva porque hay una concordancia (de las partes en el todo) de la realidad objetivamente constituida por la naturaleza en virtud de su finalidad. En cambio, en el juicio esttico la finalidad es subjetiva, y la unidad armnica no est dada entre las partes y el todo, sino entre el objeto y el sujeto que lo aprehende. De esta forma lo explica Lamanna: El juicio esttico es la expresin de un particular sentimiento (de placer) que experimentamos frente al objeto, sentimiento a travs del cual adquirimos conciencia de un libre juego en el cual la contemplacin del objeto ha centrado nuestras actividades; adquirimos conciencia del desarrollo de nuestras actividades espirituales sin un fin cognoscitivo (independiente de todo concepto de la cosa que contemplamos) y sin un fin prctico (es decir, independiente de toda necesidad de inters que la cosa pueda satisfacer) 20 Aqu se puede notar, y esto no es de poca importancia en Lyotard, la independencia de la esfera esttica con relacin a la esfera cognoscitiva y a la prctica. El anhelo vanguardista de politizar el arte para destruir la institucin burguesa y su ideologa de la autonoma, puede verse tambin como el intento por romper esas esferas que la filosofa kantiana haba diferenciado en el siglo XVIII. Por otra parte, en Crtica del juicio, el sentimiento de lo bello posee algunas caractersticas que lo definen. Una de ellas es la pura contemplatividad, por la cual el placer esttico est exento de todo inters prctico. Otra es la universalidad, por lo que lo bello debe agradar a todos. Esta caracterstica se da, segn Kant, por el desinters, ya que el inters por algo supone una inclinacin personal. En palabras de
LAMANNA, E. Paolo. Historia de la filosofa. Volumen 3. De Descartes a Kant. Biblioteca Hachette de Filosofa. Bs. As. 1960.
20
9
Lyotard suscita un consenso sobre el gusto, otro punto que se toca con aquella crtica que el autor realiza al realismo, a este intento de encontrar un pblico, de popularidad: ... es necesario notar aqu que en el juicio del gusto nada se pide menos que este voto universal relativamente a la satisfaccin que experimentamos en lo bello sin el intermedio de los conceptos; nada, por consiguiente, mayor que la posibilidad de un juicio esttico que se pudiera considerar como vlido por todos.21 La tercera caracterstica, segn Kant, es la universalidad esttica, que est dada por un sentimiento donde el sujeto se aprehende a s mismo, en su interioridad, como en armona, en cuanto imaginacin e intelecto funcionan de acuerdo, en un libre juego, no supeditados a ningn concepto. La actividad que constituye lo bello reside en el libre juego de las facultades (libertad relacionada con la independencia de la esfera esttica) de no estar ligadas a un concepto determinado, a una regla particular de conocimiento y porque tambin est libre de todo inters prctico. El sentimiento de lo bello, como retoma Lyotard, est dado por el libre acuerdo de las facultades que lo producen, contrario a lo sublime que impide la formalizacin y estabilizacin del gusto Kant comienza sus indagaciones sobre esttica en un pequeo ensayo intitulado Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, publicado en el ao 1764, donde el filsofo escribe acerca de las diferencias entre estos dos sentimientos, diferencias que aos ms tarde va a profundizar, acompaado del solemne aparato de exposicin didctica que es Crtica del juicio. Pero en el 64, como decamos, Kant ya plantea la dicotoma entre lo bello y aquel sentimiento sublime, que bien se podra visualizar en las pinturas de Turner de comienzos del XIX: La noche es sublime, el da es bello. En la calma de la noche estival, cuando la luz temblorosa de las estrellas atraviesa las sombras pardas y la luna solitaria se halla en el horizonte, las naturalezas que posean un sentimiento de lo sublime sern poco a poco arrastradas a sensaciones de amistad, de desprecio del mundo y de eternidad. El brillante da infunde una activa diligencia y un sentimiento de alegra. Lo sublime
21
KANT, Inmanuel. Crtica del juicio. Editorial Losada. Bs As. 2007.
10
conmueve. Lo bello encanta. La expresin del hombre, dominado por el sentimiento de lo sublime, es seria; a veces fija y asombrada. 22 Ya en Crtica del juicio, Kant profundiza y sita las diferencias con relacin a la construccin terica que materializ primero en Crtica de la razn pura y luego en Crtica de la razn prctica. En lo sublime encuentra Kant una forma de experiencia esttica de la razn. Esta experiencia, de perplejidad, de pena, de absoluta conmocin nos ubica en la traduccin del sentimiento que surge al concebir lo infinito del mundo suprasensible. Es la experiencia dada por la potencia de la razn. En el pensamiento de Lyotard, lo sublime, tanto en su momento moderno (como el germen de lo posmoderno) como en su momento posmoderno, representa una apora de la razn. Una apora, designaba en la Antigua Grecia, a un razonamiento por el cual surgen contradicciones irresolubles, como un pensamiento impracticable. Con referencia a lo sublime en Lyotard: Esta aparente contradiccin se desarrolla como un conflicto entre la facultad de un sujeto de concebir una cosa y la facultad de presentarla y luego contina definiendo lo sublime como algo que pretende hacer ver que hay algo que se puede concebir pero que no se puede ver ni hacer ver. 23 En el segundo sentido que Lyotard da a la palabra sublime, sta no vendr a anunciar slo la apora de la razn, sino tambin el carcter complejo, inestable y paradjico del trabajo del artista en el mundo posmoderno: El problema no ha cambiado pues la actividad de las ciencias y de las artes sigue consistiendo en producir paradojas. La ciencia utiliza lenguajes escritos, en cambio en el arte las frases son cromticas, de formas, sonidos, volmenes, que podemos seguir considerando como frases en cuanto articulaciones de elementos diferenciados. De ah que la actividad del artista o del sabio consista precisamente en en-contrar operadores capaces de producir frases inditas, y por definicin -y al menos en un primer momento- no comunicables.24 Aqu es donde aparece el problema del sentido, que es la interrogacin sobre el lenguaje, si este es efectivamente un medio, y si es un medio 22
KANT, Inmanuel. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime: fundamentacin de la metafsica de las costumbres. Centro Editor de Cultura: Ediciones Libertador, Bs. As., 2007. 23 LYOTARD, Jean Francois. La posmodernidad (explicada a los nios). Op. cit . 24LYOTARD, Jean Francois. Que es lo posmoderno?, reglas y paradojas en Revista Zona ergena, Bs As, 1999
11
para comunicar. Segn Lyotard, la hiptesis que subyace al trabajo del artista es que no lo es. El lenguaje debe ser autnomo y el artista debe decodificarle sus secretos: el ejemplo lo encuentra en Duchamp. Si nos remitimos a lo presentado anteriormente, cuando hablbamos de la legitimacin por la performatividad, lo contrario en lo posmoderno aparece con el carcter inconmensurable. Las paradojas en los regmenes de frases lo confirman. Si entendemos, siguiendo a Lyotard, el arte como la bsqueda de las inconmensurabilidades, la esttica estar ms cerca de lo sublime que de lo bello. Lyotard toma de Kant la ausencia de forma como caracterstica esencial de lo sublime, diferencindolo de lo bello que s cuenta con una forma definida. Lo sublime, al carecer de forma, aparece, siguiendo aqu la explicacin de Lamanna, como ilimitado, por lo cual Lyotard habla de aquellos conceptos imposibles de representacin. Esto lo ilustra en Que era la posmodernidad? con el ejemplo bblico que prohibe esculpir imgenes de culto como un intento de representar lo absoluto. Aqu el autor, paradjicamente, relaciona lo sublime con el poder, aquella unin que le reclama precisamente Huyssen, y sobre lo que, mucho antes de Lyotard y Huyssen, escriba Edmund Burke, ligando lo sublime con el terror y el poder monrquico. Otra diferencia entre lo bello y lo sublime, es que lo bello sugiere una intensidad vital, en cambio lo sublime est relacionado con un placer negativo, como una sofocacin de nuestras energas vitales. Segn Lamanna esto deriva de que: En el placer de lo bello se advierte la armnica unidad o acuerdo de la sensibilidad (o imaginacin) con el intelecto, en cambio en el placer de lo sublime se advierte un desequilibrio entre nuestra imaginacin que se esfuerza por abarcar en una nica intuicin la magnitud y la potencia del objeto- y una facultad nuestra superior que, justamente en la vacuidad de esfuerzo de la imaginacin, reafirma su validez, que trasciende todo lmite sensible, en la idea de lo infinito como totalidad absoluta. Pero sta es idea de la razn propiamente dicha, nunca objetivable en la sensibilidad, y, por lo tanto, en el sentimiento de lo sublime se experimenta la relacin entre imaginacin y razn (no como en lo bello, entre imaginacin e intelecto), relacin que es de contraste violento: en virtud de lo cual, pues, la impotencia de la imaginacin se advierte como sentido de depresin y de sofocacin de nuestra vida interior, algo que
12
sigue un sentido de ms elevada exaltacin, que expresa la potencia de la razn radicada en nosotros con su idea de lo infinito suprasensible. 25 Entendemos que aquella armnica unidad que produce el sentimiento de lo bello, Lyotard lo identifica en la pintura, la literatura realistas como correlato esttico del racionalismo y el empirismo en la ciencia. Ve en las producciones naturalistas aquella comodidad del ojo, de la mirada dada por la perspectiva del renacimiento. Este pensamiento tambin lo expresa en su referencia al cine y a la fotografa como tcnicas que culminan ciertos aspectos de ordenacin de lo visible, elaborado por el Quatroccento. A esto se opone el movimiento vanguardista, que con toda su modernidad a cuestas, se dedica a reexaminar las reglas impuestas en el campo artstico. Despus de haber repasado brevemente lo sublime en Kant, se puede notar que Lyotard, como ya dijimos, da gran importancia a la ausencia de forma como caracterstica fundamental de lo sublime. En cambio, Huyssen se centra en la representacin de lo absoluto como lo fundamental en este sentimiento. Debemos decir tambin, que las vanguardias, pese a que segn Lyotard, todava conservan esa nostalgia de la forma y del referente, se plantearon como movimientos opuestos a la sincrona del trazo y los colores, y a los procedimientos habituales de representacin en el campo figurativo. En las pinturas sublimes del siglo XVIII y XIX no se ven ests rupturas con los procedimientos cannicos de produccin artstica. Pinsese en las obras de Turner o Friedrich, que a pesar de la perplejidad de lo inmenso de los paisajes, no es puesto en jaque el concepto de representacin. Huyssen deja de lado tambin la eventualidad de tener en cuenta las condiciones histricas y sociales de posibilidad de la experiencia esttica26, es decir aquello que Bourdie plantea ya desde la dcada del 60` como fundamental para construir el objeto de una ciencia de las obras de arte: el anlisis de las condiciones en las que han sido producidas y constituidas como tales las obras consideradas dignas de la mirada esttica.27
LAMANNA, E. Paolo. Historia de la filosofa. Volumen 3. De Descartes a Kant. Op. Cit. BOURDIEU, Pierre. Las reglas del arte: gnesis y estructura del campo literario. Op. Cit. P. 420. 27 Ver sobre el tema BOURDIEU, Pierre. Elementos de una teora sociolgica de la percepcin artstica en Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto. Editorial Montressor. Bs. As. 2002.26
25
13
De este modo, el inters por lo sublime en el siglo XVIII y principios del XIX era una inters ligado a la dependencia de los artistas con relacin a las instituciones que regulaban la produccin, sujetadas con los poderes monrquicos ya en decadencia y con la corte, en un campo con una autonoma en formacin pero todava dbil. En el caso de lo sublime en la revuelta vanguardista, instancia a la que refiere Lyotard, existe un campo con un alto grado de autonoma, en donde los procedimientos estilsticos son puestos en jaque por las diferentes posiciones y tomas de posicin que comparten la lucha por el capital simblico que circula dentro del campo. De forma muy distinta se percibe lo sublime en los pintores llamados Sublimes Abstractos de las dcadas del 50`y 60` del siglo XX, como Mark Rothko, Jackson Pollock o Barnett Newman, en donde se acerca nuevamente la pintura a ese anhelo que hace ms de dos siglos la relacionaba con la inmensidad de los paisajes naturales como una prueba de la existencia de lo divino, aunque en este caso coincidiendo con el decaimiento de las formas cubistas en la pintura abstracta y el paradjico asentamiento de las instituciones artsticas tradicionales. La postura de Lyotard coincide ms con la frase de Kant de que ninguna forma sensible puede contener lo sublime, o a esto de que algo que descansa sobre ideas de la razn es ms sublime cuanto ms violencia parece hacer a la imaginacin, por esto la conmocin, la perplejidad y la diferencia con lo bello donde el objeto parece haber sido predeterminado por nuestra imaginacin. Pero lo sublime no comienza en Kant, su origen se rastrea entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I D.C. en la obra Sobre lo sublime atribuida a un profesor de retrica griego llamado Longino, aunque el nombre y la autora del tratado estn todava en discusin. El escrito designa lo sublime como la extrema belleza, que puede provocar hasta dolor para quien la contempla. Como vemos, no est planteada an la dicotoma entre lo bello y lo sublime, sino que esto ltimo estara dado por la belleza en una forma potenciada que producira la conmocin y hasta la prdida de la racionalidad. Luego de un largo letargo en la edad media, el tratado despierta en el siglo XVI, sobre todo en el arte barroco, que coloca a la obra de Longino en el debate esttico de la poca.
14
Ya en el XVIII, ocurre un hecho muy importante para la discusin sobre lo sublime: Willian Smith traduce, en 1739, la obra de Longino al ingls. Uno de los libros fundamentales sobre el tema Una investigacin filosfica sobre el origen de nuestras ideas de lo bello y lo sublime, escrito por Edmund Burke en 1756, es deudor de esta traduccin de Smith. Burke fue el primero en diferenciar y excluir lo bello de lo sublime. Lo primero ligado al orden social y a la armona, lo segundo al terror y a lo inconcebible: todo lo que es de alguna manera capaz de excitar las ideas de dolor y peligro, todo lo que es de algn modo terrible, o que versa acerca de objetos terribles, o que opera de alguna manera anloga al poder, es una fuente de lo sublime.28 En Burke, lo sublime aparece unido al poder y a las nefastas consecuencias totalitarias. Para este autor del siglo XVIII, lo sublime encierra la amenaza: la amenaza del dolor y el peligro, que se funden en el terror como fenmeno psicolgico. Se trata de una idea producida por la mente, la ms terrible que esta pueda percibir, escribe Burke. Entonces tenemos que no hace falta que el peligro sea real, basta con la amenaza del peligro para causar el sentimiento de lo sublime. Pero el terror va unido a la grandeza, a la magnificencia, al infinito, y, sobre todo, al poder. Este ltimo extrae toda la sublimidad del terror que generalmente le acompaa. Algunas pinturas de Friedrich como La abada en el robledal (1798), Monje a la orilla del mar (1810), Caminante ante un mar de niebla (1818) se acercan a esta idea de lo sublime trabajados por Burke. Quizs de forma an mayor, en la obra de Turner se refleja la oscuridad, la grandeza, la magnificencia que van de la mano del terror y el asombro. Huyssen, al criticar a Lyotard, est rescatando aquella discusin esttica del XVIII en torno a lo sublime: el retorno a lo sublime kantiano que la fascinacin del siglo XVIII con lo sublime del universo expresa justamente un deseo de totalidad y representacin del cual Lyotard se horroriza y critica en la obra de Habermas29
Edmund Burke, citado por Carl Mitchan en Tres formas de ser con la tecnologa. Versin castellana de Estela Ponisio. La versin inglesa fue publicada en Gayle Oriniston, ed., Studies in the Critical Engagement of Technology; Lehigh Univ. Press, 1990. 29 HUYSSEN, Andreas. Gua del posmodernismo en Revista Punto de vista. Op. Cit.28
15
Aunque la lectura que hace Lyotard de Kant tenga la intencin de llevar a un plano esttico - donde el cambio aparece poco menos que indiscutible -, la discusin modernidad- posmodernidad. La referencia a lo sublime kantiano alimenta en primer lugar la experimentacin, la bsqueda de nuevos lenguajes, heredados de los movimientos vanguardistas, y que son tan dignos de recuperacin. En segundo lugar, presenta el aspecto no comunicable del trabajo del artista, la bsqueda de la decodificacin de los significantes para que la obra se legitime en s misma, derrotando la falacia que postula que entre el productor y el receptor deben existir los mismos operadores. sta es la derrota, tambin, de la bsqueda del consenso obtenido por discusin, que se resguarda de las diferencias y violenta la naturaleza heterognea de los juegos del lenguaje.