La Tradición de Las Mujeres Quijotes Arabella Versus Malwina - ÁNGEL Quijote
-
Upload
malajolka75 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
1
description
Transcript of La Tradición de Las Mujeres Quijotes Arabella Versus Malwina - ÁNGEL Quijote

LA TRADICIÓN DE LAS «MUJERES QUIJOTES» EN LAS LETRAS POLACAS: ARABELLA VERSUS MALWINA.
MARIOLA PIETRAK, Universidad de Granada (España), U.M.C.S. de Lublin (Polonia)
RESUMENLa recepción de la obra magistral de Cervantes —el Quijote— en Polonia se vio condicionada por una
preponderante influencia de Francia. A pesar de ello, la primera adaptación de esta obra divisable en las letras polacas lleva explícita la referencia al escritor inglés Laurence Sterne. Malwina, o la perspicacia del corazón, de Maria Wirtemberska, no sólo es la primera novela escrita en polaco; es, también, la primera adaptación en femenino del modelo quijotesco, lo cual de inmediato nos remite a la paradigmática La mujer Quijote, de Charlotte Lennox. El Quijote vence en Polonia, pero, curiosamente, es un Quijote… con faldas.
Palabras clave: tradición cervantina, mujer Quijote, literatura inglesa y polaca.
IntroducciónInglaterra, junto con Rusia, fue, sin duda, uno de los países donde Don Quijote tuvo una mejor acogida desde su
publicación en 1605. La primera referencia que se hizo en la isla a esta obra cervantina es, en comparación con otros países europeos, muy temprana y data de 1607. Se trata de un texto de George Wilkins, Las miserias del matrimonio convenido (The Miseries of Enforced Marriage), en el que se alude a la batalla contra los molinos de viento. A partir de ahí se suceden referencias y alusiones al Quijote, así como traducciones de esta novela, hasta bien entrado el siglo XIX.
Especialmente en los siglos XVII y XVIII —siglos del auge de su popularidad en Inglaterra— el Quijote se convierte en obra de referencia casi obligada para la mayoría de los escritores ingleses. De hecho, los nombres más destacados de aquella época tienen en su haber alguna obra relacionada con el Quijote, llevándolo fuera de las limitaciones de géneros literarios, hacia los lejanos territorios de la lírica o el teatro. Aparecen, asimismo, numerosas obras menores cuyo título lleva explícita la referencia al Quijote, como es el caso, por ejemplo, de Henry Fielding —en opinión de Cristina Garrigós, probablemente el más ilustre adaptador cervantino en Inglaterra— y su comedia Don Quijote en Inglaterra (Don Quixote in England, 1729), en la que, además, introduce a Sancho y Quijote como personajes, o de su novela Joseph Andrews (1742), con el subtítulo expreso: «escrita imitando la manera de Cervantes»1.
Tal es el caso, también, de la novela de la inglesa (o norteamericana, una incógnita aún por resolver 2) Charlotte Lennox (1730?-1804) titulada La mujer Quijote (The Female Quixote or the Adventures of Arabella), de 17523. Como se puede apreciar, no es la única adaptación del modelo quijotesco, pero, con toda seguridad, la primera adaptación femenina explícita de éste, que dio lugar a la tradición de las «mujeres Quijotes» en la literatura, continuada, en las décadas siguientes, por Tabitha Tenney, autora norteamericana, en su Quijotismo Femenino (1801), por la británica Jane Austen, en su Abadía de Northanger (1818), y, ¿por qué no?, por el mexicano Fernández de Lizardi, en La Quijotita y su prima (1819).
Si bien en la literatura polaca no se encuentran obras de parámetros iguales a La mujer Quijote de Lennox, si bien no se divisan remisiones en femenino a aquel hidalgo manchego explícitas en el título, subtítulo o epígrafe, el arquetipo de «Don Quijote con faldas», como cariñosamente apodó la novela Bernardo María de Calzada en la introducción a su traducción al castellano de 18084, no le es desconocido al público lector polaco. Algunas figuras femeninas polacas evocan ya a Arabella —la protagonista de Lennox—, ya a su creadora, Lady Lennox. Los ejemplos más emblemáticos de estas «don Quijotes con faldas» en polaco son, sin duda, Maria Wirtemberska y su Malwina, o la perspicacia del corazón (Malwina, czyli domyslność serca), de 1816, y una adolescente moderna, Wanda, la protagonista de La hora de la rosa escarlata (Godzina pąsowej róży), de Maria Kruger.
En este sentido, sobre todo el caso de Malwina, de Wirtemberska, resulta paradigmático, y también curioso, teniendo en cuenta que la recepción del Quijote de Cervantes en Polonia, por motivos históricos y políticos, se vio condicionada, como ya hemos dicho, por la influencia francesa.
En busca de las «mujeres Quijotes» polacas: la recepción de la novelística de Cervantes en Polonia. Esta influencia francesa prepondera, con diferencia, en Polonia desde el siglo XVIII hasta finales de la centuria
siguiente, condicionando todos los planos de la vida polaca de este momento —sociopolítico, cultural e intelectual—. Y si bien las primeras relaciones literarias hispano-polacas se remontan al siglo XVI, sujetas a las recién inauguradas relaciones diplomáticas entre ambos países y, por otra parte, a la instalación en Polonia de las órdenes religiosas españolas de los jesuitas y de los carmelitas descalzos, va a ser Francia, en palabras del hispanista polaco Kazimierz Sabik, «el principal canal transmisor del conocimiento de la literatura española [y también] la creadora de la imagen de España en Polonia» en esa época (55).

En estos términos, no extraña que las primeras lecturas y traducciones del Quijote se hicieran a través de las versiones francesas. El conocimiento generalizado del francés entre las elites intelectuales polacas — el público lector y productor cultural— y un especial apego que tenían éstas —por motivos privados, profesionales o políticos— a largas estancias en ese país se traducían en el acceso a las ediciones francesas y su consiguiente importación a Polonia. De hecho, en este factor de orden sociológico los críticos ven la principal causa de la tardía, respecto a otros países5, traducción del Quijote al polaco, publicada apenas en los años 1781-1786. Aun así —vale la pena subrayarlo—, según los estudios realizados sobre la presencia de la literatura de Europa occidental en la Polonia dieciochesca, la edición francesa de esta novela cervantina prevalecía en las bibliotecas privadas y librerías públicas 6, debido también, en gran parte, a que fue una libre adaptación de la ya bastante desfigurada versión de Filleau de Saint-Martin, de 1677-1678 (cfr. Sabik 56).
Como señala K. Sabik, siguiendo al hispanista francés M. Bardon, a la traducción de Saint-Martin cabe objetarle, en primer lugar, las frecuentes abreviaciones —sobre todo de los títulos de capítulos— y omisiones, de las cuales las más visibles son las de las dedicatorias y los prólogos de la Primera y la Segunda Parte del Quijote, así como de los versos satíricos preliminares y finales de la Primera Parte, «importantes por introducir al lector en la temática y la atmósfera de la obra». Aparte de esos defectos mayores, se modifica el texto original «desvirtua[ndo] su forma artística y altera[ndo] su contenido ideológico». A esos procedimientos modificativos, aplicados al dictamen del mercado local coetáneo, el aristócrata polaco Franciszek Podoski agregó sus pocas cualidades de traductor y muchas de poeta y paremiólogo, convirtiendo a Sancho en un refranero rimado andante (75-6). Además, Podoski, con lo mismos fines que De Saint-Martin, intenta «polonizar» el texto francés ajustándolo a la realidad polaca. En definitiva, el Quijote de Cervantes de que disponía el público lector polaco del siglo XVIII es nada más una abstracción del prototipo, afrancesada y privada de «su mensaje y dimensión universal, de su valor como obra maestra de las ideas y del arte de la escritura del ámbito cultural europeo» (77-8).
También en el campo de la recepción crítica del Quijote la influencia francesa desempeña un papel decisivo. Independientemente de la recepción editorial del Quijote, aun antes de la primera edición de la mencionada traducción de Podoski, en 1781, van apareciendo en la prensa polaca tímidas opiniones, fragmentarias y generales, de la incipiente crítica literaria polaca sobre la novela cervantina, en su mayoría imbuidas por el discurso de los críticos franceses. En este sentido, tendríamos que asignarle la posición prioritaria al obispo Ignacy Krasicki (1735-1801), quien, siendo, como era, gran admirador de la literatura y la filosofía francesa, animó a su tío Franciszek Podoski a traducir del francés al Quijote. Su actividad crítico-literaria y periodística, dedicada a la obra de Cervantes, aunque evidentemente basada en las fuentes francesas, lo convierte en uno de los pioneros de los estudios cervantinos en Polonia. La lectura de esta novela hecha por él y por otra eminente personalidad de la intelectualidad polaca, el duque Adam Kazimierz Czartoryski (el padre de Maria Wirtemberska; 1734-1823), acorde con los pensamientos de la época, se centra casi exclusivamente en los elementos paródicos y satíricos, presentándola en categorías de libro cómico pero —en su comicidad— útil.
Una leve, aunque importante, variación, la introduce el editor de la traducción de Podoski, J. A. Poser, al observar, tras el crítico francés Saint-Evremond, la paradoja cervantina de crear la figura de un loco y dotarla, a la vez, de una lucidez de razonamiento y un saber poco comunes entre la sociedad de la época (62). Sin embargo, la tónica general en la que mantiene su «Aviso-Advertencia» a la edición del Quijote de 1781 se enmarca en la interpretación ilustrada francesa, que veía en él una sátira contra la fanfarronería de los españoles y la conjunción magistral de su carácter aleccionador y una sana diversión.
En definitiva, la lectura que se hace del Quijote en la Polonia del siglo XVIII es una interpretación generalizada en la época de Ilustración en casi todos los países receptores de la obra cervantina. Difiere notablemente de esta tendencia general Inglaterra, que, con autores como Laurence Sterne, Tobias Smollet y el ya mencionado H. Fielding, supera la lectura del Quijote como epítome de lo cómico y de lo ridículo predominante en el siglo XVII. En este siglo XVIII, de acuerdo con el talante humanista de la época, empiezan a considerarse valores espirituales y universales de la novela. Asimismo, la postura de los escritores y pensadores ingleses con relación al personaje cervantino da un viraje substancial. El anterior concepto de Don Quijote como loco y bufón pasa a representar ahora un retrato diferente de la condición humana. A diferencia de los franceses, los alemanes y los polacos —estos dos últimos, por influencia francesa—, que ven en él, como se ha dicho antes, un símbolo de la loca sociedad española, los ingleses empiezan a trazar una novedosa teoría de la locura de un individuo. Sin embargo, ésta no se refiere a la concepción de la «locura» en tanto que enfermedad, sino en el sentido de una imaginación excesiva, que no es, en palabras de Hobbes, más que un «sentido decadente»:
Cuando un hombre confunde la imagen de su propia persona con las acciones de otro hombre, o cuando un hombre se imagina a sí mismo un Hércules o un Alejandro (lo cual ocurre a menudo a aquellos que son demasiado aficionados a la lectura de los romances), esto es una imaginación establecida y real, una ficción de la mente (Hobbes, Leviatán, 1960, 10; citado en Garrigós, 12).
2

Con ello se señala el carácter universal de la «locura» del hidalgo manchego, que es una cualidad innata de la naturaleza humana y, por tanto, familiar a la gran mayoría de los lectores. En esta misma línea, Garrigós, coincidiendo con Johnson, añade que «la mente del hombre no está nunca satisfecha con los objetos que se hallan justo delante de él, sino que siempre está intentando escaparse del momento presente, perdiéndose en planes de futura felicidad»:
Muy pocos lectores, ya sea por diversión o compasión, pueden negar que han albergado visiones del mismo tipo [que las de Don Quijote]; aunque quizá no hayan anhelado situaciones tan extrañas, o al menos inadecuadas. Cuando nos apiadamos de él, reflejamos nuestras propias desilusiones; y cuando nos reímos, nuestros corazones nos dicen que no es él más ridículo que nosotros, excepto porque él dice lo que nosotros sólo pensamos (Samuel Johnson, The Rambler, 24 de marzo de 1750, 2; citado en Garrigós, 12-13).
Hay que señalar que un cambio de actitud parecido respecto a la lectura del Quijote se producirá en Polonia sólo en los últimos años treinta del siglo XIX (dos décadas después de la publicación de Malwina…, de Wirtemberska). Tras la publicación, en 1839, de un amplio artículo del estudioso francés L. Viardot en una revista de gran prestigio a la sazón, Tygodnik Literacki, se fue asentando en los círculos lectores polacos una visión favorable con una sincera simpatía —si no estima— creciente hacia la locura del protagonista, por la que prevalecían sus virtudes sobre sus defectos.
Estas observaciones de los críticos ingleses nos introducen en un aspecto distinto de la lectura que se hacía del Quijote en el siglo XVIII en general y en Inglaterra en particular. Una de las interpretaciones más populares en este siglo fue la de sátira de los posibles perjuicios de una lectura indiscriminada. En una época como la Ilustración, regida por el racionalismo y la idea del progreso, no sorprende la tendencia de las revistas progresistas a combatir la moda de las novelas de amor y aventuras, que inducen a una «excesiva imaginación» o «locura quijotesca», especialmente entre el público más propenso a ello, a saber, las mujeres. Es lícito suponer que el objeto de este acerbo debate, que alcanzó su punto álgido en las primeras décadas del siglo XVIII, serían las mujeres, constituyendo ellas —las mujeres de clases altas, con diferencia, por disponer de mayor tiempo libre— el grupo más amplio de lectores en dicha época. Esta convicción —la de que la moral femenina es más susceptible a la corrupción por la lectura de los romances— en realidad es una idea que se remonta incluso a Dante, y que llegó a generalizarse tan sólo durante la Ilustración. En este sentido, el blanco de la crítica de los detractores de «esas obras voluminosas comúnmente llamadas romances»7 es, en primer lugar, su excesiva fantasía y la transmisión de valores trasnochados que distorsionan la realidad; en segundo lugar, son los posibles trastornos del juicio en las muchachas jóvenes y no tan jóvenes, y la pérdida de la sensatez, lo que les impide desempeñar el papel que la sociedad les tiene reservado.
Una polémica similar tuvo lugar también en Polonia, donde, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, aun en medio del vacío acuciante del género novelesco nacional, se traducían y leían a centenares romances, con preferencia franceses (de Riccoboni y de Genlis, entre los más traducidos). Como señala Brückner, éstos se descalificabas por «peligrosos, encendedores de pasiones, inútiles, luego perjudiciales» (493). Uno de los más enérgicos detractores de los romances en Polonia fue, curiosamente, una mujer, Klementyna Tańska-Hoffmanowa (1798-1845). Habiendo recibido ella misma una educación propia de la época y para suplir sus deficiencias, dedicó su vida profesional a «poner fin a una educación cosmopolita, poco polaca y sentimental» (586). El fruto de esta dedicación fueron numerosos libros y publicaciones, que reunían sus propuestas para una formación femenina práctica, eficaz y acorde con el rol asignado a la mujer en una sociedad polaca ilustrada y patriótica. Su programa didáctico era simple. Contra las señoritas recluidas en un mundo fantasioso de romances, sentimentales y de dudosa moralidad, ignorantes absolutas de su idioma materno a favor de un francés fluido y, por tanto, de ninguna utilidad para la patria en el clímax de su tragedia (la inexistencia del Estado polaco), opone su proyecto de formar una mujer-compendio de la modestia, decoro, sentido común y patriotismo (en sus palabras, la mujer ejemplar tenía que «ocupar un lugar secundario en la sociedad, ayudar en lugar de actuar, cumplir antes la voluntad ajena que la suya propia, no buscar nuevos caminos sino seguir el trillado, ver en su hogar el mundo y la felicidad en sí misma y en sus prójimos, mantener la sencillez del espíritu junto a la lucidez, la moderación con la fuerza de la pasión, la virtud de la modestia con los encantos»; 585-7). En definitiva, la proclama de Tańska es lo opuesto extremo a la modélica «heroína» de los romances franceses, obsoleta ya, y, sin embargo, reproducida en los salones más refinados de la Polonia dieciochesca.
A pesar de la muy mala prensa que tenían los romances en aquella época, el Quijote de Cervantes escapa a esta condena generalizada y figura, al lado de la francesa Aventuras de Telémaco, de Fenelón, y la inglesa Los viajes de Gulliver, de Swift, entre las novelas más populares y veneradas de la época (Sabik, 61). La tradición cervantina y los textos sobre los peligros que una imaginación excesiva puede acarrear a las mujeres, son dos de las corrientes literarias más ricas en el siglo XVIII y ambas confluyen felizmente en las dos novelas mencionadas al principio: La mujer Quijote, de Charlotte Lennox, y Malwina, o la perspicacia del corazón, de Maria Wirtemberska.
Interpretación en femenino del Quijote: Maria Wirtemberska y su Malwina, o la perspicacia del corazón (1816). Si en la primera de las novelas la relación se establece ya en el título, predeterminando de entrada su
3

lectura, en la segunda estas alusiones son más bien implícitas y se desarrollan en el plano textual. Las referencias expresas a uno de los adaptadores cervantinos más célebres en el empirismo inglés, Laurence Sterne (1713-1768), indican una asimilación indirecta al modelo quijotesco. Asimismo, hay que tomar en consideración las circunstancias sociopolíticas, así como el hecho de que Wirtemberska se animó a escribir una novela en vista de la ausencia absoluta de dicho género en las letras polacas, mientras éste tenía un «dinámico y temprano desarrollo en el Occidente» (Brückner 649).
Para suplir este retraso literario polaco y con el sentimiento patriótico connatural a ella («no hay género para el cual el polaco no esté capacitado»), la duquesa escribió en 1816 lo que vino a ser la primera novela escrita en polaco, y cuya repercusión se hizo notar inmediatamente en cuatro reediciones en doce años, traducciones a varias lenguas extranjeras e, incluso, en los préstamos de los nombres (Ludomir, Telimena) en las obras de Fredro y Mickiewicz (Brückner 651). Su parentesco con la familia Czartoryski, con una labor trascendental de mecenazgo cultural y político en su haber, y sus estrechísimos vínculos con el baluarte a la sazón de la cultura y patriotismo polacos —Puławy—8, condicionó, sin duda, el carácter de Malwina…, e hizo que Wirtemberska viera en los romances heroicos ante todo una lectura amena a la vez que una forma «subliminal» de fomentar virtudes, imponer nuevos modelos sociales e impulsar profundas reformas del sistema educativo. Es en este punto, y en la figura de una «Don Quijote con faldas», donde empieza a establecerse el paralelismo entre las obras de Lennox y Wirtemberska.
Tanto Arabella, la protagonista de La mujer Quijote, como Malwina, la de la novela homónima de la escritora polaca, efectivamente tienen mucho que ver con el Caballero de la Triste Figura. Al igual que a aquel hidalgo manchego la lectura de las novelas de caballerías le hizo perder la razón, las hazañas de príncipes y princesas de los romances heroicos franceses capturan la imaginación de las dos jóvenes —inglesa y polaca—, que las transfieren a su propia vida.
Arabella, hija de un marqués cuya aversión a las intrigas e hipocresía de la corte londinense le hizo confinarse en sus posesiones en una remota provincia del reino a muchas leguas de la ciudad más cercana, huérfana de madre y
1 Véase: Cristina Garrigós, «Introducción», en Charlotte Lennox, La mujer Quijote, Madrid: Cátedra, 2004, 14. A Henry Fielding se le considera «el Cervantes inglés», debido, en gran parte, a que fue quien mejor logró aprehender la ironía del novelista español y, luego, trasfundirla al terreno de la literatura y del contexto social ingleses. Junto con Laurence Sterne, autor de Tristram Shandy (1760-1767), fue el sucesor inmediato más importante de la tradición cervantina en Inglaterra en cuanto al manejo de una ficción narrativa elaborada y sofisticada. 2 Ibid., 16-17. Según aduce Garrigós, existen muchas incógnitas acerca de la vida de Charlotte Ramsay Lennox, inclusive la fecha y el lugar de su nacimiento: se duda entre Gibraltar y las colonias de América del Norte (para más datos sobre la vida de esta escritora, véase: ibid., 22-38). Independientemente de estas dudas, es evidente que la autora frecuentaba los círculos más selectos del siglo XVIII en Inglaterra y que tenía conocimientos de las novedades literarias de la época, el Quijote de Cervantes entre otras.3 La novela fue publicada por primera vez en marzo de 1752 sin el nombre de la autora, que no aparece hasta la edición de 1783.4 Se trata de la primera traducción de la novela de Lennox al español. Como se señala en sus páginas iniciales, es la «Introducción» de Bernardo María de Calzada («Teniente Coronel de los Reales Exércitos, e individuo de varios cuerpos literarios») a su traducción al español de la novela de Charlotte Lennox, Don Quijote con Faldas, o Perjuicios morales de las disparatadas novelas. 3 vols. Madrid: Fuentenebro y Compañía, 1808». Ibid., 75-76.5 En Inglaterra, la primera traducción, debida a la autoría de Thomas Shelton, data de 1612 (la 1.ª parte) y 1620 (la 2.ª parte); en Francia, la primera traducción fue realizada en 1614 por C. Oudin (la 1.ª parte) y en 1618 por F. Rosset (la 2.ª parte); en Italia, tenemos la traducción de Franciosini, de 1622; en Rusia, la de Ignati Teils, de 1769.6 No obstante, la causa principal fue el afrancesamiento exagerado del reinado de los Sajones: Augusto II el Fuerte y Augusto III (1697-1763), que se prolongó durante el período de Estanislao (okres stanisławowski, 1764-1795), hasta fines del XIX. Cuenta Brückner en su Dzieje kultury polskiej que el estancamiento general de la Polonia de los Sajones (político, económico y cultural) afectó a la vida intelectual polaca hasta casi anularla. En términos literarios, el oscurantismo de la época se reflejaba en la desaparición del hábito de la lectura y la escritura, en un estado crítico de la imprenta y la educación. La aristocracia, afrancesada por los modelos educativos vigentes, no sólo reunía bibliotecas «(¡a veces exclusivamente francesas!)» (106), sino que también se deshacía de libros polacos sustituyéndolos con sus homónimos franceses. La prosa, además, fue un género que no gozaba de prestigio: «más ganas hay de leer en verso que en solute (en prosa)» (107). Huelga decir que la juventud aristocrática, hablando fluidamente hasta quince idiomas, desconocía —o tenía conocimientos más que deficientes— el idioma materno. En la época de Estanislao, señala Bückner, continúa la tradición del cultivo de la lectura, la traducción y la adaptación de la literatura francesa. En una mínima proporción, se traducía de otras literaturas occidentales, siempre, sin embargo, a base de las ediciones francesas (por ejemplo, la Ilíada por Dmochowski; 340-1). 7 Uno de los críticos más acerbos del género fue el ya mencionado H. Fielding; véase el prefacio a su Joseph Andrews, Hardmonsworth, Penguin, 1987, 25-31 (citado en Garrigós, 14-5). Utilizamos este término de acuerdo con la definición proporcionada por Estébanez Calderón: «Un tipo de relato extenso y en prosa en el que se crea un mundo imaginario donde los personajes y sucesos, bordeando la frontera de lo verosímil, se mueven en la esfera de lo insólito, “lo peregrino” (en expresión de Cervantes) y maravilloso» (Demetrio Estébanez Calderón, Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 1996, 947). Los romances heroicos o pseudo históricos, sobre todo los debidos a la autoría de Madeleine de Scudéry (citada con más frecuencia por Arabella y tomada por el sabio Selvin, en su completa ignorancia de la historia, por un historiador como Heródoto, Tucídides y Plutarco, Lennox 381) y Gauthier de Coste, fueron muy populares en Francia en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII, a pesar de su extensión: Cléopâtre y Le grand Cyrus tenían 12 volúmenes; Clélie, 10, de ochocientas páginas cada uno.8 En el siglo XIX, y muy especialmente desde la inexistencia del Estado polaco con el tercero de los repartos efectuados por Rusia, Prusia y Austria (1795-1918), Puławy, perteneciente a la familia Czartoryski y bajo la tutela de la duquesa Wirtemberska, se convirtió en el primer —si no único— centro socio-cultural y patriótico polaco. Fue el lugar de encuentro tanto de la intelectualidad como la conspiración polaca (Brückner, 481-4). Sería lícito pensar que, siendo hija de A. K. Czartoryski, uno de los primeros cervantistas polacos, y la creadora de Puławy, la obra de Wirtemberska respondiera a la —general en su época— influencia francesa en la recepción de la novelística cervantina. De hecho, se sabe que la duquesa apoyó su difusión en Polonia y que, además, fue autora de una de las traducciones (inédita) de la adaptación francesa titulada Galateé, roman pastoral, imité de Cervantes, de Florian, de 1783 (Sabik, 57-58). Sin embargo, el conjunto de su obra se ve dominado por la influencia del mencionado Sterne, expresa en Malwina… y patente en Algunos sucesos, pensamientos y sentimientos experimentados en el extranjero , una lograda imitación del Viaje sentimental de este autor irlandés. Por lo tanto, es posible, aunque no se tenga constancia de ello, que Wirtemberska conociera la obra de Lennox.
4

sin otro referente que el proporcionado por la lectura indiscriminada de romances, crea unos códigos de conducta en función de los cuales —espera ella— deberían actuar todos los demás. Obviamente, no es así, y el contraste entre su mundo imaginario y el mundo real será ese punto de fricción que fundará la sospecha de la «locura» de Arabella y dará pie a los titubeos y pesares de su tío —su protector tras el fallecimiento de su padre—, que pensará incluso recluirla en un manicomio.
Sin embargo, considerar a Arabella como «loca» resulta tan complicado como hacerlo con Don Quijote. Ambos comparten el mismo trastorno mental, que, lejos de ser una enfermedad real, consiste más en un desfase respecto a las reglas establecidas por su contemporaneidad. En los dos casos, la vida solitaria y la lectura como entretenimiento y único modo de conocer el mundo, confluyen en el desarrollo de un «intramundo», un mundo interior, reflejo distorsionado del verdadero, que los aparta de la sociedad convirtiéndolos, a los ojos de sus contemporáneos, en seres «diferentes», visionarios, lunáticos, en fin, «locos», cuando habría que ver en ellos a unos inconformistas dispuestos a defender valores que creen válidos y a los que se atienen como principios. Es por ello por lo que el lector, enterado desde la primera página de las razones de tal conducta de Arabella, partícipe de su secreto, nunca la ve a una luz desfavorable para ella ni en términos de una supuesta «locura». Por el contrario, se divisa una lógica de lo más racional en sus actos, siempre que se tengan presentes las leyes de los romances. Así, si todos los príncipes son guapos, entonces el jardinero Eduardo, guapo y de modales algo más elegantes que el resto de los sirvientes, a buen seguro es «una persona de rango, que, disfrazada de jardinero, se había colado al servicio de su padre, para así tener oportunidad de declararle [a Arabella] su pasión, que debía desde luego de ser grande, pues le había obligado a adoptar un aspecto tan indigno de su noble ascendencia» (101-2). Y si, ante la imposibilidad de declararle la pasión a su amada, un pretendiente —según las leyes— se consume en una aflicción y melancolía febriles que, de no recibir el «mandato de vivir» de la dueña de su corazón y, por ende, de su vida, resultan irremisiblemente mortales, Arabella, convencida de que la dolencia de su primo Glanville es más espiritual que física, le manda sanar, y la continuidad de la enfermedad la toma por la desobediencia a su mandato.
A diferencia de Don Quijote, que confunde la realidad (los molinos con gigantes o cueros de vino con enemigos), el quijotismo de Arabella es una locura racional. Ella ve lo mismo que los demás, pero, debido a un diferente sistema de códigos, le da una interpretación un tanto distinta al dato sensorial. Su inteligencia, la capacidad de razonamiento y la elocuencia bien patentes y poco comunes en las mujeres de su época, según observan el joven Glanville y su padre, le ganan su respeto y contrarrestan el ridículo y los sinsabores a los que la exponen sus rarezas. De hecho, «a su estilo, también Sir Charles (el padre de Glanville, opuesto, en principio, a su matrimonio con esta joven hermosa, uno de los mejores partidos en Inglaterra pero excesivamente excéntrica) manifestó gran admiración por su ingenio, y le dijo que, de haber nacido hombre, habría hecho un gran papel en el Parlamento y sus discursos habrían llegado con el tiempo a verse impresos» (430).
Es evidente que, aun siendo estrambótico el comportamiento de Arabella, que a menudo lleva al borde de la locura a todos los de su entorno, el objetivo de Lennox no es, en ningún caso, degradar a la protagonista, sino establecer una distancia entre ella y los demás. Asimismo, el hecho de que salga siempre airosa de las comparaciones con los que la rodean induce a pensar que si hay, en La mujer Quijote, una crítica a los romances (el contenido poco adecuado a la realidad, su lenguaje ampuloso y los posibles efectos perjudiciales en sus lectores), hay también otra, mucho más mordaz, y que va dirigida a las reglas impuestas por la sociedad. La crítica de la ingenuidad de la joven marquesa, y, por extensión la del género femenino, parece nimia equiparada con la que despliega Lennox contra la artificiosidad, ociosidad e hipocresía de sus contemporáneos. Crítica ésta que, advertida ya con el retiro del marqués de las corruptelas de la corte e intensificada a continuación en la posición de distancia de la protagonista respecto a los demás personajes, emerge en su plenitud al yuxtaponer la conducta de Arabella a la de su prima Charlotte Glanville o la de Sir George.
En el primer caso, se somete a la burla el papel de la mujer en la sociedad y su conducta ociosa. El constante cotejo de la actitud de las dos primas da sobradas pruebas de la presunción de Charlotte, frente a la naturalidad en el arreglo personal o en el alabar a sus congéneres propia de Arabella. A la luz de este contraste, Arabella aparece como un dechado de virtudes, lo que, además, se refuerza con comentarios hechos por ella:
¿Qué tiempo deja una dama para aventuras nobles y elevadas, si lo consume en vestirse, bailar, escuchar música y recorrer los paseos con gente tan irreflexiva como ella? ¡Qué pobre y miserable recuerdo debe de dejar en los anales de la Historia una vida derrochada en tan ociosas ocupaciones! Es más, las personas así ¿no terminan siempre enterradas en el olvido sin que ninguna pluma se rebaje a inmortalizar tan trascendentes actos?... (394).
Pero, si bien es cierto que lo que persigue Lennox es burlarse fundamentalmente de la fanfarronería y la vanidad de las mujeres de su tiempo, esta burla se extiende al género masculino:
Tampoco puedo creer que ninguno de los hombres que allí vi congregados, con esos cuerpos afeminados, esas voces blandas, esos andares inseguros y esos afectados gestos, haya demostrado alguna vez su constancia y valor (…); deberíamos buscar otro título para los hombres que sólo se dedican a bailar y vestir bien (394).
5

En cambio, Sir George —aunque la Srta. Glanville tampoco se vea libre de tales actitudes— personifica el segundo objeto parodiado, esto es, el arte de la seducción con todas las artimañas poco honradas que el alcance de sus intereses pueda suponer: mentiras, estafas, traición de la amistad, entre muchas otras.
Tanto la Srta. Glanville como Sir George representan el pragmatismo y la adaptación sin escrúpulos a la sociedad, la conducta movida por el interés, y sin ningún reparo en conseguir sus objetivos. Charlotte, una mujer egoísta, celosa, coqueta y superficial, no duda en dejar que su prima se ponga en ridículo o ridiculizarla ella misma con tal de rebajar sus encantos, llamar la atención de Sir George y arruinar cualquier posible relación entre ellos. Sir George, por su parte, sintiendo una inclinación por la belleza y la dote de la joven marquesa, no vacilará en cortejar a Charlotte para asegurarse el contacto con su prima, así como recurrir a cualquier triquiñuela, por poco honesta que sea, para conseguir el afecto de Arabella. Acerbo crítico de los romances, Sir George, conocedor, por tanto, del género, se aprovecha de la debilidad de Arabella para enamorarla y, gracias al matrimonio con ella, ascender en su posición social. Para ello, Sir George adopta la personalidad correspondiente al héroe de los romances, su comportamiento y el lenguaje altisonante, alquila una actriz para que desempeñe delante de Arabella el papel de princesa errante, engañada por Glanville… A pesar de todos esos esfuerzos —considerables, sin duda—, Sir George de entrada se sitúa en la posición de perdedor, y Glanville, por comparación con su amigo y rival, frente al que constituye la encarnación del amor desinteresado, la paciencia y la fidelidad, en la de ganador. Esta suposición se ve corroborada en el desenlace de la novela.
Si bien la primera lectura de La mujer Quijote, al igual que la de su matriz —Don Quijote—, revelaría que es una crítica a los romances heroicos franceses del siglo XVII, acaba inscribiéndose en dicho género parodiado. Pese a que Arabella finalmente «se cura» de su quijotismo y su «bienhechor» es un clérigo dogmático (representación de la razón), ni la renuncia a los ideales es total, ni el proceso de convencimiento se efectúa por medio de la razón. Como subraya Arabella, es su «corazón [el que] cede ante la fuerza de la verdad» (506) y a través del cual comprende los perjuicios que pudo causar a las personas que ama. Asimismo, el hecho de que en ningún momento ceda al cortejo de Sir George, codificado en función de su realidad mental pero materialista, y sí al amor puro de Glanville, significa que sobrepone la razón afectiva a la práctica. Esta superioridad del sentimiento sobre el cerebro, o el realce de la perspicacia del corazón, induce a pensar que, si bien Lennox rechaza los romances por peligrosos en caso de una lectura indiscriminada, reconoce en ellos una fuente inagotable de virtudes y valores en caso de una lectura crítica y moderada.
La misma máxima constituye la base de Malwina, o la perspicacia del corazón. Ya en la tradicional carta preliminar —en este caso, a A. J. Czartoryski, su hermano—, Maria Wirtemberska reconoce la inferioridad de los romances respecto a otros géneros literarios, a la vez que subraya su utilidad en tanto en cuanto son más asequibles al lector y mejores presentadores de la sociedad:
No tiene otra virtud que la de ser la primera de las novelas escritas en nuestra lengua materna. Las de Krasicki, de Jezierski, etc., describen las costumbres de nuestros antepasados, pero ninguna refleja la imagen de la sociedad contemporánea. Esta imagen no es en Malwina ni perfecta ni lograda; no obstante, al ser la primera, puede que despierte algún interés; y recuerden los que lean estas páginas que no hay género para el cual el idioma polaco no esté capacitado. En todo caso, aquello sobre lo que mi buena voluntad ha querido llamar la atención podrá conseguirlo alguna pluma superior a la mía.
Sé también que otros varios géneros literarios serían más útiles que la novela, pero, sin verme capaz de proyectos más ambiciosos, recurrí a éste; su ausencia absoluta en nuestro idioma hace que mi trabajo no sea en vano del todo. Creo también que una novela puede a veces resultar útil. Me parece que las leyes, verdades y enseñanzas que, bajo el manto de la diversión, pueden hallarse en una novela resultan, en ocasiones, más convincentes que las moralejas rígidas, privadas de todo atractivo, que nadie tiene ganas de leer. Por el contrario, en las novelas, en esos sinceros retratos de la sociedad, al encontrar en ellas sucesos similares a los que él mismo ha experimentado en algún momento, sentimientos cercanos a su corazón, errores en los que él también ha caído, pasiones que ha sentido más de una vez a lo largo de su vida, el lector, de manera involuntaria, ocupa su mente con esas descripciones, compara, reflexiona, y, como consecuencia de tales meditaciones, sin habérselo propuesto, en lo hondo de su corazón nace a menudo el convencimiento de que, en toda circunstancia, en toda situación, se debe actuar en función no de la felicidad, sino de la virtud (I).
Si bien es patente su posición crítica ante este tipo de literatura, «fruto de un ingenio y una imaginación excesivos» (III), esta facilidad para transmitir valores convierte a los romances, a los ojos de la escritora polaca, en el medio más pertinente para influir en una sociedad polaca sumida en la más aguda de las crisis.
En este sentido, la novela de Wirtemberska, aun respondiendo en su aspecto estructural a las tendencias interpretativas polacas del Quijote, en todos los demás aspectos se asimila a las tendencias estudiadas en Inglaterra. La división de Malwina… en capítulos cortos y titulados de forma muy abreviada en comparación con el original del Quijote, así como la ausencia de dedicatorias, prólogos y/o poesías satíricas, señalan hacia la influencia de la primera
6

traducción de esta novela cervantina al polaco y la única accesible a Wirtemberska (la siguiente, Cervantes´a Don Kiszot z Manszy, de Walenty Zakrzewski, se publicó ya en 1855). Sin embargo, ni el talante de la novela ni la construcción de los personajes la alinean con la versión de Podoski, epítome de la visión del Quijote en la época. Muy al contrario, la compleja estructura de la novela, su tonalidad variada y, ante todo, el análisis emocional y de la evolución psicológica de los personajes, hacen que deba considerársela en la misma línea que la inglesa La mujer Quijote. De hecho, se pueden trazar muchas coincidencias y similitudes con ésta última, aunque no se tenga constancia de que Wirtemberska conociera la obra de Lennox ni las aventuras de su protagonista, Malwina S***, sean tan extravagantes como las de Arabella.
Malwina, una joven de familia noble, casada a los 14 años por conveniencia con un hombre mayor que ella, tosco y celoso, se ve literalmente encerrada en un castillo perdido en medio de una provincia remota. Condenada a una vida solitaria, sin poder recibir o hacer visitas, ya que su marido se lo ha prohibido terminadamente, busca refugio en la compañía de los libros:
Una biblioteca que encontró Malwina, llena de libros y algo desordenada, constituyó su primer auxilio y mayor dicha. Aunque era joven e ignorante, puede decirse que, gracias a sus muchas y atentas lecturas, se educó a sí misma. Enriqueció su inteligencia con conocimientos agradables y consolidó su carácter, algo infantil todavía, con algunas normas. Aprendió muchas cosas buenas de todos esos sabios libros que leía; sin embargo, no desdeñó tampoco aquellos que son fruto de un ingenio y una imaginación excesivos… En dos palabras: devoraba novelas con demasiadas ganas y en demasiadas cantidades. Esta circunstancia, por nimia que parezca, habría de tener mucha influencia en su vida; orientaría y dirigiría sus pensamientos y su modo de ver las cosas y de juzgar a la gente por senderos un tanto peculiares. Como no se iba a pasar leyendo el día entero, tras unas horas dedicadas a la lectura se entregaba a la diversión de la música. A menudo, en efecto, su bella voz se extendía por las góticas galerías y por los vastos salones de castillos antiguos. Y como gustaba particularmente de los cantos sobre la antigua caballería, conjugaba su joven voz con la grave armonía de los órganos. Y entonces su imaginación vivaz la remontaba a aquellos tiempos gloriosos de los caballeros o a los pensativos y melancólicos de los bardos (III).
Apenas una adolescente, emprende un camino autodidacta que, además de un sólido conocimiento, le da un modelo de conducta aprendido de los romances, que forman su original visión del mundo y una muy peculiar relación con la sociedad. Hay, pues, como en el caso de La mujer Quijote, una explicación racional de su «quijotismo». Wirtemberska, con el interés por la psicología de los personajes propio de ella, fundamenta este cambio en la percepción del mundo que sufre Malwina sobre la base de la pésima educación femenina. Esta crítica es expuesta más adelante por un personaje secundario —una institutriz a quien Malwina se encuentra durante la anual colecta para los pobres (capítulo XIV)—, que denigra las desgraciadas consecuencias de una educación enfocada tan sólo al matrimonio y la sociedad y que no desarrolla en las mujeres la capacidad de discernir entre lo malo y lo bueno.
A la luz de lo dicho, el hecho de que Malwina fuese huérfana de madre —una constante en la tradición de las «mujeres Quijotes»— parece cuando menos insignificante. La importancia de la figura materna, «cuyo consejo —leemos en la novela de T. Tenney— la habría conducido por la senda racional de la vida y habría evitado que su imaginación se llenase de […] sueños visionarios» (cfr. Garrigós 21), se anula ante los datos aportados por las dos autoras: Arabella hereda la enorme colección de romances acumulados por su madre; en cambio, Malwina se queda huérfana apenas cumplidos los catorce años. Asimismo, su tía —y, per absentiam, la figura materna para ella y su hermana Wanda— le tiene una especie de devoción a Malwina, al parecerle ésta una heroína de los romances de los que ella es una espléndida lectora. Por lo tanto, es lógico argüir que donde realmente se pone el énfasis no es tanto en la ausencia de la madre, sino en la repetición, durante siglos, de ciertos esquemas educativos en la figura femenina. Evidentemente, la crítica al sistema educativo femenino constituye sólo una parte de una más amplia, extensible a toda la sociedad que permite y fomenta tal formación perjudicial y peligrosa.
A pesar de los matices críticos a los romances perceptibles en la novela, Wirtemberska convierte a su protagonista en una heroína de los romances:
Sus formas, ágiles y hermosas, las largas y negras trenzas, el suave rostro, aún sin huellas de años ni pasiones, hacían de ella una mujer encantadora, cuyo nombre y figura, cuando, envuelta en un manto blanco, a la luz de la luna que se filtraba por las angostas ventanas, paseaba cual sutil sombra por aquellos salones, evocaban a aquellas jóvenes muchachas que antaño deambularan por los fabulosos palacios de Fingal y a las que Ossián cantara (III)9.
9 Ossián u Oisin (1736-1796), legendario bardo escocés del siglo III, con cuyo nombre el poeta escocés James Macpherson publicó, en 1760, unos Fragmentos de poesía antigua, traducidos del gaélico y del erse. Su influencia en la literatura romántica fue notable. El nombre Malwina procede de los textos de Ossián.
7

A diferencia de su homóloga inglesa, cuyo proceso de conversión, como se ha dicho, se ve interrumpido por el sermón del cura y por el amor a Glanville, el de Malwina se inicia y concluye durante los pocos años de su reclusión (de los catorce a los dieciocho años). Son, sin embargo, los años de consolidación del carácter y del juicio; por tanto, susceptibles de ser permeables a todos los modelos puestos al alcance, sin discernimiento alguno. Por tanto, no es de extrañar que la mente de la joven, aunque formada en parte aún antes de la reclusión, expuesta a la magia de aquellos tiempos de la antigüedad, deslumbrada por los fabulosos palacios de Fingal descritos por Ossián, por las aventuras de las princesas y príncipes, hermosos, cultivados y heroicos, se deje seducir fácilmente y empiece a concebir el mundo de una manera un tanto peculiar. Su visión del mundo de ninguna manera encaja en la sociedad en la que le ha tocado vivir, pero no obstruye su relación con ella, porque no distorsiona su percepción del mundo; al contrario, ella, conoce el sistema de códigos de sus contemporáneos y actúa de conformidad con sus leyes. Pero su modo de pensar y su escala de valores, sujetos a las antiguas leyes, van a constituir ese elemento de individualismo, originalidad o distinción de Malwina, que la hace destacar de su entorno.
Aunque la ficción interfiere en la realidad de Malwina en mucho menor medida de cómo le ocurre a Arabella (no ve en desconocidos a príncipes disfrazados de plebeyos, anhelantes de su amor, ni en cada caballero a su raptor), la «locura quijotesca» tampoco le es ajena. En su libro dedicado a la autora polaca, Ewa Szary-Matywiecka llama la atención sobre el simbolismo de la dualidad (cfr. Borkowska 41), omnipresente en toda la novela. Esta dualidad, construida a base de paralelismos y oposiciones (por ejemplo, las cartas de los protagonistas contrastadas con sus discursos directos e indirectos), subraya el conflicto entre el corazón y el juicio de Malwina, que, desesperadamente, intenta encontrar explicación a sus cambiantes sentimientos con respecto a quien ama, Ludomir. Por su parte, la confusión fundada a raíz de la existencia ocultada de dos —y no uno sólo— Ludomir, hermanos gemelos pero de distintos caracteres, incrementa el desequilibrio del estado emocional de Malwina, quien a ratos cree enloquecer. Su sistema de códigos, conformado por las leyes de los romances, le da la prioridad al corazón aun contradiciendo a la razón y exponiéndose a las sospechas de locura.
A pesar de ello, en ningún momento en el transcurso de la novela se divisan intentos de corrección de su conducta o de ponerla en ridículo. Por el contrario, los valores representados por esta Quijote femenina parecen ser los únicos válidos y, lo que es más, constituir la escala de valoración para los demás personajes de la novela. Imagen viva de esos valores eternos —y trasnochados, por contraste, para la sociedad polaca dieciochesca—, Malwina goza del respeto y aun la admiración de la gran mayoría de los círculos selectos de Varsovia y de un amor incondicional de parte de sus prójimos. Su comportamiento, aun resultando «lunático» en medio de una sociedad dedicada a «juegos infantiles, como los carruseles, con que nuestra compañía afeminada de vez en cuando se divierte» (XIX), surte sus efectos transformadores (o reformadores). Así, por ejemplo, algún que otro caballero, impresionado por su hermosura y sus originales encantos, experimenta ciertas correcciones de conducta: «y a mí, a quien muy pocos me imponen, la fría amabilidad de Malwina a veces me impone de tal manera que en su presencia ni una palabra de esas que la severidad llama de mal gusto y a las que nosotros damos el nombre de elegancia informal, ni una difamación, ni tomarme libertades, nada me permito de lo que acostumbro» (XI).
Pero, sin duda alguna, la influencia de mayor relevancia ejercida por las virtudes de Malwina —y el cambio social perseguido por Wirtemberska— la constituye su propuesta de organizar un torneo de caballeros a semejanza de los Juegos Olímpicos de la antigüedad. En este sentido, hay que subrayar las reminiscencias de las etapas más gloriosos de la historia de Polonia y, por tanto, de máximo valor para la conciencia colectiva polaca. El lugar —los verdes prados de Wilanów— y la fecha —el 3 de mayo— elegidos por la autora para la celebración del torneo remiten al día de la Constitución polaca de 1791 y a «aquel rey [Jan III Sobieski] que, luego de regresar de sus victoriosas batallas, conjugando la galantería con la bravura, a veces, de paseo por las ricas galerías de Wilanów o a la sombra de los viejos álamos, depositaba coronas de laureles conquistados por su valentía a los pies de las bellezas»10 (XIX). Asimismo, las noticias favorables del frente de batalla de Mohilew, a la que el torneo sirvió de preludio y entrenamiento —«El enemigo fue rechazado lejos de nuestras tierras, nuestras tropas obran milagros» (XXIII)—, no tienen otro objetivo que el de despertar a la colectividad polaca de un largo letargo de diversión, derroche e irresponsabilidad patriótica, que había expuesto el país al desmoronamiento.
Conclusión.Exhortando a una lucha por la independencia, una lucha que puede resultar victoriosa aun vislumbrándose
inicialmente imposible, como tantas veces ocurrió en la historia de Polonia, Wirtemberska va más allá de una mera adaptación del modelo quijotesco. La ardua defensa de los valores eternos, representados por Malwina —el amor, el honor y la patria—, y su necesidad acuciante en el contexto de la Polonia dieciochesca, apuntan a la adopción del personaje cervantino, un tópico ya en las letras polacas. Varios escritores polacos contemporáneos de la duquesa y 10 Wilanów fue la residencia señorial del rey polaco Jan III Sobieski y su esposa, Marysieńka, los dos muy cercanos a los corazones de los polacos. Su intervención militar conjunta con otros países europeos (Austria, Rusia, Venecia) en la Viena sitiada por los turcos detuvo la amenaza del Imperio Otomano y contribuyó a su declive (1674-1696). Con la mención de Mohilew (hoy Mohylew, en territorio bielorruso), Wirtemberska se refiere seguramente al «heroico» suceso de 1661, cuando los habitantes de la ciudad derrotaron astutamente a las tropas zaristas para, acto seguido, recibir allí a las tropas del rey polaco Radziwiłł. De ahí también su escudo actual —un caballero con espada en las puertas de la ciudad—, otorgado por el monarca.
8

posteriores a ella (un C. K. Norwid, una M. Kuncewiczowa) verían a la nación polaca como uno de esos caballeros andantes, como uno de esos Quijotes que luchan contra los molinos de viento.
Sin embargo, bajo estos fines patrióticos patentes en la novela polaca, subyace, al igual que en su antecesora inglesa, una aguda crítica a la sociedad de su tiempo, que permite y fomenta un sistema educativo femenino enfocado en el matrimonio y la sociedad, y, por ende, restrictivo para un desarrollo de la conciencia/sentido crítica en las mujeres, las portadoras de valores y modelos educativos en una nación. Con todo, parece lícito que el primer Quijote que venciera en Polonia fuese uno con faldas, inscribiendo así a la primera novela polaca en la larga tradición inaugurada por Lady Lennox.
BIBLIOGRAFÍA:
BORKOWSKA, G., Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000. BRÜCKNER, A., Dzieje kultury polskiej, t. III, Kraków, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1931.GARRIGÓS, C., «Introducción», Lennox, Ch., La mujer Quijote, Madrid, Cátedra, 2004, pp. 9-71.LENNOX, Ch., La mujer Quijote, Madrid, Cátedra, 2004.SABIK, K., «La influencia de Francia en la recepción de la narrativa española y la creación de la imagen de España en Polonia (1781-1900)», Sabik, K., Entre Misticismo y Realismo. Estudios sobre la recepción de la literatura española en Polonia, Varsovia, Universidad de Varsovia, 1998, pp. 55-70. ________ «La recepción de la obra de Cervantes en Polonia en el período de la Ilustración y el Romanticismo (1781-1855)», Sabik, K., Entre Misticismo y Realismo. Estudios sobre la recepción de la literatura española en Polonia , Varsovia, Universidad de Varsovia, 1998, pp. 73-88. Publicado anteriormente en Actas del II Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas, Barcelona, Anthropos, 1991, pp. 307-317.WIRTEMBERSKA, M., Malwina, czyli domyślność serca, Wrocław, Universitas, 2002. Disponible en (versión polaca):http://monika.univ.gda.pl/~literat/malwina/
NOTAS:
9

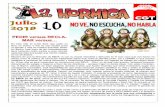
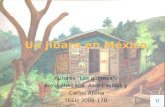




![Quijotes, Noti cias de Alcalá. [Abr il/ ªQu ne a [] Quijotes ABRI… · Quijotes, Noti cias de Alcalá. [Abr il/ ªQu ne a [] El pasado mes de no - viembre varios medios de comunicación](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/603c0f2c0f688868406434db/quijotes-noti-cias-de-alcal-abr-il-qu-ne-a-quijotes-abri-quijotes.jpg)

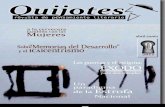







![Quijotes, Noti cias de Alcalá. 1M arzo/ ªQui ne [2]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/62c0cde8bc90c331bb10158b/quijotes-noti-cias-de-alcal-1m-arzo-qui-ne-2.jpg)

![Quijotes AGOSTO... · Quijotes, Noticias de Alcalá. 1 Agosto / 1ª Quincena [] Director. Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba 670 70 46 10Teléfono: 91 884 41 66 / E-MAIL:](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/607893d9f78b436c052acaf0/quijotes-agosto-quijotes-noticias-de-alcal-1-agosto-1-quincena-director.jpg)