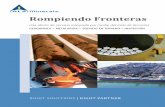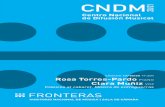La producción espacial de fronteras nosotros/otros. …fronteras nosotros/otros en la Ciudad...
Transcript of La producción espacial de fronteras nosotros/otros. …fronteras nosotros/otros en la Ciudad...
3
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
La producción espacial de fronteras nosotros/otros. Sobre migrantes, agentes estatales y legitimidad pública en Ciudad de Buenos Aires*
Brenda Canelo**CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina
https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
Cómo citar este artículo: Canelo, Brenda. 2018. “La producción espacial de fronteras nosotros/otros. Sobre migrantes, agentes estatales y legitimidad pública en Ciudad de Buenos Aires”. Antí-poda. Revista de Antropología y Arqueología 31: 3-24. https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
Artículo recibido: 24 de noviembre de 2016; aceptado: 17 de marzo de 2017; modificado: 25 de julio de 2017
Resumen: En este artículo propongo explorar cómo se erigen, (re)producen y disputan fronteras nosotros/otros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), mediante el análisis etnográfico del proceso de producción del Cementerio de Flores, un espacio público de gran importancia para los mi-grantes “andinos” que residen en esta urbe. Para ello, describo y analizo los contrastantes usos y representaciones de este espacio público que promueven agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, y migrantes “andinos” –principalmente de origen boliviano–, por otro. A continuación presento los diferentes modos en que los agentes estatales responden a lo que consideran una forma “inapropiada” de usar este espacio público por parte de “los bolivianos”. El trabajo busca desarrollar el potencial del análisis de los procesos de producción espacial para indagar la (im)posibilidad histórica de reconocer a ciertos sectores sociales como legítimos participantes de la vida pública metropolitana, y para detectar de modo temprano modificaciones en el tratamiento estatal de la cuestión migratoria. Los materiales que aquí pre-sento y analizo son resultado del relevamiento hemerográfico y documental, así como del trabajo de campo etnográfico que realicé durante cerca de una década (2005-2013) en el Cementerio de Flores y en oficinas públicas del Go-bierno de la Ciudad de Buenos Aires con injerencia en él.
* Una versión previa de este trabajo fue publicada en Canelo (2013). Aquí incorporo nuevos materiales etnográficos, extiendo el período de análisis e incluyo problematizaciones omitidas en aquel escrito. Agradezco a los evaluadores de este artículo por sus observaciones, que contribuyeron significativamente a mejorar la versión original. Este artículo hace parte del trabajo de investigación financiado por CONICET.
** Doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Investigadora Asistente del Conicet, docente de la UBA. Entre sus últimas publicaciones están: “Migración y políticas públicas desde el margen. Acciones y omisiones estatales en un parque de la Ciudad de Buenos Aires”. Migraciones Internacionales 8 (3): 125-153, 2016. “¿Es etnografía? Un análisis metodológico del trabajo propio”. Revista de Antropología Avá 18: 97-109, 2011. *[email protected]
4
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
Palabras clave: Thesaurus: etnografía; Estado; migración. Palabras clave de la autora: procesos de producción espacial; legitimidad pública.
The Spatial Production of We/Others Borders. A Study of Migrants, State Agents and Public Legitimacy in the City of Buenos Aires
Abstract: In this article, I propose to explore how borders between we/others are (re)created and disputed in the City of Buenos Aires, Argentina, through an ethnographic analysis of the production of space in the Cementerio de Flo-res, a public area of great importance for the “Andean” migrants who reside in this city. To carry out this task, I describe and analyze the contrasting uses and representations of this public space promoted by agents of the government of the City of Buenos Aires, on the one hand, and “Andean” migrants, who are mainly of Bolivian origin, on the other. Then I present the different ways in which State agents respond to what they consider an “inappropriate” way of using this public space by “Bolivians”. The paper seeks to develop the potential of the analysis of the production of space in order to investigate the historical (im)possibility of recognizing certain social sectors as legitimate participants in public metropolitan life, and to detect in an early way changes in the State treatment of the migratory issue. The materials I present and analyze are the result of research into newspapers and documents, as well as the fieldwork that I did for about a decade (2005-2013) in the Cementerio de Flores and in offices of the government of the City of Buenos Aires which are involved in these concerns.
Keywords: Thesaurus: ethnography; migration; State. Author´s keywords: production of space; public legitimacy.
A produção espacial de fronteiras nós/outros. Sobre migrantes, agentes estatais e legitimidade pública na Cidade de Buenos Aires
Resumo: Neste artigo, proponho explorar como são instituídas, (re)produzi-das e disputadas fronteiras nós/outros na Cidade Autônoma de Buenos Aires (Argentina), mediante a análise etnográfica do processo de produção do Ce-mitério de Flores, um espaço público de grande importância para os migrantes “andinos” que residem nessa urbe. Para isso, descrevo e analiso os contrastan-tes usos e representações desse espaço público que promovem, por um lado, agentes do governo da Cidade de Buenos Aires e, por outro, migrantes “an-dinos” — principalmente bolivianos. A seguir, apresento os diferentes mo-dos em que os agentes estatais respondem ao que consideram uma forma “inapropriada” de usar esse espaço público por parte dos bolivianos. Este tra-balho procura desenvolver o potencial da análise dos processos de produção espacial para questionar acerca da (im)possibilidade histórica de reconhecer certos setores sociais como legítimos participantes da vida pública metropoli-tana e para detectar, de modo precoce, modificações no tratamento estatal da questão migratória. Os materiais que aqui apresento e analiso são resultado
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
5
do levantamento hemerográfico e documental, bem como do trabalho de campo etnográfico que realizei durante cerca de uma década (2005-2013) no Cemitério de Flores e em gabinetes públicos do governo da Cidade de Buenos Aires com ingerência nele.
Palavras-chave: Thesaurus: etnografia; Estado; migração. Palavras-chave da autora: legitimidade pública; processos de produção espacial.
El aspecto unificado, homogéneo y “normal”1 que reviste al nosotros na-cional es producido por prácticas estatales que marcan frente a él un otro interno, al que simultáneamente erigen en emblema de lo diverso, disruptivo y peligroso (Balibar 1991; Alonso 1994; Briones 1998; Segato 2007). Como toda práctica significante, la identificación nacional actúa
a través de la diferencia: “entraña un trabajo discursivo, la marcación y ratificación de límites simbólicos, la producción de ‘efectos de frontera’. Necesita lo que que-da afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso” (Hall 2003, 16). La creación de estos efectos de frontera por el Estado se basa fundamentalmente en “generalizar supuestos acerca de qué debe considerarse semejante y qué diferente, así como sobre las consecuencias que ‘semejanzas’ y ‘diferencias’ tanto ‘naturales’ como ‘culturales’ comportan sociológicamente” (Briones 1998, 7).
Uno de los mecanismos mediante los cuales las prácticas estatales establecen la frontera nosotros/otros es la organización y homogeneización espaciales, que permite valorizar ciertas relaciones sociales en lugares particulares y generar consensos res-pecto al modo apropiado de comportarse en ellos (Lefebvre 2001 [1974]; Alonso 1994; Harvey 1996; Low 1996; Massey 2005). En este sentido, el accionar estatal procura instaurar ciertas prácticas y representaciones espaciales como “normales”, inherentes al nosotros hegemónico; y otras como “diferentes”, propias de otros, generalmente étni-cos, simultáneamente construidos como desiguales en estatus (Fraser 2000).
Lejos de ser adoptada mecánicamente, la espacialidad producida desde el Esta-do es reapropiada por los actores, quienes construyen alternativas desde sus experien-cias (Lefebvre 2001 [1974]; Harvey 1996), conformando antidisciplinas (De Certeau 1984). Esta noción invierte la propuesta foucaultiana de estudio de las disciplinas e invita a analizar los modos cotidianos y minúsculos en que individuos y grupos “manipulan los mecanismos de la disciplina y se ajustan a ellos sólo para evadirlos” (De Certeau 1984, xv). Tanto estas antidisciplinas como las respuestas estatales ante ellas están condicionadas por el proceso de dominación que establece el marco ma-terial y cultural para vivir, hablar y actuar (Roseberry 2007 [1994]). Dicho en otros
1 Uso comillas para los términos nativos y citas textuales, e itálicas para destacados de mi autoría.
6
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
términos, las tensiones espaciales se vinculan con procesos de dominación que las condicionan y en cuyas posibilidades de reproducción, a su vez, ellas inciden.
En este artículo propongo explorar cómo se erigen, (re)producen y disputan fronteras nosotros/otros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mediante el análisis etnográfico del proceso de producción del Cementerio de Flores, un es-pacio público de gran importancia para los migrantes “andinos” –principalmente de origen boliviano– que residen en dicha ciudad2. Para ello, describo y analizo los contrastantes usos y representaciones de este espacio público que promueven agen-tes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), por un lado, y migrantes “andinos”, por otro. A continuación presento los diferentes modos en que los agentes estatales responden a lo que consideran una forma “inapropiada” de usar este es-pacio público por parte de “los bolivianos”. El trabajo busca desarrollar el potencial del análisis de los procesos de producción espacial para indagar la (im)posibilidad histórica de reconocer a ciertos sectores sociales como legítimos participantes de la vida pública, y para detectar de modo temprano modificaciones en el tratamiento estatal de la cuestión migratoria.
El texto se basa en el relevamiento hemerográfico y documental, así como en el trabajo de campo etnográfico que realicé durante cerca de una década (2005-2013) en el Cementerio de Flores y en oficinas públicas del GCBA con injerencia en él, en cuyo transcurso efectué observaciones participantes, entrevistas abiertas, conversa-ciones informales y registros fotográficos.
Las representaciones oficiales: “un cementerio de pueblo”El Cementerio de Flores es uno de los tres cementerios públicos de la CABA, jun-to con el de Recoleta y el de Chacarita. Sus 27 hectáreas están ubicadas en la zona suroeste de la ciudad, donde se congregan sectores de clase media-baja y baja, en-tre los cuales la población de origen extranjero está fuertemente representada3. En conversaciones, páginas web y publicaciones institucionales, los agentes estatales lo caracterizan como “un cementerio de pueblo”, debido a su historia y a las caracterís-ticas de su entorno social.
Respecto de su historia, los relatos institucionales la remontan a principios del siglo XIX, cuando el actual barrio de Flores es el pueblo de San José de Flores y perte-nece al partido de Morón. Las razones históricas para considerarlo como “de pueblo” son basadas, entonces, en que su construcción data de un período en el que Flores aún es administrativamente un pueblo, cuya vida social combina residencias de verano de familias aristocráticas porteñas con quintas y chacras dedicadas a la producción frutihortícola y cerealera. Hacia 1870, Flores comienza a ser visto como suburbio de una Ciudad de Buenos Aires en expansión, y en 1887 es formalmente incorporado a
2 Para un análisis de los significados y usos estratégicos de la categoría “andinos” en este campo, ver Canelo (2008).3 Las últimas cifras oficiales informan que el 13,2% de la población residente en la CABA es de origen
extranjero (INDEC 2010). Su concentración en la zona suroeste obedece a que allí existen más opciones habitacionales económicas, y redes de parentesco, paisanaje y vecindad que facilitan el acceso al trabajo.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
7
ella. De acuerdo con publicaciones de la Dirección General de Cementerios (DGC), la anexión del pueblo de Flores a Buenos Aires se expresa en “el destino tranquilo de su Cementerio” (Coordinación General de Cultura de Cementerios 2007).
Los agentes estatales también identifican al Cementerio de Flores como “de pueblo” en función de características de su entorno social. Así, por ejemplo, la em-pleada a cargo de guiar recorridos turísticos en él explica que su carácter “pueble-rino” se manifiesta en la posibilidad de reconocer a los “vecinos” del barrio entre quienes lo visitan, y en la ausencia de personalidades públicas como las existentes en Recoleta o Chacarita. Según destaca, el perfil pueblerino también se manifiesta en el frecuente malestar de los vecinos cuando llega el momento de “remover las tumbas, ya que esto sucede antes en la Ciudad que en la provincia”4. De este modo, no sólo por su conformación histórica, sino también por atender a una población reducida y por lo que ella esperaría de un cementerio, en conversaciones informales y en publicaciones institucionales los agentes estatales identifican al Cementerio de Flores como “de pueblo”.
Las representaciones oficiales acerca de cómo es este espacio público –y los cementerios de la Ciudad de Buenos Aires en general–, así como respecto de los mo-dos “apropiados” de comportarse en ellos, están plasmadas en la normativa. Hasta el 2014 la más importante es la Ordenanza Nº 27.590/735, que regula la actividad mor-tuoria, establece pautas arquitectónicas y decorativas e instaura actividades permiti-das y prohibidas en los cementerios porteños. Un artículo destacado de la ordenanza indica: “en los cementerios municipales habrá libertad de culto. La celebración de los oficios religiosos del culto católico en los cementerios se regirá por las disposi-ciones del convenio suscripto con el Arzobispado de Buenos Aires, el 29 de octubre de 1941” (artículo 4). De este modo, en uno de los primeros artículos de la principal norma mortuoria vigente hasta hace poco tiempo se declara la “libertad de culto”, mientras que se realizan especificaciones vinculadas únicamente con el católico, que así cobra preponderancia. La centralidad del culto católico en los cementerios pú-blicos de la CABA se refleja también en la abundante iconografía católica –como cruces, ángeles y vírgenes– y en la presencia de capillas y sacerdotes que facilitan la realización de sus servicios fúnebres. El carácter hegemónico de este culto también explica que protestantes y judíos hayan tenido que buscar otros lugares para sus inhumaciones, ya que ellas no son permitidas en los cementerios públicos. Todo
4 Laura Recondo, comunicación personal, 3 de marzo de 2006. Este y todos los nombres referidos en las citas de entrevistas y conversaciones son ficticios.
5 En mayo de 2014 es derogada por la Ley N° 4977, que autoriza las ceremonias fúnebres de los “pueblos originarios” en los cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires cada 2 de noviembre, y establece que la DGC debe garantizar el normal desarrollo de estas actividades (artículo 9). Esta ley puede modificar los hechos aquí analizados por lo que, pese a que continúo trabajando en el lugar, decidí acotar el período analizado en este artículo hasta 2013, inclusive. Vale aclarar, no obstante, que tras más de dos años de su sanción se han incrementado los operativos de control estatal sobre estas prácticas, de la mano de procesos de señalamiento y hostigamiento hacia distintos colectivos migrantes que habitan el espacio público de la ciudad de Buenos Aires.
8
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
esto responde a que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano, según instituye el artículo 2° de su Constitución Nacional.
La Ordenanza Nº 27.590 también establece que la DGC es la responsable de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre moralidad e higiene” (artículo 65), disposiciones no explicitadas y por lo tanto aparentemente obvias y compar-tidas. Pero pese a la neutralidad enunciativa, propia del discurso estatal, tales dis-posiciones corresponden a un ethos moral específico. En este sentido, las prácticas estatales efectúan una regulación moral cotidiana –forma velada de coerción– que busca “normalizar, volver natural, parte ineludible de la vida, en una palabra ‘obvio’, aquello que es en realidad el conjunto de premisas ontológicas y epistemológicas de una forma particular e histórica de orden social” (Corrigan y Sayer 2007 [1985], 46). En el caso del Cementerio de Flores, como en otros espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires, la forma de orden social cuyas premisas las prácticas estatales buscan naturalizar es aquella de las familias aristocráticas y pequeñoburguesas porteñas, que adoptan el culto católico como propio, y la estética y moral de las grandes ciuda-des europeas como modelo a emular.
La mayor parte de la arquitectura, el ordenamiento, las esculturas e inscrip-ciones existentes en los cementerios públicos de Occidente responde al paradigma de la muerte ajena (Ariès 1982), que supone una ruptura entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y la posibilidad de reencuentro en el “más allá”. Ello lleva a los vivos a rendir culto a los difuntos bajo la forma de rezos, llantos y reco-gimiento en torno de sus sepulturas. Esta cosmovisión es desplazada a mediados del siglo XX por el paradigma de la muerte rechazada (Ariès 1982), bajo el que el miedo a la muerte y su evitación se agudizan. En los cementerios de Buenos Aires, esto se refleja “en el abandono del luto, en la disminución del número de perso-nas que [los] visitan […], en el confinamiento de la expresión de dolor al ámbito privado y el abandono de la dimensión pública, en la sencillez de los rituales y su pobreza como modos de enmascarar la muerte” (Tuma, Rothkopf y Lalanne 2005, 495). Junto con la tendencia al rechazo a la muerte y su evitación, ocurridos en las últimas décadas, los comportamientos habitualmente considerados “apropiados” y “naturales” en los cementerios occidentales son el retraimiento individual, el silencio y la congoja.
Los agentes estatales que se desempeñan en el Cementerio de Flores tienden a considerar que estas conductas no constituyen parte de una ritualidad institucio-nalizada, sino que son “lo normal”. Lo destacable es que, al preguntarles acerca de si bastaría modificar la normativa para aceptar otras prácticas fúnebres como parte de la “normalidad”, su respuesta siempre es negativa. La importancia que otorgan a que quienes asisten a los cementerios públicos metropolitanos se asimilen a las prácticas estandarizadas se refuerza al considerar que, desde su óptica, el de Flores es un ce-menterio “homogéneo”. Esta manera de verlo se plasma en la figura 1.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
9
Figura 1. “Homogeneidad” y “tranquilidad” habituales
Fuente: fotografía de la autora, 7 de octubre de 2006.
Desde una mirada foucaultiana, los criterios oficiales acerca de cómo es el Ce-menterio de Flores y qué prácticas son “normales” en él –constantemente reforzados en imágenes, relatos y recomendaciones institucionales– pueden ser considera-dos parte de los dispositivos disciplinarios que buscan normalizar este espacio pú-blico, y los cuerpos que lo transitan. Como indicaba arriba, para los agentes públicos consultados no se trata de modificar la ordenanza vigente para adecuarla a nuevos usos, sino de que estos últimos se normalicen. En palabras de Foucault: “las discipli-nas conllevarán un discurso que será el de la regla, no el de la regla jurídica derivada de la soberanía, sino el de la regla natural, es decir, el de la norma. Definirán un código que no será el de la ley sino el de la normalización [...]” (1979, 151).
Ahora bien, ¿son estos mecanismos disciplinarios plenamente efectivos, o exis-ten representaciones y usos del Cementerio discordantes con los promovidos por el Estado? Si existen ¿cómo son tematizados y qué respuestas brindan las agencias públicas ante ellos? En términos de De Certeau (1984), podemos preguntarnos si existen usuarios que evadan las disciplinas normalizadoras de este espacio, cómo lo hacen, con qué efectos y con cuáles posibilidades.
Como parte de mis primeras aproximaciones al campo tomé conocimiento de que, hacia el 2003, los agentes estatales comienzan a manifestar la existencia de “problemas importantes” en la rutina de este espacio público, a los que vinculan con la “diversidad cultural” resultante de la presencia de inmigrantes en el barrio6.
6 Durante fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, Flores concentra a inmigrantes españoles, italianos y judíos. A partir de la década de 1960 comienza a recibir inmigrantes bolivianos y paraguayos, a los que desde las décadas de 1980 y 1990 se suma una importante proporción de coreanos y peruanos.
10
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
Un punto a destacar aquí es que, aunque en el ámbito del Cementerio de Flores se observan prácticas que no adhieren plenamente a la liturgia católica hegemónica, o que se distinguen por su masividad y tono de denuncia tras fallecimientos trágicos y públicos, ellas no son tematizadas por los agentes públicos como “problemáticas” ni como discordantes con el carácter “pueblerino”, “tranquilo” y “homogéneo” que, afirman, distingue a este espacio. Por el contrario, asocian la “diversidad cultural” exclusivamente con la presencia de inmigrantes en el barrio, mostrando su adhesión a los supuestos vigentes acerca de qué debe considerarse semejante y qué diferente (Briones 1998) en la Buenos Aires actual. Así, en una publicación institucional se afirma: “el Cementerio de Flores aporta diversidad cultural y la expresión de un ce-menterio de pueblo con características propias que ilustran las nuevas migraciones [...]” (Coordinación General de Cultura de Cementerios 2007, 10; cursiva mía). La visualización de este cementerio como un ámbito de “diversidad cultural” también aparece bajo la forma de anécdotas relatadas para ejemplificar los “imprevistos” ge-nerados por las “pautas culturales” de los “inmigrantes”, y en políticas públicas dise-ñadas a partir del 2003 para resolver estos “problemas”7.
Según los agentes estatales consultados, la máxima expresión de esta “diver-sidad cultural” ocurre durante una jornada en la que se altera la idiosincrasia del Cementerio. Las primeras horas del día transcurren de modo rutinario: pocas per-sonas asisten individualmente o en grupos reducidos llevando flores; se acercan a algún nicho o sepultura y quitan las flores viejas, limpian el pequeño ámbito, arman un nuevo ramo con dedicación y hablan poco. Permanecen durante no más de una hora junto al sitio donde yacen los restos de la persona recordada, mientras rezan o piensan en silencio. Los únicos sonidos que se perciben en el entorno son de autos, pájaros o viento. Pero todo comienza a cambiar al llegar las primeras horas de la tarde, todos los 2 de noviembre, cuando algunos usuarios del Cementerio de Flo-res empiezan a transformar la economía cultural dominante en este espacio público para adaptarla a sus propias normas (De Certeau 1984).
Representaciones y usos étnicamente marcados: “un lugar para reencontrarse y compartir”
Llegamos al Cementerio de Flores a las 14:10 horas y recorremos varias de sus secciones durante casi una hora. En ese lapso vemos pocas personas llevando flores a sus difuntos, individualmente o en grupos silenciosos de no más de tres, como cualquier otro día del año. Al dirigirnos hacia la salida con la idea de reti-rarnos, Francisco encuentra a una familia a la que conoce, que llega con tres bo-tellas de cerveza y dos de gaseosa, y que se dispone a visitar “a mamá”. [...] Se trata de la hija de la señora, sus nietos y viudo, todos integrantes de un grupo de baile acerca de cuyas actividades comienzan a conversar. Mientras lo hacen, la mujer saca de la sepultura las flores viejas y coloca otras nuevas, junto con guirnaldas
7 En Canelo (2013) analizo detalladamente estas políticas.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
11
negras y violetas. Tras ello, el viudo nos convida cerveza en vasos descartables. Bebemos tras challar8 la tierra en torno de la sepultura, al lado de la cual el señor colocó otro vaso con cerveza, destinado a la fallecida. Fueron al Cementerio jun-to con algunos familiares, quienes están ahora “visitando” conocidos. Luego de conversar y beber, nos despedimos. Han pasado algunos minutos de las 15 horas y está llegando mucha gente. (Notas de campo, 2 de noviembre, 2005)
El párrafo precedente es parte de mis notas del 2 de noviembre de 2005, oca-sión de mi primera salida al campo en el “Día de los Difuntos” que conmemoran personas de origen “andino” –principalmente bolivianas– en el Cementerio de Flo-res, desde mediados de la década de 1990. Aunque también realizan esta conmemo-ración en otros cementerios metropolitanos –como el de Chacarita– en la ciudad de Buenos Aires, y el de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, la mayor cantidad de asistentes se concentra en Flores. Su prevalencia deriva de que gran parte de la población de origen boliviano habita en sus alrededores, y los familiares tienden a elegir el lugar de inhumación por cercanía.
De acuerdo con quienes asisten a este espacio público en esa jornada, “la costum-bre en Bolivia”, que tienen “desde hace mucho” y desean “mantener en aquí”, consiste en llevar a cabo una serie de prácticas fúnebres cada 1 y 2 de noviembre de los tres primeros años de ocurrido un fallecimiento, y en ocasiones también después de ese lapso, jornadas en las que prima el tono festivo, debido a que “las almas están de visita”.
Durante el 1 de noviembre, “Día de la Almas” o de “Todos los Santos”, las acti-vidades se concentran en el ámbito privado, concretamente en la vivienda de algún familiar de la persona fallecida. Allí, sus allegados preparan “mesas” con un mantel sobre el que colocan fotos del difunto y ofrendas para agasajar a su alma, como figuras de masa o tantawawas, cuyas formas humanas, animales, celestiales y mito-lógicas tienen significados vinculados con la vida del difunto recordado9; así como frutas, golosinas, cigarrillos y bebidas que fueron de su agrado. A lo largo de este día, allegados al difunto “pasan de visita” para compartir entre sí y con su alma una comida ofrecida por los dueños de casa, y también para rezar, conversar y escuchar la música que disfrutaba en vida.
El 2 de noviembre, “Día de los Difuntos”, el escenario de la conmemoración se traslada al espacio público del Cementerio, donde las almas son “despedidas”. Desde las 15 horas aproximadamente comienza a producirse un flujo incesante y espontá-neo de quienes el día anterior recibieron a las almas de los difuntos en sus viviendas, y ahora concurren al Cementerio a despedirlas. Sus rasgos, vestimentas, bultos y prácticas modifican en pocos minutos la imagen habitual de este espacio público.
8 Práctica habitual entre las poblaciones andinas, consistente en rociar el suelo con alguna bebida (chicha, cerveza, vino o gaseosa) en homenaje a la Pachamama o Madre Tierra.
9 Si bien la traducción literal de tantawawa es “niño de pan”, en la ciudad de Buenos Aires su significado se ha ampliado para referir a cualquier figura elaborada con masa, como parte de procesos de resignificación lingüística frecuentes en los procesos migratorios.
12
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
Rostros “andinos”, largas trenzas, faldas, sombreros, gaseosas, cerveza, chicha, sillas, mesas, platos y vasos, cestas o bolsas con alimentos, sombrillas o toldos10, instru-mentos musicales, conversaciones animadas y en alto volumen, niños corriendo y jugando. Todo esto transforma en poco tiempo el aspecto del Cementerio y produce una imagen como la de la figura 2.
Figura 2. Masividad de la jornada y uso de espacios comunes
Fuente: fotografía de la autora, 2 de noviembre de 2009.
Los recién llegados se distribuyen en distintos puntos del Cementerio, princi-palmente en la sección de sepulturas en tierra donde se produjeron inhumaciones durante los últimos tres años, ya que es durante este lapso que estas prácticas fúne-bres se realizan con mayor intensidad. Una vez ubicada la sepultura de la persona conmemorada, sus familiares se concentran en torno, en grupos de hasta unos vein-te integrantes. Cuando el cuerpo del fallecido yace en otro lugar, principalmente en Bolivia, sus familiares eligen alguna “tumba olvidada” o un sector poco transitado del Cementerio y se reúnen allí para homenajearlo. Mientras las personas mayo-res se sientan sobre los asientos acarreados, en ocasiones debajo de sombrillas que las protegen del sol, las más jóvenes suelen limpiar la sepultura donde yace –real o simbólicamente– el difunto, y rearmar sobre ella la “mesa” que habían preparado en la vivienda, la cual desmontaron al mediodía para trasladarla al Cementerio. Al
10 A lo largo de mi trabajo de campo, las autoridades estatales van impidiendo el ingreso de muchos de estos elementos, fundamentalmente las bebidas y los utensilios de cocina, como veremos en el siguiente apartado.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
13
finalizar su tarea, la sepultura queda decorada con guirnaldas y flores, generalmente negras, azules y violetas, botellas o vasos con bebidas –cerveza, chicha, agua y gaseo-sas–, frutas, golosinas y tantawawas (ver la figura 3).
Figura 3. “Mesa” armada sobre una sepultura, con tantawawas, frutas, golosinas, un plato con comida y vasos con bebida para el alma del difunto. Familiares sentados en torno
Fuente: fotografía de la autora, 2 de noviembre de 2006.
Cuando los familiares logran darle a la sepultura la estética buscada se aco-modan en torno para pasar el resto de la tarde conversando, comiendo, bebiendo, rezando, escuchando música, y en ocasiones mascando coca, en modos que les per-miten establecer y expresar vínculos entre sí, con los difuntos y con la Pachamama.
En cuanto a las pláticas, sean en español, quechua o aimara, suelen ser acerca del difunto a quien están conmemorando, o bien referir a otro conocido también inhumado en el Cementerio a quien “visitarán” luego. Quienes conversan igual-mente pueden tratar cuestiones de su vida cotidiana o acontecimientos públicos, incluidos chistes y risas, cuando no se trata de inhumaciones recientes. Lo que que-da en evidencia es que quienes platican se conocen e interesan unos por otros, así como por el difunto.
Los intercambios verbales son acompañados de elementos para beber y comer. Así, mientras la familia está reunida en torno a una sepultura o cuando un conocido
14
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
se aproxima, alguno de los familiares más cercanos al difunto convida bebidas que se ingieren luego de challar la tierra, para compartirlas con el conmemorado y con la Pachamama. Si bien en ocasiones ofrecen gaseosas, me interesa destacar la impor-tancia ritual de usar sustancias alcohólicas para muchos de quienes realizan estas prácticas, ya que, como veremos en el siguiente apartado, es uno de los aspectos que despierta más controversias. Como señala Abercrombie, el consumo de alcohol en las comunidades andinas se asocia “con los acontecimientos rituales colectivos, donde compartir bebidas alcohólicas es un importante medio de reciprocidad, un signo de hospitalidad y, en suma, un significativo medio de comunicación social or-ganizado” (1993, 142). Ocasionalmente los familiares ofrecen las bebidas junto con alguna comida típica preferida por el conmemorado, que transportan al Cementerio para compartir con los presentes y con el difunto, sobre cuya sepultura colocan un plato lleno para que su alma pueda alimentarse antes de partir.
Una de las prácticas que conectan a todos aquellos que asisten al Cementerio durante la jornada son las “visitas” que realizan para “ver” a algún difunto o familia en particular, o para acompañar a personas desconocidas. En el último caso, tras ubicarse de pie frente a la sepultura, solicitar permiso y preguntar el nombre del fallecido, los visitantes rezan –generalmente el Padrenuestro o el Ave María– hasta que piden “que se reciba la oración”, lo cual es repetido por los familiares, quienes aguardan en silencio o conversando entre sí. Aun tratándose de desconocidos, los fa-miliares les ofrecen las tantawawas, frutas y golosinas como signo de agradecimien-to y reciprocidad. Entre quienes circulan rezando se encuentran algunos sacerdotes católicos que realizan sus actividades parroquiales en barrios del entorno.
La última actividad de la jornada que establece y expresa vínculos entre los presentes es la actuación de músicos y cantantes que realizan sus performances fren-te a las sepulturas, al ser llamados por algún familiar para que ejecuten temas que, en vida, fueron del gusto del difunto. Los grupos están compuestos por entre tres y quince músicos, aproximadamente, que pueden usar instrumentos metálicos –plati-llos, trompeta, trombón, redoblante– o folclóricos –sikus, quena, guitarra, charango y bombo–. Habitualmente ejecutan tres temas, mientras los familiares escuchan en silencio, bebiendo y challando. Cuando finalizan no reciben aplausos sino bebidas, que consumen tras challar la sepultura, ofrendas que llevan a sus viviendas, y ocasio-nalmente dinero. Las actuaciones musicales llegan a oírse a varios metros de donde son realizadas, de modo que incluyen como oyentes de una misma conmemoración a todos aquellos que transitan por las inmediaciones.
Quienes concurren al Cementerio el 2 de noviembre para realizar estas prác-ticas fúnebres fundan su importancia en la defensa de una tradición con la que se identifican y que promueve usos y representaciones de este espacio público que contrastan con los promovidos oficialmente. Los saludos y visitas mutuos, comidas, bebidas, rezos y conversaciones compartidos, las corridas de los niños entre sepul-turas, el recurso común a los mismos músicos, los referencias recíprocas acerca de quiénes están presentes y dónde; todo ello muestra que estas prácticas constituyen
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
15
formas de reciprocidad que componen un evento comunitario. Mediante esta red de intercambios, los asistentes (re)crean lazos de dependencia mutua (Malinowski 1975 [1922]), así como sentimientos de solidaridad y la comprensión de una iden-tidad compartida (Brow 1990) entre vivos, difuntos y Pachamama; a diferencia de las conmemoraciones individuales o cuando mucho familiares que se observan en el Cementerio el resto del año. Ambas formas de actuar en el Cementerio llevan implícitas racionalidades discordantes (De Certeau 1984) respecto de la muerte y de este espacio, pero sólo una de ellas goza de respaldo estatal y legitimidad pública en la Ciudad de Buenos Aires actual.
Mientras que la cosmovisión que guió la institución por el Estado metropolita-no de los usos correctos de los cementerios públicos establece una ruptura entre los vivos y los difuntos, y el miedo y rechazo ante la muerte, la “costumbre en Bolivia” implica entenderla como parte de la vida, posibilitando que vivos y muertos perpe-túen sus vínculos mediante visitas periódicas en las cuales lo fundamental es com-partir. Según explican integrantes de una organización quechua en un folleto que distribuyeron en el Cementerio de Flores el “Día de los Difuntos” de 2007: “Cada año tomamos contacto con nuestros antepasados en estas ceremonias para nunca desvincularnos de ellos. A través de esas ceremonias volvemos a reafirmar la unión de nuestro cordón umbilical con los espíritus de la Pachamama, el cosmos y los que habitan en ella”11. Desde esta perspectiva, entonces, el Cementerio no es sólo el sitio donde descansan los seres queridos, sino también un lugar para compartir, expresar y (re)crear lazos y sentidos de comunidad.
Mediante estos usos y representaciones espaciales, pues, los migrantes “andi-nos” producen al Cementerio de Flores como un espacio diferente al que las agencias estatales buscan normalizar. Pero esta productividad ocurre dentro de un orden espacial, del que pueden distanciarse sólo fragmentaria y fugazmente. Vale decir que la espacialidad producida por los migrantes constituye una táctica que, como tal, carece de posibilidades de independizarse del orden espacial en que se inscribe (De Certeau 1984), y que es administrado por el Estado. Por cierto, aun cuando esa espacialidad no es realizada por un grupo minoritario dentro del Cementerio, sino por una mayoría de cerca de 40.000 personas (según estimaciones de las autorida-des para el 2013), su marginación social y política en la Ciudad de Buenos Aires les impide conformar esa espacialidad como propia y separada, ya que para ello debe-rían poder impedir su cuestionamiento (De Certeau 1984). Por el contrario, como veremos, estas maneras alternativas de construir espacio en el Cementerio son seña-ladas como “inapropiadas” e intervenidas por las agencias estatales, que buscan nor-malizarlas. Lo que me interesa destacar es que esta demarcación puede operar, no sólo para establecer fronteras entre un espacio “legítimo” y su exterior (De Certeau 1984), sino principalmente como mecanismo para producir una alteridad disruptiva
11 Tomado de Mink´akuy Tawantinsuyupaq 2007, “Ceremonia de los difuntos para la Cultura Andina”, folleto entregado en la mano.
16
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
y amenazante, que consolide la legitimidad y “normalidad” del nosotros promovido por las agencias públicas (Balibar 1991; Alonso 1994; Briones 1998; Segato 2007). Tal como explica Lefebvre (2001 [1974]), el espacio es un producto social resultante de relaciones de poder que, a la vez, interviene en la producción de estas.
Señalamientos y objeciones morales: “no voy a tu casa a hacer quilombo”12
Ante la espacialidad disruptiva producida por los migrantes “andinos” durante el “Día de los Difuntos”, algunos agentes estatales establecen una separación y sanción, no sólo de esa producción espacial sino de sus actores. Así, realizan exageraciones ofensivas que muestran sin tapujos sus prejuicios y rechazo hacia todo aquello que consideren parte del accionar inherente a “los bolivianos”. Uno de los empleados administrativos consultados condensa esta mirada prejuiciosa al afirmar que, como parte de estas prácticas fúnebres, “hay muchas personas que realizan orgías sexuales en los baños y matan animales. Pisan y saltan sobre las tumbas. Rompen todo”13. El carácter ficticio de esta clase de señalamientos muestra que el disgusto de algunos agentes estatales no es tanto con las prácticas fúnebres, a las que toman por foco para evitar ser acusados de xenófobos, sino con quienes consideran sus actores: “los bo-livianos”. En este sentido, quiero destacar que al consultarlos acerca de “las prácticas realizadas en el Cementerio el 2 de noviembre”, inmediatamente explican que sus protagonistas son “bolivianos”, se sorprenden cuando les informo que también hay argentinos, y corrigen mis referencias a “andinos” por “bolivianos”. En su perspecti-va, además, no son cualquier extranjero, sino “la degeneración boliviana: el que no quiere laburar, el que está en la bebida”, mayoritariamente “indocumentados” que “vienen a parir acá para tener hijos argentinos, traer al resto de la familia y así tener iguales derechos que los argentinos”14. Otro empleado ilustra metafóricamente su comportamiento como el de invitados irrespetuosos de sus anfitriones, al señalar: “no voy a tu casa a hacer quilombo. Si me invitás a tu casa a cenar tengo que respetar tus costumbres, no saltar el paredón”15.
Esta mirada prejuiciosa y xenófoba, no obstante, no es predominante, quizás porque en el período bajo estudio no se la suele considerar políticamente correc-ta. Lo que prevalece son señalamientos discursivos y no discursivos que enfatizan que las prácticas fúnebres “andinas” incumplen la normativa. Dichos señalamientos muestran la adhesión de los agentes estatales a estándares morales constitutivos de la hegemonía cultural desde la cual se instituyeron los usos “adecuados” de los espacios públicos metropolitanos (Corrigan y Sayer 2007 [1985]). Pero también explicitan que, aun desde una perspectiva conciliadora, muchos ven a ciertos extranjeros como
12 “Quilombo” es un término de uso frecuente en el español coloquial de Argentina para aludir, de forma crítica, a una situación de descontrol.
13 Ariel Córdoba, comunicación personal, 2 de noviembre de 2007.14 Ariel Córdoba, comunicación personal, 2 de noviembre de 2007.15 Matías Quintana, comunicación personal, 2 de noviembre de 2008.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
17
una amenaza a “nuestro” modo de ser. Así, por ejemplo, al consultar a un empleado su opinión acerca de estas prácticas, explica: “los que tenemos más años acá, no lo vemos bien. Hay rotura de monumentos, pisoteo de jardines. Vienen con música, grabadores. Dejan comida. No respetan a otros fallecidos: ¡falta que vendan globos! Tienen que ajustarse a las normas vigentes”16.
Entre los aspectos de estas prácticas que más molestan a los agentes estatales se encuentran la suciedad –provocada por la escasez de baños y de personal de limpie-za– y la prolongación de su jornada laboral, debido a que los asistentes no se retiran al cerrar el Cementerio. Junto con estas objeciones de tipo laboral, los agentes públi-cos acostumbran efectuar otras de tipo moral que refieren a la ocupación de sepul-turas lindantes, al consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, y a la presencia de música. Pese a que argumentan su rechazo aludiendo que estas prácticas incumplen la “normativa vigente”, en la ordenanza mortuoria no hay prohibiciones explícitas al respecto, sino que estas derivarían de las “disposiciones sobre moralidad e higiene” que ella resguarda sin explicitar (Ordenanza 27.590/73, artículo 65).
La adhesión a las disposiciones morales protegidas por la ordenanza es lo que en el 2003 lleva a miembros del Sindicato de Obreros y Empleados de los Cemen-terios de la República Argentina a elevar una nota ante el Director del Cementerio de Flores manifestando “inconvenientes” frente a estas prácticas fúnebres, relativos a la suciedad resultante, al daño de tumbas y jardines, y al consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. La vigilancia de las “disposiciones sobre moralidad e higiene” también provoca, al menos desde que comencé mi trabajo de campo en el 2005, la intervención de los agentes policiales asignados al control cotidiano de este espacio público. Sus actuaciones se limitan a recorrer el cementerio y reprender a quienes ocupan el espacio de tumbas adyacentes porque pueden “molestar a los dueños de otros muertos”, beben alcohol o realizan ejecuciones musicales. En estos casos, los agentes policiales amenazan a los asistentes con “llevarlos presos” por “alterar el or-den público”. La imposibilidad de controlar un evento masivo con un puñado de agentes sugiere que la finalidad de sus intervenciones es señalar la incorrección de las prácticas “andinas” ante quienes las realizan y frente a los que no lo hacen. Y, al mis-mo tiempo, sus acciones apuntan a mostrar que el Estado puede sancionarlas, más que a efectivamente hacerlo. En 2006 el personal policial y el de la seguridad privada del Cementerio se limitan a perseguir a los músicos, quienes, no obstante, logran realizar sus ejecuciones (ver la figura 4). Pese a que en estos años las conmemora-ciones “andinas” terminan pudiendo ser realizadas, la mayor presencia policial y de seguridad privada señala el carácter anómalo de la jornada ante todos los presentes, así como el respaldo represivo al ethos moral promovido por el Estado.
16 Raúl Puente, comunicación personal, 2 de noviembre de 2006.
18
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
Figura 4. Agentes de la Policía Federal recorriendo el Cementerio tras los músicos
Fuente: fotografía de la autora, 2 de noviembre de 2006.
En los años subsiguientes las actividades de control van declinando hasta vol-ver a cobrar protagonismo en noviembre de 2010. En este año, el ingreso de bebidas alcohólicas y alimentos, y el cumplimiento del horario de cierre, quedan bajo la vigi-lancia de unas seis personas de la Asociación Civil Federativa Boliviana (Acifebol), cuya intervención es requerida por las autoridades de la DGC. No obstante, la menor presencia de bebidas alcohólicas y alimentos se debe, menos a los controles que rea-lizan los integrantes de Acifebol, que a la decisión de la DGC de impedir el ingreso de vehículos al Cementerio, lo cual frena la entrada con grandes bultos. En 2011 las autoridades del GCBA acentúan su búsqueda de controlar la jornada, asignando una cantidad de agentes policiales mayor de la habitual para que revisen bolsos y carritos de bebé, a fin de evitar la concurrencia con bebidas alcohólicas. Desde 2012 dichos controles quedan en manos de un número inédito y creciente de agentes de la Policía Metropolitana17 –quienes además empiezan a efectuar exámenes de alcoholemia– al tiempo que las inmediaciones del lugar son fiscalizadas por personal de Gendarme-ría Nacional, que impide el tránsito en unos cien metros a la redonda. Las figuras 5 y 6 muestran el amplio despliegue del personal policial efectuado como parte de estas intervenciones.
17 Según me explicó el entonces director del Cementerio de Flores, en 2013 se dispusieron 80 cadetes y 25 oficiales armados de la Policía Metropolitana.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
19
Figura 5. Grupos de agentes de la Policía Metropolitana recorren el Cementerio
Fuente: fotografía de la autora, 2 de noviembre de 2013.
Figura 6. Policía Metropolitana avanzando entre sepulturas para retirar a los asistentes
Fuente: fotografía de la autora, 2 de noviembre de 2013.
20
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
Los operativos que se organizan desde 2011 son coordinados cada año durante el mes de octubre entre la DGC (Ministerio de Ambiente y Espacio Público), la Sub-secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Eventos Masivos (ambos del Ministerio de Justicia y Seguridad). En algunos años a ellos se han sumado referentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Ministerio de Salud), Defensa Civil (Ministerio de Justicia y Seguridad), Gendarmería Nacional (Ministerio de Seguri-dad de la Nación), curas de zonas aledañas, y referentes bolivianos. Según quienes participan en estos encuentros, los dispositivos que destinan al Cementerio tienen una finalidad “preventiva”: “evitar desmanes”, “impedir el consumo de alcohol” y lograr el cierre del lugar de acuerdo con el horario, ante una jornada que reúne en un espacio acotado a miles de personas (40.000 en 2013, según las autoridades, y la cifra va en aumento). Pero en la práctica, estos operativos resultan intimidatorios para sus actores, provocan demoras en el ingreso y en la salida, gente que ve im-pedido su derecho a acceder a este espacio público –aun cuando llegan dentro del horario–, riesgos de avalanchas y corridas de agentes policiales. Al mismo tiempo, los dispositivos de control marcan estas prácticas fúnebres, pero especialmente a sus actores, como anómalos y riesgosos ante los vecinos del barrio. Todo ello desde el discurso del “respeto mutuo” y la “igualdad”. En palabras del entonces director del Cementerio de Flores: “tiene que haber trato equitativo. Que hagan su ritual, pero sin ser molestos con los demás”18.
Estos hechos muestran más que espacialidades disímiles y/o contradictorias: expresan y exacerban conflictos de intereses inherentes a la arena política, vincula-dos con que ningún grupo puede constituirse como sujeto político sin producir un espacio propio, y con que la lógica homogeneizadora del Estado está lejos de acceder a que ello suceda (Lefebvre 2001 [1974]; Alonso 1994; Harvey 1996; Low 1996; Mas-sey 2005). Bajo dicha lógica, las agencias estatales tratan de evitar las manifestacio-nes discordantes con lo que históricamente normativizaron, sancionándolas moral y legalmente. Pero, y esto es fundamental, ello ocurre en el marco de una lectura previa: la de que los actores de estas prácticas conforman una alteridad amenazante para nosotros. Como vimos, no todas las prácticas espaciales discordantes con las impulsadas desde las agencias del GCBA son señaladas por sus agentes como “pro-blemáticas”, sino sólo aquellas protagonizadas por migrantes. Ellos conforman una alteridad radical, inaceptable para nosotros. De este modo, las respuestas estatales ante la producción de un espacio diferencial por la población migrante que habita la Ciudad de Buenos Aires pueden considerarse como una vía por la que el Estado refuerza las fronteras sociales y simbólicas que traza para excluirla de una plena membresía y legitimidad pública.
A los fines de este artículo, lo que me interesa destacar, pues, no es tanto que las prácticas de los migrantes produzcan espacialidades alternativas, sino que ello sea tematizado por los agentes públicos como un “problema” por el que sus actores
18 José Gómez, comunicación personal, 6 de noviembre de 2013.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
21
merecen ser señalados y sancionados. Ello es lo que produce efectos de frontera po-derosos y difícilmente franqueables para los migrantes.
Reflexiones finalesA lo largo de este artículo analicé el proceso de producción espacial del Cementerio de Flores de la CABA desplegado entre 2005 y 2013, y mostré que los agentes esta-tales presentan a este espacio público como “un cementerio de pueblo”, “tranquilo” y “homogéneo”. Señalé que a lo largo de los años, las prácticas estatales logran instituir a la liturgia católica como el comportamiento “apropiado” en este ámbito, brindán-dole aspecto de naturalidad mediante respaldo normativo. Vimos también que los agentes estatales consideran que la “normalidad” del Cementerio de Flores comien-za a verse alterada en los últimos años por la presencia de ciertos inmigrantes en el barrio. Concretamente señalan la conmemoración del “Día de los Difuntos”, que efectúa principalmente “la colectividad boliviana” todos los 2 de noviembre, como la máxima expresión de esa “diversidad cultural”. Desde el punto de vista de quienes llevan adelante esta conmemoración, ella implica concebir este Cementerio como “un lugar para reencontrarse y compartir”. Se trata de un aspecto central de su modo de ser en el mundo, que les permite expresar y producir lazos de dependencia entre sí, con los difuntos y con la Pachamama. Argumenté que los agentes públicos san-cionan estas prácticas mediante objeciones de diverso tenor, entre las que prevalecen los señalamientos discursivos y no discursivos que enfatizan su incumplimiento de las normativas vigentes. Al respecto destaqué que ello muestra su adhesión a están-dares morales constitutivos de la hegemonía cultural desde la que se instituyeron los usos “adecuados” de los espacios públicos de la CABA.
Tanto los usos y representaciones discordantes de este Cementerio, así como las respuestas de los agentes estatales ante lo que suelen considerar un uso “inapro-piado” de este espacio público, ilustran cuestiones sociales y políticas más amplias.
En primer lugar, que en los procesos de producción espacial no sólo se dirime qué prácticas son legítimas, sino también cuáles son los actores sociales que pueden expresarse en esos espacios, quiénes lo deciden, y a través de qué procedimientos es factible incidir en los estándares demarcatorios de “lo correcto”. En este sentido, mostré que este tipo de aproximación es una de las vías para comprender que, me-diante diferentes mecanismos de sanción moral y legal, el accionar estatal establece ciertas prácticas como “normales”, y otras, como “anómalas”. Pero en esta dinámica el Estado no sólo marca prácticas, sino también actores sociales. Vale decir, cuando algunos agentes públicos cuestionan que durante las prácticas “andinas” se “pisen sepulturas de otros muertos” están implicando que quienes lo hacen son personas crueles e irrespetuosas, ya que no incluyen en su denuncia reflexión alguna acer-ca del poco espacio existente entre sepulturas, por dar un ejemplo. De modo más preocupante, los grandes e inusuales operativos de control acordados desde el 2011 entre funcionarios de distintos organismos públicos informan a quienes transitan por la zona o concurren al Cementerio de Flores un 2 de noviembre que esa gente
22
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
hace cosas peligrosas o es peligrosa. Al mismo tiempo, esos operativos enseñan qué y quiénes pueden expresarse en los espacios públicos porteños, así como cuáles son los preceptos morales a adoptar para evitar controles y sanciones estatales. Constitu-yen, pues, operativos pedagógicos.
En términos de conformación de efectos de frontera, la cuestión no es tanto que las prácticas de los migrantes produzcan espacialidades alternativas, sino que ante ello las agencias estatales opten por señalarlas y sancionarlas, en cuanto “problema”. Esta clase de intervenciones efectuadas desde el Estado (re)producen las fronteras nosotros/otros que traza de múltiples maneras desde sus agencias para excluir a al-gunas poblaciones, en este caso migrantes, de la membresía y legitimidad pública plena. Como afirma Alonso (1994), la organización y representación del espacio están implicadas en las estrategias estatales de incorporación asimétrica de las po-blaciones que habitan el territorio bajo su control, y en la dialéctica entre jerarquía e igualdad, heterogeneidad y homogeneidad. La cuestión a destacar es que las dispu-tas que se dan en torno de la producción espacial están condicionadas e inciden en la (re)producción de un orden de dominación más amplio, y que, como cualquier proceso hegemónico, van mostrando cambios afines a los acaecidos en dicho orden.
Esto nos introduce en la otra cuestión que muestra el análisis efectuado en es-tas páginas, concerniente a los aportes de una mirada etnográfica y procesual para detectar de modo temprano modificaciones en el orden de dominación en torno de la cuestión migratoria. Dicha mirada permite observar que las respuestas estatales cambian antes y después del 2010, cuando las posiciones xenófobas prerreflexivas de algunos empleados con poco peso institucional son interpeladas por funciona-rios con intencionalidad política. Desde entonces, y más aún luego de 2011, los co-mentarios hostiles emitidos por empleados estatales sin mayor peso institucional son reemplazados por políticas instrumentadas por altos funcionarios que (re)producen la visualización de los migrantes, principalmente bolivianos, como “amenazantes”. Esta tendencia se agudiza y extiende en los años subsiguientes, en especial a partir del cambio de gestión presidencial ocurrido en Argentina en 201519, en un contexto de progresiva criminalización y persecución de los migrantes. En efecto, en el momento de escribir este texto (fines de 2016), en ámbitos académicos, periodísticos, políticos y de organizaciones migrantes abundan las denuncias y movilizaciones ante lo que se considera un pasaje del “paradigma de los derechos” al “de la seguridad” en materia migratoria (Abogados y Abogadas 2016). Pasaje que se consolida en 2016, pero cuyos indicios aparecían en el campo desde tiempo antes (Canelo 2016). La cuestión que quiero enfatizar en relación con ello es que los cambios en el marco material y simbó-lico hegemónico en torno a problemas sociales de envergadura, como la cuestión mi-gratoria en Argentina, en ocasiones pueden detectarse de modo incipiente mediante el estudio etnográfico y prolongado de los procesos de producción espacial.
19 En noviembre de 2015, Mauricio Macri (Cambiemos), hasta entonces Jefe de Gobierno de la CABA, gana las elecciones presidenciales y desplaza al partido político (Frente para la Victoria) que gobernaba desde el 2003.
La producción espacial de fronteras nosotros/otrosBrenda Canelo
PA
NO
RÁ
MI
CA
S
23
Ello muestra, además, la importancia de tomar en cuenta las jerarquías estata-les desde las cuales se elaboran las respuestas ante comportamientos considerados “anómalos”. En este sentido, los comentarios deslizados por empleados administra-tivos no son homologables a los mecanismos organizados institucionalmente por acuerdos entre altos funcionarios, aun cuando la población experimente a unos y otros indistintamente como parte del accionar “del Estado”. En términos analíticos, el progresivo pasaje de los primeros a los segundos como respuesta estatal ante la producción espacial de los migrantes “andinos” en el Cementerio de Flores, espe-cialmente desde el 2010, ilustra la consolidación de una frontera nosotros/otros cada vez más difícil de trasponer para los migrantes “andinos” en la Ciudad de Buenos Aires. Muestra, a su vez, las crecientes dificultades presentadas por el Estado para que la población señalada como parte de un otro disruptivo adquiera legitimidad en la esfera pública, lo cual requeriría transformar el nosotros demarcando uno o varios nuevo(s) otro(s), en el marco de una economía política de la diversidad diferente. En este texto he buscado mostrar que, en caso de que ello ocurra, es esperable que también se dispute y exprese en términos espaciales.
Referencias1. Abercrombie, Thomas. 1993. “Caminos de la memoria en un cosmos colonizado. Poética
de la bebida y la conciencia histórica en K’ulta”. En Borrachera y memoria. La experiencia de lo sagrado en los Andes, editado por Thierry Saignes, 139-170. La Paz: Hisbol/IFEA.
2. Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales y otros. 2016. “Situación de los derechos humanos de las personas migrantes. Informe sobre la Argentina”, informe presentado ante el Comité de la ONU que evalúa el cumpli-miento de Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-minación Racial. http://www.cels.org.ar/common/InformeDerechosMigrantes.pdf
3. Alonso, Ana María. 1994. “The Politics of Space, Time and Substance: State Formation, Nationalism and Ethnicity”. Annual Review of Anthropology 23: 379-405.
4. Ariès, Philippe. 1982. La muerte en Occidente. Barcelona: Argos Vergara.5. Balibar, Étienne. 1991. “La forma nación: historia e ideología”. En Raza, nación y clase,
editado por Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein, 135-167. Madrid: IEPALA.6. Briones, Claudia. 1998. “(Meta)cultura del Estado-nación y estado de la (meta)cultura”.
Serie Antropología 244: 1-54.7. Brow, James. 1990. “Notes on Community, Hegemony and the Uses of the Past”. Anthro-
pological Quarterly 63 (1): 1-6.8. Canelo, Brenda. 2008. ‘“Andinos’ en Buenos Aires. Reflexiones acerca de una categoría
nativa y una elección teórica”. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas XIV (28): 47-60.9. Canelo, Brenda. 2013. Fronteras internas. Migración y disputas espaciales en la Ciudad de
Buenos Aires. Buenos Aires: Antropofagia.10. Canelo, Brenda. 2016. “Acerca del centro de detención para migrantes. Del paradigma de
los derechos al de la seguridad”. Filo debate. http://investigacion.filo.uba.ar/sites/investi-gacion.filo.uba.ar/files/u6/FILO%20Debate_Canelo.pdf
24
Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 31 · Bogotá, abril-junio 2018 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 3-24 https://doi.org/10.7440/antipoda31.2018.01
11. Coordinación General de Cultura de Cementerios. 2007. Preservación del patrimonio his-tórico cultural de los cementerios de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: GCBA.
12. Corrigan, Philip y Derek Sayer. 2007 [1985]. “El gran arco: La formación del Estado inglés como revolución cultural”. En Cuaderno de Futuro Nº 23: Antropología del Estado. Domi-nación y prácticas contestatarias en América Latina, editado por María Lagos y Pamela Calla, 39-116. La Paz: INDH / PNUD.
13. De Certeau, Michel. 1984. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.14. Foucault, Michel. 1979. Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta.15. Fraser, Nancy. 2000. “Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento”. New Left Review 4: 55-68.16. Hall, Stuart. 2003. “Introducción: ¿quién necesita ‘identidad’?” En Cuestiones de identidad
cultural. Compilado por Stuart Hall y Paul du Gay, 13-39. Buenos Aires: Amorrortu.17. Harvey, David. 1996. Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Basil Blackwell.18. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 2010. Censo nacional de población, hog-
ares y viviendas 2010. Buenos Aires: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.19. Lefebvre, Henri. 2001 [1974]. The Production of Space. Oxford: Basil Blackwell.20. Low, Setha. 1996. “Spatializing Culture: The Social Production and Social Construction of
Public Space in Costa Rica”. American Ethnologist 23 (4): 861-879.21. Malinowski, Bronislaw. 1975 [1922]. Los argonautas del Pacífico occidental. Un estudio
sobre comercio y aventura entre los indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea me-lanésica. Barcelona: Península.
22. Massey, Doreen. 2005. For Space. Londres: Sage.23. Roseberry, William. 2007 [1994]. “Hegemonía y el lenguaje de la controversia”. En Cua-
derno de Futuro Nº 23: Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina, editado por María Lagos y Pamela Calla, 117-136. La Paz: INDH / PNUD.
24. Segato Rita. 2007. La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de Identidad. Buenos Aires: Prometeo.
25. Tuma, María Elena, Liliana Rothkopf y Liliana Lalanne. 2005. “Los trabajadores del Ce-menterio”. En Patrimonio cultural en cementerios y rituales de la muerte, tomo 1, 489-497, Buenos Aires: GCBA.