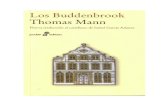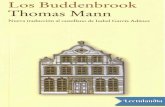La Muerte en Venecia - Thomas Mann
-
Upload
harley-quinn -
Category
Documents
-
view
256 -
download
6
description
Transcript of La Muerte en Venecia - Thomas Mann
-
THOMAS
MANN
LA MUERTE EN
VENECIA
-
LAS TABLAS DE LA LEY
PLAZA&JANES,S.A.
Ttulos originales:
Der Tod im Venedig
Die gesetzestafeln Mose
Traducciones de
Martn Rivas
Ral Schiaffino
Diseo de la coleccin y portada de Jordi Snchez
Primera edicin en esta coleccin: Octubre, 1982
-
Editorial Planeta, 1966 Editado por PLAZA&JANES S.A., Editores
Virgen de Guadalupe, 21 33 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Printed in Spain Impreso en Espaa ISBN: 84-01-42112-8 Depsito Legal:
B. 33.996-1982
(ISBN: 84-320-6352-5.
Publicado anteriormente por
Editorial Planeta)
Graficas Guada, S. A. Virgen de
Guadalupe, 33
Esplugues de Llobregat (Barcelona)
LA MUERTE EN VENECIA
-
Von Aschenbach, nombre oficial de Gusta-vo Aschenbach a partir de la celebracin de su cincuentenario, sali de su casa de la calle
del Prncipe Regente, en Munich, para dar un largo paseo solitario, una tarde primaveral del ao 19... La primavera no se haba mostrado agradable. Sobreexcitado por el difcil y es-forzado trabajo de la maana, que le exiga ex-trema preocupacin, penetracin y escrpulo de su voluntad, el escritor no haba podido de-tener, despus de la comida, la vibracin inter-na del impulso creador, de aquel motus animi continuus en que consiste, segn Cicern, la raz de la elocuencia. Tampoco haba logrado conciliar el sueo reparador, que le iba siendo cada da ms necesario, a medida que sus fuer-zas se gastaban. Por eso, despus del t, haba salido, con la esperanza de que el aire y el mo-vimiento lo restaurasen, dndole fuerzas para trabajar luego con fruto.
Principiaba mayo, y, tras unas semanas de fro y humedad, haba llegado un verano pre-maturo. El Englischer Garten tena la clari-dad de un da de agosto, a pesar de que los r-boles apenas estaban vestidos de hojas. Las cercanas de la ciudad se inundaban de pasean- tes y carruajes. En Anmeister, adonde haba llegado por senderos cada vez ms solitarios, se detuvo un instante para contemplar la ani-macin popular de los merenderos, ante los cua-les haban parado algunos coches. Desde all, y cuando el sol comenzaba ya a ponerse, sali del parque atravesando los campos. Despus, sintindose cansado, como el cielo amenazase tormenta del lado de Foehring, se qued junto al Cementerio del Norte esperando el tranva, que le llevara de nuevo a la ciudad, en lnea recta.
No haba nadie, cosa extraa, ni en la pa-rada del tranva ni en sus alrededores. Ni por la calle de Ungerer, en la cual los rieles solita-rios se tendan hacia Schwalimg. Ni por la ca-rretera de Foehring se vea venir coche niguno. Detrs de las verjas de los marmolistas, ante las cuales las cruces, lpidas y monumentos expuestos a la venta formaban un segundo ce-menterio, no se mova nada. El bizantino pr-tico del cementerio, se ergua silencioso, bri-llando al resplandor del da expirante. Adems de las cruces griegas y de los signos hierticos pintados en colores claros, veanse en el pr-tico inscripciones en letras doradas, ordenadas simtricamente, que se referan a la otra vida, tales como Entris en la morada de Dios o Que la luz eterna os ilumine. Aschenbach se entretuvo durante algunos minutos leyendo las inscripciones y dejando que su mirada ideal se perdiese en el misticismo de que estaba pe-netrada, cuando de pronto, saliendo de su en-sueo, advirti en el prtico, entre las dos bes-tias apocalpticas que vigilaban la escalera de piedra, a un hombre de aspecto nada vulgar que dio a sus pensamientos una direccin totalmen-te distinta.
Haba salido de adentro por la puerta de bronce, o haba subido por fuera sin que As-
-
chenbach lo notase? Sin dilucidar profunda-mente la cuestin, Aschenbach se inclinaba, sin embargo, a lo primero. De mediana estatura, enjuto, lampio y de nariz muy aplastada, aquel hombre perteneca al tipo pelirrojo, y su tez era lechosa y llena de pecas. Indudablemente, no poda ser alemn, y el amplio sombrero de fiel-tro de alas rectas que cubra su cabeza le daba un aspecto extico de hombre de tierras remo-tas. Contribuan a darle ese aspecto la mochila sujeta a los hombros por unas correas, un cinturn de cuero amarillo, una capa de montaa, pendiente de su brazo izquierdo, y un bastn con punta de hierro, sobre el cual apoyaba la cadera.
Tena la cabeza erguida, y en su flaco cuello, saliendo de la camisa deportiva, abierta, se destacaba la nuez, fuerte y desnuda. Miraba a lo lejos con ojos inexpresivos, bajo las cejas rojizas, entre las cuales haba dos arrugas ver-ticales, enrgicas, que contrastaban singular-mente con su nariz aplastada. As quiz con-tribuyera a producir esta impresin el verlo colocado en alto su gesto tena algo de do-minador, atrevido y violento. Y sea que se tra-tase de una deformacin fisonmica permanen-te, o que, deslumhrado por el sol crepuscular, hiciese muecas nerviosas, sus labios parecan demasiado cortos, y no llegaban a cerrarse so-bre los dientes, que resaltaban blancos y lar-gos, descubiertos hasta las encas.
Aschenbach pecaba de indiscrecin al ob-servar as al desconocido en forma un tanto distrada y al mismo tiempo inquisitiva? En todo caso, de pronto not que le devolva su mirada de un modo tan agresivo, cara a cara, tan abiertamente resuelto a llevar la cosa al ltimo extremo, tan desafiadoramente, que As-chenbach se apart con una impresin penosa, comenzando a pasear a lo largo de las verjas, decidido a no volver a fijar su atencin en aquel hombre. En efecto, minutos despus lo haba olvidado. Pero, bien porque el aspecto errante del desconocido hubiera impresionado su fan-tasa, o por obra de cualquier otra influencia fsica o espiritual, lo cierto es que de pronto ad-virti una sorprendente ilusin en su alma, una especie de inquietud aventurera, un ansia juve-nil hacia lo lejano, sentimientos tan vivos, tan nuevos o, por lo menos, tan remotos, que se detuvo, con las manos en la espalda y la vista clavada en el suelo, para examinar su estado de nimo.
Era sencillamente deseo de viajar; deseo tan violento como un verdadero ataque, y tan intenso, que llegaba a producirle visiones. Su imaginacin, que no se haba tranquilizado des-de las horas del trabajo, cristaliz en la evoca-cin de un ejemplo de las maravillas y espan-tos de la tierra que quera abarcar en una sola imagen. Vea claramente un paisaje: una co-marca tropical cenagosa, bajo un cielo ardien-te; una tierra hmeda, vigorosa, monstruosa, una especie de selva primitiva, con islas, pan-tanos y aguas cenagosas; gigantescas palmeras se alzaban en medio de una vegetacin luju-riante, rodeadas de plantas enormes, hincha-das, que crecan en complicado ramaje; rbo-les extraamente deformados hundan sus ra-ces hacia el suelo, entre aguas quietas de ver-des reflejos y cubiertas de flores flotantes, de una blancura de leche y grandes como ban-dejas.
Pjaros exticos, de largas zancas y picos deformes, se erguan en estpida inmovilidad mirando de lado, y por entre los troncos nudo-sos de la espesura de bamb brillaban los ojos de un tigre al acecho... Su corazn comenz a latir aceleradamente, movido de temor y de oscuras ansias. Al cabo de un rato, se pas la
-
mano por la frente y continu su paseo por de-lante de las marmoleras.
Por lo menos, desde que tuvo a su alcance medios para aprovechar a su antojo las facili-dades de comunicacin, no haba considerado el viaje sino como una medida higinica, que en ocasiones tuvo que emplear aun contra sus de-seos e inclinaciones. Preocupado excesivamen-te por los problemas que le ofreca su propio yo, su alma europea, sobrecargada por el im-pulso creador y con escasa inclinacin a disper-sarse para sentir la atraccin del complejo mun-do interior, se haba conformado con la idea general que todos nos hacemos de la superfi-cie de la tierra sin apartarnos gran cosa de nuestro crculo, y ni siquiera haba intentado nunca salir de Europa. Adems, desde que su vida haba iniciado el descenso lento, desde que su temor de artista de no acabar su obra, de que llegase su ltima hora antes de que rea-lizara lo suyo, sin haber producido cuanto en su interior fermentaba, desde que su preocu-pacin creadora haba dejado de ser preocupa-cin caprichosa de un instante, su vida exterior se haba limitado casi exclusivamente a desli-zarse dentro de la hermosa ciudad en que fijara su residencia y a escapar de vez en cuando ha-cia la recia casa de campo que hizo construir en la montaa, donde pasaba los veranos llu-viosos.
En efecto, aquel impulso oscuro que tan inesperada y tardamente le acometa, fue pron-to dominado y reducido a justas proporciones por la razn y por el dominio de s mismo, ad-quirido a fuerza de ejercicios.
Se haba propuesto llegar, antes de irse al campo, hasta un punto determinado en la obra que entonces le absorba. El pensamiento de un viaje por el mundo, que por fuerza tendra que ocuparle demasiado tiempo, le pareca cosa absurda contraria a sus planes e indigna de ser tomada en consideracin. Sin embargo, com-prenda perfectamente la razn de aquellos s-bitos deseos. Era un ansia indudable de huir, ansia de cosas nuevas y lejanas, de liberacin, de descanso, de olvido. Era el deseo de huir de su obra, del lugar cotidiano, de su labor obs-tinada, dura y apasionada. Cierto que la amaba y que casi amaba ya tambin la lucha renovada todos los das, entre su voluntad orgullosa y terca, probada ya muchas veces, y aquel agota-miento creciente que nadie deba sospechar, y del cual no poda quedar en su obra huella al-guna. Pero pareca razonable no aumentar de-masiado la tensin del arco ni ahogar por ca-pricho un ansia tan vivamente sentida. Pens en su labor, pens en aquel pasaje que en todo tiempo haba tenido que abandonar, sin que le valiesen su paciente esfuerzo ni sus atrevidos mpetus. La examin una vez ms, tratando de vencer o desviar el obstculo, y, con un estre-mecimiento de impotencia, hubo de confesar-se vencido. Lo que le molestaba no era una di-ficultad insuperable, sino cierta falta de com-placencia en su obra, que se le manifestaba como disconformidad. Cierto es que desde jo-ven, la disconformidad haba sido para l la ntima naturaleza, la esencia del talento, y que por ello haba dominado y enfriado el senti-miento, sabiendo que ste se inclina a satisfa-cerse con un poco ms o menos optimista y con una semiperfeccin.
No sera que el sentimiento as dominado se vengaba abandonndole, negndose a
-
ani-mar su arte, anulando de esa manera toda com-placencia, todo encanto en la forma y en la ex-presin? No es que produjese cosas malas; los aos le haban trado la ventaja de encontrarse cada vez ms dueo y ms seguro de su destre-za. Pero, mientras la nacin renda acatamiento a esta maestra, l no estaba satisfecho por ello. Y era como si a su obra le faltase el fervor de esa alegra gil que, como ninguna otra cuali-dad, produce el encanto del pblico. Le tema al veraneo en el campo, solo, en la reducida casa, con la muchacha que le preparaba la co-mida y el criado que serva la mesa; tena mie-do de las siluetas, conocidas hasta la saciedad, de las cimas y laderas de las montaas, que, como todos los aos, seran testigos de su can-sancio y su desasosiego. Necesitaba un cambio, una vida imprevista, das ociosos, aire lejano, sangre nueva. As, el verano sera fecundo y productivo.
Haba que emprender, pues, un viaje. No muy lejos, no hasta los lugares de los tigres precisamente. Bastara con una noche en cada cama, y un descanso de tres o cuatro semanas en una playa cualquiera del Medioda delei-table...
As pensaba, mientras el ruido del tranva iba acercndose por la calle de Angerer. Ya subiendo al vehculo, decidi consagrar la no-che al estudio del mapa y de la gua de ferro-carriles. Al encontrarse en la plataforma, se le ocurri buscar al hombre extico que haba visto haca algunos instantes, y que haba te-nido ya cierta trascendencia para l. Pero no pudo verlo, pues aqul no se encontraba ni junto al prtico ni en la parada ni tampoco en el coche.
II
El autor de la fuerte y luminosa epopeya de Federico II; el paciente artista que haba
tejido, en obstinada labor, el tapiz novelesco titulado Maa, tan rico en figuras y en el cual se congregaban tantos destinos humanos a la sombra de una idea; el creador de aquella fuer-te narracin titulada Un miserable., que mos-tr a toda la juventud la posibilidad de una de-cisin moral ms all del ms profundo cono-cimiento; el autor tambin del apasionado en-sayo Espritu y Arte (con esto quedan sucinta-mente enumeradas las obras de su edad madu-ra), cuya fuerza ordenadora y cuya elocuencia hizo que ciertos crticos autorizados lo coloca-ran al nivel de la obra de Schiller en el terreno de la poesa ingenua y sentimental, Gustavo Aschenbach haba nacido en L., capital de dis-trito de la provincia de Silesia. Hijo de un alto funcionario judicial, sus ascendientes fueron funcionarios pblicos, hombres que haban vi-vido una vida disciplinaria y sobria, al servicio del Estado y del rey. La espiritualidad de la familia haba cristalizado una vez en la perso-na de un pastor. En la generacin precedente, la sangre alemana de sus antepasados se mez-cl con la sangre ms viva y sensual de la ma-
-
dre del escritor, hija de un director de orques-ta bohemio.
De ella provenan los rasgos extranjeros que podan notarse en el aspecto exterior de Aschen-bach.
La combinacin de ese espritu de rectitud profesional con los mpetus apasionados y os-curos provenientes de su ascendencia materna, haban producido un artista, el artista singular que se llamaba Gustavo Aschenbach.
Como su naturaleza iba impulsada entera-mente hacia la gloria, sin ser un escritor pre-coz precisamente, pronto apareci ante el p-blico, maduro y formado, gracias a la decisiva y definida personalidad de su genio. Cuando apenas haba dejado el gimnasio (1) posea ya un nombre. Diez aos ms tarde haba apren-dido a desempear una funcin desde la mesa de su despacho: la de administrar su gloria manteniendo una correspondencia, que deba ser limitada ( tantos son los que acuden a los favorecidos de la fortuna! ) para ser sustancio-sa y digna de su nombre. A los cuarenta aos, cansado de los esfuerzos y alternativas de su profesin de escritor, ocupaba ya un puesto en-tre la intelectualidad mundial, que diariamen-te le manifestaba su afecto y reconocimiento en todos los pases.
Su genio, apartado por igual de lo vulgar y de lo excntrico, era de la ndole ms apropia-da para conquistar, al mismo tiempo, la admi-racin del gran pblico y el inters animador de las minoras selectas. Acostumbrado desde muchacho al esfuerzo, y al esfuerzo intenso, no haba disfrutado nunca del ocio ni conoci la descuidada indolencia de la juventud. A los treinta y cinco aos de edad cay enfermo en Viena. Un fino observador deca por entonces,
(1) Establecimiento de instruccin clsica en Alemania. hablando de l en sociedad: Aschenbach ha vivido siempre as y cerraba fuertemente el puo de la mano izquierda. Nunca as y de-jaba colgar indolentemente la mano abierta. Esto era exacto, y el valor moral probado por ello era tanto mayor, cuanto que su naturaleza no era robusta ni mucho menos, y no haba nacido para ejecutar esfuerzos de suprema ten-sin.
Su delicada complexin hizo que los mdi-cos le excluyesen durante su niez de la asisten-cia a la escuela, por lo cual disfrut una edu-cacin casera. Haba crecido as, aislado, sin amigos, dndose cuenta prematuramente de que perteneca a una generacin en la cual es-caseaba, si no el talento, s la base fisiolgica que el talento requiere para desarrollarse; a una generacin que suele dar muy pronto lo mejor que posee y que rara vez conserva sus facultades actuantes hasta una edad avanzada. Pero su lema favorito fue siempre resistir, y su epopeya de Federico no era sino la exalta-cin de esta palabra, que le pareca el compen-dio de toda virtud pasiva. Y deseaba ardiente-mente llegar a viejo, pues siempre haba
-
credo que slo es verdaderamente grande y realmente digno de estima el artista a quien el Destino ha concedido el privilegio de crear sus obras en todas las etapas de la vida humana.
Por eso, como la carga de su talento tena que ir sobre unos hombros dbiles, y como que-ra llegar lejos, necesitaba una extremada dis-ciplina. Y la disciplina era, por fortuna, una parte de su herencia paterna. A los cuarenta, a los cincuenta aos, lo mismo que antes, a la edad en que otros descuidan sus facultades, suean y aplazan tranquilamente la ejecucin de gran-des planes, l comenzaba temprano la jornada cotidiana, dndose una ducha de agua fra, y luego, alumbrndose con un par de velas altas en el candelabro de plata, a solas con su ma-nuscrito, brindaba al arte en dos o tres horas de intenso y concentrado trabajo mental, las fuerzas que haba acumulado durante el sue-o. Atestigua realmente la victoria de su ro-bustez moral el hecho de que sus desconocidos lectores creyesen que el mundo de su novela Maa, o las figuras picas entre las que desa-rrollaba la vida heroica de Federico, procedan de una inspiracin sbita y haban sido crea-dos en momentos de extraordinaria fuerza de expresin. Pero, en realidad, la grandeza de toda su obra estaba hecha de un minucioso trabajo cotidiano; era la resultante de cientos de inspiraciones breves, y deba la excelsa maes-tra de la concepcin total y de cada uno de los detalles al hecho de que su creador, con te-nacidad y energa semejantes a las del hroe que conquistara su provincia natal, supo per-severar aos y aos bajo la tensin de una mis-ma obra, consagrando a la labor de ejecucin, propiamente dicha, sus horas ms preciosas e intensas.
Para que cualquier creacin espiritual pro-duzca rpidamente una impresin extraa y profunda, es preciso que exista secreto paren-tesco y hasta identidad entre el carcter perso-nal del autor y el carcter general de su gene-racin. Los hombres no saben por qu les sa-tisfacen las obras de arte. No son verdadera-mente entendidos, y creen descubrir innumera-bles excelencias en una obra, para justificar su admiracin por ella, cuando el fundamento n-timo de su aplauso es un sentimiento imponde-rable que se llama simpata. Aschenbach haba escrito expresamente, en un pasaje poco cono-cido de sus obras, que casi todas las cosas gran-des que existen son grandes porque se han crea-do contra algo, a pesar de algo: a pesar de do-lores y tribulaciones, de pobreza y abandono; a pesar de la debilidad corporal, del vicio, de la pasin. Eso era algo ms que una observacin: era el resultado de una experiencia ntimamen-te vivida por l, la frmula de su vida y de su gloria, la clave de su obra. Por qu haba de extraar, entonces, el hecho de que lo ms pe-culiar de las figuras por l creadas tuviera su carcter moral?
Ya desde sus comienzos, un agudo crtico, al hablar del tipo de hroe preferido por As-chenbach, y que dominaba toda su obra, haba escrito que poda imaginarse como un tipo de
-
intrepidez varonil, de inteligencia y juventud, que, posedo de altivo rubor, se yergue, inm-vil, apretando los dientes, mientras su cuerpo sufre traspasado por lanzas y espadas. Esta observacin resultaba muy bella, muy ingenio-sa y muy exacta, a pesar de la excesiva pasivi-dad atribuida al hroe. Porque la serenidad en medio de la desgracia, y la gracia en medio de la tortura, no son slo resignacin; son tam-bin actividad y encierran un triunfo positivo. La figura de san Sebastin es por eso la ima-gen ms bella, si no de todo el arte, por lo me-nos del arte a que aqu se hace referencia. As, penetrando en el mundo creado por las obras de Aschenbach, vease el elegante dominio del autor, el dominio de s mismo, que esconde has-ta el ltimo momento a los ojos del mundo fi-siolgico. La fealdad amarillenta, que logra con-vertir en puro resplandor el rescoldo apagado que en su interior alienta y que lega a las cum-bres ms excelsas del reino de la belleza, es igual a la plida impotencia, que del fondo ar-diente del alma saca las fuerzas suficientes para obligar a un pueblo descredo a arrojarse a los pies de la cruz, a sus pies. Nada tienen que hacer con eso la amable apostura al servicio vaco y severo de la forma, la vida artificial y aventurera, el ansia y el arte enervadores del falsificador nato. Considerando estos aspectos y otros semejantes, uno llega a dudar de que haya otro herosmo que el herosmo de la de-bilidad. Y, en todo caso, qu especie de heros-mo podra ser ms de nuestro tiempo que ste? Aschenbach era el poeta de todos aquellos que trabajaban hasta los lmites del agotamiento, de los abrumados, de los que se sienten cados aunque se mantienen erguidos todava, de to-dos estos moralistas de la accin que, pobres de aliento y con escasos medios, a fuerza de exigir a la voluntad y de administrarse sabiamente, logran producir, al menos por un momento, la impresin de lo grandioso. Estos hombres abun-dan en todas partes, son los hroes de la poca. Y todos se encontraban reflejados en su obra; se hallaban afirmados, ensalzados, cantados en ella: por eso difundan agradecidos la gloria del autor. Haba sido joven y brutal, como la poca, y mal aconsejado por ella, haba come-tido pblicamente inconveniencias, ponindose en ridculo, pecando contra el acto y el buen gusto de palabra y de obra. Pero luego haba adquirido aquella dignidad a la cual, segn sus propias palabras, tiende espontneamente todo gran talento, con innato impulso. Poda afir-marse por eso que todo el desarrollo de su personalidad haba consistido en ascender has-ta esa actitud digna, de manera consciente y tenaz, contra todos los obstculos de la duda y todos los filos de la irona.
Las masas burguesas se regocijaban con las figuras acabadas, sin vacilaciones espirituales; pero la juventud apasionada e iconoclasta se siente atrada por lo problemtico. Y Aschen-bach era problemtico despus de haber sido todo lo irreverente que puede ser un muchacho.
Sin embargo, parece que un espritu noble y vigoroso no se acoraza tanto contra nada como contra el encanto amargo, punzante, del
-
conocimiento. Y es lo cierto que la escrupulosa profundidad del joven no tiene casi fuerza cuan-do se la compara con la decisin inquebranta-ble del hombre maduro, elevado ya a la cate-gora de maestro, de negar el saber, de recha-zarlo, de dejarlo atrs con la cabeza erguida, siempre que se corra el riesgo de que ello pueda paralizar, desanimar, desvanecer la voluntad, el impulso de accin, el sentimiento y hasta la misma pasin. Su famosa narracin titulada Un miserable slo poda interpretarse como expresin de la repugnancia contra el indeco-roso funcionamiento psquico de la poca, sim-bolizado en la figura de aquel semipcaro est-pido y morboso que busca su tragedia arrojan-do a su mujer en brazos de un adolescente, por impotencia, por vicio, por veleidad moral, y que cree tener derecho a hacer cosas indignas so pretexto de profundidad de pensamiento. El mpetu de la frase con que reprobaba lo repro-bable que poda haber en l, significaba la su-peracin de toda incertidumbre moral, de toda simpata con el abismo, la condenacin del prin-cipio de la compasin, segn el cual compren-derlo todo es perdonarlo todo, y lo que aqu se preparaba, y en cierto modo se realizaba ya acabadamente, era aquel Milagro de la inocen-cia renovada, del que se hablaba un poco ms tarde de un modo declarado, pero no sin cier-to acento misterioso, en uno de los dilogos del autor. Extraas asociaciones! Fue con-secuencia de ese renacimiento, de esa nueva dignidad y rigor, el hecho de que se observa-se, casi por la misma poca, el extraordinario vigor de su sentido de la belleza, y se apreciase en l la pureza, sencillez y equilibrio aristocr-tico de la forma, de esta forma que en adelan-te prestar a todas sus creaciones un sello tan visible de maestra y clasicismo? Pero la deci-sin moral, ms all de todo saber, de todo conocimiento disolvente y aptico, no signi-fica al mismo tiempo una simplificacin moral del mundo y del alma, y, por consiguiente, una propensin al mal, a lo prohibido, a lo moral-mente prohibido? Y la forma, a su vez, no pre-senta un doble aspecto? No es moral e inmo-ral a la vez: moral como resultado y expresin del esfuerzo disciplinado, pero amoral, e inclu-so inmoral, puesto que encierra por naturaleza una indiferencia moral y porque, ms an, as-pira esencialmente a humillar lo moral bajo su ceo orgulloso y desptico?
Pero, sea lo que fuere, cada artista tiene su desarrollo peculiar. Cmo no ha de ser diver-so el de aquel que va acompaado del aplauso y la confianza de la muchedumbre, junto al de quien pasa sin el brillo y el halago de la glo-ria? Slo los bohemios incorregibles encuen-tran aburrido, y les parece cosa de burla, el he-cho de que un gran talento salga de la larva del libertinaje, se acostumbre a respetar la digni-dad del espritu y adquiera los hbitos de un aislamiento lleno de dolores y luchas no com-partidas, de un aislamiento que le ha deparado el poder y la consideracin de las gentes.
Por lo dems, cunto hay de juego y de placer en la formacin de un talento en la so-ledad!
Con el tiempo, las obras de Gustavo Aschen-bach adquirieron cierto carcter oficial, didc-tico; su estilo perdi las osadas creadoras, los matices sutiles y nuevos; su estilo se hizo cl-sico, acabado, limado, conservador, formal, casi formulista. Como Luis XIV, suprimi adems toda palabra ordinaria en sus escritos. Por esa poca se incluyeron escritos suyos en las An-tologas de lectura para uso de las escuelas. Esto estaba en armona con su evolucin. Por eso, al cumplir los cincuenta aos, cuando un prncipe alemn que acababa de subir al trono
-
le concedi el ttulo de noble, por ser autor de Federico, l no lo rechaz.
Despus de largos aos de vida inquieta, despus de haber intentado fijar aqu y all su residencia, se estableci por fin en Munich, donde llevaba una vida de burgus, considerado y respetado. El matrimonio que contrajo en su juventud con una muchacha de familia de pro-fesores no dur mucho tiempo, pues la esposa muri poco despus, tras una breve dicha con-yugal. Le haba quedado una hija, que estaba ya casada. No haba tenido ningn hijo varn.
Gustavo von Aschenbach era de estatura poco menos que mediana, ms bien moreno, e iba afeitado completamente. Su cabeza no es-taba proporcionada a su desmedrado cuerpo. El cabello, peinado hacia atrs, algo escaso en el crneo y muy abundante y bastante gris en las cejas, serva de marco a una frente amplia. Unos lentes de oro con los cristales al aire opri-man el puente de la nariz, recia, noblemente curvada. La boca era carnosa, tan pronto floja como estrecha y apretada. Las mejillas, flacas y hundidas, y la barba partida, bien formada en suave ondulacin. Sobre la cabeza, general-mente inclinada en una postura doliente, pare-can haber pasado grandes tormentas. Sin em-bargo, era slo el arte lo que haba retocado su fisonoma, como slo suele hacerlo una vida llena de emociones y aventuras. Debajo de aque-lla frente se haban forjado las frases chispean-tes de la conversacin entre Voltaire y Federi-co acerca de la guerra. Aquellos ojos, que mi-raban cansados tras los cristales de los lentes, haban visto el sangriento horror de los laza-retos de la guerra de los Siete Aos. El arte sig-nificaba, para quien lo vive, una vida enalteci-da; sus dichas son ms hondas y desgastan ms rpidamente; graba en el rostro de sus servi-dores las seales de aventuras imaginarias, y el artista, aunque viva exteriormente en un re-tiro claustral, se siente al fin y al cabo posedo de un refinamiento, un cansancio, y una curio-sidad de los nervios, ms intensos de los que puede engendrar una vida llena de pasiones y goces violentos.
III Decidido ya el viaje, algunos asuntos de ca-rcter social y literario retuvieron a Gustavo en
-
Munich durante dos semanas despus de aquel paseo. Al fin, un da dio orden de que se le tuviera dispuesta la casa de campo para den-tro de cuatro semanas, y una noche, entre me-diados y fines de mayo, tom el tren para Trieste. En dicha ciudad se detuvo slo veinticua-tro horas, embarcndose para Pola a la maa-na siguiente.
Lo que buscaba era un mundo extico, que no tuviera relacin alguna con el ambiente ha-bitual, pero que no estuviese muy alejado. Por eso fij su residencia en una isla del Adritico, famosa desde haca aos y situada no lejos de la costa de Istria. Habitaban la isla campesinos vestidos con andrajos chillones y que hablaban un idioma de sonidos extraos. Desde la orilla del mar veanse rocas hermosas. Pero la lluvia y el aire pesado, el hotel lleno de veraneantes de clase media austraca y la falta de aquella sosegada convivencia con el mar, que slo una playa suave y arenosa proporciona, le hicieron comprender que no haba encontrado el lugar que buscaba. Senta en su interior algo que lo impulsaba hacia lo desconocido. Por eso es- tudiaba mapas y guas, buscaba por todas par-tes, hasta que de pronto vio con claridad y evi-dencia lo que deseaba. Para encontrar rpida-mente algo incomparable y de prestigio legen-dario, adonde tena que ir? La respuesta era ya fcil. Se haba equivocado. Qu haca all? Tena que ir a otra parte. Se apresur a aban-donar su falsa residencia. Semana y media des-pus de su llegada a la isla, en una alborada llena de hmeda niebla, un bote a motor le volvi rpidamente con su equipaje al puerto de guerra austraco; salt a tierra, y por una tabla subi inmediatamente a la hmeda cu-bierta de un pequeo vapor dispuesto para emprender el viaje a Venecia.
Era el barco una vieja cscara de nuez, su-cia y sombra, de nacionalidad italiana. En un camarote iluminado con luz artificial, al que Aschenbach se dirigi tan pronto hubo pisado el barco, acompaado de un marinero sucio y jorobado, que le abrumaba con sus cortesas rutinarias, estaba sentado tras una mesa, con un sombrero inclinado y una colilla de puro en la boca, un hombre de barba puntiaguda, con aspecto de director de circo a la antigua moda, que con los modales desenvueltos del profesio-nal anot las circunstancias del viajero y le extendi el billete. A Venecia?, dijo repitien-do la contestacin de Aschenbach, y extendien-do el brazo para mojar la pluma en el escaso contenido de un tintero ladeado: A Venecia, primera clase. Muy bien, caballero. Y escribi con grandes caracteres, ech arenilla azul de una caja sobre lo escrito, la verti en un cacha-rro, dobl el papel con sus huesudos y amari-llos dedos y se puso a escribir de nuevo mur-murando al mismo tiempo: Un viaje bien ele-gido. Oh, Venecia! Magnfica ciudad! Ciudad de irresistible atraccin para las personas ilus-tradas, tanto por el prestigio de su historia como por sus actuales encantos. La rpidez de su gesticulacin y su montona cantilena atur-dan y molestaban; pareca que procuraba ha-cer vacilar al viajero en su resolucin de viajar a Venecia. Tom apresuradamente la moneda que Gustavo le dio para pagar, y, con
-
destreza de croupier, dej caer la vuelta sobre el pao mugriento que cubra la mesa. Feliz viaje, caballero! exclam haciendo una reverencia teatral. Ha sido para m un honor el servir-le... Caballeros! , grit luego alzando la mano con ademn majestuoso, como si el negocio marchase a las mil maravillas, a pesar de que no se aguardaba ya a nadie ms. Aschenbach volvi a la cubierta.
Apoyndose con un brazo en la barandilla del barco, se puso a contemplar a las ociosas gentes congregadas en el muelle para mirar a los pasajeros de a bordo. Los de segunda cla-se, hombres y mujeres, acampaban en cubierta, utilizando como asientos cajas y bultos de ropa. Los de primera clase eran muchachos alegres, miembros de una sociedad de excursionistas, que se haban reunido para hacer un viaje a Italia y que deban de ser dependientes de co-mercio de Pola. Se los vea satisfechos de s mismos y de su empresa; charlaban, rean, go-zaban con sus propios gestos y ocurrencias, y, apoyados en la barandilla, se burlaban a gritos de las gentes que, con la cartera bajo el brazo, iban entrando en los establecimientos de la calle del puerto, amenazando con sus bastoncitos a los ruidosos excursionistas.
Haba un muchacho con un traje de verano amarillo claro, de corte anticuado, una corbata prpura y un panam con el ala medianamente levantada, que sobresala de entre todos los de-ms por su voz chillona. Pero apenas Aschen-bach lo hubo mirado con cierto detenimiento, se dio cuenta, no sin espanto, de que se trataba de un joven falsificado: era un viejo, sin duda alguna. Sus ojos y su boca aparecan circunda-dos de profundas arrugas. El carmn mate de sus mejillas era pintura; el cabello negro que asomaba por debajo del sombrero de paja, apri-sionado por una cinta de colores, una peluca; el cuello apareca decado y ajado; el enhiesto bigote y la perilla, teidos; la dentadura ama-rillenta, que mostraba al rerse, postiza y bara-ta, y sus manos, llenas de anillos, eran manos de viejo. Aschenbach sinti cierto estremeci-miento al contemplarlo en comunidad con los amigos. No saban, no notaban que era viejo, que no le corresponda llevar aquel traje tan claro; no vean que no era uno de los suyos? Se habra dicho que, por la fuerza de la costum-bre, lo toleraban sin enterarse de su incompa-tibilidad, lo trataban como a un igual y respon-dan sin repugnancia a las palmadas afectuo-sas que les daba en el hombro. Cmo era po-sible? Aschenbach se cubri la frente con las manos y cerr los ojos, irritados a causa de haber dormido poco. Le pareca que todo aque-llo sala de lo normal, que comenzaba una trans-mutacin ilusoria en torno suyo, que el mundo adquira un carcter singular, que poda quiz volver a su aspecto normal cerrando un mo-mento los ojos. Pero en aquel instante se sinti dominado por la sensacin del vaco, y alzando los ojos con una especie de espanto irracional, advirti que el pesado y sombro casco del bar-co estaba separndose de la orilla. Lentamente iba ensanchndose la estela de agua sucia entre el barco y el muelle, a medida que la mquina arrancaba trabajosamente. Ejecutando una ma-niobra lentsima, el vapor puso proa a alta mar. Aschenbach fue al lado del timn, donde el jo-robado le haba abierto una silla de playa; all lo salud el capitn, vestido de levita, pero de levita grasienta.
-
El cielo apareca gris, y el aire estaba hme-do. El puerto y las islas haban ido quedando
atrs, hasta que, de pronto, toda huella de tie-rra desapareci del neblinoso horizonte. Sobre la cubierta lavada, que no se acababa de secar, caa la carbonilla de la mquina. Al cabo de una hora empez a llover. Extendieron una lona por encima de la cubierta.
Forrado en su abrigo, con un libro en el re-gazo, el viejo descansaba, mientras las horas transcurran inadvertidamente. Haba cesado de llover, se retir la lona de la cubierta. El ho-rizonte se haba despejado enteramente. Bajo la cpula del cielo extendase en torno al barco el disco inmenso del mar. En el espacio, vaco, sin solucin de continuidad, faltaba tambin la medida del tiempo y flotbase en lo infinito. A manera de extraas visiones, el viejo repug-nante, la barba afilada del taquillera, desfilaban con gestos indecisos y palabras de ensueo ante el espritu del viajero, hasta que, al cabo, se durmi.
Hacia medioda, tuvo que bajar al comedor, que tena la forma de un pasillo, con puertas a los camarotes. Se sent a la cabecera de la larga mesa. En la otra extremidad, los excur-sionistas, incluso el viejo, beban alegremente con el capitn, desde las diez de la maana. La comida result pobre y termin rpidamente. Luego Aschenbach subi a cubierta para ver cmo estaba el cielo; quizs aclarara del lado de Venecia.
Haba hecho esa suposicin, pues la ciudad le reciba siempre con tiempo esplndido. Pero el cielo y el mar seguan turbios y grises. De cuando en cuando caa una lluvia neblinosa, y tuvo que aceptar la idea de encontrarse, llegan-do por ruta marina, con otra Venecia distinta de la que l haba conocido cuando la visit por tierra. Estaba apoyado en un mstil, con la mi- rada fija en lontananza, esperando ver tierra. Recordaba al poeta melanclico y entusiasta ante quien emergieron en otro tiempo de aque-llas aguas las cpulas y las campanadas de su sueo, repeta algo de lo que entonces haba cristalizado en cntico de admiracin, de di-cha o de tristeza, y conmovido sin esfuerzo por tales sentimientos ahondaba en su cora-zn ya maduro, para ver si el Destino le reser-vaba an nuevos entusiasmos y emociones, o quizs una tarda aventura sentimental.
As surgi a la derecha la costa plana; el mar comenz a animarse con botes de pesca-dores. Apareci la isla de Bader; al dejarla a la izquierda, el barco pas, acortando la mar-cha, por el estrecho puerto que lleva el nombre de la isla y se par en la laguna, frente a unas casuchas pobres y pintorescas, en espera de la fala del servicio de Sanidad.
Al fin, despus de una hora, apareci la fa-la. Haban llegado, y no haban llegado; no tenan prisa. Sin embargo, los dominaba la ms viva impaciencia. Los excursionistas de Pola se sintieron patriotas, excitados sin duda por las cornetas militares que sonaban por el lado del parque, y sobre cubierta, entusiasma-dos con el arte, daban vivas a los bersaglieri que hacan ejercicios. Pero era repugnante ver el estado en que su camaradera con la gente joven haba puesto al lamentable anciano. Su viejo cerebro no haba podido resistir, como en el caso de los jvenes, los efectos del vino, y apareca vergonzosamente borracho. Con una mirada estpida y un pitillo entre los dedos, temblorosos, vacilaba, conservando difcilmen-te el equilibrio. Como habra cado al primer paso, no se atreva a moverse del sitio; sin
-
embargo, mostraba una excitacin lamenta-ble; asa de las solapas a todo el que se le aproximaba, tartamudeaba, gesticulaba, lanza- ba risotadas, alzaba con ademn de necia burla su dedo ndice, lleno de anillos, y de un modo equvoco, repugnante, se lama los labios. As-chenbach lo miraba con sombro entrecejo, mientras volva a aduearse nuevamente de l la sensacin de que el mundo mostraba una inclinacin tentadora a deformarse en siluetas singulares y exticas. Pero no pudo seguir exa-minando esa sensacin, pues la maquinaria vol-vi a funcionar mientras el barco continuaba su interrumpido viaje por el canal de San Mar-cos.
Otra vez se presentaba a la vista la magnfi-ca perspectiva, la deslumbradora composicin de fantsticos edificios que la repblica mos-traba a los ojos asombrados de los navegantes que llegaban a la ciudad; la graciosa magni-ficencia del palacio y del Puente de los Suspi-ros, las columnas con santos y leones, la fa-chada pomposa del fantstico templo, la puerta y el gran reloj, y comprendi entonces que lle-gar por tierra a Venecia, bajando en la estacin, era como entrar a un palacio por la escalera de servicio. Haba que llegar, pues, en barco a la ms inverosmil de las ciudades.
Par la maquinaria, comenzaron a aproxi-marse las gndolas, se descolg la escalerilla y subieron a bordo los empleados de la Adua-na a desempear su cometido; los pasajeros podan ir desembarcando. Aschenbach dio a entender que deseaba una gndola para trasla-darse junto con su equipaje a la estacin de los vaporcitos que circulan entre la ciudad y el Lido, pues pensaba tomar habitacin a orillas del mar. Poco despus, su deseo fue propagn-dose a gritos por la superficie de la laguna, donde los gondoleros rean con otros en su dialecto. No poda descender todava porque estaban bajando su bal con gran trabajo. Por eso se vio durante unos minutos expuesto, sin escape posible, a la solicitud del repugnante viejo, a quien la borrachera impulsaba a rendir al extranjero los honores de la despedida. Le deseamos una agradable temporada, tarta-mudeaba entre tumbos. Tendremos muy pre-sente su recuerdo. Au revour, excusez y bon-jour, Excelencia. La boca se le llen de agua, gui los ojos y sac la lengua con gesto equ-voco. Nuestros respetos continu -en la mis-ma forma, nuestros respetos al pasajero sim-ptico... De pronto se le fue la dentadura pos-tiza. Aschenbach logr al fin escabullirse... Al hombre simptico, oa decir a sus espaldas, mientras descenda por la escalera, asido a la cuerda.
Quin no experimenta cierto estremeci-miento, quin no tiene que luchar contra una secreta opresin al entrar por primera vez, o tras larga ausencia, en una gndola veneciana? La extraa embarcacin, que ha llegado hasta nosotros invariable desde una poca de romanti-cismo y de poema, negra, con una negrura que slo poseen los atades, evoca aventuras
-
silen-ciosas y arriesgadas, la noche sombra, el atad y el ltimo viaje silencioso. Y se ha notado que el amplio silln barnizado de negro es el ms blando, ms cmodo, ms agradable del mundo? Aschenbach se dio cuenta de ello cuan-do se sent a los pies del gondolero, junto a su equipaje reunido. Los remeros seguan ri-endo rudamente en su dialecto incomprensi-ble, y con gestos amenazadores. Pero el silen-cio peculiar de la ciudad pareca absorber blandamente sus voces, apacigundolas y des-hacindolas en el agua. En el puerto haca ca-lor. Recibiendo el soplo tibio del siroco, recos-tado sobre los blandos almohadones, el viajero cerr los ojos para gozar de una languidez tan dulce como desacostumbrada que empezaba a poseerlo. La travesa ser corta pensaba. Ojal durase siempre! Lentamente, con sua-ve balanceo, iba sustrayndose al ruido, a la algaraba de las voces.
El silencio se haca ms profundo a medida que avanzaba. No se oa sino el chasquido de los remos en el agua, el ruido sordo de las olas contra la embarcacin, que se alzaba negra y alta como una nave guerrera, y el murmullo del gondolero, que murmuraba trabajosamen-te, con sonidos acentuados por el movimiento rtmico del cuerpo. Aschenbach alz la vista, y con ligera extraeza advirti que la laguna se ampliaba y que la embarcacin tomaba rumbo hacia alta mar. Al parecer, no poda entregarse plenamente al descanso, sino que tena que velar por la ejecucin de su voluntad.
Al embarcadero de vapores dijo, vol-vindose a medias. El murmullo del marinero ces; pero no hubo contestacin alguna. Digo que al embarcadero de vapores! repiti, volvindose del todo y llevando la
vista al rostro del gondolero, que, erguido de-trs de l, destacaba su silueta sobre el fondo gris del cielo.
Era un hombre de fisonoma desagradable y hasta brutal, con traje azul de marinero, faja amarilla a la cintura y sombrero de paja de-formada, cuyo tejido comenzaba a deshacerse, graciosamente ladeado. Sus facciones, su bi-gote rubio, retorcido, bajo la nariz corta y res-pingona, hacan que no pareciese italiano. Aun-que de tan escasa corpulencia que no se le hu-biera credo apto para su oficio, manejaba con gran vigor los remos, poniendo todo el cuerpo en cada golpe. Por dos veces el esfuerzo hizo que se contrajesen sus labios, descubriendo los blancos dientes. Con las rojizas cejas fruncidas, mir por encima del pasajero, mientras le re-plicaba en forma decidida y hasta brutal:
Pero usted va al Lido! Aschenbach replic: S. Pero slo he tomado la gndola para que me llevase hasta San Marcos. Quiero
utili-zar el barquillo.
-
No puede usted utilizar el barquillo, ca-ballero. Por qu no? Porque no admite equipaje. Eso era exacto. Lo recordaba ya Aschen-bach, pero call un momento. Las maneras
ru-das y groseras del hombre le parecieron inso-portables. Por eso replic: sa es cuestin ma. Yo dejar mi equi-paje en custodia; regrese. Hubo un silencio. Segua el chasquido de los remos y el ruido sordo del agua que
azota-ba la embarcacin. El gondolero comenz a ha-blar consigo mismo. Qu hara? A solas en el agua con aquel hombre tan poco tratable y tan rudamente
de-cidido, no encontraba medio alguno para im-poner su voluntad. Adems, para qu irri-tarse en vez de seguir indolentemente recos-tado en la blandura de los almohadones? No haba deseado que la travesa durara largo tiempo, que no acabara nunca? Lo ms impor-tante, sobre todo, lo ms agradablemente deli-cioso, era dejar que las cosas siguieran su cur-so. De su asiento, de su silln, forrado de ne-gro, pareca desprenderse un vaho de indolen-cia irresistible, y era una delicia inefable sen-tirse as suavemente arrullado por los remos del terco gondolero que tena a sus espaldas. La idea de haber cado en manos de un crimi-nal cruz vagamente por la imaginacin de Aschenbach, sin que sus pensamientos se in-quietasen en gesto defensivo.
Ms desagradable le pareca la posibilidad de ser vctima de una estafa vulgar, de que todo aquello slo se encaminase a sacarle ms di-nero. Una especie de sentimiento del deber, o de orgullo, un deseo de prevenirse, lograron hacerle saltar.
Cunto cobra usted por el viaje? El gondolero, mirando hacia lo alto, respon-di: Tendr usted que pagar lo que cuesta. El deseo de estafarle era evidente. Aschen-bach dijo de un modo maquinal: No pagar nada, absolutamente nada, si no me lleva al sitio que le indiqu. Usted quiere ir al Lido. Pero no con usted. De nada tiene que quejarse. Es cierto pens Aschenbach, y se cal-m. Me llevas bien. Aunque hayas pensado
slo en mi dinero y aunque me des con un remo en la cabeza, me habrs llevado bien. Pero no aconteci nada de eso. Tuvieron in-cluso compaa: un bote con msicos
ambu-lantes, hombres y mujeres que cantaban acom-paados de guitarras y mandolinas y que iban al lado de la gndola, rompiendo el silencio que reinaba en la superficie del agua con canciones de una poesa para uso de turistas que les pro-duca buenas ganancias. Aschenbach arroj unas monedas en el sombrero que le presenta-ban, hecho lo cual los cantores callaron y de-saparecieron. Volvi a orse el murmullo del gondolero, que hablaba, con frases sordas y entrecortadas, consigo mismo.
Llegaron, al fin, en el instante en que sala un vapor con rumbo a la ciudad. Dos guardias municipales paseaban por la orilla, con las manos a la espalda y el rostro vuelto hacia la laguna. Aschenbach salt de la gndola apo-yndose en aquel viejo que se encuentra en
-
todos los embarcaderos de Venecia con su gan-cho. Luego, al ver que no tena monedas peque- as, se fue por cambio a un hotel prximo a fin de arreglar su cuenta con el gondolero. Le cambiaron en la caja, volvi, encontr su equi-paje en el muelle, sobre un carrito; pero gn-dola y gondolero haban desaparecido.
Tuvo que marcharse dijo el viejo del gancho. Es un mal hombre, un hombre sin licencia, seor. Es el nico gondolero que no tiene licencia. Los otros telefonearon aqu. l vio que le estaban aguardando, y ha tenido que irse.
Aschenbach se encogi de hombros. El seor ha hecho el viaje gratis dijo el viejo tendindole el sombrero. Aschenbach le ech unas monedas, luego dio orden de que condujera su equipaje al Hotel
Bader, y sigui al carrito a lo largo de la bri-llante avenida de cafs, bazares, flores, hoteles, que atraviesa la isla en diagonal hasta la playa.
Entr en el espacioso hotel por la parte de atrs, atravesando la terraza del jardn, llegan-do a las oficinas por el pasadizo del vestbulo. Como haba anunciado su llegada, le recibieron con gran amabilidad. Un maitre d'htel, hom-bre pequeito que se deslizaba silenciosamente con finura servil, de bigote negro y levita de corte francs, le acompa en el ascensor has-ta el segundo piso y le mostr su cuarto: una habitacin agradable, con el mobiliario de ma-dera de cerezo, con un ramo de flores olorosas sobre una mesilla, y desde cuyas altas ventanas se poda disfrutar de la visin del mar abierto. Cuando se retir el empleado, Aschenbach se asom a una de las ventanas, y mientras le lle-vaban el equipaje y lo acomodaban en la ha-bitacin, se puso a contemplar la playa, que a aquella hora estaba casi desierta, y el mar sin sol. Haba pleamar. Las olas, bajas y lentas, moran en la orilla con acompasado movi-miento.
Los sentimientos y observaciones del hom-bre solitario son al mismo tiempo ms
confu-sos y ms intensos que los de las gentes socia-bles; sus pensamientos son ms graves, ms extraos y siempre tienen un matiz de tristeza. Imgenes y sensaciones que se esfumaran f-cilmente con una mirada, con una risa, un cambio de opiniones, se aferran fuertemente en el nimo del solitario, se ahondan en el si-lencio y se convierten en acontecimientos, aven-turas, sentimientos importantes. La soledad engendra lo original, lo atrevido, y lo extraor-dinariamente bello; la poesa. Pero engendra tambin lo desagradable, lo inoportuno, absur-do e inadecuado.
De esta manera, el nimo del viajero sentase todava inquieto con las impresiones de la travesa, el repulsivo viejo verde con sus gestos equvocos, el gondolero brutal que se haba quedado sin su dinero. Todos estos hechos, sin ofrecer dificultades al entendimiento ni
-
cons-truir materia de cavilacin, le parecan de na-turaleza extraa. Las contradicciones que tales hechos envolvan, le intranquilizaron. Sin em-bargo, salud al mar con los ojos, y su corazn se llen de alegra al contemplarse tan cerca de Venecia. Finalmente se apart de la ventana, se ase, le dio a la doncella algunas rdenes relacionadas con su instalacin, y se fue al as-censor, donde un suizo, de uniforme verde, le llev al piso inferior.
Tom el t en la terraza, junto al mar; baj luego, siguiendo a lo largo del muelle un buen trecho en direccin al Hotel Excelsior. Al retornar, crey que era ya hora de cambiarse de traje para comer. Lo hizo con parsimonia, con esmero, como siempre, pues estaba habi-tuado a trabajar mientras se arreglaba. Des-pus se encontr un poco antes de la hora, en el hall, donde estaban reunidos algunos hus- pedes, desconocidos entre s, pero en espera comn de la comida. Tom un peridico de la mesa, arrellanse en un silln de cuero y se puso a pensar en aquellas personas, que se di-ferenciaban con ventaja de las de su residencia anterior.
Haba all un ambiente mucho ms abierto y de mayor amplitud y tolerancia. En los colo-quios a media voz se notaban los acentos de los grandes idiomas. El traje de etiqueta, uni-forme de la cortesa, reuna en armoniosa uni-dad aparente todas las variedades de gentes all congregadas. Veanse los secos y largos semblantes de los americanos, numerosas fami-lias rusas, seoras inglesas, nios alemanes con institutrices francesas. La raza eslava pareca dominar. Cerca de l hablaban en polaco.
Se trataba de un grupo de muchachos reu-nidos alrededor de una mesilla de paja, bajo la vigilancia de una maestra o seorita de com-paa. Tres chicas de quince a diecisiete aos, quizs, un muchacho de cabellos largos que pa-reca tener unos catorce. Aschenbach advirti con asombro que el muchacho tena una cabeza perfecta. Su rostro, plido y preciosamente austero, encuadrado de cabello color de miel; su nariz, recta; su boca, fina, y una expresin de deliciosa serenidad divina, le recordaron los bustos griegos de la poca ms noble. Y sien-do su forma de clsica perfeccin, haba en l un encanto personal tan extraordinario, que el observador poda aceptar la imposibilidad de hallar nada ms acabado. Lo que inmediata-mente saltaba a la vista era el contraste entre el aspecto educacional a que obedeca el ves-tido y el trato que se daba a sus hermanas. El atavo de las tres hermanas, la mayor de las cuales era ya una mujercita formada, no poda ser ms sencillo y casto, hasta el extremo de que casi las afeaba. Un traje claustral, unifor- me de color gris, bastante largo, mal cortado a propsito, con un cuello blanco planchado como nica nota clara, haca que no fuera posible encontrar nada agradable en sus cuerpos. El cabello, liso y pegado a la cabeza, daba a los rostros una expresin monjil e insustancial.
Aquel atavo era sin duda la obra de una madre que no aplicaba al chico la severidad
-
pedaggica que crea aplicable a las mucha-chas. Se vea que la existencia del muchacho era presidida por la blandura y el trato deli-cado. Nadie se haba atrevido a poner las ti-jeras en sus hermosos cabellos, que caan en rizos abundantes sobre la frente, sobre las ore-jas y sobre la espalda. El traje de marinero ingls, cuyas mangas abombadas se ajustaban hacia abajo oprimiendo las finas muecas de sus manos infantiles, prestaba, con sus cordo-nes, botones y bordados, algo de rico y mima-do a su delicada figura. Aschenbach lo vea de medio perfil, sentado, con las piernas extendi-das y uno de los pies, con su zapato de charol, sobre el otro; tena un codo apoyado en el bra-zo de su asiento de mimbre, la mejilla cada sobre la mano cerrada, en una actitud de ele-gante indolencia, sin asomo alguno de la rigi-dez a que parecan habituadas sus hermanas. Estara enfermo? La piel de su cara era blan-ca como el marfil sobre el dorado oscuro de los rizos que le servan de marco. O era sim-plemente un hijo nico, mimado, en quien un cario excesivo y caprichoso haba producido aquel enervamiento? Aschenbach se inclinaba a creer en lo ltimo. Casi todas las naturalezas artsticas tienen esa innata tendencia malvola que aprueba las injusticias engendradoras de belleza y que rinde homenaje y acatamiento a esas preferencias aristocrticas.
Entretanto, un camarero recorra los pasa-dizos anunciando en ingls que la comida es- taba servida. La concurrencia fue dirigindose poco a poco, por la puerta de cristales, al co-medor. Pasaban huspedes retrasados que en-traban del vestbulo o salan del ascensor. Ha-ban comenzado ya a servir la comida, pero los polacos continuaban en su mesita de mimbre. Aschenbach, cmodamente hundido en un si-lln y con el hermoso mancebo ante sus ojos, esperaba tambin.
La institutriz, una seora pequea y corpu-lenta, de cabello rojizo, dio por fin la seal de levantarse. Apart a un lado la silla y se inclin cuando una seora alta, vestida de gris claro y adornada con ricas perlas, entraba en el vest-bulo. El aire de aquella mujer era fro y con-tenido, y el peinado de su cabello, que iba li-geramente espolvoreado, as como la forma de su vestido, atestiguaban aquella sencillez que determina el buen gusto all donde la religiosi-dad pasa como parte integrante de la elegan-cia. Bien poda haber sido ella la esposa de un alto funcionario alemn. Lo nico exagerada-mente lujoso que exhiba eran sus alhajas, de inestimable valor, sus pendientes y su triple collar largusimo, hecho de perlas grandes como cerezas y de suaves irisaciones.
Los muchachos, que se haban levantado r-pidamente, se inclinaron luego para besarle la mano. Ella, la madre, con una sonrisa conte-nida de su cuidado rostro, pero con cierta ex-presin de cansancio, miraba por encima de sus cabezas y diriga a la institutriz algunas pa-labras en francs. Luego se dirigi al comedor. La siguieron las muchachas, por orden de eda-des; a continuacin, la institutriz y, por ltimo, el muchacho. Por no s qu razn, este ltimo se volvi antes de penetrar por la puerta de cristales y, como no quedaba en la estancia na-die ms, sus singulares ojos soadores se en-contraron con los de Aschenbach que, sumido
-
en la contemplacin, con su peridico en las rodillas, segua al grupo con la mirada.
La escena que acababa de presenciar no te-na nada de particular en los detalles. No ha-ban ido a comer antes de la llegada de la ma-dre; la haban aguardado, para saludarla res-petuosamente y para entrar en la sala siguien-do sus hbitos tradicionales. Pero todo esto se haba hecho con tanta expresin, con tal acen-to de disciplina, de sentimiento del deber, de mutuo respeto, que Aschenbach se sinti sin-gularmente conmovido. Aguard un instante, luego entr, a su vez, en el comedor y pidi una mesa. Con cierto sentimiento de disgusto, com-prob luego que su sitio resultaba muy alejado de la familia polaca.
Durante toda la interminable comida, can-sado y, sin embargo, presa de una gran agita-cin espiritual, Aschenbach cavil sobre cosas serias y hasta trascendentales, reflexion sobre la misteriosa proporcin en que lo normal tena que conformarse con lo individual para engen-drar la belleza humana; pas despus a pensar en problemas generales del arte y de la forma, y acab comprendiendo que sus pensamientos y conclusiones se parecan a ciertas ficciones del sueo, felices aparentemente y que luego, a la luz de un nimo sereno, resultan vacas e intiles. Despus de cenar se entretuvo pasean-do y fumando por el parque, fuertemente aro-matizado; luego se acost temprano y pas la noche en un sueo continuo y profundo, pero animado por diversas visiones.
El tiempo no mejor al da siguiente. Sopla-ba viento de tierra. Bajo el cielo turbio se vea el mar en soolienta calma, con el horizonte tan alejado de la playa que dejaba libre varias filas de largos bancos de arena. Cuando Aschen-bach abri la ventana, crey sentir el olor pes-tilente de la laguna.
De pronto, se encontr dominado por gran desasosiego. E instantes despus, pensaba en
marcharse. Estando en Venecia, haca algunos aos, tras unas alegres semanas primaverales, haba tenido que soportar un tiempo tan malo como aqul. Le hizo tanto dao, que se vio obli-gado a marcharse apresuradamente. No vol-va a sentir, igual que entonces, la febril inquie-tud, la opresin de las sienes, el peso de los prpados? Cambiar otra vez de residencia se-ra molesto. Pero, si no cambiaba el viento, no poda permanecer all. Por precaucin, no des-hizo todo el equipaje. A las nueve se desayun en la salita que se encontraba entre el vestbu-lo y el comedor.
En el edificio entero reinaba ese solemne si-lencio que constituye el orgullo de los grandes hoteles.
Los camareros caminaban silenciosamente. Todo lo que se oa era el tintineo de los servi-cios de t y algunas palabras a media voz. En un rincn, al lado opuesto de la puerta y dos mesillas ms all de la suya, Aschenbach ad-virti a las muchachas polacas con su institu-triz. Muy tiesas, con el cabello rubio pegado y los ojos enrojecidos, con vestidos azules de cue-llos y puos planchados, muy estrechos, se las vea sentadas, alargndose unas a otras un ta-rro de conservas. Ya casi haban acabado el de-sayuno. Faltaba el muchacho.
Aschenbach sonrea: Mi joven amigo! pens. Parece que gozas del privilegio de dormir hasta cuando quieras. Y sintindose de pronto muy contento, record silenciosamen-te el verso:
-
Atavo variado, baos calientes y reposo
Se desayun tranquilamente, recibi el co-rreo de manos del portero, que entr con la galoneada gorra en la mano y fumando un pi-tillo.
Ley un par de cartas. De esa manera fue como pudo presenciar todava la entrada del dormiln, a quien sus hermanas aguardaban.
Entr por la puerta de cristales y atraves en silencio, diagonalmente, la estancia, hasta la mesa de sus hermanas. Su andar era gracio-so, tanto en la actitud del busto como en el movimiento de las rodillas y en la manera de pisar; andaba ligeramente, con altanera y sua-vidad al propio tiempo, y su encanto aumen-taba en virtud del pudor infantil, que por dos veces le oblig a bajar los ojos cuando mir en torno suyo. Sonriente, y hablando a media voz en su lenguaje sonoro y blando, salud y se sent. Esta vez estaba frente a Aschenbach, quien volvi a ver, con asombro y hasta con miedo, la divina belleza del nio. Llevaba una blusa ligera, de tela con listas azules y blancas, atada con una cinta de seda roja por encima del pecho y cerrada arriba por medio de un sen-cillo cuello blanco planchado. Sobre el cuello, que ni siquiera combinaba muy elegantemente con el traje, descansaba de manera incompa-rablemente encantadora la cabeza bella, la ca-beza de Eros, de color de mrmol de Paros, con sus cejas finas, sus sienes y sus orejas suave-mente sombreadas por el marco de sus cabe-llos.
Muy bien! , se dijo Aschenbach con esa fina destreza profesional con que a veces los artistas disfrazan el encanto, el entusiasmo que les produce una obra de arte. Luego pens: Aunque no tuviera yo el mar y la playa, per-manecera aqu mientras t no te fueras.
A continuacin se levant y atravesando el vestbulo entre las atenciones del personal, baj a la gran terraza y se dirigi rectamente a la parte de playa destinada a los huspedes del hotel. Hizo que un viejo baero, descalzo, con pantalones de lienzo, blusa de marinero y som-brero de paja, le sealase la caseta; le orden que sacara al aire libre la mesa y asiento, y se arrellan en la silla de tijera, que arrastr has-ta el borde del agua por la arena amarillenta.
El cuadro que a sus ojos ofreca la playa, la visin de aquellas gentes civilizadas, que goza-ban sensualmente en medio de los elementos, le satisfizo y entretuvo como nunca. El mar, gris y sereno, estaba ya animado por nios que co-rran descalzos por el agua, de nadadores de abigarradas figuras, que, con los brazos detrs de la cabeza, estaban tendidos sobre la arena. Otros remaban en pequeos botes sin quilla y pintados de encarnado y azul, y rean con albo-rozo.
-
Junto a la tensa cuerda del balneario, en cu-yas plataformas uno se senta como sobre una terraza, haba movimiento alborozado e indo-lente reposo, saludos y charlas, elegancia ma-tinal, todo mezclado con las desnudeces, que se aprovechan osadamente de las libertades del lugar. Por la orilla paseaban algunas personas envueltas en blancas capas de bao. Hacia la derecha haba una montaa de arena con ml-tiples derivaciones, construida por los chiqui-llos y adornada con banderitas de todos los pases. Los vendedores de mariscos, pasteles y frutas extendan sus mercancas arrodillados en el suelo. Hacia la izquierda, ante una de las casetas un tanto apartadas de la mayora, y en las que por aquel lado terminaba la playa, ha-ba acampado una familia rusa. Caballeros con luengas barbas y grandes dientes, mujeres in-dolentes, una seorita del Bltico que, sentada ante un caballete, pintaba el mar, gesticulando de vez en cuando desesperadamente; dos nios feos y apacibles; una criada, con una cofia y serviles actitudes de esclava. All estaban go- zando, agradecidos, del mar y del reposo; lla-maban sin cesar, a gritos, a los chiquillos, que jugaban sin hacerles caso; bromeaban, em-pleando algunas palabras italianas, con el viejo humorista, a quien compraban golosinas; se besaban unos a otros en las mejillas, sin que les preocuparan en lo ms mnimo los obser-vadores alrededor.
Me quedar, pensaba Aschenbach. Dnde podra estar mejor? Y con las manos dobladas sobre sus rodillas, dejaba que sus ojos se per-diesen en la montona inmensidad del mar. Amaba el mar por razones profundas: por el ansia de reposo del artista que trabaja ruda-mente, que desea descansar de la variedad de figuras que se le presentan en el seno de lo sim-ple e inmenso; por una tendencia perversa, opuesta enteramente a las exigencias de su mi-sin en el mundo, y ms tentadora, por eso, a lo inarticulado, desmedido y eterno; a la nada. Quien se esfuerza por alcanzar lo excelso, nota el ansia de reposar en lo perfecto. Y la nada no es acaso una forma de perfeccin? Mas, mientras cavilaba perdido as en lo infinito, la horizontal del mar se vio de pronto cortada por una figura humana, y recogindose en lo concreto de su mirada sumida en lo indefinido, vio al muchacho, que, viniendo de la izquierda, pasaba ante l. Marchaba descalzo, dispuesto a corretear por el agua; las esbeltas piernas apa-recan desnudas, hasta al rodilla, y caminaba lentamente, pero con ligereza y aplomo, como si estuviese habituado a andar sin zapatos; su mirada buscaba las casetas del lado izquierdo, pero apenas hubo advertido a la familia rusa, que gozaba tranquilamente de las delicias del da, apareci sobre su rostro una tormenta de colrico desprecio. Su frente se oscureci, se contrajeron sus labios en una expresin de ra-bia y frunci de tal modo las cejas, que sus ojos, Centelleantes de algo oscuro y maligno, apare-cieron hundidos. Baj luego la vista y volvi a
-
mirar amenazadoramente. Poco despus se en-cogi de hombros con un ademn de violento desprecio y volvi la espalda al enemigo.
Un sentimiento delicado, en el que haba un poco de respeto y un poco de vergenza, movi a Aschenbach a volverse fingiendo no haber visto nada; pues a su temperamento circuns-pecto repugnaba explotar, ni aun consigo mis-mo, esa clase de explosiones pasionales como la que casualmente haba descubierto. Se haba regocijado y atemorizado al mismo tiempo, y se senta dichosamente conmovido. Al fanatis-mo infantil, dirigido contra el cuadro ms apa-cible de vida, mostraba el poco valor de lo di-vino en las relaciones humanas; haca que una visin de vida, reposada y feliz, despertase pa-siones revueltas, prestando a la bella figura del adolescente una exaltacin que haca tomarle ms en serio de lo que sus aos representaban.
Con la cabeza vuelta an del otro lado, As-chenbach escuchaba la voz del muchacho, una voz clara, un poco dbil, con la cual saludaba desde lejos, a gritos, a los compaeros que ju-gaban en la montaa de arena. Al or la voz res-pondieron gritndole varias veces su nombre, o un diminutivo de su nombre. Aschenbach atenda con cierta curiosidad, sin poder atra-par ms que dos slabas meldicas, que sona-ban como Adgio, y con ms frecuencia Ad-gin, terminando en una n prolongada. El soni-do era agradable, le hall adecuado por su eu-fona al objeto que designaba, lo repiti para s y, satisfecho, volvi a sus cartas y papeles.
Con su cartera de viaje sobre las rodillas, empez a contestar su correspondencia, con es-tilogrfica. Pero despus de un cuarto de hora, encontr que era lastimoso abandonar en esp-ritu la expectacin ms agradable que conoca y echarla a perder con una actividad indiferen-te. Dej a un lado sus tiles de escribir, y vol-vi a mirar al mar. Poco tiempo despus, atra-do por la algaraba de los chicos que jugaban con montones de arena, volvi la cabeza hacia la derecha, apoyndola cmodamente en el res-paldo de su silla, para contemplar lo que haca Adgio.
Pudo verlo al lanzar la primera mirada. La cinta roja de su pecho flotaba sin escaparse. Ocupado con otros nios en colocar una tabla vieja como puente sobre el foso hmedo de la montaa de arena, daba rdenes con gritos y movimientos de cabeza. Seran unos diez com-paeros, chicos y chicas, algunos de su misma edad y otros, ms pequeos, que hablaban en francs, en polaco y tambin en idiomas bal-cnicos. Pero el nombre ms repetido era el de Adgio. Sin duda lo queran, lo admiraban todos. Especialmente uno de ellos, polaco tambin, ro-busto y fuerte, llamado algo as como Saschu, con el cabello negro, engomado, pareca ser su ms ntimo amigo y vasallo sumiso. Cuando el trabajo de la montaa de arena estuvo termi-nado, se fueron todos abrazados, playa adelan-te, y el llamado Saschu bes al hermoso Adgio.
Aschenbach se sinti tentado de amenazarle con el dedo. Mas a ti, Cristbulo, te aconsejo pens sonriendo, que te vayas un ao a via-jar. Pues eso necesitas, por lo menos, si quieres curar. Y luego se comi con delicia unos fre-sones maduros que compr a uno de los ven-dedores ambulantes. Haca calor, a pesar de que el sol no lograba atravesar las nubes que cubran el cielo. El espritu se senta invadido por una gran indolencia, y los sentidos penetra-dos por el encanto infinito y adormecedor del mar. A un hombre de la seriedad de Aschenbach le pareci en aquel momento una ocupacin apropiada y suficiente adivinar,
-
investigar qu nombre poda ser el que sonaba algo as como Adgio. Con ayuda de algunos recuerdos, pen-s que deba de ser Tadrio, diminutivo de Tadeum y que se pronunciaba Tadrn.
Tadrio haba ido a baarse. Aschenbach, que lo haba perdido de vista, descubri al fin su cabeza y su brazo extendido, all lejos, en el mar, pues el mar pareca ser llano hasta muy afuera. Pero, sin duda, se cuidaban ya de l.
De pronto empezaron a orse en la playa voces de mujeres que le llamaban, que grita-ban su nombre, un nombre que dominaba la playa casi como una solucin, y que con sus sonidos suaves y la n prolongada del final tena al mismo tiempo algo de dulce y de estridente.
Tadrn! Tadrn! l se volvi entonces hacia la playa, corrien-do, haciendo saltar el agua en espuma al
levan-tar las piernas, con la cabeza echada hacia atrs. La visin de aquella figura viviente, tan deli-cada y tan varonil al mismo tiempo, con sus ri-zos hmedos y hermosos como los de un dios mancebo que, saliendo de lo profundo del cie-lo y del mar, escapaba al poder de la corriente, le produca evocaciones msticas, era como una estrofa de un poema primitivo que hablara de los tiempos originarios, del comienzo de la for-ma y del nacimiento de los dioses. Aschenbach escuchaba con los ojos cerrados aquel canto que renovaba en su interior, y pens, una vez ms, que all se encontraba bien y que se que-dara.
Ms tarde, Tadrio estaba tumbado en la are-na descansando del bao, envuelto en su s-bana, abierta por su hombro derecho, y con la cabeza descansando en el brazo desnudo. Aun-que Aschenbach no lo miraba, sino que lea unas pginas en su libro, no se olvidaba de que es-taba all y saba que slo necesitaba tornar li-geramente la cabeza hacia la derecha para con- templar lo ms admirable del mundo. Casi es-tuvo convencido de que su misin era velar por el muchacho, en lugar de ocuparse en sus pro-pios asuntos. Y un sentimiento paternal, el sen-timiento del que se sacrifica en espritu al culto de lo bello, por aquello que posee belleza, lle-naba y conmova su corazn.
Ya hacia el medioda abandon la playa, re-gres al hotel y subi en ascensor a la habita-cin. All permaneci largo tiempo ante el es-pejo, contemplando su agrisado cabello, su can-sado rostro, de facciones afiladas. En aquel mo-mento pens en la gloria y en que por la calle le conocan muchos y lo contemplaban con res-peto y admiracin, todo a causa de su voluntad certera y coronada de gracia; evoc todos los xitos anteriores de su talento que se le ocu-rrieron, y hasta pens en su ttulo de nobleza. Luego baj al comedor y comi en su mesita.
-
Cuando, al terminar la comida, tom el ascen-sor, entr en l mucha gente joven que vena igualmente del comedor, y entre ellos, Tadrio. Estaba muy cerca de Aschenbach, por primera vez; tan cerca, que poda verlo, no a distancia, como en los cuadros, sino observndolo de cer-ca en sus menores detalles humanos. Alguien le haba hablado, y l le responda con una sonrisa de indescriptible simpata; pero ya sala, ba-jando los ojos, en el primer piso: La belleza nos hace vergonzosos, se dijo Aschenbach, po-nindose a pensar en el motivo de ello. Sin em-bargo, haba notado que los dientes de Tadrio dejaban que desear; eran algo plidos, sin ese esmalte brillante propio de la salud, y de una transparencia inquietante, como ocurre a ve-ces por causa de la anemia.
Es muy frgil, es enfermizo. No llegar a viejo, pens Aschenbach, y renunci a anali-zar un sentimiento de satisfaccin o intranqui-lidad que acompaaba a tal idea.
Pas dos horas en su habitacin, y luego se embarc en el pequeo vapor para tornar hacia
Venecia a travs del olor ptrido de la laguna. Se ape en San Marcos, tom t en la plaza, y luego, cumpliendo su programa, fue a dar un paseo por las calles. El paseo hubo de trastor-nar completamente la situacin de su nimo, alterando sus planes.
Un calor bochornoso caa sobre las callejas; el aire era denso, y los olores que salan de las casas, tiendas y cocinas, olor de aceite, nubes de perfume y otras emanaciones, yacan apelo-tonados, sin dispersarse. El humo del tabaco se quedaba como cuajado, y slo poco a poco se iba deshaciendo. La multitud de gente que se atropellaba en la estrechez de las calles, mo-lestaba al paseante en vez de entretenerle. A me-dida que transcurra el tiempo, se adueaba de l, progresivamente, el estado lamentable que el siroco, combinado con el aire del mar, puede producir, y que es excitacin y desfalle-cimiento al mismo tiempo. Transpiraba copio-samente, los ojos queran cerrrsele, senta el pecho oprimido, tena fiebre, la sangre palpita-ba sensiblemente en sus sienes. Cruzando algu-nas calles, huy de los barrios comerciales, don-de el gento se apretujaba, hacia los barrios po-bres. All viose asaltado por una nube de men-digos, mientras los olores ptridos de los ca-nales le cortaban la respiracin. En un lugar tranquilo, en uno de esos sitios olvidados, y graciosamente pintorescos que se encuentran en el exterior de Venecia, al borde de un bro-cal, se sent para descansar, se sec la frente y comprendi que deba marcharse.
Por segunda vez, y ya definitivamente, com-prob que Venecia le sentaba muy mal con aquel tiempo. Le pareci absurdo obstinarse tercamente en permanecer all cuando las pro-babilidades de que el viento cambiase eran muy inseguras. Era preciso decidirse al vuelo. Vol-ver a casa no era posible. No tena dispuestas
-
ni sus habitaciones de verano ni de invierno para ir all. Pero Venecia no era el nico sitio donde haba mar y playa; poda encontrarlos en otros sitios, sin el lamentable complemento de la laguna y de las emanaciones, que le pro-ducan fiebre. Record una playa pequea cer-ca de Trieste, que le haban ponderado mucho. Por qu no irse all? Caso de hacerlo, tena que ser sin retraso, para que valiera la pena cambiar otra vez de residencia. Se decidi, y se puso en pie.
En el primer embarcadero que pudo encon-trar, tom una gndola y dio la orden de que le llevasen a San Marcos. La embarcacin fue deslizndose en el turbio laberinto de los ca-nales, por entre delicados balcones de mrmol exornados con leones, doblando esquinas rezu-mantes, pasando luego al pie de otras fachadas suntuosas. Le cost trabajo llegar a su desti-no, pues el gondolero que trabajaba en combi-nacin con fbricas de encajes y vidrios, trata-ba de desembarcarle a cada paso para que en-trase a ver las tiendas y comprara. Si era, pues, verdad que la fantstica travesa por las lagu-nas de Venecia comenzaba a ejercer su encan-to sobre l, aquel espritu de mendicidad de reina cada, bastaba para romperlo.
De nuevo en el hotel, advirti que circuns-tancias imprevistas le obligaban a marcharse a la maana siguiente, temprano.
Le expresaron su pesar y le dieron la cuen-ta. Cen y pas la tibia velada leyendo peridi-cos en una mecedora de la terraza trasera. An-tes de acostarse dispuso debidamente su equi-paje.
No pudo dormir gran cosa, pues la proximi-dad del viaje le inquietaba. Cuando, de madru-gada, abri la ventana, el cielo segua nublado, pero el aire pareca ms fresco. Entonces co-menz a arrepentirse de sus propsitos. No habra sido su decisin demasiado apresurada y errnea, obra de un estado febril? Si no hu-biera avisado en el hotel, si con menos prisa hubiera esperado un cambio del tiempo, en vez de una maana de quehaceres y preocupacio-nes, le aguardara el goce tranquilo del da an-terior en la playa. Pero era demasiado tarde, y se vea forzado a seguir queriendo lo que la vspera haba querido. Se visti, y a las ocho baj en el ascensor para tomar el desayuno.
Cuando entr, el pequeo comedor estaba solitario. Mientras esperaba sentado que le sir-viesen lo que haba pedido, empezaron a entrar algunos huspedes. Con la taza de t pegada a los labios, vio llegar a las muchachas polacas con su institutriz. Rgidas y frescas, con los ojos enrojecidos, se sentaron a su mesa de la esqui-na de la ventana. Un instante despus se acerc a Aschenbach el portero, con la gorra en la mano, a comunicarle que haba llegado el mo-mento de partir. El automvil esperaba para llevarle a l y a otros huspedes al Hotel Ex-celsior, punto desde donde la canoa-automvil llevara a los seores a la estacin por el canal privado de la Compaa. El tiempo apremiaba.
Aschenbach respondi que no era del mis-mo parecer. Faltaba ms de una hora para la salida del tren. Protest contra la costumbre de los hoteles de echar a los viajeros antes de tiempo, y dijo al portero que deseaba tomar tranquilamente su desayuno. El empleado se retir de mala gana, para reaparecer despus de cinco minutos. Era imposible que el auto-mvil esperase ms tiempo. Pues que se vaya con mi bal, replic Aschenbach, irritado. l tomara, a su hora, el vaporcito pblico, y ro-gaba que le dejasen tranquilo. El empleado se inclin. Aschenbach, satisfecho ya, termin, sin
-
apresurarse, el desayuno, y hasta pidi un pe-ridico al camarero. Cuando se levant final-mente, slo le quedaba el tiempo justo. Y ocu-rri que al mismo tiempo entraba Tadrio por la puerta de cristales.
Al cruzar, buscando a los suyos, tropez con Aschenbach, que sala; baj modestamente los ojos ante el hombre de cabellos grises y amplia frente para volver a levantarlos luego, con su manera dulce y amable, sin detener su marcha. Adis, Tadrio! pens Aschenbach. Poco tiempo ha durado nuestro conocimiento. Y murmurando, contra su costumbre, dijo a me-dia voz:
Dios te bendiga! Poco despus hizo los ltimos preparativos, reparti propinas, fue atendido por el suave
matre d'htel, con su levita francesa, y aban-don el hotel a pie, como haba llegado. Le se-gua el mozo del hotel, que llevaba su equipaje de mano, atravesando la avenida Florida, que cruzaba de sesgo la isla para dirigirse al em-barcadero. Lleg, tom asiento y... lo que vino despus fue un calvario por todas las profundi-dades del arrepentimiento.
La travesa conocida iba por la laguna, pa-sando por delante de San Marcos y subiendo luego por el Gran Canal. Aschenbach estaba sentado cerca de proa, en el banco circular, con un brazo extendido en la barandilla, y hacin-dose sombra sobre los ojos con la otra mano. Quedaron atrs los jardines pblicos, y la Piaz-zeta se abri una vez ms ante sus ojos en su magnificencia principesca. Al llegar a la gran serie de palacios, aparecieron tras un recodo del canal los arcos majestuosos de mrmol de Rialto. El viajero contemplaba toda la belleza que desfilaba ante sus ojos, y se le oprima el corazn. Respiraba, en aspiraciones profundas y espiraciones dolorosas, la atmsfera de la ciudad, aquel olor ligeramente putrefacto, de mar y de pantano, que el da anterior haba querido abandonar con tanta urgencia. Era posible que no hubiera sabido, que no hubiera considerado hasta qu punto su corazn esta-ba ligado a todo aquello? Lo que por la maa-na era un sentimiento vago, una leve duda, tornose ya en angustia, en dolor efectivo y pun-zante, en tribulacin tan grande para su alma, que varias veces asomaron lgrimas a sus ojos, en forma completamente extraa.
Aquello que ms doloroso le resultaba, aque-llo que a veces le pareca absolutamente inso-portable, era sin duda el pensamiento de que ya no volvera a Venecia, de que se despeda de ella para siempre. Porque despus de haber comprobado por segunda vez que la ciudad era nociva para su salud, despus, de haberse vis-to obligado por segunda vez a abandonarla de repente, tendra que considerarla como una re-sidencia prohibida, insoportable. Insensato se-ra probar fortuna una vez ms.
Saba ya que, de irse en aquel instante, la vergenza y el amor propio le impediran vol-ver
-
a la amada ciudad, ante la cual haba fra-casado por dos veces su resistencia fsica. La lucha entre la apetencia espiritual y la incapa-cidad fsica le pareci de pronto grave e impor-tantsima a aquel hombre que empezaba a en-vejecer. Y su derrota corporal le result tan la-mentable, y tan vergonzoso haber cedido sin dificultad alguna, que no quiso comprender la razn por la cual haba podido entregarse y so-meterse el da anterior sin lucha seria.
Mientras tanto, el vapor se aproximaba a la estacin, y su dolor y su desconcierto aumen-taban hasta darle vrtigos. La partida pareca imposible, y no menos imposible el regreso. En-tr en la estacin completamente deshecho. Era muy tarde; no poda perder un momento si de- seaba tomar el tren. Quera y no quera. Sin embargo, el tiempo apremiaba y lo empujaba hacia delante. Se apresur a comprar su pasa-je, y busc entre el tumulto al empleado del hotel. Finalmente el hombre apareci y anun-ci que el bal ya estaba facturado.
Ya facturado? S, para Como. Para Como? Y despus de una sucesin apresurada de preguntas colricas y de perplejas respuestas,
result que el bal haba sido enviado, junto con el equipaje de otros pasajeros, desde el Hotel Excelsior, hacia una direccin total-mente equivocada.
Aschenbach no poda conservar la nica ac-titud que tales circunstancias requeran. Una alegra de aventura, un goce increble sacuda casi convulsivamente su pecho. El empleado se precipit a rescatar el bal, pero luego volvi sin haber conseguido nada. Aschenbach decla-r entonces que sin su equipaje no estaba dis-puesto a marcharse, y que prefera volver para esperar en el hotel el retorno del bal. Pregunt si la canoa-automvil de la Compaa estaba lista. Y se fue a la ventanilla, donde le devol-vieron el precio del billete. Asegur que tele-grafiara, que hara todo lo posible para recu-perar el bal rpidamente. De esa manera s.u-cedi el extrao acontecimiento de que el viajero, a los cinco minutos de su llegada a la estacin, volvi a encontrarse en el Gran Ca-nal, en viaje de regreso al Lido.
Aventura increble, vergonzosa y cmica, como cosa de pesadilla! Los lugares de los cuales acababa de despedirse para siempre, con el corazn oprimido, estaban ante su vista otra vez por obra del Destino caprichoso, que aca-baba de brindarle una de sus jugarretas! El pequeo y rpido barco se deslizaba alegremen- te haciendo espuma y esquivaba, al pasar, gn-dolas y vapores, mientras su nico pasajero
-
disimulaba bajo la mscara de resignacin, la excitacin gozosa y sorprendida de un mucha-cho de vacaciones. En su pecho pugnaba por estallar, de tiempo en tiempo, la risa que su des-graciado accidente le produca; un accidente que no hubiera podido suceder ms oportuna-mente a un escolar desaplicado. Habra que dar explicaciones; iba pensando que se encontra-ra con caras asombradas, y luego, todo arre-glado. Se haba evitado una desgracia, se haba rectificado un grave error, y todo lo que haba credo dejar a sus. espaldas definitivamente vol-va a aparecer ante sus ojos. Era suyo por todo el tiempo que deseara. Por lo dems, le enga-aba la rapidez del barco, o vena realmente del lado del mar aquel viento brusco?
Las olas azotaban el estrecho canal abierto en la isla hasta llegar al Hotel Excelsior. Un mnibus que esperaba all condujo a Aschen-bach, por la orilla del mar rizado, directamen-te hasta el Hotel Bader. El pequeo matre baj la escalera para saludarle.
Con ligero mimo lament el accidente cali-ficndolo de extraordinariamente sensible para l y para el establecimiento. Luego aprob, lleno de conviccin, el designio de Aschenbach de aguardar all su bal. Su habitacin estaba ya ocupada; pero tena a su disposicin otra que no era peor que aqulla.
Pas de chance, Monsieur (1) dijo son-riente el suizo del ascensor mientras suban. As fue cmo el fugitivo volvi a instalarse en una habitacin que, en cuanto a situacin y
comodidades, era casi enteramente igual a la anterior. Fatigado, atolondrado por la agitacin de
(1) No tuvo suerte, seor. aquella maana singular, tan pronto como hubo distribuido en la habitacin el contenido de su maleta, se sent en una butaca, dejando la ven-tana abierta. El mar haba tomado un tono ver-de plido; el aire pareca ms fino y ms lim-pio, y la playa, con sus casetas y sus botes, te-na ms color, a pesar de que el cielo continua-ba gris. Aschenbach, con las manos cruzadas sobre sus rodillas, miraba hacia el exterior, sa-tisfecho de volver a verse all, moviendo tris-temente la cabeza y pensando en su indecisin, en su desconocimiento de sus propios deseos. As estuvo sentado, descansando y pensando sin objeto fijo, durante una hora.
Hacia medioda divis a Tadrio, el cual, con su traje listado, volva desde el mar al hotel. As-chenbach lo reconoci en seguida desde su al-tura, antes de verlo propiamente con sus ojos, e iba a decir algo as como un saludo cordial, un Tadrio, aqu ests t tambin otra vez! , pero al mismo tiempo sinti que el saludo li-gero se velaba callando ante la verdad; sinti el entusiasmo que encenda su sangre, la ale-gra, el dolor de su alma, y se dio cuenta de que la despedida le haba resultado tan dolorosa slo a causa de Tadrio.
Sentado e invisible en su sitio, se considera-ba altsimo a s mismo en silencio. Sus rasgos se haban reanimado: se enarcaban sus cejas y su boca se dilataba en una sonrisa atenta que expresaba goce espiritual. Despus levant la cabeza, y sus dos brazos, que colgaban indolen-temente de los brazos de la butaca, hicieron un movimiento giratorio y de ascenso, lenta-mente, con las palmas de las manos vueltas ha-cia delante, como si insinuaran un abrazo. Fue un ademn de bienvenida; un gesto alegre y lnguido, lleno de indeciso placer.
-
IV
Un da y otro da, el dios de ardientes meji-llas recorra con su cuadriga generadora del c-lido esto los espacios, del cielo, y su dorada cabellera flotaba en el viento huracanado que vena del Este. Por los confines del mar indo-lente flotaba una blanquecina, sedosa niebla. La arena arda. Bajo el azul encendido de ter se extendan, frente a las casetas, unas amplias zonas, y en la mancha de sombra secretamente dibujada que ofrecan, parbanse las horas, de la maana. Las noches eran deliciosas; las plan-tas del parque esparcan su perfume penetran-te, mientras en la altura seguan su carrera los astros, y el murmullo del mar, envuelto en ti-nieblas, hablaba ntimamente al alma. Aquellas noches traan la alegre promesa de un nuevo da de sol, con ocio ordenado, enjoyado de las infinitas posibilidades que podra ofrecer.
El husped, a quien un oportuno fracaso haba detenido all, al recobrar su equipaje no pens, ni mucho menos, en una nueva partida.
Durante dos das haba tenido que privarse de algunas cosas, vindose obligado a comer en el gran comedor en traje de viaje. Pero cuando el equipaje extraviado apareci en su cuarto, lo deshizo inmediatamente y llen armarios y cajones con sus cosas, enteramente decidido a quedarse por un tiempo indefinido, satisfecho de poder caminar por la playa con su traje de seda y de presentarse de etiqueta en el come-dor.
La agradable monotona de aquella existen-cia lo hechizaba en su encanto; la dulzura sua-ve y luminosa de aquella existencia se haba adueado rpidamente de l. Y, en efecto, qu delicia mejor que aquella vida que una los en-cantos de una playa meridional confortable a la cercana de la estupenda y maravillosa ciu-dad? Aschenbach no gustaba del placer. Siem-pre que haba vivido sus vacaciones, marchan-do en busca de reposo y das sonrientes, espe-cialmente siendo ms joven, haba sentido en seguida la nostalgia inquieta del trabajo, del sagrado esfuerzo de su disciplinada labor coti-diana. Slo aquel lugar ejerca sobre l una in-fluencia sosegadora, distenda su voluntad y le tornaba dichoso. Muchas veces, por la ma-ana, descansando a la sombra de la lona ex-tendida ante su caseta, sola abandonarse a un delicioso ensueo, mientras contemplaba el azul del cielo del mar meridional, o tambin, duran-te las noches tibias, arrellanado en los almoha-dones de la gndola que le conduca, bajo la amplia bveda del cielo, desde la plaza de San Marcos, donde pasaba largos ratos, hasta el Lido. Y mientras iban alejndose las abigarra-das luces de la ciudad y los melanclicos acor-des de las serenatas, pensaba en su casa de montaa, el hogar de su esfuerzo estival; evo-caba las nubes que cruzaban bajas, las tormen-tas espantables que por la
-
noche apagan las lu-ces de las casas y los cuervos que huan a las copas de los pinos. Entonces le pareca estar transportado al Elseo, a un lugar dichoso, all en los confines de la tierra, donde el hombre disfruta de la vida ms leve, donde no hay nie- ve ni invierno, ni tormentas ni lluvias en virtud de un soplo refrescante que viene perennemen-te del ocano, y los das transcurren en un ocio divino, sin esfuerzo ni lucha, en entrega total al Sol y a sus fiestas.
Aschenbach vea frecuentemente a Tadrio. La limitacin del espacio y la regularidad del gnero de vida que todos estaban obligados a llevar, hacan que el hermoso muchacho per-maneciese prximo a l casi todo el da, con li-geras interrupciones. Lo encontraba en todas partes: en el comedor del hotel, en las travesas martimas a la ciudad, y hasta en la misma con-fusin de la playa, y luego, por obra del acaso, en las calles, en los paseos. Pero cuando tena ocasin de consagrar a la bella figura devocin y estudio, ampliamente y con comodidad, era principalmente por la maana, en la playa. Y esta complacencia de la fortuna, este favor de las circunstancias, que con uniformidad peren ne se le ofreca diariamente, era todo lo que le llenaba verdaderamente de satisfaccin y goce, lo que le haca tan agradable su vida y lo que determinaba que los das soleados desfilaran sonrientes ante l, sin interrupcin.
Se levantaba a una hora temprana, como lo haca cuando se vea azuzado por un trabajo apremiante, y llegaba a la playa uno de los pri-meros, cuando el sol no quemaba an y el mar, de una blancura deslumbrante, permaneca en-tregado a los sueos de la maana. Saludaba respetuosamente al guardia de la verja y al anciano de barba blanca que le arreglaba su sitio, que extenda la lona y sacaba a la plata-forma los muebles de la caseta. Luego transcu-rran unas tres o cuatro horas hasta que Tadrio