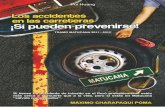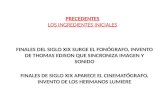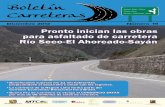La gestión ambientaL de carreteras en méxico · 2012-01-06 · de Infraestructura 2007-2012 –un...
Transcript of La gestión ambientaL de carreteras en méxico · 2012-01-06 · de Infraestructura 2007-2012 –un...
-
La gestión ambientaL de carreteras en méxico
compilación de ensayos
Norma Fernández BucesSergio Antonio López NoriegaEditores
-
La gestión ambientaL de carreteras en méxico
compilación de ensayos
Norma Fernández BucesSergio Antonio López NoriegaEditoresSeptiembre, 2011.
-
En ocasión del Congreso Mundial de Carreteras, evento que promueve la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC/AIPCR) cada cuatro años desde 1908, México se ha propuesto, para esta vigésima cuarta edición a celebrarse en la ciudad de México en el presente año, generar y difundir conocimientos técnicos en materia de carreteras con la finalidad de analizarlos y debatirlos en un foro como el que hoy nos ocupa, con miras a fortalecer la capacidad técnica de los profesionales de las carreteras en México y América Latina.
Esta iniciativa, de gran importancia para el país, contribuirá al pleno desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 –un programa sin precedentes en la historia moderna del país que la actual administración lleva a efecto–, así como a afrontar los retos en materia de transporte terrestre que se contemplan en el mediano plazo.
Desde esa perspectiva, se formuló un programa de publicaciones conmemorativas y técnicas que gene-rará un legado bibliográfico para el sector carretero del país, que incluye la edición de la presente obra, la cual ejemplifica la actualidad de la ingeniería mexicana.
El eslogan de este congreso mundial, Carreteras para vivir mejor, debe traducirse en acciones como difundir la ingeniería mexicana, histórica y moderna; retomar el liderazgo técnico en América Latina me-diante la revisión, actualización y modernización de las normas y los manuales técnicos; y ofrecer a través de este legado, un medio de difusión del conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnología en el ámbito de las carreteras.
La obra que usted tiene en sus manos se ha elaborado con el ánimo de contribuir al fortalecimiento del saber técnico e incrementar el acervo documental del sector carretero.
Confiamos en que será de utilidad para su formación y actualización.
Fausto Barajas CummingsPresidente del Comité Organizador MexicanoXXIV Congreso Mundial de Carreteras
Presentación
GRUPO SELOME 5
-
GRUPO SELOME 7
El conocimiento sobre la gestión ambiental de pro-yectos carreteros en México se encuentra disperso y no se ha difundido adecuadamente entre los actores involucrados con la construcción de carreteras en nuestro país.
La finalidad del libro es dar a conocer cómo se rea-liza la gestión ambiental de carreteras dentro de un contexto ambiental en México, para proponer nuevos esquemas de gestión más funcionales y acordes con la evolución del desarrollo en todo el orbe.
Este libro es un intento por compilar los aspectos de mayor relevancia en temas ambientales previos, simultáneos y posteriores a la construcción de un ca-mino, particularmente señalando la problemática de estas obras en un país con una gran diversidad bioló-gica como el nuestro.
Desde 1993, y seguramente al igual que otras con-sultoras, Grupo Selome SA de CV ha venido trabajando en colaboración con la autoridad ambiental (SEDUE, SEDESOL y actualmente SEMARNAT) y la Secreta-ría de Comunicaciones y Transportes, para realizar estudios más completos que permitan evaluar de la mejor manera, las consecuencias ambientales de una obra carretera. Este proceso ha dado como resultado una evolución de técnicas, metodologías, conceptos y visualización, que hoy en día forman parte de los procedimientos convencionales de evaluación de impactos dentro del proceso de autorización de pro-yectos en materia ambiental.
La gestión ambiental de carreteras en México, si bien se ha venido dando desde finales de la década de los ochenta con la aparición de la legislación am-biental en nuestro país, es un tema poco difundido y vagamente conocido entre el gremio de la ingeniería de vías terrestres, principalmente debido a una pobre integración de conceptos dentro de un marco legal y técnico de referencia, que sea simple y de fácil acce-so para todos los profesionistas, técnicos y personas
involucradas en la construcción de carreteras. En virtud de lo anterior, consideramos importante
realizar el presente libro, como una recopilación de pequeños ensayos referentes a algunos de los prin-cipales temas que conforman un marco conceptual para la comprensión y aplicación de aspectos am-bientales y legal-ambientales en la construcción de vías terrestres.
En este libro se presenta de manera inicial un marco legal en el que se exponen los principales instrumentos legales que regulan la construcción de carreteras en términos ambientales, con base en una relatoría de su evolución y el estado actual de dicho marco legal.
En segundo término se hace referencia a los prin-cipales conceptos ambientales que obligan a que la construcción de vías terrestres se realice bajo condiciones que busquen maximizar la protección y conservación del medio natural, visto no solamen-te como un sistema estático, sino como un sistema dinámico en el que las carreteras juegan un papel muy importante como factor de cambio. Se presentan algunos ejemplos de los principales tipos de daños ambientales que se ocasionaron en el pasado, deriva-dos de la construcción de carreteras, y una revisión de los principales impactos ambientales negativos que se resultan de estas obras.
Finalmente, el libro presenta una propuesta de mejoramiento del actual proceso de gestión am-biental, con base en una visión preventiva, basada en estrategias de planeación, en lugar de la actual visión remediativa, basada en medidas de mitigación de im-pactos negativos.
Esperamos que el contenido del libro sea de utili-dad para los lectores en facilitar la comprensión del proceso de gestión ambiental que requieren las obras de infraestructura en nuestro país, particularmente carreteras.
PreFacio Condiciones que motivaron la realización de este libro
Norma Fernández Dirección Científica Sergio López Noriega Director General Septiembre, 2011
-
8 La gestión ambiental de carreteras en México
-
GRUPO SELOME 9
Agradecemos primeramente a nuestras familias y amigos, quienes siempre nos han impulsado y apo-yado en nuestro desarrollo personal y profesional. Su amor y comprensión son el motor que nos impul-sa, Jean Francois, Marianne, Annemarie; Carolina, Juan Sebastián y Mathias, son lo más importante para nosotros. A nuestros padres, ingenieros civiles de la orgullosa “Generación 51”, de quienes segu-ramente heredamos el amor por la infraestructura carretera y por nuestro país, y a nuestras madres, sin cuyo apoyo incondicional, jamás habríamos po-dido llegar hasta donde estamos; gracias Sergio, Pepe, Ana Luisa y Norma (Tato).
A todos nuestros colegas y amigos, especialistas en diferentes materias relacionadas con la gestión ambiental y carreteras, que entusiastamente parti-ciparon en este trabajo con sus ensayos y acertados comentarios; helo aquí, tal y como prometimos.
A quienes desde la función pública en la Secre-taría de Comunicaciones y Transportes y en la Se-cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales han sido nuestros empleadores y evaluadores. El
trabajo coordinado con todos ustedes ha sido la mejor escuela que hemos podido tener para buscar juntos, mejores alternativas de desarrollo carrete-ro, en un entorno ambiental armónico; La solicitud para elaborar este libro viene de Óscar de Buen Ri-chkarday, a quien agradecemos la confianza depo-sitada en nosotros; gracias a Clemente Poon Hung, a José María Fimbres Castillo, a Andrés Chacón Hernández, a Enrique González y Roberto Margáin y en particular, a Diana Hernández Sánchez por los años de aprendizaje juntos y por su colaboración en el capítulo I del libro.
A nuestro Director de Planeación y Finanzas, sin cuyo manejo de los recursos, siempre eficien-te y cuidadoso, este libro no hubiera podido produ-cirse; gracias Gil. Gracias también al personal de Grupo SELOME, por todo el apoyo que siempre nos brindan y por permitirnos crecer juntos dentro de la empresa. Al equipo de coordinación literaria y editorial: José Ramón Mas, Lola Ruiz Noriega, Yair y Genoveva, gracias por su trabajo, la pronta res-puesta y las buenas ideas.
agradecimientos
-
CAPÍTULO I :: FUNDAMENTO LEGAL
> Antecedente Histórico de Carreteras > Evolución de la Legislación Ambiental; Antecedentes históricos > Marco legal ambiental para carreteras > Requerimientos de permisos y regulaciones ambientales de proyectos carreteros > Problemática ambiental asociada con la construcción de carreteras en México > Gestión ambiental; autorizaciones y tiempos > Manifestación de Impacto Ambiental; Trámite burocrático o Estudio de apoyo a la obra carretera: casos de éxito > Referencias Bibliográficas > Notas del capítulo
PREFACIO : Condiciones que motivaron la realización de este libro
CAPÍTULO II : CONTEXTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
> Marco Ambiental > Escenario ambiental del país > Ecosistemas y especies en peligro en el marco de las carreteras del país > Estudio integral y funcional de ecosistemas (Ecología del paisaje) > Papel de las carreteras en el desarrollo del país > Ecología de Carreteras: una rama de investigación científica específica en busca de soluciones > Foros internacionales de propagación del conocimiento (ICOET, IAIA) > Desarrollo de proyectos carreteros sujetos a condicionantes ambientales > Consecuencias históricas de la omisión de consideraciones ambientales en proyectos carreteros > Referencias Bibliográficas
CAPÍTULO III : EFECTO AMBIENTAL DE CAMINOS
> Fragmentación de ecosistemas e incremento del efecto de borde > Cambios en la estructura y función de ecosistemas > Pérdida de hábitat y la reducción en biodiversidad > Reducción de conectividad de corredores biológicos > Crecimiento urbano vs planificación > Referencias Bibliográficas
contenido
13
73
129
-
CAPÍTULO IV : ESTADO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL ACTUAL
> Esquema del Procedimiento de Gestión Ambiental ante SEMARNAT > Realidades sobre la atención a los requerimientos de permisos y regulaciones ambientales de proyectos carreteros > Referencias Bibliográficas > Anexo
CAPÍTULO V : NUEVOS ESQUEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN CARRETERAS
> Consideraciones ambientales por contemplar en las carreteras mexicanas > Modificaciones en el marco Legal: Trazos gruesos de la reforma pendiente en materia ambiental > Ecología Preventiva: base para reducir tiempos y costos en la gestión ambiental de carreteras, optimizándo resultados > Selección de ruta bajo criterios ambientales y jurìdico/ambientales > Integración de criterios ambientales en el diseño y construcción de carreteras > Carreteras Verdes > Pasos para fauna > Uso de concretos permeables > Incremento de superficie vegetal por reconexión de parches aislados por uso del suelo > Bondades limítrofes del crecimiento urbano en autopistas para protección de ecosistemas frágiles > Mitigación de daños ambientales vía ejecución de programas especializados > Definición de obligaciones y responsabilidades ambientales para la construcción y operación de carreteras (resolutivo) > Vigilancia de cumplimiento; la figura de la Supervisión Ambiental > Monitoreo específico para seguimiento de evolución ambiental del proyecto> Una aproximación metodológica a la evaluación ambiental estratégica > Sustentabilidad en carreteras > La Gestión Ambiental en México y la sustentabilidad: Mínimos referentes > Consideraciones ambientales en proyectos: Principios de Ecuador > Referencias Bibliográfica
163
183
-
La autorización ambiental de carreteras, no es solamente una cuestión técnica relacionada con la protección del medio natural. Implica el cum-plimiento de leyes, reglamentos, ordenamientos y normas ambientales, aplicables en los tres niveles de gobierno. El incumplimiento de esta normativi-dad puede tener fuertes repercusiones, y no solo en términos de importantes e irreversibles daños ambientales, sino en materia de multas, sanciones e incluso responsabilidad penal (con varios años de cárcel) para los promoventes de la obra, por lo que los aspectos legales en torno a la construcción de una carretera, deben considerarse en todo momen-to y en apego a derecho. En este capítulo se presen-ta un breviario del marco jurídico-ambiental en el que se encuentran inmersas las obras carreteras.
Doctora Norma Fernández Buces
Antecedente Histórico de Carreteras
Ingeniero Sergio Antonio López Mendoza
La historia de la “construcción” de los caminos en México se podría remontar a la prehistoria, pero solo nos referiremos a aquellos que construyeron los habitantes de este territorio antes de la llegada de los españoles, quienes los usaron para lograr la conquista y después desarrollar la red de caminos virreinales.
Al transitar por nuestras modernas carreteras, pocas veces nos detenemos a pensar que esas
mismas trayectorias, trazadas sabiamente por nuestros antecesores, constituyeron las vías ini-ciales que comunicaron puntos importantes del territorio de nuestra patria, de manera que, los senderos primitivos, se convirtieron al correr de los siglos, en la complicada red de caminos pre-hispánicos, instrumento esencial del correo, co-mercio y conquistas militares. La red prehispánica, a su vez, constituyó el núcleo inicial sobre el que se estableció posteriormente el sistema virreinal, de trascendencia intercontinental y transoceánica. Finalmente, de tales antecedentes, surgieron los modernos caminos que constituyen la actual red de caminos terrestres que comunican al México con-temporáneo.
Dos momentos importantes de nuestra histo-ria pueden dar pie a reflexiones específicas sobre la red nacional de caminos, por significar el fin de etapas en nuestro desarrollo social. Nos referimos al fin del período prehispánico en los albores del siglo XVI, y al ocaso de la etapa virreinal, en las pos-trimerías del siglo XVIII.
Para el primero de estos momentos históri-cos, disponemos de los códices indígenas y de las abundantísimas narraciones escritas en la primera mitad del siglo XVI, por soldados, evangelizadores, mestizos e indígenas, que se ocuparon de la des-cripción del universo cultural americano. La inves-tigación contemporánea, cuenta hoy, además, con la arqueología y las técnicas de fotointerpretación de la aerofotogrametría.
A pesar de la falta de estudios exhaustivos al res-pecto, gracias a los testimonios escritos, sabemos que la red prehispánica de caminos, emanaba de
caPÍtULo i Fundamento Legal
GRUPO SELOME 13
-
una bien organizada estructura, donde la autoridad máxima radicaba en el tlatoani y en el cihuacóatl. Éste, para la realización de las obras públicas en el ámbito interno del Estado; aquél, para las exigidas por las relaciones con el exterior.
Para mencionar solamente algunos ejemplos, recordemos las calzadas que daban acceso a Teno-chtitlán y Tlatelolco, comunicándolas con las pobla-ciones a orillas del lago. La calzada más antigua es la de Tenayuca, hoy, Calzada Vallejo y pudo existir ya, a finales del siglo XII. Siguiente en antigüedad es la calzada de Atzcapotzalco, que unía las pirámides de Tlatelolco y de Tlacopac y que coincide hoy con la Calzada de Nonoalco, a cuya altura del islote que se llamó Xochimanca, salía una diagonal que llegaba a Atzcapotzalco y que hoy lleva el nombre de Calzada de Camarones.
Del siglo XIV resulta la calzada de Tlacopac, que unía los centros ceremoniales de Tenochtitlán y Tlacopac; hoy coincide con las calles de Tacuba, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y Calzada México-Tacuba. Por ella salieron huyendo las fuerzas de Cortés tras la victoria mexi-ca de la Noche Triste.
La calzada de Iztapalapa data del inicio de la grandeza azteca, durante el reinado de Ixcóatl. Fue éste quien ordenó su construcción a los habitantes sojuzgados de Atzcapotzalco, Coyohuácan y Xochi-milco. Su trazo general, seguía la actual Calzada de Tlalpan, hasta Churubusco; de ahí, la calzada seguía un corto trecho sobre las aguas del Lago de Xochimilco, hasta encontrar tierra firme en las proximidades del Pedregal de San Ángel y proseguir bordeando este accidente topográfico hasta Huipul-co, donde giraba bruscamente hacia el oriente para seguir por la orilla del lago hasta Tepepan; de allí se adentraba una vez más en las aguas, para llegar a Xochimilco.
La calzada de Tepeyacac, primera diseñada co-mo un dique para retener aguas dulces en la parte occidental del lago, procedente de los numerosos ríos que desaguaban en ese lado, coincide con la actual Calzada de los Misterios.
Estos cuatro accesos a la capital azteca, cons-truidos en forma muy peculiar, a través de las
aguas, estaban conectados con una extensa red de caminos que se ampliaron a partir del reinado de Ixcóatl, como instrumento de la consolidación de su imperio.
Tenochtitlán estaba ligada no solo con las pobla-ciones ribereñas, que eran muchas, sino con todos aquellos puntos importantes en los que extendía su influencia y hegemonía. Por esos caminos po-dían transitar los pochtecas, que además de fines puramente comerciales, servían también como es-pías. Asimismo, eran la ruta de transporte de co-bradores de tributos, para llevar a la metrópoli su cargamento de mercaderías. Otro tipo de viajantes eran los mensajeros y correos, capaces de despla-zarse rápidamente de un punto a otro, cuya rígida disciplina y eficiencia, permitía a Motecuhzoma II (Moctezuma, Moteczuma, Motezuma, Montezuma significa “Señor encolerizado”), tener diariamente pescado fresco del Golfo y estar muy bien informa-do de cuanto acontecía en sus dominios.
Otros caminos prehispánicos conocidos, son el que unía a Teotihuacán con la Mixteca, hoy carrete-ra Tehuacán-Puebla; o el de Tlaxcala a Tlatelolco, pasando entre los dos volcanes, utilizado por Cor-tés para llegar a Tenochtitlán. Puede mencionarse también, el llamado Camino de Cortés a Cuerna-vaca, del cual existen varios tramos empedrados, y que no es otro que el camino prehispánico a Cuauh-náhuac, acondicionado después de la ocupación española, para el tránsito de vehículos y bestias de carga.
Otro fenómeno notabilísimo, dentro del período prehispánico, es el de los caminos construidos por el pueblo maya en la península de Yucatán. Estas vías de comunicación, tienen características ex-traordinarias en su trazo, su técnica de ejecución, y el equipo utilizado. Recordemos el gran adelanto maya en la astronomía, que seguramente es el fun-damento de su geometría, de gran precisión.
El cronista Diego de Landa, menciona su exis-tencia hacia 1566, llamándolos hermosas calzadas y haciendo notar que comunicaban las distintas ciudades. Los viajeros del siglo XIX como Stephens o Morley, les dedican descripciones detalladas dando medidas de ellos. Es precisamente Morley
14 La gestión ambiental de carreteras en México
-
el que identifica 16, cuya longitud oscila de un ki-lómetro hasta más de cien. Es el que unía Cobá con Yaxuná, el más largo conocido; el que ha llamado más que otros, la atención de los investigadores, tanto por su longitud como por haber sido en él (en las cercanías de la población de Ekal), que se halló un instrumento maya, que equivale a las “aplana-doras” o “planchas” utilizadas en la construcción de caminos por la moderna tecnología. Se trata de un cilindro de 4m de largo y unos 70cm de diáme-tro, con un peso cercano a las cinco toneladas, que permitía compactar el revestimiento calizo de estas calzadas.
Aunque este artefacto no ha sido fechado con toda precisión, su fecha probable entre el siglo VII y IX, resulta impresionante, ya que en ese período y aún mucho después, no existen noticias de ins-trumentos equivalentes en otros sitios, ni de una tecnología semejante para el trazo y ejecución de caminos. Estas vías, en efecto, contaban con una sub-base de piedra semilabrada, base de grava y carpeta de sascab (material calizo natural de la región). Se nivelaban cuidadosamente para salvar las irregularidades del terreno, de manera que su altura sobre los niveles circundantes varía de 0.50 a 2.50m. La superficie, perfectamente alisada y de muy suaves pendientes, era una cualidad única pa-ra su tiempo, ya que la ausencia de vehículos con ruedas, no hacía necesaria esa cuidadosa nivela-ción, excepto como una delicadeza ofrecida a la co-modidad de los caminantes.
De otros caminos prehispánicos, se conocen tra-mos acondicionados con escalonamientos, como los que se pueden ver en la salida de Xochimilco hacia el Tepozteco. Este sitio, además tiene un ac-ceso estrecho que, por razones de seguridad, está constituido por una empinada escalera.
La importante red de caminos indígenas, de la cual hemos mencionado apenas algunos puntos importantes, fue la base de la que, a partir de 1521, empezó a conformarse la red virreinal. Sin el an-tecedente prehispánico y los guías indígenas, las campañas de conquista y ocupación europeas, no hubieran llegado a tener éxito. Las alianzas con in-dígenas cansados de la opresión azteca, iniciadas
en Cempoallan, pero sobre todo con el pueblo tlax-calteca, dieron a Cortés, no solamente miles de soldados aliados, sino también guías efectivos, con conocimientos completos sobre el territorio y sus vías de comunicación.
La administración virreinal tuvo que adaptar los caminos existentes al uso de vehículos y de bestias de carga, y además, abrir las nuevas comunica-ciones necesarias a la estructura socioeconómica creada por el imperio español.
El sistema de vías novohispanas llegó, a finales del siglo XVI, a ser eslabón esencial del comercio europeo con el lejano Oriente. Las mercaderías llegadas en la Nao de China, se transportaban de Acapulco a Veracruz, pasando por México; mientras que los productos europeos, llegados en las naves españolas, hacían el recorrido inverso. En esta for-ma se logró, gracias a la Nueva España, el objetivo planteado por las primeras expediciones de Cris-tóbal Colón, en busca de nuevas rutas para comer-ciar con el Oriente. La Ruta de las Especias en su trayecto medieval, había quedado cerrada, al caer en manos del Imperio turco la ciudad de Constan-tinopla.
En su etapa inicial, el acondicionamiento de ca-minos indígenas y la apertura de nuevas vías, fue obra del religioso franciscano Sebastián de Apari-cio, introductor de la carreta y de los bueyes como bestias de carga, aunque los cronistas, al ponde-rar sus indudables méritos, no hacen mención del aprovechamiento de la extensa red ya existente que utilizó el monje español.
Las relaciones geográficas y la documentación administrativa, han ayudado a dar una idea bas-tante completa de lo que fueron los caminos vi-rreinales. Introducida la carreta y las bestias de carga, las cordilleras fueron un obstáculo natu-ral, mucho más importante de lo que habían sido para los ejércitos, los pochtecas, los mensajeros y los correos indígenas, que viajaban a pie. Esta circunstancia orográfica, ha permitido clasificar las vías del virreinato, en longitudinales y trans-versales. Entre las primeras, podemos mencionar aquellas que unían a la capital con las provincias, como los caminos Guanajuato-Durango-Santa Fe
GRUPO SELOME 15
-
y Valladolid-Guadalajara. Transversales eran, en cambio, Veracruz-México-Acapulco, Zacatecas-Nuevo Santander, Guadalajara-San Blas, Vallado-lid-Colima y Durango- Mazatlán.
A finales del siglo XVIII, los seis caminos reales que salían de la capital, eran los siguientes:
1 A Acapulco, por Hitzilac y Cuernavaca 2 A Toluca, por Tianquillo y Lerma3 A Querétaro, Guanajuato y Durango, por
Cuautitlán y Huehuetoca4 A Pachuca, por el Cerro Ventoso5 A Puebla, por Río Frío y Texmelucan6 A Puebla, por Buenaventura y Apam
Es importante hacer notar que el esquema adop-tado por la administración virreinal, pese a ser una notable ampliación, se mantuvo dentro de las mis-mas pautas indígenas, en cuanto a la red vial de co-municaciones y transportes, pues debía ajustarse a factores físico-geográficos. Uno de éstos, arriba mencionado, es el de las cadenas montañosas, pe-ro a él se añaden otros, como la hidrología, el clima, la calidad de los suelos y la vegetación. A factores físico-geográficos, se unieron razones socioeconó-micas, como la disponibilidad de una población se-dentaria con hábitos de trabajo y un grado avanzado de desarrollo tecnológico, así como la dotación de recursos naturales, susceptibles de ampliación, mediante colonización y exploración.
A pesar del interés primordial español por los minerales de oro y plata, la agricultura y la ganade-ría, el crecimiento colonial, no alteró significativa-mente -por tales causas- las pautas de distribución demográfica, anteriores a la Conquista. Los es-pañoles, establecidos en el Altiplano, controlaron desde ahí los litorales y provincias por medio de la red vial, con un esquema muy semejante al de los aztecas.
A partir de la Independencia, México partió de esta red virreinal, fuertemente anclada en la es-tructura caminera del mundo indígena, para crear su moderno sistema vial y de comunicaciones, en-riquecido desde el siglo XIX por los ferrocarriles y, en el siglo XX, por la aviación.
Evolución de la legislación ambiental:Antecedentes históricos
Maestro Juan Pablo Gudiño GualDoctora Norma Fernández Buces
“El Derecho Ambiental, como ya habrá podido de-ducirse, es un Derecho de perfiles revolucionarios, lo que se deriva de sus intrínsecos cometidos, to-talmente alejados de los que son propios de otros ordenamientos animados por la realización de dic-tados filosóficos e ideológicos, como la libertad, la igualdad, la propiedad privada, etcétera. Incluso los derechos que tienen un “substratum” biológico, co-mo el derecho de familia, son objeto de profundas modulaciones valorativas, a las que responden la posición del paterfamilias romano, el harén orien-tal o el matrimonio de homosexuales (…) Este de-recho, en este sentido estricto, es el que: Tutela los sistemas naturales que hacen posible la vida: agua, aire y suelo”.
Ramón Martín Mateo
Introducción
Partimos de una prístina idea: No se puede con-cebir la legislación ambiental de forma aislada, como una serie de reglas legales que obligan a unos y le dan derechos a otros; más bien, en este apartado nos referiremos a una connotación más amplia y, no por ello menos práctica; hablaremos sobre derecho ambiental, cuyo contenido mínimo es su legislación. Lo que en el fondo se pretende lograr con cualquier legislación, es decir lo que denominan los peritos en derecho el “espíritu” fundamental de las normas legales, está directa-mente relacionado con la manera en que se van a “traducir” los principios que le dan “vida” a esa norma jurídica. Esos principios están recogidos en la Constitución de un país y ella refleja preci-samente lo que es en esencia dicho país.
Es decir, una de las características más impor-tantes de las leyes es que reglan principios. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y
16 La gestión ambiental de carreteras en México
-
Protección al Ambiente “pretende” reglar el prin-cipio: “todos los mexicanos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente adecuado” y, a par-tir de ese principio comienzan a establecerse las formas de hacerlo, en una palabra los “cómos”. Por ello, a continuación presentaremos una sín-tesis de la historia del derecho ambiental mexi-cano refiriéndonos a épocas específicas, a las tres constituciones más importantes que ha te-nido México, a documentos, legislaciones y van-guardia tecnológica en que se encontraba el país, hasta nuestros días.
Breve referente a la Prehistoria
Vemos que “flota en el aire” la opinión generali-zada en cuanto a que el derecho ambiental es una rama “muy nueva” o de reciente creación, pero estamos seguros de que el derecho ambiental es tan antiguo como el ser humano en la Tierra. Existen antecedentes de la época de las caver-nas, que relataban, a través de pinturas rupes-tres, escenas relacionadas con la naturaleza y la forma en que las actividades humanas estaban limitadas a los dictados que la “Madre Naturale-za” y sus “leyes” exigían a sus pobladores.
Las sociedades prehistóricas nos manifiestan que su forma de organización dependía de una serie de “condiciones impuestas” por la natura-leza y a partir de ellas, se tomaban decisiones para todo el grupo, constituyéndose en reglas de comportamiento. Recordemos la época de la caza, posteriormente la agricultura, etcétera. Lo más relevante de ello es que los seres huma-nos se autorregulaban según los dictados de la naturaleza. Entonces, podemos afirmar que la primera regulación ambiental es la serie de in-terpretaciones que a los ciclos naturales daban los primeros pobladores del mundo y solo a par-tir del descubrimiento y, hasta cierto punto, de la dominación que ejercían sobre las leyes natura-les, evolucionaban sus sistemas sociales, inclui-do, por supuesto, el jurídico.
Consecuentemente, la cosmogonía del hom-bre de la prehistoria se encontraba directamente
relacionada con la naturaleza, así como su forma de organización y supervivencia.
La Influencia del Derecho Romano
En tiempos de la antigüedad romana, se legisló el principio: “Res- Commune” aplicado a las “co-sas” cuya propiedad era de “todos”. Es decir, el “Res-Commune” consistió en el reconocimiento que hizo el Estado Romano de que existen cosas que son propiedad de todos, y los recursos natu-rales eran precisamente parte de esa “Res-Com-mune”. Pero el lector se preguntará: ¿Esa “res commune natural” podría aprovecharla o utili-zarla cualquiera? Evidentemente la respuesta es no. Recordemos que el “inventor” del derecho de propiedad y de la figura sociológica y jurídica de propiedad privada, es precisamente el Derecho Romano, y en esa época, los recursos naturales podían utilizarlos todos, a menos de que una por-ción tuviera dueño al estar dentro de su propiedad y el Estado le hubiera reconocido derechos sobre esas porciones. Sin embargo existía un límite al aprovechamiento: Mientras los usos particulares de los recursos no afectaran en general a la pro-piedad común, ningún obstáculo legal impedía el uso de tales bienes.
El derecho de uso de la Res-Commune, se importó a México y a gran parte de Latinoamé-rica, por la colonización española, y una de las consecuencias de ello fue que en tanto no exis-tieron desastres ambientales, los malos usos de la naturaleza no los advirtieron, ni el derecho, ni la economía, y tampoco las decisiones políticas. Es decir, los principios de propiedad estableci-dos desde la época romana fueron eficaces para regular el uso de los bienes comunes naturales. Sin embargo, después de varios siglos, cuando el sistema jurídico comenzó a dar señales de ob-solescencia e inoperancia, el derecho ambiental comenzó por regular derechos y obligaciones en normas técnicas que pretendieron reproducir lo científico a jurídico, no obstante, se convirtieron en normas pseudo-científicas y morales de con-ducta incorporadas al derecho.
GRUPO SELOME 17
-
La Época Precolombina
Los antecedentes directos del actual derecho am-biental mexicano, han quedado plasmados me-diante instrumentos jurídicos, desde las culturas prehispánicas. Era práctica usual de los primeros pobladores, sentar bases jurídicas codificadas (en códices), dada la necesidad que los dirigentes te-nían por emular el Tlalocan, paraíso mítico, aso-ciado con la deidad de la lluvia. Por citar algunos ejemplos, encontramos que los mayas en la penín-sula de Yucatán cultivaron terrenos que poseían muchas especies de plantas, palmas y árboles que no se encontraban usualmente en la flora de la re-gión, a través del Pet- koot (cercado redondo), que los indígenas usaron para acumular plantas útiles, a la fecha aún protegidas.
Por centurias los primeros pobladores de lo que hoy constituye México, abarcando culturas de Cen-troamérica, utilizaron metodologías basadas en el aprovechamiento máximo de agua de lluvias, al construir terrazas que constituyeron los primeros aprovechamientos pluviales para regar cultivos, convirtiéndose así, en un antecedente directo de sustentabilidad y políticas públicas en materia de aguas.
Otro ejemplo es el aprovechamiento comunal del agua: Se construían pequeñas presas con pa-los, piedras y pasto, siguiendo el curso del agua en el terreno, para consumo personal y para el cultivo.
En nuestro país encontramos que el primer antecedente histórico jurídico escrito del derecho ambiental data de la época precolombina, especí-ficamente en el período postclásico que abarca de 1000 a 1521 que se caracterizó por la creación de una compleja organización sociopolítica y jurisdic-cional cuya cualidad principal fue la rigidez de sus resoluciones por temor a sanciones sobrenaturales e imposiciones por la fuerza de las armas. Igual-mente en este período aparece la “Triple Alianza” Tenochtitlan–Texcoco–Tlacopan.
Lo más relevante de esta triple alianza es que se fundaron las ciudades socio- territoriales en barrios, señoríos e imperios para formar el Gran Señorío que gobernaba un grupo regente. Se
constituía una confederación con la unión de cinco o cuatro señoríos, y la presidía un señor y su consejo, cuyas funciones principales eran administrativas, judiciales, militares y sacerdotales. En el marco de la confederación, Nezahualcóyotl impuso límites a la obtención de leña, dictando graves penas a los infractores, y en 1428, cercó el Bosque de Chapul-tepec, constituyendo así, el primer antecedente histórico-jurídico escrito del derecho ambiental, cuyas infracciones jurisdiccionalmente sancionaba la confederación.
La Época Colonial
En 1519 se crea el Consejo Real y Superior de las Indias y a partir de 1524 fue independiente. Lo in-tegraban ministros, funcionarios y empleados subalternos y sus atribuciones primordiales eran legislativas, administrativas, judiciales y militares. Destaca en esta época la Bula Papal de Alejandro VI, por la que le concede a la Corona de Castilla (reyes Fernando e Isabel) y a su descendencia, la propiedad absoluta de las regiones descubiertas y por descubrir, destacando que la propiedad de las tierras y aguas no eran del Estado, específicamente de España, sino de la Corona, por lo que, al “gozar” de ese derecho de propiedad, y derivado del domi-nio directo que tenían los reyes y su descendencia, en todo el territorio conquistado, la monarquía castellana estuvo en posibilidades de administrar, enajenar, donar, repartir, regalar, etcétera todo o parte de los terrenos (suelos) y aguas de la Nueva España, sin las limitaciones que el derecho español imponía.
Entonces, el lunes 30 de junio de 1530, el rey de España, Carlos V, mediante Cédula Real orde-nó que el Bosque de Chapultepec y el cerro fueran propiedad de la ciudad, “Res-Commune” y así se convirtió en el primer bosque protegido de la época colonial y en el primer parque para esparcimiento de los habitantes de la entonces, ciudad de México.
En esta misma época, encontramos que la pri-mera constancia colonial de reglamentación del uso de los bosques corresponde al virrey don Anto-nio de Mendoza, que consideró necesario regular el
18 La gestión ambiental de carreteras en México
-
corte de la leña y la fabricación de carbón, por ser perjudicial para los bosques, y su destrucción por actividades furtivas se prohibió por medio de una cédula virreinal de 1536. Además, en 1549, emitió dos mandatos para proteger los bosques. Dichas normas textualmente señalan:
“Ninguna persona corte árboles algunos, en los montes, guardando sobre ello lo que manden las leyes del reino, so pena de incurrir en castigo”.
“Ninguna persona, para hacer leña, corte árbol alguno en pie, sino sólo las ramas”.
La época de la organización semifeudal, se ca-racterizó por lo siguiente:
> Desde 1592 se fundó el Juzgado General de Indios y era una unidad integral de Gobierno.> Su Jurisdicción era alterna y no exclusiva. Se diseñó para resolver controversias y/o diferen-cias entre indígenas o entre nativos y españoles.
Se crearon las “Audiencias” como Tribunales Supe-riores de Justicia y Tribunales Administrativos. Sus características principales fueron: Se constituyeron como tribunales colegiados Integrados por el virrey y gobernadores, el presidente era el decano o el oi-dor más antiguo. (Los oidores eran los asesores del virrey).
En 1761, don Domingo Lasso de la Vega, publicó el Reglamento para el uso de las aguas en la Nueva España, y al llevar la aprobación virreinal para su impresión, esta norma adquirió tal trascendencia que se consideraba como la regla fundamental en materia de aguas, aplicándose durante la segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX.
En el marco del reglamento citado, en 1803 se promulgaron las ordenanzas para el gobierno de los montes y arbolado. Dichas regulaciones jurídi-cas debieron cumplirse en el manejo y protección de los bosques de la entonces Nueva España. No obstante, con las constituciones de juzgados, el ambiente político y recaudatorio de la época, a los hacendados ricos, se les otorgó una serie de pre-rrogativas de uso de recursos naturales y para ello, y otros fines, se les concedieron títulos nobiliarios para tener un absoluto control de sus propiedades.
Por ello el Conde de Regla, Pedro Romero de Te-rreros, eligió dos predios, protectores de los acuí-feros que se utilizaban para aprovechar agua en los beneficios mineros de Real del Monte y Atotonilco el Chico, y los protegió con el nombre de “Bosques Vedados del Chico”. Sin embargo, al promulgarse la Constitución Mexicana de 1824, se publicó la ley de 1826 y se le expropiaron los terrenos al Conde de Regla, en favor de los gobiernos estatales. Evi-dentemente este acto expropiatorio, respondió cla-ramente a una ideología, valores culturales y parte de los principios con los que se promulgó la Cons-titución de 1824. Podemos destacar que, en virtud de que México se declaraba independiente, fue ne-cesario “federalizar” el suelo mexicano; aunque los centralistas no estaban de acuerdo, los aspectos de mayor relevancia que encontramos en esta consti-tución, y que trascendieron a las decisiones en ma-teria ambiental, son los siguientes:
a. La nación mexicana es libre del gobierno español y de cualquier otro. Evidentemente, la biodiversidad y sus riquezas ya no eran de Es-paña, ni de la Nueva España.b. El gobierno individual de los estados se con-forma por tres poderes. Con esta cláusula se expropiaban territorios completos en favor de los Estados, incluyendo con ellos los recursos naturales de los mismos.c. Existió un cuasi pacto federal, que reconoció a la Federación que se compuso por 19 estados, cinco territorios y el Distrito Federal, para lo cual los estados deberían aportar, entre otras, una cuota fija en dinero, que en muchos casos las recaudaciones tributarias del estado prove-nían de la explotación de recursos naturales.d. Cada Estado promulga su propia Constitución.
No obstante, los logros obtenidos en ese México independiente, no existieron acuerdos en cuanto a ideología política y el ambiente de animadversión y lucha para que imperara, por una lado, la postura centralista, y por otro la federalista (sin que exis-tieran partidos políticos como tal), generaba una considerable rispidez en el joven país mexicano.
GRUPO SELOME 19
-
En 1853, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna creó el Ministerio de Fomento, Colo-nización, Industria y Comercio, para encargarse, entre otros asuntos, de la realización de las obras de desagüe, y emitió un decreto que clasificó como bienes públicos, del dominio de la nación a los ríos, fueran o no navegables.
De la Revolución de Ayutla a la Constitución de 1857
Como consecuencia de la revolución de Ayutla, el miércoles 1 de marzo de 1854, se proclamó el Plan de Ayutla, con una orientación netamente federa-lista. En 1855, el presidente interino Juan Álvarez emitió la convocatoria para el Congreso Constitu-yente, que comenzó sus actividades el domingo 17 de febrero de 1856. Esa legislatura fue la encargada de redactar la Constitución Federal de 1857, cuya vigencia fue de 60 años y es uno de los anteceden-tes jurídicos de mayor importancia para México y para su ambientalismo. Su relevancia radica en que con ella se zanjó y cortó de tajo cualquier viso del colonialismo, siendo una Constitución de absoluta vanguardia ya que, por primera vez se regularon los principios que garantizarían el reconocimiento de los derechos humanos, la soberanía nacional y di-vidió a los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial. A los estados les exigió que adoptaran en su interior, el régimen republicano, representativo y popular, estableciéndoles límites a su soberanía local e impidiéndoles la posibilidad de disolución de la federación. Esta Constitución fijaría la posibili-dad de reformas posteriores en beneficio del bien común y como medidas de adecuación a la realidad imperante. Se convirtió en la máxima ley que regi-ría al país y ninguna otra podría estar por encima de ella. Aunque declara de jurisdicción federal los afluentes de los ríos, lagunas, y en general ese ti-po de cuerpos de agua, la administración del agua continuó bajo los Estados, como estaba regulado en la Constitución de 1824. Atendiendo al mandato constitucional de 1857, en 1876, Sebastián Lerdo de Tejada expropió el Desierto de los Leones, por la importancia que representaban para la ciudad de
México, los manantiales que en esa zona se origi-naban. En 1877 el entonces jefe político de Hue-jotzingo, Puebla, ordenó a Luis Landa, propietario de las haciendas San Martín y Río Frío, detener el corte de los árboles en el monte de Río Frío, deriva-do de la sobreexplotación de recursos boscosos de la región, que provocaba disminución de las aguas que surtían a la capital.
Posteriormente, siendo presidente de la Repúbli-ca, Porfirio Díaz y regente de la Ciudad de México, Miguel Ángel de Quevedo, en 1899, a la reserva crea-da por Romero de Terreros la convirtió en la primera área natural protegida de México y América Latina con un decreto presidencial conocido como “Monte Vedado del Mineral del Chico”, reserva forestal de la nación, que hoy por hoy, sigue siendo área natural protegida, digna de visitarse y conocida en nuestros días como el Parque Nacional El Chico.
De la Constitución de 1917 a nuestros días
Por pertinencia y necesidad recordemos que es la que actualmente nos rige y que es producto de las luchas intestinas de la Revolución Mexicana. Evi-dentemente existían dos causas fundamentales en la lucha sintetizadas como: (i) La causa de la Pro-piedad: Tierra para todos; El dueño de la tierra es quien la trabaja, etcétera; y (ii) La Causa Laboral: Mejora sustancial de las condiciones de trabajo (Huelgas de Cananea y Río Blanco); y ambas se plasmaron en dos artículos constitucionales: El 27 y el 123. Para lo que interesa a nuestro tema, nos detendremos a presentar una breve síntesis del ar-tículo 27, que es el que por primera vez estableció diversos principios en materia ambiental, como lo que hoy se conoce en el argot jurídico como la pro-piedad originaria de la nación, la cual incluye a los recursos naturales, específicamente el espacio in-terior (aire), el suelo y subsuelo, y el agua.
El primer presidente constitucionalista de Méxi-co, don Venustiano Carranza, redactó un proyecto de artículo 27 que “no expresaba en plenitud el espíritu de la Revolución mexicana”. Incluso dicho precepto, que no quedó plasmado en la redacción del texto final, tampoco regló ningún principio de
20 La gestión ambiental de carreteras en México
-
derecho ambiental. Para mejor referencia se pre-senta la forma en que se había redactado el proyec-to de artículo:“Artículo 27. La propiedad privada no puede ocu-parse para uso público sin previa indemnización. La necesidad o utilidad de la ocupación deberá ser declarada por la autoridad administrativa corres-pondiente; pero la expropiación se hará por la au-toridad judicial en el caso de que haya desacuerdo sobre sus condiciones entre los interesados.
Las corporaciones e instituciones religiosas, cualquiera que sea su carácter, denominación, du-ración y objeto, no tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad o para administrar más bie-nes raíces que los edificios destinados, inmediata y directamente al servicio u objeto de dichas corpo-raciones e instituciones. Tampoco la tendrán para adquirir o administrar capitales impuestos sobre bienes raíces.
Las instituciones de beneficencia pública o pri-vada para el auxilio de los necesitados, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los indivi-duos que a ellas pertenezcan o para cualquier otro objeto lícito, en ningún caso podrán estar bajo el patrimonio, dirección o administración de corpora-ciones religiosas ni de los ministros de los cultos, y tendrán capacidad para adquirir bienes raíces, pe-ro únicamente de los que fueren indispensables y que se destinen de una manera directa e inmediata al objeto de las instituciones de que se trata.
También podrán tener sobre bienes raíces ca-pitales impuestos a interés, el que no será mayor en ningún caso, del que se fije como legal y por un término que no exceda de diez años.
Los ejidos de los pueblos, ya sea que los hubie-ran conservado posteriormente a la ley de des-amortización; ya que se les restituyan o que se les den nuevos, conforme con las leyes, se disfrutarán en común por sus habitantes, entretanto se repar-ten conforme con la ley que al efecto expida.
Ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o capi-tales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamen-te al objeto de la institución.
Las sociedades civiles y comerciales podrán po-seer fincas urbanas y establecimientos fabriles o industriales dentro y fuera de las poblaciones; lo mismo que las explotaciones mineras dentro y fue-ra de las poblaciones; lo mismo que las explotacio-nes mineras, de petróleo o de cualquier otra clase de sustancias que se encuentren en el subsuelo, así como también vías férreas u oleoductos; pero no podrán adquirir ni administrar por sí propieda-des rústicas en superficie mayor de la que sea es-trictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados y que el Ejecutivo de la Unión fijará en cada caso.
Los casos debidamente autorizados conforme con las leyes de asociaciones de crédito podrán ob-tener capitales impuestos sobre propiedades urba-nas y rústicas, de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes.”
Ahora bien, del penúltimo párrafo de la cita se po-dría desprender sólo el derecho de explotación y beneficio industrial de algunos recursos natura-les, más no establecía derechos de propiedad, por lo que no fue suficiente, ya que, como se decía al principio de este apartado, el derecho ambiental mexicano descansa, jurídicamente hablando, en el derecho de propiedad, cuyas características son principalmente la capacidad de usar, disfrutar y disponer del bien del propietario, e igualmente el Estado podrá dictarle al dueño ciertas restricciones (modalidades) en cuanto a ese uso, goce y disfrute, como es el caso de la conservación de recursos na-turales. Consecuentemente, Emilio O. Rabasa nos cuenta, entre otras cosas que, “El presidente del Congreso, el jalisciense Luis Manuel Rojas, expre-só que en este artículo tendrían que sentarse los fundamentos sobre los cuales debería descansar “todo el sistema de los derechos que pueden te-nerse a la propiedad raíz comprendida dentro del territorio nacional”.
Pero cabe hacer una pregunta: ¿Qué relevancia puede tener la cita del artículo señalado en cuanto a la historia del derecho ambiental mexicano? La respuesta es simple, y no por ello deja de ser de gran importancia. El autor al que nos hemos venido
GRUPO SELOME 21
-
refiriendo, Emilio O. Rabasa, nos expone que la crí-tica fundamental al texto del artículo 27 constitu-cional, la realizó el constituyente Ingeniero Pastor Rouaix, quien le pidió al licenciado Andrés Molina Enríquez, abogado de la Comisión Nacional Agraria, realizara el anteproyecto de artículo 27 Constitucio-nal.
Ahora bien, desde una particular manera de en-tender la historia del derecho ambiental, podemos afirmar que el padre, creador e iniciador del análi-sis argumentativo del derecho ambiental, en cuanto a la compleja tarea de justificar, razonar y explicar, con bases científicas, los problemas ambientales que entonces aquejaban a México y los motivos fun-damentales para legislar principios ambientales en la Constitución, es don Andrés Molina Enríquez.
Evidentemente lo señalado debe considerarse como un acto mínimo de reconocimiento y de jus-ticia. Sin embargo, y en congruencia con el motivo fundamental del presente texto, debemos exponer las ideas más importantes, todas ellas referencia-das en su libro Los Grandes Problemas Nacionales.
En materia forestal, territorio, propiedad y desa-rrollo sustentable, por ejemplo el autor nos dice que “…la inviolabilidad de la propiedad privada no puede ser absoluta, sino que tiene que ser relativa, depen-diendo su mayor o menor amplitud, de la relación lejana o estrecha del interés privado con el interés social, la verdad es que, por educación y por estu-dio, todos los miembros de la Academia, todos los tribunales y todos los letrados en general, tienen que ser y son de hecho inclinados a ver en todas las cuestiones de propiedad la faz del interés privado, pareciéndoles que la faz contraria del interés social no puede mostrarse sin ocultar propósitos aviesos. Ahora bien, entre nosotros, que somos una nación en el proceso de su formación orgánica, el interés social, como lo ha demostrado el instinto político del señor general Díaz, muy superior a la ciencia jurídica nacional, tiene por fuerza que predominar sobre el interés privado, so pena de que este mismo no pueda existir, sin que eso signifique, por supues-to, que se ahogue el interés privado.”
El anterior es un antecedente fundamental con el que, el actual artículo 27 en comento, se estableció
el principio de modalidades a la propiedad priva-da, hoy vigentes. Molina Enríquez presentó por vez primera la forma en que se dividía el territorio en cuanto a áreas boscosas, con la directriz de la pro-piedad, distinción que evidentemente constituye el antecedente primigenio para categorizar legal-mente áreas naturales protegidas. Para este antro-pólogo, historiador, jurista, politólogo y sociólogo, padre del agrarismo revolucionario, ideólogo del presidencialismo y teórico del nacionalismo mesti-zo, conocedor de los problemas que aquejaban a la nación –y que hoy algunos no se han resuelto-, el territorio se dividía en montes que formaban parte de la gran propiedad; otros que pertenecieron a la propiedad comunal; otros mas, a las pequeñas pro-piedades que no fueron comunales y que estuvieron en poder de los mestizos, y, remata diciendo el es-tado general de los bosques:
"… los montes que fraccionados por la desamor-tización pasaron a poder de los mestizos, han des-aparecido completamente. En la actualidad, sólo hay montes, por una parte, en las grandes hacien-das, y por otra, en los pueblos y en las rancherías. Mientras no hubo ferrocarriles, ni fábricas, los mon-tes tenían muy poco valor, razón por la cual los pue-blos y las rancherías habían conservado los suyos, pero en cuanto la construcción y el consumo de los ferrocarriles y de los establecimientos industriales por un lado, por otro la facilidad de comunicaciones que abrió amplios mercados a las maderas, y por otro, el desarrollo general del país que respondió a la magna obra de la paz, exigieron la explotación de los bosques en grande, comenzó no una explo-tación, sino una completa tala de los montes. Los primeros que desaparecieron fueron los pequeños de los mestizos, en virtud de que éstos encontraron en aquéllos una riqueza inesperada que sólo podían aprovechar consumiéndola, dado que la explota-ción regular y metódica requiere capital, y ellos no lo tenían. Después, la explotación ha pasado a los montes comunales. Los indígenas y los rancheros también se han encontrado de pronto con una ri-queza, que en su infinito deseo de bienestar, han procurado aprovechar, lo mismo que los mestizos,
22 La gestión ambiental de carreteras en México
-
consumiéndola, puesto que de otro modo no les es dado aprovecharla. Las grandes haciendas, por el contrario, viendo que los montes desaparecen de la propiedad comunal, han suspendido o, cuando me-nos, reducido en los suyos la explotación, en espera de una alza de precio que necesariamente tendrá que venir, y que irá ascendiendo cada día más. Es-to ha producido un desequilibrio completo entre la demanda y las condiciones de explotación que dan la oferta, pues como aquélla aumenta día por día, ésta no se satisface con la explotación normal de los bosques, sino con el esquilmo forzado y cada vez más arrasador de los montes de los pueblos y de las rancherías que, poco a poco, van convir-tiéndose en verdaderos páramos, sin que los pue-blos y las rancherías, por su escasez de recursos, puedan atender a la repoblación de esos montes. Ahora bien, en cuanto principie el trabajo de divi-sión de la gran propiedad, con la igualdad de toda la propiedad ante el impuesto, comenzará necesa-riamente la explotación de los montes de las ha-ciendas, pues habrá necesidad de sacar de éstas mayores productos, y en aquéllos la explotación no será bien hecha todavía, en razón de que les faltará capital por la enorme amortización de él que toda hacienda significa; pero al menos esa explotación será hecha en mejores condiciones que las de los montes comunales, producirá mejores maderas y desterrará de los mercados las de dichos montes comunales, permitiendo a éstos la conservación de los renuevos que ahora son materia de la explo-tación; y cuando la división se consuma, quedarán separadas la propiedad monte, la propiedad tierra de cultivo y la propiedad tierra de pastos, porque no será posible que una sola propiedad reúna todo. Entonces, el propietario de un monte tendrá que vi-vir de la explotación de ese monte y lo explotará con cuidado, con método y con capital, puesto que ven-diéndose el resto de la parte divisible por herencia en una hacienda dada, el producto de la venta se repartirá entre los herederos; el propietario de tie-rras de cultivo vivirá de ese cultivo y necesitará dar productos al dueño del monte por las maderas que necesite, y ayudará a sostener la demanda de esas maderas y, por lo mismo, los precios y las ventajas
del dueño de montes; y hasta el dueño de pastos tendrá buenos productos, porque expulsados los ganados de las tierras de labor y de los montes, tendrán que reducirse a los terrenos pastales y, entonces, según aumente la demanda de pastos, se aumentará o disminuirá la extensión dedicada a ellos y hasta su cultivo, que entonces aparecerá entre nosotros.”
Molina expone otro trascendental concepto, que al igual que en el tema forestal relatado, vuelve a tocar problemas que hoy se siguen estudiando, discutien-do y pretenden resolverse: La sustentabilidad, la propiedad, el aprovechamiento y el manejo del vital líquido: El agua.
En el capítulo tercero de la segunda parte de su libro, expone ampliamente el problema hídrico en México. Para sorpresa de muchos, su análisis a la problemática del agua comienza con una verdadera disertación científica que constituye el primer an-tecedente científico que sirvió de base para regular jurídicamente el principio de propiedad, modalida-des, cuidado, conservación e implicaciones sociales y económicas de amplia relevancia en torno al tema del agua.
Para realizar la propuesta del artículo 27 consti-tucional en lo que toca al agua, dividió el análisis de la problemática en tres grandes rubros: El primero lo tituló “Apunte científico acerca de la naturaleza de la vida vegetal” el segundo lo refirió a la relación directa que existe entre los organismos vivos, inclu-yendo al ser humano como parte de esa relación y estableciendo las necesidades orgánicas, sociales y económicas que tiene para el ser humano el agua, en cuanto a su conservación, uso, y aprovechamien-to sustentable; y el tercero fue la relevante historia de la propiedad del agua, desde la época colonial hasta los comienzos del siglo XX. Cabe resaltar de esta tercera parte del análisis “Molina” del agua, que constituye una de las primeras disertaciones racionales escritas en materia jurídica ambiental. Es así que el jurisconsulto ambientalista Andrés Molina Enríquez presentó una clara división jurí-dica del tipo de aguas que existían en el territorio mexicano para proponer la reforma al artículo 27
GRUPO SELOME 23
-
Constitucional.Primeramente le dio a las aguas el tratamiento
de cosa jurídica y las clasificó según la distribución de propiedad, y a partir del tipo de aguas, éstas podrían ser o no susceptibles de aprovechamien-to. Por tanto, podemos afirmar que el antecedente directo del derecho ambiental, en su vertiente fo-restal y de aguas, constitucionalmente reglado, es el que se expuso anteriormente.
Hasta nuestros días, con todas las reformas que la Constitución ha sufrido, se han generado una serie de “adecuaciones legales” a la legislación ambiental, y para mejor referencia se dividen en Etapas temáticas de regulación. Se considera ne-cesario ir exponiendo brevemente cada etapa de regulación por temas específicos, toda vez que los esfuerzos efectivamente realizados en cada tema, reflejan la comprensión de los problemas ambien-tales, que corresponden a cada época o etapa, y la forma en que ellos vienen afectando la Tierra y a la vida del ser humano en ella.
Así tenemos que, en la:
> Primera Etapa: Se concibió y reguló el prin-cipio rector de conservación de recursos natu-rales, en la Constitución de 1917, artículo 27, previamente descrito.> Segunda Etapa: 1920-1950 se regula el prin-cipio de conservación y se continúa con la crea-ción de la Ley de Parques Nacionales y Ley de conservación de Suelo y Agua de 1946.> Tercera Etapa: 1950-1970. Regulación sanitaria.> Cuarta Etapa: 1970-1995. Prevención y con-trol de la contaminación.
Entre los setentas y ochentas, se generó un verdade-ro aumento de la población mundial y se percibieron problemas más amplios. Existían severos derrames de petróleo en los océanos y emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera; ya se discutía el efecto invernadero, la contaminación de los océanos, la de-forestación, la pérdida de la biodiversidad y la lluvia ácida. Como respuesta a lo anterior, a escala mun-dial, se empezó a manejar el concepto de impacto
ambiental y el estudio de proyectos de obra que pu-dieran ocasionar daños al ambiente, condición que fue trasminando desde países desarrollados hacia varios países latinoamericanos en vías de desarrollo como México.
En relación con lo que señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, Programa Ambiental del Caribe, 1989), los primeros antecedentes de estudios ambientales en México se remontan a 1977, cuando la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) los aplicó para proyectos de infraestructura hidráulica. En pa-ralelo, ese mismo año, la Secretaría de Asentamien-tos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) a escala estatal y municipal, elaboró los llamados ECOPLA-NES; estudios de planificación territorial cuyo conte-nido se enfocaba hacia el aprovechamiento racional de los recursos naturales, como una forma de apo-yo para el desarrollo de centros de población. Estos ecoplanes fueron un preámbulo del actual procedi-miento de gestión ambiental, ya que incluyeron cri-terios de análisis de impacto ambiental, además de una descripción del ambiente en sus componentes naturales y socioeconómicos, el estudio de las ac-ciones de desarrollo y el planteamiento de una po-lítica para llevar a cabo las acciones analizadas con la intervención de diversas autoridades y la vigilan-cia de su cumplimiento. Posteriormente, en 1982 se promulga la Ley de Obras Públicas, la previsión de sus efectos y consecuencias sobre las condiciones ambientales. Esta Ley establece como requisito en la planeación de obras públicas, la previsión de los efectos y las consecuencias del proyecto sobre las condiciones ambientales.
Para dar seguimiento a este precepto de ley, se creó la Unidad de Obra Pública e Impacto Ambiental, en el seno de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, de 1981 a 1982, la que tuvo bajo su respon-sabilidad, el análisis de los proyectos de obra, desde el punto de vista del impacto ambiental. A partir de 1982, al promulgarse la Ley Federal de Protección al Ambiente, fue requisito indispensable para el inicio de obras que pudieran exceder los límites permisi-bles establecidos en los reglamentos y normas téc-nicas aplicables; la elaboración y presentación de la
24 La gestión ambiental de carreteras en México
-
manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, tales límites quedaron restringidos a aspectos de contaminación atmosférica por emisión de partícu-las, contaminación de aguas y emisión de ruidos, pues éstos eran los únicos reglamentos vigentes y no existían normas publicadas. No obstante, al am-paro de esta ley, se elaboraron estudios de impacto ambiental para proyectos petroleros, carreteros, aeroportuarios, turísticos, mineros, industriales, agropecuarios y eléctricos (PNUMA, Programa Am-biental del Caribe, 1989).
Adicional a lo anterior, para algunos aspectos at-mosféricos o hidrodinámicos, se realizaron mode-los físicos y matemáticos específicos para simular las condiciones previas y posteriores a la ejecución del proyecto. A la par del surgimiento de nuevos instrumentos leales, fue evolucionando el uso y de-sarrollo de nuevas metodologías de evaluación del impacto ambiental.
Aunque el contenido de los anteriores estudios era aceptable, su evaluación resultaba compleja, en virtud de que se carecía de elementos normati-vos para definir los posibles efectos de los impac-tos identificados. Ante tal limitante, se recurrió al empleo de normas y parámetros extranjeros, con las restricciones que implicaban para las diferen-tes condiciones naturales de nuestro país. Ante ello, fue preciso definir aquellos proyectos de obra cuya evaluación de impacto ambiental fuera obli-gatoria. Los lineamientos para subsanar estas de-ficiencias, se promulgaron en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LE-GEEPA); publicada 28 de enero de 1988, reformada el 13 diciembre de 1996, y su reglamento en mate-ria de impacto ambiental (RLGEEPA) publicado en 1988, modificado en 2000. En esta ley se indican los proyectos que requieren sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a través de una manifestación de impacto ambiental, y se otorga validez a las normas técnicas que expide el gobier-no federal bajo la denominación de Norma Técnica Ecológica.
En 1982, la SEDUE (Secretaría de Desarrollo Ur-bano y Ecología) fue la primera dependencia fede-ral en tener a su cargo la política ambiental, bajo
un marco legal ya establecido; atribuciones que retomó SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) en 1992, confiriéndole nuevas funciones de políti-ca ambiental, que dieron lugar a la creación de los órganos desconcentrados: el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la PROFEPA (Procuraduría Fede-ral de Protección al Ambiente). Ambas institucio-nes estuvieron a cargo de normalizar y dictaminar el impacto ambiental y ordenamiento ecológico del territorio, en el caso de la primera; y de la vigilancia y sanción por incumplimiento y daño ambiental, en la segunda.
> Quinta Etapa: 1995-2000. Reforma Constitu-cional preservación, restauración y protección al ambiente.
Se añade un párrafo al artículo 4° Constitucio-nal y se genera el derecho de gozar de un medio ambiente adecuado. Se le otorga al Congreso de la Unión, la facultad de iniciar leyes en materia de medio ambiente y recursos naturales. Se reforma de fondo la LGEEPA y se crea la Secretaría de Me-dio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Luego se crea (2000) la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En materia de impacto ambiental, el procedimiento de evaluación consideraba la elaboración de estudios de Manifes-tación de Impacto Ambiental (MIA) bajo tres dife-rentes modalidades, en función de la complejidad del proyecto y en los términos que señalaba el RL-GEEPA: Modalidad General, Intermedia y Avanzada. Las guías para elaborar dichos estudios se publica-ron en la Gaceta Oficial de la SEDUE en septiembre de 1989 (vol. I No. 3). Con las modificaciones del RLGEEPA, entra en vigor en el 2000 la realización de las manifestaciones de impacto ambiental en dos modalidades: Regional y Particular.
> Sexta Etapa: 2000- a la fecha. Continúa re-formándose LGEEPA pasando por la Constitución, Tratados Internacionales, Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas. Actualmente, la PRO-FEPA forma parte de SEMARNAT. Su objetivo es vi-gilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones, la restauración, preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, de especies en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos,
GRUPO SELOME 25
-
playas y terrenos ganados al mar, áreas naturales protegidas, ordenamiento ecológico, descargas de aguas residuales, etc.
Por su parte, la SEMARNAT, a través de la Di-rección General de Impacto Ambiental (DGIRA) es actualmente el órgano acreditador de proyectos en materia de impacto ambiental bajo dos moda-lidades de estudio: Particular y Regional; en esta última es donde se incluyen los proyectos que se señala en el artículo 8 de la LGEEPA y su Regla-mento, así como carreteras.
Marco legal ambiental para carreteras
Licenciada Tania Leyva Ortiz
El Derecho ambiental surge como una rama del derecho cuyos orígenes se remontan a las pri-meras décadas del siglo XX. Ya desde los treintas se vislumbraba la preocupación de la comunidad internacional por proteger a la naturaleza. Algu-nos de los esfuerzos se reflejan en distintos tra-tados y acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, como la Convención para la protección de la flora y de la fauna y de las bellezas escé-nicas naturales de los países de América, firma-do en Washington el 12 de octubre de 1940, cuyo preámbulo establecía que “Los Gobiernos ame-ricanos, deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número sufi-ciente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por cualquier medio al alcance del hombre…”.
En los sesentas y setentas se suscribieron di-versos acuerdos en América Latina y el mundo entero, pero no fue sino hasta los ochentas, cuan-do se dio el apogeo legislativo en esta materia al interior de los países americanos. Incluso una dé-cada antes, hubo esfuerzos a escala mundial por establecer una política de conservación y protec-ción del medio ambiente. Una de las resoluciones de Naciones Unidas que destaca por su impulso
a forjar una cultura ambiental es aquella aproba-da por la Asamblea General en la 2112ª. Sesión plenaria del 15 de diciembre de 1972, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, designando “… el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente e instando los go-biernos y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que todos los años emprendan en ese día, actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejora-miento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas del medio ambiente y a perseverar en la determina-ción expresada en la Conferencia”.
En México se reformó la Constitución Federal otorgando facultades al congreso general para le-gislar en materia de medio ambiente a finales de los ochentas (publicado en DOF el 10 de agosto de 1987) y al siguiente año se publicó la primera ley “marco” en nuestro país, denominada Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambien-te (Publicada en el DOF el 28 de enero de 1988), la cual, a pesar de sus múltiples reformas, sigue vigente en la actualidad. Esta ley, a la que en lo sucesivo se le denominará LGEEPA, establece los lineamientos generales de la política ambiental nacional y las facultades específicas para los es-tados y municipios en esta materia.
La legislación mexicana se compone de una gran variedad de normas jurídicas dispersas en leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, normas que pueden expedir los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Precisamente por esta razón, nuestra Carta Magna establece cuá-les son las materias exclusivas de la federación o gobierno federal, cuál es la jerarquía de la le-gislación y cuáles son las facultades concurrentes entre la federación y los gobiernos de los estados.
Para una mayor comprensión del marco nor-mativo ambiental, se hará mención de las dispo-siciones constitucionales que dan fundamento a la estructura y organización de la legislación am-biental mexicana, así como de aquellos preceptos contenidos en diversas leyes y ordenamientos ju-rídicos ambientales.
26 La gestión ambiental de carreteras en México
-
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917)
Nuestra Constitución Federal, establece en su ar-tículo 133 que la propia Constitución, las leyes del Congreso y todos los Tratados internacionales cele-brados por el Presidente de la República, con apro-bación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, por lo tanto, de ellos derivan todas las demás disposiciones que puede emitir el Congreso General y los congresos estatales, en concordancia con lo establecido en dichas leyes supremas. Así, teniendo el congreso facultad para legislar en ma-teria ambiental y establecer las facultades de los estados y municipios, elaboró la LGEEPA.
Otro precepto constitucional que fundamenta nuestra ley marco en materia ambiental es el ar-tículo 4º, al establecer el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El artículo 25 prevé que corresponde al Estado “la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable…” y que bajo “criterios de equidad social y productivi-dad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetán-dolos a las modalidades que dicte el interés públi-co y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente…”
Respecto de la propiedad originaria de los recur-sos naturales, el artículo 27 establece que “La pro-piedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tie-ne el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada…” también señala que “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales sus-ceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vi-da de la población rural y urbana. En consecuencia,
se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecua-das provisiones, usos, reservas y destinos de tie-rras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, con-servación, mejoramiento y crecimiento de los cen-tros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colec-tiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma con-tinental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósi-tos cuya naturaleza sea distinta de los componen-tes de los terrenos.
Son propiedad de la Nación las aguas de los ma-res territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas inte-riores; las de las lagunas y esteros que se comuni-quen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constan-tes; las de los ríos y sus afluentes directos o indi-rectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cau-ce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una enti-dad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la
GRUPO SELOME 27
-
República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades fe-derativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, la-gunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o ribe-ras de los lagos y corrientes interiores en la exten-sión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artifi-ciales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá re-glamentar su extracción y utilización y aún esta-blecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propie-dad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
…el dominio de la Nación es inalienable e im-prescriptible y la explotación, el uso o el aprove-chamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas confor-me con las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Eje-cutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condi-ciones que establezcan las leyes”
Debe resaltarse también el artículo 42, que esta-blece que el territorio nacional comprende: “I. El de las partes integrantes de la Federación; II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; V. Las aguas de los ma-res territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores; VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional”.
Respecto de las atribuciones exclusivas del
gobierno federal, se debe mencionar el artículo 48 que prevé que “Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territo-rio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas inte-riores y el espacio situado sobre el territorio nacio-nal, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados”.
En cuanto al poder legislativo, la constitución fe-deral establece en su artículo 73 fracción XXIX-G que es facultad del congreso de la Unión “… expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas com-petencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio eco-lógico”. Este precepto constituye uno de los funda-mentos constitucionales de la LGEEPA y de otras leyes secundarias en materia forestal, de vida sil-vestre, de gestión integral de residuos y de aguas nacionales.
Ahora bien, no obstante que las leyes secunda-rias establecen facultades que podrán ejercer los gobiernos de los estados, el artículo 124 constitu-cional establece a su vez que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Cons-titución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. En relación con el medio ambiente y preservación y restauración del equili-brio ecológico, las legislaturas estatales deberán ajustarse a las facultades expresas de las leyes generales y sus reglamentos, sin contravenir las disposiciones contenidas en ellos, al elaborar sus ordenamientos locales.
Siguiendo con el tema de los estados que inte-gran la Federación, hay un mandato constitucional expreso contenido en el artículo 120 que establece “Los gobernadores de los estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales”. Sin embargo, los estados y el Distrito Federal tienen autonomía respecto de ciertas materias, cuyas ba-ses se establecen en el artículo 121 que dice “En
28 La gestión ambiental de carreteras en México
-
cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedi-mientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescri-birá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.III. Las sentencias pronunciadas por los tribu-nales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, solo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.Las sentencias sobre derechos personales so-lo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresa-mente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.IV. Los actos del estado civil ajustados a las le-yes de un Estado, tendrán validez en los otros.V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serás (serán, sic DOF 05-02- 1917) res-petados en los otros.
Finalmente, tocamos al municipio que es el tercer nivel de gobierno de nuestro país y cuyas faculta-des expresas están contenidas en el artículo 115 constitucional, que preceptúa que “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, te-niendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme con las bases siguientes:
> Cada Municipio será gobernado por un ayun-tamiento de elección popular directa, integra-do por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayunta-miento de manera exclusiva y no habrá autori-dad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado,> Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobier-no, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organi-cen la administración pública municipal, regu-len las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y asegu-ren la participación ciudadana y vecinal.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales:
VI. Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facul-tados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonifica-ción y planes de desarrollo urbano municipal;b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional de-berán asegurar la participación de los munici-pios;d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;f) Otorgar licencias y permisos para construc-ciones;g) Participar en la creación y administración de
GRUPO SELOME 29
-
zonas de reservas ecológicas y en la elabora-ción y aplicación de programas de ordenamien-to en esta materia;h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; ei) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad a los fines se-ñalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposi-ciones administrativas que fueren necesarios…”
Aquí concluimos con las bases constitucionales que rigen, entre otras, a la materia ambiental en sus tres niveles de gobierno y en los tres poderes que integran cada uno de los niveles federal, estatal y municipal. A continuación se mencionan las leyes secundarias que derivan directamente de la Consti-tución y que rigen el actuar de las autoridades am-bientales en todo el territorio nacional.
Leyes Secundarias
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Texto vigente, última reforma publicada DOF el 17 de junio de 2009) Establece las bases de organiza-ción de la Administración Pública Federal, centra-lizada y paraestatal. En el artículo 26, se define que para el despacho de los asuntos del orden adminis-trativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las dependencias dentro de las cuales está la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-les (SEMARNAT).
La SEMARNAT tiene sus funciones establecidas y delimitadas en esta ley orgánica y en su reglamento interior y demás normatividad en materia ambien-tal, como leyes federales, reglamentos, normas oficiales mexicanas, tratados internacionales, es-tatutos y otros que le dan intervención y atribucio-nes específicas, como cabeza del sector de medio ambiente en el país, dentro de las cuales destacan, en relación con la construcción y operación de las carreteras en México, las siguientes:
Artículo 32 Bis (Ley Orgánica de la Administra-ción Pública Federal, texto vigente, última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2009).- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-rales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Vigilar y estimular, en coordinación con las auto-ridades federales, estatales y municipales, el cum-plimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silves-tre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes. (Fracción V).
> Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia eco-lógica. (Fracción XI).> Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio am-biente. (Fracción XXV).> Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reco-nocer derechos, según corresponda, en mate-ria de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar. (Fracción XXXIX).
Reglamento Interior de Semarnat (Texto vigen-te última modificación en DOF el 21 de enero de 2003). Establece la organización y estructura de la Secretaría, señalando además que tendrá como órganos desconcentrados a: La Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología, la Pro-curaduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
30 La gestión ambiental de carreteras en México
-
Siguiendo el esquema anterior, y sólo en las cues-tiones relacionadas con la construcción, operación, mantenimiento y ampliación de carreteras, de este reglamento destacan los siguientes artículos, re-ferentes a las atribuciones de ciertas direcciones generales de la Secretaría:
> Emitir opinión a las unidades administrati-vas competentes y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como a las entidades sec-torizadas, sobre la realización de proyectos y programas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a zonas de alta marginación situadas en regiones en las que se ubiquen las áreas naturales protegidas competencia de la Federación; (atribución d