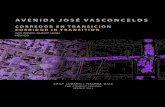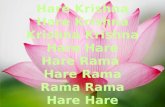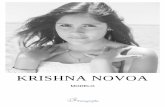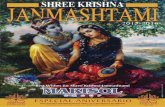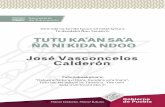Krishna y Buda entre huizaches. Análisis de la argumentación de Estudios Indostánicos de José...
-
Upload
joseluisrico -
Category
Documents
-
view
10 -
download
6
description
Transcript of Krishna y Buda entre huizaches. Análisis de la argumentación de Estudios Indostánicos de José...

Krishna y Buda entre huizaches.
Análisis de la argumentación en Estudios indostánicos de José Vasconcelos
por José Luis Rico
A lo largo de la historia, todas las comunidades humanas se han visto en la necesidad –así
sea inconsciente– de definir un “nosotros”, nombrar una serie de características y símbolos
que arropen a todos los miembros y los vuelvan claramente identificables y diferenciables de
los otros. Los otros humanos, entonces, no sólo constituyen un grupo demográfico opuesto,
sino que se vuelven un límite, un contorno para definir lo propio. En este sentido, sobre todo
a partir del siglo XX, se ha entendido que el estudio de la otredad y de la alteridad es
fundamental para entender la configuración de las identidades culturales y nacionales.
El objetivo de este trabajo será analizar una obra orientalista del intelectual mexicano
José Vasconcelos, Estudios Indostánicos (1921), con el fin de perfilar la mirada que proyecta
sobre la cultura hindostánica y sobre su propia herencia occidental. Los aspectos a considerar
serán la metodología de que se sirve, así como su representación de ciertos aspectos de la
cultura hindú, del budismo y de la relación de estos dos con Occidente. El resultado de este
análisis, esperamos, permitirá verificar el estado de la cultura y la visión del mundo en ese
punto siglo XX mexicano, del que Vasconcelos es una figura central. Antes de entrar en
materia, será necesario abundar brevemente en tres cuestiones globales que encuadran
nuestro tema: la relación entre identidad y orientalismo, el proceso de formación de la
identidad latinoamericana y la genealogía del orientalismo mexicano.
Mirarse en el espejo del Levante: orientalismo como construcción de sí
De acuerdo con el antropólogo Roger Bartra, “la identidad del civilizado ha estado siempre
flanqueada por la imagen del Otro” (12).1 Históricamente, para el Occidente, una de las
manifestaciones más constantes de esa alteridad es aquel conjunto nebuloso de culturas,
1 En su extenso proyecto de reconstrucción de genealogías míticas occidentales, Roger Bartra afirma lo
siguiente: “el mito del homo sylvestris desborda con creces los límites del Medioevo; si examinamos con
cuidado el tema, descubrimos un hilo mítico que atraviesa milenios y que se entreteje con los grandes problemas
de la cultura occidental. [Este mito] ofrece una gran oportunidad para explorar ampliamente las condiciones y
procesos que han auspiciado el surgimiento de la idea (y la praxis) de civilización, tan estrechamente vinculada
a la identidad de la cultura occidental” (12).

religiones y pueblos agrupados bajo la categoría de “Oriente”. La consecuencia de esta
fijación cultural, que comienza ya desde la Grecia Clásica, es la elaboración de una prolija
maraña de discursos sobre el Oriente que, en palabras de Edward Said, “ha ayudado a definir
Europa (o el Occidente) como su imagen, idea, personalidad, experiencia, por contraste” (2).
En su Orientalism (1977) Said inauguró una perspectiva que politiza e historiza los abordajes
del Oriente.
Los estudios poscoloniales, campo que es en cierta medida deudora de Said, propugna
por visibilizar las relaciones de poder presentes en el corpus literario occidental. 2 No
obstante, pensar que el estudio del Oriente es propiedad exclusiva de los europeos, o que toda
empresa de abordaje de la alteridad es una estratagema política, sería una reducción tan
flagrante como la que Said achaca a los intelectuales de Europa respecto al tema en cuestión.
Fuera de su recuento quedan todas las culturas orientales ajenas al mundo árabe (China, India,
Japón, etcétera), así como las tradiciones orientalistas que no tenían correlato político
imperialista, como es el caso de la alemana, la rusa y la latinoamericana.
Latinoamérica y las crisis de la identidad
Como se afirmó al principio de este trabajo, formular una otredad es una tarea esencial para
la creación de un “nosotros”. En el contexto de los estados modernos, esa formulación es
parte esencial de la creación de un criterio de nación y de civilización. Nacidas mediante una
amputación violenta del cuerpo de los imperios ibéricos, el caso de las naciones
latinoamericanas es peculiar: sociedades creadas mediante la subyugación bélica y el
encontronazo cultural, sociedades de diversidad étnica sujetas al designio de las oligarquías
casi exclusivamente blancas, sociedades que se sienten extrañas en Occidente u
occidentalmente extrañas.3 Europa ha sido para los países Latinoamericanos un pasado
2 Es importante no perder de vista que, a pesar de su relevancia histórica y de su cualidad de obra fundacional,
el pensamiento de Said muestra debilidades que han sido apuntadas en las últimas décadas. Por citar algunos
ejemplos, los académicos Bruce Robbins, James Clifford y Richard King muestra una inconsistencia
metodológica esencial en Orientalism: por una parte, Said asume un método antirepresentacionalista, deudor
de la teoría foucaultiana, pero, al mismo tiempo, parece afirmar la existencia de un ‘auténtico’ oriente (que es
su objeto de estudio). Otro gran foco de ataques contra la perspectiva de Said es la reivindicación del humanismo
ilustrado, tradición que está imbuida de una pretensión universal y, por lo mismo, es incompatible, al menos
según estos académicos, con la empresa del palestinoestadounidense. 3 Carlos Montaner comienza su libro Las raíces torcidas de América Latina con una agresiva síntesis del sentir
histórico en nuestra región: “Digámoslo rápidamente: la dolorosa hipótesis que propone este libro
consiste en que el patente fracaso de América Latina en el terreno económico, su falta de estabilidad política y
el pobre desempeño científico que exhibe, en gran medida son consecuencias de nuestra

irrecuperable y un futuro que, luego de insinuarse, se aparta. De acuerdo con Olivier
Kozlarek, una de las discusiones más abundantes y que más energía intelectual absorbieron
en América Latina durante el siglo XX fue la de si “la cultura latinoamericana en todas sus
formas de expresión –las artísticas lo mismo que las académicas y las institucionales– era
nada más una ‘simple repetición de la cultura dominante de los centros culturales’” (193).
En “Un orientalismo periférico: viajeros latinoamericanos, 1786-1920” Hernán G. H.
Taboada expone un panorama de la precaria situación en que se encuentra el estudio del
orientalismo latinoamericano: los investigadores han mostrado poco interés por el tema,
privilegiando los casos de viajeros europeos en Oriente o de viajeros orientales en Europa
(286). Uno de los motivos para este descuido podría ser, como lo afirma Axel Gasquet, que
“[e]l orientalismo fue sentido como un elemento endógeno de la barbarie americana. La tara
original de América era estar golpeada por la fatalidad orientalista en materia política.” (12)
Y es que en el siglo XIX los países latinoamericanos estaban construyendo, en medio de
sangrientos reveses e incertidumbres, sus sistemas políticos e identitarios. Si, en la tradición
europea, el relato de viajes al Oriente había servido como medio para afianzar la propia
cualidad de “civilizado”, lo que un “bárbaro” americano tuviera que decir sobre el Oriente
podría parecer de poca importancia.
Nuestros países aún dependían fuertemente del capital cultural europeo. Taboada
afirma que “la dependencia de las culturas francesa e inglesa fue más fuerte en la
Latinoamérica decimonónica” (286), y enfatiza la importancia de no descartar la –a menudo
soslayada– influencia española. Había, de acuerdo con Taboada, un “carácter prestado” en
las manifestaciones del orientalismo en nuestro ámbito cultural de aquella época: los autores
de referencia eran europeos y los temas abordados eran mediados por estos autores. Por otra
parte, se daba muy poca atención tanto “a los acontecimientos contemporáneos del Oriente
como a la llegada de orientales reales, las oleadas de inmigrantes árabes que se asentaban en
particular historia. Una historia que, desde sus inicios, fue percibida como ilegítima e injusta por todos sus
actores principales: españoles, criollos, indios y negros, cada uno desde su particular repertorio de quejas y
agravios, y todos con una parte de razón. Una historia que unió el machismo de los conquistadores al de los
conquistados, perjudicando brutalmente con ello y hasta hoy a las mujeres, la mitad más débil de la población
latinoamericana. Una historia en la que la sociedad que se fue forjando, hecha de estos retazos étnicos
escasamente integrados, no consiguió segregar un Estado en el que los intereses y los valores de la inmensa
mayoría se vieran reflejados. […] ¿por qué América Latina es el segmento más pobre y subdesarrollado de
Occidente?” (7-8)

Brasil, Argentina o México” (287). La dependencia respecto a los modelos de representación
y las categorías europeas hacen que el orientalismo latinoamericano de la época merezca, en
palabras del mismo Taboada, el calificativo de “periférico”.
En torno a las décadas en que los países latinoamericanos luchaban por su
independencia, la literatura de viaje europea causó interés en nuestros circuitos intelectuales.
Gasquet le confiere principal importancia –lo mismo que Taboada– a los libros Voyage en
Syrie et en Egypte (1787) y Les Ruines, ou méditation sur les révolutions des impires (1791)
del pensador francés Constantin-François Chassebeuf de Boisgirais, mejor conocido como
Volney, que formó parte de la generación de “los ideólogos”. El segundo libro, mejor
conocido en español como Las ruinas de Palmira, es un “debate racionalista en torno del
origen y destino de las religiones”, y de acuerdo con Gasquet, “se contó muy pronto entre las
lecturas clásicas aportadas por la Ilustración francesa en Hispanoamérica. Numerosos
escritos y documentación señalan la importancia de los ideólogos en el Nuevo Mundo.” (34)
A pesar de que estos y otros títulos eran “lectura obligada de los jóvenes liberales ilustrados”
(Gasquet, 34), Taboada indica que “[n]o hubo […] un deseo paralelo por realizar viajes
parecidos, o las condiciones no estaban dadas; por lo menos no tenemos noticias de ellos,
fuera de menciones muy posiblemente apócrifas, como la del condenado al presidio de Ceuta
que pone en escena el mexicano Joaquín Fernández de Lizardi (1823)” (291). Habrá que
esperar, como veremos, hasta finales del siglo XIX, para ver a los primeros mexicanos
cultivados poner pie en el Oriente y regresar con su propio cúmulo de visiones.
Breve genealogía del orientalismo mexicano
En 1690, el puertorriqueño Alonso Ramírez compareció ante el Virrey de Nueva España y
contó el relato de su vida como esclavo de piratas británicos en los mares del Pacífico y del
Océano índico. Dado el interés estratégico que comportaba la información sobre los piratas,
el Conde de Galve ordenó al cosmógrafo real, Carlos de Singüenza y Góngora, que
transcribiera el relato. Infortunios de Alonso Ramírez fue impreso dos meses más tarde.
(Taiano, 180-181). Este relato constituye quizá el primer antecedente del orientalismo en
México. Singüenza y Góngora simboliza, en palabras de Irving A. Leonard “la transición de
la ortodoxia extrema de la América Española del siglo XVII a la creciente heterodoxia del
siglo XVIII” (X).

Aunque, estrictamente hablando, Carlos de Singüenza y Góngora no fue mexicano
sino español, tenía la reputación de ser “experto en la lingüística y las antigüedades de los
mexicanos” (X). Infortunios de Alonso Ramírez ya proyecta una mirada distinta de la
europea en lo que al asunto de la civilización y la barbarie se refiere. El tercer capítulo relata,
después de la captura de Ramírez, “los robos y crueldades que hicieron estos piratas
[ingleses] en mar y tierra hasta llegar a América”. El maestre Bel y el capitán Donkin, junto
con su tripulación, son mostrados cometiendo las peores atrocidades contra una población de
cochinchinos en la costa de Camboya y traicionando todos sus acuerdos con los otros
aborígenes. Aquí, la civilización inglesa aparece bajo su aspecto rapaz y bárbaro, los
“bárbaros” asiáticos son una mezcla de atributos nobles y execrables.
Singüenza y Góngora también fue “comprensivo amigo y compañero intelectual de
sor Juana Inés de la Cruz”. (Leonard, IX) Si bien Julia A. Kushigian4 han tratado de rastrear
cierto orientalismo en el Primero sueño, consideramos que, aunque la poeta novohispana sí
se sirve de tal temática, esto sucede de manera infrecuente y su obra puede ser soslayada en
este estudio.
Siguiendo la cronología, Taboada consigna el caso del sacerdote católico José María
Guzmán, quien en 1835 escribió una “relación” sobre su viaje a Tierra Santa, que sería
impresa en Roma y reeditada por Carlos María de Bustamante (291). En 1861, el mexicano
Salvador Esquino viaja a Oriente por primera vez. Ese periplo inicial quedará consignado en
un apéndice de su obra posterior Un viaje por la Europa meridional, Francia, España, Italia,
Grecia. Punto de partida México, pasando por los Estados Unidos y dando un brinquito a
Bélgica, otro a Tánger y un salto a Londres, por Salvador Esquino, 1902-1903. (Taboada,
293). El presbítero Rafael Camacho y Pelagio Antonio de Labastida, obispo de Puebla, viajan
a Tierra Santa, según lo consigna Camacho en su Itinerario de Roma a Jerusalén en el año
1862.
Según lo refiere Taboada, “[e]n la última parte del siglo [XIX], la existencia de un
mayor número de comodidades permitió traslados más numerosos. […] en la última etapa
aquí considerada, los tres lustros previos a la Primera Guerra Mundial, el viaje a Oriente ya
4 “El Primero sueño de Las mil y una noches: Sor Juana Inés de la Cruz, orientalista”. Versión en línea.
Consultado en la revista electrónica Palimpszeszt, el 2 de junio de 2015. < http://magyar-
irodalom.elte.hu/palimpszeszt/23_szam/08.html>

había dejado de ser la aventura de los inicios para transformarse en el viaje turístico de
nuestros días” (295). Si bien la afluencia de mexicanos a Oriente aumenta, nos contentaremos
aquí con mencionar a algunos que se distinguen por la peculiaridad o la calidad de sus
impresiones literarias.
José López Portillo y Rojas plasma en Egipto y Palestina: apuntes de viaje, las
impresiones de su recorrido de mediados de la década del setenta. Luis Malanco va en 1880
y escribe Viaje a Oriente. Según lo consigna José Ricardo Chaves, el astrónomo y
matemático Francisco Díaz Covarrubias escribe las impresiones que recoge en una misión
científica del gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1874 a Japón, y que se
extiende a China y Ceilán. El resultado es el Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al
Japón para observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de
1874. Chaves afirma que es un libro menos literario que los otros aquí referidos (XII-XIII).
Mención especial merece el caso de Sobre el Hemisferio Norte once mil leguas.
Impresiones de viaje a Cuba, los Estados Unidos, el Japón, China, Conchinchina, Egipto y
Europa (1875), del intelectual Francisco Bulnes. Si nos atenemos al diagnóstico de Chaves,
Bulnes está influenciado por la doctrina positivista francesa y va a Oriente, como lo hacen
los “racionalistas, ideólogos y filósofos […] para tratar de conocer [el Oriente] en su
configuración social y política, o asimismo apropiárselo mediante la exploración científica”
(20). Es palpable en este libro una pretensión de realidad objetiva y un enciclopedismo que
sin embargo, al menos según nuestra lectura, están al servicio de la verificación de una idea:
la decadencia moral y social de Oriente, en especial de Japón.
Casi veinte años más tarde, en pleno auge del modernismo latinoamericano, Efrén
Rebolledo publica el poemario Rimas japonesas (1907), el libro de viajes Nikko (1910) y la
novela Hojas de bambú (1910). Sin importar la diferencia en los géneros de estas obras, lo
que las une como conjunto y las distancia de la mirada bulnesiana es el sentimiento de
fascinación estetizante por Japón. El alambique formal de estos textos y su incorporación
casi ostentosa de vocablos nipones sirven para vehicular una atmósfera exótica pero
misteriosa, intrigante.
José Juan Tablada abordó temas japoneses en Hiroshigué: el pintor de la nieve y de
la lluvia, de la noche y de la luna (1914) y En el país del sol (1919). Este último libro “tiene

un enfoque testimonial y plantea un recorrido por diferentes momentos […]: el desembarco
en Yokohama […] la descripción del djinrichi […] su viaje en tren a Tokio contemplando el
mar y la campiña […]” (Mata, 13-14). De nuevo, nos encontramos ante una mirada ávida de
exotismo y deseosa de transfigurarlo en delicadeza de lenguaje. Otro tanto puede decirse de
la poesía de temática japonesa de Tablada, como “Li-Po” y los haikús.
Otro reconocido poeta modernista, Amado Nervo, tuvo una veta orientalista: el libro
de poesía El estanque de los lotos (1919), y los ensayos “Las crisantemas,” “El dragón
chino,” “El Japón busca novia,” “Engrandecimiento del Imperio,” y “La Indochina en la
exposición de París”. (Tinajero, 147).
El periodo del modernismo mexicano, con su desfile de cosmopolitismo y su gusto
por el ornamento exótico, termina de súbito con el inicio de la Revolución mexicana.
El México de José Vasconcelos
En 1910, México entró en una guerra civil para liberarse de la longeva dictadura de Porfirio
Díaz. El estallido de la Revolución coincidió con la fundación del Ateneo de la Juventud.
Este grupo de intelectuales, académicos, literatos y filósofos, en palabras de Kozlarek,
estaban interesados en
las transformaciones sociales y políticas, sobre las cuales enfatizaban que no podían
lograrse sino acompañadas por los cambios culturales correspondientes […]
aspiraban a una cultura nueva que debía desmarcarse del positivismo. Las
coordenadas que guiaban el programa para el reinicio cultural las encontraron
principalmente en un humanismo explícito, así como en una conciencia del mundo
reencontrada en un “cosmopolitismo” multicultural tanto como en la convicción de
que el actuar y el pensar humanos forman un nexo indisoluble con el mundo. (200)
Los miembros más destacados del Ateneo fueron Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro
Enríquez Ureña, José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán. Estos intelectuales prosiguieron
su actividad cultural a lo largo de los años atribulados de la Revolución, la cual tuvo, en
palabras de Octavio Paz, una trascendencia más allá de la mera reorganización política: “El
movimiento revolucionario se desplegó en dos direcciones: fue el encuentro de México

consigo mismo y en esto reside su originalidad histórica y su fecundidad; además,
paralelamente, fue y es la continuación de las distintas tentativas de modernización del país”
(Itinerario, 100).
En textos como El laberinto de la soledad, Paz caracteriza adicionalmente a la
Revolución como el momento en que “el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en
abrazo mortal, al otro mexicano” (1981: 146). Pero este encuentro profundo de los hombres
y mujeres que constituimos esta nación no es la única consecuencia. Ir hacia las
profundidades de la propia individualidad conlleva, como efecto correlativo, como impulso
de autodefinición, el encuentro con los otros. Kozlarek, en su interpretación de una entrevista
que Paz da a Carlos Monsiváis afirma que:
La revolución constituye el redescubrimiento del ser humano, el que no puede ser sustituido por ningún
conocimiento abstracto sino que debe ser producido sólo a través de la comunión con otros seres
humanos. La revolución mexicana propició, por lo tanto, el regreso hacia lo propio y la ida hacia “lo
otro”, hacia “el otro” ser humano. (222)
No es de extrañarse, en este contexto, que durante esas décadas que precedieron y
coincidieron con la Revolución mexicana, los intelectuales del Ateneo se ocuparan no sólo
de las culturas prehispánicas y latinoamericanas (Enríquez Ureña), sino del legado
grecorromano (Reyes) y de las filosofía moderna (Antonio Caso). Podríamos considerar que,
dentro de este contexto, un síntoma del hondo proceso de reconfiguración cultural e
identitaria en México es la incursión de José Vasconcelos en el orientalismo con su Estudios
indostánicos.
Vasconcelos: la representación de lo indio como proyecto utópico
En su recuento de la actividad budista en México, Peter Harvey no duda en afirmar que ésta
tiene un carácter limitado, aunque también pondera como favorable el ambiente resultante de
“las influencias anticlericales y secularistas que se desarrollaron a principios de siglo” (382).
En cuanto a la investigación de corte académico sobre el budismo en nuestro país, Harvey
trae a colación el nombre de José Vasconcelos, de quien dice: “Amigo y admirador sincero
de la India y de su cultura, fue ministro de educación (1921-1927) y rector de la Universidad
Nacional (1929). Fue un escritor prolífico, pero sin duda alguna su contribución más
importante fue un estudio magistral sobre filosofía india, Estudios Indostánicos.” (387)

Estamos, pues, ante un mexicano cuya obra es valorada en el contexto mundial de la
investigación sobre la India y sobre el budismo. Quizá no sea ocioso recordar que, de
cualquier manera, en este trabajo no nos enfocaremos en la “veracidad” o exactitud de sus
exposiciones, sino en la perspectiva que proyecta y lo que esto nos informa sobre el estado
de la cultura mexicana en el momento de su escritura. Los aspectos a considerar serán la
metodología de que se sirven, así como su representación de la relación histórica entre el
hinduismo, el budismo y el Occidente.
Objetivo de los Estudios
Harvey coloca Estudios Indostánicos en la categoría de investigación académica.
Vasconcelos comienzan su obra por acotar el alcance y exponer las limitaciones de sus
esfuerzos. Si bien afirma que su libro es “una especie de manual para el estudio del
pensamiento indostánico” (88), ya en la página siguiente lo caracteriza como una “colección
de notas sacadas de distintos autores, en distintas épocas, en las bibliotecas de las ciudades
por donde me ha tocado ir pasando”.
El autor de La raza cósmica también admite su desconocimiento de la lengua
sánscrita, el pali, el indostano y el bengalí. Se ha apropiado de la información que expone
por mediación del inglés y del francés. Por otra parte, asume que los apuntes ofrecidos serán
“debidamente aprovechados por las almas selectas” y que, en cualquier caso, pretende
ahorrar a los interesados en el tema todo el “esfuerzo de coordinación” que ha representado
para él mismo la organización del libro.
Hasta aquí, palpamos en Vasconcelos un deseo de entablar un diálogo con un público
medio, quizá neófito en las cuestiones de la India pero ávido de penetrar en ella. Estudios
Indostánicos parece ser un libro que se aviene al desconocimiento profundo del que el
mexicano promedio adolece en lo que a estos temas respecta, si nos atenemos a las
investigaciones de Harvey. Se anuncia como una obra para inducir al interés, que
esquematiza el conocimiento con el fin de compartirlo.
Influencias y herramientas
Entre Vasconcelos y nosotros hay una separación cronológica de 94 años. Considerando lo
vertiginoso de las mutaciones en las prácticas intelectuales durante el siglo XX, 94 años es
un abismo. No sería justo descalificar los Estudios sobre la base del desuso de sus

presupuestos metodológicos. En todo caso, aquí haremos un breve recuento de los
mecanismos de argumentación, con la intención de observar cuán cabalmente los utiliza.
En “Estudio preliminar. Bulnes viajero”, Chaves rastrea la influencia en Vasconcelos
del análisis positivista bulnesiano de la constitución de los países latinoamericanos, en base
a tres factores determinantes, “la raza, el momento y el medio geográfico” (IX). Pero
Vasconcelos se alejará de estos métodos para adoptar “la tradición humanista de fin de siglo
XIX que hablaba […] de enfrentamientos raciales para explicar los cambios culturales” (X)
y se servirá de las teorías biológicas de Darwin y Lamarck.
Lo que prevalece, en nuestra perspectiva, es la idea de cierto determinismo de la
actividad humana y del devenir cultural basado en el entorno natural del hombre. Bulnes veía
en el trigo la piedra de toque de la civilización y la democracia. El autor de La raza cósmica
verá en los climas templados de tierra fértil el sitio idóneo para alcanzar las más altas cumbres
del desarrollo del espíritu; fundamental, en su perspectiva, será también el mestizaje como
principio de dinamización cultural. Como será expuesto en el análisis discursivo de los
Estudios Indostánicos, será justamente la idea de mestizaje como principio de desarrollo
espiritual lo que sustentará la controvertida tesis sobre la relación entre Buda y la figura de
Jesucristo.
Pero el positivismo no es la única raíz del método vasconceliano. Como lo nota
Chaves, en los Estudios el autor también se sirvió del “proceder sincrético y universalista”
de la teosofía. Vasconcelos declara repudiar la doctrina de H. P. Blavatsky y de sus
seguidores: “sectas que explotan la ignorancia de las masas” (260). Sin embargo, en su texto
existe una constante referencia a la intuición espiritual como método hermenéutico y a la
necesidad de alcanzar altos ideales que bien encajan con los presupuestos de la teosofía.
Argumentación: vínculos entre budismo y el Occidente
En todo caso, más allá de las influencias encubiertas y del uso de conceptos ahora
cuestionables como “raza”, los mecanismos argumentativos de Vasconcelos denotan varias
inconsistencias. Cuando, en su introducción, Vasconcelos alude a las “almas selectas”, no
podemos dejar de pensar en las reflexiones de Goethe sobre la literatura universal y el papel
de los “espíritus elevados”. Para el poeta alemán, había una diferencia radical entre el vulgo
y los hombres de mente sensible:

El mundo entero, tan extenso como pueda ser, siempre es sólo una patria expandida y no podrá, visto
de cera, darnos más que lo que nuestra tierra natal brinda. Lo que agrada a la muchedumbre se difunde
ilimitadamente, y, como vemos ya, es bien recibido en todo sitio y región; lo serio y lo culto logra
menos éxito; pero aquellos que se han consagrado a cuestiones más altas y más fructíferas han de
conocerse más rauda e íntimamente. Pues en todos lugares en el mundo existen tales hombres, que se
ocupan de lo que tiene más fundamento y del verdadero progreso de la humanidad.5
Un proyecto de “literatura mundial” (Weltliteratur) conlleva, al menos tal como lo pensaba
Goethe, la paradoja de estar reservado sólo para las “almas selectas”. A pesar de la utilidad
incuestionable de las reflexiones de Goethe sobre la traducción y el tráfico de la literatura,
como lo apunta Pheng Cheah, el pensador romántico alemán muestra una visión
ostensiblemente “jerárquica y eurocéntrica” (30).
En este sentido, los paralelismos entre Goethe y Vasconcelos prosiguen. Para
exponerlo, es necesario mirar más a fondo dentro de la estructura argumentativa del segundo
autor. Vasconcelos, que primero había llamado a su libro un “manual” y luego un “cúmulo
de notas”, afirma que planea concluirlo con “unas páginas de interpretación sintética de todas
las verdades místicas” (92). Entiéndase por síntesis la elaboración de un sistema que resuelve
la contradicción entre elementos exógenos o aparentemente opuestos. En su defensa,
recordemos que dentro del contexto del positivismo, la categoría “verdad” sigue siendo
efectiva. Pero, ¿cómo lograr tal armonización de todas las verdades místicas?
El en curso de la lectura, Vasconcelos declara que la base informativa de su
investigación es la leyenda. Esto no es un procedimiento inusitado. En ¿Qué es el budismo?
(1976), Borges y Jurado afirman también que la única manera de reconstruir la vida del Buda
histórico es mediante la leyenda que fija, deforma y transforma los hechos. No obstante,
Vasconcelos favorece la fe en la leyenda por encima del trabajo filológico o de la
interpretación erudita de los textos. (258) A semejanza de Borges y Jurado, Vasconcelos
aborda el segmento de la leyenda del Buda donde se afirma que el padre de éste era rey:
5 “Die weite Welt, so ausgedehnt sie auch sei, ist immer nur ein erweitertes Vaterland und wird, genau besehen,
uns nicht mehr geben, als was der einheimische Boden auch verlieh. Was der Menge zusagt, wird sich
grenzenlos ausbreiten und, wie wir jetzt schon sehen, sich in allen Zonen und Gegenden empfehlen; dies wird
aber dem Ernsten und Tüchtigen weniger gelingen; diejenigen aber, die sich dem Höheren und dem höher
Fruchtbaren gewidmet haben, werden sich geschwinder und näher kennen lernen. Durchaus gibt es überall in
der Welt solche Männer, denen es um das Gegründete und von da aus um den wahren Fortschritt der Menschheit
zu tun ist.” ‘Aus dem Faszikel zu Carlyles Leben Schillers’, en Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und
Gespräche, Fráncfort del Meno; Friedmar Apel, Hendrik Birus et al. (eds.), 1986-1999, t. 22, 866.

“La autenticidad del episodio ha sido controvertida, pues afirman algunos que el padre del Buda no
era guerrero o krashyta de gran influencia, sino un pequeño terrateniente. Mas la rectificación no tiene
importancia aun cuando sea cierta. Si hechos tan admirables no han ocurrido positivamente, tanto peor
para la realidad, que no ha sabido crearlos. […] En cambio la leyenda los ha construido y eso basta.”
(239)
Si bien este pasaje podría ser asociado con la mitocrítica desarrollada por Gilbert Durand
décadas más tarde,6 Vasconcelos se aleja radicalmente de todo criterio de verificabilidad:
[p]or eso debe siempre entenderse que las cosas sublimes ocurren en una esfera que ya está por encima
de la realidad física. Si la situación a que nos venimos refiriendo no hubiera ocurrido, el Buda
seguramente la habría pensado, y eso le da el mismo valor que el suceso. […]Esto mismo ocurre
cuando las gentes se ponen a discutir sobre la autenticidad de los pasajes sublimes del Evangelio. […]
Lo único que importa es ver si el detalle encaja bien dentro de un carácter […] lo importante es aplicar
la acción de suerte que logre edificar los más excelsos monumentos del ideal. (239)
Lo que en estas reflexiones queda sin explicitar es la “materia prima” que informa la
investigación. Vasconcelos desestima el apego filológico o de otra índole a los textos míticos
o sagrados y busca obtener de ellos sólo el “detalle que encaja bien dentro de un carácter”.
¿De dónde sale este carácter, este ideal? En lo que respecta al método de interpretación,
paulatinamente queda claro que si bien Vasconcelos ha acudido a tantos libros especializados
como le ha sido posible, el corpus textual es un instrumento secundario.
De las “almas selectas”, del público que habrá de leer su obra, Vasconcelos espera un
uso efectivo de “lo inconsciente, lo que en nosotros otea el misterio, lo que penetra y percibe,
y se llena de júbilo” (242). Esta –y no el raciocinio ni la capacidad analítica–, es la
herramienta de la que Vasconcelos se vale y la que recomienda a sus lectores. “Mírese
atentamente la tesis y en seguida todo se aclara y el poder de la revelación divina se acrecienta
sin medida” (264). “La predicción no necesita comentarios. Basta escucharla para sentirse
profundamente conmovido, y como aquél ante quien de pronto se abrieran los cielos para
descubrir alguna verdad eterna.” (265)
La batalla contra lo textual, embozada en un desprecio de los detalles, prosigue y
culmina en el punto más polémico de la argumentación. En el apartado “La influencia de las
doctrinas bracmanes (sic) y budistas en la filosofía europea”, Vasconcelos hace una
6 Las estructuras antropológicas de lo imaginario (París, 1960).

reconstrucción de los intercambios filosóficos y religiosos entre la India y las culturas
europeas, desde la época de Pitágoras.
Discrepando de Eduard Zeller, teólogo y filósofo alemán cuyo Philosophie der
Griechen (1902) parece ser una de las fuentes más referidas en los Estudios, Vasconcelos
afirma que las doctrinas órficas sólo pueden ser explicadas como “de importación oriental”.
De acuerdo con Zeller, el pitagorismo se explica suficientemente dentro de la tradición
griega. El mexicano expone: “Este aserto lo contradice la leyenda, según la cual Pitágoras
llevó a cabo largos viajes, recorriendo lejanas tierras, de donde trajo los secretos de su
ciencia” (257). De nuevo, la fuente textual de la leyenda que contradiría a Zeller no es
mencionada.
Después de hacer una enumeración prolija de las coincidencias entre el orfismo y las
escuelas indostánicas, Vasconcelos pasa a una descripción de los procesos de conformación
de la teología cristiana durante los primeros tres siglos de nuestra era. Dice: “[f]ueron éstos,
siglos de anarquía y de escepticismo, pero también de fiebre mental y de tolerancia favorable
al Sincretismo: una edad en que las ideas de todas las razas vinieron a ser discutidas,
libremente, en Bizancio, y en Alejandría y en Roma” (259). El quid de la argumentación es
el siguiente: “las ideas indostánicas llegaron a Occidente y se propagaron precisamente en
una época en que los nuevos credos se estaban formando” (259) y se conjuntaban con las
ideas “de todo el mundo conocido” (260).
Como se expuso en el apartado de “Influencias y herramientas”, el sincretismo de
raigambre teosófica es uno de los procedimientos fundamentales del pensamiento de
Vasconcelos. De su linaje positivista, además, acarrea la idea determinista de que el mestizaje
cultural es un elemento catalizador incomparable para el desarrollo intelectual y espiritual.
Teniendo esto en cuenta, no debe sorprendernos la conclusión adelantada: “el cristianismo
[es] la revelación más alta de los destinos humanos […] la filosofía más completa que hasta
entonces hubiera existido” (259). Vasconcelos crea un sistema donde armoniza budismo y
cristianismo mediante la supeditación del primero al segundo.
En la sección “Relación del Buda Gotama con Jesucristo”, retoma el concepto del
amor divino, que a su ver es una ventaja esencial de la doctrina cristiana sobre la indostánica.
El hecho de que, de acuerdo con Vasconcelos, “sólo los Budas se salvan” (264) plantea una

especie de fracaso demográfico de su doctrina: “¿qué importan esos raros Budas, comparados
con el infinito número de lamas destinado a perenne esclavitud, en los naceres y renaceres
de las edades y de las kalpas?” (264).
Dado de Buda había predicho que su sucesor se llamaría Buda Maitreya, o el Buda
Misericordioso, y que la misericordia divina es uno de los atributos esenciales, según
Vasconcelos, de Jesús, se sigue que Jesús es el sucesor de Buda. Vasconcelos devela el telos
religioso y político de su estudio:
Y, al pensar en todo esto, se explica uno por qué, hasta ahora no se ha podido evangelizar el Oriente.
Pues hemos ido los llamados cristianos, a presentar a Cristo como un Dios que no perdona a los que
no abrazan su fe, en vez de ir, como hubiera podido hacerlo San Francisco, a predicar la doctrina del
Dios Misericordioso, a decir a los hombres de Oriente que está consumada la predicción del Buda
Gotama; a avisarles que había aparecido el nuevo Buda, el Buda Misericordioso, el Buda Maitreya.
(267)
Tras este análisis, la pretendida síntesis de religiones más bien asemeja una jerarquización.
El budismo, como un pasado perfectible, cede el lugar a un cristianismo que, venido después
en el tiempo, es la versión definitiva de la espiritualidad. No podemos dejar de pensar en las
reflexiones de Octavio Paz sobre obsesión moderna de la utopía situada en el futuro.
La paradoja es comparable a la que experimenta el pensamiento de Goethe al
reflexionar sobre su proyecto de “literatura mundial”. La circulación de textos de todas las
culturas debería, según el alemán, enriquecer mutuamente a todas las civilizaciones. No
obstante, en la opinión de David Darmosch, la literatura china, la serbia y El cantar de los
Nibelungos, que Goethe menciona en su argumentación, merecen respeto sólo en tanto que
objetos históricos, exclusivamente como ventas a mundos ajenos (9). El arquetipo universal
de la belleza sigue siendo para Goethe la poesía clásica griega, médula de la poesía europea
de su época.
Conclusión
Con pies afincados en los albores del siglo XXI, y la mirada vuelta hacia aquella tentativa de
modernización que fue la Revolución mexicana, no podemos dejar de sentirnos pasmados.
Mezcla de barbarie bélica y refundación social, los años en que los ateneístas producían su
obra marcarían el decurso de la vida nacional durante el resto del siglo XX. El orientalismo
de corte budista comienza en nuestro país con un libro paradójico, cargado del milenarismo

propio de la época pero también lastrado todavía del modelo eurocéntrico importado de las
capitales culturales durante el siglo XIX.
El “nosotros” que este libro construye es, eso sí, muy amplio. Vasconcelos pretende
unificar a todos los creyentes del brahmanismo y del budismo bajo el signo de una cristiandad
interpretada novedosamente. Hay, al mismo tiempo, apertura y cerrazón. Apertura y
madurez, en la medida que la cultura mexicana comienza a elucubrar sobre el destino del
mundo y a proponer soluciones para la concordia desde su sitio en Occidente. Cerrazón y
esterilidad dado que el sincretismo y el mestizaje propuestos por Vasconcelos son en realidad
una tentativa de remozar los centros de dominación cultural creados en Occidente (como le
sucede a Goethe casi un siglo antes), o, en el mejor de los casos, crear un nuevo centro de
dominación más favorable a la condición latinoamericana.
En 1921, con los Estudios Indostánicos, el pensamiento mexicano se abre a la
contemplación del mundo antiguo de la India. El cosmopolitismo vasconceliano se traduce,
en nuestra época, en la necesidad de un pluralismo auténtico todavía por construir.
Bibliografía:
Bulnes, Francisco, Sobre el hemisferio norte once mil leguas. Impresiones de viaje a Cuba,
los Estados Unidos, el Japón, China, Cochinchina, Egipto y Europa, UNAM, México,
2012.
Bartra, Roger, El mito del salvaje, México, FCE, 2011.
Chaves, José Ricardo, “Estudio preliminar”, en: Bulnes, Francisco, Sobre el hemisferio
norte once mil leguas. Impresiones de viaje a Cuba, los Estados Unidos, el Japón,
China, Cochinchina, Egipto y Europa, UNAM, México, 2012.
Cheah, Pheng, “What is a world? On world literature as world-making activity”, en
Daedalus, volume 137, no. 3, 22 de Julio de 2008, 26-38.
David Damsorch, “What is World Literature?”, en World Literature Today, abril-junio de
2003: 9-15
Gasquet, Axel, Oriente al Sur. El orientalismo literario argentino de Esteban Echevherría
a Roberto Arlt, Buenos Aires, Eudeba, 2007.
Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, Fráncfort
del Meno; Friedmar Apel, Hendrik Birus et al. (eds.), 1986-1999, tomo 14, 224 y ss.

Citado en Hendrik Birus, “Goethes Idee der Weltliteratur. Eine historische
Vergegenwärtigung”, consultado en el Goethezeitportal el 18 de noviembre de 2014,
http://www.goethezeitportal.de/db/wiss/goethe/birus_weltliteratur.pdf.
Harvey, Peter, El budismo, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
King, Richard, Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and the “The Mystic
East”, Routledge, Londres, 1999.
Kozlarek, Olivier, Modernidad como conciencia del mundo, México, Siglo XXI
Editores/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2014, p. 126
Kushigian, Julia A., “El Primero sueño de Las mil y una noches: Sor Juana Inés de la Cruz,
orientalista”. Versión en línea. Consultado en la revista electrónica Palimpszeszt, el 2
de junio de 2015. < http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/23_szam/08.html>
Leonard, Irving A., “Prólogo”, en Singüenza y Góngora, Carlos, Seis obras, Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1984.
Mata, Rodolfo, “Prólogo”, en: En el país del sol. Crónicas japonesas de José Juan
Tablada, México, UNAM, 2005.
Montaner, Carlos, Las raíces torcidas de América Latina, Madrid, Plaza & Janés, 2001.
Paz, Octavio, El laberinto de la soledad /Posdata/Vuelta a El laberinto de la soledad,
México, FCE, 1981.
- Itinerario, México, FCE, 1993.
Rebolledo, Efrén, Rimas japonesas, Tokio, The Shimbi Shoin, 1907.
- Nikko, México, Tip. de la Vda. de F. Díaz de León, Sucs., 1910.
- Hojas de bambú, México, Cía. Editora Nacional, 1910.
Said, Edward, Orientalism, Londres, Penguin Books, 1978.
Taboada, Hernán, “Un orientalismo periférico: viajeros latinoamericanos. 1786-1920”, en:
Estudios de Asia y África, no. 106, vol. XXXIII, 2, mayo-agosto 1998, El Colegio de
México.
Taiano, Leonor, “Infortunios de Alonso Ramírez: consideraciones sobre el texto y su
contexto”, en Bibliographica americana. Revista interdisciplinaria de estudios
coloniales. No. 7, diciembre de 2011.
Tinajero, Araceli, Orientalismo en el modernismo hispanoamericano, Indiana, E.E. U.U.,
Purdue University Press, 2004
Vasconcelos, José, “Estudios indostánicos”, en: Obras completas, (t.III), Libreros Mexicanos
Unidos, México, 1959