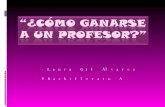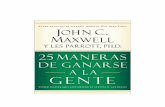INMIGRACIÓN: LA HOSPITALIDAD A PRUEBA - sicsal.net · Lo mismo hicieron los países de la ......
-
Upload
truongminh -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of INMIGRACIÓN: LA HOSPITALIDAD A PRUEBA - sicsal.net · Lo mismo hicieron los países de la ......
INMIGRACIÓN:LA HOSPITALIDAD A PRUEBA
Reflexiones cristianas ante la inmigración
Esteban Tabares
En esto se levantó el opulento Primer Mundo y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?Él le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en vuestros libros sagrados? ¿Qué es lo que dicen vuestros líderes religiosos?El Primer Mundo contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo”.Él le dijo: Bien contestado. Haz eso y tendrás vida.Pero el Primer mundo, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?Jesús le contestó: En una ocasión, 51 inmigrantes que huían de las guerras, el saqueo y las hambrunas de sus pueblos, navegaban a la deriva en aguas internacionales entre Libia y Malta. Iban en un frágil cayuco, sedientos y medio muertos. Aquella situación la vimos todos por televisión. Pero lo gobiernos de los países mediterráneos, muy ocupados en el conflicto entre israelíes y palestinos, dieron un rodeo encogiéndose de hombros. Lo mismo hicieron los países de la Unión Europea, muy preocupados en enviar material de guerra a Irak y Afganistán y en cómo controlar el precio del petróleo y aumentar los beneficios bancarios. Lo mismo hicieron los católicos, dieron un rodeo y pasaron de largo, pues estaban muy preocupados por el aumento de la indiferencia religiosa y el laicismo y la enseñanza de la religión en las escuelas. Incluso el mismo Estado Vaticano no se atrevió a tomar la iniciativa de abrir sus puertas y acoger en sus lujosos aposentos tanta desesperanza.
Sin embargo, un pesquero español, el “Francisco y Catalina”, que estaban faenando por aquellas aguas para ganarse el pan de cada día, vio el cayuco, a la tripulación se le conmovieron las entrañas, y los rescataron. “No somos héroes, somos marineros, pero lo volveríamos a hacer, sin ninguna duda”, dijeron al ser preguntados por los periodistas que querían convertir la compasión en espectáculo. Los subieron a cubierta, les vendaron las heridas y compartieron con ellos agua y comida. Y apretujados aguantaron, entre el estupor y la indignación, la negativa de las autoridades de Malta al desembarco en sus costas. Cada día que pasaba ponían de su bolsillo los 6.000 euros de su jornada laboral... ¿Qué te parece?
1
¿Quién de todos ellos se hizo prójimo de aquellos náufragos inmigrantes africanos?...
El Primer Mundo contestó: Los que tuvieron compasión de ellos.Jesús le dijo: Pues anda y haz tú lo mismo.
I PARTE:Acoger al emigrante es acoger a Dios mismo
“El Señor se apareció a Abrahán junto al encinar de Mambré, mientras estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo: “Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis bajo el árbol. Mientras, ya que pasáis junto a vuestro siervo, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir” (Gén. 18,15).
La primera ley de inmigración.
A finales del siglo VIII antes de Cristo se redacta el llamado Código de la Alianza (Ex.20,2223,19) donde se incluyen tres artículos que podemos llamar la primera ley de inmigración que conocemos:
• “No oprimirás ni vejarás al emigrante porque emigrantes fuisteis vosotros en el país de Egipto” (Ex. 22,20).
• “No vejarás al emigrante; ya sabéis lo que es ser emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en el país de Egipto” (Ex. 23,9).
• “Seis días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el emigrante” (Ex. 23,12).
El recuerdo de su propio pasado de sufrimiento como emigrantes sirve de justifica
2
ción a estas normas y otras semejantes que se repiten con frecuencia en el Antiguo Testamento. Mirar hacia atrás y recordar la historia de sus antepasados debe servir a los israelitas como un espejo en donde mirarse para encontrar en su identidad pasada el fundamento para una ética de igualdad, de compasión y de solidaridad.
De acuerdo con esta primera ley de inmigración los trabajadores extranjeros no pueden ser objeto de abusos, maltratos ni extorsión. Esta primera ley conocerá posteriormente sucesivas “reformas” para ampliar cada vez más los derechos de los emigrantes. Por ejemplo, las que están recogidas en el Código Deuteronómico (Dt. capítulos 12 al 26). Ahora el argumento de haber sido emigrante se ensancha con la experiencia de liberación divina en el éxodo: “No defraudarás el derecho del emigrante... Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que Yaveh, tu Dios, te rescató de allí; por tanto, yo te mando que hagas esto” (Dt. 24,18). Entre los artículos de esta “ampliación” de la ley de inmigración están los siguientes:
• Que los emigrantes participen en las grandes fiestas de culto y disfruten de los banquetes preparados para la ocasión: “Celebrarás la fiesta en presencia de Yaveh, tu Dios, con tus hijos e hijas, esclavos y esclavas y el levita de tu vecindad, con los emigrantes, huérfanos y viudas que haya entre los tuyos. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto; guarda y cumple estos preceptos” (Dt. 16,1112).
• Que los emigrantes puedan rebuscar y recoger los restos de las cosechas: “Cuando siegues la mies de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas a recogerla. Cuando coseches tu olivar, no repases las ramas. Cuando vendimies tu viña, no rebusques los racimos; déjaselos al emigrante, al huérfano y a la viuda. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto; por eso yo te mando cumplir hoy esta ley” (Dt. 24,1922).
• Todo israelita pagará un “impuesto social” para crear un fondo a favor de los más necesitados: “Cada tres años apartarás el diezmo de la cosecha del año y lo depositarás a las puertas de la ciudad. Así, vendrá el levita, el emigrante, el huérfano y la viuda que viven en tu vecindad, y comerán hasta hartarse” (Dt.14,2829).
Una tercera “reforma” o ampliación de la ley de inmigración israelita la encontramos en el Código de Santidad (Levítico. 9,3334; 2322), con varios artículos nuevos:
• El emigrante será considerado como los autóctonos: “Cuando un emigrante resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis; será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis vosotros en
3
Egipto” (Lv. 19,33).
• Queda prohibida toda discriminación legal: “Aplicaréis la misma sentencia al emigrante y al nativo, porque yo soy Yaveh, vuestro Dios” (Lv. 24,22).
La presencia de “hermanos inmigrantes” debe recordarle siempre a Israel que fue un pueblo nómada, no sólo cuando marcha a Egipto o cuando regresa de allí, sino desde su origen mismo como pueblo con la salida de Téraj, padre de Abraham, de Ur de Caldea: “Salieron juntos de Ur de los caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Jarán, se establecieron allí” (Gén. 11,31). Más tarde, el mismo Abraham dejará a su familia en Mesopotamia para seguir su emigración nómada bajo el impulso de una llamada interior: “Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré” 12,1). Desde entonces, ser inmigrante formará parte para siempre de la conciencia de identidad de los israelitas. Hasta tal punto que también se les conocerá con el nombre de “hebreos”, cuyo significado etimológico procede de la palabra “habiru”: peregrinantes o desplazados. Por eso, Moisés establecerá el siguiente mandato:
“Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, va a darte en heredad, cuando tomes posesión de ella y la habites, recitarás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos pusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz; vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que mana leche y miel” (Dt.26, 510).
Su emigración a Egipto terminó en dura esclavitud y su liberación fue emigrar a Canaán, la tierra prometida. Se trata de dos experiencias que también viven ahora los inmigrantes con nosotros: sentirse liberados o esclavizados. Eso depende de las condiciones de acogida que les proporcione nuestra sociedad. De nosotros depende que vivan una experiencia de esclavitud y de necesidades, o bien que se sientan como en casa, es decir, en su tierra prometida y no en un desierto pedregoso de indiferencia y hostilidad.Junto al encinar de Mambré, Abraham acoge a tres hombres como mensajeros de Dios. Como recompensa, su mujer Sarai, que era estéril, concebirá a su hijo Isaac. En una cultura nómada la acogida del caminante es algo sagrado, pues si alguien no es recibido con hospitalidad corre el riesgo de que pueda morir en el camino. Esos tres hombres son un símbolo de que Dios está especialmente con los peregrinos, porque Yaveh mismo es un Dios peregrino. Por eso, mucho tiempo después, Moisés
4
le hablará así a Yaveh: “Si no vienes Tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que yo y mi pueblo gozamos de tu favor sino en que Tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra” (Ex. 33,16). La presencia de este “Dios peregrino” quedará simbolizado en el Arca de la Alianza, transportada de un sitio a otro según la ruta migratoria del pueblo israelita.
Sucede también que cuando disfrutamos de la prosperidad caemos en el olvido de cómo estábamos antes. Por eso, Dios advierte a Israel que no lo olvide nunca: “Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando edifiques casas hermosas y las habites, aumenten tu plata y tu oro y tengas de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Y no digas: “Por mi fuerza y el poder de mis brazos me he creado estas riquezas” (Dt.8,1117). Estas palabras vienen muy bien para tantos españoles y muchos otros europeos, puesto que ya han olvidado nuestra historia reciente de emigrantes dentro y fuera del país o del continente y ahora no comprenden porqué han de venir aquí trabajadores extranjeros. Es frecuente el caso de personas que fueron emigrantes y que ahora rechazan a los que llegan, olvidando que ellos mismos sufrieron situaciones parecidas. E incluso hay inmigrantes ya muy integrados aquí que no miran con buenos ojos a otros recién llegados por temor a ser confundidos con éstos, que son más pobres y tienen peor imagen pública.
La figura de Abraham es un modelo a seguir por judíos, cristianos y musulmanes. Abraham no se siente atado a su tierra ni a sus costumbres, sino que se abre a la búsqueda. Esa apertura es la actitud contraria a cualquier fundamentalismo cultural, religioso o político. Es verdad que toda identidad merece valoración y respeto y que nada ni nadie puede vivirse de manera neutra. No obstante, una identidad verdadera y madura se hace siempre en la apertura y en la mezcla con otras identidades que merecen también un respeto y una valoración semejante a la propia. Abiertos a los demás nos interfecundamos mejor, nos hacemos más completos, más integrales (lo contrario a “integristas”), puesto que las identidades no son un bloque cerrado y hecho de una vez para siempre, sino algo en permanente construcción.
El Maestro afirmaba que carecía de todo sentido definirse como indio, chino, africano, americano, europeo, hindú, cristiano, judío, budista o musulmán, porque esas son meras etiquetas. Y a un discípulo que afirmaba ser cristiano por encima de todo, le dijo con enorme delicadeza:
Lo que es cristiano es tu condicionamiento, no tu identidad. ¿Y cuál es mi identidad?, respondió el discípulo.
5
Nada..., dijo el Maestro. ¿Quieres decir que no soy nada, que soy puro vacío?, preguntó incrédulo el discípu
lo. Nada... que pueda ser etiquetado, concluyó el Maestro.1
El símbolorealidad del Dios peregrino también puede servirnos hoy día en nuestra espiritualidad actual. Dios comparte el peregrinar migratorio del pueblo, va a nuestro lado en el camino de la vida, es compañero de viaje; su sombra nos refresca del calor y de la dureza de algunos trayectos; su presencia amigable nos hace más llevadera la soledad de algunos tramos...
“Muchos encuentran en la fe religiosa un factor importante para resistir las dificultades del éxodo. Agradecen a Dios que les haya ayudado a pasar la frontera, no a las instituciones religiosas que normalmente no están presentes. Como el Israel de la Biblia saben que en su travesía deben ir ligeros de equipaje, sin nada en las manos para poder atravesar el Estrecho, o pasar a nado el río Bravo, o cruzar el desierto, o para poder correr o saltar la valla. En muchas ocasiones el único acompañante es un ejemplar del Corán”.2
Este Dios peregrino nos invita a caminar, a emigrar hacia Él, a subir al monte de su Presencia, a saber mirar hacia un horizonte mayor que el simple polvo de la tierra que pisamos, puesto que no tenemos aquí morada estable y fija: “No tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro” (Heb.13,14). Caminamos hacia una ciudad futura que es la utopía que desde siempre anhela la Humanidad: una tierra sin males. O como también se dice actualmente: Otro mundo es posible y necesario. Así pues, todos vivimos en la “patria de los viajeros”, somos ciudadanos de una misma patria, habitamos una mismo mundo pero en calidad de “extranjeros y viajeros en la tierra” (Heb.11,13).
“Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva –porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya... Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Diosconellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado” (Ap. 21,14).
Hoy día, muchos siglos después, no existe en país alguno una legislación sobre extranjería que supere a aquella que Dios quiso que Israel cumpliese. Es incompatible estar cerca de ese Dios y dañar a los emigrantes. Privarles de sus derechos separa de Dios. Acogerlos con justicia y fraternalmente es acoger a Dios mismo. A la luz de
1 Tony de Mello, “Un minuto para el absurdo”. Sal Terre, pág. 118. 2 J. Botey, “Inmigración, lugar teológico”. Revista “Alternativas”. Edit. Lascasiana. Managua. Pág. 66.
6
todo lo expuesto, podemos preguntarnos:
• ¿Hemos sacado los cristianos las consecuencias que se derivan de estos textos a los que llamamos “palabra de Dios” al leerlos en nuestras asambleas?...
• ¿La institución Iglesia denuncia proféticamente las “insuficiencias” e injusticias de las actuales leyes de inmigración en la UE?...
• Los partidos políticos que dicen inspirarse en la moral cristiana, ¿son los primeros en la defensa de los derechos de los inmigrantes?...
• ¿Hacemos de nuestras comunidades cristianas una especie de encima de Mambré donde puedan cobijarse los fatigados del viaje migratorio?...
• ¿Qué podemos hacer tú y también yo?... ¿Qué estoy haciendo?...
II PARTE:Jesús se identifica con el emigrante:
“Fui emigrante y me acogisteis”
Los extranjeros y la misión de Jesús.
“El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; allí estarás hasta que te avise” (Mt. 2,13 ss). Sea este un relato histórico o un solo un relato teológico del evangelista, lo que nos importa aquí es considerar que Jesús, desde que nace, es identificado con la historia del Israel peregrino, emigrante y refugiado. Más tarde, Jesús sabrá lo que supone andar buscando trabajo de un sitio a otro:
“Lo que ciertamente aprendió Jesús en Nazaret fue un oficio para ganarse la vida. Las fuentes dicen con toda precisión que fue un “artesano” como lo había sido su padre (Mc.6,3; Mt.13,55). Su trabajo no correspondía al del carpintero de nuestros días. La actividad de un artesano de pueblo abarcaba trabajos diversos. En el mismo Nazaret no había suficiente trabajo para un artesano. Para encontrar trabajo, tanto José como su hijo tenían que salir y recorrer los poblados cercanos. Con su modesto trabajo, Jesús era tan pobre como la mayoría de los galileos de su época. Su vida se parecía más a la de los jornaleros que buscaban trabajo casi cada día. Lo mismo que ellos, también Jesús se veía obligado a moverse para encontrar a alguien que
7
contratara sus servicios”. 3
Como cualquier otra persona, Jesús fue madurando poco a poco el sentido y el alcance de su misión en contacto con la gente y con la realidad: “Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres” (Lc. 2,52). Igual que los demás humanos, pasó por un proceso de aprendizaje, por fases de crecimiento y de sentido y supo captar la voz de Dios en los acontecimientos que vivía.
Por ejemplo, sus encuentros con personas extranjeras o “paganas” le van cambiando su mentalidad y haciéndole comprender que su misión no es sólo para su propio pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Recordemos cuando alaba la fe del capitán que le rogaba humildemente que curase a su criado: “No soy digno de que entres bajo mi techo; basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Al oír esto Jesús, quedó admirado y dijo a los que le seguían: “Os aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. Os digo que vendrán de oriente y de occidente a sentarse a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de Dios, mientras que los hijos del Reino serán echados fuera” (Mt. 8,10).
O cuando una mujer sirofenicia le pide que cure a su hija y Jesús dice a sus discípulos: “Me han enviado sólo para las ovejas descarriadas de Israel”. A la mujer le dice algo muy duro: “No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros”. Recordemos que los judíos llamaban “perros” a los no judíos, a los paganos. Pero esta extranjera le dará una lección ejemplar que Jesús va a aprender con humildad y sencillez: “Cierto, señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos”... Y Jesús, asombrado, le contesta: “¡Qué grande es tu fe, mujer! Que se cumpla lo que deseas” (Mt. 15,2128). La respuesta brusca de Jesús no acobarda a la mujer, sino que la lleva a afirmar que la compasión está por encima de la discriminación entre pueblos. Sólo entonces Jesús cura a su hija puesto que él mismo ha caído en la cuenta de que el amor de Dios no tiene fronteras. ¡Una mujer, y además no israelita, hace madurar a Jesús!...
Un extranjero será quien lleve la cruz de Jesús: “Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo forzaron a llevar la cruz de Jesús” (Mt. 27,32). Esta figura de Simón Cirineo contrasta con la de Simón Pedro: mientras éste ha renegado de Jesús, aparece aquí la figura de un extranjero que llevará su cruz hasta el Gólgota. Será también otro extranjero, el capitán de los soldados que crucifican a Jesús, quien sabrá reconocer lo que los dirigentes judíos negaban: “Verdaderamente este hombre era hijo de Dios” (Mc. 15,39). Sólo un pagano reacciona positivamente ante esta muerte, reconociendo en el hombre Jesús el elemento divino. Para los 3 José A. Pagola. “Jesús. Aproximación histórica”. PPC, pág.5556.
8
dirigentes judíos, la muerte era la derrota y demostraba la falsedad de las pretensiones de Jesús; en cambio, para este pagano, esa muerte demuestra que estaba en Jesús la vida de Dios mismo.
Por último, Jesús va a experimentar en la cruz la más dura soledad y gritará: “!Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?” (Mc.15,34). De esta trágica manera, Jesús se hace solidario con tantas soledades y abandonos como han de padecer tantas personas injusticiadas. Sabemos que muchas personas inmigrantes (perdidas y ahogadas en el mar, o perdidas en medio de una sociedad hostil o indiferente) tienen la experiencia de sentirse solas, abandonadas de todos y hasta incluso pueden llegar a dudar de si Dios no las habrá abandonado también ante tanta dureza como han de soportar.
Jesús vive como un predicador ambulante, de pueblo en pueblo, no tiene residencia fija. Jesús tiene una vida itinerante, es como un trabajador temporero, y conoce bien lo que es estar a la intemperie, sin casa propia, a expensas de la hospitalidad de la gente, o de su rechazo. Como muchos emigrantes, sabe lo que supone no tener casa ni seguridad alguna, vivir de prestado: “Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza” (Mt.8,20). Y enviará a sus discípulos de pueblo en pueblo también como peregrinos pobres que solicitan hospitalidad: “No toméis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas; ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Donde lleguéis informaos quien hay allí digno, y quedaos allí hasta que salgáis” (Mt.10,911). Mediante el desapego podemos ser capaces de liberarnos del deseo dominante de poseer, acaparar y acumular. El deseo de poseer es la raíz del injusto reparto que hacemos de los bienes en la sociedad y ese desigual repartoacumulación, entre otros motivos, es el causante de los actuales procesos migratorios mundiales.
Su estilo de vida es una invitación para que sus seguidores/as adoptemos un talante similar al suyo, aunque teniendo en cuenta, claro está, las circunstancias actuales. No se trata de “imitar”, sino de “vivir” y de recrear los valores que Jesús vivió. Se trata de una invitación a vivir con sencillez y con poco, a ir por la vida “ligeros de equipaje”, a estar abiertos a quienes llegan a nosotros. En este sentido “Seguir a Jesús pide desarrollar la acogida. No vivir con mentalidad de secta. No excluir ni excomulgar. Hacer nuestro el proyecto integrador e incluyente de Jesús. Derribar fronteras y construir puentes. Eliminar la discriminación” (Pagola, “Jesús”, pág. 467).
III PARTE:
9
La hospitalidad, regla fundamental de humanización y principio ético de las religiones.
La hospitalidad es la virtud fundamental para los nómadas, emigrantes y peregrinos. De alguna manera, es también una virtud básica para poder convivir los seres humanos, pues todos somos peregrinos en la vida y siempre vamos a necesitar de alguien que nos acoja, nos abrace, nos abra su casa y su corazón. La hospitalidad es una expresión del cuidado que hemos de tener para salvar a personas con riesgo de alguna amenaza o peligro.
Ante el fenómeno de la inmigración la vieja y noble virtud de la hospitalidad queda cuestionada hoy día continuamente. Mucha gente dice: “Es que aquí no se puede meter todo el mundo”... “Yo no soy racista, pero...” Hasta la misma palabra “hospitalidad” ya plantea una dificultad en sí misma, pues etimológicamente viene del latín “hospes” (=huésped) que tiene la misma raíz que “hostis” (=enemigo). ¿Es que un huésped puede representar una amenaza real hasta convertirse en enemigo?... ¿Qué peligros hay en la hospitalidad?...
“La civilización habrá dado un paso decisivo puede decirse que “su” paso decisivo el día en que el extranjero pase de ser enemigo a ser huésped, es decir, el día en que la comunidad humana haya sido creada” (Jean Daniélou).
No podemos ver la llegada de inmigrantes como una invasión de ilegales que amenazan nuestro ensalzado bienestar y equilibrio social, tema preferido de los medios de comunicación y de muchos dirigentes políticos. Todo lo contrario: hemos de considerar a la inmigración como el amargo fruto y la otra cara de una mundialización mercantil y deshumanizante (esto no se dice nunca) que va destruyendo las economías de muchos países del Sur, desde el empleo a sus estructuras sociales y el ecosistema. En este sentido “Los inmigrantes no son un peligro, sino que están en peligro”.4 Sin embargo, son considerados por políticos y por mucha gente como un peligro del que hay que defenderse, bien mediante fuertes escudos legislativos, o bien con altas alambradas como en Ceuta y Melilla, o con muros fronterizos como el que se viene construyendo desde el año 1994 por EE.UU frente a México: un muro de 30 metros de altura que avanza a un ritmo de 10 km. por año.
En todos los pueblos antiguos, en especial entre los nómadas y las gentes del desierto, así como en todas las religiones, la hospitalidad ha sido siempre una virtud central y una práctica común. También lo es en el cristianismo desde que Jesús dijo: 4 Santine Mantugulu. “África e inmigración”. XXVII Congreso de Teología. Madrid 2007, pág.78.
10
“El que os recibe, a mí me recibe; y el que me recibe, recibe al que me ha enviado” (Lc.10,10). Por eso, en la Iglesia primitiva se vive la hospitalidad como un don y la “Didaké” (libro de aquella primera época que recoge las enseñanzas de los llamados “Padres Apostólicos”) enseña lo siguiente:
“Quien llegue a vosotros en nombre del Señor, recibidlo (Mt.21,9; Salmo117,26); pero enseguida, después de comprobarlo, hay que saber discernir la derecha de la izquierda: haced vuestro juicio. Si va de paso, ayudadle lo mejor que podáis, aunque se quede dos o tres días, si es necesario. Si quiere establecerse entre vosotros, que trabaje para alimentarse. Si no tiene un oficio, que vuestra prudencia vea qué puede hacer, de modo que un cristiano nunca esté ocioso. Si no quiere trabajar, se trata de un traficante de Cristo; tened cuidado con gente así” (XII,1).
Más tarde, la hospitalidad se organiza en torno al obispo, ayudado por diáconos y diaconisas. Este deber de hospitalidad del obispo será afirmado una y otra vez por los concilios. Después, serán los monasterios los que asuman esta misión de acoger al peregrino, con hospederías para los nobles y otras menos confortables y sin lujos para los menesterosos. La Regla de San Benito, en el siglo VI, establece que: “Todos los huéspedes que se presenten serán recibidos como Cristo”. Por eso, los benedictinos decían: “hospes venit, Christus venit” = “llega un huésped, llega Cristo”. Con este mismo espíritu el jesuita y hermano portero en Mallorca San Alonso Rodríguez respondía cuando llamaban a la puerta: “!Ya voy, Señor!”...
La experiencia de la hospitalidadacogida a los inmigrantes es una oportunidad que tenemos los cristianos para vivir la experiencia de la presencia escondida de Cristo entre nosotros semejante a la que tuvo la pareja que iba a Emaús:
“Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciéndole: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado”. Y entró a quedarse con ellos. Cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron” (Lc.24,2831).
Cuando decimos al otro: “quédate con nosotros” y compartimos la misma mesa, estamos abriendo el camino para el reconocimiento de la “alteridad”. Cuando alguien desconocido se presenta ante nuestra puerta y llama, siempre hemos de preguntarnos desde una óptica cristiana: “¿Y si viene de parte de Dios?”... Por eso, cuando le abrimos, hemos de seguir preguntándonos no “qué quiere de mí”, sino “quién es para mí”: un emisario del Dios vivo. Ahí radica la profundidad última de la virtud de la
11
hospitalidad. Ahí reside su valor fundamental: “Humanizar la Humanidad practicando la proximidad” (Casaldáliga).
Si así lo queremos, la convivencia con las personas inmigrantes puede ser para todos “una verdadera escuela de la alteridad” (Santine Mantugulu). Puede ser también una experiencia de entendimiento y de comprensión recíproca, más allá de las diferencias entre unos y otros. Si superamos los miedos y los recelos ante “quienes son de otra manera” y si abrimos la puerta de nuestro grupo social o religioso, sucederá un gran pentecostés que nos capacitará para entendernos con el corazón, sin necesidad de tener un mismo idioma ni una misma cultura.
“Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban [...] Quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse [...] Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua” (Hechos 2,113).
Madurando con el tiempo la vida y las palabras de Jesús, sus seguidores fueron saliendo del particularismo y nacionalismo judíos y abriéndose al universalismo. Mucho le costó a Pedro y al resto del grupo judeocristiano –liderado por Santiago y la iglesia de Jerusalén romper su etnocentrismo y asimilar la nueva situación y comprender que Dios no tiene fronteras étnicas ni religiosas. Y será también otro extranjero/pagano, el centurión romano Cornelio (Hechos 10,148), quien le hará a Pedro entender y confesar finalmente: “Realmente voy comprendiendo que Dios no hace distinciones, sino que acepta al que le es fiel y obra rectamente, sea de la nación que sea”.
El trabajo apostólico de Pablo fue decisivo en este sentido. Las primeras comunidades judeocristianas comprendieron progresivamente, superando fuertes tensiones y discusiones internas, que en el banquete del Reino de Dios caben muchos huéspedes e invitados. Para ello, tuvieron que pasar por un largo proceso de cambio de mentalidad (conversión), que no estuvo exento de resistencias y tropiezos, hasta convertirse finalmente en una comunidad abierta a todos. Poco a poco, fue creciendo entre los cristianos la conciencia de que no hay fronteras y que todos caben en la comunidad cristiana: “Ya no hay más judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos hacéis uno en Cristo Jesús” (Gál.3,28). De ahora en adelante ya solamente hay una comunidad solidaria y de personas iguales, sin diferencias étnicas, religiosas, culturales o sociales. Nadie puede ser tratado como un extranjero, porque todos forman parte de la familia de Dios: “Por lo tanto, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y familiares de Dios” (Ef.2,19).
12
En adelante, ésa será la misión de la comunidad cristiana en la historia: ir superando todo lo que divide y separa a los seres humanos, e ir configurando grupos de personas capaces de vivir familiarmente en igualdad.
Sin embargo, esa misión utópica la negamos continuamente, antes y ahora también. Tanto personal como estructuralmente, negamos la hospitalidad y la apertura a quienes llegan a nuestra puerta. Rechazamos y no acogemos. “Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre nosotros [...] Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios” (Jn.1,1112). En la carne de los empobrecidos, en la carne emigrante también está viviente la Palabra. Por eso, acoger la Palabra y acoger al Hermano/a es equivalente. Cuando acogemos al Otro nos hacemos más “humanos” y, por eso mismo, nos hacemos más hijos/as de Dios, más “divinos”. De modo que Jesús viene a trastocar y cambiar la dirección de las relaciones entre Dios y los seres humanos, tal como eran entendidas (y aún lo son) por la tradición religiosa. Jesús realiza una radical revolución: abrir una vía de acceso a Dios distinta de lo sagrado y del culto ritual: la vía profana de la relación fraternal con el prójimo.
Todas las parábolas sobre el Reino que Jesús expone tienen como enseñanza la universalidad del amor del Padre, su “hospitalidad” sin límites, y son al mismo tiempo una invitación para que así sea también nuestra conducta con los demás. Por ejemplo, la parábola del banquete nupcial:
“El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Y envió a sus criados a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir [...] Después dijo a sus criados: “La boda está preparada, mas los invitados no eran dignos. Id, pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la boda”. Los criados salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales” (Mt.22,114).
Es la parábola de la hospitalidad rechazada. Todos caben en la fiesta del amor hospitalario de Dios, salvo aquellos que rechazan y desprecian la hospitalidad ofrecida. La sala de fiestas está abierta a todos, pero cada cual ha de aceptar la invitación. No hay distinción étnica ni moral, caben todos, “buenos y malos”. Eso sí, hay que llevar “traje de boda”: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?” Y este se quedó callado”. El traje simboliza tener (revestirse con) la misma actitud que tiene el rey anfitrión: hay que ser hospitalarios como lo es el rey que invita. En síntesis: formamos parte del Reinado de Dios cuando aceptamos con gozo el Amor y la Acogida del mismo Dios Padre. Y cooperamos en el crecimiento de su Reinado cuando, en consecuencia, nos revestimos con el traje de fiesta de acoger con hospitalidad a
13
quienes andan deambulando por los caminos de la vida. No se puede entrar en el Reino de cualquier manera; es necesario ir vestidos con el traje del amor al prójimo, hacia los últimos, hacia aquellos que hemos expulsado del banquete de la vida. No hay otra condición más que esa.
“Jesús no excluye a nadie. A todos anuncia la buena noticia de Dios, pero esta noticia no puede ser escuchada por todos de la misma manera. Todos pueden entrar en su Reino, pero no todos de la misma manera, pues la misericordia de Dios está urgiendo antes que nada a que se haga justicia a los más pobres y humillados. Por eso la venida de Dios es una suerte para los que viven explotados, mientras que se convierte en amenaza para los causantes de esa explotación”. 5
El compromiso cristiano y la utopía que nos orienta consiste en ir haciendo de este mundo un espacio nuevo, abierto, donde todos los seres humanos tengan su lugar confortable. Ese es el gran deseodesignioproyecto del Padre Dios: “Y también de oriente y de occidente, del norte y del sur, vendrán a sentarse en el banquete del Reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos” (Lc.13,29). Mientras tanto, vamos plantando signos de ese Reino de vida y de fraternidad universal acogiendo a quienes vienen de Marruecos o Bolivia, de Senegal o Rumania, de Ecuador o Pakistán... Dejar entrar en el banquete y acoger en la misma mesa a quienes llegan del este y del oeste, pues la mesa no es “nuestra”, sino de Dios, aunque en el mundo enriquecido nos hayamos apropiado de la mayor parte.
Esto que creemos supone para los/as cristianos un impulso para el compromiso a favor de la justicia social. Para que nuestra fe en Dios no sea un espejismo intimista, para que no sea un autoengaño consolador de nuestras carencias o temores más íntimos, Jesús nos indicó con claridad en qué lugares podemos encontrar a Dios. Aunque mejor sería decir en qué lugares podemos ser encontrados por Él, dónde estamos nosotros, dónde puede hallarnos. Dios está encarnado en la realidad del prójimo: “Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis....”. Si buscamos a Dios, debemos hacerlo por esos lugares, por los rincones del compromiso a favor de los últimos, de los que andan en los cruces de los caminos esperando una invitación para entrar en la fiesta. Dios ha querido vincularse a la “proximidad”.
“Una vez decidió Dios visitar la tierra y envió a un mensajero para que inspeccionara la situación antes de su visita. Y el mensajero regresó diciendo: “La mayoría de ellos carece de comida; la mayoría de ellos carece también de empleo”... Y dijo Dios: “En
5 José A. Pagola. “Jesús. Aproximación histórica”. PPC, pág.102.
14
tonces voy a encarnarme en forma de comida para los hambrientos y en forma de trabajo para los parados”.6
Cuando ahora nos hablan de globalización o mundialización, alguien pudo ser engañado o engañarse pensando que las fronteras ya iban a caer y que el mundo estaría al alcance de todo el mundo. Por desgracia, las fronteras no caen, sino que crecen y se refuerzan. Mundo rico (enriquecido) y mundo pobre (empobrecido) aumentan su distancia y su injusto desnivel. El extranjero es considerado desde criterios económicos, se mira sólo la riqueza económica que puede aportar y se olvida la riqueza del encuentro entre seres humanos en su diversidad. La hospitalidad social y política si es que alguna vez la hubo saltó en pedazos; sólo hay espacio para la competitividad. Quien no pueda “pagar” no se puede “alojar” en el mundo globalizado.
La riqueza está cada vez menos repartida y se concentra en menos manos. En el Norte vive la cuarta parte de la población mundial y disfruta de seis veces más bienes que el Sur, consume el 75% de los recursos del planeta, acapara el 80% del comercio mundial, el 93% de la industria... A esto le llaman globalización. El sistema sólo funciona bien para un tercio de la Humanidad, mientras que los otros dos tercios (unos cuatro mil millones de personas) quedan arrinconados en la escasez o la miseria. Por eso, decimos que ese sistema no sirve porque no sirve para todos, ni puede extenderse a todos. Para ello harían falta otros cuatro planetas como este, lo cual es imposible.
Sin embargo, la mundialización podría y debería ser otra cosa: el principio de una nueva forma de hospitalidad capaz de inventar nuevas formas sociales y económicas capaces de favorecer la felicidad humana mediante un reparto equitativo de los bienes y un acercamiento entre los seres humanos, ahora como ciudadanos del mundo.
“Frente al paradigma del enemigo y la confrontación necesitamos contraponer el paradigma del aliado, el huésped y el comensal. De la confrontación debemos pasar a la conciliación, de la conciliación llegar a la convivencia, de la convivencia a la comunión, y de la comunión a la comensalidad” (L.Boff).
La hospitalidad, la acogida del extranjero empobrecido, pone a prueba la capacidad colectiva para aceptar la diversidad y superar nuestros miedos de niños mimados. Por desgracia, socialmente no superamos la prueba. Para comprobarlo, basta abrir los ojos a la realidad bien visible en ciudades y pueblos: pobreza, exclusión, discriminación, racismo, desprecio o indiferencia es lo que se destina a las personas inmi
6 Anthony de Mello, “El canto del pájaro”. Sal Terrae, pág. 108.
15
grantes pobres. Y sobretodo, unas estructuras políticas y una legislación dura y restrictiva que les recortan el disfrute de muchos derechos que como seres humanos reclaman. Los siglos pasan, pero sin embargo aprendemos muy poco de las lecciones de la historia y por eso se repiten muchos criterios y actuaciones muy parecidas a las de épocas que decimos que ya están superadas. Recordemos, por ejemplo, este impresionante relato de Bartolomé de las Casas:
“Un cacique de gran importancia se trasladó desde La Española hasta Cuba con la mayor parte de su gente, para huir de las calamidades y de las acciones inhumanas de los cristianos. Una vez en la isla de Cuba, algunos indios le avisaron que estaban llegando los españoles; se reunió entonces con todos los suyos y les dijo: “Ya estaréis al corriente de que están llegando los cristianos, y también sabréis lo que han hecho a mucha gente. ¿Sabéis por qué lo hacen?”. Respondieron: “No, pero sabemos que su naturaleza es cruel y malvada”. Y él dijo: “No sólo por eso, sino también porque tienen un dios que adoran y aman mucho, y para tenerlo aquí y poderlo adorar nos someten y nos matan”. Llevaba consigo un pequeño canasto de oro y de joyas, y dijo: “Veis, aquí está el dios de los cristianos; festejémoslo, si queréis, con bailes y danzas, y puede que de esta manera se ponga contento, y les ordene no hacernos daño”. Bailaron delante del oro hasta la extenuación, tras lo cual dijo el cacique: “Escuchad, vayan como vayan las cosas, si nos lo quedamos, nos matarán para quitárnoslo; tirémoslo al río”. Todos decidieron hacerlo así y lo tiraron a un gran río que corría por allí cerca”. (Brevísimo relato de la destrucción de las Indias).
Igual que ayer, el dinero es el símbolo de nuestra sociedad y el Mercado globalizado se ha convertido en el ídolo en cuyo nombre se justifican la exclusión, el hambre y la muerte de una parte de la Humanidad. Nuestra idolatría crece cuanto más tenemos. El Norte enriquecido se ha adueñado de la Tierra como si fuese de su propiedad. Quienes dicen tener verdadera fe en Dios deberían alzarse contra ese robo abusivo de lo que sólo pertenece a Dios: “La tierra es mía, ya que vosotros sois para mí inmigrantes y huéspedes” (Levítico 25,23). Así pues, si no limitamos nuestras ansias y deseos de bienestar y de crecimiento ilimitado, no habrá espacio para los otros. No hay otra salida que la que proponía el mismo Gandhi: “Vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir”. Dentro de este sistema “inhospitalario” es predominante un tipo humano que ha asumido con gusto los “valores” del capitalismo: individualismo, competitividad agresiva, consumismo y derroche, disfrute egoísta y éxito social. Dentro de esta constelación de antivalores las relaciones sociales se desvirtúan y, por supuesto, la presencia del vecino extranjero y pobre se convierte en un “problema” para nosotros.
16
“¿Qué nos queda? ¿Qué queda cuando no queda nada? Esto: que seamos humanos entre humanos; que permanezca entre nosotros lo que nos hace humanos”.7
La hospitalidad está en la raíz misma de la vida en común, es la forma humana de habitar el mundo. Por eso, en todas las religiones la hospitalidad es un deber moral que tiene su correspondiente derecho: el derecho de todo extranjero, cuando llega al territorio de otros, a no ser tratado como enemigo. La hospitalidad no consiste sólo en una acogida temporal y provisional de alguien que está de paso, sino que hoy día supone mucho más que en otras épocas anteriores. El “mestizaje” es actualmente el nuevo nombre de la hospitalidad. El mestizaje es el encuentro fecundo de donde nacerá algo nuevo, muy lejos de la violencia racial, étnica o cultural y de la estigmatización de las diferencias. El mestizaje es lo contrario del nacionalismo cerrado, del apartheid y del tribalismo troglodita. Quienes quieren mantener sin mancha su “pureza de sangre” y quieren ser “impecables”, terminan siendo “implacables” con quienes no son como ellos. El mestizaje no representa una amenaza a la propia identidad, sino la mejor forma de fraguar una identidad enriquecida con múltiples aportes de unos y otros. Donde hoy vivimos nosotros, estuvieron antes otros pueblos y podrán venir y vendrán a vivir otros pueblos. Siempre fue así en la historia de la Humanidad. Por lo tanto, el mestizaje de las personas y de las culturas debería ser el rostro humano de la mundialización, una nueva propuesta de humanidad.
La hospitalidad es también una cuestión política que exige reconocerle al extranjero su pertenencia a la nueva comunidad social a la que ha llegado y velar por sus condiciones de vida y de trabajo. Así lo reconocía el concilio Vaticano II:
“Con respecto a los trabajadores que, procedentes de otros países o de otras regiones, cooperan en el crecimiento económico de una nación o de una región, se ha de evitar con sumo cuidado toda discriminación en materia de salarios o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad entera, en particular los poderes públicos, deben considerarlos como personas, no simplemente como meros instrumentos de producción; deben ayudarlos para que traigan junto a sí a sus familiares, se procuren un alojamiento decente y favorecer su incorporación a la vida social del país o de la región que los acoge. Sin embargo, en cuanto sea posible, deben crearse fuentes de trabajo en las propias regiones de origen” (Gaudium et spes, 66).
A la vista de todo lo anterior, podemos decir que la inmigración representa para las personas cristianas un “signo de los tiempos” a través del cual Dios nos está hablando. Muchas veces decimos que “los pobres nos evangelizan” y hoy podemos decir
7 Maurice Ballet. “Incipit ou le commencement”. Desclée. París, pág.8.
17
también que “los inmigrantes nos evangelizan”. Por eso, podemos preguntarnos:
• ¿Estamos abiertos a escuchar lo que nos dice Dios por boca de las personas inmigrantes que viven entre nosotros?...
• ¿Qué interpelaciones recibimos?... ¿Qué se cuestiona en nuestro modo de vivir?.• La Iglesia como institución pública, ¿qué tendría que modificar dentro de ella mis
ma para ser para las personas emigrantes como la encina de Mambré: lugar de acogida, descanso y defensa?...
• ¿Tenemos una actitud profética sin miedo a nombrar las causas y los causantes de la injusticia?...
• ¿Qué habría que proponer y defender políticamente para que la economía esté al servicio de las personas y no al revés?...
• ¿Qué relación, cercanía, amistad, etc. tengo con personas inmigrantes?... • ¿Qué aprendo y recibo de ellas?...• ¿Qué puedo hacer para favorecer la acogida y una buena vecindad?...• ¿Cómo vivo yo mi condición de peregrino ligero/a de equipaje?...• ¿Estoy convencido de que “otro mundo es posible?... ¿Qué compromisos tengo
para cooperar en el cambio social?... ¿Qué compromisos tengo para cooperar en el necesario cambio social?...
18
IV PARTE:Cambiar nuestras miradas y actitudes.
Construir nuevos puentes.
“En primer lugar construyó en las dos orillas, a gran profundidad y, en el lugar en donde las aguas son agitadas por los vientos, un muelle... Después reunió barcos y los unió entre sí con cuerdas... Tomó cadenas de hierro y las entrelazó a los barcos hasta que formaron una cadena continua... Tuvo cuidado de tapar las fisuras y calafatearlo; de esta manera, parecía una gran alfombra extendida...”
Así relata AlDimasqui las hazañas del legendario andalusí llamado DulQarnayn, al que otras mitologías identifican con Alejandro Magno. Se cuenta que DulQarnayn construyó un largo puente para unir Europa y África por el Estrecho de Gibraltar y se cuenta también que una gran tormenta lo hundió en la profundidad del mar. Nunca más tuvimos la oportunidad de contemplar y vivir semejante experiencia.8
La verdad es que nunca hubo ese mítico puente. Al contrario, hasta hoy día sólo han existido lejanía o invasiones en ambos sentidos. Por eso, actualmente la inmigración procedente de África es calificada como avalancha, oleada, invasión, efecto llamada, etc. Y también hoy día, ante este desplazamiento imparable de personas buscando una vida mejor, la respuesta es defensiva: no se facilitan puentes, sino sistemas de vigilancia, alambradas y devoluciones. Se habla de construir un túnel para conectar ambas orillas, para facilitar sobretodo el movimiento de mercancías. Sin embargo, ¿cuándo construiremos los necesarios “puentes mentales” para cambiar las mentalidades cerradas y los egoísmos mercantilistas y poder apreciar colectivamente que los “otros” no son una amenaza, sino una gran oportunidad de humanización recíproca y de ir avanzando en fraternidad universal?
La inmigración: una buena oportunidad.
Cuando la emigración es forzosa, es decir, cuando hay que salir del propio lugar porque es imposible o muy difícil vivir allí, entonces se trata de una injusticia que no debería suceder. Pero, una vez producida, se convierte en inmigración, o sea en
8 S. de la Obra Sierra, “Una ciudadanía a salvo”, en “Repensando la ciudadanía”, VV.AA. Fundación El Monte, 1999.
19
llegada a otro lugar. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí para que esta llegada no aumente el dolor de aquella salida? Hablar de la inmigración desde sus aspectos positivos no es una coartada para ocultar la dura y, en muchos casos, inhumana situación que sufren las personas inmigrantes. Todo lo contrario: se trata de resaltar las aportaciones y oportunidades que se nos abren a todos para, de esa manera, tomar con más empeño la tarea de la defensa de los derechos humanos para todos, también para quienes han decidido formar parte de nuestra sociedad sin haber nacido aquí.
Por eso decimos que la inmigración no debería ser un problema, sino una buena posibilidad, una estupenda oportunidad, una solución tanto para quienes han llegado y llegarán, como también para la sociedad de llegada. La inmigración es una necesidad recíproca y, aunque surgen problemas, es posible siempre encontrar salidas a todas las cuestiones que aparecen.
Una revisión de los Derechos Humanos.
El artículo 13º de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 dice: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.
Sin embargo, ese derecho a la libre circulación (proclamado entonces como arma crítica frente al bloque soviético en la época de la guerra fría) no existe en la práctica. Se reconoce el derecho a emigrar, pero no a inmigrar; el derecho a salir, pero no a poder entrar; el derecho a ser emigrante, pero no inmigrante. Y si no existe el segundo, queda anulado el primero. ¿De qué sirve decir que se tiene derecho a salir, si después no hay otro país que te permita entrar?... Por su propia naturaleza, la hospitalidad es un deber que todos deben cumplir y un derecho que todos deben gozar. Pero en la realidad nunca es así.
En la base de nuestro sistema de derechos están la libertad y la autonomía personal como nuestros principales valores: poder decidir sobre uno mismo por sí mismo. Y ahí aparece otra aportación positiva de la inmigración actual, pues viene a poner en evidencia una grave carencia en el terreno de los derechos humanos: es necesario contemplar de manera plena el derecho de libre circulación, pero ahora en sus tres niveles:
• Derecho a poder salir libremente, pero no por necesidad.• Derecho a poder entrar, o derecho de acceso.• Derecho a asentarse, es decir, a pertenecer a otra sociedad política (dere
cho de ciudadanía).
20
Acoger al “otro”.
Las personas inmigrantes son el “otro”, aquel que rompe nuestros esquemas y barreras culturales, nuestra seguridad, nuestra comodidad instalada. Aproximarnos a ellos y vivir con ellos el contraste humano, cultural y religioso es una ocasión propicia para hacernos más universales. Esto implica de inmediato saber “relativizar” (o sea, poner en relación) todo aquello con lo que nos identificamos como “lo nuestro”.
“No es posible la comunidad humana sin comunidad moral, sin reconocimiento del otro, de nuestra mutua dependencia y de la responsabilidad que de ella se deriva”.9
La comunidad humana sólo es posible si respondemos positivamente a la pregunta que Dios nos hace, como se la hizo a Caín: “¿Dónde está tu hermano?” (Gén.4,9). Acoger al otro es aceptarlo con agrado y sin prejuicios en su diferencia. Y aquí entra en juego la gran virtud de la compasión, entendida no como un blando sentimiento de piedad, sino como un fuerte principio activo. Como indica la etimología latina del término, compasión es la actitud de compartir la pasión del otro. Es un movimiento de apertura para salir del propio espacio y entrar en el ámbito del otro, para sufrir o reír con él, caminar juntos y construir algo en común.
Estamos ante una situación nueva e irreversible: ya no podemos vivir en territorios aislados y es imposible que un país se encierre en sus fronteras como en otros tiempos. Ya no hay espacios cerrados y tenemos que convivir compartiendo los mismos espacios. Mas esto no es una condena, sino una oportunidad nueva. Podemos vivir la mezcla con gozo y ver en los otros a nuevos compañeros de camino, a los miembros dispersos de la familia humana que se van reuniendo poco a poco, deshaciéndose así el mitocondena de la torre de Babel y reconstruyendo la casa común.
Aprender del “otro”.
La diversidad es positiva porque evita los riesgos de la uniformidad: lo que se cree puro conduce al etnocentrismo, a la imposición, al dominio del otro. “Pretender poseer toda la verdad es más nocivo que estar en el error”. La diversidad es positiva también porque la cultura es algo creativo: a más cultura, más ideas, más soluciones, más alternativas. Aprendemos del otro cuando nos situamos a nivel de igualdad y de respeto, sin dividir el mundo entre culturaspueblosdominantes y culturaspueblos9 Imanol Zubero, “El reto de la inmigración: acoger al otro y ampliar el nosotros”, en: Ciudadanía, multiculturalidad e inmigración” , Foro Ignacio Ellacuría, EDV, pág. 146.
21
dominados. Si la convivencia se construye sobre el menosprecio a los otros sucede lo que escribe Eduardo Galeano:
“Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número”.
Pero las personas no son números económicos, sino que tienen un nombre y una historia. Se trata de abrirnos “cordialmente” (con el corazón) y saber desprendernos de los estereotipos y prejuicios introducidos culturalmente. Toda persona tiene algo que decir y mucho que aportar. Mediante la acogida y la escucha del otro, podemos aprender, completarnos y enriquecernos humanamente unos y otros.
“Sin duda, existen diferencias entre los seres humanos, pero no sólo una, sino múltiples y variadas [...] Pero, en cualquier caso, nunca esas diferencias son tales que permiten trazar una barrera infranqueable entre “nosotros” y “vosotros”, sino que la semejanza como pertenecientes a lo humano es más radical que las diferencias” (Adela Cortina, “Alianza y Contrato”, pg. 122).
Descentrarnos y cuestionar nuestros esquemas.
Los otros nos complementan si nos descentramos de nuestros propios esquemas. Cuando nos ponemos en relación abierta con ellos podemos percibir valores y actitudes tan fundamentales como: el sentido solidario de familia, el respeto a los ancianos, la solidaridad y hospitalidad, el sentido religioso abarcante de toda la vida, la importancia de la relación personal, la sencilla alegría aún viviendo con poco, el sacrificio y el esfuerzo por los suyos, etc. Algunos de esos valores estaban presentes entre nosotros y los perdimos; otros se van debilitando poco a poco por culpa de la uniformidad que nos impone la sociedad de consumo, la exigencia utilitarista y el llamado “pensamiento único” globalizador. Nos van haciendo unidimensionales: tener para consumir, todos iguales para necesitar y comprar todos lo mismo en todo el mundo. De ese modo el Mercado está asegurado.
“Cada cultura muestra un modo diferente de ser humanos, y cada una tiene sus limitaciones y sus grandes posibilidades. En el diálogo intercultural aparecen los numerosos caminos de construcción de la identidad, las diversas maneras de dialogar con la naturaleza, de nombrar lo Divino y lo Sagrado, de orar, de festejar, de hacer arte y música. Al mismo tiempo, se manifiestan los puntos comunes que nos identifican como seres humanos” (Leonardo Boff).
22
¿No tendríamos que recuperar algunas dimensiones de la vida y valores que ya hemos perdido o estamos a punto de olvidarlos por completo?... ¿No hemos dejado algo importante en el camino del “progreso” moderno y hay que volver a buscarlo? ¿Tan orgullosos y satisfechos nos sentimos con nuestra propia civilización que no tenemos nada que enmendar o que aprender de otros?
“La cuestión que nos plantea la inmigración no es cómo insertar en nuestro “orden de cosas” (la lógica del Mercado) a quienes vienen a nosotros, lo que siempre se concreta en qué cambios deben realizar ellos. Sino también y sobretodo, que los flujos migratorios nos hacen comprender que es precisamente ese “orden de cosas” el que tiene que cambiar” (J. de Lucas).
Denuncia pública y compromiso social.
Una gran parte de los inmigrantes que llegan proceden del Sur, del mundo olvidado, es decir, son personas y grupos “empobrecidos”. Al igual que sucede con tantos otros colectivos de aquí también marginados y excluidos, su presencia nos sirve para tomar mayor conciencia de las estructuras injustas que rigen en las relaciones económicas y en la convivencia social. Esa conciencia de la realidad injusta genera un impulso de indignación ética, de inconformismo y de protesta, que nos lleva a gritar: “¡Esto no puede ser!”. Y no sólo gritar, sino actuar a través de un compromiso consecuente para hacer que las cosas cambien.
“Ha llegado el momento de poner término al silencio, de pasar de súbditos a ciudadanos plenos que permitan construir una democracia genuina [...] Ha llegado el momento de no callar, de la palabra alta y firme contra la injusticia, a favor de los derechos para todos los seres humanos, en ayuda de los más necesitados. Repito con frecuencia que la pobreza material de muchos es el resultado de la pobreza espiritual de unos cuantos encumbrados, que no quieren observar lo que sucede más allá de sus recintos [...] Ahora que es posible, es imprescindible movilizar un gran clamor popular a favor de la vida, para construir puentes donde hoy hay brechas, lazos donde hoy hay rencor, animadversión, incomprensión, para que germinen y fructifiquen la justicia y la paz” (Mayor Zaragoza).10
10 F. Mayor Zaragoza en su Introducción al libro “Pedro Casaldáliga”. Nueva Utopía, pág. 13.
23
V PARTE:Para una ética de las migraciones
La inmigración es mucho más que flujos de mano de obra.
Estamos urgidos a ir más allá de la visión economicista y materialista, y considerar la dimensión de globalidad y de reciprocidad. “Habíamos pedido mano de obra, y nos llegaron hombres”... comentaba un político suizo en cierta ocasión. Dicho desde el lado de los inmigrantes sería así: “Veníamos a mejorar nuestra vida y nos tuvimos que conformar con ser mano de obra”, con vivir para trabajar y contar sólo en horas de trabajo. El mercado es el mercado y no sabe de personas, sino de producción y de rentabilidad. Éticamente la inmigración nos plantea la exigencia de considerar a la persona en su globalidad e integridad y ofrecer respuestas a todos sus aspectos: familia, vivienda, educación, sanidad, identidad, cultura, vecindad y convivencia, etc.
“Actualmente, casi todas las sociedades están enfermas. Producen una mala calidad de vida para todos: para los seres humanos y para los demás seres de la naturaleza. Y no podría ser de otra manera, puesto que están basadas en el trabajo entendido como dominación y explotación de la naturaleza y del trabajador. Las sociedades son rehenes de un tipo de desarrollo que sólo atiende a las necesidades de una parte de la humanidad (los países industrializados), dejando las demás en la indigencia, cuando no directamente en el hambre y en la miseria” (L. Boff, “El cuidado esencial”, pg. 110).
Cargada de dolor humano y de recelo social.
En toda inmigración hay un desgarramiento y una amenaza. Vista desde el lado de quienes emigran, toda salida del propio país supone siempre una separación de la patria, de las raíces, de la cultura, de la casa paterna, de la memoria o de la infancia. Es la herida siempre abierta de un destierro sin retorno. La consecuencia inmediata que acarrea el hecho de haber emigrado es que se desencadena un proceso de desintegración y de ruptura con la sociedad donde se había aprendido a vivir, a ser y a estar. En gran medida, lo aprendido ya deja de ser válido, es puesto en cuestión por
24
el contacto y el contraste que supone entrar en otro mundo totalmente distinto.
Su vida ahora entre nosotros está marcada por la tensión entre conservar lo que se era y aprender a vivir como somos, en un intento constante de no acabar “desintegrado” (roto, desgajado de uno mismo) y a la vez de “integrarse”, o al menos “adaptarse”, a lo de aquí para evitar ser rechazado socialmente.
Al inmigrante se le llama “extranjero”, es decir “extraño”, alguien que no pertenece a nuestro mundo. Se le define por aquello que lo separa de nosotros: de otra nación, otra lengua, otra cultura, otra religión, etc. A este sentimiento de ser mirado y considerado como extraño, hay que sumar la experiencia de soledad, de desierto humano, de pérdida del núcleo social y familiar del que se formaba parte. Perdido en un mundo que no es el suyo, sin los suyos y sin lo suyo, sufre con frecuencia el dolor de no ser de nadie, de no contar para nadie.
Pero vista desde nuestro lado, la llegada de los inmigrantes es percibida con cierto miedorecelo, como la intrusión de los otros extraños que se meten en mi casa, en mi territorio, en mi campo económico, que pueden modificar mis ambiciones, mi desarrollo y mi prosperidad. Su presencia se percibe confusamente como perturbadora y amenazante. Se la considera como una “invasión” en el complejo universo de nuestras realidades sociales y de nuestras representaciones simbólicas.
La inmigración plantea el valor de la alteridad.
La inmigración nos obliga a reconocer en el otro a un sujeto, a un yo, con su identidad propia, portador de valores y de cultura. Eso es lo que supone la revolución de la alteridad: considerar al otro con la misma valía que yo, hacerme “prójimo” (próximo, semejante) del otro. En la tradición judeocristiana encontramos bastantes huellas de esta revolución humanista: el prójimo, el “próximo”, no es el que está herido al borde del camino, la víctima, sino el buen samaritano, el que le ayuda, el que se “aproxima” (Lc.10,2937). Ahora bien, no se trata solamente de “ayudar al otro herido”, sino de dejarnos interpelar por él. No se trata de tener una mirada de vencedores, sino de aceptar ser mirados por el otro, el cual ahora va a ser reconocido como sujeto verdadero e igual a nosotros. Los otros son una parte necesaria de lo que somos, de un nosotros nuevo que se va haciendo junto a los nuevos otros. Tenemos una inmensa tarea por hacer conjuntamente: “Convertir la polifonía en armonía e impedir que genere en cacofonía”.11 No es cosa fácil ni hay modelos en donde fijarnos. Casi todo está por hacer, pero podemos hacerlo si deseamos un porvenir humano y libre de violencia:11 G.Bauman, “La sociedad individualizada”, pág. 109.
25
“Todos soltamos un hilo, como los gusanos de seda. Roemos y nos disputamos las hojas de morera, pero ese hilo, si se entrecruza con otros, si se entrelaza, puede hacer un hermoso tapiz, una tela inolvidable”. 12
La inmigración pide un cambio personal y colectivo.
Las migraciones plantean el problema ético de construir una sociedad multicultural, básicamente pluralista, pero que no sacrifica la búsqueda de identidad de cada una de las partes implicadas. Esto significa que hemos de ponernos en una posición de intercambio constante y de evolución en nuestro modo de considerar la vida en general y al otro en particular. La inmigración nos está invitando a entrar en la perspectiva de impulsar un cambio social, tanto a nivel estructural como a nivel de relaciones humanas interpersonales y de valores. Es decir, una verdadera alteridad nos está exigiendo cambiar nosotros mismos en nuestros modos de pensar y de vivir.
La emigración está suponiendo la irrupción real del mundo de la pobreza en el mundo de los enriquecidos. La orilla sufriente de los empobrecidos llega hasta la orilla del confort y del bienestar. Son muchos quienes abandonan de forma masiva su propio territorio porque saben que su pobreza no tiene solución, que el subdesarrollo de sus países no va camino del desarrollo, sino de mayor abismo. Si la riqueza no va donde están las bocas, las bocas irán donde está la riqueza. Los emigrantes van donde está la riqueza con la esperanza de que de esa abundancia quede algo también para ellos.
Por lo tanto, con la emigración la pobreza toma la maleta –y de alguna manera también la palabra y se planta en medio de nuestras calles. Es una presencia de la pobreza que nos interpela, que cuestiona nuestro nivel de vida, que critica nuestra alegría en el consumir. La emigración es la expresión visible en el Norte de algo de cuanto está pasando en el Sur. Es el espejo donde se reflejan las propias contradicciones y la injusticia que domina en el planeta. Por lo tanto, es una exigencia ética asumir nuestra parte de responsabilidad como sociedad, como país y también como individuos y trabajar para dignificar las condiciones que sufren otros pueblos.
12 Manuel Rivas, “El lápiz del carpintero”. Alfaguara, pág. 15.
26
VI PARTEPerspectivas actuales de las migraciones
Elemento estructural del sistema económico.
El fenómeno migratorio no es nuevo en la historia humana, pero en cada época adopta nuevas formas. Actualmente, está unido de manera estructural a la economía de libre mercado, aunque no podemos olvidar las migraciones provocadas por regímenes políticos dictatoriales y por ciertas estructuras culturales y sociales de los pueblos, o por algunas catástrofes naturales. Pero, primordialmente, las migraciones modernas tienen sus raíces en el sistema económico dominante; no son un fenómeno coyuntural o pasajero. Por eso, no parece fácil que se pueda prescindir de ellas en la estructura de los sistemas productivos actuales. Es decir, que los procesos de internacionalización y concentración espacial del capital en determinadas áreas geográficas, unidos a los procesos de dominación económica y de mantenimiento del subdesarrollo en otras, provocan las migraciones de trabajadores/as al servicio de las exigencias del sistema de vida de los países más industrializados.
Un duro marco para los inmigrantes.
Los trabajadores/as extranjeros no disfrutan de plenos derechos laborales, ni tienen tampoco todos los derechos públicos, ni se favorece abiertamente su inserción social. Con sus políticas limitativas respecto al derecho a vivir en familia, a la residencia permanente, a obtener la nacionalidad, etc. y con sus resistencias a regularizar a cuantos están “sin papeles”, es evidente que los países ricos han optado formalmente por oponerse a la inmigración y controlarla lo más posible. Quieren regular una inmigración selectiva y permitir la entrada solamente a los que nos interesen aquí. El “interés nacional” es, por tanto, el eje sobre el que giran todas las políticas migratorias, pero dicho interés propio no se justifica éticamente, pues convierte a los inmigrantes en puros objetos, en mercancía.
Mas todas sus medidas de control van a ser desbordadas siempre, pues parten de un análisis desfasado de los procesos migratorios. Todavía muchos siguen considerando a la inmigración como un movimiento económico de trabajadores a la medida de nuestras necesidades y no como movimientos/desplazamientos de población en todo el mundo. Movimientos originados hoy día por el nuevo sistema de una globalización asimétrica y desigual, donde los beneficios siguen fluyendo hacia los países dominantes, a la vez que se destrozan las economías locales de los países emisores de emigrantes. En este sentido, puede decirse que los inmigrantes actuales “no vie
27
nen a trabajar”, sino que “vienen a buscar trabajo”, a buscarse la vida, pues en sus países es insoportable vivir. Es decir: no han recibido una llamada “formal” para que vengan, pero seguirán llegando por los medios que sean.
“Los flujos migratorios aparecen como el auténtico mascarón de proa de la globalización, pues la anuncian. Dicho de otro modo, en la medida en que se incrementa el proceso de globalización aumentarían también las migraciones. Pero no es menos cierto que se trata también de una máscara, en el sentido de un engaño. Es decir, que a más globalización más migraciones, sí, pero no libres, sino forzadas. Porque la movilidad, valor central de la globalización, es medida con un doble rasero: las fronteras se abaten para un tipo de flujos y se alzan aún más fuertes para otros [...] El mundo se ha hecho más ancho, pero sigue siendo ajeno [...] Si hablo de los flujos como de una máscara es porque en realidad, con el actual proceso de mundialización, las fronteras son porosas para el capital especulativo, la tecnología y la información y para los trabajadores que se necesitan coyunturalmente en el norte. Pero esas mismas fronteras son infranqueables para quien quiere emigrar al centro y no es útil según los criterios de mercado”.13
Fenómeno permanente.
Es obvio que la inmigración no es un fenómeno pasajero. Aunque muchos sueñen con el retorno, lo cierto es que terminan por instalarse definitivamente. Así pues, los inmigrantes se han convertido económica y socialmente en unos interlocutores necesarios para el diseño de las políticas que les afectan y nos afectan. Un camino de futuro es que sean considerados como ciudadanos y trabajadores en plenitud de derechos y deberes. Son nuestros nuevos vecinos, los nuevos ciudadanos.
“Abrir a los inmigrantes la condición de ciudadanos es un objetivo que aún está lejos. De momento, buena parte de ellos aspiran simplemente a la visibilidad, es decir, a un status de residencia que les permita unas condiciones de estabilidad y seguridad. Pero eso es insuficiente. Se trata de conseguir que quienes, como ellos, contribuyen al bienestar común y sufren la ley, puedan participar en las decisiones sobre ese bienestar común y, por tanto, crear la ley. Se trata, en otras palabras, de concretar las condiciones para su integración política. No es sólo una utopía”.14
“Esas gentes eran a pesar de todo una solución”, dice Cavafy en un poema hablando de los bárbaros cuando fueron infiltrándose en el imperio romano. Los inmigrantes hoy día son una parte de la solución de una sociedad que ya nunca será como la de épocas anteriores. Por proximidad, por interpelación mutua y por comunidad de 13 Javier de Lucas, “La inmigración, como res política” en “Movimientos de personas e ideas y multiculturalidad” (Vol.II) Universidad de Deusto. Bilbao, 2004, pg. 195 ss.14 Idem, pág. 221.
28
destino, unos y otros estamos llamados a tomar conciencia de que ha llegado el tiempo de inventar una nueva manera de ver, de verse y de vernos. Ahora no se trata de eliminar la diferencia (como siempre se hizo y todavía se hace), sino de convertirla en riqueza de convivencia y caminar hacia un porvenir capaz de un equilibrio social nuevo entre identidad y alteridad, entre yo y tú, entre nosotros y los otros. Un paso imprescindible es legalizar la situación de los inmigrantes, pues estar “sin papeles” es estar sin derechos y sin existencia legal, sometidos a las mil arbitrariedades de quien no puede defenderse porque “no existe”.
“Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano es humanamente ilegal, y si, aún así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente deberían serlo, esos son los que explotan, los que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza. Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para quienes todo se les ha negado, negarles un papel que los identifique será la última de las humillaciones” (José Saramago).
Tres grandes metas:
a) La ciudadanía plena.
Se configura como un horizonte donde los inmigrantes gocen de iguales derechos que el resto de la población. Ser de origen extranjero no justifica nunca la exclusión social y mucho menos la exclusión legal. Hemos de caminar hacia la igualdad de derechos en todos los ámbitos: laboral y social, cultural y político. El derecho a la ciudadanía consiste en el derecho a tener derechos; es decir, en el derecho a poder disfrutar de todos los derechos por ser personas y no por ser nacionales (naturales) del país. Para ello, es necesario separar “nacionalidad” de “ciudadanía” y resituar ésta última en la condición de residente y de vecino. No basta con un “contrato de extranjería” basado en una oferta de trabajo según el interés nacional, sino que hay que hablar ya y alcanzar un “contrato de ciudadanía” basado en la residencia local y también europea.
“Se trata de una ciudadanía entendida no sólo en su dimensión técnicoformal, sino social, capaz de garantizar a todos los que residen establemente en un determinado territorio plenos derechos civiles, sociales y políticos. La clave radica en evitar el anclaje de la ciudadanía en la nacionalidad [...] La ciudadanía debe regresar a su raíz y asentarse en la condición de residencia. Por eso, la importancia de la vecindad, de la ciudadanía local, que por otra parte es la que nos permite entender más fácilmente cómo los inmigrantes comparten con nosotros –los ciudadanos de la ciudad, los vecinos las tareas, las necesidades, los deberes y, por tanto, también los derechos pro
29
pios de ésta”. 15
b) La integración en igualdad.
Se concibe como un largo proceso que pretende "Unir sin confundir y distinguir sin separar". Una integración dirigida no sólo a los inmigrantes. Se trata de un camino recíproco para el encuentro entre dos segmentos de población social y culturalmente diferentes, pero iguales en derechos y en deberes. Una integración que gira en torno al derecho a la diferencia y no a la diferencia de derechos y que, por ello, tiende a la eliminación de los obstáculos legales, sociales, culturales y de cualquier otro tipo, que impiden a las personas inmigrantes vivir y actuar como los autóctonos.
Únicamente desde la base real de una absoluta igualdad jurídica para todos (los de dentro y los venidos de fuera) será posible después el reconocimiento y la aceptación de las diferencias culturales y de identidad de unos y otros. Sólo cuando exista esa plena garantía jurídica, estaremos seguros de que hablar sobre integración no será una coartada para ocultar prácticas discriminatorias. A partir de ahí, el encuentro intercultural fecundo –más allá del folclorismo y lo exótico requiere deshacer estereotipos y prejuicios recíprocos, afirmar el valor y la dignidad de toda persona, y apreciar lo específico y enriquecedor de cada cultura. Pero sin “sacralizar” ingenuamente aquellos aspectos alienantes que dañan al individuo y que están presentes en todas las culturas del mundo.
c) La convivencia intercultural.
La inmigración no es más ni menos difícil que cualquier otro hecho social, pero hay quienes hacen de ella un problema. La inmigración no es un problema en sí misma, pero es origen de muchos cuando no se gestiona razonablemente y con justicia. Se trata de un fenómeno social tan amplio que no debemos reducirlo a uno o varios aspectos, a veces conflictivos, olvidando el conjunto positivo y su virtualidad más honda: que puede ser una oportunidad para un porvenir más humano para todos.
No están de temporada, sino para una estancia definitiva. Sus hijos van creciendo aquí y estudian en las mismas escuelas que nuestros hijos, las parejas mixtas se multiplican, los colectivos de inmigrantes se hacen visibles, sus comercios, sus lugares de reunión o de oración, sus expresiones folclóricas y culturales están en la calle, nacen sus propias asociaciones, cada día necesitamos más de su trabajo y de su presencia, etc. Aceptar estos hechos supone asumir que vivimos en una sociedad plural y multiétnica.15 Op. Cit. Pg. 230.
30
Las migraciones se definen cada vez menos como un simple desplazamiento geográfico y más como vanguardia de los tiempos futuros, como una especie de gameto sociocultural que prepara y hace posible la necesaria fecundación intercultural. Como agente transportador del polen cultural, la inmigración realiza una función implícita difícilmente comprendida aún por nuestras sociedades. Este rol de embajador cultural de todo inmigrante no se plantea aquí para ocultar las dificultades y los dramas que sufren, sino para que no perdamos de vista el destino previsible de este interminable viaje: una sociedad plural, respetuosa y enriquecida humanamente con las diferencias. Es preciso cambiar nuestras miradas sobre la realidad. Trabajarnos la mirada es trabajar los implícitos, los hábitos, los modos de pensamiento, los prejuicios, los estereotipos, etc. Es trabajar para transformar la diferencia en riqueza humanizadora y sentirse por ello más disponibles y más aptos para abrir un porvenir capaz de un equilibrio nuevo entre identidad y alteridad.
“Conocer al otro es tomar parte en su vida, compartirla con él y permitirle participar también en la nuestra. Hay que hacer el camino hacia el otro. Estamos acostumbrados a decir que estamos frente al otro. Pero yo rechazo ese discurso. Estar uno frente al otro significa que yo tengo que hacer la mitad del camino y él la otra mitad. Yo me niego a esto; yo hago todo el camino porque soy capaz de hacer todo el camino. Soy yo el que voy hasta el otro. Así, él aprenderá y hará como yo. Confío en él. No tengo miedo del otro, del extranjero. Hay que decirlo, hay que pronunciar esta frase: “El extranjero no me da miedo”. El extranjero de religión, de cultura, de civilización, de destino, de país. Yo hago ese camino porque voy a encontrar a alguien que tiene valores, valores comunes como los míos. Expresados, pensados o dichos de otra manera, pero me encuentro en el mismo terreno de valores. Él necesita amor, y yo también. Él necesita respeto, y yo también. Así es como intento responder a la pregunta de si podemos vivir juntos o no, si podemos crear una vida común. Y no oculto que no es fácil. Es algo que no es dado” (Emile Shoufani).16
Así pues, la tarea es inmensa e inédita. Tenemos un gran desafío histórico: o bien vamos hacia una sociedad dual de separación y de incomprensión (o de odio y de violencia étnica), o bien se crean mecanismos integrativos que sólo pueden estar cimentados en el respeto mutuo y en una comunicación intercultural respetuosa e igualitaria. Hemos de aprender a pensar y vivir dentro de un mundo cada vez más pequeño y donde la persona debería ser lo más grande. Necesitamos aprender so
16 Emile Shoufani es un sacerdote melquita de Nazaret, árabe cristiano y ciudadano del Estado de Israel, conocido por sus esfuerzos a favor del diálogo entre judíos y árabes, cristianos y musulmanes. Es director de un colegio con una pedagogía excepcional de convivencia intercultural e interreligiosa, con un proyecto singular de educación para la paz: el colegio “San José” de Nazaret. (José A. Zamora (coord.) “Ciudadanía, multiculturalidad e inmigración”. EDV, pág. 289 ss.)
31
cialmente que nuestra propia identidad personal o colectiva es siempre una suma de identidades, un aglomerado de pertenencias diversas. Por eso, es un grave error encerrar nuestra identidad en una sola pertenencia y convertirla así en una herramienta de exclusión de los “extraños”, de los diferentes a mí, a nosotros.
¿Seremos capaces de aprender a sumar y dejar de restar?... ¿Cómo interfecundar las visiones de las diferentes culturas sin dañar a ninguna de ellas?... He ahí una gran tarea: aprender a relativizar (vivir en relación y sin exclusión) sin caer en el relativismo (todo vale, luego nada vale). En conclusión, la ética de la acogida y de la hospitalidad es un impulso y un compromiso para abrirnos a los demás para construir juntos un camino de humanidad. Y para ello necesitamos aprender a “UNIR SIN CONFUNDIR Y DISTINGUIR SIN SEPARAR”.
32
ANEXOS
“LAS METAMORFOSIS”EL MITO DE BAUCIS Y FILEMÓN
“En cierta ocasión, Júpiter, padre y creador del cielo y de la tierra, y su hijo Hermes, principio de toda comunicación, resolvieron disfrazarse de pobres y, de esa forma, venir al reino de los mortales para ver como iba la creación que habían puesto en marcha. Júpiter se despojó de toda su gloria, a la vez que Hermes se deshacía de sus dos alas, su principal símbolo, y de todos los demás adornos. Parecían realmente dos pobres vagabundos.
Pasaron por muchas tierras y se encontraron con mucha gente. A unos y a otros pedían ayuda, y nadie les echaba una mano. Lo único que recibían eran malos tratos e insultos. En varias ocasiones fueron rechazados con violencia. Muchos ni siquiera se dignaban mirarlos, y esto era lo que más les dolía, pues les hacía sentirse como perros leprosos y sin amo. Por eso pasaron toda clase de privaciones.
Después de mucho vagar y sentirse despreciados por todos, lo que más deseaban era un poco de agua fresca para beber, un plato de comida caliente, un caldero de agua tibia para aliviar sus cansados pies y una cama donde poder descansar. No soñaban más que con el mínimo grado de hospitalidad. Hasta que un día llegaron a Frigia, una de las provincias más remotas y más pobres del impero romano, adonde eran desterrados los rebeldes y criminales. Allí vivía una pareja muy pobre. Él se llamaba Filemón (en griego, “amigo y amable”) y ella Baucis (“delicada y tierna”).
Sobre una pequeña elevación, Filemón y Baucis habían levantado su choza, rústica pero muy limpia. Y fue allí donde, siendo todavía muy jóvenes, habían unido sus corazones. El intenso amor que sentían el uno por el otro aliviaba su pena. Vivían con una gran paz y armonía, pues todo lo hacían juntos y siempre se ayudaban mutuamente. Quien mandaba era también quien obedecía. Ya eran bastante ancianos, cansados de trabajos y de días. De pronto llegaron a su choza Júpiter y Hermes, disfrazados de pobres mortales. Y su sorpresa fue enorme cuando, tras llamar a su puerta, ésta se abrió y apareció el rostro sonriente del bueno y anciano Filemón, el cual, sin más preámbulos, les dijo: “Forasteros, se os ve muy cansados y hambrientos. Entrad en nuestra casa. Es pobre, pero está dispuesta para acogeros”.
Los inmortales tuvieron que agacharse para entrar en la choza, en cuyo interior sintieron las buenas vibraciones de la acogida y la hospitalidad. Baucis se apresuró inmediatamente a ofrecerles dos rústicos taburetes de madera y fue a buscar agua fresca de la fuente que ha
33
bía detrás de la choza. Filemón se puso a avivar el fuego, sopló las cenizas, depositó unos cuantos troncos sobre las brasas ardientes y puso a calentar una olla con agua. Baucis se ciñó su remendado delantal y se puso a lavar los pies de Júpiter y de Hermes, vertiéndoles el agua tibia por las piernas hasta las rodillas, para que el alivio fuera mayor.
Filemón fue al huerto que cultivaba detrás de la choza y recogió unas cuantas hortalizas, mientras Baucis descolgaba del techo el último trozo de tocino que les quedaba. Se dispusieron incluso a sacrificar el único ganso que poseían, pero se lo impidieron enérgicamente los inmortales, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de emoción y agradecimiento. En la vieja olla de barro cocinaron, pues, las hortalizas y el tocino, y no tardó en difundirse por la choza un olor a comida casera y la boca se les hacía agua a Júpiter y Hermes, medio muertos de hambre.
Baucis tomó un poco del espeso aceite que ellos mismos fabricaban y lo vertió en la sopa. Luego, tras retirar la olla del fuego, tomó unos huevos y los puso sobre las calientes cenizas. Filemón se acordó de que aún le quedaban un poco de vino en una oscura y polvorienta botella escondida en un rincón de la choza y que reservaban para un caso de necesidad. Lo sacó y, además, acercó a las brasas unos pedazos de pan que habían sobrado del día anterior. La hospitalidad y la solicitud de los ancianos hizo que la espera se les hiciera soportable a Júpiter y Hermes. De pronto, todo estaba sobre la mesa en unos humildes pero limpísimos platos. “Queridos huéspedes, vamos a comer, pues vosotros os lo habéis ganado después de tantas fatigas. Y disculpad la sencillez y la pobreza de la cocina”. Y para que los huéspedes no se sintieran incómodos, Baucis y Filemón, aunque ya habían comido, se sentaron también a la mesa para comer con ellos.
Todos comieron hasta saciarse y mantuvieron una animada y amigable conversación. Luego, Baucis y Filemón se levantaron, sacaron nueces, higos y dátiles del arcón que servía de soporte a los platos y las velas, y los sirvieron de postre. Finalmente, los dos ancianos ofrecieron a sus huéspedes, para que durmieran, su propia cama, la única que tenían, en la que pusieron sábanas limpias, aunque visiblemente gastadas, y la cubrieron con una colcha que, en realidad era un viejo tapete que reservaban para las fiestas. Júpiter y Hermes no pudieron disimular su emoción, y sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas.
Instados a que descansaran, Júpiter y Hermes se fueron a la cama. De repente, sobrevino una gran tormenta. Los relámpagos iluminaban la choza, y el fragor de los truenos hacia que retumbara todo el valle. En un instante, la crecida de las aguas puso en peligro la vida de personas y animales. Disculpándose ante los inmortales, Baucis y Filemón se apresuraron a ir en ayuda de sus vecinos. Fue entonces cuando se produjo la gran metamorfosis. De pronto cesó la tormenta y, en un abrir y cerrar de ojos, la choza se transformó en un resplandeciente templo de mármol, con columnas en la entrada y con un techo de oro que relucía con el sol recién salido de entre las nubes. Finalmente, Júpiter y Hermes revelaron quiénes eran en realidad: divinidades en el esplendor de su gloria.
34
Filemón y Baucis quedaron como paralizados, llenos de alegría y presos, al mismo tiempo, de un temor reverencial. Se postraron de rodillas e inclinaron sus cabezas hasta el suelo en señal de adoración. Júpiter dijo bondadosamente: “Pedid lo que queráis, que yo, Júpiter, os lo concederé”. Baucis se inclinó hacia Filemón y puso su encanecida cabeza sobre el pecho de éste. Y como si se hubieran puesto de acuerdo, dijeron al unísono: “Nuestro deseo es serviros en este templo durante todo el tiempo que nos quede de vida”. Hermes dijo entonces: “Yo también quiero que me pidáis algo para que yo, Hermes, os lo pueda conceder”. Y de nuevo ellos susurraron a la vez: “Después de tan largos años de amor, nos gustaría morir juntos. Así ninguno de los dos tendría que cuidar de la tumba del otro”.
Tras escuchar los deseos de los dos ancianos, los dioses les prometieron que se cumplirían. De hecho, Filemón y Baucis, los esposos hospitalarios, sirvieron en aquel templo durante muchos años, hasta que ambos murieron. Un buen día, sentados al atardecer en el atrio, estaban recordando la historia del lugar y cómo, sin saberlo, habían hospedado a los dioses en su choza. En ese momento, Filemón vio como el cuerpo de Baucis se cubría de hojas y de flores desde la cabeza hasta los pies; y Baucis vio también como el cuerpo de Filemón se cubría de hojas verdes. Apenas pudieron balbucir juntos su último adiós, porque en un instante se completó la gran metamorfosis: Filemón quedó convertido en un enorme roble, y Baucis en un frondoso tilo. Y las copas de ambos árboles quedaron entrelazadas en lo alto. Y, así abrazados, quedaron unidos para siempre”.
Quien se acerque hoy día a aquella región de Frigia, en la actual Turquía, podrá todavía escuchar esta fantástica historia, transmitida de generación en generación, y podrá ver los dos centenarios árboles, uno al lado del otro, con sus altas copas entrelazadas, que recuerdan a Filemón y Baucis, aquella hospitalaria pareja, y la metamorfosis que experimentaron por su hospitalidad. Y lo más viejos del lugar siguen repitiendo la moraleja de tan deliciosa leyenda: quien acoge al peregrino, al extranjero y al pobre, acoge a Dios. Quien acoge a Dios, se convierte en templo de Dios. Quien comparte su mesa con el extraño, hereda la feliz inmortalidad.
(“Las metamorfosis”, de Publio Ovidio (4347 d.C.). Traducción libre de L. Boff en “Virtudes para otro mundo posible: la Hospitalidad, derecho y deber de todos”, págs. 6271).
PEDRO CASALDÁLIGA
Pedro Casaldáliga estaba en una reunión de los obispos brasileños en Goiania. En la noche del domingo cogió un autobús de Goiania a San Miguel. Pero venía de una reunión tan intensa y había sufrido tanto con el encarcelamiento de algunos compañeros, que durante la noche en el autobús sufrió una violenta perturbación intestinal. De madrugada tuvo que pe
35
dirle al conductor que parara, ya que necesitaba bajarse por un momento. El conductor no lo comprendió bien y en cuanto Pedro descendió, el autobús arrancó dejando al pobre Pedro con fiebre y dolorido en un punto desconocido y aislado de una carretera del interior. Comenzó a llover y Pedro con cólico y fiebre tenía que caminar por una carretera solitaria, sin saber exactamente dónde estaba ni qué hacer, ya que su cartera con los documentos y el poco dinero que tenía se había quedado en el autobús.
Camina un cierto tiempo y de repente ve una lucecita de candil en el campo oscuro. Se acerca a la barraca y, a pesar de la hora intempestiva de la madrugada, decide llamar a la puerta para buscar cobijo. Un anciano y su esposa abren la puerta, lo reciben y lo dejan dormir en la sala en un sofá, después de que el hombre le ofreciera una camisa seca para que se la pusiera. Y así pasó el resto de la noche. Pedro no les contó nada, pero por la mañana agradeció al matrimonio la acogida tan fraterna y quiso continuar su camino. Pero el hombre se empeñó en ofrecerle café y algo de comer, pero diciéndole que “sólo después de que escuchemos en la radio las palabras de nuestro obispo Pedro, que la gente escucha todos los días que nos anima a comenzar la jornada con la palabra de Dios”. Y Pedro, sin revelar quién era, oyó con ellos la palabra que él mismo había grabado para la radio.
“Pedro Casaldáliga”. Nueva Utopía, pág. 314
EVANGELIO DE LOS SIN PAPELES
En aquel tiempo, vivía en Nazaret de Galilea un hombre llamado José. José era carpintero y acababa de casarse con una joven llamada María. Pero sucedió que en aquellos días apareció un escrito de César Augusto ordenando el empadronamiento de todos los habitantes. Y todos fueron a hacerlo, cada cual a su ciudad. José fue convocado en la comisaría de Nazaret y llevado ante el inspector.
Entonces, éste le dijo: “José, ¿es verdad que no eres de aquí y que tu familia viene de Belén, en Judea?” . “Es verdad”, respondió José. El inspector dijo a José: “Tienes que irte a Belén para arreglar tus papeles. Sin ellos no puedes residir y trabajar con nosotros como lo habéis hecho hasta ahora”. Dijo José: “Mi joven esposa está embarazada y el parto está cerca. ¿No me podéis conceder una prórroga hasta que nazca el niño? Después iremos a Belén como me pides”. Pero el inspector respondió: “No quiero saber nada; la ley es la ley. Si no te pones en camino inmediatamente, haré que te conduzcan a la frontera y nunca podrás volver aquí”.
José se puso en camino con María; después de unos cuantos días de viaje, llegaron a Belén. Como María estaba cansada, José llamó a la puerta de un hotel para pedir una habitación, con el fin de que María descansase. El hotelero dijo: “Dame tus papeles para que te
36
inscriba”. José respondió: No tengo papeles, vengo precisamente a Belén para que me los hagan”. El hotelero dijo a José: “Si no tienes papeles, no puedo alojarte. Vete, no puedo hacer nada por ti”. Y todos los hoteleros de la ciudad le dieron la misma respuesta.
He aquí que María empezó a sentir los primeros dolores del parto. José la llevó al hospital para que pudiese dar a luz. Pero en la entrada del hospital, el guardia dijo a José: “Dame tus papeles, para que me asegure de que estás en regla y que podamos atender a tu mujer”. José respondió: “No tengo papeles; vengo precisamente a Belén para que me los hagan”. El guardia dijo a José: “Si no tienes papeles, no podemos acoger a tu mujer. Vete, no puedo hacer nada por ti”.
Al final, José encontró un establo abierto, y en él instaló a María. Y allí fue donde María trajo al mundo a un hijo, al que llamaron Jesús. Y los pastores de los alrededores le llevaron leche y pañales, ya que ellos tampoco tenían papeles y comprendían la situación de José y María.
Pero he aquí que a Herodes, el gobernador de Judea, le entró de repente miedo. Al igual que José María, muchos más hombres y mujeres habían venido de muy lejos hasta Judea para censarse. Reunió Herodes a sus consejeros y les dijo: “Si toda esta gente se queda en Judea, en vez de volver a sus sitios, se van a comer nuestro pan y a quitar el trabajo de mis súbditos. Harán niños y, al final, serán más numerosos que nosotros. Para impedirlo, voy a hacer una redada y a echarlos de aquí; en cuanto a los niños, los haré desaparecer”.
Una tarde, cuando José estaba sentado delante del establo, vio en la lejanía a las tropas de la guardia de Herodes que se dirigían a Belén. Entonces, entró en el establo y dijo a María: “Recoge al niño y vámonos, las cosas aquí se están poniendo mal”. Enseguida tomaron el camino de Egipto y de esta forma escaparon a la redada de Herodes. Se quedaron en Egipto hasta que César Augusto y Herodes desaparecieron y fueron reemplazados por soberanos más justos. Entonces, volvieron a Galilea.
Jesús no olvidó nunca lo que pasó en el momento de su nacimiento. Es lo que testimonia su enseñanza: “Felices los pobres, ya que de ellos será el reino de los cielos; y al entrar en ese reino no les pedirán los papeles. Felices los hambrientos y los sedientos de justicia, ya que será saciados, incluso si no tienen papeles. El marido y la mujer tienen que vivir juntos, y poco importa si uno de ellos no tiene papeles, ya que no hay que separar lo que Dios ha unido. Dios hizo la tierra para todos los hombres, y éstos se encuentran en su casa en todos los sitios de la tierra. Pues la tierra es la obra de Dios, pero las fronteras son obra de los hombres, y cuando se convierten en barreras, son obra del demonio. La ley de Dios se concluye en un solo mandamiento: amaos los unos a los otros, con o sin papeles; de esta manera haréis la voluntad de Dios”.
Anónimo
37
UN CUENTO: “NO QUEREMOS EXTRANJEROS”
Era la noche de Navidad y en todas las casas se disponían las familias para celebrar la Nochebuena. De pronto, en el silencio nocturno, se oyó un fuerte ruido en la calle. Algunas personas se asomaron con miedo a sus ventanas y vieron a un grupo de hombres encapuchados que habían tirado varios adoquines contra el escaparate de una tienda y pintaban con una brocha en la pared: “Fuera extranjeros”.... “España para los españoles”... La tienda era propiedad de un marroquí, que se había instalado en el barrio siete años atrás y vivía en un piso cercano con su mujer y tres hijos que estudiaban en el colegio de aquella barriada.
La gente, muy asustada, corrió las cortinas o cerró sus ventanas. Al poco rato, siguieron con sus preparativos de la cena de Navidad. Nadie se atrevió a llamar a la policía. Los asaltantes se marcharon tan tranquilos y con grandes risotadas.
Al poco rato, dentro de la tienda se oyeron algunas voces: “¡Vámonos a nuestra tierra!”... “Pero ¿te has vuelto loco? ¿Cómo nos vamos a ir?”... “¿Es que no te das cuenta que aquí no nos quieren?... Ea, vámonos ahora mismo”.
Y la tienda empezó a bullir como si fuese un hormiguero. El café se marchó enseguida para Colombia y Brasil de donde habían venido hace muchísimos años. El té cogió un vuelo charter para la India, Camerún y Ruanda. Los collares de diamantes sacaron vuelo para Sudáfrica, Sierra Leona y el Congo. Los anillos y otras prendas de oro se fueron muy irritados también a esos mismos países africanos. El cobre se fue a Chile y el níquel a Nigeria. Las telas de algodón prepararon su pasaporte para Egipto y las de seda para China. Toda la ropa vaquera se largó a EE.UU.
La carne, muy enojada, hizo sus maletas para Argentina y las bananas para Guatemala, Colombia y Nicaragua. El maíz y las patatas se repartieron por todos los países de Latinoamérica, donde habían nacido sus tatarabuelos. Naranjas, limones y mandarinas se fueron a Extremo Oriente, de donde los habían traído los árabes hace siglos. Los eucaliptos regresaron a Australia y los cipreses a Persia; los tomates a Perú, las berengenas a la India, los pimien
38
tos a Guayana y el maíz a México. El arroz, la alubia, el melocotonero, el tabaco... regresaron para siempre a sus países de origen... Y así, poco a poco, cada cosa se marchó a su país de origen. La tienda se iba quedando casi vacía...
La gente del barrio volvió a asomarse a sus ventanas al sentir tanto movimiento en la calle de extranjeros que se largaban tan enfadados. Se reían de ellos y se encogían de hombros diciendo: “!Bueno, que se vayan! Aquí tenemos de sobra y nuestras fábricas producen de todo”...
En ese mismo momento, el fuego de sus cocinas se apagó: la comida se estropeó y sus hornos dejaron crudo el pavo, pues el gas se marchó volando a Argelia. Así que tuvieron que pedir urgentemente en todos los hogares una telepizza, pero les contestaron que el servicio había quebrado: ¡todas las pizzas se habían ido a Italia sin avisar!
Dispuestas a no quedarse sin la cena navideña, muchas familias cogieron sus coches para ir a algún restaurante que quedase abierto, pero... ¡no había gasolina en sus depósitos ni en las estaciones de servicio!... El petróleo se fue a Venezuela, a Irak y al Golfo Pérsico. Además, los coches habían quedado hechos una birria: el caucho de las ruedas también se había ido a su país y las carrocerías parecían de chicle, pues el aluminio, el hierro, el plástico, etc. ya no estaban tampoco.
¡Vaya Navidad!... Casi desesperados, con mucha hambre y aburridos, unos conectaron el ordenador para pasar el tiempo con un videojuego; otros marcaron mensajes en sus teléfonos móviles. Pero tampoco pudieron hacerlo: nadie sabía que tales mecanismos funcionan con un mineral llamado coltán, que fue el primero en irse al Congo, de donde lo habían traído recientemente. Además, estos utensilios tan modernos ya habían reservado billete para Japón, Taiwan y Tailandia.
“!Bueno, no pasa nada! Encendamos la chimenea de leña y cantemos “Noche de Paz”... se dijeron unos a otros para animarse. Mas ni siquiera eso pudieron cantar: el villancico había regresado a Austria a vivir en la casa de su compositor. Entonces, aquella gente de aquel barrio miró con lágrimas de arrepentimiento la pintada en la pared de la tienda: “!Fuera extranjeros”... y pensaron que no debieron haber permitido a aquellos brutos hacer tal barbaridad.
Esteban Tabares
DISCULPE EL SEÑOR
39
Disculpe el señor si le interrumpo ¿Me da la llave o los echo?, usted verá,pero en el recibidor hay un par de pobres que mientras estamos hablando llegan másque preguntan insistentemente por usted. y más pobres siguen llegando. No piden limosna, no, ¿Quiere usted que llame a un guardiani venden alfombras de lana, y que revise si tienen en reglatampoco elefantes de ébano. sus papeles de pobre?Son pobres que no tienen nada de nada. ¿O mejor les digo como dice el señor:No entendí muy bien: “Bien me quieres, bien te quiero,si nada que vender o nada que perder, no me toques el dinero”?pero por lo que parece Disculpe el señor,tiene usted alguna cosa que les pertenece. pero este asunto va de mal en peor,¿Quiere que les diga que el señor salió? vienen a millones y curiosamente¿Qué vuelvan mañana en horas de visita? vienen todos hacia aquí. ¿O mejor les digo como el señor dice: Traté de contenerlos pero, ya ve,“Santa Rita, Santa Rita, han dado con su paradero.lo que se da no se quita”? Estos son los pobres de los que le hablé,Disculpe el señor, le dejo con los caballeros y entiéndase usted.se nos llenó de pobres el recibidor Si no manda otra cosa me retiraré;y no paran de llegar desde la retaguardia, si me necesita, llame.por tierra y por mar. Que Dios le inspire o que Dios le ampare,Y como el señor dice que salió que esos no se han enteradoy tratándose de una urgencia, que Carlos Marx está muerto y enterrado.me han pedido que les indique yopor donde se va a la despensa J.M. Serraty que Dios se lo pagará.
BIBLIOGRAFÍA
Frank Crüsemann, “Un recuerdo de la Torá frente al nuevo nacionalismo y a la nueva xenofobia”, en Concilium, nº 248, agosto 1993, pgs.135153.
José Cervantes Gabarrón, “El inmigrante en las tradiciones bíblicas”, en José A. Zamora (coord.) “Ciudadanía, multiculturalidad e inmigración” Foro “Ignacio Ellacuría. Ed. Verbo Divino, 2003, pgs. 241288.
40
Jaume Flaquer García, “Vidas itinerantes”. Cuadernos Cristianisme i Justicia, nº 151
Quim Pons i Ribas, “Mi vecino Hassan”. Cuadernos Cristianisme i Justicia, nº 114
Revista “Alternativas” nº 33, enerojunio 2007, año 14. Ed. Lascasiana. Managua (Nicaragua).
XXVII Congreso de Teología. “Fui emigrante y me acogisteis”. Madrid, 2007. Centro Evangelio y Liberación.
“Inmigrés: l’hospitalité éprouvée”. Cahiers de l’Atelier, nº 512, octubre 2006marzo 2007. Les Editions de l’Atelier Masses Ouvrières. France.
José A. Zamora (coord.) “Ciudadanía, multiculturalidad e inmigración”. Foro Ignacio Ellacuría, 2003. Edt. Verbo Divino.
Leonardo Boff, “Virtudes para otro mundo posible. Hospitalidad: derecho y deber de todos”. Sal Terre, 199.
* * * * *
Esteban [email protected]
41











































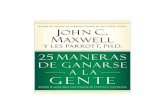












![Consejos para ganarse el puesto]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55b24ebabb61ebe0188b47c4/consejos-para-ganarse-el-puesto.jpg)