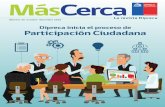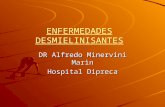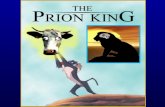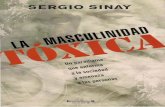Informe de Masculinidad DIPRECA
-
Upload
hiromi-toguchi -
Category
Documents
-
view
220 -
download
2
description
Transcript of Informe de Masculinidad DIPRECA

Informe De Masculinidad
Referido Al Sujeto De La Política Pública De DIPRECA
Gricel González Del Canto. Marcela Beatriz Plaza P.
Carolina Veloso Cordovez.
Abril 2010

2
Índice
Introducción
2
Breve Historia De La Masculinidad: Surgimiento de los estudios de masculinidad.
4
Qué Se Entiende Por Masculinidad(es).
5
Identidad Masculina y DIPRECA
8
Identidad Masculina, Paternidad Y DIPRECA
11
Identidad Masculina Y Salud
13
Política De Vejez y Masculinidad
17
Bibliografía.
20

3
Introducción La aplicación de la metodología de enfoque de género a las políticas públicas1, en los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) como herramienta técnica para el mejoramiento de procesos, desvinculada de su soporte epistemológico, ha facilitado los procesos de aplicación orientándola hacia aplicaciones efectivas orientadas por instrumentos como Agenda de Género 2006-2010 y el Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 2000-2010, hacia el mundo de las mujeres y sus necesidades de integración social y económica. Sin embargo, el enfoque de género tiene una base epistemológica, que requiere del conocimiento desde la teoría y metodología científica, para comprender su carácter sistémico y relacional. Toda Política Pública, esta realizada como herramienta desde el Estado, para intervenir en aquellos ámbitos que considera relevantes, para conseguir el modelo de desarrollo al que se aspira llegar como nación. Así el enfoque de género, se ha transformado en la herramienta que asegura la inclusión, integración y oportunidad de ciudadanos y ciudadanas, de todas las etnias, de todas las edades, de todas las clases sociales y de cada localización geográfica, en la entrega de productos y servicios que se ofrecen desde el Estado, por lo cual el enfoque de género tiene la función de herramienta de focalización, aplicada de esta forma la metodología de género, nos indica las prioridades de acción, fundamentada en descripciones relacionales de género (mujeres y hombres), especificando el ámbito de acción según etnia, clase social, localización geográfica y edad. En tanto, desde la intuición de la aplicación, así también desde el sentido común: el enfoque de género se ha asimilado exclusivamente a “mujer”. Sin embargo, el enfoque de género, aplicado en la rigurosidad científica obliga a una mirada relacional, esto quiere decir que es un enfoque que observa el comportamiento del género en sus relaciones políticas, culturales y sociales. Por lo que debe corresponder a un análisis de cómo hombres y mujeres, se interrelacionan en sus diferentes dimensiones humanas. Por cuanto, se puede observar la realidad desde la mirada de lo femenino, desde lo masculino, o de manera holística que integra el todo. Aplicando la metodología de enfoque de género, se realizó un diagnóstico que operacionalizó la realidad desde la complejidad, es decir, se observó la realidad en su dinámica relacional compleja, describiendo y en algunos casos explicando las formas relacionales de hombres y mujeres en la cultura DIPRECANA. Como uno de los resultados primordiales surge la necesidad de plantear una política de masculinidad y vejez. Para lograr la comprensión cabal de lo que implica la Masculinidad y su abordaje, se ha construido este documento a modo de dar herramienta histórica conceptual, que fundamentan su aplicación y pertinencia, para una política interna de mejoramiento de la gestión en la DIPRECA.
1 Como parte del proceso de Modernización del Estado en Chile. Mediante el instrumento de Programa de Mejoramiento de la Gestión, en la provisión de productos y servicios estratégicos.

4
Breve Historia De La Masculinidad: Surgimiento de los estudios de masculinidad. La Masculinidad, como objeto de estudio, surge como una necesaria respuesta del comportamiento de género de los hombres, desde la aplicación de las teorías de género al considerar, este enfoque un modelo teórico relacional. Es así que el desarrollo de un cuerpo de conocimiento propio, corresponde al momento histórico en el que interviene una multiplicidad de factores, que influyen e intervienen en que, por primera vez en la historia de las ciencias sociales, los hombres, sus cuerpos, sus subjetividades, su sexualidad, sus comportamientos, aquello denominado "lo masculino" ha sido sometido bajo el microscopio del método científico. Es así que la emergencia de los estudios de masculinidad, se observa como una necesidad de avance teórico, en el conocimiento de la construcción cultural de la diferencia sexual, desde los estudios sobre las mujeres y las identidades femeninas hacia los varones2 y las identidades masculinas. En la medida en que las identidades masculinas y las "masculinidades", son reconocidas como creaciones sociales y no son consideradas como “resultados naturales”, se trasforman en realidades culturalmente específicas, histórica y espacialmente situadas. Es decir, al "deconstruir" las identidades masculinas y "desnaturalizarlas", la masculinidad adquiere una historia, una sociología, una antropología, una demografía, etc. Y se comienza a hablar en la ciencia de sociología de las masculinidades, o antropología de las masculinidad(es), o psicología de la masculinidad, entre muchas otras expresiones específicas de las ciencias. Lo que ha ido señalando cómo esta observación de lo masculino, se ha ido constituyendo en objeto de estudio y cuerpo de conocimiento específico. Al mismo tiempo que el rigor científico, exige conocer las totalidades de lo “observado”, así si el género en nuestra cultura es mínimamente hombre y mujer, se fue haciendo necesario que los estudios de género incorporaran sistemáticamente a los hombres y su participación y significación de las relaciones con las mujeres. Es decir, había que problematizar y formular preguntas de investigación sobre las relaciones de poder, relaciones sociales y relaciones culturales que se establecen desde el mundo masculino hacia el mundo femenino. Ya no bastaba con afirmar su existencia, sino que correspondía hacer una descripción en profundidad de las construcciones subjetivas en torno a esas relaciones, explicar sus regularidades y discontinuidades. Es así que los estudios de masculinidad, corresponden a la inmensidad de problematizaciones que señalan la emergencia del hombre como objeto de estudio: desde la llamada "crisis de las identidades masculinas”; los “resultados de la acción de los movimientos feministas y de las feministas en particular”; de la “construcción de la masculinidad”; de “la incorporación creciente de las mujeres al espacio público (mercado de trabajo y política) y cómo ello afecta a los hombres”. También lo relacionando con “el surgimiento del movimiento homosexual”, “el cuestionamiento de las masculinidades tradicionalmente aceptadas y reforzadas”, entre muchas otras temáticas y ámbitos de interrelación que importa, afecta, significa o atañe al mundo 2 Es la desviación o ruptura de las normas sociales establecidas para la cohesión colectiva, que permiten el funcionamiento, manteniendo la armonía y el orden estructural. Traduciéndose en la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos, lo necesario para lograr las metas sociales o institucionales.

5
masculino, abordando aspectos significativos para la comprensión de las relaciones de género articuladas en sistemas de sexo/género, como han sido denominadas también. Es decir, se hace referencia a símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples, a conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos (como son las doctrinas religiosas, legales y políticas que afirman el significado de hombre/varón masculino y femenino), a los sistemas de parentesco, la economía y la política y también a las identidades subjetivas. Asimismo, se descubre una y otra vez el género como forma primaria de relaciones significantes de poder Finalizado el Siglo XX podemos apreciar cómo en nuestro país, desde distintos ángulos temáticos y diferentes contextos disciplinarios, se va elaborando un análisis que apunta a problematizar a los varones en tanto objeto de estudio y a dar respuesta a estas nuevas preguntas surgidas desde la academia y desde la política social.
Qué Se Entiende Por Masculinidad(es) Los/as diferentes autores/as coinciden en que es posible identificar cierta versión de masculinidad que se erige en "norma" y deviene en "hegemónica", incorporándose en la subjetividad tanto de hombres como de mujeres, que forma parte de la identidad de los varones/hombres y que busca regular las relaciones genéricas. Estas investigaciones comparten, asimismo, un amplio acuerdo acerca de que la masculinidad es una construcción cultural que se reproduce socialmente y que, por tanto, no se puede definir fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en que están insertos los varones/hombres, es así que se comienza a hablar de Masculinidades. Según los estudios, este "modelo" impone mandatos que señalan -a varones y mujeres- lo que se espera de ellos y ellas, siendo el patrón con el que se comparan y son comparados los hombres. Se trata de un modelo que provoca incomodidad y molestia a algunos varones y fuertes tensiones y conflictos a otros, por las exigencias que impone. Si bien hay varones/hombres que tratan de diferenciarse de este referente, ello no sucede fácilmente dado que, así como representa una carga, también les permite hacer uso de poder y gozar de mejores posiciones en relación a las mujeres y a otros hombres inferiores en la jerarquía social. Según la masculinidad dominante, los hombres se caracterizan por ser personas importantes, activas, autónomas, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controladas, heterosexuales, son los proveedores en la familia y su ámbito de acción está en la calle. Todo esto en oposición a las mujeres, a los hombres homosexuales y a aquellos varones "feminizados", que serían parte del segmento no importante de la sociedad: pasivas/os, dependientes, débiles, emocionales y, en el caso de las mujeres, pertenecientes al ámbito de la casa y mantenidas por sus varones. Investigaciones recientes muestran que, enfrentados los hombres con su intimidad, esos "mandatos" están frecuentemente lejos de sus vivencias, pese a que los varones declaran que estos serían los atributos que los distinguen de las mujeres. Es decir, coexisten, en una sociedad dada en un momento determinado, múltiples significados del ser hombre, puesto que todos los hombres no son ni se sienten iguales. El desarrollo de masculinidades hegemónicas conlleva simultáneamente la creación de otras subordinadas. A partir de este modelo los varones son impulsados a buscar poder y a ejercerlo, con las mujeres y con aquellos hombres que están en posiciones jerárquicas menores, a quienes

6
pueden dominar. Lleva entonces, a establecer relaciones de subordinación, no sólo de la mujer con respecto al hombre, sino también entre los propios varones. Diversos autores, no obstante, señalan que estamos en un período de cambios debido a la movilidad social y geográfica de las últimas décadas, a la mayor esperanza de vida, a la expansión de los sistemas educativos y los niveles de estudios adquiridos, a las demandas del feminismo y las presiones del movimiento de mujeres, al creciente proceso de aceptación y reconocimiento de los hombres homosexuales y las demandas del movimiento gay, así como a las exigencias de la modernización. Este conjunto de situaciones, estarían abriendo un debate en torno a otras identidades tanto masculinas como femeninas no subordinadas o subalternas de la versión hegemónica y a relaciones más equitativas. Este patrón hegemónico de la masculinidad, "norma" y "medida" de la hombría, plantea la paradoja de que los hombres deben someterse a cierta "ortopedia", a un proceso de "hacerse hombres", proceso al que está sometido el varón desde la infancia. "Ser hombre" es algo que se debe lograr, conquistar y merecer3. En este contexto, para hacerse "hombre" los varones deben superar ciertas pruebas como: conocer el esfuerzo, la frustración, el dolor, haber conquistado y penetrado mujeres, hacer uso de la fuerza cuando sea necesario, ser aceptados como "hombres" por los otros varones que "ya lo son", y ser reconocidos como "hombres" por las mujeres. Asimismo, son los otros hombres (y no las mujeres) los que califican y juzgan la masculinidad del varón. Ellas son su opuesto inferior, aun cuando su desempeño sexual los haga vulnerables a la reprobación de sus parejas. La mujer y lo femenino sitúan el límite, la frontera de la masculinidad, "lo abyecto"; el hombre que pasa el límite se expone a ser estereotipado como no perteneciente al mundo de los varones, siendo marginado y tratado como inferior, como "mujer". Los varones al enfrentar esta tarea de "hacerse hombres", manifiestan dificultades para superar todas esas vallas y satisfacer plenamente la norma, si es que alguna vez alguno lo logra. Por el contrario, la experiencia cotidiana de varones y mujeres señala que ambos deben superar etapas para llegar a ser adultos, que ambos son activos y pasivos, emocionales y racionales, y que las mujeres son madres y los varones padres. Las presiones a que son sometidos los varones para lograr al menos algunas de esas características, de acuerdo con numerosos testimonios, son vivenciadas como fuentes de incomodidad, frustración y dolor, dificultando el diálogo entre varones para no mostrar lo distantes que están de esos requerimientos, reprimiendo la demostración de sus afectos hacia sus parejas e hijos y llevándolos a simular comportamientos diferentes de sus reales sentires. Entre los mandatos más determinantes en su vida está el que les señala a los varones que ellos se deben al trabajo, porque trabajar significa ser responsable digno y capaz, atributos que caracterizarían a la hombría en su fase adulta plena. El trabajo les da a los varones autonomía y les permite constituir un hogar, ser proveedores, cumplir con su deber hacia la familia, ser jefes de hogar y autoridad en su familia. Este mandato es percibido como una gran presión sobre ellos, especialmente entre los que tienen trabajos más precarios y menores recursos. En general, la pérdida del trabajo, la cesantía y la jubilación, son vividas como una profunda pérdida de valor y provocan crisis en su autoestima que afectan al conjunto de sus vivencias.
3 Este proceso y condición de la construcción de las identidades masculinas difiere, visiblemente, de la experiencia de las mujeres que no manifiestan dudas sobre su feminidad ni requieren confirmaciones externas.

7
La permanencia en el tiempo de esta manera de ser hombre la ha transformado en lo "natural", expresiones como: "los hombres son así", invisibilizan la construcción cultural e histórica de los mandatos y el poder de los hombres sobre las mujeres y otros hombres. Esta invisibilidad posibilita y reproduce las relaciones de poder. Esta masculinidad, incorporada en la construcción de las identidades tanto en hombres como mujeres que se expresa en sus subjetividades y prácticas, constituye la versión actual del sistema de relaciones que posibilita el "patriarcado"4. Un mandato complementario de la masculinidad dominante señala que los hombres deben ser padres para alcanzar así la dignidad de varón adulto. En este sentido es un aspecto constitutivo de la masculinidad adulta que da sentido a su vida. Es uno de los pasos fundamentales del tránsito de la juventud a la adultez, uno de los desafíos que debe superar. Es, asimismo, la culminación del largo rito de iniciación para ser un "hombre", por cuanto, si tiene un hijo se reconocerá y será reconocido como varón pleno, se sentirá completamente hombre; se trata de una exigencia que incluye también una interpretación y un modelo pautado de paternidad, es decir no se trata del mero hecho de engendrar hijos. Ser padre es participar de la naturaleza: así está preestablecido y corresponde al orden natural5. Así como la paternidad es un paso fundamental en el camino del varón adulto, la paternidad da un nuevo sentido a los mandatos de la masculinidad hegemónica. Con ella se consagra su relación con su mujer e hijo/s: es el jefe del hogar y tiene la autoridad en el grupo familiar. Este ordenamiento de la familia cuenta con respaldo legal6. En tanto padre, se vuelve "responsable", debe asumir a su familia, hacerse cargo de ella y protegerla. Debe actuar racionalmente, tiene que orientar sus comportamientos con una lógica propia de la racionalidad económica: "sacar adelante" su familia requiere de ello y así lo esperaría su familia. No se puede dejar llevar por la emocionalidad, ser débil o temeroso ni demostrarlo ante su mujer e hijos/as. Debe trabajar para proveer a su núcleo y salir a la calle, más allá de los límites de la casa. Por el contrario, en este modelo de relación de pareja se espera que la esposa obedezca al varón7. Ella es la responsable de la vida dentro del hogar y de la reproducción, debe cuidar el espacio del hogar y la crianza de los hijos. Su marido la debe proteger. Ella es emocional, expresa sus sentimientos con su pareja e hijos/as, les da afecto y apoya. Este tipo de familia establece una separación nítida entre lo público y lo privado y una clara división sexual del trabajo entre hombre y mujer. Al hombre le corresponde constituir una familia, estructurada a partir de relaciones claras de autoridad y afecto con la mujer y los hijos, con dominio en el espacio público que le permitan proveerla, proteger y guiarla. La mujer, por su parte, debe complementar y colaborar con el marido/padre. La paternidad patriarcal del siglo XX se impuso no sólo a través de procesos socio psicológicos, que tienen que ver con la subjetividad de hombres y mujeres en el ámbito de la familia, de los grupos de pares y la escuela, en los procesos de identidad y socialización de cada persona,
4 El patriarcado es una forma de relación social, adscrita principalmente a la familia, en la cual el hombre jefe de hogar, a la vez corresponde a la figura del padre, al que se le adscriben las funciones de liderazgo, mantención y protección del grupo familiar completo en extensión. Por lo cual el rol de proveedor y procurador de cuidados, se basa en la capacidad económica para mantenerlos, de la cual deriva la autoridad para orientar sus vidas. 5 Son una excepción aceptada por la sociedad los sacerdotes, hombres célibes, con voto de castidad, los que son considerados también 'padres', 'padres' de su grey (congregación católica). 6 El ordenamiento jurídico chileno es patriarcal, con la figura de autoridad marital y paterna claramente establecida consagrado en el Código Civil de 1855. 7 Recién en el año 1989 se modificó el Código Civil eliminando la obligación legal de obediencia de la mujer al cónyuge.

8
sino también a partir del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas que permitieron, impulsaron e impusieron esta forma particular de paternidad y familia. Políticas Públicas, de las cuales DIPRECA, es una de las instituciones fundantes que dan origen en los albores del siglo XX, en los modelos de Protección Social desde el Estado Benefactor, que imprime una forma estructural de los que es ser hombre, mujer y familia, orientada desde el modelo patriarcal descrito.
Identidad Masculina Y DIPRECA El ordenamiento jurídico existente a fines del siglo XIX es el marco en el que se formulan e implementan políticas públicas en torno a la familia durante el siglo XX. Las relaciones entre cónyuges y entre padre e hijos estaban (y están) reglamentadas en el Código Civil, cuerpo legal promulgado en 1855 (entró en vigencia en 1857). La ley que reglamentaba el matrimonio (y aún lo hace) data de 18848. . Desde comienzos del siglo XX, las políticas macro implementadas desde el Estado llevaron de distintas maneras a fortalecer en los sectores medios (artesanos, funcionarios públicos de la administración central, fuerzas armadas y de orden público, docentes, comerciantes, entre otros), un tipo particular de familia: la familia nuclear patriarcal, que reafirmaba al varón/padre como autoridad, imponiéndole responsabilidades, crecientemente específicas, en relación a la pareja/esposa y a los hijos/as. Este tipo de familia, surgido en las ciudades, constituía un hogar formado por padre, madre e hijos/as, que tomaba distancia de otros familiares (abuelos, tíos, sobrinos, hijos/as casados, nietos, entre otros) y distinguiéndose de la familia extendida, propia del mundo rural. Se trata de núcleo no cuenta con el apoyo de la familia extendida y su continuidad está dada por el trabajo remunerado del padre y la dedicación exclusiva de la madre al hogar, para la crianza de los hijos y la mantención de éste. Si alguno de estos dos actores no podía cumplir su cometido ("rol"), el núcleo entraba en crisis. El fomento de este tipo de familia fue también una respuesta a la necesidad de integrar a la creciente población de hombres, trabajadores temporeros, gañanes, que comenzó a “invadir” las grandes ciudades, especialmente en Santiago. Ellos fueron observados por las autoridades como una población peligrosa por las condiciones de vida miserables en las que vivían, generando graves problemas sanitarios, y porque sus carencias los podían transformar o los transformaban en delincuentes para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Ello se produjo en el marco de las migraciones de campesinos a las ciudades y las concentraciones de población en torno a las grandes ciudades y explotaciones mineras. La necesidad de establecer a estos hombres en un lugar, de crear las condiciones para que formaran sus propios núcleos familiares y se hicieran parte activa de la sociedad, se darían en forma paralela a los requerimientos de una emergente demanda de mano de obra, sana, limpia, responsables y estable, por parte de la industria naciente y de los centros mineros que expandían su explotación. Las nuevas factorías requerían de una población trabajadora, que
8 En Chile no existe un Código de Familia que reúna y de coherencia al conjunto de disposiciones legales relacionadas con su existencia, derechos de sus integrantes y regulación de sus relaciones.

9
perseverara en el trabajo y tuviese necesidad de conservarlo. Estas condiciones se cumplirían con hombres comprometidos con una familia que dependiera de ellos directamente y demandara sus cuidados y protección. La familia nuclear patriarcal, en el sector rural, parece haber tenido una mayor expansión a partir de la década del 60' a través del proceso de reforma agraria, al otorgar la posesión y propiedad de estas tierras, como parcelas o asentamientos a familias campesinas a través del jefe de la familia, posiblemente el padre/proveedor, que se transforma en su titular. Asociado con la constitución de este tipo de familia estuvo el diseño de la vivienda social. Inicialmente son la SOFOFA y los empresarios los que se preocupan del asunto a través de un amplio debate sobre la vivienda obrera, y en paralelo también, obreros y empleados se movilizan por el derecho a la vivienda social, como una de las demandas relevantes de la denominada “cuestión social”. Ya en 1906 se crean los Consejos de la Habitación Popular, destinados a promover la construcción de vivienda e higienizar las existentes, demoliéndolas o rehabilitándolas. Después siguen los movimientos de arrendatarios, que se manifiestan con fuerza creciente en las primeras décadas del siglo. El Estado se hace cargo de estas demandas destinando fondos crecientes para tratar de responder al problema de la vivienda popular, crea la Caja de la Habilitación Popular (1936) y el Fondo de la Construcción de la Habitación Popular (1941), que concentraron los recursos estatales para contribuir a solucionarlo. De la misma manera que los diseños de la vivienda urbana establecían la superficie y distribución de los espacios al interior de ella, en función de una familia nuclear, a fines de los 60' y comienzo de los 70 los diseños de vivienda rural que acompañan la reforma agraria reafirman estos criterios. En el mismo contexto, y también desde el Estado, se intenta solucionar el problema habitacional de las personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden Público, así la construcción de sus viviendas, también sigue el diseño de la familia nuclear, en dependencia de las redes estatales para el cuidado de sus miembros como El colegio y centros de salud, que conformaban la función de reemplazo del rol de la familia extendida. Durante el siglo XX la familia nuclear patriarcal llega a tener primacía sobre los otros tipos de familia (familia extendida, compuesta u otros), transformándose en la familia paradigmática, en “la familia”. El fortalecimiento de la familia nuclear patriarcal, aparece directamente asociado a las demandas de los trabajadores y a su lucha con empresarios y gobierno. En general cada avance no fue una respuesta unilateral del gobierno y/o empresarios, sino un largo proceso de negociación, no exento de conflictos de diversa gravedad, que generó políticas públicas que permitieron que esos sectores sociales contaran, entre otros logros, con una legislación del trabajo que establecía las características del contrato de trabajo y sus condiciones de inamovilidad, jornada de trabajo, salario familiar mínimo, asignaciones familiares por hijos; sindicalización, negociación colectiva e instancias tripartitas para resolver los conflictos entre trabajadores y empleadores; capacitación; la incorporación a sistemas previsionales y de jubilación; así como acceso a la educación y a la salud públicas obligatorias y gratuitas y a planes de vivienda, entre otras conquistas, que se transforman en el génesis de lo que hoy es la oferta de servicios que ofrece la política de DIPRECA.
Dichas políticas, contribuyeron a fortalecer en los sectores medios de la sociedad chilena, la familia nuclear patriarcal y a "construir" en los sectores populares urbanos y luego rurales un tipo de familia semejante. Este tipo de familia y las relaciones de poder que conforman se desarrolló simultáneamente con identidades masculinas y femeninas, que posibilitarán su

10
permanencia, características descritas con anterioridad. Con la creación de la vivienda social, diseñada para una familia nuclear, que asegure privacidad y espacios exclusivos para cada uno de sus miembros y no para otros familiares; servicios sanitarios que preservarán al núcleo de epidemias y problemas de salud; construidas en conjuntos habitacionales en torno a las grandes industrias, por ejemplo textiles, y a las grandes explotaciones mineras (cobre y carbón) y a ciertas zonas de menor plusvalía como “cités”; con diseños, superficie y comodidades que fueron variando con el tiempo. Al analizar la historia de la legislación laboral se puede identificar una tendencia histórica orientada a asegurar un contrato de trabajo al varón (jefe de familia) que le permitiese ingresos mínimos y estabilidad en el tiempo para responder a su calidad de proveedor, así como condiciones de vida que mejoraran la calidad de vida de su núcleo familiar, previsión y jubilación, salud, educación y vivienda. También subsidios de diverso orden, especialmente la definición de asignaciones según número de cargas familiares que hacían accesible bienes y servicios cuyo valor era mayor el que podía pagar con sus niveles de ingresos. Consolidando un esquema nuclear/patriarcal, del orden familiar. Desde 1973, hubo un cambio de modelo de la política pública, orientada a un Estado "subsidiario" de la actividad de los agentes privados; presentándose como un Estado observador de lo que se ha denominado "el mercado" y "la libre competencia", e incentivador para consolidar la acumulación de riqueza en sectores empresariales como la base para el desarrollo del país. La crisis económica en los 70 y 80' de ajuste estructural, afectaron las bases del orden familiar que habían favorecido la existencia de la familia nuclear patriarcal durante gran parte del siglo. Se redujo el tamaño del Estado y dejó de ser un agente activo en la generación de nuevos empleos, se privatizó gran parte de las empresas públicas, disminuyendo drásticamente la cantidad de puestos de trabajo de la administración central y de las empresas del Estado; se modificó la legislación del trabajo ("flexibilizando" el contrato de trabajo y reduciendo significativamente la cantidad de trabajadores que tienen derecho a dicho contrato; restringiendo la sindicalización, coartando la negociación colectiva; jibarizando el salario mínimo y la asignación familiar mediante una drástica reducción del valor adquisitivo. Se privatizó parcialmente la educación y la salud pública. Se modificó el sistema de previsión social, pasando de un sistema de solidario de reparto a uno de acumulación y responsabilidad individual. Se eliminó los subsidios a alimentos (precios agrícolas) y a servicios de utilidad pública. Se redujo, significativamente, los recursos públicos orientados a proteger a los sectores prioritarios, determinados hasta ese momento. Esta situación se vio reflejada en la transformación de la Seguridad Social de toda la ciudadanía a excepción de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, por lo que el antiguo sistema de Protección Social, orientado a la familia patriarcal nuclear, se mantuvo solo en estas instituciones. En tanto, el resto de la ciudadanía cambió y se fue incorporando drásticamente la mujer al mundo labor, y por consiguiente a ser titular de derechos contributivos, otorgándole un rol económico público, mucho más preponderante que el que antiguamente existía. Es así que el modelo de familia de DIPRECA, se observa como una estructura anquilosada, que se mantiene con variaciones propias del paso del tiempo, aunque permanece sin articulación con la transformación social masiva que ha experimentado la sociedad chilena, perviven, en un cruce complejo, nuevas realidades junto a antiguas formas de pensamiento.

11
La masculinidad patriarcal, se observa como parte del deber ser institucional, y con ella conlleva aquellas formas relacionales, que durante el fin del siglo XX y sus inicios han sido revisadas y cuestionadas tanto por los hombres, como por las mujeres que aspiran a vivir de maneras más igualitarias. Durante el mismo período, diversos procesos han apuntado ha fortalecer la autonomía de las mujeres: su incorporación masiva y permanente al mercado de trabajo, los altos nivel de educación alcanzados, la formulación y puesta en marcha de políticas y programas que buscan a la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, desde el cambio de paradigma familiar no patriarcal, y la contribución de la mujer al desarrollo de una economía familiar complementaria, el rol de proveedor único, es observado como una desigualdad, y no como un prestigio positivo o una situación que le asigne valor por si mismo a la persona. Por lo cual, la cultura interna de DIPRECA, que se sostiene hasta estos días como modelo de masculinidad patriarcal, entra en crisis con el resto de la sociedad en temas como cuidado y derechos de la infancia, o a eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Lo que hace evidente la necesidad de intervención en el mundo masculino, de modo de fomentar la diversidad y las relaciones más igualitarias y democráticas, que tiendan a preservar la intimidad de la pareja y a incentivar la autonomía de las mujeres y los hijos: las mujeres están cada vez más empoderadas, conocen cada vez más de sus derechos, cada vez se integran a los nuevos espacios de desarrollo que ellas mismas han ido abriendo; sin embargo, existe en la masculinidad de las Fuerzas de orden público, un tipo de sujeto social, preso de la valoración y significado de masculinidad que se contextualiza a un siglo atrás, que se disocia y vacía de significado cuando no puede ejercerla o no es valorada en la dimensión que él espera, produciendo desigualdades de base cultural para los hombres, debido a la carencia de herramientas culturales, sociales y psicológicas que le posibiliten enfrentar la transformación social, de la cual han estado desvinculados, producto de una estructura laboral y previsional escindida del resto de la sociedad.
Identidad Masculina, Paternidad Y DIPRECA En los beneficiarios de DIPRECA, los atributos constitutivos de la masculinidad en el rol de la paternidad, han cambiado no sólo por los efectos de los procesos de modernización y modernidad, sino que, la construcción de la masculinidad en este espacio está sometida, en forma gravitante, al proceso de la construcción del género femenino. Comprender los cambios habidos en los modos de ser y pensarse en tanto hombre no se puede disociar del proceso paralelo que ha contribuido a nuevas formas de pensarse y ser mujer. Así mismo, mientras el conjunto de la sociedad está frente a paulatinos cambios en las mentalidades, remodelando los atributos de ambos géneros a causa de una variada gama de factores, esta misma sociedad se enfrenta a fenómenos de reproducción simbólica y práctica de la masculinidad tradicional cuya cuna se ubica, en la sociedad tradicional de antaño. Las tendencias nacionales de cambio social en las relaciones de género, de las cuales los beneficiarios de DIPRECA no están excluidos, dan cuenta de una disminución en la constitución de familias legales (matrimonios), incremento en las nulidades y en los hijos e hijas nacidas vivos fuera del matrimonio, generalmente por el no reconocimiento de los padres/varones de su paternidad, al menos al momento de nacer. A pesar de estos cambios, se resiste en las continuidades en la reproducción de patrones de masculinidad tradicionales, se encarnan en un conjunto de imágenes de género, de ritos, de discursos donde se puede observar una lucha

12
entre diversas formas de representación. Tales continuidades, se asientan en la presencia de la nostalgia por la sociedad y la familia perdida: un tipo de orden, de autoridad, un modo singular de integración social. La presencia de estos elementos, aún no permite que se aniden plenamente nuevas concepciones sociales, familiares y de género. Esta necesidad de arraigo, de resistencias al cambio cultural en las relaciones de género, podría ser entendida como pérdidas que se dan en contextos de carencia, ausencia o debilidad de nuevos sentidos y dispositivos de integración social que ofrezcan a hombres y mujeres medios para reposicionarse con nuevos atributos en la sociedad actual y la familia. Mientras se instala la tendencia a que las fronteras que caracterizaron la vida familiar patriarcal, se desplacen, incorporando, en reemplazo de la autoridad del padre, los intereses de los otros miembros que la componen, en particular jóvenes y mujeres (lo que tendría que conducir a la afirmación del sujeto y a proceso de individuación crecientes), en la práctica es la familia la que cotidianamente es exigida como conjunto para encarar el presente. La debilidad del Sistema de Protección Social Patriarcal, no hace posible restar peso a la familia y otorgar horizontes de autonomía a los individuos de modo de generar nuevos patrones masculinos y femeninos. En este contexto, la presencia de nuevas imágenes de género femeninas, encarnadas en prácticas y representaciones sociales diferentes a las de antaño, interpelan a la institución familiar debilitando los atributos de la familia tradicional patriarcal, de lo cual emerge un proceso gradual en el que lo masculino y lo femenino se modifican, pero, al mismo tiempo, esto implica resistencias, conflictos, tensiones y negociaciones que son difícilmente asumidas por sus miembros, y que en muchos casos terminan o siguen con episodios de violencia intrafamiliar en sus diferentes manifestaciones9. Expresando una representación de paternidad en conflicto permanente con los cambios sociales existentes, con estos nuevos modelos de sujetos sociales ya sean masculinos y femeninos, también de los hijos e hijas, que entran en conflicto y cuestionamientos en el proceso de la construcción identitataria de la juventud y de la propia masculinidad patriarcal. Lo que genera a un hombre carenciado de valoración social al interior de la familia, desvalorizado en su rol fundamental de patriarca/proveedor, restándole sentido a las formas actuales de relaciones y añorando el orden familiar de antaño. En síntesis, la mujer cambia, los hijos e hijas cambian y el varón/proveedor/patriarca lucha por mantener un orden que ya no tiene sentido en esta nueva conformación social. Esta fuerte crisis (que se manifiesta como una situación característica de cambio cultural), debe ser intervenida en su complejidad, es necesario incorporar nuevos patrones de masculinidad que den sentido a la paternidad en el actual contexto (en que mujeres y hombres son proveedores de la familia10) de relaciones de género; de modo que los hombres desarrollen el cuidado de la familia en otros aspectos: como el acercamiento a la salud de los hijos e hijas; al desarrollo de espacios de ternura como desarrollo afectivo; del juego como espacio de aprendizaje; del acompañamiento en los estudios como medio de transmisión del conocimiento. Todos estos espacios relacionados tradicionalmente al mundo de lo femenino y vedados a los hombres en el ejercicio de la paternidad. Y en este sentido es relevante destacar, que desde la biología y psicología de la infancia el fenómeno de apego al padre y la madre en la infancia y juventud, es preponderante en situaciones como drogodependencia, desarrollo cognitivo, entre otras, por lo cual, no es solo que al padre se le niegue (por factores culturales) el acceso a su 9 Existen diferentes tipos de violencia intrafamiliar, la más reconocida y denostada es la violencia física, sin embargo se mantienen invisibles la violencia psicológica, económica y simbólica. 10 y en que las mujeres y sus hijos/as ya están cambiando.

13
derecho de cuidar y proteger a sus hijos e hijas, sino que esa infancia y juventud, se desarrollará en condiciones desiguales del resto de la sociedad que ya experimenta estos cambios sociales y culturales positivos para la familia y todo su entorno.
Identidad Masculina Y Salud Por otra parte, la agenda política internacional relacionada con la salud reproductiva, especialmente el Plan de Acción Mundial aprobado en El Cairo en 1994, puso en tabla la consideración de la participación masculina en la salud reproductiva de las mujeres, abriendo los temas que relacionan género y salud reproductiva y la articulación entre sexualidad y relaciones de género/poder (VIHH/SIDA, violencia, embarazo adolescente). Así mismo, esta forma de acercamiento de abordar desde las relaciones de género aspectos de salud con el ámbito reproductivo y sexual, permitió observar la relación de masculinidad y salud, en donde se plantean discusiones y experiencias de trabajo en torno a la masculinidad, en especial en la forma en que se relaciona con aspectos importantes de la salud y la enfermedad, en donde se vincula la socialización masculina con una serie de problemas de salud. Desde esta perspectiva, los estudios de masculinidad, describen y analizan los costos y las consecuencias de una socialización masculina que predispone a ciertos tipos de causa de muerte, que inciden directamente en su esperanza de vida. Es así que en el ámbito de masculinidad y salud, se plantean preguntas como: ¿En qué medida se puede explicar algunas causas de mortalidad masculina en la etapa productiva (y sus notables diferencias con el patrón femenino) a partir de ciertas características de la socialización de género de los hombres? O ¿A partir de cuáles procesos sociales y sobre qué tipo de representaciones se construyen las prácticas de riesgo que llevan a estas causas de mortalidad masculina y cómo se pueden prevenir estos riesgos?, por lo que implícitamente se desprende que el comportamiento masculino, o ciertos patrones de conducta, traen como consecuencia comportamientos de riesgos en salud, de base social o cultural. El supuesto de abordar la salud, desde la perspectiva de la masculinidad, implica que para lograr relaciones igualitarias con las mujeres y entre los hombres, es necesario primero deconstruir los procesos de socialización masculinos, así como los elementos enajenantes y los costos que conllevan. El trabajo con hombres no se plantea como contradictorio o contrapuesto al trabajo con mujeres. Más bien muestra la otra cara de la moneda y muchas imágenes en espejo que puedan enriquecer el análisis genérico. Así mismo, al reconocer que el género se interioriza a través de la socialización, entendida como un complejo y detallado proceso cultural de incorporación de formas de representarse, valorar y actuar en el mundo; proceso que no ocurre sólo en la infancia, sino durante toda la vida, por lo que las distintas redes sociales juegan un papel fundamental, según el caso, para promover el cambio o para frenar o impedirlo en las distintas etapas de la vida. En esta socialización, existen algunas claras ventajas para el varón, algunas de las cuales, con el tiempo y su estereotipamiento, se van transformando en un costo sobre su salud (y la de otras y otros). Ejemplos de esto son una mayor independencia, la agresividad, la competencia y la incorporación de conductas violentas y temerarias en aspectos tan diversos como la relación con vehículos, adicciones, la violencia y la sexualidad.

14
Estas características, se incorporan porque aparecen como (y son) ventajosas dentro de las relaciones de poder entre géneros, son socialmente más valoradas y son asignadas desde la infancia a través de diversas redes e instituciones. Es característico que esta problemática sea invisible o negada parcial o totalmente, sobre todo por los propios hombres. Más que hablar de una determinación de esta socialización, se establecen presiones y límites que intervienen en la vida de hombres concretos, que van configurando y delimitando la forma de actuar y proceder valorada socialmente. Así mismo, se puede expresar como contraste, que hay aspectos que aparecen como negativos (o menos valorados socialmente) en la socialización femenina que pueden tener un efecto protector posterior para las mujeres, por ejemplo, en la predisposición o no de ejercer la violencia hacia otros/as. La enorme necesidad de trabajar con hombres desde una perspectiva de género, se descubre al observar algunos problemas de cuales los varones tienen un claro protagonismo: el proceso de alcoholización, la violencia doméstica, problemas de pareja y familiares. Lo que lleva directamente a la condición masculina y su relación con la salud y la sexualidad y que esta sea determinada como un factor de riesgo para: mujeres, niños, para otros varones y para sí mismo. Conformando, la denominada triada de violencia: Riesgo hacia mujeres, niños y niñas: La forma en que el patriarcado, el machismo y la masculinidad hegemónica afectan a mujeres, niñas y niños, se observa como primera problemática en la violencia doméstica reciente y crecientemente considerada como una problemática de salud pública en cada vez más países y ámbitos. Es indudable que en una altísima proporción son los varones los agresores, proporción que aumenta aún más en los casos de lesiones graves. Los estudios de masculinidad, se han acercado a este fenómeno desde una perspectiva sistémica trabajando con parejas en situación de violencia. No se conforman con ver el lado femenino sino también detectan los presupuestos y mecanismos que ocurren del lado masculino al sentir el hombre su masculinidad cuestionada y al recurrir a la violencia como mecanismo para "restablecer" las relaciones de género (poder) "normales". Aportes similares están surgiendo al trabajar en forma intensiva con hombres violentos y reconocer, con ellos, los principales mecanismos que han llevado a la violencia como recursos en las relaciones. Así mismo, es igualmente preocupante que la violencia hacia la mujer, sigue siendo algo fuertemente impregnado en la cultura en muchos contextos. En el campo de lo sexual, el problema es también bastante serio. La mayor parte de los hombres han sido socializados en una concepción en la que se cosifica a la mujer y en donde la sexualidad se convierte en un campo no de encuentro con la mujer, sino de ejercicio del poder y de afirmación de una masculinidad basada en la potencia y el volumen de los genitales. Esta situación, aparte de llevar a relaciones sexuales poco placenteras en muchas parejas, nos abre la problemática del abuso, del hostigamiento sexual y la violación. Al igual que con la violencia doméstica, muchos casos siguen quedando no registrados porque se dan dentro del ámbito familiar o el laboral, por el estigma que puede significar para la mujer y para su familia.

15
El SIDA, es una problemática que ha puesto en evidencia mucho de lo que pasa dentro del campo de lo sexual y las enormes limitaciones que muchas mujeres tienen para negociar el espacio de lo sexual. Ha sacado a flote las relaciones de poder en el campo de lo sexual, la falta de prevención y autocontrol masculinas y la bisexualidad negada por muchos. El embarazo impuesto y la falta de participación masculina en la anticoncepción, constituyen otra arista de esta problemática. Aunque los programas masivos de planificación familiar existen desde hace varias décadas, el varón/esposo no participa de ellos. La escasa participación masculina, se ve objetivada con la casi inexistencia de hombres que ha optado por la vasectomía como método definitivo. La participación masculina durante el embarazo (salvo el momento de la concepción) y en la posterior paternidad también es limitada. Nuevamente, estamos generalizando y esta generalización es bastante válida. Sin embargo, hay sectores crecientes de hombres dispuestos a enfrentar esto de una manera distinta y más equitativa, a los hombres que asumen cuotas mayores en el cuidado de los hijos y en el ámbito doméstico, les toca enfrentar una dura crítica social en forma de bromas o por repercusiones en el trabajo. Muchos de estos problemas y procesos de violencia, se dan dentro de un marco de alcoholización masculina: la violencia, la relación sexual, la negación a usar el condón. No es gratuito que en una gran parte de los programas de salud planteen esta problemática como central en la situación de salud de los hombres. Además, en el alcoholismo, nos encontramos con la principal causa de la dilapidación de la economía familiar. La incapacidad (adquirida, no congénita) de muchos hombres de verse críticamente y de cambiar, aceptando cambios en las mujeres, aparece como trasfondo en el creciente aumento de rupturas de pareja con o sin divorcio. Masivamente es la mujer quien se queda con los hijos (lo que para el hombre no es desventaja) sin que posteriormente él se haga cargo ni en términos económicos ni en términos de paternidad. El abandono de la pareja por iniciativa femenina es un fenómeno más bien urbano y escaso, aunque es necesario constatar que se va manifestando crecientemente. Riesgo hacia otros hombres: La masculinidad hegemónica no sólo afecta a las mujeres como suele notarse. Afecta profundamente las relaciones entre hombres en todas las edades y sectores; manifestándose como una potente fuerza modeladora de nuevos hombres, que van interiorizando los patrones socialmente aceptados de lo masculino. Esto apunta a que hay que analizar también la forma en que creamos relaciones de poder y dominación entre hombres. En la familia, en el trabajo, en la escuela y en otras redes sociales, las relaciones de poder entre hombres discurren entre la burla, la amistad, la presión y la violencia. Basta observar la dinámica entre varones en cualquier escuela secundaria. Una mirada a las causas de muerte masculina puede ilustrarnos sobre esto. Sin que podamos afirmar que todas las muertes sean determinadas por la socialización de género, tiene un fuerte poder explicativo en una gran proporción de las mismas. Ejemplo de esto son las llamadas muertes violentas y las lesiones infligidas entre hombres: los accidentes corresponden a las principales causas de muerte entre hombres; luego le sigue el homicidio. Durante la infancia y edad escolar hay una mortalidad similar entre niñas y niños. Es a partir de los 14 años que se dispara la mortalidad masculina siendo el doble que la femenina entre los 15 y 24 años.

16
Es evidente que no toda la problemática masculina la podemos referir exclusivamente a nuestra socialización de género. En el caso del homicidio, por ejemplo, hay circunstancias y tipos de homicidio que hay que diferenciar. Las estadísticas aportan poco en este esfuerzo, pero, de hecho, sabemos de la importante influencia de muertes por distintos tipos de violencia, como la ligada a situaciones políticas, a la represión o al narcotráfico. Sin embargo, hay que reconocer también: el asesinato entre conocidos y familiares y los que son producto de riñas en las cuales la violencia es un mecanismo central de resolución de conflictos. Los “accidentes” como causa de muerte, no es difícil de entender en la medida en que la temeridad (desarrollada, probada y demostrada colectivamente entre hombres) empieza a constituirse como una característica de lo masculino desde antes de la adolescencia: la variable de género que introyecta la temeridad (al volante o con armas y equipos de trabajo), la competencia y el alcohol. En cuanto a “lesiones infligidas”, en especial las graves, es también netamente masculino en cuanto al agresor y en cuanto a las víctimas, aunque en éstas hay una considerable proporción de mujeres, niñas y niños. En cuanto a los accidentes de tránsito, la Asociación Chilena de Seguridad plantea que el papel del alcohol es central, al estar presente en un 60% de los accidentes de tránsito, en el 57% de los suicidios y en el 57% de las detenciones policíacas. Incluso, algunos autores llegan a plantear, que si se juntan las muertes por accidentes, homicidio y cirrosis, tendríamos al proceso de alcoholización como primera causa de muerte entre los hombres. Riesgo para sí mismo: La construcción de la masculinidad en "obligada" diferenciación de todo lo "femenino", obviamente viendo lo femenino como inferior y en la construcción de lo “femenino” se incorpora el cuidado, de sí misma y de los otros; por lo cual en negación de lo femenino, se relaciona directamente con la incorporación de la temeridad como prueba de lo masculino. No es "accidental", que los accidentes tengan entre los varones tan enorme aumento a partir de los 10 años de edad. La incorporación de las adicciones es otra de las formas del daño a sí mismo. Esto ocurre en especial con el alcohol: aparte de la forma en que interviene en las muertes violentas, es notable su efecto a través de las muertes por cirrosis hepática, que se hacen más evidentes a partir de la tercera década de la vida. Si bien existen otras causas de cirrosis, se calcula que un 75% está asociado al consumo de alcohol. El tabaquismo, aunque viene en aumento entre las mujeres, ha sido también una adicción masculina y explica por qué el cáncer que más vidas toma entre la población masculina, sea el broncopulmonar. Cuando se habla de suicidio, éste generalmente se ve más como un problema femenino. Esto es cierto en cuanto al intento, en donde por cada hombre que lo intenta hay tres o más mujeres que lo hacen. En cuanto al suicidio consumado, esta proporción se invierte: tres muertes masculinas por cada femenina a nivel nacional. Esto puede tener una estrecha relación con la dificultad masculina de enfrentar situaciones de derrota, de dolor, tristeza y soledad y, agregado a ello, la incapacidad de pedir ayuda, petición que supone debilidad y una situación de menor poder.

17
El autocuidado, es un tema casi inexistente en la crianza y construcción de la masculinidad, cuando trabajamos el tema de masculinidad y salud, aparte de la estrecha relación que existe entre una serie de características atribuidas a lo masculino y ciertas enfermedades, una cosa que resalta es la ausencia de medidas que favorezcan la salud a partir de los hombres. En cuanto al hombre en la tercera edad, o cercano a ella, recientemente jubilado (lo cual le implica quedar fuera de su red de poder y amistad laboral), que regresa a una familia frecuentemente resentida, donde la esposa maneja la mayor parte de las relaciones. Un hombre al que ya le da guerra su próstata, con una potencia sexual en decremento y que, finalmente, se encuentra sin proyecto como ser humano en esta última etapa de su vida, se constata la repetición (en nuestros mayores) de procesos de desesperación, angustia, de falta de autocuidado y, frecuentemente, de autodestrucción en ese período. Y todo se relaciona con una abrupta falta de sensación de falta de poder y desvalorización social que viven los hombres al jubilar. Es el caso de un hombre, una vez jubilado, que se encuentra fuera de las relaciones familiares, con una esposa que tiene bastante organizada su vida, y donde nuestras sociedades "modernas" han perdido el importante lugar y reconocimiento que las sociedades tradicionales daban a ancianos y las ancianas, aprovechando su experiencia y conocimiento como sabiduría para guiar al pueblo o la familia.
Política De Vejez y Masculinidad En efecto, la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo y posteriormente, la de Beijing sobre la Mujer (1995), se hicieron cargo de un conjunto de problemáticas que, surgidas en el ámbito privado, se han transformado crecientemente en materia de políticas públicas por sus consecuencias sociales, ampliando la participación del Estado en la esfera privada y de la intimidad. Se trata de problemas asociados al ejercicio de la sexualidad, a la salud reproductiva y a la violencia, en particular la violencia doméstica y sexual, los que han sido denunciados en forma insistente por el movimiento de mujeres al tiempo que ha elaborado propuestas para enfrentarlos en el marco de una nueva concepción de los derechos humanos. No es de extrañar que sean estas conferencias las que hicieron explícita la necesidad de incorporar a los varones como objeto de políticas y programas sociales, y también como agentes de cambio. En ambas conferencias se puso énfasis en la pertinencia de analizar la responsabilidad de los hombres en la reproducción así como en la violencia contra las mujeres, reafirmando que, para lograr los objetivos de un desarrollo sustentable, un componente esencial es el logro de la igualdad de género, con la participación de los hombres en estos ámbitos. Al constituirse en motivo de preocupación pública, los problemas señalados han hecho visible la necesidad de contar con instrumentos analíticos que permitan explicar los comportamientos observados, así como prevenirlos y estimular su modificación hacia nuevas formas de relación entre hombres y mujeres. Ello ha llevado a la progresiva incorporación de un análisis de género, que se pregunta por las identidades que construyen para mujeres y hombres, las distintas culturas y grupos humanos, por las relaciones de poder entre los géneros, por los efectos diferenciales que tienen en ellos/as los distintos fenómenos socioculturales y también las políticas públicas en curso.

18
La aparición en los noventa de un "nuevo contrato de género" que, bajo el lema de la "igualdad de oportunidades para las mujeres", haría posible la instalación de nuevos derechos, conforma por una parte un ingrediente discursivo que sin duda ayuda a la emergencia de nuevas imágenes de género que contribuyen a la erosión de los patrones de masculinidad tradicionales. No obstante, el proceso de afirmación del sujeto social mujer, dotado de nuevos atributos al igual que los cambios en los atributos de la masculinidad, tensionan las relaciones de género con lo cual la esfera privada es sometida a una doble exigencia: sostenerse como unidad para enfrentar los imperativos que le impone el mundo exterior y reacomodar las relaciones entre sus miembros. Con el desarrollo personal de las mujeres, se genera un desequilibrio en la división de roles tradicionales que había al interior de las familias. El objetivo de atender a la familia como un todo se desfiguró, en la medida que la mujer aprovechó la variedad de instancias de crecimiento y desarrollo personal, gran parte de los hombres quedaron al margen de los cambios, incluso quedando alejados de sus hijos e hijas que viven todos estos cambios en la naturalidad de sus tiempos. Es así que se manifiesta un proceso de exclusión y de autoexclusión de los procesos de los hombres en el cambio de las relaciones de género, que se podrían explicar por diferentes razones:
� Como una debilidad de lo que han sido las políticas públicas en torno a la intervención en el ámbito de género, en las que no se piensa en los hombres. Esto a todo nivel, en especial en lo concerniente a la salud (autocuidado de la salud, métodos de control de la natalidad, madres con embarazo adolescentes (¿dónde esta el padre?), aborto (¿a quién se culpabiliza?); legislación laboral (sigue centrándose como ámbito principalmente femenino, limitando a aquellos hombres que quieren desarrollar una paternidad más activa y estar más presente en lo que se refiere a la crianza de los hijos) y bienestar psicosocial (desarrollo y crecimiento personal, recreación, entre otros).
� Ligado al punto anterior, en el contexto de las intervenciones psicosociales, ya sea en violencia intrafamiliar o pobreza, en y con familias; las intervenciones se caracterizan, por lo general, en que su foco es la mujer, jóvenes o niños/as de las familias, excluyendo de dicha intervención al hombre; quien muchas veces es responsabilizado, desde la propia intervención, con mayor o menor razón, de las quejas y malestares que ocurren al interior de las familias.
� El imaginario colectivo de los hombres, que sitúa a las intervenciones (o políticas públicas) como un ámbito de la mujer y de los hijos/as, para el cual cuentan con el permiso de él, pero sin su participación. ("la dejo participar, pero yo no tengo tiempo", "le hace bien para la mujer, para que se distraiga", etc.).
� Resistencias de los hombres a cambiar, a cuestionarse y a exponerse. � Porque la propia mujer quiere un espacio propio y personal, por lo que prefiere que su
pareja no participe. Este punto es sumamente significativo debido a que los mayores crecimientos personales en las familias ocurre en las mujeres, desarrollando una mayor autonomía.
� Los horario y días, destinamos a actividades de desarrollo o intervención de las políticas públicas, dificultan una mayor participación de los varones.
El hombre actual, se encuentra conflictuado entre el modo en que ha sido socializado y los cambios que experimentan las relaciones entre el hombre y la mujer. Para ello, los hombres necesitan reflexionar en conjunto, para reconocerse, para redefinirse en su "ser varón" y

19
replantear su actuar. Esa es una tarea que tienen que hacer los hombres. Así mismo, el sujeto social de la política de DIPRECA, se encuentra en la etapa del ciclo vital en envejecimiento; por lo tanto, al aplicar los factores de enfoque de género, el factor de edad, se torna fundamental para acotar aún más la política pública, entonces nos referimos a un hombre en vejez y jubilado (o retirado, como denominan a este proceso en la institución), lo que determina a la persona aún más en la construcción cultural del significado de masculinidad. En este caso, el acompañamiento y contención emocional que se pueden dar entre ellos a partir de sus experiencias de vida, es imprescindible para desarrollar nuevos mecanismos sociales de masculinidad, es un aprender emocional distinto que solo se podría lograr con la empatía de quien evita mostrar la desestructuración que está viviendo, en un ambiente de plena confianza y lealtad entre pares. De modo que este espacio, permita reconocerse en historias y experiencias de vida de otros hombres, lo cual puede ser un gatillador del cambio. Así como que el mejor lugar en que los hombres pueden reflexionar y conversar de las contradicciones y conflictos que viven es en espacios de evolución propios, ya que abre procesos de crecimiento y desarrollo, tanto a nivel personal, como grupal, que no estarían dispuestos a tocar con mujeres. Es de relevancia, estimular el establecimiento de relaciones más democráticas, solidarias y cooperativas al interior de las familias, y que los distintos roles sean compartidos entre el hombre y la mujer; hasta ahora, desde las políticas públicas esta problemática ha sido orientada al rol de lo femenino, excluyendo la necesaria transformación del hombre hacia un desarrollo relacional de género que favorezca tanto a los propios hombres como a esas mujeres, que hasta ahora les ha sido cuesta arriba. La estructura familiar ha cambiado notablemente en las últimas décadas, sobre todo en el medio urbano, a raíz del impacto de los programas de planificación familiar. El acceso a métodos de anticoncepción ha traído también importantes cambios en los patrones de sexualidad entre hombres y mujeres y en la independencia de las últimas. En la socialización de niños y niñas, también se da una mayor apertura y un progresivo distanciamiento de los roles estereotipados. Esto es un proceso que apenas avanza, a ritmos desiguales en distintos sectores, todo lo cual incluye la posibilidad de retrocesos. En esto juegan un papel bastante progresista muchas escuelas y varios medios de comunicación. Desde hace una década, en ciencias sociales, se acuña el término del "neomachismo" para mostrar cambios en las actitudes masculinas ante la planificación familiar. Estos hombres, instalados en una especie de "machismo light" ya no ejercen (o ya no pueden ejercer) el patriarcado como lo hicieron sus padres y abuelos: ya negocian más las decisiones, ya "permiten" que trabaje la mujer fuera de casa (aunque prefieren que ella no gane más que ellos), pero mantienen un marco de referencia con un claro encuadre machista. Todo esto se relaciona con otro cambio que va siendo más claro: el progresivo empoderamiento de las mujeres en una gama cada vez más amplia de campos y actividades. El desbalance es aún descomunal, pero el terreno ganado por ellas es claro. Como recomendación se plantea el giro, en torno a la necesidad, de analizar los fenómenos desigualdad genérica desde ambos géneros, sus causas y consecuencias. Es evidente que la mujer sigue en una situación de subordinación en muchos campos y que es el sujeto social que encarna innumerables desigualdades y agresiones que le vienen del campo masculino. Esto explica el desarrollo del feminismo y de la misma categoría de género. Sin embargo, el tipo de trabajo que realizamos puede contribuir, principalmente a encontrar cómo la desigualdad también tiene costos para el género masculino y que, a partir de dichos costos, se puede

20
realizar un trabajo preventivo o de cambio con los propios hombres; Así como a responder a la urgencia de diseñar/inventar espacios en donde los hombres puedan y se les permita dar un paso fuera de la reproducción automática de una masculinidad patriarcal, para revisarla y discutirla, de modo que posibilite la colaboración necesaria para el cambio social, de la otra parte que hasta ahora (por diferentes razones) no se ha integrado plenamente al cambio de relaciones de género más igualitarias e inclusivas. Bibliografía Textos e Investigaciones: � Donoso, Carla y Francisco Vidal. 2002: Cuerpo Y Sexualidad. Universidad ARCIS/FLACSO
- Vivo Positivo. � Hernández, Rosete. 2006: Aspectos etnográficos sobre SIDA y paternaje en un contexto de
migración indígena de retorno. Universidad Autónoma de Zacatecas/Universidad de California/Miguel Ángel Porrúa Editor.
� Jociles Rubio, María Isabel. 2001: El estudio sobre las masculinidades. Panorámica General. Universidad Complutense, Madrid.
� Olavarría, José. 2007: Distribución del trabajo en las familias y las (nuevas) masculinidades. Reunión de Especialistas. Mesa redonda: El futuro de las familias. Documento de Trabajo. CEPAL. Santiago de Chile.
� Olavarría, José. 2003: “¿En qué están los varones adolescentes? Aproximaciones a estudiantes de enseñanza media”, en Olavarría, José ed.2003: Varones adolescentes: género, identidades y sexualidades en América Latina. FLACSO/UNFPA y Red de Masculinidades. Santiago, Chile.
� Olavarría, José; Parrini, Rodrigo, editores. 2000: Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia. Primer Encuentro de Estudios de Masculinidad. Santiago, Chile: FLACSO-Chile/Universidad Academia de Humanismo Cristiano/Red de Masculinidad.
� Olavarría, José. 2003: Los estudios sobre masculinidades en América Latina. Un punto de vista. Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe N° 6, FLACSO / UNESCO / Nueva Sociedad, Caracas.
� Olavarría, José. 2001: ¿Hombres a la deriva? Poder, trabajo y sexo. FLACSO, Santiago de Chile.
� Olavarría, José.2001: Y todos querían ser (buenos) padres. FLACSO. Santiago, Chile. � Olavarría, José y Sebastián Madrir. 2005: Sexualidades adolescentes y políticas públicas.
Varones adolescentes: sexualidad, fecundidad y paternidad en América Latina y el Caribe. Una mirada desde el género. UNFPA/EAT, FLACSO. México.
� Toro-Alfonso, José ed. 2009: Lo masculino en evidencia: investigaciones sobre la masculinidad. Publicaciones Puertorriqueñas. Editores y Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.
� Rosemblatt, Karin.1995: Masculinidad y Trabajo: el salario familiar y el estado de compromiso 1930 - 1950. Aproximaciones a la familia. Proposiciones. Ediciones SUR.
� Valdés, T. y J. Olavarría. 1998: “Ser hombre en Santiago de Chile: a pesar de todo, un mismo modelo”, en Valdés, T. y J. Olavarría (eds.)1998 ‘Masculinidades y equidad de género en América Latina, FLACSO, UNFPA, Santiago. Chile.

21
Revistas y Artículos: � Del Castillo, Daniel. 2001: Los fantasmas de la masculinidad. En: López Santiago et al:
Estudios Culturales. Red para el desarrollo de las ciencias sociales. Lima. Pp 253-264. � De Keijzer, Benno.2000: El varón como factor de riesgo: Masculinidad, salud mental y salud
reproductiva. ponencia presentada en el Foro "Participación comunitaria en salud; experiencias y tareas para el futuro". Hermosillo, Sonora. México.
� Ervitil Joaquina, Roberto Castro Itzel; A. Sosa-Sánchez: Identidades de género, sexualidad y violencia sexual. Texto de Divulgación de investigación: “Significados de la reproducción y el aborto en hombres”. Con el apoyo financiero del CONACYT. México D.F.
� Martini Minello, Nelson. 2002: Masculinidades: Un concepto en construcción. Nueva Antropología, Septiembre. Volumen XVIII. Número 61. Nueva Antropología A. C. D. F. México. Pp 11 - 30.
� Menjívar Ochoa, Mauricio.2004: De ritos, fugas, corazas y otros artilugios: Teorías sobre el origen del hombre o de cómo se explica la génesis de la masculinidad. Volumen 9 N° 25. Universidad De Costa Rica. Escuela De Historia.
� Masculinidades en América Latina. más allá de los estereotipos. Diálogo con Mathew C. Guttman. Ph. D. en Antropología. Especialista en temas de género. Profesor de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Brown University. Revista Iconos México. Pp 118 -127.
� Szasz, Ivonne.1999: Algunas reflexiones sobre la sexualidad de los hombres a partir de los estudios de la masculinidad. Salud Reproductiva y Sociedad (órgano informativo del programa Salud Reproductiva y Sociedad de El Colegio de México), Año III, No. 8.