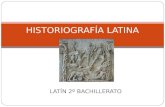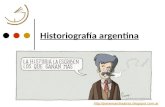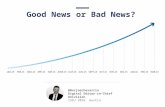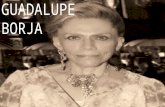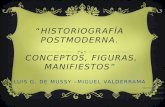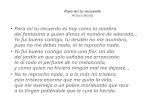Historiografía - Jaime Borja
-
Upload
carlos-g-hinestroza-gonzalez -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Historiografía - Jaime Borja

Carlos Gustavo Hinestroza G.200717642Historiografía de ColombiaFrailes, clérigos, encomenderos: Alianzas, conflictos e intereses en la instalación de la
Iglesia en el Nuevo Reino de Granada, 1538-1608. ¿Una mirada desde la historia de la
vida cotidiana?
Una breve presentación del proyecto:
Originalmente, el proyecto de investigación que intento formular, pretende recrear
cómo fue el proceso de instalación de la Iglesia en el espacio que durante el siglo XVI se
nombraba como el Nuevo Reino de Granada; una de las cuatro gobernaciones que se
reconocía junto a Cartagena, Santa Marta y Popayán. Se ha partido de la hipótesis de que la
Iglesia, en este período tan temprano, no actuó bajo ningún proyecto articulado; era, más
bien, un cúmulo de facciones que competía entre sí por el acceso al recurso más preciado
de la época después del oro: los indígenas.
Como es bien sabido, tras el sometimiento de la población indígena muisca por parte de
las huestes conquistadores, se procedió al reparto de los naturales entre la soldadesca para
su provecho. En los primeros años se hizo en la forma del repartimiento; posteriormente en
la figura de la encomienda1. Sobre estos sujetos en quienes recayó el control de los nativos,
también pesó la responsabilidad de procurar su conversión al cristianismo. El compromiso
les otorgaba el poder a los conquistadores para elegir el cura de su agrado, y como bien lo
ha indicado Mercedes López en su libro Tiempos para rezar y tiempos para trabajar:
cristianización de las comunidades muiscas durante el siglo XVI, estos militares de carrera
tuvieron el privilegio de nombrarlos hasta 15762. Por tanto, clérigos, franciscanos y
dominicos pugnaban entre sí para obtener el favor de sus electores, pues el beneplácito de
éstos se traducía en la oportunidad de gozar de diversos tipos de prebendas (tales como
diezmos, novenos, primicias, entre otras), de regocijarse con parte del tributo y de
usufructuar la mano de obra indígena.
1 Sobre las diferencias sobre una y otra forma de sujeción, ver: Hermes Tovar Pinzón, Relaciones y Visitas a los Andes, S. XVI, Tomo III (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica - Colcultura, 1995), 22-30. 2 Mercedes López, Tiempos para rezar y tiempos para trabajar: cristianización de las comunidades muiscas durante el siglo XVI (Bogotá: ICANH, 2001), 109.

Ahora bien, el problema que subyace en la relación he planteado entre los eclesiásticos
y la mesnada, es que este último grupo tampoco representaba un bloque homogéneo.
Acertadamente lo señaló Juan Sánchez, miembro de la hueste de Jiménez de Quesada,
cuando decía en 1543 que “en pocos días mudaban los tales indios tres y cuatro amos”3. Si
bien el dato puede ser exagerado, lo cierto es que constituía una tendencia dentro de los
primeros años de la llegada de los españoles. El arribo de un Gobernador, de una nueva
hueste, implicaba una nueva repartición de la población indígena4. Quienes en principio
poseían el derecho de explotar cierta cantidad de indios, lo perdían ante los recién llegados.
Se formaron, entonces, grupos antagónicos de conquistadores: unos que disfrutaban de la
explotación de los indígenas y otros que la habían perdido (aunque aún la añoraban).
Grupos que a fin de cuentas fueron se reconfiguraron varias veces, pues sus miembros
oscilaron entre la posesión y la desposesión de los naturales.
Esta ambivalencia se veía reflejada, igualmente, dentro de los miembros de la Iglesia.
Había algunos arraigados, llegados con las últimas huestes y compartiendo con éstos los
réditos que les brindaba la administración de la población indígena; clérigos y religiosos
que alcanzaron el Nuevo Reino en la década del cuarenta, sobre todo con la expedición de
Jerónimo Lebrón5. Y estaban otros que apenas se instalaban, como aconteció en la década
de los cincuenta con la llegada formal de las órdenes francisca y dominica, ávidas entrar en
el reparto de los excedentes, pero imposibilitados por la oposición de los presbíteros ya
establecidos y de los conquistadores que detentaban los repartimientos.
Según he visto en las fuentes, la venida de las órdenes hacía parte de una estrategia de
la Corona para debilitar el poder de los encomenderos, quienes explotaban a sus anchas a
3 FRIEDE, Juan (comp.), Documentos Inéditos para la Historia de Colombia, Tomo VII (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1960), 33.4 El reacomodo de los repartimientos durante los primeros años de la llegada de los españoles al territorio Muisca puede ser consultado en la obra de José Ignacio Avellaneda: The conquerors of the New Kingdom of Granada (Ann Arbor: University Microfilms International, 1990); Los compañeros de Federmán: cofundadores de Santa Fe de Bogotá (Bogotá: Tercer Mundo, 1990); La expedición de Sebastián de Belalcázar al Mar del Norte y su llegada al Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1992); La jornada de Jerónimo Lebrón al Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1993); La expedición de Alonso Luis de Lugo al Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1994); y La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada al mar del Sur y la creación del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1995). 5 Según José Ignacio Avellaneda, la jornada de Lebrón fue la que más eclesiásticos trajo al Nuevo Reino. Cita diez en total, frente a los dos o tres que habían acompañado a Jiménez de Quesada, Federman, y posteriormente, a Lugo. José Ignacio Avellaneda, La jornada de Jerónimo Lebrón..., 285.

los indígenas, sin el mayor reparo de los miembros de la Iglesia que hasta entonces residían
en el Nuevo Reino6. Ya lo decía el mismo Felipe II al referirse a la elección de curas por
parte de los encomenderos: “ponen clérigos idiotas en sus pueblos, que sirven más de
calpixques, que de sacerdotes y ministros de la conversión”7. Y es que estos “clérigos
idiotas” apenas bautizaban a los naturales para dar por cumplido su ministerio, sin sufrir
mayor presión de los encomenderos para llevar a cabo una verdadera labor evangelizadora8.
Sin embargo, en la década de los sesenta y los setentas la situación varió en cierto
modo. Las órdenes se fortalecieron, incluso la de los agustinos, que vino en 1565, al punto
que fueron éstas las que pasaron a amangualarse con los encomenderos. La historia se
repetía con diferentes actores. Las denuncias las hacía fray Luis Zapata de Cárdenas,
arzobispo de Santafé, quien proponía recluir a los frailes en los conventos e iniciar una
auténtica evangelización exclusivamente con clérigos, previamente examinados por él9.
Para finales de los setenta, como ya se dijo, la Audiencia comenzaba a intervenir en los
asuntos eclesiásticos, particularmente en la presentación de las ternas de curas que debían
ocupar las doctrinas; la elección propiamente dicha la realizaba el arzobispo.
De esta manera, queda demostrado que el ejercicio efectivo del Patronato Real en el
Nuevo Reino de Granada, fue una mera ficción durante el período 1550-1576. Veintiséis
años se tomó la Audiencia para asumir sus funciones como vicepatronos. Sin embargo, la
Audiencia de cierta forma contribuía al proyecto de Zapata de Cárdenas, al proponer
clérigos en detrimento de los regulares. A éstos, por su parte, se les ordenó subordinación a
los seculares e caso de establecerse en las doctrinas o en poblados españole10. Obviamente
la medida exasperó a las órdenes, convirtiéndose en otro foco de disputa al interior de la
Iglesia. Sin embargo, ya se perfilaba que la jerarquía eclesiástica del arzobispado
comenzaba a imponerse sobre los bandos en que se dividía la Iglesia, y que en cierta
6 Véanse las Reales Cédulas y Provisiones de la Corona que ponen de manifiesto los esfuerzos desplegados por la Corona para el envío de los religiosos. Juan Friede, Fuentes Documentales para la Historia del Nuevo Reino de Granada, Tomo I (Bogotá: Banco Popular, 1975), 149-158. 7 Juan Friede, Fuentes Documentales..., Tomo I, 161-162.8 Juan Friede, Fuentes Documentales..., Tomo I, 32-40.9 John Jairo Marín Tamayo, La construcción de una nueva identidad en los indígenas del Nuevo Reino de Granada: La producción del catecismo de Fray Luis de Zapata de Cárdenas (1576) (Bogotá: ICANH, 2008), 240.10 Diana Bonnett, “Los conflictos en un arzobispado. de Juan de los Barrios a Luis Zapata de Cárdenas, 1553-1590” (Bogotá: Inédito, 2010),

medida, esta reorganización de contaba con el apoyo de la Audiencia. Sin embargo, no
sería sino el siguiente arzobispo, Bartolmé Lobo Guerrero, el encargado de clausurar este
proceso de unificación de la Iglesia y de entendimiento con la Real Audiencia. En este
punto daría por concluida la investigación que pretendo llevar a cabo, adentrándome en un
campo historiográfico que aún tiene bastante que ofrecer: la historia social. Pero la idea de
este trabajo es dejarse llevar por otras corrientes. Veamos a dónde conducen.
Una mirada desde la historia de la vida cotidiana
Podría afirmarse que el período que se pretende trabajar es bastante convulsionado. Del
mismo modo, es un lapso en el que apenas se va moldeando lo que será la sociedad
colonial. Las instituciones civil y eclesiástica no se han terminado de imponer, pues aún
compiten con las fuerzas locales que buscan por todos los medios no perder sus
prerrogativas sobre sus conquistas. Tal cúmulo de situaciones no genera sino incertidumbre
entre los individuos que se ven sujetos a este cúmulo de circunstancias. Aún podría
afirmarse quienes se muestran como dominadores, parecieran ser concientes de que su
poder se puede ver socavado por otro de sus iguales. Y los indios, los sometidos, son
introducidos violentamente en formas de comportamiento y de pensamiento que son
sustancialmente diferentes de la suya. Por tanto, cabe preguntarse si es posible hacer una
historia cotidiana de la conquista, en un período de tanta inestabilidad, cuando todo parece
nuevo, cuando no existen aún patrones de comportamiento que puedan llamarse rutina.
Pilar Gonzalbo Aizpuru argumenta que sí es posible: “Incluso en condiciones
excepcionales de opresión, encierro, incertidumbre o violencia extrema, los individuos
restablecen pronto alguna forma de cotidianidad, un comportamiento que les permita
resolver continuamente los problemas de supervivencia y de mantenimiento de su
identidad”11. Ahora bien, lo interesante sería comenzar a explorar qué comportamientos se
constituyeron habituales, lo regulares, repetidos, durante el período 1538-1608.
Uno de los filones que podría verse como una práctica cotidiana, sería el esquilme de
los conquistadores a sus indios repartidos. Entre los años 1538 y 1543, cuando el acceso a
11 Pilar Gonzalbo Aizpuru, “Introducción general”, en Historia de la vida cotidiana en México, Tomo I, Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España, coord. Pablo Escalante Gonzalbo, (México: El Colegio de México - Fondo de Cultura Económica, 2004), 12.

un repartimiento de indios era algo efímero, fue costumbre entre quienes los detentaban,
ejercer la violencia para conseguir las riquezas minerales:
“temiéndose que de un día a otro se los quitaría por se aprovechar, maltrataban
a los señores caciques y capitanes e indios, por les sacar oro y esmeraldas y
mantas y azotándolos y aperreándolos y quemándolos y echándolos en prisiones
y dándoles otros tratos de tormentos”12.
De esta forma, el ejercicio de la violencia durante los primeros años de la conquista se
implantaba como una actividad recurrente, motivada por la nula estabilidad que ofrecía el
mantener un número de indios al servicio de un conquistador. Pero este acto que se volvía
recurrente seguramente no era la única que adoptaba. Los mismos conquistadores debieron
introducir en sus dietas los alimentos que la tierra les ofrecía, que también hacía parte del
botín que por fuerza se les extraía la población indigena. El maíz llegaba regularmente a los
estómagos de los conquistadores, y del mismo modo, al de los eclesiásticos.
Pero si nos detenemos en los frailes llegados en 1550, podemos ver otras actuaciones
que se iban repitiendo. Los religiosos de las órdenes de San Francisco, Santo Domingo iban
y venían de los repartimientos, pues cuando aún no se consolidaban como un grupo de
poder, se les impedía residir entre los indios por la oposición de encomenderos y los
clérigos establecidos13. Incluso fue regular que clérigos y religiosos mudaran
constantemente de habitación, ya porque sus funciones como doctrineros simultáneos de
varios pueblos los obligara a migrar cada dos o tres meses de asiento, ya porque fueran
trasladados a otros repartimientos o aún a otras gobernciones14. El peregrinaje de los
eclesiásticos se volvía una rutina.
Sin embargo, el punto más interesante que puede explorarse podría ser cómo
transcurría la vida cotidiana dentro de las doctrinas. Mercedes López lo ha tratado de hacer
desde la óptica indígena, demostrando los nuevos quehaceres a los que tuvieron que
12 Juan Friede (comp.), Documentos Inéditos..., Tomo VII, 23.13 Juan Friede (comp.), Fuentes Documentales..., Tomo I, 234-236. 14 Mercedes López, Tiempos para rezar..., 111.

someterse los indios de todas las edades y de ambos géneros15. No obstante, las relaciones
eclesiásticos-encomenderos y eclesiásticos-eclesiásticos merecen algún estudio. De hecho,
como ya se señaló, la doctrina era lugar de conflicto recurrente entre los eclesiásticos
arraigados a ella y los religiosos que peregrinaban por ellas. Los primeros no toleraban la
intromisión de los segundos en sus dominios, al igual que los encomenderos. Incluso la
Corona tuvo que intervenir para evitar que se dieran estos conflictos. Por una Real Cédula,
se ordenó el pago de mil pesos o la pérdida de la encomienda a cualquier español que se
interpusiera en el adoctrinamiento que llevaban a cabo los religiosos dominicos y
franciscanos16. La Cédula también ratificaba el derecho de ir de pueblo en pueblo
predicando y enseñando, lo que ponía de manifiesto el uso de peregrinar entre los repartos.
Comentario final:
Por ahora la incipiente revisión de fuentes no permite profundizar en ninguno de los
aspectos señalados, por estar muy supeditados a los conflictos entre los dos grupos de
dominadores. Sin embargo, el pensar el espacio de la doctrina como un lugar en el que se
desarrollaban consecutivamente varios tipos de relaciones entre tales dominadores, puede
(o debe) hacer parte de la investigación. Cuando se amplíe la consulta de fuentes primarias,
es posible que se pueda ampliar este aspecto de la vida cotidiana, especialmente en un
momento de la historia en el que la aparición de prácticas repetitivas no parece ser tan
obvio.
15 Mercedes López, Tiempos para rezar..., 125-143.16 Juan Friede (comp.), Fuentes documentales..., Tomo I, 234.