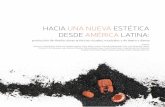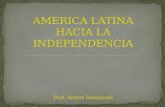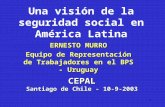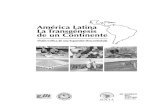La Política Exterior Norteamericana hacia América Central ...
HACIA UNA NUEVA VISIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN AMÉRICA ...
Transcript of HACIA UNA NUEVA VISIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN AMÉRICA ...

DOCTRINA 89
América Latina en conmoción
El New York Times l lama laatención, en reciente nota especialde primera página, sobre ladelicada situación de AméricaLatina (Foro, l3/julio/O2). Señalaque hay un descontentogeneralizado, que “los sueñoseconómicos se han transformadoen despidos y recesión”.Resalta que
millones están haciendo sentir sus vocescontra el experimento económico de laúltima década... Muchos creen que lasreformas han enriquecido a funcionarioscorruptos, y multinacionales de rostrodesconocido y han fallado en mejorarsus vidas.
En similar dirección señalaBirdsall:
Las encuestas de opinión pública a finesde la década de 1990 demostraron quelos latinoamericanos sentían que suseconomías no marchaban bien, que sucalidad de vida era peor que la degeneraciones anteriores, y que la pobrezaalcanzaba índices sin precedentes(Birdsall, 2001).
La Comisión Económica paraAmérica Latina (Cepal, 2002)plantea que “la situación existenteen 2002 pone claramente enevidencia la brecha surgida entre
las expectativas del nuevo modeloeconómico aplicado en la regióndurante el decenio de 1990 y lasperspectivas actuales decrecimiento”. Estima en el 2002una caída del producto internobruto de 0.8 por ciento, unareducción de 1.5 por ciento en lasexportaciones, y nuevasdisminuciones en las inversionesexternas. Mathews y Hakim (2002)describen la situación general enlos siguientes términos:
a fines de la década de 1990 elfuturo de América Latina aparecíasombrío en razón de cuatro grandesproblemas: crecimiento lento eirregular, pobreza persistente,injusticia social e inseguridadpersonal.
Señalan que a lo largo de 10 añoslos países
habían procurado aplicar conconsiderable vigor las diez políticaseconómicas que conforman elConsenso de Washington...pero losresultados estuvieron debajo de lasexpectativas y se hizo necesario unnuevo enfoque.
Los análisis de muy diversas fuentesindican una América Latina enprofunda conmoción. La evoluciónde los hechos ha generado fuertesprotestas sociales en numerosos
países de la región que tomanformas diferentes de acuerdo conlos contextos históricos; sinembargo, existen al mismo tiempodatos esperanzadores. De acuerdocon las encuestas, a pesar de losgraves problemas económicos, lagran mayoría de loslatinoamericanos respaldafirmemente el proceso dedemocratización emprendido por laregión. En un mundo donde sobre190 países, sólo 82 sondemocracias, América Latinaaparece como una de las áreas delorbe con más avances en estecampo. Los datos económicoscríticos destruyeron buena parte dela “ilusión económica”, pero nohan doblegado la ilusión de lademocracia. El Latinbarómetro(2002) señala que lejos de caer ententaciones autoritarias, en 14países de la región el apoyo a lademocracia creció a pesar de lacrisis. Un caso muy significativo esel de Argentina. Pese a losdramáticos quiebres económicos ysociales el apoyo a la democraciacreció en el último año. Unreclamo muy concreto parecesurgir de estas tendencias. Loslatinoamericanos, en ampliasproporciones, no están pensandoen dejar de lado la democracia,
HACIA UNA NUEVA VISIÓN DE LA POLÍTICASOCIAL EN AMÉRICA LATINA.
DESMONTANDO MITOSBERNARDO KLIKSBERG
* Este texto fue publicado originalmente en la revista Papeles de Población, Nueva Época No. 34, octubre-diciembre de 2002,por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población UAEM, el CIEAP-UAEM ha otorgado a la Comisión deDerechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
Asesor de ONU, OIT, UNESCO, UNICEF, OEA y otros organismos internacionales. Director del Proyecto Regional de las NacionesUnidas para América Latina de Modernización Estatal y Gerencia Social. Relator General del Congreso Mundial de CienciasAdministrativas. Autor de 32 obras y centenares de trabajos de extendida utilización internacional. Entre otras distinciones esProfesor Honorario de la UBA, Profesor Emérito de la Universidad de Congreso (Mendoza), Doctor Honoris Causa de la Universidadde Baralt, Venezuela. Actualmente es coordinador del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES/ BID, Washington).Sus últimas obras son Pobreza, un tema impostergable, 1997, FCE, Social Management, ONU, New York, 1997, y Repensando oEstado, Cortez, Unesco, Brasil, 1998.

C O D H E M90
MARZO / ABRIL 2005
no están pidiendo menosdemocracia, sino más democracia.Una sociedad civil cada vez másarticulada y activa está exigiendoparticipación ciudadana real en eldiseño de las políticas públicas, suimplantación, transparencia,control social, profundizar ladescentralización del Estado ymetas semejantes.
Esa combinación, de una situaciónmuy delicada con la búsquedaafanosa de soluciones a través dela democracia, abre muyimportantes posibilidades de acciónpara políticas renovadoras. Urgepensar en nuevas ideas enaspectos cruciales, entre ellas:cómo diseñar políticas económicascon rostro humano, cómo articularestrechamente las políticaseconómicas y las sociales, comomejorar la equidad en el continentemás desigual de todo el planeta,cómo llevar adelante alianzasvirtuosas entre Estado, empresas ysociedad civil en todas susexpresiones para enfrentar lapobreza. Una interrogante de fondoes la de cómo recuperar unareflexión que ligue ética yeconomía, iluminando desde losvalores éticos el camino a seguir yrecuperando la ética comoun motor del proyecto de desarrollo.
La política social es un actorestratégico del futuro en sociedadestan golpeadas por la pobreza. Sila sociedad en su conjunto tieneuna visión apropiada de su rol, seadoptan las políticas apropiadas yse gerencian con efectividad sucontribución puede serfundamental. Si por el contrario lavisión es errónea y da lugar apolíticas débiles y aisladas, eldeterioro social seguirá
aumentando con riesgos graves deimplosión.
Algunas tendencias preocupantes enel campo social
La protesta social en crecimientoen América Latina tienebases muy concretas. Lastendencias observables inquietanprofundamente, e implican seriasdificultades en aspectos clave dela vida cotidiana para grandessectores de la población. Entre ellasdestacan las que se presentanresumidamente a continuación:
La pobreza crece
Según la Cepal (2001), lapoblación ubicada por debajo dela línea de la pobreza representaba41 por ciento de la población totalde la región en 1980, cifra muyelevada en relación con lospromedios del mundo desarrolladoy de los países de desarrollo medio.Portugal, el país con más pobrezade la Unión Europea, tiene 22 porciento de población pobre. La cifraempeoró en las dos últimasdécadas y el porcentaje de pobrezalatinoamericano pasó a 44 porciento de una población muchomayor, en 2000.
Los estimados nacionales indicanque la pobreza tiene una altapresencia en toda la región conmuy pocas excepciones. EnCentroamérica son pobres 75 porciento de los guatemaltecos, 73 porciento de los hondureños, 68 porciento de los nicaragüenses, y 55por ciento de los salvadoreños. Espobre 54 por ciento de lapoblación peruana, más de 60 porciento de la ecuatoriana, 63 porciento de la boliviana, y se estima
que más de 70 por ciento de lavenezolana. En México es no menora 40 por ciento. En Argentina, quetenía en la década de 1960porcentajes menores a 10 por c iento,el cuadro es actualmente deextrema gravedad como puedeapreciarse en las cifras del cuadro1, generadas por su sistema oficialde estadísticas sociales.
Como se observa, ya más de lamitad del país es pobre, y lacalidad de la pobreza se hadeteriorado fuertemente. Los pobresextremos representan unaproporción creciente de la pobrezatotal. Las cifras para los jóvenesson aún peores.
Sin trabajo
La encuesta Latinbarómetro 2001preguntó a los latinoamericanoscómo estaban en materia detrabajo: 17 por ciento contestó queno tenía ningún trabajo y 58 porciento que se sentía insegurorespecto a si podría mantener suempleo. Tres de cada cuatro tienenimportantes dificultades de trabajo.Las cifras estadísticas testimonianla fragilidad del mercado laboral.Según los datos de la Cepal, el totalde desocupados pasó de seismillones, en 1980, a 17 millones,en 2000. Se estima que la tasa dedesocupación abierta actual de laregión supera 9 por ciento. A ellose suma una tendencia alarmante.Ha crecido muy fuertemente lapoblación empleada en laeconomía informal, en ocupacionesen su gran mayoría precarias. En1980 representaba 40 por cientode la mano de obra no activaagrícola, y en 2000 pasó arepresentar 60 por ciento de lamisma.

DOCTRINA 91
CUADRO 1ARGENTINA: POBREZA E INDIGENCIA
AÑOS 1998 Y 2002
octubre de1998
Mayo de2002
Incidencia de la pobreza 32.6% 51.4%
Población pobre 11 219 000 18 219 000
Población indigente 3 242 000 7 777 000
Incidencia de la pobreza en menores de 18 años 46.8% 66.6%
Incidencia de la indigencia en menores de 18 años 15.4% 33.1%
Menores de 18 años pobres 5 771 000 8 319 000
Menores de 18 años indigentes 1 898 000 4 138 000
Cantidad de personas que ingresan a la pobreza por día 2 404 20 577
Cantidad de personas Que ingresan a la indigencia por día 1 461 16 493
Fuente: Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales,Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, SIEMPRO 2002,www.siempro.gov.ar/default2/htm.
Particularmente aguda es lasituación de los sectores másjóvenes de la fuerza de trabajo. Lastasas de desocupación abierta deéstos duplican en numerosospaíses las tasas de desocupaciónabierta general (cuadro 2). Másde 20 por ciento de la poblaciónjoven está desocupada, lo quesignifica una exclusión social severaal inicio mismo de su vida
productiva. Ello va a tener todotipo de impactos regresivos, eincide sobre los índices dedelincuencia juvenil. Puedeapreciarse en el cuadro 2 lasubsistencia, a pesar de avances,de significativas discriminacionesde género. Las tasas dedesocupación de las mujeresjóvenes son marcadamentemayores a las de los hombres.
La crí t ica si tuación de lainfancia
El discurso generalizado enAmérica Latina dice que los niñosdeben ser prioridad, que lasociedad debe hacer todos losesfuerzos por protegerlos. No loson. Las elevadas cifras de pobrezason aún mucho mayores en losniños.
CUADRO 2AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN
SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990 Y 1999
PAÍS SEXOTASA DE DESEMPLEO
1990 1999
JÓVENES(14-50 AÑOS)
1990 1999
ArgentinaGran Buenos Aires
TotalHombresMujeres
666
151317
131216
242326
BoliviaTotalHombresMujeres
910
9
769
171817
151319
BrasilTotalHombresMujeres
554
119
14
898
221826

C O D H E M92
MARZO / ABRIL 2005
CUADRO 2AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, SEGÚN
SEXO Y EDAD, EN ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1990 Y 1999
PAÍS SEXOTASA DE DESEMPLEO
1990 1999
JÓVENES(14-50 AÑOS)
1990 1999
ChileTotalHombresMujeres
98
10
109
11
181719
222024
ColombiaTotalHombresMujeres
97
13
191623
201525
373242
Costa RicaTotalHombresMujeres
556
657
111012
151515
EcuadorTotalHombresMujeres
649
141120
141117
262034
El SalvadorTotalHombresMujeres
101010
795
191821
141611
GuatemalaTotalHombresMujeres
434
342
777
563
HondurasTotalHombresMujeres
786
564
111211
910
7
MéxicoTotalHombresMujeres
333
343
888
786
NicaraguaTotalHombresMujeres
141414
211826
PanamáTotalHombresMujeres
191623
131117
353240
272334
ParaguayAsunción
TotalHombresMujeres
667
101010
161517
202217
RepúblicaDominicana
TotalHombresMujeres
201132
342247
UruguayTotalHombresMujeres
97
11
119
15
242228
262132
VenezuelaTotalHombresMujeres
10118
151416
192018
262233
Fuente: Cepal, Panorama Social de América Latina 2000-2001.

DOCTRINA 93
Mientras que el promedio depobreza se estima en 44 por ciento,la pobreza afecta a 58 por cientode los niños menores de cinco añosde edad y a 57 por ciento de losniños de seis a 12 años. Lasexpresiones de esa situación sonmuy crudas. Así, según losestimados de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT)(2002), 22 millones de niñosmenores de 14 años trabajanobligados por la pobreza, enmuchos casos en condiciones queafectan seriamente su salud y acosta de su educación.
Por otra parte, uno de cada tresniños de la región estáexperimentando la más severa delas carencias, la desnutrición; sehallan en situación de “alto riesgoalimentario”. Crece en la región,como expresión última deldesamparo de la infancia, elnúmero de niños viviendo en lascalles, en la mayor desprotección,y sujetos a los más graves peligros,entre lo que destaca el asesinatocon alta impunidad por grupospara policíacos de exterminio deideología, según las evidencias,sólo equiparable al nazismo.Investigaciones recientes delBanco Internacional deDesarrollo (BID) en Hondurasindican que al igual que en otrasrealidades los niños de la calleaumentan. Se est imanactualmente en 20 000; 60 porciento sufre depresión y seis decada 100 optan por suicidarse.1 300 niños y jóvenes han sidoasesinados en los últimos cuatroaños. Cesare de la Rocca (BID,2002), director de un innovativo
proyecto para abrirles alternativasen Brasil, Axe de Salvador, dice,precisando la situación, que enrealidad no deberían llamarseniños de la calle, el problema noestá en ellos. Resalta que “noexisten niños de la calle, sinoniños fuera de la escuela, la familiay la comunidad”, es la sociedadentera la que está fallando.
El derecho a la salud
La prueba más elemental delprogreso social es asegurar alconjunto de la población el accesoal derecho humano primario: lasalud. A pesar de los grandesesfuerzos realizados, las cifraslatinoamericanas indican fuertesbrechas entre regiones, sectores dela población, etnias, y edades, ysignificativas carencias. Problemasbásicos que los avances médicospermiten minimizar siguen siendode alta frecuencia en los sectorespobres de la región. Así, según laOrganización Panamericana de laSalud (OPS), una de cada 130madres muere durante el embarazoo el parto en América Latina, 28veces más que en Estados Unidos.18 por ciento de las madres dan aluz sin asistencia médica de ningúntipo. Aunque hay progresos, lasdistancias entre países y estratos enmortalidad infantil son muyagudas. En Bolivia mueren 83niños de cada 1 000 antes decumplir un año de edad; enCanadá, sólo 5.7. La OPS estimaque 190 000 niños muerenanualmente en la región porenfermedades prevenibles ocontrolables, como las diarreicasy las infecciones respiratorias.
Estos datos están ligados a la bajacobertura. 218 millones depersonas carecen de protección ensalud. 100 millones no tienenacceso a servicios básicos de salud.82 millones de niños no recibenlas vacunas necesarias. Unelemento vital, el agua, está fueradel alcance de amplios sectores delos pobres. 160 millonesde personas no tienen aguapotable.
Educación, las preguntasinquietantes
Se han hecho esfuerzosdenodados para mejorar losniveles educativos de la región. Sialguien tiene alguna duda de loque significa vivir en dictadura oen democracia puede encontrardiferencias fundamentales ademásdel campo de las libertades, en lainversión muy superior que lasdemocracias de la región hanhecho en educación. Ha subidosignificativamente el gasto eneducación como porcentaje delproducto interno bruto. Estosesfuerzos han posibilitado casiuniversalizar la inscripción enescuela pr imaria, y reducirconsiderablemente los niveles deanalfabetismo. Sin embargo,hay preguntas inquietantessobre temas clave, como ladeserción, la repetición y lacalidad diferenciada de laeducación según estratossociales.
Los datos de la gráfica 1 sonilustrativos al respecto e indicangrandes distancias entre la regióny otras zonas del planeta.

C O D H E M94
MARZO / ABRIL 2005
Fuente: Unesco, 1998, World Education Report.
Fourth GradeCompletion, 1998
* Peru data for 1993 ochort,personal comunication withchief of statiostical unit,Peruvian Ministry ofEducation, 2001.
Secondary School GraduationRates, 1998
* Gross graduation rate mayinclude some doublecounting.
Source: OECD, Education ata Grance, 2000.

DOCTRINA 95
Mientras en Korea 100 por cientode los niños terminan el cuartogrado, en América Latina no lafinaliza de 25 a 50 por ciento,según el país. Ello se refleja en labaja escolaridad promedio de laregión, que se estima en 5.2 años.
La situación es muy desfavorable,asimismo, en la secundaria, comopuede apreciarse en la gráfica 2.
En Korea nueve de cada 10jóvenes terminan la secundaria, enel sudeste asiático, en general,cuatro de cada cinco. En los trespaíses mayores de América Latina,Brasil, México y Argentina,aproximadamente uno de cadatres.
La escolaridad latinoamericanatiene un perfil fuertemente sesgado.
De hecho hay una fuertediscriminación según el grupoétnico y el color, como puedeobservarse en la gráfica 3.
Los niveles de escolaridad, comose advierte, varían agudamentesegún se trate de poblaciónblanca o afroamericana,de población indígena o noindígena.
Average Years of Educationamong Adults (ages 25-60) byEthnic Group
Most recent year 1997-1999.
Source: IDB Measuring SocialExclision: Results from FourCountries, 2001.

C O D H E M96
MARZO / ABRIL 2005
Si bien ha aumentado la inversióneducativa medida en términos delgasto en educación sobre elproducto interno bruto, aspecto dealta positividad, las distancias entrela región y las referenciasinternacionales se han ampliado enel gasto público por alumno,indicador de valor estratégico(gráfica 4).
Mientras Canadá invierte 6 000dólares anuales por alumno eneducación, en Perú la inversión esde 200 dólares anuales, y el paísde América Latina que más gastaen educación, Chile democrático,invierte la cuarta parte respecto aCanadá, 1 500 dólares.
La promesa de la movilidad social
Uno de los pilares de la democraciaes la visión de que es posible, con
base en el esfuerzo, mejorar lasituación personal y familiar en lasociedad. Esa legítima aspiraciónestá chocando en muchos paísesde la región con duras realidadesinversas. Las clases medias enlugar de ampliarse tienden areducirse, y resulta para vastossectores muy difícil permanecer enellas. El caso más dramático es elde Argentina, donde se haproducido en corto tiempo ladestrucción masiva de gruesossectores de los estratos medios.Pero no es el único, con menoresniveles de intensidad el deteriorose registra también en otros países.Las clases medias, potente motorde desarrollo, progresotecnológico, creación de cultura,ávidas por educación, se hallanacorraladas históricamente porpolíticas que les han sidodesfavorables, limitando sus
posibilidades de desempeño microo mesoempresarial, el acceso alcrédito o la tecnología, yprotecciones elementales. EnArgentina esos procesos llevarona que un país que tenía en 196053 por ciento de clase media,experimentara en la década de1990 en sólo 10 años, la.transformación de siete millones depersonas, 20 por ciento de supoblación de clases medias en“nuevos pobres”. Los estratosmedios significan actualmentemenos de 25 por ciento de supoblación. Buscando sobrevivir,vastos sectores de clases mediasempobrecidas han generado laeconomía de trueque. Otrosregistran a diario los tachos debasura buscando desechos dealimentos y elementos para reciclar.La emigración que implica eldesarraigo, pérdidas de lazos
Public spending per Pupil onPrimery and SecondaryEducation ($PPP)*,1997
* Puchasion Power Parity
Source: Sancho, El gastoPúblico en Educación en lasAméricas y España, 2000,unpubleshed. Based onUNESCO data.

DOCTRINA 97
familiares vitales, la destrucción delcapital social de la persona ha sidootro camino preferido para escaparde la falta de oportunidades. Lapobreza y la nueva pobreza hanalimentado una ola de inmigraciónsin precedentes.
La familia en riesgo
En la región, hay una víctimasilenciosa del aumento de lapobreza, es una instituciónreconocida unánimemente comopilar de la sociedad, base deldesarrollo personal, refugióafectivo, formadora de los valoresbásicos: la familia. Muchasfamilias no pueden resistir laspenurias permanentes de losrecursos mas elementales, eldesempleo prolongado, lasincertidumbres económicasamenazantes cotidianas, y sequiebran. Hoy, más de una quintaparte de los hogares humildes dela región han quedado sólo conla madre al frente. Por otra parte,ha aumentado fuertemente la tasade renuencia de las parejasjóvenes a formar familia ante lossignos de interrogación sobretrabajo, ingresos y vivienda. Lasgraves dificultades económicastensan al máximo las familias nosólo humildes, sino también de losestratos medios. Se creancondiciones que favorecen unacanalización extremadamenteperversa, que es la violenciadoméstica. Los estudios del BID(Buvinic et al., 1999) muestran unfuerte aumento de los indicadoresrespectivos en la región. Segúnellos, entre 30 y 50 por ciento delas mujeres latinoamericanas,según el país en que viven, sufrende violencia psicológica en sushogares, y de 10 a 35 por ciento,de violencia física. Influyen en ellocausas múltiples, pero claramenteel estrés socioeconómico feroz quehoy viven muchas familias. Aun ensociedades desarrolladas la
pobreza deteriora severamente alas familias. Un estudio reciente deamplia cobertura nacional con11 000 entrevistas en EstadosUnidos (Rumbelow, 2002) concluyeque las mujeres negras son las másafectadas por la pobreza, tienenmenores tasas de formación defamilias, mayores tasas de divorciosy menores tasas de volver a formarfamilia. La investigadora dice que“las presiones que la pobreza ponesobre la relación familiar son lasresponsables de ello”. Señala quelas mismas tasas afectan a lasmujeres blancas que viven en áreaspobres.
La desarticulación de numerosasfamilias en la región bajo el embatede la pobreza significa, a su vez,daños severos a los niños en todoslos planos básicos. Repercute enel rendimiento escolar, incide en losíndices de deserción y repetición yafecta aspectos físicos básicos.Kaztman (1997) señala, con baseen diversos estudios efectuados enUruguay, que los niñosextramatrimoniales tienen una tasade mortalidad infantil muchomayor, y que los niños que no vivencon sus dos padres tienen mayoresdaños en diferentes aspectos deldesarrollo psicomotriz. En el casode los hogares con violenciadoméstica los efectos son muygraves. Un estudio del BID (1997)en Nicaragua muestra que los hijosde familias con violenciaintrafamiliar son tres veces máspropensos a asistir a consultasmédicas, y son hospitalizados conmayor frecuencia, 63 por ciento deellos repite años escolares yabandona la escuela, en promedio,a los nueve años de edad.
Una sociedad cada vez másinsegura
Los latinoamericanos estánpagando muy caro el deteriorosocial. Uno de los costos más
visibles y duros es el aumentoincesante de los índices decriminalidad.
El número de homicidios creció en40 por ciento en la década de1990. Hay 30 homicidios por cada100 000 habitantes por año, tasaque multiplica por seis la de lospaíses de criminalidad moderada,como los de Europa occidental.Este aumento continuo de losíndices ha convertido a AméricaLatina en la segunda áreageográfica con mayor criminalidaddel planeta, después de la zonamás pobre del mismo, el Saharaafricano. En la encuestaLatinbarómetro 2001, dos de cadacinco entrevistados dijeron queellos o un miembro de su familiahabían sido objeto de un delito enlos últimos 12 meses.
Los costos económicos de estasituación son muy elevados. Segúnlos estudios del BID, Brasil gastaen fondos públicos y privados paraseguridad 10.3 por ciento de suProducto Interno Bruto (PIB), lo quesignifica una cifra mayor al PIBanual de Chile. Colombia gasta enseguridad 24.7 por ciento de suPIB y Perú, 5.3 por ciento.
La región es continuamentetentada a caer en un razonamiento“facilito” al respecto. Lacriminalidad se solucionaría con elaumento cada vez más intenso dela represión. Prominentesespecialistas del tema, como LouisVacquant (2000), advierten sobrela ineficiencia y los riesgos de estecamino. Analizando los datoscomparados internacionales no seobservan correlacionessignificativas entre aumento de lapoblación carcelaria y reducciónde las tasas de criminalidad amediano y largo plazos. La merapunición no toca las causasbásicas que están generando elproblema. En cambio, advierte

C O D H E M98
MARZO / ABRIL 2005
Vacquant, puede llevar al final delcamino a “criminalizar lapobreza”, a una opinión públicaque empiece a ver como criminalesen potencia a los pobres, y enlugar de tratar de ayudarlos a salirde su situación, los aísle. Éstepuede ser un escenario muyperverso en términos de perfil desociedad, y sin salida.
La otra vía es buscar las causasprofundas. Es posible encontrarcorrelaciones robustas entre lacriminalidad latinoamericana y porlo menos tres variables. En primerlugar parece altamente ligada a lasaltas tasas de desocupación juvenilantes mencionadas. Lacriminalidad de la región es deedades muy jóvenes. Un aumentoreal de oportunidades deintegración laboral claramenteincidiría sobre ella. Por otra parte,hay correlación fuerte entrecriminalidad y familias
desarticuladas. Un amplio estudioen Estados Unidos (Whitehead,1993) comprobó que 70 por cientode los jóvenes en centros dedetención juvenil ven ían defamilias con padre ausente. EnUruguay, Kaztman (1997)encontró, inves t igando losmenores internados en el InstitutoNacional del Menor, que sólouno de cada tres formaba partede una familia normal cuando seprodujeron los hechos quellevaron a su detención. Los datosresponden a una realidad, lafamil ia es una inst i tuciónfundamental para lainternalización de valores moralesque alejen de las conductasdelictivas. Su buen funcionamientoincidirá de modo relevante en laprevención de éstas.
En tercer lugar, se observa una altacorrelación entre criminalidad yniveles de educación. El ascenso
de la escolaridad actúa como unpoderoso preventor de lacriminalidad.
El análisis de las causas lleva enuna dirección muy diferente delenfoque facilista. La clave paraatacar este gravísimo problemaestructuralmente está ligada aponer en marcha políticas queabran oportunidades para losjóvenes, protejan la estructurafamiliar y eleven los niveleseducativos.
La mayor desigualdad del globo
Existe unanimidad en losorganismos internacionales en queAmérica Latina es la región másiniquitativa del orbe. Los datosdisponibles testimonian esasituación. La estructura dedistribución del ingreso es la másregresiva internacionalmente(gráficas 5 y 6).

DOCTRINA 99
América Latina es la región donde5 por ciento más rico recibe másque en ninguna otra parte, 25 porciento del ingreso nacional, y elárea en donde 30 por ciento máspobre recibe menos, 7.5 porciento. Tiene la mayor brechasocial entre todas las regiones: 10por ciento más rico de la poblaciónde la región tiene un ingreso quees 84 veces el de 10 por ciento máspobre.
La elevada desigualdad determinaque de dos tercios a tres cuartosde la población, según el país,tengan un ingreso per cápita menoral ingreso per cápita nacional. Elloverifica el aserto del paradigma dedesarrollo humano de la ONU yotras aproximaciones al cuestionarla utilidad del ingreso per cápitanacional como medición delprogreso de las naciones. Comose observa en sociedades muydesiguales como laslatinoamericanas, no informa sobre
la situación real de la gran mayoríade la población.
La iniquidad latinoamericana nosólo se presenta en el plano de ladistribución de ingresos. Afectaotras áreas clave de la vida, comoel acceso a activos productivos yal crédito, las posibilidades deeducación, salud, y actualmente,integración al mundo de lainformática. La brecha digital enascenso está creando el riesgo deun nuevo analfabetismo, elanalfabetismo cibernético, queexcluye a vastos sectores de lapoblación del fundamental circuitode la información y lascomunicaciones avanzadas.
La desigualdad de la región no esun problema más de la lista deproblemas sociales enunciados.Todo indica que es una causa clavedel no cumplimiento de la“promesa latinoamericana”.Cuando se pregunta, como sucede
con frecuencia, por qué uncontinente con recursos naturalesde excepcional riqueza, materiasprimas estratégicas en cantidad,fuentes de energía baratas, camposferaces, una buena ubicacióngeográfica, tiene indicadoressociales tan deprimentes, una delas razones principales parecehallarse en los impactos regresivosque implican las altasdesigualdades. Una abundantebibliografía reciente da cuenta deellas; demuestra cómo, entreotros impactos, reducen laformación de ahorro nacional,estrechan los mercados impidiendola producción en escala,y el aprovechamiento deexternalidades, permitan laformación de recursos humanosgenerando fuertes iniquidades a suinterior (así, por ejemplo, los jefesde los hogares de 10 por cientocon mayores ingresos de la regióntienen 12 años de escolaridad,mientras que los de 30 por ciento
Fuente: BID, 1998, Informe económico y social, Washington.

C O D H E M100
MARZO / ABRIL 2005
más pobre tienen sólo cinco años),reducen los niveles degobernabilidad, destruyen el climade confianza interno y el capitalsocial. La evidencia comparadamundial demuestra que ladesigualdad es una trabaformidable para un desarrollosostenido. La “promesalatinoamericana” se ha estrelladocontra ella. Entre otros efectos, elaumento de la desigualdadaparece como una causaimportante del aumento de lapobreza en la región. Los análisisde Birdsall y Londoño demuestranque han contribuido virtualmentea duplicar la pobreza. Berry (1997)denomina a este cuadro unasituación de “pobreza innecesaria”,porque ella sería mucho menor silos últimos deciles de la distribucióndel ingreso no tuvieran unafracción tan limitada del mismo.
Hora de encarar los mitos sobrela política social
¿Cómo atacar problemas tangraves como los presentadossumariamente, que significan lasubutilización de buena parte delos recursos humanos de la región,minan la gobernabilidad y entranen colisión directa con los valoreséticos en los que cree AméricaLatina, como la protección a losniños, la familia, oportunidadespara los jóvenes, y posibilidadesde vida digna para todociudadano? La política socialaparece como un instrumentocentral para enfrentarlos. Si lospaíses de la región contaran conpolíticas sociales integrales,cohesionadas, descentralizadas,cogestionadas con la sociedadcivil, participativas, transparentes,con altos estándares de gerenciasocial, podrían transformarse enmedios efectivos de movilizaciónproductiva, devolución dedignidad e integración social; sinembargo, ese camino está
dificultado, entre otras causas, porpercepciones erróneas sobre el roly potencialidades de la políticasocial. Abordaremos sucintamentevarios de esos mitos.
Primer mito: la superfluidad de lapolítica social
Un aura de ilegitimidad suelerodear la política social en laregión. Sectores influyentes suelenpresentar explícita o implícitamentela visión de que es una especie de“concesión forzosa” a la política.El mensaje transmitido es que losesfuerzos deberían concentrarse enel único camino real, que sería elcrecimiento económico. La políticasocial sería una especie de “costoforzado “que con frecuenciadistrae recursos de ese esfuerzocentral. Esta visión ha sido algunasveces verbalizada sintéticamentecon la afirmación: “la única políticasocial es la política económica”.
Colocada en esa situación difícil,de deslegitimización continua, sonlimitadas las posibilidades de lapolítica social. Debe, ante todo,argumentar permanentementesobre su derecho a existir. Es naturalque por esas condiciones dedebilidad institucional sea víctimafácil de recortes y ajustes, se leubique en lugares secundarios delos organigramas y susrepresentantes no formenparte de los espacios dondese toman las grandesdecisiones macroeconómicas. Unaexperimentada ministra deDesarrollo Social latinoamericanaresumió su vivencia al respecto enun foro internacional, narrandoque después de largos esfuerzos seconsiguió que se admitiera en elgabinete económico al ministrocoordinador de lo social, pero,claro está “con voz, pero sin voto”.
Los hechos indican que es graveerror considerar casi superflua la
política social. En primer lugar, lasupuesta concesión política no estal. Hace a la esencia misma delfuncionamiento de unademocracia. La acción contra lapobreza es el primer reclamo segúnlas encuestas de la ciudadaníalatinoamericana, que es unademocracia la real depositaria delpoder. La ciudadanía quierepolíticas sociales agresivas, bienarticuladas, bien gerenciadas,efectivas. Oírlas no es hacerle unaconcesión, es respetar el sistemademocrático.
Por otra parte, las experiencias delas últimas décadas en el mundohan demostrado que la políticasocial es, además de una respuestaa demandas legítimas, un aspectofundamental de la acción para undesarrollo sostenible. Elcrecimiento económico esimprescindible y deben ponerse enél los máximos esfuerzos posibles.Un país debe hacer todos losesfuerzos para crecer, tenerestabilidad, progreso tecnológico,competitividad, pero los hechosindican que el crecimiento solo noresuelve el problema de la pobreza.Uno de los mitos que han quedadoen el camino de las ideasconvertidas en dogmas confrecuencia en las últimas décadas,es el del “derrame”. El supuestode la visión económicaconvencional es que producido elcrecimiento se irá derramandohacia los desfavorecidos y lossacará de la pobreza. Lasrealidades han ido en otradirección. Si una sociedad esmuy desigual, como laslatinoamericanas, y sus políticassociales débiles, aun lograndocrecimiento casi no permea a lossectores pobres. El Instituto deInvestigaciones del Banco Mundial(2000) se pregunta cómo se explicaque países que han tenido similarestasas de crecimiento tengan, sinembargo, resultados muy distintos

DOCTRINA 101
en cuanto a logros en elmejoramiento de la vida de lagente, y en cuanto a lasustentabilidad de ese crecimiento.Hay un gran tema de calidad delcrecimiento. Es muy diferente uncrecimiento que beneficiaprincipalmente a unos pocossectores, que concentra aún máslas oportunidades y los ingresos,que se da sólo en algunos centrosurbanos, que dificulta el desarrollode las pymes y otrosemprendimientos económicos debase, a un crecimiento que generapolos de desarrollo en todo el país,potencia al campo, mejora laequidad, impulsa la pequeña ymediana industria y difunde latecnología. Es característico delprimer tipo de crecimiento, “uncrecimiento distorsionado”, elrelegamiento de la política social,sólo existe para apagar grandesincendios. El segundo, el“crecimiento compartido”, tienecomo eje una política social quepotencie a la población y aumentesus posibilidades de integración almodelo de crecimiento. La políticasocial es una base estratégica paraobtener la calidad de crecimientodeseable.
Segundo mito: la política social esun gasto
La terminología está totalmentedifundida y afianzada. Cuandohablamos de lo social estamoshablando de un “gasto”, recursosque se consumen. Transmite unavisión que refuerza la anterior:superflua y gasto. El lenguaje noes un punto menor, expresa confrecuencia concepcionessubyacentes muy arraigadas.A esta altura de la experienciacomparada sobre la política social,corresponde preguntarse: ¿esrealmente un gasto?
La Organización Mundial de laSalud (OMS) recogió el guante, en
el campo de la salud. Convocó auna comisión de prominenteseconomistas y especialistas aanalizar las relaciones entre saludy economía. El informe producido,Macroeconomía y salud (2002),echa por tierra suposicionesgeneralizadas y demuestra queasignar recursos a salud no esgastar sino invertir y a altísimosniveles de retorno sobre lainversión. La comisión indica queel mito dice que el crecimientoeconómico de por sí mejorará losniveles de salud. Los esfuerzosdeberían, por ende, concentrarseen el mismo. El análisis de lahistoria reciente muestra realidadesdiferentes. Examinando laseconomías más exitosas de losúltimos 100 años se verifica quelos hechos funcionaron a lainversa. Grandes mejoras en lasalud pública y la nutriciónestuvieron detrás de impresionantesdespegues económicos como el delsur de Estados Unidos, el rápidocrecimiento de Japón a inicios delsiglo XX y el progreso del sudesteasiático en 1950 y 1960. Fogelmuestra estadísticamente que elaumento de las calorías disponiblespara los trabajadores en los últimos200 años en países como Franciae Inglaterra ha hecho unaimportante contribución alcrecimiento del PIB per cápita.Diamond (2002) señala que lashistorias de éxito económicorecientes, como Hong Kong,Mauritania, Malasia, Singapur yTaiwán, tienen algo en común, haninvertido fuertemente en saludpública y su PIB creció al descenderla mortalidad infantil y aumentarla esperanza de vida. Los buenosniveles de salud pública no son,por tanto, una consecuencia sinoun prerrequisito para que unaeconomía pueda crecer. Con unapoblación con problemas desalud, el rendimiento educativobaja, se pierden muchos años devida act iva posible y se
reducen los niveles deproductividad. La Comisiónmidió econométricamente loscostos que significa, no hacerpolíticas de salud enérgicas.Concluye que el PIB de Áfricasería hoy 100 000 millones dedólares mayor si años atrás sehubieran hecho todos losesfuerzos para actuar contra lamalaria. La alta malaria estáasociada con una reducción delcrecimiento económico de 1 porciento o más por año.
Los datos informan que laasignación de recursos a la salud,forma típica del llamado gastosocial, no es tal gasto, sino unainversión neta. Por otra parte, lacomisión estima que tiene una tasade retorno sobre la inversión deseis a uno.
Múltiples análisis indican que lamisma situación se observa en otraexpresión básica del llamado gastosocial, la educación, la cual es unfin en sí misma en una sociedaddemocrática. Por otra parte, es unrecurso económico decisivo en elescenario económico mundialactual. La calidad de calificacionesde la población de un paísdetermina aspectos fundamentalesde su posibilidad de desarrollo yabsorción de las nuevastecnologías, y de sus niveles decompetitividad. Como lo señalaThurow (1996), hemos pasado aeconomías de “conocimientosintensivos”. Las industrias de puntano están basadas en recursosnaturales ni en capital, sinoprincipalmente en conocimientos,como sucede con lastelecomunicaciones, labiotecnología, la microelectrónicay la informática. En esascondiciones “el conocimiento es laúnica fuente de ventajas relativas”.La educación es la vía maestrapara generar y poder utilizarconocimiento. La tasa de retorno

C O D H E M102
MARZO / ABRIL 2005
sobre la inversión para lasindustr ias que invierten enconocimiento y capacitaciónduplica a la de las industrias queconcentran su inversión en plantay equipo. Lo mismo sucede enotros campos. Según los cálculosde Unicef, un año más deescolaridad para las niñas enAmérica Latina podría reducir lastasas de mortalidad infantil en unnueve por mil. El incremento delcapital educativo reduciría elembarazo adolescente, mejoraríala capacidad de manejo de lamujer en los periodos de prepartoy posparto, y su cultura paraun desempeño nutr ic ionaladecuado.
Nuevamente no es gasto elconcepto que describe el valorque para la economía y lasociedad tiene la aplicación derecursos a programas educativoseficientes. Como lo señala Delors(1999):
hay mucho más en juego, de laeducación depende en granmedida el progreso de lahumanidad. Hoy está cada vez másarraigada la convicción de que laeducación constituye una de lasarmas más poderosas de quedisponemos para forjar el futuro.
La estrecha visión de la políticasocial como gasto debe dar pasoa su rol real; asignar recursos auna política social eficientementegestionada significa invertir en eldesarrollo de las potencialidades ycapacidades de la población de unpaís. Esto es un fin en sí mismo yal mismo tiempo es la herramientamás poderosa de desarrollo que seconozca.
Tercer mito: es posible prescindirdel Estado
A las características de superfluasy mero gasto, con que se tiende aasociar a la política social, se lessuma con frecuencia una tercera:
sería casi por naturaleza altamenteineficiente. Con ello se cierra uncírculo que crea las condicionespara pensar como únicaalternativa reemplazar las políticassociales públicas por el mercado,en forma total o considerable. Elrazonamiento ha tomado confrecuencia en América Latina elcarácter de “profecía que se cumplea sí misma”. Al plantear comopunto de partida la inutilidad delEstado, ha generado medidas quedebilitaron fuertemente suscapacidades institucionales,desarticularon organismos clave,propiciaron casi agresivamente elretiro del sector público de los máscapaces, desjerarquizaron lafunción pública en el campo socialcomo en otras áreas. Un Estadominado en sus bases organizativasha cumplido en diversas realidadesla profecía. Su capacidad deoperación real se redujosignificativamente.
Sin embargo, las exigencias de larealidad han ido por otro camino.Stiglitz (2002) retrata su propiaexperiencia sobre el tema enuna visión probablementerepresentativa de otrosmuchos especialistas del siguientemodo:
Yo había estudiado las fallas tanto.del mercado como del Estado, y noera tan ingenuo como parafantasear que el Estado podíaresolver todas las fallas del mercado,ni tan bobo como para creer quelos mercados resolvían por sí mismostodos los problemas sociales. Ladesigualdad, el paro, lacontaminación, en esos el Estadodebía asumir un rol importante.
En la región más desigual delplaneta, y con altos niveles dedesocupación, el rol social de lapolítica pública es estratégico. Así,enfrentar las desigualdadessignifica poner en marcha activa ybien gerenciadas políticas públicasque conviertan en hechos los lemasconsensuales en la región:
educación para todos, salud paratodos, trabajo, a los que se puedenagregar hoy otros, comodemocratización del crédito,impulso a las pequeñas y medianasempresas, y acceso universal a lainformática e Internet.
Según indica la experiencia, elmercado, que tiene un ampliopotencial productivo, pero almismo tiempo el riesgo de gravesfallas, como la sustitución de lacompetencia por los monopolios uoligopolios, no está en condicionesde dar respuesta a estas perentoriasnecesidades; por ejemplo,destacando sus limitaciones en elcampo de la salud, dice el Informede la OMS (2001) que lasenfermedades típicas de los pobresno interesan a los grandeslaboratorios porque no sonatractivas en términos de mercado.Así, habiendo 2 000 millones depersonas con tuberculosis latentey 16 millones con ella, el últimofármaco salió al mercado en 1967.Un estudio de la American MedicalAssociation concluyó sobre lasenfermedades tropicales queafectan a sectores humildes en sumayor parte, que entre 1975 Y1997 sólo aparecieron 13 fármacosnuevos, la mitad fruto deinvestigaciones veterinarias.
En el terreno de la educación,problemas muy delicados, como laalta iniquidad que significa quemenos de 20 por ciento de losniños de la región concurren aalgún preescolar, instanciaobligada de formación hoy en elmundo desarrollado, no tieneresolución de mercado, porque sonniños en su gran mayoría defamilias sin recursos. Los noconcurrentes no tienenposibilidades si no surgen de lapolítica pública.
La ciudadanía capta claramenteestas realidades. En la encuesta

DOCTRINA 103
Latinbarómetro 2001 al preguntarsi el Estado no puede resolverninguno de los problemas queidentificaron, sólo 6.6 por cientode los entrevistados contestó quepiensa de ese modo, 53.2 porciento considera que puederesolver todos, la mayoría obastantes problemas. Hay unaexpectativa que ha crecido por lasfrustraciones por políticas públicasactivas, particularmente en elcampo social, que seangerenciadas con eficiencia ytransparencia.
¿Son posibles? Un prominentepensador gerencial, Mintzberg(1996), señala que no entiendepor qué no, que la ineficiencia noes exclusiva de ningún sector dela economía, que la idea de queel mejor gobierno es el nogobierno; ironiza: “es el granexperimento de economistas quenunca han tenido que gerenciarnada”.
Cuarto mito: el aporte de lasociedad civil es marginal
Así como se descalifica a la políticasocial pública, el razonamientocirculante tiende a relativizar lasposibilidades de aporte a la acciónsocial de la sociedad civil.Transmite el mensaje de que dichoaporte es meritorio simbólicamente,pero equivale a caridad. Noresuelve ningún problema relevantey, por ende, no merecería un apoyoespecial. Muy pocos países de laregión han intentado explorarseriamente la posibilidad deincentivos fiscales sistemáticos parapromover las contribuciones. Engeneral, respondiendo a esta visiónsubestimante, son débiles laspolíticas para tratar de potenciarlas posibilidades de participación dela sociedad civil en la política social.
Una visión de cada vez más pesoen los análisis sobre el desarrollo
en nuestros días, la de capitalsocial, pone muy al descubierto laregresividad de este mito. El capitalsocial ha implicado poner en elfoco del desarrollo factores pococonsiderados, como la confianzainterpersonal, la capacidad deasociatividad, la conciencia cívicay los valores éticos (Kliksberg,2002). Las mediciones indican queestos factores tienen un pesodirecto en los desempeñosmacroeconómicos, productivos,políticos y sociales de los países.La capacidad de asociatividad sevincula principalmente con lahabilidad de una sociedad paragenerar todo orden de formas decooperación. Si es fuerte, construiráun tejido social rico, que darálugar a múltiples formas de aporteal proyecto global de desarrollo.El nivel de conciencia cívica y eltipo de valores predominantestienen alta incidencia en lasdecisiones individuales departicipar activamente en laresolución de problemas colectivos.Entre otras expresiones del capitalsocial se hallan el voluntariado yla responsabilidad social de laempresa privada.
El voluntariado constituyeactualmente, según lasestadísticas, la séptima economíadel mundo. En diversos paísesdesarrollados genera más de 5 porciento del PIB, en bienes y serviciosprincipalmente sociales. En paísescomo Noruega, Suecia, Holanda,Israel, Canadá, Estados Unidos yotros, una gigantesca red deorganizaciones basadas en trabajovoluntario prestan una gamaextensísima de servicios para lossectores más débiles de lapoblación, como los sin techo, losniños, la familia, los inmigrantes,los discapacitados y las edadesmayores. La responsabilidad socialempresarial empieza a serevaluada en las mediciones decalidad de las empresas, y han
aparecido los primeros fondos deinversión que piden a losinversionistas comprar accionessólo de las empresas con mejoresíndices de responsabilidadciudadana.
En América Latina existe uninmenso potencial en este campoque estimulado y canalizado puedeconvertirse en un potenteinstrumento de política social. Laactitud positiva hacia el trabajovoluntario es amplia. En Argentinauna encuesta Gallupo verificó que20 por ciento de las personasrealizaban trabajo voluntario, yotro 30 por ciento estaba dispuestoa hacerlo, o sea uno de cada dosargentinos. En Brasil, la GIFEintegra un grupo creciente defundaciones empresariales yorganizaciones de la sociedad civilque llevan adelante un esfuerzo dealta relevancia con instrumentoscada vez más avanzados. Lariqueza del voluntariado enArgentina se mostró como unelemento clave frente a losdramáticos problemas socialesactuales. Actuando coordinadamentecon la enérgica política públicasocial desplegada, diversasorganizaciones de la sociedad civilmultiplicaron sus esfuerzos ante laemergencia. Entre ellas, Cáritas,gran programa de apoyo social dela iglesia católica, está cubriendoa 600 000 pobres con base en 20000 voluntarios. La comunidadjudía que fue fuertemente golpeadapor la destrucción de las pequeñasclases medias en las que estabaconcentrada, levantó un amplioprograma social -Alianza Solidaria-,que está dando protección a casiuna tercera parte de la misma,apoyándose en 9 000 voluntarios.Iniciativas semejantes han surgidoen otras religiones, y en la basesocial, vecindarios, clubesdeportivos, asociaciones culturales,donde se multiplican a diario.Brasil ha tenido una gran riqueza

C O D H E M104
MARZO / ABRIL 2005
de experiencias de este tipo, comola campaña contra el hambreencabezada años atrás por Herbertde Souza (Betinho), que atrajo amillones de personas.
Este capital formidable, latente enuna sociedad, que impregna almismo tiempo de solidaridad, debeser rescatado, valorizado eimpulsado.
Quinto mito: la descalificación delos pobres
El Banco Mundial realizó unaencuesta en gran escala a lospobres del mundo. 40 000 pobresde 50 países, entre ellos varios deAmérica Latina fueron interrogadossobre sus percepciones de lapobreza (Banco Mundial, 2000b).Explicaron que la pobreza no essólo carencia de recursos básicos.Destruye o erosiona a las familiasy causa daños psicológicos yafectivos. Enfatizaron que, sobretodo, es atentatoria contra sudignidad como seres humanos.Una de sus vivencias centrales esla “mirada desvalorizante” queconverge sobre ellos desdediferentes sectores de la sociedad.Se les ve como personas inferiores,casi subhumanas por su pobrezamaterial. Ello afecta su autoestimay su dignidad.
Al ser interrogados sobre en quéorganizaciones confiaban,colocaron en primer lugar de suescala a las organizaciones de losmismos pobres. Uno de loselementos fundantes de ello es queallí los pobres realmente participany recuperan su confianza en símismos y en su comunidad. Lasrecomendaciones de losinvestigadores son superar losmoldes tradicionales de la políticasocial e invertir en fortalecer lascapacidades de organización delos pobres, mediante capacitaciónde sus líderes, infraestructuraspara actividades societarias,desregulación jurídica y otrosmedios.
Las visiones circulantes en la regiónsuelen ver al pobre encerrado enla mirada desvalorizante, sin incluirestas realidades. El pobre aparececomo el objeto de programas quebuscan atenuar impactos, y nocomo un sujeto que puede haceraportes importantes y a través deellos, redignificarse.
Diversas investigacioneslatinoamericanas indican quecuando la capacidad deorganización de los pobres esalentada, o por lo menos noobstruida, los resultadosproductivos son muy relevantes. Al
estudiar econométricamente lamovilización del capital social decampesinos pobres a través de loscomités de campesinos en elParaguay, José R. Molinas (2002)concluye:
La acción colectiva entrecampesinos es central para cualquierintento efectivo de reducción depobreza rural. Puede contribuirsignificativamente a reducir lapobreza rural a través de la provisiónde bienes públicos tales como elmejoramiento de la educaciónpública, mejores rutas, mejorespuestos de salud, la ayuda para ladiseminación de nuevas tecnologíasy la solución de fallas de mercadoen la provisión de créditos para lospobres... El capital social facilita laacción colectiva entre loscampesinos.
En Perú, una investigación de laUniversidad del Pacífico(Portocarrero y Millán, 2001)encontró que los pobres tienen unaactitud muy positiva hacia eltrabajo voluntario. Señala Díaz(2001): “no tienen acceso almercado y al estado, luegoacuden a ellos mismos paragarantizar toda una serie debienes, servicios y apoyossociales”. Los pobres contribuyencon más de 80 por ciento de lost rabajos vo luntarios en lasprincipales ciudades del Perú,como lo indica el cuadro 3.
Fuente: Portocarrero y Millán, 2001.
CUADRO 3COMPARACIÓN DE DIFERENTES DIMENSIONES DEL TRABAJO
VOLUNTARIO EN LAS CINCO PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ,SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO, 1997
Dimensiones del trabajo voluntario Nivelalto
Nivelmedio
Nivel bajosuperior
Nivelbajo inferior
Nivel muybajo inferior
Nivel muybajo inferior
Porcentaje que realizó trabajo voluntarioen 1997 en cada nivel socioeconómico 25 33 37.4 34.1 26.2 23.9
Con respecto al total de trabajo voluntariode 1997 2.8 16.9 16.9 28.5 31.0 4.0
Trabajo voluntario en el área religiosa 27.3 25.4 31.3 22.1 13.0 12.5
Trabajo voluntario en el área de desarrolloy vivienda 9.1 16.4 17.9 22.1 34.4 31.3
Tipo de trabajo realizado: enseñanza ycapacitación 54.5 53.7 37.3 20.4 21.1 25.0
Tipo de trabajo realizado: mano de obra 27.3 29.9 32.8 33.6 50.4 50.0

DOCTRINA 105
Como se observa, los pobres sonuna gran mayoría entre losvoluntarios. Mientras que losestratos altos y medios hacen susaportes fundamentalmente enenseñanza y capacitación, lospobres los hacen a través de sumano de obra. Frente al mito quedesvaloriza a los pobres, y seautocumple al profundizar a travésde ello su exclusión, surge laposibilidad de una política activade empoderamiento de suscomunidades y organizaciones.Como destaca Brown (2002),Administrador general del PNUD,“una fuente central de la pobrezaes la carencia de poder de lospobres”. El empoderamiento puedepermitir que recuperen su “voz”sofocada por el mito.
Sexto mito: el escepticismo sobrela participación y cooperacióninterorganizacionales
Dos instrumentos maestros de lapolítica social necesaria paraenfrentar la pobreza, laparticipación y la cooperacióninterorganizacionales sonfuertemente resistidos en la región.
El discurso latinoamericano escada vez más unánime respecto ala participación. Tiene un“centimetraje” altísimo en lasexposiciones públicas de líderes detodo orden de organizacionespúblicas y privadas; sin embargo,los avances en los hechos sonlimitados. Los indicadores muestranescasos progresos en cuanto al
establecimiento de políticasconcretas preparticipación, elapoyo sustantivo a las experienciasparticipativas en marcha, labúsqueda de nuevos instrumentosjurídicos, institucionales yfinancieros para apoyarla; ¿quéestá sucediendo en la realidad?Pareciera que, por un lado, es tanfuerte la demanda pública porparticipación que resulta casi noviable darle la espalda.
Por otro, como suele suceder, lasresistencias profundas que hay ala misma se refugian en el nivel dela gestión, que es aquél que daforma a las políticas reales. Allí laparticipación tiende a serbloqueada.
Esto sucede a pesar de lasabrumadoras confirmaciones de lasuperioridad gerencial de laparticipación. La participación entodas sus formas siempre tuvolegitimidad política. Es una vía quefortalece el sistema democrático.Pero ahora tiene también detrásargumentos gerenciales de peso.Al centro de la gerencia del sigloXI están modelos participativos. Laposibilidad de alcanzar en elcampo privado o público, modelosorganizacionales consideradosóptimos, como “las organizaciones queaprenden”, “las organizacionesinteligentes”, “las organizacionescapaces de gerenciar conocimiento”,está fuertemente ligada alinvolucramiento de los miembros dela organización en la misma. Ungurú de la gerencia, Peter Drucker,
plantea: “El líder del pasado erauna persona que sabía cómoordenar. El del futuro tiene quesaber cómo preguntar”. Necesitaimprescindiblemente del concursode los otros.
En el campo social se suceden lasexperiencias que demuestran lasuperioridad productiva de losmodelos organizacionales queapelan a la participación activa ygenuina de la comunidad sobre losverticales o paternalistas. Así loilustran los siguientes resultadosobtenidos por el Banco Mundial alanalizar 121 proyectos de aguapotable para campesinos pobresen 49 países de Asia, África yAmérica Latina.
Como se observa en el cuadro 4,de 37 proyectos realizados bajo unmodelo de baja participación sólouno tuvo alta efectividad (laefectividad se midió con 140parámetros). En cambio, de 26ejecutados con un modelo de altaparticipación, 21 fueron muyefectivos. Las explicaciones de estatan acentuada distancia deeficiencia son concretas. Laparticipación comunitaria añadeplus gerenciales a cada paso.Ayuda a realizar deteccionescorrectas de las necesidades reales,genera ideas continuas sobre cómomejorar la gestión del proyecto,aporta un control social en tiemporeal de su ejecución, da un feedback permanente, convoca ahacer suyo el proyecto por partede la comunidad.
Fuente: Deepa natarit, 1994, The contribution of People´s Participation: 121 Rural Water Supply, Projects, World Bank.
CUADRO 4¿CÓMO CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL? EL PAPEL DE LA PARTICIPACIÓN. EFECTIVIDAD, SEGÚN
LOS NlVELES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN PROYECTOS RURALES DE AGUA
Grado de participación de los beneficiarios
Grado de efectividad de los proyectos Bajo Mediano Al to Total deproyectos Porcentaje
Bajo 21 6 22
Mediano 15 34 5 27 45
Alto 1 18 21 54 33
Total de proyectos 37 58 26 40 100
Porcentaje 31 48 21 100

C O D H E M106
MARZO / ABRIL 2005
Frente a estas evidencias, algunosargumentos del mito resultaninconsistentes. El viejo alegato deque la participación lleva tiempo yes más costosa, no es sosteniblefrente a los resultados económicosmuy superiores de mediano y largoplazos que genera. La adjudicaciónde las dificultades en laparticipación a las mismascomunidades pobres, alegandoque no tienen el nivel de educaciónsuficiente, no resiste el cotejo conexperiencias como las delGrameen Bank, o Educo en ElSalvador, donde sectores muypobres de la población logranllevar adelante vigorosos procesosparticipativos y crecer con ellos. Enrealidad muchas veces ha sidodiferente. Las resistencias a laparticipación determinaron que losencargados de ejecutarlaadoptaran desde su inicio normasy actitudes contradictorias con sudesarrollo. Después, en labúsqueda de culpables para losfracasos, suelen adjudicarlos a lafalta de interés de los pobrescuando hicieron todo lo necesariopara que ese interés no surgiera ose frustrara.
Las causas reales del escepticismoantiparticipatorio son variadas ycomplejas. Tienen que ver, entreotros planos, con el apego culturala la organización vertical comoúnica forma de organizaciónposible, que caracteriza al medioorganizacional latinoamericano,con el predominio delcortoplacismo y de una visióneconomicista estrecha que niegaotros factores que no sean lasvariables económicas clásicas.
Subyacente hay, en muchasocasiones, una causa máspoderosa: una participacióngenuina significa, en definitiva,compartir el poder. Ello es lopropio de una democracia, perono de las estrategias
concentradoras de poder. Elbloqueo a la participación quita ala política social una vía maestrapara mejorar desempeños. Unavigorosa participación comunitariaha sido la característica de lamayoría de los programas socialesexitosos de la región.
Otro recurso maestro dificultadocon frecuencia por los mitos es elde las cooperacionesinterorganizacionales. Una políticasocial efectiva es aquélla queataque las causas y no sólo lossíntomas de la pobreza. Como ellasson múltiples requeriránecesariamente de la acciónintegrada de diversasorganizaciones de diferentescampos. Hace falta sumargobierno central, regiones,municipios, sociedad civil,organizaciones de los propiospobres, integrar acciones en loscampos de trabajo, educación,salud, familia y otros. Se imponenalianzas estratégicas entre lasdiferentes organizaciones.
El mito plantea de diversos modosfalsas oposiciones. Una de susexpresiones más frecuentes es elsupuesto enfrentamiento entreEstado y sociedad civil en el camposocial. Son presentadas comoopciones excluyentes; sin embargo,se requiere de lo contrario, lasuma. Ninguno solo puede hacerla tarea. Una política socialpública agresiva es unaresponsabilidad irrenunciable enAmérica Latina que presenta lasalarmantes tendencias que sevieron en la primera parte de estetrabajo. Al mismo tiempo, lasociedad civil tiene que ser un factoractivo de la política social y hacerseresponsable del problema. La sumade ambos a través de alianzas detodo orden los potenciamutuamente, amplía los recursosreales y maximiza las posibilidadesde efectividad. Lo que puede hacer
polít icas públicas activascombinadas con el voluntariado,la responsabilidad socialempresarial, la acción vecinal, elrespaldo de las comunidadesreligiosas, la contribución de lasuniversidades, es mucho más quelos esfuerzos aislados de losactores.
El “tendido de puentesorganizacionales” en la políticasocial contribuye a su eficiencia.La experiencia comparada indicaque para potenciar realmente lasorganizaciones de los pobres hayque crear lazos entre ellas yorganizaciones mayores de larealidad que tienen acceso arecursos económicos y poder. Delo contrario, los logros posibles delas organizaciones de losdesfavorecidos estarán acotados.Ese papel de facilitadores de esosnexos lo pueden hacerorganizaciones de la sociedad civily las mismas políticas públicas.
Frente al mito que plantea comoantagónicos a Estado, sociedadcivil y organizaciones de los pobressurge la posibilidad de “alianzasvirtuosas” entre políticas públicasque movilicen y aprovechen elapoyo de la sociedad civil, y quecombinadamente con ellapotencien el capital social de lospobres.
Será difícil abrir paso a una nuevageneración de políticas socialesrenovadas en América Latina sinencarar frontalmente las resistenciasprofundas a la participación y lasalianzas interorganizacionales,desmontar mitos y prejuicios,enfrentar intereses y avanzar haciauna cultura organizacionalsuperadora de todos ellos.
La ética de la urgencia
Urge en América Latina recuperara plenitud la política social para

DOCTRINA 107
dar la lucha contra los agudosniveles de pobreza que agobian agran parte de la población, en uncontinente pletórico en riquezaspotenciales.
Para ello será necesario superarmitos como los reseñados, y otrossemejantes muy vinculados a unavisión cerradamente economicistay reduccionista del desarrollo depocos resultados y que haconducido a serios errores endiversos casos.
Esa visión está en activocuestionamiento actualmente anivel internacional. Desde elparadigma de desarrollo humanode las Naciones Unidas, quepropone un desarrollo cuyosavances se midan por indicadoresque evidencien mejoramiento deaspectos sustanciales de la vidadiaria de las mayorías, el ajuste conrostro humano de la Unicef, lascríticas desde diversos sectores alConsenso de Washington, hasta laconcepción del desarrollo comocrecimiento de la libertad deAmartya Sen, múltiplesaproximaciones expresan lanecesidad de articular undesarrollo integral con equidad.
Todas ellas dan un lugar estratégicoen él a una política social activa yjerarquizada. Así sucede tambiéncon la nueva generación deprominentes economistas jóvenespreocupados por el desarrollosobre el que llama la atención unreciente trabajo del New York Times(Altman, 2002). Se desempeñan enalgunas de las más reputadasuniversidades como Harvard, elMIT y la London School ofEconomics, y tienen variosreclamos de fondo a la economíaconvencional. Dicen que ésta seconcentra sólo en el “gran cuadro”y no tiene en cuenta lo que sucedeen la realidad. Por otra parte,ofrece recetas universales, cuando,
como señala Besley (LondonSchool), “los problemas sondiferentes país por país, y aunregión por región dentro de lospaíses”. Las recetas que ayudarona algunos en ciertos momentos nofuncionaron en África, la ex UniónSoviética, diferentes partes delsudeste Asiático y América Latina.Estos economistas jóvenes “estáninsatisfechos con las supuestaspanaceas como presupuestosequilibrados, nueva infraestructuray estabilidad financiera, buscan enel campo qué está pasando conactores como la motivación de lagente, y los flujos de informaciónque guían las políticas país porpaís”. Uno de sus exponentes másdestacados, Ester Duffo, del MIT,dice que “el desarrollo es una seriede preguntas, no se definenrealmente por técnicas”.
Frente a sus detractores, lanecesidad de una política socialvigorosa puede exhibir junto a sucarácter clave para un desarrollosostenible, una legitimidad éticafundante. Ya los textos bíblicos,pilar de nuestra civilización, no sóloindican que la pobreza es unagravio a la dignidad del serhumano, creación de la divinidad,y que las grandes desigualdadesatentan contra la moral básica,sino que además prescribennormas detalladas de políticasocial. El Antiguo Testamentocontiene desde un sistema fiscalcompleto, para financiar la ayudaa los más débiles, el diezmo, hastaregulaciones de la propiedad,protecciones al trabajador,orientaciones para la ayuda al otro,preceptos para asegurar que serespete la dignidad de los pobres ymultitud de normas semejantes. Lavoz de los profetas se levanta en laBiblia para exigir: “no habrá pobresentre vosotros” (Deuteronomio, 15:4). No es una voz de oráculo, sinode exigencia moral. Estáseñalando, depende de ustedes, de
la comunidad organizada y decada persona, eliminar la pobreza.Similar es el llamado del NuevoTestamento.
Construir un modelo de desarrollointegral, productivo y equitativo,orientado por los valores éticosbásicos, movilizar como uno de susejes una política social de nuevocuño basada en alianzas entrepolíticas públicas, sociedad civil yorganizaciones de losdesfavorecidos, instrumentadade modo descentralizado,transparente y bien gerenciada,plantear la superación de lapobreza y la iniquidad comoprioridades fundamentales pareceser el gran desafío que tiene pordelante este continente.
Hay, por otra parte, otraconsideración ética que deberíaacompañamos. No se puedeesperar más. Hay una “ética de laurgencia” por aplicar. Muchos delos daños que causa la pobrezason irreversibles. Día a día, hayvíctimas irrecuperables, madres queperecen al dar a luz, niñosdesnutridos cuyas capacidadesneuronales son dañadas parasiempre por el hambre, jóvenes sinoportunidades al borde del delito,familias destruidas por la pobreza.El campo social no admitepostergaciones como otros. Comolo ha marcado el Papa Juan Pablo11 (1999): “el problema de lapobreza es algo urgente que nopuede dejarse para mañana”.
América Latina puede avanzar poresa vía u otra muy riesgosa, peroque también se insinúa en elhorizonte. Es el último mito que estetrabajo quiere sacarlo a la luz. Haysectores de nuestras sociedades quesin intención están empezando aperder sensibilidad frente a losmales de la pobreza. Aacostumbrarse sin rebelión algunaal espectáculo de los niños

C O D H E M108
MARZO / ABRIL 2005
viviendo en las calles, los ancianosabandonados, los jóvenes sinsalida, a ver todo ello como unaespecie de hecho de la naturaleza,“como si lloviera”. Están perdiendola capacidad de indignación antela injusticia, uno de los donescentrales del ser humano.Recuperar esa capacidad será labase para dar la lucha por undesarrollo que incluya a todos.
Bibliografía
ALTMAN, Daniel, 2002, “Smallpicture approach to a big problem,poverty”, in The New York Times.
BANCO INTERAMERICANO deDESARROLLO, 1997, Violenciadoméstica, Washington.
BANCO INTERAMERICANO deDESARROLLO, 1998, Informe deprogreso económico y social,Washington.
BANCO INTERAMERICANO deDESARROLLO, 2002, IDBBulletins, Washington.
BERRY, Albert, 1997, “The incomedistribution threat in LatinAmerica”, in Latin AmericanResearch Review, vol. 32, num. 2.
BIRDSALL, Nancy and Juan LuisLondoño, 1997, “Assets inequalitymatters. An assessment of fue WorldBank’ s approach to povertyreduction”, in American economicreview.
BIRDSALL, Nancy et al., 2001, Eldisenso de Washington, fondoCarnegie para la paz internacionaly diálogo interamericano,Washington.
BROWN, Mark, 2002,Presentación mundial del Informesobre Desarrollo Humano 2002,PNUD, Manila.
CEPAL, 2001, Panorama social deAmérica Latina, Santiago de Chile.
CEPAL, 2002, Conferencia deprensa de su Director General,José Antonio Ocampo, Santiago.
DELORS, Jacques, 1999, Informede la comisión internacional sobrela educación para el siglo XXI,Unesco, París.
DIÁLOGO INTERAMERICANO,Washington.
DIAMOND, Jared, 2002, “Why wemust feed the hands that could biteus”, in The Washington Post.
DÍAZ, Albertini Javier, 2001,Capital social, organizaciones debase y el Estado, CEPAL.
FORERO, Juan, 2002, “Still poor,Latin Americans protest push foropen markets”, in The New York.
JUAN, Pablo II,1999, Discurso enElk, Polonia.
KAZTMAN, Rubén, 1997,“Marginalidad e integración socialen Uruguay”, en Revista de laCEPAL.
KLIKSBERG, Bernardo, 2002,“Falacias e mitos dodesenvolvimiento social”, Unesco,Cortez, Editora, Brasil, tambiénpuede verse sobre el tema delcapital social, Bernardo Kliksberg,Hacia una economía con rostrohumano, FCE, Buenos Aires.
LATINBARÓMETRO, 2002,Encuesta 2002, Santiago de Chile.
MATHEWS, Jessica T. y PeterHakim, 2002, Prólogo a el disensode Washington.
MINTZBERG, Henry, 1996,“Managing government,
governing management” , inHarvard business review.
MOLINAS, José R., 2002, ¿Esposible generar círculos virtuososde acumulación de capital socialy de reducción de pobreza rural?,Universidad Católica del Paraguay.
OIT, 2002, Informe anual,Ginebra.
PORTOCARRERO, Felipe yArmando Millán, 2001, ¿Perú,país solidario?, Centro deInvestigación de la Universidad delPacífico, Lima.
PREAL, 2001, Partnership foreducational revitalization in theAmericas, Lagging behind.
RUMBELOW, Helen, 2002, “Studylooks at women, marriage anddivorce”, in The Washington Post.
STIGLITZ, Joseph, 2002, Elmalestar en la globalización ,Taurus, Buenos Aires.
THUROW, Lester C., 1996,“Preparing students for the comingcentury”, in The Washington Post.
VACQUANT, Louis, 2000, Lascárceles de la miseria, editorialManantial, Buenos Aires.
WHITEHEAD, Dafoe and B.Whitehead, 1993, “Don Quaylewas right”, in The Atlantic Monthly,New York.
WORLD BANK, 2000a, The qualityof growth, Washington.
WORLD BANK, 2000b, DeepaNarayan and others. Voices of thepoor, Washington.
WORLD HEALTH ORGANIZATlON,2002, Macroeconomics andhealth,Ginebra.