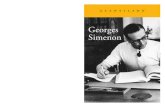Georges Simenon Tres habitaciones en Manhattan 1 · por P, O y L, pero cuyo final ignoraba. Por...
Transcript of Georges Simenon Tres habitaciones en Manhattan 1 · por P, O y L, pero cuyo final ignoraba. Por...

Ilustración de la cubierta: Detalle de Intimate Cafe (1987), de Sara Schartz. © Sara Schartz, 1995. Derechos reservados

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
1
GEORGES SIMENON
Trois chambres à Manhattan
Tres habitaciones en Manhattan
Traducción de Carlos Manzano Título original: Trois chambres à Manhattan 1.ª edición: julio 1995 © 1995, Estate of Georges Simenon. Todos los derechos reservados © de la traducción: Carlos Manzano, 1995 Diseño de la colección: Guillemot-Navares Reservados todos los derechos de esta edición para Tusquets Editores, S.A. - Iradier, 24, bajos - 08017 Barcelona ISBN: 84-7223-891-1 Depósito legal: B. 22.031-1995 Fotocomposición: Foinsa - Passatge Gaiolà, 13-15 - 08013 Barcelona Impreso sobre papel Offset-F Crudo de Leizarán, S.A. - Guipúzcoa Libergraf, S.L. - Constitución, 19 - 08014 Barcelona Impreso en España

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
2
Contraportada
Andanzas Tres habitaciones en Manhattan Georges Simenon NARRATIVA (F). Novela España (01/07/1995) ISBN: 84-7223-891-1 200 pág.
François Combe, que fue un actor célebre, vive olvidado por todos en Nueva York tras un escándalo que ensombreció su carrera en Francia. Huyendo de su soledad, encuentra un día a Kay en un bar. Kay no tiene dónde dormir porque la han echado del apartamento que comparte con una amiga. Así es como Kay y François ocupan la primera habitación en un hotel donde intentan desesperadamente olvidar cada uno sus penas y donde acaba naciendo entre ellos una gran pasión. Muy pronto, François empieza a padecer unos celos enfermizos por el pasado de Kay. Como para mejor «apropiarse» de ella, la lleva finalmente a su propia vivienda, la segunda habitación de la novela. Allí, la pareja se esfuerza por conocerse mejor y por trabar mayor intimidad, pero su amor incandescente y exasperado va fermentando en la violencia. Así deciden trasladarse a la tercera habitación, la que Kay había tenido que abandonar: François descubrirá al fin —¿demasiado tarde?— que él ha estado juzgando mal a su amada…

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
3
1 A las tres de la mañana, harto ya, se levantó bruscamente, se vistió y estuvo a punto de salir sin
corbata, en zapatillas y con el cuello del abrigo alzado, como las personas que sacan a pasear su perro por la noche o por la mañana temprano. Después, en el patio de aquella casa, que transcurridos dos meses no lograba considerar un auténtico hogar, advirtió, al alzar la cabeza maquinalmente, que había olvidado apagar la luz, pero no tuvo ánimos para volver a subir.
¿Qué estaría ocurriendo ahí arriba, en casa de J.K.C.? ¿Estaría ya vomitando Winnie? Era probable. Gimiendo, primero en sordina y después cada vez más fuerte, para acabar con un interminable acceso de llanto.
Sus pasos resonaban por las calles casi vacías de Greenwich Village y seguía pensando en aquellos dos, que una vez más le habían impedido dormir. Nunca los había visto. Ignoraba incluso lo que representaban esas letras: J.K.C. Simplemente las había visto, pintadas de verde, en la puerta de su vecino.
Sabía también, por haberse fijado una mañana en que pasó ante la puerta entreabierta, que el suelo era negro, de un negro brillante como laca, probablemente un barniz, cosa que le había chocado tanto más cuanto que los muebles eran rojos.
Sabía muchas cosas, pero fragmentarias, sin poder relacionar unas con otras: que J.K.C. era pintor, que Winnie vivía en Boston.
¿En qué trabajaría ella? ¿Por qué vendría sin falta a Nueva York los viernes por la noche y no otro día de la semana o para el fin de semana, por ejemplo? Hay profesiones en las que se libra un día determinado. Llegaba en taxi —de la estación, evidentemente— un poco antes de las ocho de la noche. Siempre a la misma hora, con pocos minutos de diferencia, lo que indicaba que acababa de llegar en el tren.
En ese momento, de las dos voces que tenía, le salía la aguda. Se la oía ir y venir hablando, locuaz, como una persona de visita.
La pareja cenaba en el taller. Un cuarto de hora antes que la joven, llegaba, puntual, la cena encargada a un restaurante italiano del barrio.
J.K.C. hablaba poco y con voz apagada. Pese a la delgadez de las paredes, nunca se podía captar lo que decía, salvo algunos retazos, las otras noches, cuando telefoneaba a Boston.
¿Y por qué no telefonearía nunca antes de la medianoche y llamaba a veces mucho después de la una de la mañana?
—¡Oiga!... ¡Quisiera poner una conferencia! Y Combe sabía que tenía para rato. Si bien reconocía de pasada la palabra Boston, nunca había podido
distinguir el nombre de la oficina. Después venía el nombre de pila de Winnie, el apellido que comenzaba por P, O y L, pero cuyo final ignoraba.
Por último, el largo murmullo, en sordina. Era exasperante. Menos, sin embargo, que los viernes. ¿Qué beberían con la cena? Algo seco, en
cualquier caso, sobre todo Winnie, pues su voz no tardaba en volverse más baja y metálica. ¿Cómo podía desatarse así en tan poco tiempo? Nunca había imaginado semejante violencia en la pasión, semejante bestialidad sin freno.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
4
Y él, ese J.K.C. de rostro desconocido, conservaba la calma y el dominio de sí mismo, hablaba siempre con voz uniforme y como condescendiente.
Después de cada acceso, ella volvía a beber, pedía bebida; se adivinaba el taller en desorden, a menudo con vasos rotos en el dichoso suelo negro.
Esa vez, Combe había salido sin esperar al inevitable cambio súbito de la situación, las idas y venidas precipitadas al baño, las arcadas, los vómitos, las lágrimas y, por último, ese quejido inacabable, de animal enfermo o de mujer histérica.
¿Por qué seguiría pensando en ello y por qué habría salido? Se prometía estar una mañana en el pasillo o en la escalera cuando ella saliese. Pues, tras noches semejantes, Winnie tenía ánimos para levantarse sin falta a las siete. No necesitaba despertador. Ni siquiera despertaba a su compañero, ya que no se los oía hablar.
Unos ruidos en el baño, seguramente un beso en la frente del hombre dormido, y abría la puerta y se deslizaba afuera; debía de caminar con pasos secos por las calles en busca de un taxi que la llevara a la estación.
¿Cómo sería entonces? ¿Se le notarían en el rostro, en la lasitud de los hombros, en la ronquera de la voz, vestigios de la noche?
A esa mujer era a la que le habría gustado ver. No la de la noche, que se apeaba del tren llena de seguridad y entraba en el taller como en casa de unos amigos. La de la mañana, la que se iba sola al amanecer, mientras el hombre, tranquilamente egoísta, seguía durmiendo, con la frente húmeda acariciada por un beso.
Llegó a un cruce que reconocía vagamente. Un club nocturno estaba cerrando. Los últimos clientes en la acera esperaban taxis en vano. Justo en la esquina, dos hombres, que habían bebido mucho, no conseguían separarse, se estrechaban la mano, se alejaban un momento uno del otro y volvían a juntarse al instante para hacerse unas últimas confidencias o formular nuevas protestas de amistad.
El también presentaba el aspecto de quien sale de un cabaret y no de quien acaba de levantarse de la cama.
Pero no había bebido nada. No estaba animado. No había pasado la noche en una cálida atmósfera musical, sino en el desierto de su cuarto.
Una estación de subway, enteramente negra, metálica, en el centro del cruce. Por fin se detuvo un taxi amarillo al borde de la acera y diez clientes lo asaltaron en grupo. El taxi, no sin esfuerzo, volvió a marcharse vacío. ¿Sería que no iban en la misma dirección que él?
Dos anchas avenidas, casi vacías, con globos luminosos a lo largo de las aceras que parecían guirnaldas.
En la esquina, largos escaparates con luz violenta, agresiva, de una vulgaridad chillona, como una larga jaula acristalada más bien, en la que se veía a seres humanos que formaban manchas oscuras. Entró para dejar de estar solo.
Taburetes fijos en el suelo, a lo largo de toda una barra interminable hecha de frío plástico. Dos marineros borrachos, de pie, oscilaban y uno de ellos le estrechó, muy serio, la mano, al tiempo que le decía algo que no entendió.
Se sentó junto a una mujer, pero no reparó en ella hasta que el negro con chaqueta blanca se detuvo ante él para preguntarle qué iba a tomar.
Olía a juerga, a lasitud popular, a las noches que se prolongan sin que sus protagonistas acaben de decidirse a acostarse, y también a Nueva York, a su brutal y tranquila dejadez.
Pidió cualquier cosa, salchichas calientes. Después miró a su vecina y ella lo miró. Acababan de servirle unos huevos fritos con jamón, pero, sin haberlos probado, encendió un cigarrillo lenta, pausadamente, tras haber impreso la roja curva de sus labios en el papel.
—¿Es usted francés? En francés le había hecho la pregunta, en un francés que al principio consideró carente de acento.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
5
—¿Cómo lo ha adivinado? —No sé. Al verlo entrar, antes incluso de que hablara, he pensado que era usted francés. Y añadió, con cierta nostalgia en la sonrisa: —¿Parisiense? —Parisiense de París... —¿De qué barrio? ¿Habría visto él que una sombra de tristeza le pasaba por los ojos? —Tuve una villa en Saint-Cloud... ¿Lo conoce? Ella recitó, como en los barcos parisienses: —Pont de Sèvres, Saint-Cloud, Point du Jour... Y, con voz un poco más baja, añadió: —Viví seis años en París... ¿Conoce usted la iglesia de Auteuil?... Mi piso estaba muy cerca, en la Rue
Mirabeau, a dos pasos de la piscina Molitor... ¿Cuántos clientes habría en la cafetería? ¿Una decena apenas, separados los unos de los otros por
taburetes vacíos, por otro vacío indefinible y más dificil de salvar, un vacío que tal vez emanara de cada cual?
Para atenderlos, sólo había los dos negros con chaqueta sucia que de vez en cuando se volvían hacia una como trampilla, donde recogían un plato lleno de algo caliente, que después lanzaban resbalando por la larga barra hacia uno u otro de los consumidores.
¿Por qué daría todo aquello una impresión de ramplonería, pese a las luces cegadoras? Era como si las lámparas, de rayos demasiado agudos que herían los ojos, no pudiesen disipar toda la noche que esos hombres, surgidos de la oscuridad de fuera, traían consigo.
—¿No come usted? —preguntó él, cuando se hizo un silencio. —Me sobra tiempo. Fumaba como fuman las norteamericanas, con los mismos gestos, el mismo mohín en los labios que se
ve en las portadas de las revistas y en las películas. Adoptaba las mismas posturas que ellas, la misma forma de echarse el abrigo de pieles por los hombros, de descubrirse el vestido de seda negra y cruzar sus largas piernas enfundadas en medias claras.
No necesitaba volverse para contemplarla en detalle. Había un espejo a lo largo de toda la cafetería y los dos se veían uno junto al otro. La imagen era dura, como para pensar que las facciones estaban alteradas.
—¡Tampoco usted come! —comentó ella—. ¿Hace mucho que está en Nueva York? —Unos seis meses. ¿Por qué consideraría necesario presentarse? Lo hizo movido, sin duda, por el orgullo y al instante se
arrepintió. —François Combe —dijo sin la suficiente desenvoltura. Ella debió de entender. No se inmutó. Sin embargo, había vivido en Francia. —¿En qué época estuvo usted en Paris? —A ver... La última vez fue hace tres años... Volví a pasar por allí cuando me marché de Suiza, pero
apenas me detuve... Y prosiguió al instante: —¿Conoce usted Suiza? Y, sin esperar a su respuesta, añadió: —Pasé dos inviernos en un sanatorio, en Leysin. Esas pocas palabras fueron —cosa curiosa— las que
hicieron que la mirara por primera vez como a una mujer. Ella continuaba con una alegría exterior que le emocionó:
—No es tan terrible como se suele pensar... Al menos para los que salen vivos... Me dijeron que estaba definitivamente curada...
Combe miró una vez más la marca como de sangre impresa por sus labios en el cigarrillo que ella

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
6
acababa de apagar despacio en un cenicero. ¿Por qué pensaría, por espacio de un segundo, en aquella Winnie a la que nunca había visto?
Tal vez por la voz, se le ocurrió de pronto. Aquella mujer, cuyo nombre y apellidos desconocía, tenía una de las voces de Winnie, su voz más profunda, la de los momentos trágicos, la del quejido animal.
Era una voz un poco apagada y recordaba a una herida mal cicatrizada, a un dolor que ya no se sufre conscientemente, sino que se guarda, atenuado y familiar, en el fondo de uno mismo.
La mujer estaba pidiendo algo al negro y Combe frunció el entrecejo, pues ponía en la entonación, en la expresión del rostro, el mismo encanto inaprensible que cuando le había dirigido la palabra.
—Se le van a enfriar los huevos dijo él malhumorado. ¿Qué esperaría? ¿Por qué sentiría deseos de estar fuera de aquella sala en la que un espejo sucio
reflejaba sus dos imágenes? ¿Tendría la esperanza de que se fueran juntos así, sin conocerse? Ella empezó a comerse los huevos, despacio, con gestos exasperantes. Se interrumpía para echar
pimienta en el zumo de tomate que acababa de pedir. Parecía una película a cámara lenta. Uno de los marineros, en un rincón, se sentía mal, como debía de
sentirse Winnie en aquel momento. Su compañero lo ayudaba con una fraternidad conmovedora y el negro los miraba con la mayor indiferencia.
Permanecieron allí toda una hora y él seguía sin saber nada de ella, le irritaba que encontrara sin cesar una nueva ocasión para entretenerse.
Para él, era como si hubiese quedado convenido desde el principio que se irían juntos y como si, con su inexplicable obstinación, ella le hubiera privado de un poco del tiempo que les correspondía.
Durante ese tiempo le preocuparon algunos problemas mínimos. El acento, entre otros. Pues, si bien la mujer hablaba un francés perfecto, descubría en él un ligero acento que no lograba precisar.
Cuando le preguntó si era norteamericana y ella le respondió que había nacido en Viena, comprendió. —Aquí me llaman Kay, pero, cuando era niña, me llamaban Kathleen. ¿Conoce usted Viena? —Sí. —¡Ah! Ella lo miró más o menos del mismo modo como él la miraba. En una palabra, ella no sabía nada de él
y él nada de ella. Eran las cuatro de la mañana pasadas. De vez en cuando entraba alguien, procedente de Dios sabe dónde, y se subía a uno de los taburetes con un suspiro de cansancio.
Ella seguía comiendo. Había pedido un horrible pastel cubierto de una crema lívida y cogía trozos minúsculos con la punta de la cucharilla. En el momento en que él pensaba que había acabado, volvió a llamar al negro para pedirle un café y, como se lo habían servido ardiendo, aún había que esperar.
—Déme un cigarrillo, por favor. Se me han acabado. El sabía que se lo acabaría antes de salir, que tal vez pediría otro, y se sentía sorprendido de su
impaciencia sin objeto. ¿Se limitaría, una vez fuera, a darle la mano y decirle adiós? Por fin salieron y ya no había nadie en el cruce, sólo un hombre que dormía, de pie, pegado a la
entrada del subway. Ella no propuso que tomaran un taxi. Se puso a caminar, siguió con toda naturalidad una acera, como si debiese conducirla a alguna parte.
Y, cuando habían recorrido unos cien metros, después de haber tropezado una o dos veces, por culpa de sus tacones demasiado altos, colgó la mano del brazo de su compañero, como si llevaran toda la vida caminando así por las calles de Nueva York, a las cinco de la mañana.
El iba a recordar hasta el menor detalle de aquella noche, que, mientras la vivía, le daba tal sensación de incoherencia, que parecía irreal.
La Quinta Avenida, interminable, que no reconoció hasta haber recorrido unas diez manzanas y ver una pequeña iglesia...
—¿Estará abierta? —preguntó Kay, al tiempo que se detenía.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
7
Y añadió, con una nostalgia inesperada: —¡Me gustaría tanto que estuviera abierta! Lo obligó a asegurarse de que todas las puertas estaban cerradas. —Mala suerte... —suspiró, al tiempo que se colgaba de nuevo de su brazo. Y, un poco más allá, añadió: —Me hace daño un zapato. —¿Quiere que cojamos un taxi? —No, vamos andando. El no sabía su dirección, no se atrevía a preguntársela. Era una sensación extraña la de caminar así por
la inmensa ciudad, sin tener la menor idea del lugar hacia el que se dirigían, de su porvenir más inmediato.
Contempló su imagen en un escaparate. Al verla un poco inclinada sobre él, tal vez por la fatiga, pensó que así se parecían a los amantes que, la víspera misma, le habían hecho sentir hastío de su soledad.
A veces, sobre todo en las últimas semanas, había llegado a apretar los dientes al paso de una pareja que olía a pareja, de una pareja de la que emanaba como un olor a intimidad amorosa.
Y, mira por dónde, también ellos, para quienes los veían pasar, formaban una pareja. ¡Extraña pareja! —¿Le apetecería tomar un whisky? —Creía que estaba prohibido a estas horas. Pero ella se había lanzado ya a exponer una nueva idea; lo llevaba a una calle transversal. —Espere... No, no es aquí... Es en la siguiente... Iba a equivocarse, febril, dos veces de casa, hacer abrir la puerta atrancada de una tabernita desde la
que se filtraba la luz y en la que un lavaplatos los miró estupefacto. Ella no renunciaba, preguntó al lavaplatos y, por fin, tras un cuarto de hora de idas y venidas, se encontraron en un sótano, en el que tres hombres bebían, tristes, ante una barra. Ella conocía el local. Llamó Jimmy al tabernero, pero, poco después, recordó que era Teddy y explicó por extenso su error a ese hombre, quien la escuchaba indiferente. Le habló también de gente con la que había ido una vez y el otro seguía mirándola con ojos inexpresivos.
Tardó casi media hora en beberse un scotch y quiso tomar otro, después encendió un cigarrillo, siempre el último.
—En cuanto acabe éste —prometió—, nos vamos... Iba volviéndose más locuaz. Fuera, apretó más fuerte con su mano el brazo de Combe y estuvo a punto
de caerse al subir a una acera. Habló de su hija. Tenía una hija en algún punto de Europa, pero él no podía enterarse de cuál ni por qué estaba separada de ella. Se acercaban a los alrededores de la Calle Cincuenta y dos y ahora, al final de todas las calles
transversales, divisaban las luces de Broadway, con la negra muchedumbre que pasaba por las aceras. Eran casi las seis. Habían caminado mucho. Tanto el uno como el otro se sentían cansados y Combe se
aventuró a decir: —¿Dónde vive usted? Ella se detuvo en seco, lo miró y él primero creyó ver indignación en los ojos de ella. Se equivocaba,
en seguida lo advirtió. Era turbación, tal vez auténtica angustia lo que invadía esos ojos, cuyo color aún no conocía él.
Ella dio unos pasos sola, unos pasos precipitados, como para huir de él. Después se detuvo y lo esperó. —Desde esta mañana —dijo, al tiempo que lo miraba fijamente a la cara, con las facciones
endurecidas— no vivo en ninguna parte. ¿Por qué se sentiría emocionado él hasta el punto de que le dieron ganas de llorar? Estaban ahí, de pie
junto a un escaparate, con las piernas tan cansadas, que vacilaban, con esa acritud del amanecer en la garganta y ese vacío un poco doloroso en el cráneo.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
8
¿Les habrían puesto los nervios a flor de piel los dos whiskys? Era ridículo. Los dos tenían los párpados humedecidos y parecían espiarse. Y el hombre, con gesto
tontamente sentimental, cogió las dos muñecas de su compañera. —Venga... —dijo. Tras una larga vacilación, añadió: —Venga, Kay. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Ella preguntó, dócil ya: —¿Adónde vamos? El no lo sabía. No podía llevarla a su casa, a aquel tugurio que detestaba, a aquel cuarto sin arreglar
desde hacía más de ocho días y con la cama sin hacer. Volvieron a caminar y, ahora que le había confesado carecer incluso de domicilio, él tenía miedo de
perderla. Ella hablaba. Explicaba una historia complicada, llena de nombres que a él nada le decían y que
pronunciaba como si el mundo entero debiera conocerlos. —Compartía el piso de Jessie... ¡Me gustaría tanto que conociera usted a Jessie!... Es la mujer más
seductora con la que me he relacionado en mi vida.. Su marido, Ronald, obtuvo, hace tres años, un puesto importante en Panamá... Jessie intentó vivir allí con él, pero no pudo por motivos de salud... Volvió a Nueva York, de acuerdo con Ronald, y cogimos un piso juntas... Estaba en Greenwich Village, no lejos del lugar en que me ha conocido usted...
El escuchaba y al tiempo intentaba resolver el problema del hotel. Seguían caminando, tan fatigados, que ya no sentían el cansancio.
—Jessie tuvo un amante, Enrico, un chileno, casado y con dos hijos... Estaba a punto de divorciarse por ella... ¿Comprende?
Seguramente. Pero seguía, indolente, el hilo de la historia. —Alguien, creo que sé quién, debió de contárselo a Ronald... Esta mañana, acababa yo de salir,
cuando ha llegado de improviso... Aún estaban el pijama y la bata de Enrico en el ropero... La escena ha debido de ser terrible... Ronald es el tipo de persona que permanece tranquila en las circunstancias más difíciles, pero no me… atrevo a imaginar sus cóleras... Cuando he vuelto, a las dos de la tarde, la puerta estaba cerrada... Un vecino me ha oído llamar... Jessie, antes de marcharse, había podido dejarle una carta para mí... La llevo en el bolso...
Quería abrir el bolso, coger, la carta, enseñársela. Pero acababan de cruzar la Sexta Avenida y Combe se había detenido bajo el rótulo luminoso de un hotel. El rótulo era violeta, un violeta feo, de neón.
LOTUS HOTEL. Llevó a Kay hasta el vestíbulo y, más que nunca, parecía temer algo. Habló a media " voz al conserje
nocturno, inclinado sobre el mostrador, quien acabó entregándole una llave con una placa de cobre. El mismo conserje los acompañó en un ascensor minúsculo que olía a retrete. Kay pellizcó el brazo a
su compañero, le dijo en voz baja: —Intenta conseguir whisky. Estoy segura de que tiene... Hasta más tarde no se dio cuenta él de que le había tuteado. Era la hora, más o menos, a la que Winnie se levantaba sin hacer ruido, salía de la húmeda cama de
J.K.C. y se metía en el baño. La habitación del Lotus tenía el mismo aspecto polvoriento que el día que empezaba a filtrarse por
entre los visillos. Kay se había sentado en un sillón, con el abrigo de pieles echado hacia atrás y, con movimiento
maquinal, se había quitado los zapatos de ante negro y tacones demasiado altos, que ahora se encontraban

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
9
sobre la alfombra. Sostenía el vaso en la mano y bebía a sorbitos, con la mirada un poco fija. Su bolso descansaba,
abierto, sobre su regazo. En una de sus medias había una larga carrera, como una cicatriz. —Sírveme otro vaso, por favor. Te juro que será el último. La cabeza —se veía— le daba vueltas. Bebió ese vaso más deprisa que los otros y se quedó unos
momentos como encerrada en sí misma, como distante, muy distante de la habitación, del hombre que esperaba sin saber aún lo que esperaba exactamente.
Por último, se levantó y a través del rosa descolorido de las medias se le veían los dedos de los pies. Empezó desviando la cabeza por espacio de un segundo y después, con sencillez, con tal sencillez, que ese gesto pareció decidido desde siempre, dio dos pasos hacia su compañero, abrió los brazos para cogerlo por los hombros, se alzó de puntillas y pegó su boca a la de él.
Los encargados de la limpieza acababan de conectar en los pasillos los aspiradores eléctricos y, abajo, el conserje nocturno se preparaba para volver a su casa.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
10
2 Lo más desconcertante era que hubiese estado a punto de alegrarse al no encontrársela a su lado, mien-
tras que una hora, unos minutos tan sólo, después, semejante sentimiento le parecía ya inverosímil, si no monstruoso. Por lo demás, no había sido un pensamiento consciente, por lo que podía negar casi con sin-ceridad, incluso ante sí mismo, esa primera traición.
Cuando se había despertado, la habitación estaba a oscuras y atravesada por dos largos haces rojizos que los rótulos luminosos de la calle introducían como cuñas por las hendiduras de las cortinas.
Había estirado la mano y sólo había topado con la sábana ya fría. ¿Le habría alegrado de verdad, habría pensado, consciente, que eso era lo más sencillo, lo más fácil? Seguramente no, ya que, al descubrir luz bajo la puerta del baño, había sentido un ligero choque en el
pecho. Lo sucedido a continuación había sido tan fácil, tan natural, que apenas lo recordaba. Se había levantado, recordaba, porque tenía ganas de fumar. Ella debía de haber oído sus pasos en la
alfombra y había abierto la puerta estando aún bajo la ducha. —¿Sabes qué hora es? —había preguntado, alegre. Y él, que sentía vergüenza de su desnudez y buscaba sus calzoncillos, había dicho: —No, no lo sé. —Las siete y media, querido Frank. Ahora bien, ese nombre, con el que nunca le habían llamado antes de aquella noche, le hizo sentirse de
pronto más ligero, con una levedad que iba a conservar durante horas e iba a volver todo tan fácil, que tenía la maravillosa impresión de jugar con la vida.
¿Qué más había ocurrido? No tenía importancia. En adelante nada tenía importancia. Decía, por ejemplo: —No sé cómo voy a afeitarme... Y ella, sin ironía, más tierna que irónica, le contestaba: —Basta con que telefonees al botones para que vaya a comprarte una maquinilla y jabón de afeitar.
¿Quieres que lo haga yo? A ella eso le divertía. Se había despertado sin arrugas, mientras que él seguía torpe, en una situación
tan nueva, que le hacía dudar de su realidad. Recordaba, ahora, ciertas entonaciones, cuando ella había comprobado, por ejemplo, con cierta
satisfacción: —No eres grueso... El había respondido con la mayor seriedad del mundo: —Siempre he hecho deporte. Había estálo a punto de inflar sus pectorales, sacar sus bíceps. Resultaba extraña, aquella habitación en la que se habían acostado de noche y de noche se despertaban.
El tenía casi miedo de abandonarla, como si temiera dejar en ella una parte de sí mismo que podría no recuperar nunca más.
Cosa más curiosa aún, ni el uno ni el otro pensaron en besarse. Se vistieron los dos, sin vergüenza. Ella dijo en tono de reflexión:
—Voy a tener que comprarme unas medias.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
11
Se pasó el dedo mojado de saliva por la carrera que había advertido la víspera. Por su parte, él le preguntó con cierta cortedad: —¿Me prestas tu peine, por favor? La calle, desierta cuando habían llegado, aparecía ruidosa, hormigueante, llena de bares, restaurantes,
tiendas que raras veces dejaban un vacío oscuro entre ellas. Aún más sabrosa resultaba esa soledad equívoca, esa calma que tenían la sensación de robar a la
muchedumbre de Broadway. —¿No has olvidado nada? Esperaron el ascensor; ya no lo conducía el hombre de la noche anterior, sino una joven con uniforme,
indiferente y huraña. Si hubieran salido una hora más tarde, seguramente habrían vuelto a verlo en su puesto y él habría comprendido.
Abajo, Combe fue a dejar la llave en la recepción, mientras Kay, muy tranquila, muy limpia, lo esperaba a unos pasos, como si fuera su esposa o su amante de siempre.
—¿Se quedan con la habitación? El dijo que sí, por si acaso, en voz baja y rápido, no sólo para que no lo oyera ella, sino también, y so-
bre todo, como para no trasgredir una superstición, para no espantar la suerte aparentando presagiar ya el porvenir.
¿Qué sabía él al respecto? Nada. Seguían sin saber nada el uno del otro, tal vez menos aún que la víspera. Y, sin embargo, nunca dos seres, dos cuerpos humanos, se habían abismado uno dentro del otro más salvajemente, con una furia como desesperada.
¿Cómo, en qué momento, se habrían sumido en el sueño? No lo recordaba. Se había despertado una vez cuando era totalmente de día. La había visto con el rostro aún dolorido, el cuerpo como descuartizado, un pie y una mano colgando de la cama hasta el suelo, y había vuelto a acostarla sin que ella abriese los ojos.
Ahora estaban fuera, daban la espalda al rótulo violeta del Lotus y Kay lo tenía cogido del brazo, como durante la interminable caminata de la noche anterior.
¿Por qué se sentiría disgustado de que lo hubiera asido del brazo ya la víspera, de que hubiese colgado su mano del brazo de un desconocido como él, demasiado pronto, le parecía ahora, y con demasiada naturalidad?
Ella dijo cómicamente: —Tal vez podríamos comer. Cómicamente porque todo les parecía cómico, porque avanzaban por entre la multitud, con la que cho-
caban, con la ligereza de pelotas de ping pong. —¿Cenar? —preguntó él. Y ella se echó a reír. —¿Y si comenzáramos por el desayuno? El ya no sabía quién era, qué edad tenía. No reconocía aquella ciudad, que llevaba más de seis meses
recorriendo a grandes zancadas, amargado o crispado, y cuya profunda incoherencia le maravillaba de pronto.
Esa vez era ella la que lo guiaba, como si fuese la cosa más natural del mundo, y él preguntó, dócil: —¿Adónde vamos? —A comer algo en la cafetería del Rockefeller Center. Ya estaban cerca del edificio central. Kay avanzaba con soltura por los vastos pasillos de mármol gris
y él sintió celos por primera vez. Era ridículo. Sin embargo, preguntó con ansiosa voz de adolescente: —¿Vienes aquí a menudo? —A veces. Cuando paso por este barrio. —¿Con quién?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
12
—Imbécil. Como para pensar que en una noche, en menos de una noche, habían recorrido, por milagro, el ciclo
que los amantes tardan semanas o meses en vivir. Se sorprendió espiando al camarero que tomaba su pedido para asegurarse de que no la conocía, de que
no había venido numerosas veces con otros, de que no le haría una señita de reconocimiento. Sin embargo, no la amaba. Estaba seguro de no amarla. Ya se irritaba al verla sacar un cigarrillo del
bolso, con gestos convencionales, llevárselo a los labios, cuyo carmín coloreaba al instante el papel, buscar el encendedor.
La hubieran servido o no, se acabaría el cigarrillo, bien lo sabía él. Encendería otro, otros seguramente, antes de decidirse a tragar la última gota de café con leche que quedaba en el fondo de su taza. Fumaría otro cigarrillo más antes de salir, antes de pasarse la barra de carmín por los labios adelantándolos ligeramente, con una seriedad exasperante, hacia el espejo de su bolso.
Sin embargo, se quedaba. No podía pensar siquiera que hubiese otra cosa que hacer, salvo quedarse. Esperaba, resignado a eso, resignado tal vez ya a muchas otras cosas, y se vio en el espejo una sonrisa a la vez crispada e infantil, una sonrisa que le recordaba su época de colegial, cuando se preguntaba trágicamente si una aventura que estaba iniciándose llegaría o no hasta el final.
Tenía cuarenta y ocho años. Aún no se lo había dicho. No habían hablado de su edad. ¿Le confesaría la verdad? ¿Diría cuarenta?
¿Cuarenta y dos? ¡A saber, por lo demás, si seguirían conociéndose dentro de una hora, de media hora! ¿Acaso no era por eso por lo que dejaban pasar el tiempo, desde que se conocían? ¿Porque nada les
permitía vislumbrar un porvenir posible? La calle, de nuevo, la calle, donde se sentían, en definitiva, más en su elemento. Hasta tal punto era así,
que en ella cambiaban de humor, recuperaban automáticamente esa ligereza milagrosa que habían conocido por casualidad.
Había gente haciendo cola delante de los cines. Algunas de las puertas acolchadas y guardadas por hombres de uniforme debían de dar paso a salas de baile.
No entraban en ningún local. No se les ocurría. Iban trazando su surco zigzagueante por entre la muchedumbre hasta el momento en que Kay le dirigió una mirada en la que él reconoció al instante cierta calidad de sonrisa.
Por cierto, ¿no sería esa sonrisa la causa de todo? Deseaba decírselo, como a un niño, antes de que ella hablara:
—Sí... Pues lo sabía. Y ella comprendió que él lo sabía. La prueba es que prometió: —Uno sólo, por favor. No se molestaron en buscar y, en la primera esquina, empujaron la puerta de una tabernita. Era tan
íntima, tan acogedora, tan voluntariamente cómplice para con los enamorados, que les pareció situada a propósito en su camino y Kay se volvió hacia su compañero para decirle con una mirada:
—¿Ves? Después, al tiempo que extendía la mano, murmuró: —Dame cinco cents. El no entendía, le dio la moneda de níquel. La vio acercarse, al final de la barra, a una enorme máquina
de formas redondeadas que contenía un fonógrafo automático con su colección de discos. Tenía una seriedad que él no le había visto aún. Con la frente arrugada, leyó los títulos de los discos
junto a las teclas de metal y, por último, debió de encontrar el que buscaba, puso en marcha un mecanismo y volvió a subirse a su taburete.
—Dos scotches. Ella esperaba, con una sonrisa vaga en los labios, las primeras notas y en ese momento él sintió el

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
13
segundo escozor de celos. ¿Con quién, dónde, había oído esa pieza que tan seria había buscado? Como un estúpido, él espió al indiferente tabernero. —Anda... No pongas esa cara, cariño... Y de la máquina rodeada de luz anaranjada brotó, muy suave, casi confidencial, una de esas melodías
susurradas por una voz tiernamente insinuante que durante seis meses o un año sirven para arrullar miles de amores.
Ella le había cogido el brazo. Se lo apretó. Le sonrió y por primera vez descubrió unos dientes blancos, demasiado blancos, de una blancura un poco tenue.
¿Habría querido él hablar de verdad? Ella dijo: —¡Chsss!... Y un poco después le pidió: —¿Me das otro nickel, por favor? Para volver a poner ese disco que esa noche iban a hacer sonar siete u ocho veces, mientras bebían
whiskys y, por decirlo así, sin hablarse. —¿No te molesta? Qué va. Nada le molestaba y, sin embargo, ocurría un fenómeno bastante curioso. Quería quedarse con
ella. Le parecía que no estaba bien sino junto a ella. Tenía un miedo lancinante al momento en que habrían de separarse. Al mismo tiempo, allí, como en la cafetería, como la noche anterior en la cafetería o en el bar al que al final habían ido a parar, era presa de una impaciencia casi física.
La música acabó infundiéndole también a él como una ternura a flor de piel y no por ello tenía menos ganas de que se acabara; se prometió a pesar suyo:
—Después de este disco, nos vamos. Le molestaba la capacidad de Kay para marcar pausas en su rumbo, sin razón y sin objeto. Ella preguntó: —¿Qué te gustaría hacer? No lo sabía. Había perdido la noción del tiempo, de la vida cotidiana. No sentía el menor deseo de
volver a sumirse en ella y, sin embargo, era presa de un vago malestar que le impedía abandonarse al minuto presente.
—¿Te importaría que fuéramos a dar una vuelta por Greenwich Village? ¡Qué más daba! Se sentía a la vez muy feliz y muy desgraciado. Fuera, ella tuvo una vacilación, que él
comprendió. Era asombroso cómo percibían los dos los menores matices de sus actitudes. Ella no sabía si iban a tomar un taxi. No habían hablado de dinero. No sabía si él era rico y antes se ha-
bía quedado bastante pasmada ante el precio de los whiskys. El levantó el brazo. Un coche amarillo se detuvo al borde de la acera y se encontraron, como millares
de parejas a la misma hora, en la suave sombra del auto, con luces multicolores que danzaban a ambos lados de la espalda del conductor.
Notó que ella se quitaba el guante. Era sencillamente para deslizar su mano desnuda en la de él y permanecieron así, sin moverse, sin hablar, durante todo el trayecto hasta Washington Square. Ya no era el Nueva York ruidoso y anónimo que acababan de dejar, sino un barrio en la propia ciudad que se parecía a una pequeña villa de un estilo que no se puede encontrar en ningún otro país del mundo.
Las aceras estaban desiertas y las tiendas eran escasas. Una pareja salía de una calle transversal y el hombre era quien empujaba torpemente un coche de niño. —Me alegro de que hayas aceptado venir. ¡He sido tan feliz aquí! El sintió miedo. Se preguntó si iba a ponerse a contarle su vida. Llegaría fatalmente el momento en que
le hablaría de sí misma y él tendría que hacer lo propio. Pero no. Ella callaba. Se apoyaba en su brazo con mayor ternura y tuvo un gesto que él no le había visto aún, que él desconocía, pese a ser tan sencillo: mientras caminaban, pegó con fuerza su mejilla a la de él justo el tiempo de detenerse, apenas perceptible.
—Giremos a la izquierda, si no te importa.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
14
Estaba a cinco minutos a pie de su casa, de su cuarto, donde —recordaba de repente— había dejado la luz encendida.
Se rió para sus adentros y ella lo adivinó: ya no podían ocultarse nada. —¿De qué te ríes? Estuvo a punto de decírselo, después pensó que seguramente ella querría subir a su casa. —De nada. Ya no sé en qué pensaba. Ella se detuvo al borde de la acera, en una calle en la que sólo había edificios de tres o cuatro pisos. —Mira... —dijo. Estaba mirando fijamente una de esas casas, de fachada blanca, en la que se veían cuatro o cinco
ventanas iluminadas. —Ahí es donde vivía yo con Jessie. Más adelante y por debajo del nivel de la calle, justo después de una lavandería china, se vislumbraba
un pequeño restaurante italiano tras cuyas ventanas pendían visillos de cuadros rojos y blancos. —Ahí íbamos con frecuencia a comer las dos. Contó las ventanas y añadió: —En el tercer piso, la segunda y la tercera ventana empezando por la derecha... Mira, es muy
pequeño... Sólo hay una alcoba, una sala de estar y un baño... Daba la impresión de que él se lo esperaba, esperaba sufrir. Pues de repente sufría, era un sufrimiento que le disgustaba sentir, y le preguntó, casi arisco: —¿Cómo hacíais, cuando Enrico venía a ver a su amiga? —Yo dormía en el diván de la sala de estar. —¿Siempre? —¿Qué quieres decir? El sabía que había algo. La voz de Kay había vacilado al pronunciar esas últimas palabras. Respondía
a una pregunta con otra pregunta, con lo que reconocía sentirse violenta. Y él, furioso, al recordar el tabique que lo separaba de Winnie y de su J.K.C., dijo: —Sabes muy bien a qué me refiero... —Sigamos... Los dos, solos, en el desierto del barrio. Con la impresión de que no tenían ya nada más que decirse. —¿Quieres que entremos aquí? Otra tabernita, que ella debía de conocer, ya que estaba en su propia calle. ¡Daba igual! Dijo que sí y
enseguida se arrepintieron, pues ya no había la intimidad cómplice del bar de antes, la sala era demasiado amplia, amarillenta, la barra estaba sucia, la copas presentaban un aspecto equívoco.
—Dos scotches. Y añadió: —Dame, de todos modos, un nickel. También allí había una enorme máquina de discos, pero en vano buscó Kay la canción de ellos. Puso
un disco cualquiera, mientras un hombre medio borracho se esforzaba por trabar conversación con ellos. Se bebieron el whisky tibio y pálido. —Vámonos... Y, otra vez en la calle, dijo: —¿Sabes una cosa? Nunca me acosté con Ric. El no pudo por menos de reírse, pues ahora ya no decía Enrico, sino Ric. ¿Qué podía importarle eso, al
fin y al cabo? ¿Acaso no se había acostado con otros? —Lo intentó una vez, aunque no estoy del todo segura. ¿Cómo no comprendería que valía más que se callara? ¿Lo haría a propósito? A él le daban ganas de
retirar el brazo, al que ella seguía aferrada, caminar solo, con las manos en los bolsillos, encender un cigarrillo o, mejor, una pipa, cosa que no había hecho estando con ella.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
15
—Prefiero que lo sepas, porque te estarás imaginando cosas, seguro. Ric es sudamericano, ¿comprendes? Una noche... Hace dos meses, pues, mira, en el mes de agosto... Hacía mucho calor... ¿Has vivido en Nueva York en la época de los calores?... El piso estaba como un horno...
Habían vuelto a Washington Square, cuyo contorno iban recorriendo a pasos lentos, y seguía separándolos un mundo. ¿Por qué seguiría ella hablando, cuando él, por su parte, fingía no escuchar?
¿Por qué, sobre todo, crearía imágenes de las que él presentía no iba a poder deshacerse nunca? Le daban ganas de ordenarle con dureza: «¡Cállate!»
¿Es que las mujeres no tienen el menor pudor? —El sólo llevaba puesto el pantalón... Debo decirte que tiene un tipo admirable... —¿Y tú? —Yo, ¿qué? —¿Qué llevabas puesto? —Seguramente una bata... Ya no me acuerdo... Sí, Jessie y yo debíamos de estar en bata... —Estabas desnuda bajo la bata. —Probablemente. Al parecer, ella seguía sin comprender. Conservaba hasta tal punto la presencia de ánimo, que se
detuvo en medio de la plaza y se volvió: —Se me olvidaba enseñarte la casa de la señora Roosevelt... ¿La conoces?... Es la de la esquina... Con
frecuencia, cuando estaba en la Casa Blanca, el presidente se escapaba para venir a pasar unos días o unas horas aquí, sin que nadie lo supiese, ni siquiera los policías de su escolta...
Volvió a enlazar con lo anterior: —Aquella noche... A él le habría gustado triturarle la muñeca para hacerla callar. —Aquella noche, recuerdo que quise pasar al baño para darme una ducha... Ric, que estaba nervioso,
no sé por qué, o, mejor dicho, ahora que lo pienso, lo sospecho, se puso a decir que éramos unos idiotas, los tres, que sería mejor que nos desnudáramos y fuésemos a darnos la ducha juntos... ¿Comprendes?
—¿Y os disteis la ducha? —dejó caer él, desdeñoso. —Fui a dármela sola y cerré la puerta. Desde aquel día procuré no salir con él sin Jessie. —¿Es que a veces salíais los dos solos? —¿Por qué no? Y, aparentando candor, añadió: —¿En qué piensas? —En nada. En todo. —¿Estás celoso de Ric? —No. —Oye, ¿conoces el Bar n.° 1? De repente, él se notó cansado. Por un momento, se sintió tan harto de callejear así con ella, que estuvo
a punto de dejarla con el primer pretexto que se le ocurriera. ¿Qué hacían juntos, atados el uno al otro, como personas que se aman desde siempre y que están destinadas a amarse para siempre?
Un Enrico... Un Ric... Esa ducha los tres juntos... Y debía de haber mentido, lo sentía, estaba seguro... Ella era incapaz de resistirse a una propuesta tan descabellada...
Ella mentía, cándidamente, sin ánimo de engañarle, sino por necesidad de mentir, igual que necesitaba poner los ojos en todos los hombres que pasaban, sonreír para obtener el homenaje de un tabernero, un dependiente de cafetería o un conductor de taxi.
—¿Has visto cómo me ha mirado? ¿A propósito de quién le había dicho eso antes? Del conductor que los había llevado a Greenwich
Village y que probablemente no se había fijado en ella, tal vez no pensara sino en la propina. Sin embargo, entró tras ella en una sala poco iluminada, de color rosa suave, donde alguien tocaba con
indiferencia un piano, dejaba errar largos dedos pálidos por el teclado, desgranando notas que acababan

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
16
creando una atmósfera cargada de nostalgia. Ella se había detenido antes para decirle: —Deja el abrigo en el guardarropa. ¡Como si él no lo supiese! Era ella la que lo conducía. Y cruzó la sala detrás del maître, radiante, con
una sonrisa excitada en los labios. Debía de creerse hermosa y a él no se lo parecía. Lo que le gustaba precisamente era cierto
agostamiento que descubría en el rostro de ella, esas finas arrugas, como tela de cebolla, en los párpados que a veces cobraban reflejos violáceos, e incluso ese cansancio que en otros momentos le dejaba las comisuras de los labios caídas.
—Dos scotches. Ella necesitaba hablar con el maître, ensayar con él la que imaginaba ser su seducción; le pedía con la
mayor seriedad del mundo informaciones inútiles, qué números del programa habían pasado ya, qué había sido de tal artista al que había visto en el mismo local meses antes.
Encendió un cigarrillo, claro está, se retiró ligeramente el abrigo de pieles y, con la cabeza un poco hacia atrás, suspiró de placer.
—¿No estás contento? El replicó de mal humor: —¿Por qué no habría de estar contento? —No sé. Pero siento que en este instante me detestas. ¡Debía de estar muy segura de sí misma para formular con tanta sencillez, con tanta crudeza, la
verdad! ¿Segura de qué? Pues, a fin de cuentas, ¿qué sería lo que lo retenía junto a ella? ¿Qué sería lo que le impedía volver a casa?
No le parecía seductora. No era hermosa. Ni joven siquiera. Y seguramente habría recibido la pátina de múltiples aventuras.
¿Sería precisamente esa pátina lo que lo atraía hacia ella o le emocionaba? —¿Me permites un instante? Fue, desenvuelta, a inclinarse sobre el pianista. Y su sonrisa, una vez más, era automáticamente la de
una mujer que quiere seducir, que sufriría al ver que el mendigo al que da unos céntimos en la calle le niega una mirada de admiración.
Volvió hacía él, encantada, con los ojos centelleantes de ironía y algo de razón llevaba, pues esa vez había coqueteado para él o para ellos dos.
Los dedos que corrían por las teclas cambiaban decadencia y era la pieza del pequeño bar la que ahora vibraba en la luz rosada y ella escuchaba con los labios entreabiertos, mientras el humo de su cigarrillo subía recto ante su rostro, como incienso.
Terminada la melodía, hizo un ligero movimiento nervioso y después, ya de pie, recogió su pitillera, su encendedor, sus guantes, y ordenó:
—¡Paga!... ¡Vamos!... Volvió sobre sus pasos, mientras él se hurgaba en los bolsillos, para decirle: —Siempre dejas demasiada propina. Aquí con cuarenta cents basta. Más que nada, era una apropiación, una apropiación tranquila, sin discusión. Y él no discutió. Delante
del guardarropa, ella dijo lo mismo: —Deja veinticinco cents. Y, por último, fuera: —No vale la pena tomar un taxi. ¿Para ir adónde? ¿Tan segura estaba de que iban a seguir juntos? Ni siquiera sabía que él había
conservado su habitación del Lotus, pero él estaba convencido de que ella lo daba por seguro. —¿Quieres que tomemos el subway? Le pidió, de todos modos, su opinión y él respondió:

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
17
—Ahora mismo, no. Preferiría caminar un poco. Estaban, como la víspera, al comienzo mismo de la Quinta Avenida y él ya experimentaba la necesidad
de repetir los mismos gestos. Sentía deseos de caminar con ella, de girar en las mismas esquinas y tal vez, ¿quién sabe?, detenerse en ese extraño sótano en el que habían bebido un último whisky.
Sabía que ella estaba cansada, que con sus altos tacones caminaba con dificultad. Pero no le desagradaba vengarse haciéndola sufrir un poco. Además, quería ver si protestaría. Parecía un experimento.
—Como quieras. ¿Sería ahora cuando fuesen a hablar? Le daba miedo y lo esperaba a un tiempo. No le urgía tanto
conocer la vida de Kay como contar la suya y sobre todo decir quién era, pues sufría inconscientemente de que lo tomara por un hombre cualquiera o incluso lo amase como a un hombre cualquiera.
La víspera, ella no había dicho nada al oír su nombre. ¿No lo habría oído nunca? ¿O no se le habría ocurrido relacionar al hombre que había conocido en Manhattan a las tres de la mañana con aquel cuyo nombre había visto en grandes letras en las paredes de París?
Al pasar ante un restaurante húngaro, ella preguntó: —¿Conoces Budapest? No esperaba respuesta. El dijo que sí, pero se dio perfecta cuenta de que a ella le daba igual. Esperaba
confusamente que fuera la ocasión para hablar por fin de sí mismo, pero ella siguió con lo que estaba di-ciendo.
—¡Qué ciudad más admirable! Creo que es la ciudad del mundo en la que he sido más feliz. Tenía dieciséis años.
El frunció el entrecejo, porque le hablaba de sus dieciséis años y porque comprendía que un nuevo Enrico venía a alzarse entre ellos.
—Vivía sola con mi madre. Tengo que enseñarte un retrato de mamá. Era la mujer más hermosa que he visto en mi vida.
Se preguntó por un instante si hablaría así para impedirle hacer lo propio a él. ¿Qué idea podía haberse hecho de él? Una idea falsa, fatalmente. Y, sin embargo, seguía aferrada a su brazo sin la menor veleidad de defensa.
—Mi madre era una gran pianista. Habrás oído su nombre, seguro, pues tocó en todas las capitales: Miller... Edna Miller... Por cierto, que ése es el apellido que yo llevo desde que me divorcié y el que llevaba de soltera, porque mi madre nunca quiso casarse, por su arte. ¿Te extraña?
—¿A mí?... No... Sentía deseos de responderle que eso no podía extrañar a quien como él era también un gran artista.
Pero él se había casado y por eso... Cerró los ojos por un momento. Después volvió a abrirlos y se vio como otro habría podido verlo, pero
con más lucidez, de pie en una acera de la Quinta Avenida, con una mujer del brazo a la que no conocía y con la que Dios sabría adónde iba.
Ella lo interpretó mal. —¿Te aburro? —Al contrario. —¿Te interesa conocer mis historias de soltera? ¿Iría a pedirle que se callara o, por el contrario, que continuase? No lo sabía. Lo que sabía era que,
cuando ella hablaba, sentía un dolor sordo, como una angustia en el lado izquierdo del pecho. ¿Por qué? Lo ignoraba. ¿Acaso habría deseado que su vida no hubiera comenzado hasta la víspera? Tal
vez. Eso carecía de importancia. Ya nada tenía importancia, pues acababa de decidir de repente dejar de oponer resistencia.
Escuchaba. Caminaba. Miraba los globos luminosos de las farolas, que formaban una larga perspectiva, hasta el infinito, los taxis que se deslizaban sin hacer ruido y en los que casi siempre se veían

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
18
parejas. ¿Es que no había conocido también él el lancinante deseo de formar parte de una pareja? ¿De tener una
mujer colgada de su brazo como Kay se colgaba del suyo? —Entremos un minuto, ¿quieres? No era un bar, sino una farmacia, y le sonrió. Y él comprendió su sonrisa. Comprendió que ella
acababa de pensar, como él, que con eso se iniciaba una nueva etapa en su intimidad, pues quería comprar algunos objetos de aseo indispensables.
Ella le dejó pagar y a él le dio alegría, como también le alegró oír al dependiente pronunciar la palabra «señora».
—Ahora —decidió ella— podemos volver a casa. El no pudo por menos de ironizar y al instante se arrepintió: —¿Sin beber un último whisky? —Sin whisky —respondió ella con la mayor seriedad del mundo—. Esta noche soy un poquito la
muchacha de dieciséis años. Espero que no sea demasiada molestia para ti. El conserje nocturno los reconoció. ¿Cómo podía suponer un placer volver a ver la vulgar luz malva
del Lotus, esas pocas letras sobre una puerta? ¿Y un placer también, ser recibidos como antiguos clientes por un hombre astroso y resignado? ¿Volver a la trivial atmósfera de una habitación de hotel, ver en una cama los dos almohadones preparados?
—Quítate el abrigo y siéntate, haz el favor. El obedeció, sutilmente emocionado, y tal vez estuviera también ella un poco emocionada. El ya no
sabía nada. Había momentos en que la detestaba y momentos, como ése, en que sentía deseos de reclinar la cabeza sobre su hombro de mujer y sollozar.
Estaba cansado pero relajado. Esperaba, con una sonrisa muy ligera en los labios, y también ella interceptó esa sonrisa, debió de entenderla, pues se acercó a besarlo, por primera vez en ese día, ya sin la avidez carnal de la víspera, sin aquel ardor que parecía proceder de la desesperación, sino muy suavemente, adelantando despacio los labios hacia los de él, vacilando un instante antes de establecer el contacto y apretándolos después con ternura.
El cerró los ojos y, cuando volvió a abrirlos, advirtió que ella había cerrado los suyos y se lo agradeció. —Ahora déjame, no te muevas. Fue a apagar la araña eléctrica y sólo dejó encendida una lamparita minúscula con pantalla de seda
sobre un velador. Después fue a buscar en el aparador la botella de whisky abierta la víspera. Experimentó la necesidad de explicar: —No es lo mismo. El ya lo había comprendido. Ella sirvió dos vasos, sin la actitud febril, dosificando minuciosamente el
alcohol y el agua con seriedad de ama de casa. Dejó uno al alcance de la mano de su compañero y al pasar le hizo una ligera caricia en la frente.
—¿Te sientes bien? Ella misma, dejando caer sus zapatos con un movimiento ya familiar, se acurrucó en el sillón, con
postura de niña. Después suspiró, con una voz que él todavía no conocía: —¡Qué bien me siento! Los separaba un metro apenas, pero los dos sabían perfectamente que ahora no franquearían ese
espacio. Se miraban, con los ojos entornados, felices tanto el uno como el otro de encontrar en otros ojos una luz muy suave y como apaciguadora.
¿Iría a hablarle ella enseguida? Entreabrió los labios, pero fue para cantar, para murmurar apenas la canción de antes, que había
pasado a ser la canción de ellos dos. Y esa cantinela popular fue transformándose hasta tal punto, que al hombre se le saltaron las lágrimas

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
19
y se sintió el pecho invadido de dolor. Ella lo sabía. Lo sabía todo. Lo retenía en el extremo de su canto, en el extremo de su voz de
entonaciones graves, un poco cascadas, y prolongaba con destreza el placer de ser dos y de haberse aislado del resto del mundo.
Cuando por fin calló, hubo un silencio durante el cual surgieron los ruidos de la calle. Los escucharon asombrados. Después ella repitió, con voz mucho más baja que la primera vez, como
si temiese espantar el destino: —¿Te sientes bien? ¿Habría oído las palabras que ella pronunció a continuación o habrían sido tan sólo una vibración en su
interior? —Yo en mi vida me había sentido mejor.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
20
3 Era una sensación curiosa. Ella hablaba. El estaba emocionado. Pero ni por un instante dejaba de estar
lúcido. Se decía: «¡Miente!». Tenía la certeza de que ella mentía. Tal vez no inventara enteramente, cosa de la que la consideraba,
sin embargo, capaz. Mentía, como mínimo, por deformación, por exageración o por omisión. Ella se había servido bebida dos o tres veces. El ya ni se fijaba. Ahora sabía que era su hora, que lo que
la sostenía era el whisky y la imaginaba en otras noches con otros hombres bebiendo para alimentar su excitación y hablando, hablando sin cesar, con su emocionante voz ronca.
¡A saber si no les contaría exactamente lo mismo a todos, con una sinceridad idéntica! Lo más sorprendente era que le daba igual, que, en todo caso, no le molestaba. Le hablaba de su marido, un húngaro, el conde Larski, con el que decía haberse casado cuando tenía
diecinueve años. Y ya había en ello una mentira, o una mentira a medias, pues afirmaba que el conde la había poseído virgen, se extendía sobre la brutalidad del hombre aquella noche y olvidaba que un poco antes había hablado de una aventura que había tenido a los diecisiete años.
El sufría, no por las mentiras, sino sobre todo por las historias mismas, por las imágenes que evocaban. Si algo le reprochaba, era que se ensuciara ante él, con un impudor rayano en el desafío.
¿Sería el alcohol lo que la impulsaba a hablar así? Había momentos en que él juzgaba con frialdad: «Es la mujer de las tres de la mañana, la que no puede decidirse a acostarse, que necesita alimentar a toda costa su excitación, beber, fumar, hablar, para caer, por fin, con los nervios deshechos, en brazos de un hombre».
¡Y él no se iba! No sentía la menor veleidad de abandonarla. A medida que aumentaba su lucidez, comprendía mejor que Kay le resultaba indispensable y se resignaba.
Esa era la palabra exacta. Estaba resignado. No habría podido decir en qué momento había adoptado su decisión, pero, se enterara de lo que se enterase, estaba decidido a no luchar más.
¿Por qué no se callaba? ¡Habría sido tan sencillo! La habría rodeado con sus brazos. Habría murmurado:
—Poco importa todo eso, puesto que volvemos a empezar. Volver a empezar una vida a partir de cero. Dos vidas. Dos vidas a partir de cero. De vez en cuando, ella se interrumpía: —No me escuchas. —Claro que sí. —Me escuchas, pero, al mismo tiempo, piensas en otra cosa. Pensaba en él, en ella, en todo. Era él mismo y el espectador de sí mismo. La amaba y la miraba como
un juez implacable. Ella decía, por ejemplo: —Vivimos dos años en Berlín, donde mi marido era agregado en la embajada de Hungría. Allí, en
Swansee, para ser más exactos, al borde del lago, nació mi hija. Se llama Michéle. ¿Te gusta el nombre de Michèle?
No esperó a su respuesta.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
21
—¡Pobre Michèle! Ahora vive en casa de una de sus tías, una hermana de Larski que nunca se ha casado y habita sola un castillo inmenso, a unos cien kilómetros de Buda...
No le gustaba lo del enorme castillo romántico y, sin embargo, tal vez fuera cierto, como también podía ser falso. Se preguntó: «¿A cuántos hombres habrá contado esta historia?».
Y se enfurruñó. Ella lo notó. —¿Te aburre que te cuente mi vida? —Claro que no. Seguramente era necesario, como el último cigarrillo, cuyo fin esperaba él con temblores de
impaciencia en la punta de los dedos. Estaba feliz, pero parecía que sólo lo estuviera en el porvenir, que le urgiese acabar de una vez por todas con el pasado o incluso con el presente.
—Lo nombraron primer secretario en París y tuvimos que instalarnos en la embajada, pues el emba-jador era viudo y hacía falta una mujer para las recepciones...
¿En qué momento mentía? La primera vez que le había hablado de París, en la cafetería, le había dicho que había vivido frente a la iglesia de Auteuil, en la Rue Mirabeau. Ahora bien, la embajada de Hungría nunca había estado en la Rue Mirabeau.
Ella prosiguió: —Jean era un hombre de primera, uno de los hombres más inteligentes que he conocido... Y él estaba celoso. Y le reprochaba que mencionara otro nombre más. —Mira, es un gran señor en su país. Tú no conoces Hungría... —Sí que la conozco. Ella desechó la objeción dejando caer con impaciencia la ceniza de su cigarrillo. —No puedes conocerla. Eres demasiado francés para eso. Yo, pese a ser vienesa y tener sangre
húngara por mi abuela, no pude acostumbrarme. Cuando digo un gran señor, no me refiero a un gran señor de la Edad Media. Yo lo vi azotar a sus criados. Un día en que el conductor estuvo a punto de hacernos volcar en la Selva Negra, lo tiró al suelo de un puñetazo y después lo golpeó con el tacón en el rostro, al tiempo que me decía con calma: «Siento no llevar conmigo un revólver. Este patán habría podido matarte».
Y Combe seguía sin tener valor para decir: «¿Quieres hacer el favor de callarte?». Le parecía que ese parloteo los rebajaba a los dos, que ella se rebajaba hablando y él escuchando. —Yo estaba encinta en aquel momento, lo que en parte explica su furia y su brutalidad. Era tan celoso,
que aun un mes antes del parto, cuando a ningún hombre se le habría ocurrido cortejarme, me vigilaba de la mañana a la noche. No tenía derecho a salir sola. Me encerraba con llave en mi piso. Más aún: me cogía todos los zapatos y todos los vestidos y los encerraba en una habitación cuya llave llevaba consigo.
¿Cómo no comprendía que se equivocaba, que se equivocaba aún más al explicar: «Vivimos tres años en París...»?
La víspera había dicho seis. ¿Con quién habría vivido los otros tres años? —El embajador, que murió el año pasado, era uno de los más grandes estadistas, un anciano de
ochenta años. Yo le había inspirado un afecto paternal, pues llevaba treinta años viudo y no tenía hijos. El pensó: «¡Mientes!». Porque era imposible. Al menos en su caso. Aunque el embajador hubiese tenido ochenta años, aunque
hubiera tenido más, ella no habría descansado hasta haberlo forzado a rendirle homenaje. —Muchas veces, por la noche, me rogaba que le leyese. Era uno de sus goces. Entonces él se retenía para no gritarle cruda, vulgarmente: «¿Y qué hacía con las manos?». Pues para él era una certeza y sufría por ello. «Date prisa», pensaba él. «Vacía el saco para que no haya que volver a hablar nunca más de esas
guarrerías.» —Por eso, mi marido alegó que mi salud no me permitía vivir en París y me instaló en una villa de
Nogent. Su talante fue ensombreciéndose cada vez más, sus celos volviéndose cada vez más feroces. Al

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
22
final, no tuve valor y partí. ¿Sola? ¡Vamos, hombre! Si había partido así, por su propia voluntad, ¿cómo iba a haber abandonado a
su hija? Si hubiese sido ella quien hubiera pedido el divorcio, ¿iba a encontrarse acaso como se encon-traba?
El apretaba los puños furioso, con deseos de pegarle, de vengarlos a los dos, a él y al marido, al que, sin embargo, detestaba.
—¿Fue entonces cuando fuiste a Suiza? —preguntó logrando apenas disimular su ironía. Aún así, ella comprendió. El tuvo la impresión de que comprendía, pues replicó bastante aviesa, sin
entrar en detalles: —No enseguida. Primero viví un año en la Costa Azul y en Italia. No precisaba con quién y tampoco afirmaba que hubiera vivido sola en esos lugares. La odiaba. Le habría gustado torcerle las muñecas, forzarla a caer de rodillas a sus pies para pedirle
perdón gimiendo de dolor. ¿Acaso no era una ironía insigne, por parte de esa mujer acurrucada en su sillón, que le soltara con un
candor monstruoso: «¡Ya ves! ¿Te cuento mi vida»? ¿Y el resto, todo lo que no había dicho, todo lo que él no quería saber? ¿Sospecharía ella que, de sus
confidencias, lo que se le quedaba atragantado hasta el punto de causarle un dolor fisico era que se hubiera dejado toquetear por el viejo embajador?
El se levantó maquinalmente. Dijo: —Ven a acostarte. Y, como esperaba, ella había murmurado: —¿Me permites que me acabe el cigarrillo? El se lo arrancó de las manos y lo aplastó bajo su suela, en plena alfombra. —Ven a la cama. Sabía que ella había sonreído al desviar la cara. Sabía que ella triunfaba. ¡Como para pensar que era
capaz de contar semejantes historias con el único propósito de ponerlo en el estado en que por fin lo veía! «Esta noche no la tocaré», se prometía. «¡Así tal vez comprenda!» Comprender, ¿qué? Era absurdo. Pero, ¿acaso no era todo absurdo en adelante, incoherente? ¿Qué
hacían ahí, los dos, en una habitación del Lotus, encima de un rótulo destinado a reclutar a las parejas de paso?
La miró desnudarse y permaneció frío. Pues sí, era capaz de permanecer frío delante de ella. No era hermosa, ni irresistible, como se imaginaba. También su cuerpo llevaba ya la pátina de la vida.
Y, mira por dónde, al pensarlo, se sintió presa de una intensa cólera, de una necesidad de borrarlo todo, absorberlo todo, hacerlo suyo todo. Furiosamente, con una maldad que volvía sus pupilas inmóviles y espantosas, la estrechó entre sus brazos, la dobló, se hundió en ella como si quisiera acabar de una vez por todas con su obsesión.
Ella lo miró alelada, y, cuando llegó el aplacamiento del orgasmo, lloró, no como lloraba Winnie, tras el tabique, sino como una niña, y como una niña balbuceó:
—Me has hecho daño. Como una niña también, se quedó dormida, casi sin transición. Y, aquella noche, no subsistió, como la
víspera, una expresión dolorida en su rostro. El abrazo, esa vez, la había sosegado. Dormía con el labio un poco hinchado, los dos brazos muellemente extendidos sobre la colcha y los cabellos formando una masa rojiza y arrugada sobre la intensa blancura del almohadón.
El no durmió, no intentó dormir. Por lo demás, el alba estaba cercana y, cuando dejó su frío reflejo en la ventana, se deslizó tras el visillo para refrescarse la frente en contacto con el cristal.
No había nadie en la calle, donde las basuras aportaban una nota de intimidad vulgar. Un hombre, en-frente, en el mismo piso, se afeitaba delante de un espejo colgado de la ventana y por un instante sus miradas se cruzaron.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
23
¿Qué se dijeron? Eran más o menos de la misma edad. El hombre de enfrente tenía grandes entradas y las cejas espesas y cargadas de preocupación. ¿Habría alguien detrás de él en el cuarto, una mujer tumbada en una cama y sumida aún en el sueño?
Si ese hombre se levantaba tan temprano, era que iba a trabajar. ¿Qué trabajo haría? ¿Cuál sería el camino que seguía en la vida?
Combe, por su parte, no seguía ya camino alguno. Desde hacía ya dos meses. Pero al menos se obstinaba, tan sólo dos días antes, por avanzar en una dirección determinada.
Esa mañana, en el fresco amanecer de octubre, era un hombre que había cortado todas las ataduras, un hombre que, al acercarse a los cincuenta años, ya no estaba ligado a nada, ni a una familia, ni a una profesión, ni a un país, ni siquiera, en definitiva, a un domicilio: sólo a una desconocida dormida en una habitación de hotel más o menos equívoco.
En la casa de enfrente se veía la luz de una lámpara eléctrica y eso le recordó la suya, que seguía encendida. Tal vez fuera una excusa o un pretexto.
¿No debía, en un momento u otro, volver a su casa? Kay iba a dormir todo el día, ya empezaba a conocerla. Le dejaría una nota sobre la mesilla de noche para anunciarle su regreso.
Allí, en Greenwich Village, pondría orden en su cuarto. Tal vez encontrara a alguien que se lo limpiase.
Mientras se vestía sin hacer ruido en el baño, cuya puerta había cerrado, iba entusiasmándose. No sólo mandaría limpiar el cuarto a fondo, sino que, además, saldría a comprar flores. Compraría también, barata, una cretona estampada, de colores vivos, para ocultar la colcha gris de la cama. A continuación encargaría una comida fría en el restaurante italiano, el que servía las cenas semanales de J.K.C. y Winnie.
Además, había de telefonear a la emisora de radio, pues tenía un programa en perspectiva para el día siguiente. Debería haber telefoneado la víspera.
De repente se sintió despejado y con sangre fría, pese al cansancio. Se alegraba de la perspectiva de caminar solo, de oír resonar sus pasos en la calle, mientras respiraba el aire cortante de la mañana.
Kay dormía. Vio que seguía inflando el labio inferior y sonrió, con una sonrisa un poco condescendiente. Había ocupado un lugar en su vida, de acuerdo. ¿A santo de qué pretender, desde ese preciso instante, calibrar su importancia?
Si no hubiera temido despertarla, le habría plantado un beso indulgente y tierno en la frente. «Vuelvo enseguida», escribió en una página de su cuaderno, que arrancó y dejó sobre la pitillera. Y eso le hizo sonreír también, pues así estaba seguro de que ella encontraría la nota. Ya en el pasillo, llenó la pipa y, antes de encenderla, pulsó el botón para llamar el ascensor. ¡Hombre! Ya no estaba el conserje nocturno, sino una de las señoritas de uniforme. Pasó delante de la
recepción sin detenerse, se plantó en la acera y respiró el aire a pleno pulmón. Estuvo a punto de suspirar: «¡Por fin!». Y sólo Dios sabe si no se preguntó si volvería jamás. Dio unos pasos, se detuvo y caminó un poco más. Se sentía ansioso de repente, como quien tiene conciencia de haber olvidado algo importante y no
recuerda qué. Se detuvo una vez más, justo en la esquina de Broadway, que lo dejó aterido con sus luces apagadas y
sus aceras inútilmente anchas. ¿Qué haría, si a su regreso encontraba la habitación vacía? Acababa apenas de calar en él esa idea y ya le dolía tanto, le producía tal desasosiego, tal estado de
pánico, que se volvió bruscamente para asegurarse de que nadie salía del hotel. Unos instantes después, en el umbral del Lotus, vaciaba su pipa, que aún ardía, golpeándola contra su
tacón. —Octavo, por favor —dijo a la señorita del ascensor, que acababa de bajarlo.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
24
Y no volvió a serenarse hasta que comprobó que Kay seguía durmiendo, que nada había cambiado en su habitación.
No quiso saber si ella lo había visto salir, si lo había visto entrar. Fue para él un minuto de una
emoción tan profunda y sutil, que no se atrevió a comentársela. Ella parecía dormir, mientras él se desnudaba y también mientras se deslizaba entre las sábanas.
También como dormida buscó ella su cuerpo para acurrucarse contra él. Ella no abrió los ojos. Los párpados se movieron apenas, sin descubrir las pupilas, y a él le recordaron
los movimientos de las alas de un ave demasiado pesada para alzar el vuelo. Pesada también, lejana, era la voz que decía sin reproche, sin tristeza, sin asomo de melancolía: —Has intentado marcharte, ¿verdad? Si hubiera hablado, como había estado a punto de hacerlo, lo habría estropeado todo. Por suerte, fue
ella la que continuó con la misma voz, más débil aún: —Pero, ¡no has podido! Volvía a dormir. Tal vez no hubiera cesado de dormir y sólo en el fondo de sus sueños hubiese tenido
conciencia del drama representado. Más tarde, mucho más tarde, cuando se despertaron los dos, no aludió a ello. Era su mejor momento, para los dos. Pensaban en él, como si hubiesen vivido mañanas y mañanas
semejantes. Era imposible creer que fuese tan sólo la segunda vez que se despertaban así, uno junto al otro en una cama, en tal intimidad de la carne, que tenían la impresión de ser amantes desde siempre.
Hasta esa habitación del Lotus les era familiar, se sorprendían amándola. —¿Paso la primera al baño? Después, con una intuición asombrosa, añadió: —¿Por qué no fumas en pipa? ¡Puedes, eh! En Hungría hay muchas mujeres que fuman en pipa. Por la mañana eran como vírgenes. La alegría, en sus ojos, era tan pura, casi infantil. Tenían un poco la
impresión de jugar con la vida. —¡Cuando pienso que seguramente no recuperaré mis cosas por culpa de Ronald! Tengo allí dos
maletas llenas de vestidos y de ropa interior y ni siquiera puedo cambiarme de medias. Le divertía eso. Era maravilloso encontrarse tan ligera al despertar, encontrarse en el umbral de una
jornada a la que no venía impuesta ninguna obligación, que podía llenarse con lo que se quisiera. Hacía sol, ese día, un sol muy alegre, muy chispeante. Se instalaron, para almorzar, delante de una de
las barras que formaban ya parte de sus costumbres. —¿Te importa que vayamos a pasear a Central Park? No quería sentirse celoso justo cuando acababa de comenzar su jornada, y, sin embargo, cada vez que
ella proponía algo hablaba de algún lugar, no podía por menos de preguntarse: «¿Con quién?». ¿Con quién habría ido a pasear por Central Park y qué recuerdos intentaría recuperar en él? Se sentía joven esa mañana. Y tal vez por eso corrió un gran riesgo, mientras caminaban uno junto al
otro: —¿Sabes que ya soy muy vieja? Tengo treinta y dos años y pronto cumpliré treinta y tres. El calculó que su hija debía de tener, por tanto, unos doce años y observó con mayor atención que de
costumbre a las niñas que jugaban en el parque. —Yo tengo cuarenta y ocho —confesó—. Aún no. Dentro de un mes. —En un hombre la edad no cuenta. ¿No era ése el momento en que iba a poder hablar de sí mismo? Lo esperaba y lo temía a un tiempo. ¿Qué ocurriría, entonces? ¿Qué sería de ellos cuando se decidieran, por fin, a afrontar las realidades? Hasta ahora habían estado fuera de la vida, pero llegaría un momento en que deberían regresar a ella,
de grado o por fuerza.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
25
¿Habría adivinado ella lo que pensaba? Su mano desnuda, como ya había ocurrido una vez, en el taxi, buscó la de él y la apretó con suave insistencia, como para decirle: «Aún no».
Había decidido llevarla a su casa y no se atrevía. Un poco antes, al salir del Lotus, había pagado la cuenta y ella lo había advertido, pero no había dicho nada.
¡Podía significar tantas cosas! Incluso que fuese su último paseo, el último, en todo caso, fuera de la realidad, por ejemplo.
¿Habría sido para eso —para colocar un recuerdo luminoso en la memoria de los dos— para lo que había querido ella pasear de su brazo por Central Park, donde un sol tibio los envolvía con las últimas bocanadas del otoño?
Se puso a canturrear, seria, y era la canción de ellos, la cantinela de la tabernita. Eso inspiró a los dos la misma idea, pues, cuando la noche empezó a caer y el aire a refrescar, cuando una sombra más densa los esperó al girar las alamedas, se miraron como por un acuerdo tácito y se dirigieron hacia la Sexta Avenida.
No cogieron un taxi. Fueron caminando. Parecía que era su suerte, que no podían o no osaban detenerse. La mayoría de las horas, desde que se conocían —y les parecía que de ello hacía ya mucho tiempo—, las habían pasado así, a lo largo de las aceras, y rozándose con una multitud que no veían.
Sin embargo, se acercaba el momento en que se verían obligados a detenerse y había una complicidad tácita entre ellos para seguir retrasándolo cada vez más.
—Oye... Ella tenía, así, accesos de alegría ingenua. Era cuando le parecía que el destino estaba con ellos. Ahora
bien, en el momento en que entraban en la tabernita, el fonógrafo estaba tocando un disco, su disco, y un marinero, con los codos en la barra y la barbilla en las manos, miraba fija y hoscamente el vacío delante de él.
Kay apretó el brazo de su compañero y miró con lástima al hombre que había elegido la misma canción que ellos para arrullar su nostalgia.
—Dame un nickel —murmuró. Y volvió a poner el disco, dos, tres veces. El marinero se volvió y le sonrió con tristeza. Después se
bebió su copa de un trago y salió titubeando y chocando al pasar con el marco de la puerta. —¡Pobre tipo! El apenas sintió celos, un poquito, de todos modos. Le habría gustado hablar, cada vez sentía más
necesidad de hacerlo y no se atrevía. ¿Se habría propuesto de verdad no ayudarlo? Ella volvió a beber, pero él no se lo tomó a mal y bebió maquinalmente con ella. Estaba muy triste y
muy contento, de una sensibilidad tan aguda, que sus ojos se humedecían con una frase de una canción, con un aspecto de su taberna, inundada de luz apagada.
¿Qué hicieron aquella noche? Caminaron. Se mezclaron largo rato con la muchedumbre de Broadway y entraron en otros bares, sin encontrar nunca en ellos la atmósfera de su rincón familiar.
Entraban, pedían de beber. Kay, invariablemente, encendía un cigarrillo. Le tocaba el codo, balbucía: —Mira. Y señalaba a una pareja, una pareja triste, sumida en sus reflexiones, o a una mujer sola que se
emborrachaba. Parecía que estaba al acecho de la desesperación de los demás, que se restregaba con ella como para
debilitar la que tal vez fuera a invadirla a ella. —Caminemos. Esa palabra los hacía mirarse sonriendo. La habían pronunciado tanto y tan a menudo, ¡ellos, que sólo
tenían, en realidad, dos días y dos noches de amor tras sí! —¿No te parece gracioso? El no necesitaba preguntarle qué era lo gracioso. Pensaban en lo mismo, en ellos dos, que no se

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
26
conocían y se habían juntado por milagro a través de la gran ciudad y ahora se aferraban el uno al otro con un ardor desesperado, como si sintieran ya el frío de la soledad invadiéndolos.
«Luego... más tarde...», pensaba Combe. En la Calle Veinticuatro había una tienda china en la que vendían tortugas minúsculas, tortuguitas,
como anunciaba un letrero. —¿Me compras una? Se la metieron en una cajita de cartón y se la llevó como un bien precioso, esforzándose por reír, pero
seguramente pensaba que era la única prenda del amor que acababan de vivir. —Oye, Kay... Ella le puso un dedo en los labios. —Pero es que tengo que decirte... —¡Chsss! Vamos a comer algo... Callejearon y esa vez lo hicieron a propósito por el centro, porque cuanto más densa era la
muchedumbre más se sentían como en casa. Ella comía como la primera noche, con una lentitud exasperante que a él ya no le exasperaba. —¡Hay tantas cosas más que me habría gustado contarte! Mira, ya sé lo que piensas. ¡Y no sabes cómo
te equivocas, Frank querido! Eran tal vez las dos de la mañana, tal vez más tarde, y siguieron caminando, y siguieron en sentido
contrario esa larga ruta de la Quinta Avenida, que ya habían recorrido dos veces. —¿Adónde me llevas? Al instante cambió de parecer: —¡No, calla! El no sabía aún lo que iba a hacer, lo que esperaba. Miraba hacia delante, hosco, y ella caminaba a su lado respetando por primera vez su silencio. A la larga, ese caminar en silencio por la noche cobraba el solemne cariz de una marcha nupcial y los
dos se daban perfecta cuenta de que se apretaban más el uno contra el otro, ya no como amantes, sino como dos personas que hubieran errado mucho tiempo en la soledad y hubiesen obtenido por fin la gracia inesperada de un contacto humano.
Ya casi no eran un hombre y una mujer. Eran dos personas, dos personas que se necesitaban. Volvían a ver, con las piernas cansadas, la apacible perspectiva de Washington Square. Combe sabía
que su compañera estaba asombrada, que se preguntaba si no iría a llevarla otra vez a su punto de partida, a la cafetería en la que se habían conocido, o delante de aquella casa de Jessie que ella le había señalado la víspera.
El sonreía con cierta amargura. Tenía miedo, mucho miedo, a lo que iba a hacer. Aún no se habían dicho que se amaban. Tal vez sintieran, tanto uno como el otro, superstición o pudor
ante esa palabra. Combe reconoció su calle, divisó allá abajo la puerta que había cruzado, dos noches antes, cuando
había huido, con los nervios de punta, de los ecos de los amores vecinos. Hoy estaba más serio. Caminaba más derecho, con conciencia de realizar un acto importante. A veces le daban ganas de detenerse, de dar media vuelta, de volver a sumirse con Kay en la irrealidad
de su vida vagabunda. Volvió a ver, como un refugio, la puerta del Lotus, las letras violeta del rótulo, el astroso conserje tras
su mostrador. ¡Era tan fácil! —¡Ven! —dijo por fin, al tiempo que se detenía ante un umbral. Ella sabía lo que significaba aquello. Sabía que ese minuto era tan definitivo como si un guarda suizo
engalanado hubiera abierto de par en par la puerta de la iglesia ante ellos. Entró en el patinillo, valerosa, paseando en derredor una mirada apacible y sin asombro. —Resulta gracioso —se esforzó por decir con su tono más ligero— que fuéramos vecinos y hayamos

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
27
tardado tanto en conocernos. Entraron en el vestíbulo. Había buzones colocados unos junto a otros, con un botón eléctrico bajo cada
uno de ellos y un nombre sobre la mayoría. El suyo no figuraba y Combe comprendió que ella lo había advertido. —Ven. No hay ascensor. —Sólo hay cuatro pisos —replicó ella, lo que demostraba que había examinado la casa. Subieron uno tras otro. Ella iba delante. En el tercer rellano, se apartó para dejarlo pasar. La primera puerta a la izquierda era la de J.K.C. La siguiente era la suya. Pero, antes de llegar, sintió la
necesidad de detenerse, mirar largo rato a su compañera y después de tomarla en sus brazos y besarle los labios lenta, profundamente.
—Ven. El pasillo, mal iluminado, olía ya a pobreza. La puerta era de un feo color pardo y había huellas de de
dos sucios en las paredes. Sacó despacio la llave del bolsillo. Dijo, al tiempo que se esforzaba por reír: —Cuando salí la última vez, olvidé apagar la luz. Me di cuenta en la calle y no tuve ánimos para
volver a subir. Empujó la puerta. Daba a una antesala minúscula, atestada de maletas y ropa. —Entra. No se atrevía a mirarla. Le temblaban los dedos. No le dijo nada más, la atrajo hacia dentro, la empujó, ya no sabía exactamente lo que hacía, pero la in-
trodujo en su casa, la invitó por fin, avergonzado, ansioso, a entrar en su vida. La calma del cuarto, en el que los recibió la lámpara encendida, tenía cierto aspecto fantasmal. El
había creído que era sórdida y resulta que era trágica, trágica de soledad, de abandono. Esa cama deshecha, con la forma aún de una cabeza hundida, en la almohada; esas sábanas arrugadas
que olían a insomnio; ese pijama, esas zapatillas, esa ropa vacía y arrugada sobre las sillas... Y en la mesa, junto a un libro abierto, esos restos de comida fría, ¡de una triste comida de hombre
solo! Se dio cuenta de repente de aquello de lo que había escapado por un momento y se quedó de pie junto
a la puerta, inmóvil, con la cabeza gacha, sin atreverse a hacer un movimiento. No quería mirarla, pero la veía, sabía que también ella calibraba la intensidad de su soledad. Había creído que ella sentiría asombro, despecho. Asombro sentía tal vez un poco, muy poco, al descubrir que la soledad de él era aún más absoluta, más
irremediable que la suya. Lo que vio en primer lugar fueron dos fotografías: un niño y una niña. Ella murmuró: —Tú también. Todo aquello era muy lento, desesperadamente lento. Los segundos contaban y las décimas de
segundo, las menores fracciones de un tiempo en el que se jugaba tanto pasado y tanto porvenir. Combe había apartado la cara del rostro de sus hijos. Ya sólo veía manchas borrosas que se volvían
cada vez más borrosas y sentía vergüenza de sí mismo, sentía deseos de pedir perdón, sin saber a quién ni por qué.
Entonces Kay aplastó lentamente su cigarrillo en un cenicero. Se quitó el abrigo de pieles, el sombrero, pasó por detrás de su compañero para cerrar la puerta que había dejado abierta.
Después, al tiempo que le tocaba con un dedo ligero el cuello de la prenda, dijo simplemente: —Quítate el abrigo, cariño.
Fue ella la que se lo quitó, en su casa, y enseguida encontró el lugar donde dejarlo. Volvió hacia él, más familiar, más humana. Sonrió con una sonrisa en la que había como una alegría
secreta, apenas confesable. Y, al tiempo que rodeaba por fin con sus brazos los hombros de él, añadió: —Mira, ya lo sabía.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
28
4 Aquella noche durmieron como en la sala de espera de una estación o como en un coche averiado al
borde de la carretera. Durmieron uno en los brazos del otro y, por primera vez, no hicieron el amor. —Esta noche, no —había murmurado ella en tono de súplica. El había comprendido o había creído comprender. Estaban un poco cansados y tenían esa sensación de
vértigo que persiste después de un largo viaje. ¿Habrían llegado de verdad a alguna parte? Se habían acostado enseguida, sin ordenar el cuarto. Y, así
como las primeras noches después de una travesía se conserva la sensación de cabeceo y balanceo, así también podían creer por unos instantes que seguían caminando, que caminaban sin fin, por la gran ciudad.
Fue la primera vez que se levantaron a la misma hora que la mayoría de la gente. Cuando Combe se despertó, vio a Kay abrir la puerta de la vivienda. Tal vez hubiese sido el ruido de la cerradura lo que acababa de sacarlo del sueño y su primera reacción fue de inquietud.
Pero no. La vio de espaldas, con los cabellos en una masa confusa y sedosa, envuelta en una de sus batas, que andaba tirada por el suelo.
—¿Qué buscas? Ella no se sobresaltó. Se volvió con naturalidad hacia la cama y lo mejor fue que ni siquiera se esforzó
por sonreír. —La leche. ¿No reparten la leche todas las mañanas? —Yo nunca bebo leche. —¡Ah! Antes de acercarse a él, entró en la cocinita, en la que el agua cantaba en el infiernillo eléctrico. —¿Tomas café o té? ¿Por qué se sentiría emocionado de oír una voz ya familiar resonar en ese cuarto en el que nunca había
visto entrar a otra persona? Un instante antes, le había molestado un poco que no hubiera venido a darle un beso, pero era —ahora lo comprendía— mucho mejor así; ella iba y venía, abría aparadores, le traía una bata de seda azul marino.
—¿Quieres ésta? Y llevaba los pies enfundados en chinelas de hombre con las que se veía obligada a arrastrar la suela. —¿Qué comes por la mañana? El respondió, apacible, relajado: —Depende. Por lo general, cuando tengo hambre, bajo al drugstore. —He encontrado té y café en una lata. Como eres francés, he preparado café, por si acaso. —Voy a bajar a comprar pan y mantequilla —anunció él. Se sentía muy joven. Y tenía ganas de salir, pero no era como la víspera, cuando había salido del Lotus
y no había logrado alejarse de él cien metros. Ahora ella estaba en su casa. Y él, que era bastante meticuloso, tal vez demasiado, respecto del aseo,
estuvo a punto de salir sin afeitar, en zapatillas, como hacen ciertas personas por la mañana, en Montmartre o en Montparnasse, o en los barrios populares.
Aquella mañana de otoño tenía un sabor a primavera y se sorprendió a sí mismo canturreando bajo la ducha, mientras Kay hacía la cama y acompañaba maquinalmente su canción.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
29
Era como si por fin le hubieran quitado de encima un enorme peso con el que hubiera cargado durante años sin notarlo y que le hubiera curvado el espinazo sin él saberlo.
—¿No me vas a dar un beso? Antes de dejarlo marchar, le ofreció la punta de los labios. En el rellano, él se detuvo, dio media vuelta
y abrió la puerta. —¡Kay! Ella seguía de pie en el mismo sitio y mirando hacia él. —¿Qué? —Soy feliz. —Yo también. Ve... No había que insistir. Era demasiado nuevo. También la calle era nueva o, mejor dicho, si bien la
reconocía en líneas generales, descubría aspectos desconocidos de ella. El drugstore, por ejemplo, donde tantas veces había desayunado solo leyendo el periódico. Ahora lo
miraba con una gozosa ironía, teñida de piedad. Se detuvo, enternecido, a contemplar un organillo parado en la esquina y habría jurado que era el
primero que veía en Nueva York, el primero que veía desde su infancia. También era una novedad comprar en la tienda italiana, ya no para uno, sino para dos. Pidió multitud
de cositas que nunca había deseado y con las que ahora quería ver rebosar la nevera. Se llevó el pan, la mantequilla, la leche y los huevos y pidió que le subieran el resto. En el momento de
salir, se le ocurrió algo más. —Dejen una botella de leche delante de mi puerta todas las mañanas. Desde abajo, vio a Kay tras los cristales y movió un poco la mano para hacerle una seña. Ella salió a su
encuentro en lo alto de la escalera, lo ayudó a llevar los paquetes. —¡Mecachis! He olvidado algo. —¿Qué? —Las flores. Ya ayer por la mañana tenía intención de venir a poner flores en el cuarto. —¿No crees que es mejor así? —¿Por qué? —Porque... Ella buscó las palabras, seria y sonriente a un tiempo, con esa pizca de pudor que tenían los dos
aquella mañana. —... porque así parece menos nuevo, ¿comprendes? Parece como si esto durara desde hace mucho
tiempo. Prosiguió, para no enternecerse: —¿Sabes lo que miraba por la ventana? Justo enfrente hay un viejo sastre judío. ¿Nunca te has fijado
en él? El había visto vagamente a un vejete sentado al estilo turco ante una gran mesa, que se pasaba todo el
día cosiendo. Tenía una larga barba sucia y dedos tostados por la mugre o por el roce de las telas. —Cuando vivía en Viena con mi madre... ¿Te he dicho que mi madre era una gran pianista y que era
célebre?... Es cierto... Pero tuvo unos comienzos difíciles... Cuando yo era pequeña, éramos muy pobres y vivíamos en un solo cuarto... ¡Oh! Mucho menos bonito que éste, pues no había ni cocina ni nevera ni baño... Ni siquiera había agua y, como todos los inquilinos, teníamos que ir a lavarnos a un grifo al final del pasillo... ¡Si supieras el frío que hacía en invierno!
»¿Qué estaba yo diciendo?... ¡Ah! Sí... Cuando tenía gripe y no iba a la escuela, me pasaba días enteros en la ventana y, justo enfrente, había un viejo sastre judío que se parecía tanto a éste, que antes he creído por un instante que era el mismo...
El dijo a la ligera: —¿No será él?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
30
—¡Idiota! Tendría más de cien años... ¿No te parece una coincidencia curiosa? ... Me ha puesto de buen humor para el resto del día...
—¿Lo necesitabas? —No... Pero me siento con alma de niña... Me vienen incluso deseos de burlarme de ti... Era muy
burlona, verdad, cuando era joven... —¿Qué ridiculez he hecho? —¿Me permites que te haga una pregunta? —Escucho. —¿Cómo es que hay al menos ocho batas en tu ropero? Tal vez no debería .preguntártelo, pero es tan
extraordinario, un hombre que... —... que posee tantas batas y que vive aquí, ¿verdad? Sin embargo, es muy sencillo. Soy actor. ¿Por qué había pronunciado esas palabras púdicamente y sin mirarla? Tenían ese día delicadezas
infinitas, sentados los dos delante de la mesa sin recoger, con esa ventana detrás de la cual cosía el viejo sastre con barba de rabino, por horizonte.
Era la primera vez que prescindían del apoyo de la muchedumbre, la primera vez, podía decirse, que se encontraban de verdad cara a cara, ellos dos solos, sin sentir la necesidad de un disco o un vaso de whisky para alimentar la superexcitación.
Ella no se había puesto carmín y así su rostro tenía un aspecto nuevo, mucho más dulce, un poco tímido, temeroso. El cambio era tan llamativo, que el cigarrillo ya no armonizaba con esa Kay.
—¿Te decepciona? —¿Que seas actor? ¿Por qué habría de decepcionarme? Pero ella estaba un poco triste. Y lo más grave era que él entendía por qué, que los dos lo entendían sin
necesidad de cambiar palabras. Si era actor, si a su edad vivía en Greenwich Village... —Es mucho más complicado de lo que te imaginas —suspiró él. —No me imagino nada, mi amor. —En París era muy conocido, podría decir que era célebre. —He de confesarte que no recuerdo el nombre que me dijiste. Sólo lo citaste una vez, la primera
noche, ¿recuerdas? Estaba distraída y no me atreví a hacértelo repetir. —François Combe. Actuaba en el teatro de la Madeleine, en la Michodière, en el Gymnase. Hice giras
por toda Europa y América del Sur. También fui protagonista de algunas películas. Hace tan sólo ocho meses me ofrecieron un contrato importante...
Ella se esforzaba por no manifestarle ninguna piedad, que lo habría herido. —No es lo que te imaginas —se apresuró él a proseguir—. Puedo volver allí cuando quiera y recuperar
mi puesto... Ella le sirvió otra taza de café, con tanta naturalidad, que él la miró sorprendido, pues esa intimidad
que se manifestaba sin que lo supieran en sus menores gestos tenía un carácter casi milagroso. —Es muy sencillo y absurdo. No te quepa ninguna duda. En París todo el mundo está al corriente y se
hicieron eco de ello los periódicos. Mi mujer también era actriz, una gran actriz. Marie Clairois... —Conozco su nombre. Se arrepintió de haber pronunciado esas palabras, pero ya era demasiado tarde. ¿Acaso no había
notado él que ella conocía el nombre artístico de su mujer, pero ignoraba el suyo? —No es mucho más joven que yo —prosiguió él—. Ya ha cumplido los cuarenta. Llevamos diecisiete
años casados. Mi hijo cumplirá pronto dieciséis años. Hablaba con tono indiferente. Con expresión de lo más natural también, miró una de las fotografías
que adornaban la pared. Después se levantó y recorrió a grandes pasos el cuarto para concluir: —El invierno pasado me anunció de pronto que me dejaba para irse a vivir con un actor joven recién
salido del Conservatorio y contratado en el Théátre-Français... Tiene veintiún años... Era por la noche, en

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
31
nuestra casa de Saint-Cloud... Una casa que yo mandé construir, pues siempre me han gustado las casas... Tengo, verdad, gustos bastante burgueses...
»Acababa de llegar del teatro... Ella llegó después que yo... Vino a verme a mi biblioteca y, mientras me anunciaba su decisión, tranquila, con mucha dulzura, con mucho afecto, me atrevería a decir incluso, por no decir ternura, yo no podía sospechar que el otro estaba esperando ya en la puerta, en el taxi en el que iban a marcharse.
»Le confieso... Se corrigió: —Te confieso que me quedé tan estupefacto, tan atónito, que le pedí que reflexionara. Ahora
comprendo la ridiculez de mi respuesta. Le dije: «Vete a dormir, mi amor. Mañana hablaremos de eso, cuando hayas descansado».
»Entonces me confesó: »—Pero si es que me voy ahora mismo, François. ¿Es que no lo entiendes? »Entender, ¿qué? ¿Que era tan urgente, que no podía esperar ni un día más? »No lo entendí, en efecto. Pero creo que ahora lo entendería. Me enfurecí. Dije barbaridades. »Y ella, sin perder en ningún momento la calma ni la dulzura un poco maternal, me repetía: »—¡Qué lástima, François, que no lo entiendas! Flotó en torno a ellos el silencio, tan tenue, de una calidad tan fina, que nada tenía de angustioso ni de
violento. Combe encendió la pipa con el mismo gesto que hacía al interpretar ciertos papeles. —No sé si la habrás visto en las tablas o en la pantalla. Actualmente sigue haciendo papeles de chica
joven y sin caer en el ridículo. Tiene un rostro muy dulce, muy tierno, melancólico, con grandes ojos que te miran fijos y candorosos, como los de un ciervo, eso es, un ciervo que mira con estupor y reproche al hombre que acaba de herirlo perversamente. Son sus papeles y así era en la vida, así era aquella noche.
»Todos los periódicos lo comentaron, unos con palabras veladas, otros cínicamente. El chaval dejó la Comédie-Française para debutar en los bulevares con la misma obra que ella. La Comédie se querelló contra él por ruptura de contrato...
—¿Y tus hijos? —El chico está en Inglaterra, en Eton. Lleva ya dos años allí y yo quise que todo siguiera igual. Mi
hija, por su parte, vive en casa de mi madre, en el campo, cerca de Poitiers. Yo habría podido quedarme. Me quedé casi dos meses.
—¿La amabas? El la miró como sin comprender. Era la primera vez, de repente, que las palabras no tenían para ellos el
mismo sentido. —Me ofrecían el papel principal de una película importante en la que ella trabajaba y en la que
acabaría logrando, lo sabía yo, que trabajara su amante. En nuestra profesión estamos destinados, verdad, a encontrarnos sin cesar.
»Un ejemplo. Como vivíamos en Saint-Cloud y volvíamos a casa en coche, con frecuencia nos encontrábamos en Fouquet's, en la Avenue des Champú-Élysées...
—Lo conozco. —Como la mayoría de los actores, yo nunca comía antes de actuar, pero con frecuencia cenaba
copiosamente. Tenía mi rincón reservado en Fouquet's. Sabían de antemano lo que debían servirme. Bueno, pues, no voy a decir el día siguiente, pero unos días después de su marcha, me encontré allí con mi mujer, acompañada. Y vino a darme la mano con tanta sencillez, tanta naturalidad, que parecíamos, los dos o, mejor dicho, los tres, estar representando la escena de una comedia...
»—Buenas noches, François. »Y el otro me tendió la mano, también él, un poco nervioso, y balbuceó: »—Buenas noches, señor Combe. »Esperaban —me daba cuenta— que les pidiera que se sentasen a mi mesa. Ya me habían servido.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
32
Vuelvo a ver la escena. Había cincuenta personas, dos o tres de las cuales eran periodistas, contemplándonos.
»Aquella noche fue cuando anuncié, sin reflexionar sobre el alcance de las palabras que pronunciaba: »—Creo que me voy a ir de París pronto. »—¿Adónde? »—Me han ofrecido un contrato en Hollywood. Ahora que nada me retiene aquí... »¿Cinismo? ¿Inconsciencia? No. Creo que ella nunca ha sido cínica. Se creyó lo que le decía. No
ignoraba que cuatro años antes yo había recibido, en efecto, una oferta de Hollywood y la había rechazado sólo por ella, porque no la habían contratado, y también por mis hijos, demasiado pequeños para estar separados de su padre.
»Ella me dijo: »—Me alegro mucho por ti, François. Siempre he estado segura de que todo se arreglaría. »Bueno, pues, los había dejado de pie hasta ese momento y entonces, a saber por qué, les pedí que se
sentaran. »—¿Qué tomáis? »—Ya sabes que yo no ceno. Un zumo de fruta. » »—¿Y usted? »El muy idiota se creyó obligado a pedir lo mismo, no se atrevía a pedir algún licor, que tanto habría
necesitado para darse aplomo. »—Dos zumos de fruta, maître. »Y seguí cenando, ¡con ellos dos delante! »—¿Tienes noticias de Pierrot? —me preguntó mi mujer, al tiempo que sacaba la polvera del bolso. »Pierrot es el diminutivo con que llamamos a mi hijo. »—Las tuve hace tres días. Sigue tan contento allí.» —¡Qué bien! »Y mira, Kay... ¿Por qué le habría hecho ella en aquel momento, en aquel preciso momento, esta pregunta?: —¿Quieres llamarme Catherine? El le tomó la punta de los dedos, al pasar, y se los apretó. —Mira, Catherine, durante todo el tiempo que duró la cena, mi mujer echaba ojeaditas al otro, al joven
idiota, al que parecía decir: «¡Es muy sencillo, ya lo ves! No tengas miedo». —Todavía la quieres, ¿verdad? El dio dos veces la vuelta a la habitación, con expresión preocupada. Por dos veces miró fijamente al
viejo sastre judío en la casa de enfrente y, por último, fue a plantarse delante de ella, hizo una pausa, como en el teatro, para una réplica decisiva, expuso el rostro, los ojos, bien a la luz y después dijo:
—¡No! No quería emoción. No estaba emocionado. Sobre todo era necesario que Kay no entendiera mal y al
instante se puso a hablar muy deprisa, con voz un poco cortante. —Me marché y vine a Estados Unidos. Un amigo, uno de los directores más importantes, me había
dicho: »—Siempre tendrás un sitio en Hollywood. Un hombre como tú no necesita esperar a que vengan a
proponerle un contrato. Ve allí. Habla con Fulano y Mengano de mi parte... »Así lo hice. Me recibieron muy bien, muy corteses. »¿Comprendes ahora? »Muy corteses, pero no me propusieron el menor trabajo. »—Si nos decidimos a realizar tal película, en la que podría usted hacer un papel, se lo
comunicaremos. »O bien:

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
33
»—Dentro de unos meses, cuando preparemos el programa de nuestra próxima producción... »Y nada más, Kay, y ya ves qué absurdo es... —Te había pedido que me llamaras Catherine. —Perdóname. Ya me acostumbraré. En Hollywood hay algunos artistas franceses a los que conozco
mucho. Se portaron muy bien. Todos querían ayudarme. Y yo caía sin cesar como un peso muerto en sus ajetreadas vidas.
»No quise molestarlos más. Preferí venirme a Nueva York. Por lo demás, aquí se consiguen contratos igual que en California.
»Primero viví en un gran hotel de Park Avenue. »Después en un hotel más modesto. »Y, por último, encontré esta habitación.
»Y estaba solo, ¡y punto! Estaba solo, ésa es toda la historia. »Ahora ya sabes por qué tengo tantos trajes, zapatos y batas. Mantenía la frente pegada al cristal. Su voz, al final, había vibrado. Sabía perfectamente que ella se
acercaría despacio, sin hacer ruido. Su hombro esperaba el contacto de la mano de ella y no se movió, siguió mirando al sastre judío de
enfrente, quien fumaba una enorme pipa de porcelana. Una voz le susurró al oído: —¿Sigues siendo muy desgraciado? El negó con la cabeza, pero no quería, no podía volverse aún. —¿Estás seguro de que ya no la quieres? Entonces él se enfureció. Se giró bruscamente y con cólera en los ojos. —Pero, imbécil, ¿es que no has entendido nada? Sin embargo, tenía que comprender. Era demasiado importante. Era capital. Si no comprendía ella,
¿quién iba a comprender? Siempre la misma manía de reducir todo a lo más fácil, reducir todo a una mujer. Caminaba febril. Estaba tan resentido con ella, que se negaba a mirarla. —No comprendes que no es eso lo que cuenta, sino yo... ¡Yo!... ¡Yo!... Vociferaba casi la palabra «yo». —Yo solo, si quieres, si prefieres. ¡Yo, que me he visto totalmente desnudo! Yo, que he vivido solo,
aquí, sí, aquí, durante seis meses. Si no comprendes eso, no... no... Estuvo a punto de gritarle: «¡Tampoco tú eres digna de estar aquí!». Pero se detuvo a tiempo. Y se calló, furioso o, mejor dicho, ceñudo, como un chiquillo al que acabara
de dar una rabieta estúpida. Se preguntaba qué pensaría Kay, cuál sería la expresión de su rostro, y se obstinaba en no mirarla,
miraba fijamente cualquier cosa, una mancha en la pared, se metía las manos en los bolsillos. ¿Por qué no lo ayudaba ella? ¿No era ése el momento de que diese ella los primeros pasos? ¿Acaso
reducía de verdad todo a un sentimentalismo tonto? ¿Es que se imaginaba que su drama era un vulgar drama de cornudo?
Sentía rencor hacia ella. La detestaba. Sí, estaba dispuesto a detestarla. Inclinó un poco la cabeza. Ya cuando era pequeño, su madre decía que, cuando disimulaba, inclinaba la cabeza hacia el hombro izquierdo.
Aventuró una mirada de reojo. Y entonces la vio llorar y sonreír a un tiempo. Leyó en su rostro, surcado por dos lágrimas, tanta ternura gozosa, que ya no supo dónde meterse ni qué actitud adoptar.
—Ven aquí, François. Era demasiado inteligente para no darse cuenta del peligro que entrañaba llamarlo así en ese momento.
¿Tan segura estaba, entonces, de sí misma? —Ven aquí. Le hablaba como se habla a un niño tozudo, obstinado.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
34
—Ven. Y él acabó obedeciendo, como a regañadientes. Ella debería haber estado ridícula, con la bata arrastrando por el suelo y sus grandes zapatillas
masculinas, la cara sin maquillar y los cabellos aún enredados, de dormir. No lo estaba, ya que él se acercó a ella esforzándose por conservar su expresión gruñona. —Ven. Ella le cogió la cabeza. Le obligó a reposarla sobre su hombro, a colocar su mejilla contra la suya. No
lo besó. Lo mantuvo así, casi a la fuerza, como para infundirle poco a poco su calor, su presencia. El mantenía un ojo abierto. Conservaba un fondo de rencor y se obstinaba en no dejarlo disiparse. Entonces, muy bajo, tan bajo, que, si los labios que las pronunciaban no hubieran estado pegados a su
oído, él no habría distinguido las sílabas, dijo: —Tú no estabas tan solo como yo. ¿Habría sentido que él se ponía rígido otra vez? Sin embargo, tenía confianza en sí misma o en la
soledad de los dos, que en adelante les impedía prescindir el uno del otro. —Tengo que decirte algo yo también. Ya sólo era un susurro y lo más extraño era que se trataba de un susurro en pleno día, en un cuarto
claro, sin acompañamiento de música en sordina, sin nada de lo que ayuda a salir de uno mismo. Un susurro frente a una ventana que enmarcaba a un viejo sastre judío y mugriento.
—Sé de sobra que voy a hacerte daño, porque eres celoso. Y me gusta que lo seas. Aun así, debo decírtelo. Cuando nos conocimos...
No precisó «anteayer» y él se lo agradeció, pues él ya no quería acordarse de que se conocían desde hacía tan poco tiempo. Ella dijo:
—Cuando nos conocimos... Y prosiguió con voz aún más baja, por lo que él oyó en su pecho vibrar la confianza: Yo estaba tan sola, tan irremediablemente sola, estaba tan decaída, con tal conciencia de que no
remontaría nunca la pendiente, que había decidido seguir al primer hombre que se presentara, fuera quien fuese... ¡Te quiero, François!
Lo dijo sólo una vez. Por lo demás, no habría podido repetirlo, pues estaban tan apretados uno contra el otro, que no habrían podido hablar. Y, en su interior, todo estaba igualmente apretado, su garganta, su pecho, tal vez su corazón hubiera dejado incluso de latir.
¿Qué habrían podido decirse después de eso? ¿Qué habrían podido hacer? Nada, ni siquiera el amor, pues seguramente lo habría estropeado todo.
El hombre no se atrevía a relajar el abrazo, por miedo, precisamente, del vacío que debía seguir sin falta a semejante paroxismo, y fue ella la que se soltó, con sencillez, sonriendo. Dijo:
—Mira ahí enfrente. —Y añadió—: Nos ha visto. Justo entonces, un rayo de sol vino a lamer su cristal, entró de soslayo, fue a juguetear, como una lente
luminosa y trémula, en una de las paredes del cuarto, a unos centímetros de la fotografía de uno de los hijos.
—Ahora, François, vas a tener que salir. Había sol en la calle, sol en la ciudad, y ella notaba perfectamente que él necesitaba volver a hacer pie
en la realidad. Era indispensable para él, para ellos. —Te vas a vestir de otro modo. ¡Sí! Voy a elegir yo tu traje. A él le habría gustado decirle tantas cosas, ¡después de la confesión que ella acababa de hacer! ¿Por
qué no se lo permitía? Iba y venía, como en su casa, como en su familia. Era capaz de canturrear. Y era su canción, cuya letra recitaba como nunca antes lo había hecho, con una voz tan grave, tan profunda y ligera a la vez, que ya no era una trivial cantinela, sino que se volvía por un instante, como la quintaesencia de todo lo que acababan de vivir.
Estaba hurgando en el armario de la ropa. Monologaba:

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
35
—No, señor. Hoy gris, no. Y beige, tampoco. Y, por cierto, que el beige no le sienta bien, aunque no lo crea. No es usted ni bastante moreno ni bastante rubio para soportar el beige. —Y, de repente, riendo—: Por cierto, ¿de qué color son tus cabellos? Imagínate que aún no me he fijado en ellos. Tus ojos sí que los conozco. Cambian de color con tus pensamientos y antes, cuando te has acercado a mí con expresión de víctima resignada o, mejor dicho, no del todo resignada, eran de un feo gris sombrío, como un mar encrespado que marea a todos los pasajeros de un barco. Me he preguntado si serías capaz de recorrer el poquísimo espacio que te faltaba por salvar o si me vería yo obligada a ir a buscarte.
»¡Vamos, François! Obedezca, señor. ¡Hombre, mire! De azul marino. Estoy segura de que estás magnífico de azul marino.
El tenía ganas de quedarse y, al mismo tiempo, carecía de valor para oponer resistencia. ¿Por qué pensaría una vez más: «Ni siquiera es hermosa»? Y se sentía avergonzado por no haberle dicho que también él la amaba. ¿Tal vez porque no estaba seguro de ello? La necesitaba. Tenía un miedo atroz a perderla y a volver a
su soledad. Lo que ella le había confesado antes... Se lo agradecía inmensamente y, sin embargo, estaba resentido con ella. Pensaba: «Fui yo, pero podría
haber sido otro». Entonces, condescendiente y enternecido, se abandonó, se dejó vestir como un niño. Sabía que ella no quería que esa mañana pronunciaran palabras serias, de resonancias profundas. Sabía
que ahora ella desempeñaba un papel, su papel de mujer, un papel que es muy dificil de sostener cuando no se ama.
—Apuesto, señor francés, a que acostumbra usted a llevar pajarita con este traje. Y, para que sea más francés aún, voy a elegirle una azul con lunares blancos.
¿Cómo no iba a sonreír, al ver que no se equivocaba? Se sentía un poco avergonzado de dejarse llevar. Temía hacer el ridículo.
—Un pañuelo blanco en el bolsillo exterior, ¿verdad? Un poco arrugado, para no parecer un maniquí de escaparate. ¿Quiere usted decirme dónde están los pañuelos?
Era una idiotez, una tontería. Se reían, representaban la comedia, los dos, y tenían lágrimas en los ojos, y se esforzaban por ocultárselo uno al otro por miedo a enternecerse.
—Estoy segurísima de que tienes que ir a ver a alguien. ¡Claro que sí! No mientas. Quiero que vayas a verlo.
—La radio... —comenzó él. —Bueno, pues, vas a ir a la radio. Volverás cuando quieras y aquí me encontrarás. Sentía que él tenía miedo. Lo sentía tan claramente, que no se contentó con palabras para hacerle esa
promesa, sino que le apretó el brazo con las dos manos. —¡Vamos, François, hinaus! —Empleó una palabra de su lengua materna—. Largo, señor, y no espere
encontrarse al volver con un almuerzo extraordinario. Los dos pensaron en Fouquet's al mismo tiempo, pero ocultaron celosamente su pensamiento. —Ponte un abrigo. Este... Un sombrero negro. Que sí... Lo empujó hacia la puerta. Aún no había tenido tiempo de arreglarse. Estaba impaciente por estar sola, él lo notaba y se preguntaba si le desagradaba o si se lo agradecía. —Te concedo dos horas, pongamos tres —le soltó en el momento de cerrar la puerta. Pero se vio obligada a abrirla otra vez y él vio perfectamente que estaba un poquito pálida y violenta. —¡Francois! El volvió a subir los pocos escalones que había bajado. —Discúlpame por pedirte esto. ¿Puedes darme unos dólares para comprar el almuerzo? No se le había ocurrido a él. Se ruborizó. Era tan inesperado... En el pasillo, junto a la barandilla de la
escalera, justo enfrente de la puerta en que estaban pintadas en verde las letras J.KC... Tenía la sensación de no haber estado más torpe en su vida. Se buscó la cartera, buscó billetes, no

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
36
quería que pareciera que los contaba, le daba igual, y se ruborizó aún más. Le alargó unos billetes de uno, dos y cinco dólares, no quería saber cuántos.
—Perdóname. Sabía. Claro que sí. Y le hacía sentir un nudo en la garganta. Le habría gustado entrar en el cuarto con
ella y dar rienda suelta a su emoción. No se atrevía precisamente porque había de por medio ese dinero entre ellos.
—¿Me permites que me compre un par de medias? Entonces comprendió o creyó comprender que ella lo hacía a propósito, que quería devolverle la confianza, devolverle su papel de hombre.
—Discúlpame por no haber pensado en eso. —Mira, tal vez recupere mis maletas... Ella seguía sonriendo. Era indispensable que todo eso se dijese con la sonrisa, con esa sonrisa tan
particular que habían conquistado esa mañana. —No te preocupes, que no voy a hacer locuras. El la miró. Seguía sin coquetería, sin maquillar, sin preocuparse por la silueta que le atribuía esa bata
de hombre y esas zapatillas que debía recoger a cada momento con la punta del pie. El estaba dos escalones más abajo que ella. Volvió a subirlos. Y ahí, en el pasillo, delante de las
puertas anónimas, como en un no mans land, se dieron su auténtico beso del día, su primer beso de amor tal vez, y tanto el uno como el otro tenían conciencia de que debía contener tantas cosas, que lo prolongaron larga, dulce, tiernamente, no querían verlo acabar, y fue necesario un portazo para que sus labios se separaran.
Entonces ella dijo simplemente: —Ve. Y él bajó, sintiéndose otro hombre.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
37
5 Gracias a Laugier, autor dramático francés que llevaba dos años en Nueva York, había conseguido
unas emisiones en la radio. Había desempeñado también el papel de francés en una comedia representada en Broadway, pero la obra, estrenada primero en Boston, sólo se había mantenido en cartel tres semanas.
Aquella mañana no sentía amargura. Caminó hasta Washington Square, donde tomó el autobús que recorre la Quinta Avenida de punta a punta. Por gusto, por gozar del espectáculo de la calle, subió a la imperial y, al principio al menos, seguía sintiéndose alegre.
La avenida estaba clara; las piedras de los edificios, de un gris dorado, que a veces daba la ilusión de transparencia, y el cielo, allá arriba, de un azul puro, con nubecillas de algodón como las que se ven en torno a los santos en las imágenes piadosas.
La emisora de radio estaba en la Calle Sesenta y seis y, cuando se apeó del autobús, aún se consideraba feliz, tan sólo sentía un vago malestar, una inquietud apenas, una falta de equilibrio más bien, ¿o tal vez lo que se suele llamar un presentimiento?
Pero, ¿de qué? Se le ocurrió que, cuando volviera a su casa, Kay podría no estar ya en ella. Se encogió de hombros. Se
vio encogerse de hombros, pues, como llevaba unos minutos de adelanto para la visita que quería hacer, se había detenido delante del escaparate de una galería de pintura.
Entonces, ¿por qué se entristecía a medida que se alejaba de Greenwich Village? Entró en el edificio, en uno de los ascensores, esperó hasta el duodécimo piso y recorrió los pasillos que conocía. Al fondo había una vasta sala muy diáfana con decenas de empleados, hombres y mujeres y, en un compartimento, el director, pelirrojo y con la cara picada de viruela, de las emisiones dramáticas.
Se llamaba Hourvitch. Eso le llamó la atención, porque recordó que era húngaro y en adelante todo lo que tuviera relación cercana o lejana con Kay le llamaba la atención.
—Ayer estuve esperando su llamada de teléfono, pero no tiene importancia. Siéntese. Usted actuará el miércoles. A propósito, estoy esperando a su amigo Laugier. Ya debería estar aquí. Es probable que próximamente difundamos su última obra.
Era Kay la que le había elegido el traje, la que, en cierto modo, lo había vestido y le había hecho el nudo de la corbata, antes, pero si tan sólo hacía media hora; había creído vivir con ella uno de esos minutos inolvidables que unen a dos personas para siempre y, mira por dónde, ya le parecía lejano, apenas real.
Mientras su interlocutor respondía al teléfono, él dejó errar la mirada por la amplia sala blanca y sólo consiguió fijarla en un reloj de contorno negro. Intentó reconstruir en su memoria el rostro de Kay y no lo logró.
Estaba resentido con ella. La veía más o menos como era fuera, en la calle, como la primera noche, con su sombrerito negro calado sobre la frente, el carmín en el cigarrillo, el abrigo de pieles echado sobre los hombros, pero le irritaba —no, le inquietaba— no poder recuperarla de otro modo.
Seguramente resultaba patente su impaciencia, su nerviosismo, pues el húngaro le preguntó, con el auricular al oído:
—¿Tiene usted prisa? ¿No va a esperar a Laugier? Claro que sí. Estaba esperando. Sólo, que había saltado un disparador, se había disipado toda su

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
38
serenidad, no habría podido decir exactamente cuándo, y su confianza y su alegría de vivir, tan nueva, que por su propia voluntad no se habría atrevido a sacarla a la calle.
Y ahora tenía una mirada de mala conciencia, por decirlo así, con una indiferencia afectada, cuando el hombre, delante de él, colgó por fin el teléfono:
—Usted, que es húngaro, debe de conocer al conde Larski. —¿El embajador? —Supongo. Sí, ahora seguramente será embajador. —Si es el que me imagino, es un hombre de primer orden. Actualmente es embajador en México.
Durante mucho tiempo fue primer secretario en Paris, donde yo lo conocí. Pues, como debe de saber usted, trabajé ocho años en Gaumont. Su mujer, si no recuerdo mal, se marchó con un gigoló...
Se lo esperaba. Era vergonzoso. Pues esas palabras eran las que había buscado, las que había provocado, y de pronto sintió deseos de zanjar:
—Con eso basta. El otro continuó: —No sé lo que habrá sido de ella. La vi una vez en Cannes, cuando estaba yo rodando una película
como ayudante de dirección. Después me ha parecido verla de lejos en Nueva York... Y sonrió para añadir: —Mire, en Nueva York acaba uno volviendo a ver a todo el mundo. ¡Arriba o abajo! Creo que ella
estaba más bien abajo... Respecto de su emisión, quería decirle... ¿Escucharía Combe aún? Se arrepentía de haber venido, de haber hablado demasiado. Tenía la
sensación de haber ensuciado algo y, sin embargo, en ese momento preciso seguía siendo a ella a la que guardaba rencor. El porqué no lo sabía, tal vez, en el fondo, muy en el fondo, por no haberle mentido totalmente.
¿Habría creído él de verdad que había sido la mujer de un primer secretario de embajada? Ya no sabía. Estaba furioso. Se decía con amargura: «Luego, cuando vuelva a casa, se habrá marchado. ¿Acaso no está acostumbrada a hacerlo?».
Y la idea del vacío que lo recibiría le resultaba tan intolerable, que le daba una angustia fisica, un dolor claramente localizado en el pecho, como una enfermedad. Sentía deseos de coger un taxi enseguida, de que lo llevaran a Greenwich Village.
Un instante después, casi al mismo tiempo, pensaba con ironía: «¡Qué va! Estará allí. ¿Acaso no ha confesado que la noche en que nos conocimos, si no hubiera sido yo, habría sido otro?».
Una voz jovial le soltó: —¿Qué tal te va, chico? Y sonrió al instante. Debía de tener una expresión idiota, con su sonrisa automática, pues Laugier, que
acababa de llegar y le daba la mano, se inquietó: —¿Te ocurre algo? —No, qué va. ¿Por qué? Laugier, por su parte, no se complicaba la vida o, si lo hacía, era a su modo. Nunca decía su edad, pero
debía de tener cincuenta y cinco años por lo menos. No se había casado. Vivía rodeado de mujeres bonitas, de veinte a veinticinco años la mayoría, se las veía cambiar a su alrededor, parecía hacer malabarismos con ellas como un ilusionista con sus bolas blancas y ninguna se le quedaba en la mano, nunca parecían dejar rastro, crear la menor complicación en su vida de soltero.
Llevaba su amabilidad hasta el extremo de decirle por teléfono, cuando le invitaba a cenar: —¿Estás solo? Como voy a estar acompañado de un encanto, le pediré que traiga a una de sus
amiguitas. ¿Seguiría Kay en el cuarto? Si al menos hubiera podido, tan sólo por un instante, reconstruir su
rostro... Se obstinaba y no lo lograba. Se volvía supersticioso, decía: «Eso es que ya no está allí». Después, por la presencia de Laugier y su cinismo bonachón, la repudiaba, pensaba: «¡Si, sí! ¡Claro

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
39
que está! ¡Y encantadísima! Y para esta noche habrá encontrado otra comedia que representarme». Ella mentía, eso seguro. Le había mentido varias veces. Por lo demás, lo había reconocido. ¿Por qué no
iba a seguir mintiendo? ¿Y en qué momento iba a poder estar seguro de que decía la verdad? Dudaba de todo, incluso de la historia del sastre judío y de lo del grifo al final del pasillo, en Viena, que había servido para enternecerlo.
—Estás paliducho, muchacho. Vente a comer un hamburger conmigo. ¡Que sí! Ahora mismo vamos. En tres minutos acabo con Hourvitch.
¿Por qué, mientras los dos hombres hablaban de sus asuntos, pensaría en su mujer al tiempo que en Kay?
Por lo que había dicho el húngaro seguramente: «Se marchó con un gigoló». Y lo mismo dirían de su mujer. Eso le daba igual. Había sido sincero, por la mañana, al afirmar que ya
no quería a su mujer. Ni siquiera era por ella, en definitiva, por lo que había sufrido o había estado tan desamparado. Era mucho más complicado.
La propia Kay no lo entendería. ¿Por qué habría de entenderlo? ¿En qué ridículo pedestal la había colocado por haberla conocido una noche en que la soledad le resultaba intolerable y ella, por su parte, buscaba, ya que no a un hombre, al menos una cama?
Pues, ¡era una cama, mirándolo bien, lo que buscaba aquella noche! —¿Listo, chaval? Se levantó precipitadamente, con una sonrisa forzada, dócil. —Deberías pensar en él, Hourvitch, majo, para el papel del senador. Un papel secundario, seguramente. No por ello dejaba de ser una amabilidad de Laugier. En París, la
situación habría sido la inversa. Siete años antes, por ejemplo, en el Fouquet's precisamente, era Laugier, borracho como una cuba, el que insistía a las tres de la madrugada: «Entiéndelo, hombre... Un papel de oro... Trescientas representaciones aseguradas, sin contar las provincias y el extranjero... Sólo, que has de ser tú quien haga de duro; si no, todo se va a pique, se acabó la obra... ¡Acéptalo, hombre!... Ya te lo he contado... Léete el manuscrito... Espabílate... Si eres tú el que se la lleva al director de la Madeleine y dices que quieres interpretarla, está en el bote... Te telefoneo mañana a las seis... ¿Verdad, señora, que debe interpretar mi obra?».
Pues su mujer estaba con él aquella noche. A ella era a la que Laugier había dejado el manuscrito con una sonrisa cómplice y, al día siguiente, le había enviado una suntuosa caja de bombones.
—¿Bajas? Bajó. Esperó al ascensor, entró en él detrás de su amigo y conservó su expresión ausente. —Mira, chico, Nueva York es así... Un día, estás... Sentía deseos de suplicarle: «¡Cállate, por favor! ¡Cállate, te lo ruego!». Pues se conocía la letanía. Ya se la habían soltado. Nueva York se había acabado, ya no pensaba en
eso o, más exactamente, ya pensaría más tarde. Lo que contaba era que tenía una mujer, en su casa, en su cuarto, una mujer de la que no sabía
prácticamente nada, de la que dudaba, una mujer a la que miraba con los ojos más fríos, más lúcidos, más crueles con que jamás hubiera mirado a nadie, una mujer a la que llegaba a despreciar y de la que ya no podía —se daba perfecta cuenta— prescindir.
—Hourvitch es buen tipo. Un poco advenedizo, como debe ser. No ha olvidado que empezó barriendo los estudios de Billancourt y tiene algunas cuentas que ajustar. Aparte de eso, es buen amiguete, sobre todo si no lo necesitas.
Combe estuvo a punto de detenerse en seco, estrechar la mano de su amigo y decirle simplemente: —Adiós. Se habla a veces de un cuerpo sin alma. Seguramente habría pronunciado él esas palabras alguna vez,
como todo el mundo. Aquel día, en aquel instante, en la esquina de la Calle Sesenta y seis con Madison Avenue, era en verdad un cuerpo al que nada animaba, cuyo pensamiento y cuya vida estaban en otro

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
40
sitio. —Mira, te equivocas al dejar que te afecte así. Dentro de un mes, dentro de seis semanas, serás el
primero en reírte de la cara que tienes hoy. Valor, hermano, aunque sólo sea por los tipejos a los que tanto alegraría verte flaquear. Yo, por ejemplo, después de mi segunda obra, en la Porte-Saint-Martin...
¿Por qué le habría dejado marchar? Ella, que todo lo adivinaba, debería haber comprendido que aún no era el momento. ¡A menos que ella necesitara también su libertad!
¿Sería cierta al menos la historia de Jessie? Esa maleta encerrada en un piso cuya llave navegaba ahora hacia el canal de Panamá...
—¿Qué vas a beber? Laugier lo había llevado a un bar bastante parecido a la tabernita de ellos dos y junto a la barra había el
mismo fonógrafo automático. —Un Manhattan. Toqueteó en el bolsillo una moneda de níquel. Se miró en el espejo entre las copas de la estantería y se
vio una cara tan ridícula, que sintió la necesidad de dirigirse una sonrisa sarcástica. —¿Qué vas a hacer después del lunch? —Tengo que volver a casa. —¿Adónde? Me habría gustado llevarte a un ensayo. Y esa palabra evocó para Combe los ensayos a los que había asistido en Nueva York, en una sala de
espectáculos minúscula, en un vigésimo o vigesimoquinto piso de Broadway. La sala estaba alquilada para el tiempo estrictamente necesario, una o dos horas, ya no recordaba. Cuando estaban aún en pleno ensayo, llegaron miembros de otra compañía y se apalancaron entre los bastidores a esperar su turno.
Parecía que cada cual conociera sólo sus réplicas, su personaje, e ignorase el resto de la obra o se desinteresara de ella y, sobre todo, de los demás actores. No se decían ni «hola» ni «adiós».
¿Sabrían su nombre al menos aquellos con los que había actuado? El regidor le hizo una seña y él entró, pronunció sus réplicas y la única señal de interés humano que obtuvo en todo ese tiempo fue la risa de los comparsas ante su acento.
Tuvo miedo de repente, un miedo espantoso de volver a la soledad que había conocido allí, entre dos bastidores de tela pintada, más profunda que en ningún otro sitio, más incluso que en su cuarto, más incluso que cuando Winnie X... y J.K.C. se entregaban a sus retozos del viernes, al otro lado del tabique sonoro.
Apenas si se dio cuenta de que se dirigía hacia el fonógrafo mecánico, buscó un título, pulsó una tecla de níquel y metió una moneda de cinco cents en la ranura.
Justo acababa de comenzar a sonar la pieza, cuando Laugier, que hizo una seña al camarero para que llenara los vasos, explicó:
—¿Sabes cuánto ha recaudado esa canción tan sólo en Estados Unidos? Cien mil dólares, muchacho, en derechos de autor, música y letra incluidas, claro está. Y está dando la vuelta al mundo. En este momento, al menos dos mil aparatos como el que acabas de poner en marcha están tocándola, por no hablar de las orquestas, la radio, los restaurantes. A veces me digo que tal vez habría hecho mejor escribiendo canciones y no obras de teatro. Cheerio!... ¿Y si nos fuéramos a comer?
—¿Te molestaría que me marchase? Lo había dicho en tono tan grave, que Laugier lo miró no sólo con sorpresa, sino también, pese a su
habitual ironía, con cierto respeto. —Entonces, ¿es que te ocurre algo de verdad? —Discúlpame... —Pues claro, chico... Oye... No. Ya no era posible. Tenía los nervios de punta. La propia calle, con su estruendo, que normalmente
no oía, su estúpida agitación, lo exasperaba. Se quedó un buen rato de pie en la parada del autobús y des-pués, cuando un taxi se detuvo en las cercanías, echó a correr hasta él, se precipitó adentro y soltó su dirección.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
41
No sabía qué temía más: si volver a ver a Kay o no volver a verla. Estaba furioso consigo mismo, furioso con ella, sin saber cuál sería la causa de su resentimiento. Se sentía humillado, terriblemente humillado.
Las avenidas pasaban desfilando. El no las miraba, no las conocía. Se decía: «¡Habrá aprovechado para largarse, la muy bicho!».
Y casi al mismo tiempo: «Yo u otro... Cualquiera... O el gigoló de Cannes...». Acechaba su calle por la portezuela, como si esperara encontrar cambiado el aspecto de su casa. Estaba
pálido y tenía conciencia de ello. Tenía las manos frías y húmeda la frente. No estaba en la ventana. No vio, como por la mañana, cuando el sol era tan leve, el día aún tan nuevo,
su mano que rozaba el cristal para enviarle un mensaje afectuoso. Subió los peldaños de cuatro en cuatro, no se detuvo hasta el penúltimo piso y estaba tan furioso, que
sentía vergüenza y piedad de su propia furia y poco faltó para que se riera incluso. Allí, contra la barandilla un poco viscosa, había sido donde por la mañana, dos horas antes apenas... No podía más. Necesitaba saber si se habría marchado. Chocó con la puerta, metió la llave del revés en
la cerradura y estaba aún raspándola torpemente, cuando se abrió la puerta desde dentro. Ahí estaba Kay y sonreía. —Ven... —dijo sin mirarla a la cara. —¿Qué te ocurre? —No me ocurre nada. Ven. Llevaba puesto su vestido de seda negro. No podría haber llevado otro, evidentemente. Sin embargo,
debía de haberse comprado un cuellecito blanco, bordado, que él no conocía y que, sin motivo, lo exasperó.
—Ven. —Mira, el lunch está listo. Ya lo veía él. Veía perfectamente el cuarto ordenado por primera vez desde hacía tanto tiempo.
Adivinaba incluso al viejo sastre judío detrás de su ventana, pero no le apetecía fijarse en eso. ¡En nada! Ni en Kay, que estaba tan desconcertada como Laugier antes o más aún y en cuyos ojos veía
la misma sumisión respetuosa que deben inspirar todos los paroxismos. Ya no podía más, ¿lo comprendían o no? Si no lo comprendían, debían decírselo enseguida e iría a
reventar a solas en su rincón. ¡Y listo! Pero que no le hicieran esperar, que no le hiciesen preguntas. Ya estaba harto. ¿De qué? ¡De las
preguntas! De las que él se hacía, en cualquier caso, y que lo ponían enfermo, sí, enfermo de nerviosismo. —Bueno, ¿qué? —Ya voy, François. Había pensado... ¡Nada en absoluto! Había pensado en prepararle un buen desayuno, lo sabía, lo veía, no estaba ciego.
Bueno, ¿y qué? ¿La habría amado él así, con esa expresión de arrobo de recién casada? ¿Habrían sido ya capaces de detenerse los dos?
En todo caso, él no. —Creo que el infiernillo... Al cuerno el infiernillo, que permanecería encendido hasta que tuvieran tiempo de pensar en él.
¿Acaso no había estado también encendida la lámpara durante cuarenta y ocho horas? ¿Acaso le había importado eso a él?
—Ven. Entonces, ¿qué era lo que él temía? ¿A ella? ¿A él? ¿A la suerte? Necesitaba —eso era lo único
cierto— volver a sumergirse en la muchedumbre con ella, caminar, detenerse en tabernitas, rozarse con desconocidos, a los que no se pedía perdón cuando se los empujaba o cuando se les pisaban los pies, necesitaba tal vez sentirse los nervios de punta al ver a Kay marcar concienzudamente su supuesto último cigarrillo con la redonda impronta de sus labios.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
42
¿Habría de creer que ella había comprendido? Estaban en la acera los dos. Era él el que ya no sabía adónde ir y ella no sentía curiosidad por hacerle
una pregunta. Conque, con voz apagada, como si aceptara de una vez por todas la fatalidad, repitió, al tiempo que la
agarraba del brazo: —Ven. Fueron horas agotadoras. Parecía que se obstinara, como con sadismo, en hacerla pasar por todos los
lugares que habían conocido juntos. En la cafetería del Rockefeller Center, por ejemplo, donde pidió exactamente el mismo menú que la
primera vez, la espió, feroz, por extenso y le preguntó a bocajarro: —¿Con quién habías venido ya aquí? —¿Qué quieres decir? —No hagas preguntas. Responde. Cuando una mujer responde a una pregunta con otra pregunta, es
que va a mentir. —No comprendo, François. —Has venido aquí con frecuencia, según me has dicho. Reconoce que sería raro que hubieses venido
siempre sola. —He venido a veces con Jessie. —¿Y con quién más? —Ya no me acuerdo. —¿Con qué hombre? —Tal vez, sí, hace mucho tiempo, con un amigo de Jessie... —Un amigo de Jessie que era tu amante. —Pero... —Confiésalo. —Pues... Sí, creo... Una vez, en un taxi... Y él vio el interior del taxi, la espalda del conductor, las lechosas manchas de los rostros en la sombra.
Sintió en los labios el gusto de esos besos, que en cierto modo se roban al apretarse entre la muchedumbre.
Murmuró: —¡Zorra! —Tenía tan poca importancia, Frank... ¿Por qué lo habría llamado Frank de repente? El u otro, ¿no?... Uno más o menos... ¿Cómo es que no se indignaba ella? Le irritaba su pasividad, su humildad. La arrastró afuera. Siguió
arrastrándola, hacia otro sitio, más lejos, como si una fuerza oscura tirara de él hacia adelante. —Y por esta calle, ¿has pasado ya con un hombre? —No. Ya no me acuerdo... —Nueva York es tan grande, ¿verdad? Sin embargo, llevas años viviendo aquí. No irás a decirme que
no has frecuentado otras tabernitas como la nuestra, con otros hombres, que no has puesto indefinidamente otros discos, que eran en ese momento vuestro disco...
—Nunca he amado, Frank. —Mientes. —Piensa lo que quieras. Nunca he amado. No como te amo a ti... —¡E ibais al cine! Estoy seguro de que has ido al cine con un hombre, que has hecho cosas feas en la
oscuridad. ¡Confiésalo!

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
43
—Ya no me acuerdo. —¡Lo ves! ¿Fue en Broadway? Enséñame el cine. —Quizás en el Capitol, una vez... Se encontraban a menos de cien metros del cine y veían encenderse y apagarse las letras rojas y
amarillas del letrero. —Un oficial de Marina. Un francés. —¿Fuisteis amantes por mucho tiempo? —Un fin de semana. Su barco estaba en Boston. Había venido a Nueva York para pasar el fin de
semana con un amigo... —¡Y los aceptaste a los dos! —Cuando el amigo comprendió, se separó de nosotros. —Apuesto a que os conocisteis en la calle. —Es cierto. Reconocí su uniforme. Los oí hablar francés. No sabían que yo comprendía y se me
escapó una sonrisa. Me dirigieron la palabra... —¿A qué hotel te llevó? ¿Dónde os acostasteis? Responde. Ella callaba. —¡Responde! —¿Por qué te interesa saberlo? Te estás martirizando por nada, te lo aseguro. Tenía muy poca
importancia, ¡de verdad! —¿Qué hotel? Entonces ella, fatalista, resignada, dijo: —Al Lotus. El lanzó una carcajada y le soltó el brazo. —¡Pues vaya! ¡Eso es lo mejor de todo! Reconocerás que hay unas fatalidades... Así, cuando, la
primera noche, o, mejor dicho, la primera mañana, pues era casi de día, yo te llevé hasta el... —¡François! —Sí. Tienes razón. Soy idiota, ¿verdad? Como bien dices tú, eso no tiene la menor importancia. Después, tras dar unos pasos, añadió: —Apuesto a que tu oficial estaba casado y a que te habló de su mujer. —Y me enseñó la foto de sus chavales. Con la mirada fija, volvió a ver las fotografías de sus dos hijos en la pared de su cuarto y siguió
arrastrándola. Habían llegado a su tabernita. La empujó adentro brutalmente. —¿Estás segura, absolutamente segura, de que no has venido aquí con otro? Más vale que lo confieses
enseguida, ¿eh? —Aquí sólo he entrado contigo. —A fin de cuentas, es muy posible que por una vez digas la verdad. Ella no estaba resentida con él. Se esforzaba incluso por permanecer natural, alargó la mano para
recibir un nickel y fue, dócil, como cumpliendo con un rito, a poner el disco de ellos dos en la caja de música.
—Dos scotches. El bebió tres o cuatro. Y la veía callejeando por la noche en los bares con otros hombres, mendigando
una última copa, encendiendo un último cigarrillo, siempre el último; la veía esperando al hombre en la acera, con andares un poco torpes por culpa de los tacones altos, de los pies, que le dolían un poco, aferrándose a un brazo...
—¿No quieres que volvamos a casa? —No. El no escuchaba la música. Parecía mirarse en su interior y de repente pagó y repitió, como llevaba

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
44
horas haciendo: —Ven. —¿Adónde vamos? —A buscar otros recuerdos. Es como decir que podríamos ir a cualquier parte, ¿no? Al ver un salón de baile, le preguntó: —¿Bailas? Ella no entendió bien. Dijo: —¿Tienes ganas de bailar? —Te pregunto si bailas. —Pues claro, François. —¿Adónde ibas, las noches en que sentías deseos de bailar? Enséñame... ¿No comprendes que quiero
saberlo? Y mira... Si llegamos a encontramos con un hombre... ¿Comprendes?... Un hombre con el que te hayas acostado... Un día u otro ocurrirá... Tal vez nos haya sucedido ya... Quiero que me hagas el honor de decirme: «Este...».
Se volvió a medias hacia ella, sin querer, y vio que tenía la cara encendida, los ojos brillantes, pero no sintió piedad, sufría demasiado para tener piedad de ella.
—¡Di! ¿Nos hemos encontrado ya con alguno? —Pues no. Ella lloraba. Lloraba sin llorar, como los niños que van llorando por la calle mientras su madre los
arrastra de la mano por entre la multitud. —¡Taxi! Y, al tiempo que la hacía montar, le dijo: —Esto te traerá recuerdos. ¿Quién era el hombre del taxi? Si es que sólo fue uno. Pues está de moda en
Nueva York, ¿no?, hacer el amor en los taxis. ¿Quién era? —Un amigo de Jessie, ya te lo he dicho. O, mejor dicho, un amigo de su marido, de Ronald, con el que
nos habíamos encontrado por casualidad. —¿Dónde? Sentía la cruel necesidad de fijar todo en imágenes. —En un pequeño restaurante francés de la Calle Cuarenta y dos. —¡Y os invitó a champaña! Y Jessie, discreta, se retiró, ¡como el amigo de tu marino! ¡Lo discreta que
puede llegar a ser la gente! Comprende enseguida. Vamos a apearnos. Era la primera vez que volvían a ver el cruce, la cafetería en que se habían conocido. —¿Qué quieres hacer? —Nada. Un peregrinaje, ¡ya ves! ¿Y aquí? —¿Qué quieres decir? —Lo has comprendido perfectamente. Seguro que no era la primera vez que venías a comer, por la
noche, en este local. Está muy cerca de tu casa, de la casa de Jessie. Como empiezo a conoceros a las dos, me extrañaría que no hubierais trabado conversación con nadie. Pues, ¡menudo don tienes tú para trabar conversación con los hombres! ¿No es así, Kay?
La miró de frente, tan pálido, con las facciones tan descompuestas, los ojos tan fijos, que ella no tuvo valor para protestar. Le apretó el brazo cruelmente, con sus dedos duros como pinzas.
—Ven. Se había hecho de noche. Pasaban por delante de la casa de Jessie y Kay se detuvo sorprendida, al ver
luz en la ventana. —Mira, François. —¿Qué? ¡A ver! ¿Ha vuelto tu amiga? ¡A no ser que sea vuestro Enrico! Te gustaría subir, ¿verdad?
¡Dilo! ¿Quieres subir? Di... —Su voz la amenazaba—. ¿A qué esperas? ¿Tienes miedo de que suba contigo, de que descubra todas las cochinadas que debe de haber ahí arriba?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
45
Entonces fue ella la que, con voz cargada, como hinchada de sollozos, dijo, al tiempo que tiraba de él: —Ven. Siguieron caminando. Recorrieron una vez más la Quinta Avenida, con la cabeza gacha y en silencio,
sin ver otra cosa que toda la turbación o la amargura que los embargaba. —Voy a hacerte una pregunta, Kay. Parecía más sereno, más dueño de sí. Ella murmuró resignada, con un poco de esperanza tal vez: —Te escucho. —Prométeme que responderás sinceramente. —Pues claro. —Promételo. —Te lo juro. —Dime cuántos hombres has tenido en tu vida. —¿Qué quieres decir? Recalcó, ya agresivo: —¿No comprendes? —Depende de lo que entiendas por hombres en la vida de una mujer. —¿Cuántos hombres se han acostado contigo? Y añadió, sardónico: —¿Cien? ¿Ciento cincuenta? ¿Más? —Muchos menos. —¿Es decir? —Pues no sé. Espera... Ella se puso de verdad a buscar en su memoria. Se le veía mover los labios, tal vez murmurando cifras
o nombres. —Diecisiete. No, dieciocho... —¿Estás segura de no haber olvidado ninguno? —Creo que no. Sí, sí, son todos... —¿Incluido tu marido? —Perdón. No había contado a mi marido. Con él son diecinueve, mi amor. Pero, si supieras lo poco
que eso importa... —Ven. Dieron media vuelta. Estaban derrengados, con el cuerpo y la cabeza vacíos. Ya no decían nada, no se
esforzaban por decir algo. Washington Square... Las provincianas y desiertas calles de Greenwich Village. La tienda, en un nivel
inferior al de la calle, del chino que planchaba ropa blanca bajo una luz intensa... Las cortinas con cuadritos del restaurante italiano...
—Sube. El caminaba tras ella, tan tranquilo, tan frío en apariencia, que ella sentía escalofríos en la nuca. Abrió
la puerta. Y él casi tenía el aspecto de un justiciero. —Puedes ir a acostarte. —¿Y tú? ¿El? A propósito, ¿qué iba a hacer él? Se metió detrás de la cortina y pegó la frente al cristal. La oía ir
y venir por el cuarto. Reconoció el ruido del somier, cuando alguien se acuesta, pero permaneció mucho rato envuelto aún en su dura soledad.
Por último, se colocó delante de ella, la miró intensamente, sin que ninguna de sus facciones se alterara.
Murmuró con la punta de los labios: —Tú... —Después repitió, subiendo un tono cada vez, para llegar a vociferar desesperado—: ¡Tú!...

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
46
¡Tú!... ¡Tú!... El puño se le había quedado en suspenso en el aire y seguramente, por un instante, habría podido aún
recuperar el dominio de sí mismo: —¡Tú!... La voz se le volvió ronca, el puño cayó, golpeó el rostro con todo su peso, una, dos, tres veces... Hasta el momento en que, como vacío de toda sustancia, el hombre se desplomó por fin sobre ella
sollozando y pidiéndole perdón. Y ella suspiró, con una voz que venía de muy lejos, mientras la sal de las lágrimas se mezclaba en los
labios de los dos: —Pobre amor mío...

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
47
6 Se habían levantado muy temprano, sin saberlo, tan convencidos de que habían dormido una eternidad,
que ni a uno ni a otro se le ocurrió mirar la hora. Fue Kay, al apartar las cortinas, quien exclamó: —Ven a ver, François. Por primera vez desde que vivía en esa habitación, vio que el sastrecillo judío no estaba sentado a la
turca en su gran mesa. Estaba instalado, como todo el mundo, en una silla, una vieja silla con asiento de paja que debía de haber traído tiempo atrás de los confines de su Polonia o su Ucrania. Acodado a su mesa, mojaba espesas rebanadas en un tazón de loza con flores y lanzaba una mirada apacible delante de él.
Por encima de su cabeza, seguía encendida la bombilla eléctrica, que por la noche alargaba, en la punta de su flexible cable, hasta su trabajo, con ayuda de un alambre.
Comía lenta, solemnemente, y ante sí sólo tenía una pared en la que estaban colgadas tijeras y patrones en grueso papel gris.
Kay dijo: —Es mi amigo. Tengo que encontrar una forma de hacer algo por él. Porque se sentían felices. —¿Sabes que apenas son las siete de la mañana? Y, sin embargo, no sentían el menor cansancio, sólo un inmenso y. profundo bienestar que los
obligaba, de vez en cuando, a sonreír, con los pretextos más fútiles. Mientras la miraba vestirse, reflexionó en voz alta, al tiempo que se vertía agua hirviendo sobre el
café: —Seguro que anoche había alguien en casa de tu amiga, ya que vimos luz. —Me extrañaría que Jessie hubiera podido volver. —Te gustaría recuperar tus cosas, ¿verdad? Ella no se atrevía aún a aceptar lo que sentía como una generosidad. —Mira —prosiguió él—. Voy a llevarte allí. Tú subes y yo te espero abajo. —¿Estás seguro? Bien sabía él a qué se refería ella: a que coma el riesgo de encontrarse con Enrico o Ronald, como
llamaba ella familiarmente al marido de su amiga. —Vamos a ir. Y fueron, tan temprano, que el espectáculo de la calle les pareció cargado de un sabor desconocido.
Seguramente habían recorrido ya las calles muy temprano, pero aún no lo habían hecho juntos. Ellos, que tanto habían callejeado de noche, por las aceras y los bares, tenían la impresión de lavarse el alma con el frescor matinal, con el alegre desaliño de una ciudad que estaba aseándose.
—¿Ves? Hay una ventana abierta. Sube. Yo me quedo aquí. —Preferiría que vinieses conmigo, François. Acepta, por favor. Se internaron por la escalera, limpia, sin lujo, muy de clase media. Había felpudos delante de algunas
puertas y en el segundo piso una criada, mientras sacaba brillo al pulsador de cobre, hacía temblar sus grandes senos gelatinosos.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
48
El no ignoraba que Kay tenía un poquito de miedo, que era un experimento lo que estaban haciendo. Sin embargo, ¡qué sencillo le parecía todo a él y qué seria, trivial, sin misterio, era la casa!
Ella llamó al timbre y los labios le temblaban mientras lo miraba a él y, para serenarse, le estrechaba furtivamente la muñeca.
Ningún ruido respondió a su timbrazo, que había resonado en el vacío. —¿Qué hora es? —Las nueve. —¿Me permites? Llamó a la puerta contigua y salió a abrir, con un libro en la mano, un hombre de unos sesenta años, en
albornoz y con los cabellos desgreñados en tomo a un cráneo rosado. Hubo de inclinar la cabeza para mi-rarla por encima de las gafas.
—¡Hombre! ¡Es usted, querida señorita! Ya me imaginaba que un día u otro se pasaría por aquí. ¿La ha localizado el señor Enrico? Vino anoche. Me preguntó si me había dejado usted su nueva dirección. Me pareció entender que en el piso hay ciertos objetos que desearía devolverle.
—Se lo agradezco, señor Bruce. Perdone la molestia. Necesitaba asegurarme de que había sido él quien había venido.
—¿No ha tenido noticias de su amiga? ¡Qué trivial y familiar era todo! —No sé cómo es que Enrico tiene la llave —dijo ella, una vez en la calle con Combe—. O, mejor
dicho, me lo imagino. Mira, al principio, cuando su marido consiguió ese puesto en Panamá y Jessie se dio cuenta de que el clima no le sentaba bien, se instaló en el Bronx. Entonces trabajaba como telefonista en un edificio de Madison Avenue. Cuando conoció a Enrico y se decidió (pues, pienses lo que pienses, pasaron cinco meses antes de que hubiera algo entre ellos), él fue quien insistió para que aceptara venir a vivir aquí. El debía pagar el alquiler simplemente, ¿comprendes? No sé exactamente cómo se arreglaron, pero ahora me pregunto si no alquilaría él el piso 'a su nombre.
—¿Por qué no le telefoneas? —¿A quién? —A Enrico, mujer. Como es él quien tiene la llave y tus cosas están en el piso, es lo más lógico, ¿no? Quería que fuese lógico. Y lo era, aquella mañana. —¿De verdad quieres que lo haga? El le apretó la mano. —Sí, por favor. Fue él quien la llevó, del brazo, al drugstore más cercano. Hasta llegar a él no recordó Kay que el
amante de Jessie nunca estaba en su despacho antes de las diez y esperaron tranquilos, tan tranquilos como para hacer pensar que llevaban mucho tiempo casados.
Por dos veces, regresó de la cabina con las manos vacías. La tercera vez, la vio, por el cristal, hablando, volviendo a tomar contacto con su pasado, en el extremo de un hilo, pero ' no cesaba de mirarlo, de sonreírle, a él, con una sonrisa tímida que daba las gracias y pedía perdón a un tiempo.
—Va a venir. ¿No te enfadarás? No he podido evitarlo. Me ha dicho que cogía un taxi y que estaría aquí dentro de diez minutos. No ha podido darme muchas explicaciones, porque había alguien en su despacho. Sólo sé que recibió la llave por mensajero, en un sobre con el nombre de Ronald.
Se preguntó si le cogería el brazo mientras esperaban al sudamericano en la acera y ella lo hizo sin ostentación. No tardó en detenerse un taxi. Ella miró una última vez a los ojos de su compañero, como para hacer una promesa, le enseñó unos ojos muy claros, tenía interés en que los viera claros, y al mismo tiempo el mohín suplicante de sus labios le pedía que tuviese valor o indulgencia.
El no necesitaba ni una cosa ni la otra. Se sentía de repente tan despejado, que le costaba un poco conservar la seriedad.
Ese Enrico, ese Ric, al que tanta importancia había dado, era un hombrecillo de lo más normalito. Tal vez no fuese feo. Pero, ¡tan trivial y de tan poca envergadura! Dadas las circunstancias, se creyó obligado

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
49
a precipitarse hacia Kay de forma un poco teatral y estrecharle las dos manos con efusión. —¡Ay, pobre Kay! ¡Lo que nos ha ocurrido! Ella lo presentó, con mucha sencillez: —Un amigo, François Combe. Puedes hablar delante de él. Ya le he contado todo. Eso sí, le había hablado de tú... —Subamos enseguida, pues dentro de un cuarto de hora tengo una cita importante en mi despacho.
Dejaré esperando el taxi. Pasó delante. Era bajo de verdad e iba de punta en blanco. Dejaba tras sí un ligero surco perfumado y
en sus cabellos, morenos y engominados, se reconocían los rastros del rizador. Se buscó la llave en el bolsillo: llevaba todo un manojo. Combe notó el detalle con placer, ¡pues le
horrorizaban los hombres que se pasean con un manojo de llaves! La del piso estaba aparte, en un bolsillo del chaleco, y Enrico no dio con ella hasta después de un buen rato de búsqueda durante el cual sus pies, calzados con cuero demasiado fino, golpeaban febriles el suelo.
—Cuando vine y no encontré a nadie, ¡me quedé hecho polvo! Se me ocurrió llamar a casa de ese señor tan simpático, quien me entregó la nota que le habían dejado para mí.
—A mí también. —Lo sé. Me lo dijo. No sabía dónde encontrarte. Lanzó una miradita maquinal a Combe, que sonreía. Tal vez esperara de Kay alguna explicación, pero
ella no se la dio y se contentó con una sonrisa feliz. —Después, ayer, recibí la llave, sin la menor explicación. Vine por la noche. ¡Huy, Dios! ¡Qué sencillo era todo! ¡Y qué prosaico! La ventana abierta provocaba una corriente de
aire y tuvieron que cerrar rápido la puerta, tras haberse colado dentro. El apartamento era diminuto, casi ridículo, en Nueva York debía de haber millares como él, con el mismo cosy-corner en el salón, las mismas mesas bajas, los mismos veladores y los mismos ceniceros junto a los sillones, al alcance de la mano, el mismo tocadiscos y la misma biblioteca minúscula en un rincón, junto a la ventana.
Allí era donde Kay y Jessie... Combe sonreía sin tener conciencia de ello, con una sonrisa que le salía en cierto modo de la piel. Tal
vez hubiera un rastro de malicia en la mirada, pero mínima, y en determinado momento se preguntó, como si se diera cuenta, si no estaría molesta Kay. ¿Por qué se le habrían ocurrido semejantes ideas sobre la vida que había llevado, sobre esos hombres cuyos nombres de pila, sempiternamente citados por ella, le habían hecho sufrir?
Tenía ante sí a uno de ellos, ¡y notó que a las diez de la mañana llevaba una perla en una corbata de color!
Kay, tras haber cerrado la ventana, entró en la alcoba. —¿Quieres echarme una mano, François? Eso era —lo sabía— un detalle. Era un detalle tutearlo, hacerle desempeñar un papel, a fin de cuentas,
bastante íntimo. Abrió una maleta usada y se metió en el ropero. —Pero si Jessie no se ha llevado sus cosas —dijo extrañada. Y Enrico, que estaba encendiendo un cigarrillo, le contestó: —Te lo voy a explicar. He recibido una carta de ella esta mañana, que escribió a bordo del Santa-
Clara, de la Grace Line. —¿Está ya en el mar? —El exigió que cogiera el primer barco con él. No ocurrió en absoluto como yo me temí por un
momento. Cuando él llegó, estaba ya al corriente de todos los detalles. Voy a dejarte leer la carta, que logró echar al correo por mediación de un camarero. Pues él no se separa de ella ni un instante. Conque llegó aquí y le dijo simplemente:
»—¿Estás sola?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
50
»—Ya lo ves. »—¿No esperas su llegada de un momento a otro? Y Enrico prosiguió, al tiempo que sostenía su cigarrillo del mismo modo, un poco afectado, que las
norteamericanas. —Ya conoces a Jessie. No me lo dice en su carta, pero debió de protestar, indignarse, representar toda
una comedia. La mirada de Combe se cruzó con la de Kay y los dos sonrieron. —Al parecer, Ronald era muy frío. ¡Hombre! También él lo llamaba Ronald... —Me pregunto si no haría el viaje a propósito, en cuanto alguien, no sé quién, lo puso al corriente. Se
dirigió al ropero, mientras Jessie juraba por lo más sagrado, y arrojó sobre la cama mi bata y mi pijama. Ahí seguían. Una bata casi nueva, rameada, y un pijama de seda color crema con sus iniciales en rojo
oscuro. —Tranquilamente, mientras ella sollozaba, él seleccionó sus cosas. No le permitió llevarse sino lo que
ya poseía hace tres años, cuando regresó de Panamá. Ya conoces a Jessie... Era la segunda vez que repetía esa expresión. ¿Por qué tendría ahora Combe la impresión de conocer
también a Jessie? Y no sólo a Jessie, sino también a Kay, quien de repente se le volvía tan comprensible, que le daban ganas de reírse de sí mismo.
—Ya conoces a Jessie. No podía resignarse a abandonar ciertos vestidos, ciertas cositas, y decía: »—Te juro, Ronald, que esto me lo compré_ yo con mi dinero. ¿Tendría Enrico, pese a todo, cierto sentido del humor? —No sé cómo habrá conseguido contarme todo eso en su carta. Me dice que él no la deja sola ni un
instante, lo tiene sin cesar pegado a sus talones, que vigila todas sus idas y venidas, le espía hasta las miradas, y ha conseguido escribirme seis páginas, algunas a lápiz, en las que me habla prácticamente de todo. Hay también unas palabras para ti. Te dice que guardes lo que no pudo llevarse y que lo uses, si te hace falta.
—Gracias, Enrico, pero no es posible. —El piso está pagado hasta final de mes. Aún no sé lo que haré con lo que tengo aquí, pues,
naturalmente, me resulta difícil llevármelo a casa. Si quieres que te deje la llave... Además, es que he de dejártela, pues debo marcharme. Tengo de verdad citas de la mayor importancia esta mañana. Ahora que están en el mar, supongo que Ronald la dejará un poco tranquila.
—¡Pobre Jessie! ¿Se sentiría culpable? Dijo: —No sé si yo habría podido hacer algo. No sabía nada. Precisamente aquella noche mi mujer daba una
gran cena y no pude telefonear. ¡Adiós, Kay! Puedes enviarme la llave al despacho. Enrico no sabía aún demasiado bien a qué atenerse con aquel hombre al que no conocía, que le
estrechó la mano con efusión exagerada y sintió la necesidad de afirmar, como si así diera una garantía: —Es la mejor amiga de Jessie. —¿Qué te ocurre, François? —Nada, mi niña. Seguramente era la primera vez que la llamaba así sin ironía. Tal vez, al haber conocido a un Enrico tan pequeño, le parecía un poco más pequeña ella también, pero
no por ello se sentía desilusionado, al contrario, y sentía hacia ella una indulgencia casi infinita. El otro se había marchado y en el piso no quedaba sino un vago recuerdo de su perfume, su bata y su
pijama sobre la colcha y un par de chinelas en el armario empotrado abierto. —¿Comprendes ahora? —murmuró Kay.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
51
—Pues claro, mi niña, claro que comprendo. Era verdad. Había hecho bien en acompañarla, por fin la veía, a ella y su ambiente, veía a todos
aquellos hombres, aquellos Enricos, aquellos Ronalds, aquellos marineros, aquellos amigos a los que tuteaba indiferente, con su estatura auténtica.
No por ello la amaba menos. Al contrario, la amaba con más ternura. Pero era menos tenso, menos áspero, menos amargo. Ya casi no tenía miedo de ella ni del futuro. Tal vez no tuviera ya miedo de nada y fuese a abandonarse sin tensión.
—Siéntate —le pidió ella—. ¡Ocupas tanto sitio en el cuarto! ¿Se habría vuelto también para ella más pequeña aquella alcoba que había compartido con Jessie? Era
clara y alegre. Las paredes eran blancas, de un blanco suave, las dos camas gemelas estaban cubiertas con una cretona que imitaba la tela de Jouy y por las cortinas, de la misma cretona, se filtraba el sol.
Se sentó, dócil, en la cama, junto a la bata de tejido rameado. —He hecho bien, ¿verdad?, en no querer llevarme nada de lo que pertenece a Jessie. ¡Hombre! ¿Te
gusta este vestido? Un traje de noche, bastante sencillo, que le pareció bonito y que mantenía desplegado delante de ella
como una dependienta de grandes almacenes. —¿Te lo has puesto muchas veces? No, no, ¡no debía interpretarlo mal! No eran celos esa vez. Lo decía con muy buena intención, porque
se sentía agradecido de que le dejara ver con tanta ingenuidad su coquetería. —Dos veces sólo y te juro que en ninguna de ellas me tocó nadie, ni siquiera para besarme. —Te creo. —¿De verdad? —Te creo. —Estos son los zapatos que hacen juego con el vestido. El oro es demasiado intenso, demasiado
chillón para mi gusto, debería haber sido, verdad, oro viejo, pero no encontré nada mejor a un precio asequible para mí. ¿Te aburre que te enseñe todo esto?
—Claro que no. —¿Seguro? —Al contrario. Ven a darme un beso. Ella vaciló, no de motu proprio, cosa que él comprendió, sino como por respeto para con él. Se limitó
a inclinarse y rozarle los labios con los suyos. —¿Sabes que estás sentado en mi cama? —¿Y Enrico? —No pasaba la noche aquí ni siquiera dos veces al mes, a veces menos aún. Todas las veces se veía
obligado a inventar, para su mujer, un viaje de negocios. Y era complicado, pues ella quería conocer el nombre del hotel en el que se alojaba y no vacilaba en llamarlo en plena noche.
—¿No sabía nada ella? —Yo creo que sí, pero aparentaba no saberlo, se defendía a su manera. Estoy convencida de que nunca
lo había amado o ya no lo amaba, lo que no le impedía estar celosa. Pero es que, si ella le hubiera dado demasiado la lata, él habría sido capaz de pedir el divorcio para casarse con Jessie.
¿Ese hombrecillo con la corbata prendida con una perla? ¡Qué agradable era poder oír todo aquello ahora y atribuir automáticamente a las palabras, como a las cosas, sus proporciones justas!
—Venía a verla con frecuencia. Cada dos o tres días. Se veía obligado a marcharse hacia las once y la mayoría de esas veces yo me iba al cine para dejarlos solos. ¿Quieres que te enseñe el cine, muy cerca de aquí, al que fui tres veces a ver la misma película por falta de valor para tomar el subway?
—¿Te apetece ponerte el vestido? —¿Cómo lo sabes? Seguía teniéndola cogida de la mano. Con movimiento ágil, que nunca había hecho delante de él, ella

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
52
se quitó el vestido negro de todos los días y él tuvo la impresión de verla por primera vez en su intimidad. ¿Acaso no era la primera vez que la contemplaba sin arreglar?
Más aún: se daba cuenta de que hasta entonces no había sentido curiosidad por su cuerpo. Sus carnes se habían lastimado salvajemente, habían rodado los dos, aquella misma noche, hasta abismos y, sin embargo, no habría podido decir qué tipo tenía ella.
—¿Tengo que cambiarme también de combinación? —De todo, querida. —Ve a echar el cerrojo. Era casi un juego, un juego extraordinariamente deleitoso. Era la tercera habitación en que se
encontraban juntos y en cada una de ellas había descubierto no sólo a una Kay diferente, sino también nuevas razones para amarla, una nueva forma de amarla.
Volvió a sentarse en el borde de la cama y la miró, desnuda, con el cuerpo muy blanco, apenas dorado por el sol que atravesaba los visillos, hurgando en cajones llenos de ropa interior.
—Me pregunto cómo voy a hacer con la lavandería. Van a traer la ropa aquí y no habrá nadie. Tal vez deberíamos pasar por allí. ¿No te importa?
No había dicho «debería pasar», sino «deberíamos pasar», como si en adelante no hubieran de separarse ya ni un instante.
Jessie tenía ropa interior mucho más bonita que yo. Mira este conjunto. Rozó la seda con la mano, la colocó ante los ojos de él. Le forzó a tocar. —También tiene mejor tipo que yo. ¿Quieres que me ponga esta ropa interior? ¿No es demasiado rosa
para tu gusto? Mira, tengo también un conjunto negro. Siempre había deseado tener un conjunto de ropa interior negra y acabé comprándomelo. Nunca me he atrevido a ponérmelo. Tengo la sensación de que voy a parecer una fulana...
Se pasó el peine por el pelo. Su mano encontraba con toda naturalidad el peine sin necesidad de buscarlo. Ese espejo estaba en el sitio exacto en que debía estar. Tenía un alfiler entre los dientes.
—¿Quieres abrocharme por detrás? Era la primera vez. Era increíble la cantidad de cosas que hacían esa mañana por primera vez, incluido,
en su caso, el besarla delicadamente en el cuello, sin glotonería, respirar los pelillos de la nuca y después ir, modosito, a sentarse otra vez al pie de la cama.
—¿Es bonito? —Muy bonito. —Lo compré en la Calle Cincuenta y dos. La verdad es que era muy caro. Al menos para mí. Ella lo rodeó con una mirada mendicante. —¿Quieres que por una vez salgamos los dos? Yo me pongo este vestido y tú te vistes bien... Sin transición, en el momento en que menos se lo esperaba él, o tal vez menos se lo esperara ella
misma, gruesas lágrimas le hincharon los párpados, cuando aún no había tenido tiempo de borrársele la sonrisa del rostro.
Ella apartó la cara y dijo: —Nunca me has preguntado a qué me dedicaba. Seguía con el traje de noche y los pies descalzos en sus zapatitos dorados. —Y yo no me atrevía a hablarte de ello, porque me humillaba. Preferí, como una tonta, dejarte pensar
en multitud de cosas. Había momentos incluso en que lo hacía a propósito. —¿A propósito el qué? —¡De sobra lo sabes! Cuando conocí a Jessie, trabajaba en el mismo edificio que ella. Así nos
conocimos. Comíamos en el mismo drugstore, también te lo enseñaré, en una esquina de Madison Avenue. Me habían contratado para hacer traducciones, porque hablo varias lenguas.
»Sólo, que hay algo que no sabes, algo muy ridículo. Te he hablado un poquito de mi vida con mi madre.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
53
Cuando empezó a ser conocida como virtuosa y empezamos a viajar, porque no quería separarse de mí, fui dejando poco a poco de ir al colegio. Seguía cursos aquí y allá, al azar de las giras, pero te confieso que no aprendía casi nada.
»Sobre todo no te rías de mí. Hay una cosa que nunca aprendí: la ortografía, y Larski me repetía a me-nudo, con una voz fría que aún ahora me humilla, que yo escribía como una chacha.
»¿Comprendes ahora? Desabróchame el vestido, por favor. Fue ella la que se inclinó junto a él y le ofreció la espalda, muy blanca, lechosa, un poco delgada, con
la negra abertura del vestido. Cuando él la acarició, ella le rogó: —No, espera un momento, por favor. ¡Me gustaría tanto hablarte un poco más! Se quedó en bragas y sostén, fue a buscar su pitillera y su encendedor y se sentó en la cama de Jessie,
con las piernas cruzadas y un cenicero al alcance de la mano. —Me trasladaron a otro servicio, el de circulares. Era al final de todos los despachos, un cuarto sin
aire, donde nunca se veía la luz del día y donde trabajábamos tres personas enviando circulares de la mañana a la tarde. Las otras dos eran muy brutas. No había forma de cambiar dos palabras con ellas. Me detestaban. Llevábamos batas de algodón crudo, porque la cola mancha. Yo procuraba al máximo que mi bata estuviera siempre limpia. Pero te estoy aburriendo. Es ridículo, ¿verdad?
—Al contrario. —Lo dices... En fin, ¡es igual!... Todas las mañanas me encontraba la bata con nuevas manchas de
cola. Me la ensuciaban incluso por dentro para que me manchara el vestido. Una vez me pegué con una de ellas, una irlandesa bajita y rechoncha con cara de calmuca. Era más fuerte que yo. Se las arregló para desgarrarme un par de medias nuevecitas.
El dijo con una ternura muy profunda y ligera a un tiempo: —Pobrecita Kay. —¿Crees acaso que quería dármelas de señora del secretario de embajada? No es verdad, te lo juro. Si
estuviera aquí Jessie, podría decirte... —Pero, ¡si te creo, mi niña! —Confieso que no tuve valor para quedarme. Por las dos chicas, ¿comprendes? Pensaba que
encontraría fácilmente un job. Estuve tres semanas sin hacer nada y entonces fue cuando Jessie me propuso que durmiera en su casa, porque ya no podía pagarme el alojamiento. Vivía en el Bronx, ya te lo he dicho. Un gran caserón triste, con escaleras de hierro a lo largo de la fachada de ladrillos negros. La casa olía, no sé por qué, a col de arriba abajo. Pasamos meses con un regusto a col en la garganta.
»Acabé encontrando un puesto en un cine de Broadway. ¿Recuerdas? Cuando me hablabas ayer de cine... —Sus ojos volvieron a humedecerse—. Acomodaba a la gente. Parece cosa de nada, ¿no? Sé de sobra que no soy fuerte precisamente, tuve que pasar casi dos años en un sanatorio. Pero a las otras les pasaba lo mismo que a mí. Por la noche, nos sentíamos deslomadas. Otras veces, de deslizarnos sin cesar entre la multitud, horas y horas, con aquella música molesta, aquellas voces desmesuradamente amplificadas, que parecen salir de las paredes, el vértigo nos afectaba a la cabeza.
»Montones de veces vi desmayarse a alguna compañera. Más valía que no te ocurriese en la sala, porque te despedían inmediatamente. Causa mal efecto, ¿comprendes?
»¿Te estoy aburriendo? —No. Ven aquí. Ella se acercó, pero seguían cada cual en una de las camas gemelas. El le acarició suavemente la piel,
se asombró de notarle la piel tan suave. Descubría, entre las bragas y el sostén, líneas que no conocía, sombras que le enternecían.
—Estuve muy enferma. Una vez, hace cuatro meses, pasé siete semanas en un hospital y sólo venia a verme Jessie. Querían enviarme de nuevo a un sanatorio. Me negué. Jessie me suplicó que permaneciera un tiempo sin trabajar. Cuando nos conocimos tú y yo, hacia una semana más o menos que buscaba un

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
54
nuevo job... Sonrió valiente. —¡Ya lo encontraré! —Y, sin transición, añadió—: ¿No quieres beber algo? Debe de haber una botella
de whisky en el armario. A menos que se la haya bebido Ronald, cosa que me extrañaría en él. En efecto, volvió del cuarto contiguo con una botella en la que quedaba un culito de alcohol. Después
fue hasta la nevera. El no la veía. La oyó exclamar. —¿Qué ocurre? —Te vas a reír. ¡Ronald se acordó incluso de desenchufar la nevera! ¿Comprendes? No puede haber
sido Enrico quien tuviera esa idea ayer. Eso es muy propio de Ronald. Ya has oído lo que ha escrito Jessie. No se enfureció. No dijo nada. Fue él quien seleccionó sus cosas. Y fíjate que no las dejó tiradas por todos lados, como habría hecho otro en un momento así. Cuando llegamos, todo estaba en orden, mis vestidos en su sitio. Todo, salvo una bata y el pijama de Enrico. ¿No te parece gracioso?
No. No tenía opinión. Estaba feliz. Con un tipo de felicidad totalmente desconocido. Si la víspera o incluso aquella mañana le hubiesen dicho que iba a entretenerse perezosa, voluptuosamente, en aquella alcoba, no lo habría creído. Seguía tendido en un rayo borroso de sol, sobre aquella cama que había sido la de Kay, con las manos enlazadas detrás de la cabeza, e iba impregnándose muy despacio de la atmósfera, notaba detalles, poquito a poco, como un pintor dando los últimos toques a un cuadro.
Hacia lo mismo con Kay, cuyo personaje iba completando sin inquietud, sin prisas. Al cabo de un rato, cuando tuviera valor para levantarse, habría de ir a echar un vistazo a la cocinita e
incluso a esa nevera de la que acababan de hablarle, pues tenía curiosidad por ver las cositas que podía haber por allí.
Había retratos en los muebles, retratos que seguramente pertenecían a Jessie, entre otros el de una señora mayor muy digna, que debía de ser su madre.
Ya preguntaría a Kay sobre todo eso. Podía hablar sin miedo a cansarlo. —Bebe. Y ella bebió, después de él, del mismo vaso. —Ya ves, François, que no es demasiado lujoso y que te equivocabas... Se equivocaba, ¿en qué? La frase era vaga. Y, sin embargo, la comprendía. —Mira, ahora que te he conocido... Muy bajito, tan bajito, que él hubo de adivinar las palabras: —Retrocede un poquito, haz el favor. Y ella se deslizó contra él. Estaba casi desnuda y él completamente vestido, pero ella no se fijaba en
eso y no por ello fue menos íntimo su abrazo. Con los labios casi en su oído, añadió en un susurro: —Mira, aquí nunca hubo nada. Te lo juro. El carecía de pasión, de deseo físico. Habría tenido que remontarse hasta una época muy lejana, tal vez
hasta su infancia, para volver a sentir una sensación tan dulce y tan pura como la que lo bañaba. La acariciaba y no era carne lo que acariciaba, era ella entera, una Kay a la que tenía la impresión de
absorber poco a poco, al tiempo que quedaba absorbido en ella. Permanecieron largo rato así, inmóviles, sin decir nada, y durante todo el tiempo en que sus personas
estuvieron mezcladas, cada cual veía, muy cerca de las suyas, las pupilas del otro y leía en ellas un inolvidable arrobamiento.
Por primera vez también, no le preocuparon las posibles consecuencias de su acto y vio que las pupilas se agrandaban, que los labios se entreabrían, sintió un ligero soplo contra su boca y oyó una voz que decía:
—Gracias. Sus cuerpos podían desenlazarse. No habían de temer esa vez los rencores que seguían a la pasión.
Podían permanecer uno junto al otro, sin pudor, sin segundas intenciones.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
55
Un cansancio maravilloso los hacía ir y venir como a cámara lenta en todo aquel tono dorado que el sol parecía crear a propósito para ellos.
—¿Adónde vas, François? —A ver la nevera. —¿Tienes hambre? —No. ¿Acaso no hacía media hora, y más incluso, que se prometía ir a echar un vistazo en la cocinita?
Estaba limpia, recién pintada. En la nevera quedaba un trozo de carne fría, pomelos, limones, algunos tomates demasiado maduros y mantequilla envuelta en papel encerado.
Se comió la carne fría, así, con los dedos, y parecía un chaval engullendo una manzana birlada en el campo.
Seguía comiendo cuando se reunió con Kay en el baño y ella comentó: —¿Lo ves como tenías hambre? Pero él se obstinaba, tozudo, sin cesar de sonreír y masticar: —No. Después se echó a reír, porque ella no comprendía.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
56
7 Dos días después por la mañana. Había ido a la radio para su emisión: un papel de francés una vez
más, bastante ridículo. Ese día Hourvitch no le estrechó la mano. Se mostró muy en plan director, gran jefe, con las mangas remangadas, su pelirrojo cabello encrespado y su secretaria corriendo delante de él con un bloc de taquimeca en la mano.
—¿Qué quiere que le diga, hombre? Tenga por lo menos un teléfono. Dénos su número. Es inconcebible que haya gente en Nueva York sin teléfono.
No era nada. Permaneció tranquilo, sereno. Se había separado de Kay por primera vez desde... por cierto, ¿cuántos días hacía? ¿Siete? ¿Ocho? Las cifras eran ridículas, descabelladas, pues hacía, en cualquier caso, una eternidad.
Había insistido para que lo acompañara, aunque tuviera que dejarla esperando en la antesala. —No, cariño, puedes irte, ahora. Recordaba tan bien ese ahora, que los había hecho reír a los dos, ¡y que significaba tantas cosas para
ellos! Sin embargo, ya estaba traicionándola, tenía conciencia, en cualquier caso, de traicionarla. Debería
haber tomado el autobús en la esquina de la Calle Sesenta y seis, con la Sexta Avenida, y, en lugar de eso, se puso a bajarla a pie con la caída de la tarde. Había prometido:
—Estaré de vuelta a las seis. —No tiene importancia, François. Vuelve cuando quieras. ¿Por qué se habría obstinado en repetir, sin que se lo preguntaran, sino todo lo contrario: «A las seis
como muy tarde»? ¡Cuando, en realidad, a pocos minutos de las seis, entraba en el bar del Ritz! Sabía de antemano lo que
iba a buscar allí y no se sentía orgulloso de ello. Todas las noches, a esa hora, paraba allí Laugier, junto con algunos franceses, la mayoría de las veces, afincados en Nueva York —o de paso, o con compañeros internacionales.
Era una atmósfera parecida a la de Fouquet's y, cuando había llegado a Estados Unidos, cuando aún no se sabía que tenía la intención de quedarse en el país y sobre todo ganarse la vida en él, los periodistas habían ido a fotografiarlo allí.
¿Habría podido decir exactamente lo que quería aquel día? Tal vez fuera, en definitiva, una necesidad de traicionar, de dar rienda suelta a un montón de cosas malas que fermentaban en él, de vengarse de Kay.
Pero, ¿vengarse de qué? De los días y las noches que habían pasado juntos en una soledad que él deseaba cada vez más absoluta y más hosca, hasta hacer la compra con ella las últimas mañanas, hasta poner la mesa, hasta llenarle de agua la bañera, hasta... Había hecho todo, había buscado todo, voluntariamente, lo que puede crear una intimidad absoluta entre dos personas, aniquilar hasta los pudores más elementales que subsisten entre personas del mismo sexo, incluso en la intimidad del cuartel.
Lo había deseado feroz, rabiosamente. ¿Por qué, mientras ella lo esperaba, pese a haber sido él quien había exigido que lo hiciera, entraba en el Ritz, en lugar de tomar a un taxi o un autobús?
—¡Hola, chico! ¿Qué tal? Sin embargo, no era esa familiaridad gratuita y que siempre le había horrorizado lo que iba a buscar.
¿Se encontraría allí para asegurarse de que el hilo no estaba demasiado tenso, de que conservaba aún

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
57
cierta libertad de movimiento, o para convencerse de que seguía siendo, pese a todo, François Combe? Eran cuatro, o tal vez seis u ocho, en tomo a dos veladores. Por culpa de esa familiaridad a flor de piel
precisamente, nunca se sabía quiénes eran los amigos de siempre y quiénes las personas a las que se veía por primera vez, como tampoco se sabía quién pagaba las rondas ni cómo recuperaban su sombrero los clientes, al marcharse, de entre los apilados en equilibrio sobre el perchero.
—Te presento... Una mujer, una norteamericana, bonita, con un cigarrillo marcado de carmín y actitudes propias de una
portada de revista. De vez en cuando, oía repetir en las presentaciones: —Uno de nuestros más simpáticos actores franceses, al que sin duda conocerá usted: François
Combe... Y había un francés con cara de rata, un industrial o un financiero falso —no sabía por qué no le
gustaba— que lo devoraba con los ojos. —Tuve el honor de conocer a su mujer hace sólo seis semanas. Fue en una función de gala del Lido y,
por cierto, que llevo en el bolsillo... Un periódico francés que acababa de llegar a Nueva York. Hacía meses que Combe había dejado de
comprar periódicos franceses. En la primera plana se desplegaba la fotografía de su mujer. MARIE CLAIROIS, LA GRACIOSA Y CONMOVEDORA ESTRELLA DE... No estaba nervioso. Laugier se equivocaba al lanzar hacia él miradas apaciguadoras. Nada nervioso.
La prueba era que, cuando por fin se marcharon todos los demás, después de tomar varios aperitivos, cuando se encontró a solas con su amigo, fue de Kay, y sólo de ella, de quien habló.
—Quisiera que me hicieses un favor, que me encontrases un job para una chica que conozco. —¿Qué edad tiene, esa chica? —No lo sé exactamente. Entre treinta y treinta y tres años. —A esa edad, chaval, en Nueva York ya no se la puede llamar chica. —¿A qué te refieres? —Que ya ha tenido su oportunidad. Perdona que me exprese con tanta crudeza, porque me parece
adivinar. ¿Bonita? —Depende de cómo se mire. —Siempre se dice eso. Debutó como showgirl, hace catorce o quince años, ¿no? Se llevó la palma y la
dejó caer... Combe se enfurruñó, en silencio, y tal vez Laugier se apiadara de él, pero sólo podía ver el mundo con
los ojos de Laugier. —¿Qué sabe hacer, tu niña? —Nada. —No te enfades, hombre. Lo que te digo vale para ti tanto como para ella. Mira, aquí no sobra tiempo
para jugar al escondite. Te pregunto en serio qué sabe hacer. —Y yo te respondo en serio: nada. —¿Podría hacer de secretaria, telefonista, maniquí, qué sé yo? Qué error había cometido. Era culpa suya. Ya estaba pagando el precio de su pequeña traición. —Mira, chaval... ¡Camarero! Lo mismo... —Para mí, no. —¡Cierra el pico! Tengo que hablarte, simplemente, en confianza. ¿Comprendes? ¡No te vayas a creer
que no te lo he notado antes, cuando has entrado con cara de entierro! Y la última vez que nos vimos, al salir del despacho de Hourvitch... Tu cantinela... No irás a imaginarte que me has dado el pego, ¿eh?... Entonces, ¿qué?... La gachí tiene entre treinta y treinta y tres tacos, lo que hablando en cristiano significa treinta y cinco... Y quieres que te dé un buen consejo, que te apresurarás a no seguir... Pues aquí lo tienes, sin rodeos: ¡Olvídala, chico!

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
58
»Y, puesto que es como si no hubiera dicho nada, añado: ¿Habéis llegado a algo? Respondió, estúpido, furioso consigo mismo, furioso de sentirse pequeño ante un Laugier, quien no le
llegaba —era consciente de ello— ni a la altura del betún: —A nada. —Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Sin hermano, sin marido, sin amante que te chantajee? ¿Sin
rapto, sin levantamiento de acta, qué sé yo, ninguno de esos artilugios con los que en Norteamérica consiguen fastidiar a los hombres? Espero que no hayas tenido la mala ocurrencia de llevarla a un hotel de un Estado vecino para acostarte con ella, lo que podría llegar a ser delito federal y costarte caro...
¿Qué cobardía le impedía levantarse y largarse? ¿Los pocos Manhattans que se acababa de beber? Pero entonces, si el amor de ellos dos estaba a merced de cuatro o cinco cócteles...
—¿No quieres hablar en serio? —Pero, ¡si estoy hablando en serio, chico! O, mejor dicho, hablo en broma, pero, cuando hablo en
broma, es cuando más en serio hablo. Tu gachí de treinta y tres años que no tiene oficio, ni job, ni cuenta en el banco, está jodida, ¿comprendes? No hace falta siquiera que te lleve al Waldorf para demostrártelo. Estamos en el bar de los hombres. Pero pasa ahí al lado, cruza la puerta, atraviesa el pasillo y encontrarás a cincuenta chicas, a cuál más bella, entre dieciocho y veinte años, algunas vírgenes por añadidura, que están en el mismo caso que tu chorba. Y, sin embargo, dentro de un rato cuarenta y ocho de ellas irán a acostarse a saber dónde con mil dólares de farda y de joyas encima, tras haber devorado un bocadillo con ketchup en una cafetería. ¿Has venido aquí para trabajar? ¿Sí o no?
—No lo sé. —Pues, si no lo sabes, vuelve a Francia y firma enseguida el primer contrato que te ofrezcan en la
PorteSaint-Martin o en la Renaissance. Ya sé que no darás tu brazo a torcer y que te lo tomarás a mal, que te habrás enfadado ya, pero no eres el primer colega al que veo llegar y enseguida irse a pique.
»¿Estás decidido a mantenerte firme en el timón? Entonces, ¡bien! »¿Prefieres representar Romeo y Julieta? »En ese caso, good night, muchacho. ¡Camarero! —No. Yo... —Te he echado bastante bronca como para tener derecho a pagar las consumiciones. ¿Qué te ha
contado, la nena? Divorciada, claro está. A esa edad, están todas divorciadas al menos una vez. ¿Por qué exactamente estaría divorciada Kay? —Ha andado a salto de mata de aquí para allá, ¿eh? Intenta echar el ancla. —Te equivocas, te lo aseguro. Sacrificaba todo respeto humano, pues no se sentía con fuerzas para traicionar más a Kay. —¿Sabes nadar? —Un poco. —Bien. Un poco. Dicho de otro modo, lo suficiente para salir del paso, si cayeras en aguas serenas y
no demasiado frías. Pero, ¿y si al mismo tiempo tuvieras que sacar a un energúmeno que forcejease y se aferrara a ti con todas sus fuerzas? ¡Vamos! Responde...
Hizo la seña para que llenaran los vasos. —Bueno, pues, mira, chico, ella forcejeará, créeme lo que te digo. Y os iréis a pique los dos. Anteayer,
cuando te separaste de mí, no quise comentártelo, porque llevabas cara como de enfadarte con cualquiera por una cosita de nada. Hoy ya estás más razonable.
Combe se sintió contrito y se mordió los labios. —Cuando te he visto ir a meter religiosamente tu monedita en la ranura de la música, ¡eh!... Y esperar
el disparo del disco con mirada extasiada de modistilla que desea al protagonista de una comedia... No, chaval, tú no. ¡Nosotros, que vivimos de este negocio y sabemos cómo está hecho, no! O, si no, déjame repetírtelo una última vez, como a un viejo amiguete al que se aprecia: estás jodido, François.
En ese instante le devolvían el cambio. Lo recogió, vació su vaso, calculó la propina y se levantó.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
59
—¿Hacia dónde vas? —Me voy a casa. —¿Y en tu casa, en el quinto pino, donde ni siquiera tienes teléfono, esperas que vayan a buscarte los
productores? Salieron uno detrás del otro, se quedaron de pie en la acera de Madison Avenue, mientras el portero
esperaba una señal para abrirles la portezuela de un taxi. —Mira, chaval, en nuestra tierra sólo tenemos una oportunidad. Aquí se tienen dos, tres. Pero no hay
que tirar demasiado del cordel. Te puedo enseñar a fulanas que empezaron de showgirls o de mecanógrafas a los dieciséis años, que se paseaban en Rolls a los dieciocho años y que subieron de nuevo a las tablas, de comparsas, y volvieron a empezar de cero. Conozco incluso a algunas que lo han logrado— dos, tres veces, que han reanudado el business después de haber tenido su propio hotel en Park Avenue y su yate en Florida y han conseguido casarse otra vez.
»¿Tiene joyas por lo menos? No se dignó responder. ¿Qué podría haber respondido? —Si quieres hacer caso de mi modesta experiencia, lo que hay que buscarle es un puesto de
acomodadora en un cine. ¡Y ni siquiera! ¡Hay que tener recomendación! ¿Me guardas mucho rencor? Mala suerte. Mejor. Siempre se guarda rencor por un momento al médico que te acaba de abrir la carne. Tú vales más que eso, hombre, y, cuando te des cuenta de ello, ya estarás curado. Bye bye...
Combe debía de haber bebido demasiado. No lo había notado, por el ritmo acelerado de las rondas, del jaleo que reinaba en el bar, de la ansiosa espera de su conversación a solas con Laugier, en la que había permanecido tanto tiempo.
Volvía a ver la fotografía de su mujer, en la primera página del periódico parisiense, su cabello vaporoso, su cabeza demasiado grande para sus hombros.
Eso era, según afirmaban los cineastas, lo que la hacía parecer tan joven y también el no haber lucido nunca caderas anchas.
¿No era como para pensar que Laugier tenía el don de vidente o que estaba enterado? Acomodadora en un cine, había dicho. ¡Y ni siquiera eso! Y ni siquiera, en efecto, ¡ya que no gozaba de la buena salud que ese oficio requería! Se tienen dos, tres oportunidades... Entonces, mientras caminaba solo a la luz que caía oblicua de los escaparates, tuvo de repente como
una revelación. ¡Kay había tenido, tenía con él su última oportunidad! El había aparecido en el último minuto. Un
cuarto de hora de retraso, un poco de descuido simplemente, cuando había entrado en la cafetería —haber elegido otro taburete, por ejemplo—, y tal vez uno de los marineros borrachos, cualquiera de ellos...
Sintió de pronto amor hacia ella, por reacción contra su cobardía. Necesitaba ir rápido a tranquilizarla, a decirle que todos los Laugier de la Tierra, con su experiencia facilona y altiva, no prevalecerían contra la ternura de ellos dos.
Estaba medio bebido, fue consciente de ello al chocar con un viandante y saludarlo con un ridículo movimiento del sombrero a modo de excusa.
Pero era sincero. Los otros, los Laugier, aquel hombre con cara de rata, con el que había bebido los primeros aperitivos y que se había marchado triunfal con la joven norteamericana, toda esa gente, todos los del Ritz, todos los de Fouquet's, eran unos mierdicas...
Esa palabra, que acababa de recuperar del fondo de su memoria, le causaba un placer extremo, hasta el punto de que la repitió en voz alta mientras caminaba.
—Son unos mierdicas... Se ensañaba con ellos. —Unos mierdicas y nada más. Les voy a enseñar yo... ¿El qué les iba a enseñar? No lo sabía. No tenía importancia.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
60
Les iba a enseñar... No dependería más de gente como Laugier o como Hourvitch —quien no le había estrechado la mano
y apenas había parecido reconocerlo—, ni de nadie... —¡Unos mierdicas! Su mujer también, que no necesitaba dos o tres oportunidades, que había tenido una sola y no se había
contentado siquiera con lo que había conseguido, sino que lo utilizaba a él ahora, ¡para promover la carrera de un gigoló!
Pues ésa era la verdad. Cuando él la había hecho subir a las tablas, ella no existía, aún interpretaba el papel de doncella que con actitud torpe abría la puerta y balbucía con voz trémula: «La señora condesa está servida...».
Había llegado a ser Marie Clairois. Hasta el nombre había sido idea suya, ¡lo había creado él solo! En realidad, se llamaba Thérèse Bourcicault y su padre vendía zapatos en una ciudad pequeña del Jura, en la plaza del mercado. Recordaba la noche en que le había explicado, en la Crémaillère, en la Avenue de Clichy, ante un mantel de cuadritos y un bogavante a la americana: «Mira, Marie es tan francés... No sólo francés, sino también universal... Por su trivialidad, porque nadie, salvo las criadas, se atreve ya a llamarse Marie, se vuelve original... Marie».
Ella le rogó que repitiera el nombre. —Marie... Y ahora: Clairois... Hay clair... Hay clairon, un poco más atenuado... Hay... ¡Rayos y truenos! ¡Había que ver lo que se le ocurría pensar! Le traían sin cuidado la Clairois y su
gigoló, que iba a hacerse un nombre porque le había puesto los cuernos, ¡a él, Combe! Y el otro, el idiota satisfecho y condescendiente que le hablaba de la «gachí», de sus treinta y dos o
treinta y tres años, de las joyas que no poseía, ¡y de un buen puestecito de acomodadora! ¡Si tenía recomendación! En otra ocasión, quince días atrás, antes de conocer a Kay, Laugier le había preguntado con la
suficiencia de quien se cree Dios Padre: —¿Cuánto tiempo puedes resistir, chaval? —Depende de a qué te refieras. —Con trajes pasados por el pressing todos los días, camisas impecables y suficiente dinero en el
bolsillo para invitar al aperitivo y tomar taxis... —Cinco, seis meses tal vez. Cuando nació mi hijo, contraté un seguro cuyo capital le abonarían a los
dieciocho años, pero puedo pedir, perdiendo un poco... A Laugier le traía sin cuidado su hijo. —Cinco a seis meses, ¡bien! Alójate donde quieras, en un cuchitril, si es preciso, pero ten por lo menos
un número de teléfono. ¿Acaso no era eso lo que le había repetido Hourvitch ese mismo día? ¿Iba a dejarse perturbar por esa
coincidencia? Habría podido, habría debido, esperar un autobús. A esa hora, tardaban poco en pasar. Y por unos minutos más o menos la inquietud de Kay iba a ser la misma.
De Kay... Qué diferencia entre la resonancia de esa palabra ahora y dos horas, tres horas antes, por la mañana, al
mediodía, cuando habían almorzado juntos y se habían divertido comentando la cara del sastrecillo judío a quien Kay había querido mandar, sin decir de parte de quién, un magnífico bogavante.
¡Estaban tan felices! ¡La palabra Kay, pronunciada de cualquier forma, le infundía tanto sosiego! Había dado su dirección a un taxista. Le parecía que el cielo estaba negro, amenazador, por encima de
las calles. Se arrellanó, huraño, en el asiento. Guardaba rencor a Laugier, a la cara de rata, al mundo entero, no estaba seguro de no guardar rencor a Kay y de repente, en el momento en que el taxi se detenía, sin que hubiera podido aún adoptar una expresión adecuada, habituarse a su proximidad, ser de nuevo el hombre de la pareja de enamorados que formaban ellos dos, se encontró con ella, despavorida, al borde de

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
61
la acera, y anhelante. —Por fin, ¡François!... Ven rápido... Michèle... Después, de tan descompuesta como estaba, se puso,
sin transición, a hablar en alemán. La atmósfera del cuarto era pesada y, siempre que subía de la calle, Combe tenía la impresión de que
estaba más oscuro, aunque las lámparas fueran las mismas de siempre. Bajó y volvió a subir tres veces. A la tercera, era casi medianoche y traía el abrigo chorreando agua y
la cara fría y empapada, pues de repente había empezado a llover con fuerza. Una vez más el teléfono, ese dichoso teléfono, del que tanto se había hablado aquel día, seguía
persiguiéndolo. La propia Kay había dicho de mal talante, pero ese día no era responsable de sus nervios: —¿Cómo es que no tienes teléfono? Enrico se había tomado la molestia de traer el telegrama en persona a la caída de la tarde. Otra
coincidencia, pues había llegado más o menos en el momento en que Combe entraba en el bar del Ritz con sensación de culpabilidad. Si hubiera vuelto a casa enseguida, como tanto había prometido...
Esa vez no estaba celoso del sudamericano. Y, sin embargo, Kay había llorado delante de él, tal vez sobre su hombro, y seguramente él le hubiese prodigado consuelos.
Otra coincidencia más. La víspera, cuando estaban haciendo compras en el barrio, Kay había comentado de pronto:
—Tal vez debería dar mi nueva dirección en Correos. No es que reciba muchas cartas, la verdad... Pues seguía procurando evitarle el menor escozor de celos. Había añadido: —Debería habérsela dado también a Enrico. Si llegaran cartas a la dirección de Jessie... —¿Por qué no le telefoneas? En ese momento no sospechaban que eso iba a tener cierta importancia. Habían entrado en un
drugstore, como ya habían hecho otras veces juntos. El la había visto hablar, había observado el movimiento de sus labios sin entender sus palabras.
No se había sentido celoso. Y ese día Enrico había ido a recoger sus cosas en el cuarto de Jessie. Había encontrado correo para ésta
y para Kay. También había un telegrama para Kay, que ya llevaba veinticuatro horas de retraso. Como procedía de México, se había tomado la molestia. Ella estaba sola en el cuarto preparando la
cena. Llevaba puesto un peinador, el peinador azul pálido con el que parecía una recién casada. MICHÈLE GRAVEMENTE ENFERMA MÉXICO. STOP. CASO NECESARIO SACA DINERO
BANCO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LARSKI. No le rogaba que fuera. Lo dejaba a su elección. Previendo que tal vez no tuviera dinero, adoptaba las
disposiciones necesarias fría, correctamente. —Ni siquiera sabía que Michèle estuviese en América. Su última carta, hace cuatro meses... —¿La última carta de quién? —De mi hija. ¡No me escribe a menudo, la verdad! Supongo que se lo prohíben y que lo hace a
escondidas, aunque no me lo ha confesado. Su última carta procedía de Hungría y no me decía que fuera a viajar. ¿Qué le puede haber pasado? Ella sí que tenía los pulmones sólidos. De muy niña, la llevamos a que la reconociesen los más importantes catedráticos. ¿Y si hubiera sido un accidente, François?
¿Por qué habría bebido él todas esas copas? Antes, mientras la consolaba, había sentido vergüenza de su aliento, pues ella había notado —estaba seguro— que había bebido. Su comportamiento era torpe. Estaba triste.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
62
Era más bien un peso que le había caído sobre los hombros, ya antes de entrar, y que no lograba sacudirse de encima.
—Anda, come, François. Ya irás después a telefonear. Pero no. No tenía hambre. Bajó y entró a telefonear en el restaurante italiano.
—No lo conseguirás, ya verás. No hay servicio nocturno con México. Enrico se ha informado ya. Si hubiera vuelto a tiempo, el sudamericano no habría tenido que ocuparse de lo que no le incumbía. —Hay dos vuelos mañana por la mañana, con una hora de intervalo, pero todas las plazas están
ocupadas. Al parecer, las reservan con tres semanas de antelación. No obstante, fue a telefonear, como si fuera a producirse el milagro para él. Volvió a subir con las manos vacías. —El primer tren sale a las 7:32 horas de la mañana. —Lo tomaré. —Voy a intentar reservarte una plaza de Pullman. Y fue a telefonear de nuevo. Todo estaba gris. Todo estaba pesado. Las idas y venidas de ellos dos
tenían un carácter grave y como fantasmal. Lo enviaban de oficina en oficina. No estaba acostumbrado a tratar con las compañías ferroviarias
norteamericanas. Ahora la lluvia, una lluvia recia, que crepitaba sobre las aceras, formaba regueros de agua límpida en
el ala de su sombrero, por lo que, al bajar la cabeza, regaba el suelo. Era ridículo, pero esos detalles nimios le afectaban. —Es demasiado tarde para reservar plazas. El empleado aconseja estar en la estación media hora antes
de la salida del tren. Siempre hay gente con reserva que a última hora sufre un contratiempo. —Cómo te esfuerzas, François. La miró atentamente, sin saber por qué, y se le ocurrió la idea de que tal vez no fuera el pensar en su
hija lo que infundía a Kay esa postración taciturna. ¿No estaría pensando más bien en ellos, que dentro de pocas horas iban a separarse?
En ese telegrama, en ese feo trozo de papel amarillento, había como una fatalidad perversa. Era la con-tinuación de las palabras de Laugier, de los pensamientos a los que Combe había dado vueltas en su cabeza aquella tarde.
Como para pensar que no había de verdad otra salida, que el Destino se encargaba de volver a poner las cosas en orden.
Lo más inquietante era que conseguía casi aceptar su veredicto y resignarse. Era incluso lo que más lo aplanaba, esa apatía que notaba de repente en su interior, esa absoluta falta
de reacción. Ella estaba haciendo la maleta. Dijo: —No sé cómo voy a solucionar lo del dinero. Cuando ha venido Enrico, los bancos estaban ya
cerrados. Puedo esperar a otro tren. Debe de haber uno por el día. —Hasta la noche no hay otro. —Enrico quería... ¡No te enfades! Mira, en este momento, ¡todo tiene tan poca importancia! Me ha
dicho que, si necesitaba dinero, la cantidad que fuera, bastaba con que le telefoneara, aunque fuese durante la noche. No sabía yo si tú...
—¿Tendrás bastante con cuatrocientos dólares? —Pues claro, François. Sólo, que... Nunca habían hablado de dinero. —Te aseguro que no me crea ningún problema. —Tal vez podría dejarte un papel, no sé, para que pases mañana por el banco y lo cobres por mí... —Ya habrá tiempo de hacerlo cuando vuelvas. No se miraban. No se atrevían. Pronunciaban esas palabras, pero no eran capaces de creérselas del
todo.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
63
—Deberías dormir un poco, Kay. —No tengo ánimos. Una de esas expresiones absurdas que se pronuncian en momentos semejantes. —Métete en la cama. —¿Crees que vale la pena? Son ya casi las dos de la mañana. Habrá que salir de aquí a las seis, pues
seguramente no encontraremos un taxi. Estuvo a punto de decir o al menos lo pensó: «Si hubiera habido teléfono aquí...». —Conque habré de levantarme a las cinco, ¿comprendes? ¿Te importa que beba algo? Se tumbó del todo vestida. El se paseó un poco más por el cuarto y acabó acostándose junto a ella. No
se hablaban. No cerraban los ojos. Cada cual miraba fijamente el techo. El nunca había estado tan triste, tan melancólicamente desesperado, en su vida y era una desesperación
muda, sin objeto preciso, una postración contra la que nada podía hacerse. Susurró: —¿Volverás? En lugar de responder, ella buscó su mano por la sábana y se la estrechó largo rato. —¡Deseo tanto morir por ella! —No digas eso. No es cuestión de morir. El se preguntaba si estaría llorando. Le pasó la mano por los ojos, que estaban secos. —Te vas a quedar solo, François. Mira, por ti es por lo que más me duele. Mañana, cuando vuelvas de
la estación... Un pensamiento repentino la espantó e irguió la cabeza, miró a su compañero con pupilas
desorbitadas: —Porque vendrás a acompañarme a la estación, ¿verdad? ¡Tienes que venir! Perdóname que te lo pida,
pero creo que sola no podría ir. Tengo que marcharme, debes obligarme a marcharme, aun cuando... Ocultó la cara bajo la almohada y ya no se movieron más, absorto cada cual en sus pensamientos y
encarando ya su nueva soledad. Ella durmió un poco. Por su parte, él se adormiló, pero por poco rato, y se levantó el primero para
poner a calentar el café. A las cinco de la mañana, el cielo estaba aún más oscuro que a medianoche. Las farolas no parecían
iluminar apenas y seguía oyéndose el crepitar de una lluvia que no iba a cesar en todo el día. —Es hora de que te levantes, Kay. —Sí... No la besó. No se habían besado en toda la noche, tal vez por lo de Michèle, tal vez porque temían
enternecerse. —Abrígate bien. —Sólo tengo el abrigo. —Ponte al menos un traje de lana. Y encontraban la forma de decir trivialidades como ésta: —Ya sabes que en los trenes suele hacer mucho calor. Ella se bebió el café, pero no consiguió comer. El la ayudó a cerrar la maleta, demasiado llena, y ella
miró a su alrededor. —¿Quieres que deje lo demás aquí? —Es hora de marcharse. Vamos. Sólo había dos ventanas iluminadas en toda la calle: ¿gente que iría a tomar el tren también? ¿O
enfermos? —Quédate un momento en el portal, que voy a acercarme a la esquina a ver si encuentro un taxi. —Vamos a perder tiempo. —Si no lo encuentro enseguida, cogemos el subway. Te quedas aquí, ¿no?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
64
Era absurdo. ¿Dónde iba a quedarse? Y, con el cuello del abrigo alzado y el torso inclinado, corrió, pegado a la pared, hasta la esquina. Acababa de llegar, cuando una voz gritó a sus espaldas:
—¡François!... ¡François!... Era Kay, gesticulando en medio de la calle. Un taxi con una pareja que había pasado la noche fuera
acababa de detenerse a dos portales de su casa. El relevo, en una palabra. Unos volvían, otros se marchaban. Kay sujetó la portezuela y parlamentó
con el conductor, mientras Combe iba a buscar la maleta en el portal. —A la Estación Central. Los asientos estaban pegajosos de humedad, todo estaba mojado a su alrededor y el aire era frío,
cortaba. Ella se apretó contra él. Seguían callados. No había nadie en las calles. No se cruzaron con un solo coche antes de llegar a la estación.
—No te apees, François. Vuelve a casa. Había recalcado esta palabra intencionadamente, para darle ánimos. —Falta todavía una hora. —No importa. Iré al bar a tomar algo caliente. Intentaré comer un poco. ¡Cómo se esforzaba por sonreír! El taxi se había detenido y no se decidían a apearse, a cruzar la cortina
de lluvia que los separaba de la sala de espera. —Quédate, François... No era cobardía por su parte. Es que no se sentía con fuerzas para apearse, para seguirla por los déda-
los de la estación, para acechar los saltos de la manilla del monumental reloj, para vivir su separación mi-nuto a minuto, segundo a segundo, para ir tras la multitud, en el momento en que abrieran las verjas, y ver el tren.
Ella se inclinó sobre él y tenía lluvia en su abrigo de piel. Sin embargo, sus labios estaban ardiendo. Se quedaron un momento pegados uno al otro, con la espalda del conductor delante de ellos, y entonces él vio luz en sus pupilas, la oyó balbucir como en un sueño o en un delirio:
—Mira, ahora ya no tengo la impresión de que sea una partida... sino que me parece una llegada. Tuvo que hacer un esfuerzo para separarse de él. Había abierto la portezuela e indicado a un negro que
le llevara la maleta. El volvería a ver siempre esos tres pasos rápidos, esa pausa de vacilación, esos trazos de lluvia, ese crepitar en la acera.
Se giró, sonriente, con el rostro cubierto de palidez. Sujetaba el bolso con una mano. Sólo le faltaba dar un paso para quedar engullida por la vasta puerta acristalada.
Entonces, agitó la otra mano, sin alzarla demasiado, sin apartarla de sí, un poquito sólo, moviendo los dedos más bien.
Volvió a verla, borrosa tras el cristal. Después avanzó a pasos más rápidos y más decididos tras los talones del negro y el conductor se giró por fin para preguntar adónde debía llevarlo.
Tuvo que dar su dirección. Llenó incluso, maquinalmente, la pipa, porque tenía la boca pastosa. Ella había dicho: «... una llegada...». Y él sentía confusamente en ello una promesa. Pero aún no había comprendido.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
65
8 «Querida Kay, »Enrico debe de haberte puesto al corriente de lo que me ocurrió. Como sabes, Ronald estuvo
estupendo, muy gentleman; permaneció todo el tiempo tal como lo conoces y ni siquiera le dio uno de esos ataques de rabia fría que son su especialidad y que a saber qué consecuencias habría tenido en el estado en que yo me encontraba...»
Combe no se había ido a pique, como había creído; iba hundiéndose en la apatía todos los días, de
todas las horas. En los primeros días al menos, había tenido que agitarse con una apariencia de razón. Durante la noche
interminable —que ahora le parecía tan corta—, había suplicado: —¿Me telefonearás? —¿Aquí? Había jurado que pondría el teléfono enseguida. La primera mañana había corrido a hacerlo con miedo
de retrasarse y perderse una llamada. —¿Me telefonearás? —Pues claro, mi amor. Si puedo. —Claro que podrás si quieres. —Te telefonearé. Las gestiones habían concluido. En realidad, eran muy sencillas, tanto, que se sentía casi molesto de
haberlo logrado tan fácilmente, después de haber pensado que iba a hacer falta remover cielo y tierra. La ciudad estaba gris y sucia. Llovía. Ahora caía agua nieve y la calle estaba tan oscura, que apenas se
divisaba al sastrecillo en el alvéolo de su cuarto. El segundo día ya le habían instalado el teléfono y, aunque Kay acababa apenas de llegar a México, no
se atrevía a salir de casa. —Llamaré a información de Nueva York —le había explicado ella— y me darán tu número. Y él había llamado ya cinco o seis veces a información para asegurarse de que estaban enterados de su
reciente conexión a la red. Era curioso. Kay se había diluido en la lluvia. La veía en verdad como a través de un cristal sobre el
cual goteaba la lluvia, un poco borrosa, deformada, pero no por ello se aferraba menos a su imagen, que se esforzaba, desesperado, en reconstruir.
Habían llegado cartas, reexpedidas desde la casa de Jessie. Ella le había dicho: —Ábrelas, que no hay ningún secreto. Sin embargo, no se había decidido a abrirlas. Había dejado que se amontonaran cuatro o cinco. Y no se
había decidido hasta que había encontrado una insignia con el pabellón azul y naranja de la Grace Line, una carta de Jessie, enviada por avión desde las Bahamas.
«... en que me encontraba, si...» Ahora se las sabía de memoria. «... si yo no hubiera querido evitar el drama a toda costa...» ¡Quedaba tan lejos! Eran cosas que veía de pronto empequeñecidas y que le parecían escenas de un
mundo incoherente.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
66
«Sé de sobra que Ric, colocado entre la espada y la pared, no habría vacilado en. dejar a su mujer...» Se repetía: —¡Entre la espada y la pared! «... pero preferí marcharme. Va a ser penoso. Va a ser largo seguramente. Es un momento duro por el
que hay que pasar. ¡Qué felices fuimos, Kay querida, en nuestro pisito! »Me pregunto si volveré jamás a sentirme igual. No me atrevo a concebir esperanzas. Ronald me
desconcierta y me paraliza y, sin embargo, no tengo un solo reproche que hacerle. El, que a veces montaba en cólera tan brutalmente, mantiene una calma que me espanta. No se separa de mí. Parece como si quisiera leer mis pensamientos.
»Se muestra muy cariñoso, muy atento conmigo. Más que antes. Más que durante nuestra luna de miel. ¿Recuerdas la historia de la piña que te conté y que te hizo reír? Bueno, pues, ahora no ocurriría.
»A bordo todo el mundo cree que somos unos recién casados y a veces resulta muy divertido. Ayer, cambiamos la ropa de lana por la de algodón, porque estábamos llegando a la zona de los trópicos. Ya hace calor. Era gracioso ver por la mañana a todo el mundo de blanco, incluidos los oficiales de a bordo, entre ellos un joven, con un solo galón, que no se cansa de lanzarme miradas lánguidas.
»Sobre todo, no se lo cuentes a mi pobre Ric, que hasta podría caer enfermo. »No sé, Kay querida, qué habrá ocurrido allí. Para ti, ha debido de ser espantoso. Me pongo en tu
lugar. Me imagino tu desconcierto y me pregunto cómo habrás hecho...» Era una sensación extraña. Había momentos en que se sentía como despejado, con la cabeza clara, sin
una nube, momentos en que veía el mundo sin sombras, con una nitidez, una crudeza de tonos tan crueles, que al cabo de un tiempo resultaba físicamente doloroso.
«Mi querida Kay.» Esta carta llevaba sello de Francia y procedía de Toulon. ¿Acaso no le había permitido Kay abrirlas
todas? «Hace casi cinco meses que no tengo noticias tuyas. No me extraña en ti...» Se lo tomaba con calma, pues para él cada palabra tenía su valor pleno. «Volvimos sin novedad a Francia, donde me esperaba una sorpresa que, al principio, me resultó
bastante desagradable. Mi submarino y algunos otros más fueron trasladados de la escuadra del Atlántico a la del Mediterráneo. Dicho de otro modo, mi puerto de matrícula pasó a ser Toulon en lugar de nuestro querido Brest.
»Para mí, no habría sido demasiado grave. Pero para mi mujer, que acababa de alquilar una nueva villa y de hacer todas las instalaciones, supuso tal desilusión, que cayó enferma...»
Ese se había acostado con Kay, Combe lo sabía. Sabía dónde, en qué circunstancias. Lo sabía todo, hasta el menor detalle, que había, por decirlo así, mendigado. Y eso le hacía daño y le sentaba bien a un tiempo.
«Acabamos instalándonos en La Seyne. Es como un suburbio no demasiado agradable, pero tengo el tranvía a la puerta y justo enfrente de nuestra casa hay un parque para los niños...»
Pues también él tenía hijos. «El Rechoncho sigue tan bien como siempre; no para de engordar y me ha pedido que te mande
recuerdos de su parte.» ¡El Rechoncho! «Fernand ya no está con nosotros, pues lo destinaron al Ministerio, en París. Era lo que necesitaba, él,
que ya era tan mundano. Quedará muy bien en los salones de la Rue Royale, sobre todo las noches de gran recepción.
»En cuanto a tu amigo Riri, lo menos que puedo decir es que, desde que abandonamos las costas de la maravillosa Norteamérica, ya no nos hablamos, salvo para las necesidades del servicio.
»No sé si está celoso él de mí o yo de él. El tampoco debe de saberlo. »A ti te corresponde, Kay querida, deshacer el desempate y...»

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
67
Hundía las uñas en la tela de las sábanas. ¡Y, sin embargo, estaba tranquilo! Conservaba aún la calma. Eran los primeros días. Tan tranquilo, que a veces confundía el vacío que lo rodeaba con el definitivo y entonces pensaba fríamente: «Se acabó».
Era libre de nuevo, libre para irse a las seis de la tarde a tomarse todos los aperitivos que quisiera con Laugier y charlar con él.
Libre para preguntarle, si el otro le hablaba de la «gachí»: —¿Qué gachí? Y a veces sentía cierto alivio, sí, era indiscutible. Laugier tenía razón. Aquello tenía por fuerza que
acabar mal. En todo caso, no podía salir bien. De vez en cuando sentía deseos de volver a verlo, a Laugier. Fue incluso hasta la entrada del Ritz, pero
se quedó fuera, porque en todas las ocasiones fue presa de remordimientos. Habían llegado otras cartas para Kay, facturas sobre todo, entre otras una de la tintorería y otra de una
modista que le había arreglado un sombrero. Por lo que podía entender, se trataba del sombrero que llevaba la noche en que se habían conocido, que volvía a ver, calado sobre su frente, y que de pronto cobraba para él el valor de un recuerdo.
¡Sesenta y ocho cents! No por el sombrero. Por la transformación. Por una cinta que debían de haber añadido o quitado, por
un detalle tonto y femenino. Sesenta y ocho cents... Recordaba la cifra. Recordaba también que la modista vivía en la Calle Doscientos sesenta. Entonces,
se imaginó, a pesar suyo, el camino por recorrer, como si Kay hubiera tenido que hacerlo a pie, como si lo hubiese recorrido de noche, como las caminatas que se habían dado juntos.
¡Lo que habían caminado, ellos dos! Ya estaba instalado el teléfono y no había ni una llamada, no podía haberlas, ya que nadie sabía que
estuviera conectado. Salvo Kay, que le había prometido: —Te telefonearé en cuanto pueda. Y Kay no le llamaba. Y él no se atrevía a salir de casa. Y se hipnotizaba, durante horas, a propósito de
la vida del sastrecillo judío. Ahora sabía en qué momento comía, a qué hora adoptaba o abandonaba su hierática postura en su mesa de trabajo. Experimentaba su soledad frente a otra soledad.
Y casi le avergonzaba lo del bogavante que habían enviado, cuando eran dos. Pues ahora se ponía en el lugar del otro.
«Kay querida...» Todo el mundo la llamaba Kay. Eso le ponía furioso. ¿Por qué le habría recomendado que abriera
todas las cartas que llegasen a su nombre? Esta, envarada, correcta, estaba en inglés. «Recibí tu carta del 14 de agosto. Me alegró saber que estabas en el campo. Espero que el aire de
Connecticut te siente bien. A mí, por mi parte, mis obligaciones me impidieron dejar Nueva York por el tiempo que me habría gustado.
»Sin embargo...» Sin embargo, ¿qué? También él se había acostado con ella. ¡Se habían acostado todos con ella!
¿Llegaría a librarse alguna vez de esa pesadilla? «... a mi esposa le encantaría que tú...» ¡El muy cabrón! Ahora, ¡que no! Era él quien tenía la culpa. Ya ni siquiera la tenía. Se había acabado.
Sólo debía echar un plumazo. Punto final de un plumazo. Párrafo aparte y un gran plumazo, un plumazo definitivo que le impediría sufrir más, sufrir hasta el fin
de sus días.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
68
Eso era lo que pensaba, en definitiva: que sufriría hasta el fin de sus días por ella. Y estaba resignado a ello. Tontamente. ¿Qué habría dicho un imbécil como Laugier ante semejante confianza? Y, sin embargo, era muy sencillo, de una sencillez... de una sencillez para la que no encontraba
palabras. Era así. Kay no estaba allí y él necesitaba a Kay. Un día, porque su mujer, a los cuarenta años, quiso
vivir un nuevo amor y sentirse joven de nuevo, había pensado que se trataba de un gran drama. ¿Habría sido él bastante niño? ¿Tendría eso la menor importancia?
Sabía de sobra que no, ahora que lo que contaba, la única cosa en el mundo que contaba, era Kay, Kay y su pasado, Kay y...
... y una llamada de teléfono, pura y simplemente. Que recibiera una llamada de teléfono. Esperaba durante todo el día, durante toda la noche. Ponía el despertador para la una de la mañana, después para las dos, para las tres, para no estar demasiado dormido y oír la llamada.
En el mismo minuto, se decía: «Muy bien. Todo perfecto. Se acabó. No podía acabar de otro modo». Porque tenía en los labios como un sabor de catástrofe. ¡No podía acabar de otro modo! Volvería a ser François Combe. Lo acogerían en el Ritz como a un
convaleciente de una operación grave. —Entonces, ¿se acabó? —Se acabó. —¿No ha sido demasiado doloroso? ¿No estás demasiado dolorido? Y no había nadie allí para verle morder la almohada, por la noche, al tiempo que suplicaba humilde: —Kay... Kay querida. ¡Telefonea, por favor! Las calles estaban vacías. Nueva York estaba vacío. Hasta su tabernita estaba vacía y, un día en que
quiso escuchar el disco de ellos dos, no pudo, porque un borracho al que en vano habían intentado poner en la puerta, un marinero nórdico, noruego o danés, lo sujetaba del cuello y le hacía confidencias incomprensibles.
¿Acaso no era mejor así? Ella se había marchado, para siempre. Ella sabía de sobra, los dos sabían de sobra, que era para siempre.
«—No es una partida, François... Es una llegada...» ¿Qué habría querido decir? ¿Por qué una llegada? ¿Una llegada adónde?
«Estimada señora, »Me permito recordarle su factura del...» Tres dólares y unos cents por una blusa, una blusa que ahora recordaba haber descolgado del armario
de Jessie y haber metido en la maleta. Kay era todo eso. Y Kay era una amenaza para su tranquilidad, para su futuro, y Kay era Kay, de la
que no podía prescindir. Renegaba de ella diez veces al día y diez veces le pedía perdón, para volver a renegar unos minutos
después. Y evitaba, como si hubiera sentido un peligro, todo contacto con los hombres. Y no había ido ni una sola vez a la radio. No había vuelto a ver ni a Hourvitch ni a Laugier. A veces hasta sentía rencor contra ellos.
Por fin, el séptimo día, estando profundamente dormido, sonó, atronador, el teléfono en el cuarto. Su reloj se encontraba ahí, junto al aparato. Todo estaba previsto. Eran las dos de la mañana. —¡Diga! Oyó a las telefonistas de conferencias repetirse sus prefijos y sus mensajes convencionales. Una voz
insistente repetía estúpidamente: —Oiga... señor Combe... ¿Oiga, señor Combe? C... 0... M... B... E... Oiga, ¿señor Combe? Y detrás de esa voz estaba ya la de Kay, sin que le concedieran aún el derecho a escucharla. —Sí, sí. Combe. Sí...

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
69
—¿Señor François Combe? —Que sí... Que sí. Ella estaba ahí, en el otro extremo del hilo. Le preguntó con dulzura: —¿Eres tú? Y a él no se le ocurrió responder otra cosa que: —¿Eres tú? El le había dicho una vez, muy al principio. —y eso le había divertido mucho—, que ella tenía dos
voces: una corriente, trivial, la de cualquier mujer, y otra grave, un poco turbia, que le había gustado desde el primer día.
Aún no la había oído por teléfono y, mira por dónde, descubría su voz grave, más grave que al natural, más cálida, como cansina, tiernamente persuasiva.
Sentía deseos de gritarle: «Mira, Kay... Se acabó... No lucharé más...». Había comprendido. No renegaría nunca más de ella. Estaba impaciente por anunciarle esa gran noticia
que unos minutos antes ni siquiera conocía él. —No he podido llamarte antes —dijo ella—. Más adelante te lo explicaré todo. No hay ninguna mala
noticia, al contrario. Todo ha ido muy bien. Sólo, que me resultaba muy difícil telefonear. Y aún ahora. No obstante, intentaré hacerlo todas las noches...
—¿No puedo llamarte yo? ¿No estás en el hotel? ¿Por qué hubo un silencio? ¿Adivinaría ella ya su de-cepción?
—No, François. He tenido que instalarme en la embajada. No temas. Sobre todo no pienses que haya habido cambio alguno. Cuando llegué, acababan de operar a Michèle, en caliente. Al parecer, era muy grave. Había contraído una pleuresía y después, de repente, se le declaró una peritonitis. ¿Me oyes?
—Pues claro. ¿Quién está a tu lado? —Una doncella. Una mexicana muy maja que duerme en el mismo piso que yo y que, al oír ruido, ha
venido a ver si necesitaba algo. Oyó decir unas palabras en español a la criada. —¿Sigues ahí? Acabo con lo de mi hija. Llamaron a los mejores cirujanos. La operación salió bien.
Pero, durante varios días, se temía por las secuelas. Eso es todo, cielo. Nunca le había llamado «cielo» y esa palabra le causó un efecto deprimente. —Mira, pienso en ti, en ti solo en tu cuarto. ¿Te sientes muy mal? —No sé. Sí... No... —Tienes una voz extraña. —¿Tú crees? Es porque nunca me has oído por teléfono. ¿Cuándo vuelves? —No lo sé aún. Me quedaré el menor tiempo posible, te lo prometo. Tal vez tres o cuatro días... —Es mucho. —¿Cómo dices? —Digo que es mucho. Ella se rió. El estaba convencido de que se había reído en el otro extremo del hilo. —Imagínate que estoy descalza y en bata, porque el teléfono se encuentra junto a la chimenea. Hace
casi frío. ¿Y tú? ¿Estás en la cama? El no sabía qué responder. No sabía qué decir. Se había preparado demasiado para esa alegría, se había
alegrado demasiado de antemano y ahora no la reconocía. —¿Has sido bueno, François? Dijo que sí. Y entonces la oyó, en el otro extremo del hilo, tarareando muy bajito, la canción que habían ido a
escuchar juntos, su canción.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
70
Sintió que algo le subía por el pecho, como una ola cálida que lo sumergía por dentro, que le impedía moverse, respirar, abrir la boca.
Ella acabó el estribillo y, después de un silencio —él se preguntó si estaría llorando, si podría hablar de inmediato también ella—, murmuró:
—Buenas noches, François querido. Duérmete. Te telefonearé mañana por la noche. Buenas noches. Oyó un ruido ligero que debía de ser el del beso que ella le enviaba por el espacio. Debió de balbucir
algo. Las telefonistas recuperaron la línea y él no comprendió su ruego de que colgara, por lo que acabaron echándole una bronca.
—Buenas noches... Simplemente. Y la cama estaba vacía. —Buenas noches, François querido... Y él no le había dicho lo que tenía que decirle, no le había gritado el mensaje tan importante, la noticia capital que debía comunicarle. Hasta ahora no le habían venido esas palabras a los labios. «—Mira, Kay ...» «—Sí, cielo...» «—La palabra de la estación..., la última frase que dijiste...» «—Sí, cielo...» «—Que no era una partida, sino una llegada...» Ella sonreía, debía de sonreír. Y él veía tan claramente esa sonrisa, que estaba como alucinado,
hablaba en voz alta, solo, en el vacío de su habitación. «—Por fin he comprendido... He tardado, ¿verdad?... Pero no debes tomármelo en cuenta...» «—No, cielo...» «—Porque los hombres, verdad, somos menos sutiles que vosotras... Y también porque tenemos más
orgullo...» «—Sí, cielo... No tiene importancia...» Con voz tan grave, tan dulce... «—Tú llegaste antes que yo, pero ahora me he reunido contigo... hemos llegado los dos, verdad... Y es
maravilloso, ¿no?...» «—Es maravilloso, cielo...» «—No llores... No hay que llorar. Yo tampoco lloro. Pero aún no estoy acostumbrado, ¿comprendes?» «—Comprendo...» «—Ahora, se ha acabado... Ha sido largo, el camino ha sido a veces difícil... Pero he llegado... Y sé, te
quiero, Kay... ¿Me oyes? Te quiero, te quiero, te quiero...» Y hundió el rostro empapado en la almohada, con el cuerpo sacudido por sollozos roncos, mientras
Kay seguía sonriéndole, mientras él oía su voz grave, que murmuraba a su oído: «—Sí, cielo...»

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
71
9 En el correo de la mañana había una carta para él y estaba convencido de que, aunque no hubiese
llevado un sello de México, habría reconocido que era de Kay. Nunca había visto su escritura. Pero, ¡era tan propia de ella! Hasta el punto de que le enternecía, porque estaba seguro de ser el único en reconocer a esa Kay, a la vez infantil, temerosa y terriblemente atrevida.
Seguramente era ridículo, pero en las curvas de ciertas letras creía reconocer curvas de su cuerpo; había trazos muy finos, como algunas de esas arrugas imperceptibles que la marcaban. Y audacias repentinas, imprevistas. Y mucha debilidad; un grafólogo habría descubierto tal vez su enfermedad, pues él tenía el convencimiento, casi la certeza, de que estaba aún enferma, de que nunca se había curado del todo, de que permanecería siempre como herida.
Y esos repliegues casi cándidos cuando chocaba con una palabra difícil, con una sílaba de cuya ortografía no estaba segura.
Ella no le había hablado de esa carta en la conversación telefónica de la noche anterior, probablemente porque no había tenido tiempo, con tantas cosas que contar se le había olvidado.
La tristeza del día se había transformado en dulzura y la lluvia que seguía cayendo era un acompañamiento en sordina a sus pensamientos.
«Queridísimo mío, »¡Qué solo y desdichado debes de sentirte! Hace ya tres días que llegué aquí y aún no he podido
encontrar tiempo para escribirte ni para llamarte. Pero no he dejado de pensar en mi pobre François consumiéndose en Nueva York.
»Pues estoy segura de que te sientes del todo perdido, del todo abandonado, y aún me pregunto qué he podido hacer, qué puedes encontrar en mí para que mi presencia te resulte tan necesaria.
»¡Si supieras la carita de pena que tenías en el taxi, en la Estación Central! Necesité todo mi valor para no dar media vuelta y volver a reunirme contigo. Permíteme que te confiese que eso me hizo feliz.
»Tal vez no debería hablarte de ello, pero desde que salí de Nueva York no he cesado de pensar en ti, ni siquiera en la habitación de mi hija.
»Te telefonearé esta noche o la próxima, dependerá de la salud de Michèle, pues hasta ahora he pasado todas las noches en la clínica, donde me han preparado una camita en la habitación contigua a la suya. Te confieso que no me he atrevido a pedir la comunicación con Nueva York. Debería hablarte desde mi cuarto —y la puerta del de mi hija permanece siempre abierta— o debería ir a telefonear desde la oficina, donde hay permanentemente un ogro con gafas al que no le hago gracia.
»Si todo va bien, ésta será mi última noche en la clínica. »Pero debo explicarte, para que no te hagas ilusiones, pues, como te conozco, estarás torturándote. »Y, en primer lugar, te confieso enseguida que casi te engañé. Tranquilízate, amorcito mío. Vas a ver
en qué sentido empleo esa palabra. Cuando me separé de ti, en la estación, y cogí mi billete, me sentí de repente tan perdida, que me precipité al restaurante. ¡Deseaba tanto llorar, François querido! Seguía viéndote por los cristales del taxi, con las facciones descompuestas y la mirada trágica.
»En la barra, a mi lado, había un hombre. No podría reconocerlo ni precisar si era joven o viejo. El

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
72
caso es que le pedí: "¡Hábleme, por favor! Aún tengo que esperar veinte minutos. Dígame cualquier cosa, para que no me deshaga en lágrimas delante de todo el mundo...".
»Debí de parecer una idiota, una vez más. Me comporté de verdad como una idiota, me di cuenta después. Tenía que hablar, decir lo que llevaba en el corazón, y no sé lo que conté a ese desconocido durante un largo cuarto de hora.
»Hablé de ti, de nosotros. Le dije que me marchaba y que tú te quedabas, ¿comprendes? »Después pensé que aún tenía tiempo de telefonearte. Hasta que estuve en la cabina no recordé que
aún no tenías el teléfono. »Acabé encontrándome instalada en el tren, no sé cómo, y pasé todo el día durmiendo, François, ni si-
quiera tuve ánimos para levantarme y dirigirme al vagón—restaurante y sólo comí una naranja. »¿Te aburre que te cuente todo esto? Mi hija está dormida. La enfermera de guardia acaba de salir,
pues es la misma para las dos enfermas y a la otra hay que hacerle cada hora aplicaciones de hielo en el vientre.
»Estoy en mi camita, como en el sanatorio, en una habitación inmaculada, con una lucecita sólo para iluminar el papel, que sujeto contra las rodillas dobladas.
»Pienso en ti, en nosotros. Aún me pregunto cómo es posible. Me lo he preguntado durante todo el viaje. ¡Es que tengo tal impresión de no merecerlo! ¡Y me da tanto miedo volver a hacerte daño! Ya sabes lo que quiero decir, François querido, pero ahora estoy convencida de que un día sabrás que ésta es la primera vez que amo. ¿Empiezas a sentirlo ya? Por ti lo desearía, para que no sufras más.
»No debo hablar más de eso, porque sería capaz de llamar a Nueva York por teléfono, pese a la presencia de Michèle.
»Me he sentido violenta al encontrarme delante de casi una muchacha. Se parece a mí. Se parece a mí mucho más que cuando era pequeña y todo el mundo decía que era el vivo retrato de su padre. Ella lo ha notado también y me mira —discúlpame que escriba esto con un poquito de orgullo— como con admiración.
»Cuando llegué a la estación, después de dos días de viaje, eran más de las once de la noche. Por si acaso, había mandado un telegrama desde la frontera y divisé el coche con el banderín de la embajada.
»Me causó un efecto extraño cruzar así, sola en una limusina, una ciudad iluminada en la que la gente parecía empezar a vivir. El conductor me había anunciado: "Puede estar tranquila la señora. Los médicos consideran a la señorita fuera de peligro. La operaron ayer en las mejores condiciones".
»Me alegré de que L... no hubiera venido a la estación. Tampoco estaba en la embajada, donde me recibió un ama de llaves muy húngara y muy del estilo gran señora que ha tenido desgracias. Ella fue la que me condujo al apartamento que me habían reservado.
»"Si desea ir a la clínica esta noche, uno de los coches quedará a su disposición." »No sé si comprenderás mi estado de ánimo, cielo, con mi pobre maleta, sola en ese inmenso palacio. »"La doncella le preparará un baño. Seguramente comerá usted algo después." »Ya no recuerdo si comí. Me trajeron a mi cuarto una mesa ya servida, como en un hotel, con una
botella de vino de Tokay y te confieso, aunque te haga reír o enfadarte, que me la bebí entera. »La clínica está en las afueras de la ciudad, en una altura... Todo fue muy ceremonioso. L... se
encontraba en el salón, con uno de los cirujanos que precisamente acababa de reconocer a Michèle. Se inclinó ante mí. Para presentarme, dijo: "La madre de mi hija".
»Iba vestido de etiqueta, lo que no tenía nada de extraordinario en sí, pues había tenido que asistir a una recepción oficial, pero le daba un aspecto aún más gélido que de costumbre.
»El médico explicó que, en su opinión, había pasado el peligro, pero necesitaba aún tres o cuatro días para pronunciarse definitivamente. Hasta que se marchó y nos quedamos solos, en aquella especie de locutorio, que me recordó al convento, no me puso L... al corriente, con toda calma, con la mayor tranquilidad.
»"Espero que no me tengas en cuenta que tardara un poco en avisarte, pero tuve algunas dificultades

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
73
para averiguar tu última dirección." »Y tú, cielo, sabes que no era la última, ¡puesto que estábamos en nuestra casa! »Disculpa que te repita esas tres palabras, pero necesito escribirlas, pronunciarlas a media voz, para
acabar de convencerme de que es verdad. He sido desgraciada y tú también y debería estar junto a ti, ¡siento perfectamente que ése es mi lugar!
»La intervención se decidió de repente, en plena noche. Intento contártelo todo, pero las ideas se me embrollan un poco. Imagínate que aún no sé desde cuándo está Michèle en México. Apenas hemos podido hablar ella y yo y, por lo demás, está tan intimidada ante mí, que no se le ocurre nada que decir. Si hablo, la enfermera de guardia viene a indicarme por señas que debo callarme. ¡Está escrito incluso en las paredes!
»¿Qué podría contarte, François? He olvidado cuántos días llevo aquí exactamente. Duermo en el cuarto de la enfermera de guardia, pero ésta viene muy poco, creo que ya te lo he dicho, porque debe atender constantemente a la otra enferma que, al parecer, es también una muchacha.
»Con frecuencia, Michèle habla a media voz, dormida. Habla casi siempre en húngaro y pronuncia nombres de personas que no conozco.
»Por la mañana, presencio su aseo. Tiene un cuerpecito que me recuerda al mío, a su edad, y se me saltan las lágrimas. Es tan pudorosa como yo entonces. Para una de las operaciones he de salir por fuerza de la habitación. Ni siquiera quiere que me quede de espaldas.
»Ignoro lo que pensará, lo que le habrán contado de mí. Me observa con curiosidad, con asombro. Cuando llega su padre, nos mira a los dos sin decir nada.
»Y yo, François, tal vez esté feo decirlo, no dejo de pensar en ti, incluso cuando anteayer, a las diez de la noche, Michèle tuvo un síncope que asustó a todo el mundo y llamaron a la Opera para avisar a su padre.
»¿Seré una descastada, un monstruo? »L... me mira también con sorpresa. Y me pregunto, la verdad, si, desde que te conozco, desde que te
amo, no habrá en mí algo nuevo que llama la atención incluso a los indiferentes. »¡Hasta la señora de alcurnia que hace de ama de llaves en la embajada! Si vieras las miradas que me
echa... »Pues por la mañana el coche viene a buscarme y vuelve a llevarme a la embajada. Subo enseguida a
mi aposento. En él tomo las comidas. Aún no he visto el comedor y los salones, toda una fila, los vislumbré una vez que pasé mientras hacían la limpieza con todas las puertas abiertas.
»Nuestras conversaciones o, mejor dicho, nuestra conversación, entre L... y yo —pues, en realidad, sólo ha habido una que merezca ese nombre— se celebró en un despacho. Me había llamado a mi cuarto para preguntarme si podía ir a verme a las once.
»Me examinó, como los demás, con asombro. Añadió un poco de piedad, tal vez por mi vestido, mis manos sin joyas, mi rostro, que no me había molestado en maquillar. Pero había otra cosa también en su mirada. Lo que te he dicho y lo que no te puedo explicar. Como si la gente adivinara confusamente el amor y como si eso los pusiera incómodos.
»Me preguntó: "¿Eres feliz?". »Y yo le respondí: "Sí", tan sencillamente, al tiempo que lo miraba a los ojos, que fue él quien bajó los
párpados. »"Aprovecho, si puedo decirlo así, la ocasión que nos ha reunido accidentalmente para anunciarte mi
próxima boda." »"Te creía ya casado de nuevo." »"Lo estuve. Pero fue un simple error." »Hizo un gesto arisco con la mano. No te pongas celoso, François, si te digo que tiene unas manos
muy bonitas. »"Voy a casarme de verdad otra vez, voy a comenzar mi vida de nuevo, y ésa es la razón por la que

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
74
mandé venir aquí a Michèle, pues tendrá su cuarto en mi nuevo hogar." »Creía que yo iba a llorar, a empalidecer, no sé. Y, durante todo ese tiempo, te lo juro, te suplico que
me creas, yo pensaba en ti. Me habría gustado tanto anunciarle: "¡Yo estoy enamorada!". »Pero él ya lo sabía. Lo sentía. No es posible que la gente no lo note. »"Por eso, Catherine..." »Discúlpame una vez más, no quiero hacerte daño, pero es necesario que te lo cuente todo. »"Por eso no te tomarás a mal, espero, que no te haga participar más íntimamente en la vida de la casa
y no desee que tu estancia se prolongue por mucho tiempo. He querido cumplir con mi deber." »"Te lo agradezco." »"Hay otras cuestiones que me habría gustado arreglar hace mucho y, si no lo he hecho, ha sido porque
me ha resultado imposible averiguar tu dirección." »Ya te contaré, François. Por lo demás, no he adoptado una decisión categórica. Pero ten por seguro
que todo lo que he hecho lo he hecho por ti, contigo, con conciencia de estar siempre "contigo". »Ahora ya sabes más o menos mi vida aquí. Sobre todo no vayas a pensar que me siento humillada.
Soy una extraña en la casa, donde no veo a nadie, aparte del ama de llaves y los sirvientes. Son educados, distantes. Con la única excepción de una doncella de Budapest, que se llama Nouchi, y que una mañana me dijo, cuando me sorprendió saliendo del baño: "La señora tiene exactamente la misma piel que la señorita Michèle".
»También tú, mi amor, me confesaste una noche que te gustaba mi piel. La de mi hija es mucho más suave, mucho más blanca. Y su carne...
»Estoy poniéndome triste otra vez. No quería estar triste esta noche para escribirte. Pero, ¡me habría gustado tanto aportarte algo que valiera la pena!
»No te aporto nada. Al contrario. Ya sabes en qué pienso, en qué piensas tú todo el tiempo, a pesar tuyo, y, mira por dónde, me da miedo y me pregunto si debo volver a Nueva York.
»Si fuera una heroína, como aquellas de las que se habla, seguramente no lo haría. Partiría, como suele decirse, sin dejar señas y tal vez no tardaras demasiado en consolarte.
»No soy una heroína, François querido. ¡Ya ves! Ni siquiera soy una madre. Junto a la cama de mi hija, en quien pienso es en mi amante, a quien escribo es a mi amante, y estoy orgullosa de escribir esa palabra por primera vez en mi vida.
»Mi amante... »Como en nuestra canción, ¿la recuerdas aún? ¿Has ido a escucharla? Espero que no, me imagino tu
carita de pena al escucharla y me temo que bebas. »No debes hacerlo. Me pregunto a qué dedicarás tus jornadas, tus largas jornadas de espera. Debes de
pasar horas y horas en nuestro cuarto y seguramente ahora te conocerás ya hasta los menores actos y gestos de nuestro sastrecillo, al que también añoro.
»No quiero pensar más en eso; si no, aun a riesgo de armar un escándalo, voy a telefonearte. ¡Ojalá que hayas conseguido que te lo conecten enseguida!
»Aún no sé si será mañana por la noche o pasado mañana cuando Michèle estará bastante recuperada para que yo vaya a dormir a la embajada, donde tengo teléfono en mi habitación.
»Ya dije a L..., con tono indiferente: "¿Te molestaría que telefoneara a Nueva York?". »Le vi apretar las mandíbulas. No vayas a pensar nada del otro mundo, amor. En él es un tic. Es más o
menos la única señal de emoción que se le puede descubrir en el rostro. »¡Y creo que se habría alegrado mucho de verme sola en la vida o incluso a la deriva! »No para aprovecharse —¡qué va! Es algo totalmente acabado—, sino por su orgullo, que es inmenso. »Me respondió con frialdad, con una inclinación del busto que es otra de sus manías y que resulta muy
propia de diplomático: "Cuando gustes". »Había comprendido. Y yo sentía, mi amor, deseos de lanzarle tu nombre a la cara, de gritar:
"François...".

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
75
»Si esto hubiera de durar aún mucho tiempo, me vería obligada a contárselo a alguien, a cualquiera, como hice en la estación. ¿No me guardarás rencor por esa absurda historia de la estación? ¿Comprendes, verdad, que fue por ti, que no podía llevarte dentro sola por más tiempo?
»Tenías una cara cuando me dijiste: "No puedes dejar de coquetear, aunque sea con el camarero de la cafetería o el conductor del taxi... Necesitas tanto el homenaje de los hombres, que solicitas el del mendigo al que das diez centavos...".
»¡Ah! Voy a confesarte otra cosa... No... Me juzgarás mal... Pero, ¡da igual!... Si te dijera que he estado a punto de hablar de ti a mi hija, que le he hablado, vagamente, ¡oh!, muy vagamente —no temas— como de un gran amigo, de alguien en quien yo siempre podría depositar mi confianza...
»Ya son las cuatro de la mañana. No me había dado cuenta. Ya no me queda papel. Ya he escrito en todos los márgenes, como ves, y me pregunto cómo vas a orientarte.
»Me gustaría tanto que no estuvieras triste, que no te sintieses solo, que tuvieras confianza también tú. Daría cualquier cosa por que no sufrieses más por mi culpa.
»La próxima noche o la siguiente, te telefonearé, te oiré, estarás en nuestra casa. »Estoy deshecha. »Buenas noches, François.» Y ese día él tuvo de verdad la impresión de que lo embargaba tal felicidad, que nadie podía acercársele
sin advertirlo. ¡Era tan sencillo! ¡Tan sencillo! ¡Y tan sencillamente hermoso! Subsistían angustias, como puntos dolorosos durante una convalecencia, pero lo que prevalecía era una
inmensa serenidad. Ella regresaría y la vida volvería a empezar. Nada más. Sólo cabía pensar: «Volverá, va a volver y la vida comenzará». No sentía deseos de reír, sonreír, retozar, pero estaba feliz, con calma y dignidad, y no quería
abandonarse a sus pequeñas inquietudes. Inquietudes ridículas, ¿no? «Esta carta data de tres días... A saber, en tres días...» Y así como había intentado imaginar —pero no había acertado— el piso que ella había compartido con
Jessie antes de conocerla, así también imaginaba esa vasta casa de la embajada, en México, y a ese Larski, al que nunca había visto, en su despacho, con Kay enfrente de él.
¿Cuál sería esa propuesta que ella había aceptado sin aceptar y prefería contarle más adelante? ¿Le llamaría también aquella noche? ¿A qué hora? Pues ella no sabía nada. El había permanecido estúpidamente mudo al teléfono. Ella no estaba enterada
de su evolución. En el fondo, seguía sin conocer a aquel a quien amaba. Ella no podía saberlo, ¡ya que él no lo había descubierto hasta unas horas antes! ¿Entonces? ¿Qué iba a ocurrir? ¿Habrían dejado ya de estar acoplados? Sentía deseos de anunciarle la
noticia enseguida y darle detalles. Puesto que su hija se encontraba fuera de peligro, ya podía volver. ¿Por qué andaba entreteniéndose
allí, en medio de influencias fatalmente hostiles? ¡Volvía a pensar en desaparecer sin dejar rastro, porque ella le hacía y volvería a hacerle sufrir! ¡No! ¡No! Tenía que explicarle... Todo aquello había cambiado. Debía saberlo. Si no, era capaz de hacer una tontería. El estaba feliz, embargado de felicidad, de felicidad para mañana, para dentro de unos días, pero de
momento se manifestaba en angustia, porque aún no la disfrutaba y tenía un miedo atroz a perdérsela. Un accidente de avión, simplemente. Le suplicaría que no cogiese el avión para volver... Pero entonces
la espera duraría cuarenta y ocho horas más... ¿Habría muchos más accidentes de avión que de tren?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
76
En cualquier caso, se lo contaría. Podía salir, ya que ella le había anunciado que no le llamaría hasta la noche.
Laugier había estado idiota. Esa palabra era demasiado suave. Había estado pérfido. Sus palabras de la otra noche no eran sino perfidia. Porque también él había percibido aquello de lo que hablaba Kay, ese reflejo del amor que hace rabiar a la gente que no lo tiene.
«En último caso, se le podría buscar un puesto de acomodadora de cine...» No eran ésas las palabras exactas, pero, ¡eso era lo que había dicho de Kay! No bebió en todo el día. No quiso beber. Deseaba permanecer sereno, saborear su calma, su quietud,
pues era, pese a todo, quietud. Hasta las seis de la tarde no decidió ir —pero sabía de antemano que así lo haría— a ver a Laugier en
el Ritz, no tanto para desafiarlo cuanto para mostrarle su serenidad. Tal vez si Laugier lo hubiera pinchado, como se esperaba, si se hubiese mostrado mínimamente
agresivo, todo habría sido distinto. De nuevo eran muchos los reunidos en el bar y los acompañaba la joven norteamericana de la ocasión
anterior. —¿Cómo te va, hombre? Un vistazo, simplemente. Un vistazo satisfecho, un apretón de manos un poquito más cordial que de
costumbre, como diciendo: —¡Lo ves! ¡Ya está! Tenía yo razón... Se imaginaría el muy imbécil que ya se había acabado, que ya había tirado por la borda a Kay. No había que hablar más de ello. No había que darle más vueltas. Cuestión liquidada. Había vuelto a
ser un hombre como cualquier otro. ¿Se imaginaría eso de verdad? Bueno, pues, él no quería ser un hombre como cualquier otro y experimentó la necesidad de mirarlos
con piedad. Añoraba a Kay, de repente, hasta un punto que nunca habría podido prever, hasta el punto de sentir vértigo físico.
Era imposible que no lo advirtiesen. O, si no, ¿sería él de verdad como los demás, como esa gente que lo rodeaba y por la que no sentía sino desprecio?
Repitió los gestos de todos los días, aceptó un Manhattan, dos Manhattans, respondió a la norteamericana, que dejaba marcas de carmín en sus cigarrillos, y le preguntó por las obras que había representado en Francia.
Experimentaba un deseo furioso, una necesidad dolorosa, de la presencia de Kay y, sin embargo, se comportaba como un hombre normal y se sorprendió a sí mismo pavoneándose, hablando con más animación de la debida de sus éxitos en el teatro.
La cara de rata no estaba. Había otras personas a las que no conocía y que decían haber visto sus películas.
Le habría gustado hablar de Kay. Llevaba su carta en el bolsillo y en ciertos momentos habría sido capaz de leérsela a cualquiera, a aquella norteamericana, por ejemplo, a la que no había mirado en la ocasión anterior.
«No saben», se repetía. «No pueden saber.» Bebía maquinalmente los vasos que le servían. Pensaba: «Tres días más, cuatro como máximo. Esta
noche me llamará por teléfono, me cantará nuestra canción». Amaba a Kay, eso era indiscutible. Nunca la había amado tanto como aquella noche. E incluso aquella
noche era cuando iba a descubrir una nueva forma del amor de los dos, cuando iba a descubrir tal vez sus raíces.
Pero aún era confuso y seguiría siempre confuso, como una pesadilla. La sonrisa satisfecha de Laugier, por ejemplo, con una pizquita de ironía en la pupila. ¿Por qué se
burlaría Laugier de él de pronto? ¿Porque estaba hablando con la joven norteamericana?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
77
Pues resulta que estaba hablándole de Kay. Ya no habría podido decir cómo había llegado a eso, cómo había conseguido dirigir su charla hacia ese tema.
¡Ah, sí! Ella le había preguntado: «Está usted casado, ¿verdad? ¿Se encuentra su mujer con usted en Nueva York?».
Y él había hablado de Kay. Había dicho que había ido solo a Nueva York y que la soledad le había he-cho comprender el inestimable valor del contacto humano.
Esa era la palabra que había empleado y en ese instante le pareció tan cargada de sentido con el calor del Ritz, con la algazara de la multitud, delante de su vaso, que vaciaba sin cesar, que le resultó una revelación.
Estaba solo, con su carne triste. Y había conocido a Kay. Y se habían hundido enseguida en la intimidad de sus personas tan profundamente como lo permite la naturaleza humana.
Porque tenían hambre de humanidad. —No comprende usted, ¿verdad? No puede comprender. ¡Y esa sonrisa de Laugier que charlaba con un empresario de espectáculos en el velador contiguo! Combe era sincero, estaba apasionado. Estaba lleno de Kay. Desbordaba de ella. Recordaba la primera
vez que se habían arrojado el uno sobre el otro, sin saber nada el uno del otro, salvo que estaban hambrientos de un contacto humano.
Repetía la palabra, se esforzaba por dar el equivalente en inglés y la norteamericana lo miraba con ojos que se volvían soñadores.
—Dentro de tres días, tal vez antes, si viene en avión, estará aquí. —¡Debe de ser una mujer muy feliz! Quería hablar con ella. El tiempo pasaba demasiado deprisa. El bar estaba vaciándose ya y Laugier se
levantó y le dio la mano. —Os dejo, chicos. Oye, François, ¿tendrías la amabilidad de acompañar a June? Combe adivinaba confusamente como una conspiración a su alrededor, pero no quería rendirse a la
evidencia. ¿Acaso no le había dado Kay todo lo que puede ofrecer una mujer? Resulta que dos personas gravitan, cada cual por su lado, por la superficie del globo, están como
perdidas en los millares de calles, iguales unas a otras, de una ciudad como Nueva York. Y el Destino hace que se conozcan. Y, unas horas después, están tan ferozmente soldadas una con otra, que la idea de separación les resulta intolerable.
¿Acaso no es maravilloso? Esa maravilla era la que le habría gustado hacer comprender a June, quien lo miraba con ojos en los
que creía ver la nostalgia de los mundos que él le abría. —¿Hacia dónde va? —No sé. No tengo prisa. Entonces la llevó a su tabernita. Necesitaba ir y no se sentía con valor para ir solo aquella noche. Ella llevaba también un abrigo de pieles y también colgó, con un gesto de lo más natural, su mano del
brazo de él. Le pareció que en parte era como si Kay estuviese ahí. ¿Acaso no era de Kay, y sólo de ella, de quien
hablaban? —¿Es muy guapa? —No. —¿Entonces? —Es conmovedora, es hermosa. Tendría usted que verla. Es la mujer, ¿comprende? No, no lo
comprende. La mujer ya un poco hastiada y que, sin embargo, ha seguido siendo una niña. Entre aquí. Quiero que oiga una cosa...
Se buscó febril unos nickels en el bolsillo y puso el disco, miró a June con la esperanza de que

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
78
compartiera enseguida la emoción de ellos. —Dos Manhattans. Sentía que no debía beber más, pero era demasiado tarde para parar. La canción le emocionaba hasta el
punto de que se le saltaban las lágrimas y la norteamericana, sin que él se lo esperara, le acarició con dulzura la mano con gesto tranquilizador.
—No debe llorar, puesto que ella va a venir. Entonces él cerró los puños. —Pero, ¿es que no comprende que no puedo esperar más, que tres días, dos días, son una eternidad? —¡Chsss! Que le están oyendo. —Perdóneme. Estaba demasiado tenso. No quería relajarse. Volvió a poner el disco una, dos, tres veces y cada vez
que lo ponía pedía más cócteles. —Había noches en que caminábamos durante horas por la Quinta Avenida. Y se sintió tentado a caminar así con June, para enseñárselo, para hacerla compartir del todo sus
angustias y su fiebre. —Me gustaría mucho conocer a Kay —apuntó ella, soñadora. —Ya la conocerá. Se la presentaré. Era sincero, no tenía segundas intenciones. —Ahora hay en Nueva York montones de sitios por los que ya no puedo pasar solo. —Comprendo. Ella volvió a cogerle la mano. Parecía emocionada ella también. —Vámonos —propuso. ¿Para ir adónde? No tenía ganas de acostarse, de volver a la soledad de su cuarto. No tenía conciencia
de la hora que era. —¡Hombre! La voy a llevar a un cabaret que conozco, adonde fuimos Kay y yo. Y en el taxi ella se apretó contra él y metió su mano desnuda en la suya. Entonces le pareció.... No, era imposible de explicar. Le pareció que Kay no era sólo Kay, que era todo
lo humano del mundo, que era todo el amor del mundo. June no comprendía. Llevaba la cabeza reclinada en el hombro de él y él respiraba un perfume
desconocido. —Júreme que me la presentará. —Pues claro. Entraron en el Bar n.° 1, donde el pianista seguía dejando errar por el teclado del piano dedos
indolentes. Ella caminaba, como Kay, delante de él, con ese orgullo instintivo de una mujer a la que sigue un hombre. Se sentó, como ella, echándose hacia atrás el abrigo, abrió el bolso para coger un cigarrillo, buscó el encendedor.
¿Iría a hablar también ella al maître? A esa hora tenía marcas de fatiga en los ojos, como Kay, y se le sentía un poco blanda la carne de las
mejillas bajo los polvos. —Déme fuego, por favor. Se me ha acabado la gasolina del encendedor. Le sopló el humo a la cara riendo y, un poco después, al inclinarse, le rozó el cuello con los labios. —Hábleme más de Kay. Pero fue ella la que se impacientó y dijo, al tiempo que se levantaba: —¡Vámonos! ¿Para ir adónde, una vez más? Tal vez ahora lo adivinaran los dos. Estaban en Greenwich Village, a
dos pasos de Washington Square. Ella le estrechaba el brazo, se dejaba caer sobre él al caminar, él sentía su cadera contra la suya a cada paso.
Y era a Kay, pese a todo, era a Kay a quien él buscaba, era el contacto de Kay e incluso la voz de Kay la que creía oír, cuando ella hablaba bajo, con voz que empezaba a estar turbia.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
79
Se detuvieron abajo, delante de la puerta. Combe se quedó un momento inmóvil, tuvo la impresión de cerrar los ojos por espacio de un segundo y después, con gesto a la vez dulce y resignado, en el que había como piedad por ella y por él, más aún que por Kay, la hizo avanzar delante de él.
Ella subía, unos peldaños por delante. Tenía también ella una carrera en la media. —¿Más arriba? ¡Cierto era que no sabía! Se detuvo en el penúltimo rellano y procuró no cruzar su mirada con la de él. El abrió la puerta, dirigió la mano hacia el interruptor. —No. No encienda la luz, por favor. Llegaba un poquito de luz de la calle, esa luz macilenta y demasiado precisa que emana de los
reverberos y que huele a noche urbana. El notó contra sí un abrigo de piel, un vestido de seda y, por último, dos labios húmedos que
procuraban amoldarse lo más exactamente posible con los suyos. Pensó: «Kay... Después se abismaron. Ahora permanecían sin hablar, inmóviles, con los .cuerpos pegados. Ninguno de los dos dormía y los
dos lo sabían. Combe tenía los ojos abiertos y veía, muy cerca de él, el relieve pálido de una mejilla, de una nariz en la que brillaban motas de sudor.
Sentían perfectamente que ya sólo debían callar y esperar, y de pronto un estruendo los envolvió, se oyó el timbre del teléfono, tan violento, que se sobresaltaron sin darse cuenta inmediatamente de lo que ocurría.
Hubo una escena grotesca: Combe, con su agitación, no encontró a la primera el aparato, que sólo había utilizado una vez, y fue June quien, para ayudarlo, encendió la lámpara de la mesilla.
—Diga... Sí. No reconocía su propia voz. Estaba desnudo, estúpido, de pie en el centro del cuarto, con el aparato en
la mano. —François Combe, sí. La vio levantarse y murmurar: —¿Quieres que salga? ¿Para qué? ¿Para ir adónde? ¿Acaso no iba a oír igual de bien desde el baño? Y ella volvió a acostarse, de lado. Su cabello estaba extendido sobre la almohada casi con el mismo
color que el de Kay, en el mismo sitio. —Diga. Se asfixiaba. —¿Eres tú, François? —Pues claro, mi niña. —¿Qué te ocurre? —¿Por qué? —No sé. Tienes una voz extraña. —Me he despertado con un sobresalto. Le daba vergüenza mentir, no sólo mentir a Kay, sino también hacerlo delante de la otra, que lo
miraba. Puesto que se había ofrecido a salir, ¿por qué no tendría al menos la delicadeza de volverse del otro lado? Lo miraba con un ojo y él no podía apartar la mirada de ese ojo.
—Mira, cariño, tengo una buena noticia que anunciarte. Salgo mañana o, mejor dicho, esta mañana, en avión. Estaré en Nueva York por la noche. ¿Me oyes...?
—Sí. —¿No dices nada? ¿Qué ocurre, François? Tú me ocultas algo. Has salido con Laugier, ¿no?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
80
—Sí. —Apuesto a que has bebido. —Sí. —Ya me imaginaba yo que era eso, amorcito mío. ¿Por qué no lo decías? Mañana, ¡eh! Esta noche... —Sí. —Hemos conseguido una plaza en el avión gracias a la embajada. No sé exactamente a qué hora llego
a Nueva York, pero podrás informarte. Es un vuelo de la Pan-American. No te equivoques, pues hay dos compañías que hacen ese trayecto y sus llegadas no coinciden.
—Sí. ¡Y él que tenía tantas cosas que decirle! El que tenía la gran noticia que gritarle, ¡y estaba ahí,
hipnotizado por un ojo! —¿Has recibido mi carta? —Esta mañana. —¿No había demasiadas faltas? ¿Has tenido ánimos para leerla hasta el final? Creo que no voy a
acostarme. No es que vaya a tardar mucho en hacer el equipaje. Mira, esta tarde he podido salir una hora y te he comprado una sorpresa. Pero noto que tienes sueño.
¿Has bebido mucho de verdad? —Creo que sí. —¿Ha estado muy desagradable Laugier? —Ya no me acuerdo, mi amor. He estado pensando en ti todo el tiempo. No podía más. Estaba impaciente por colgar. —Hasta esta noche, François. —Hasta esta noche. Debería haber hecho un esfuerzo. Lo había intentado con toda su energía y no lo había logrado. Estuvo a punto de confesar de pronto: «Oye, Kay, hay alguien en el cuarto. ¿Comprendes ahora por
qué yo ...?». Se lo diría cuando volviera. No debía ser una traición, no debía interponerse ruindad alguna entre ellos. —Duérmete rápido. —Buenas noches, Kay. Y se dirigió despacio a dejar el aparato sobre el velador. Se quedó ahí, inmóvil en medio del cuarto,
con los brazos caídos y mirando el suelo. —¿Habrá adivinado? —No lo sé. —¿Se lo dirás? Volvió a alzar la cabeza, la miró a la cara y dijo con calma: —Sí. Ella se quedó un momento boca arriba, con el busto erguido, y después se arregló un poco el cabello,
sacó, una tras otra, las piernas de la cama y empezó a ponerse las medias. El no la detuvo. No le impidió marcharse. También él se vistió. Ella anunció, sin rencor: —Me iré sola. No hace falta que me acompañes. —Claro que sí. —Es mejor que te quedes. Kay podría telefonear otra vez. —¿Tú crees? —Si ha adivinado algo, volverá a telefonear. —Perdóname. —¿De qué?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
81
—De nada. De dejarte marchar así. —Ha sido culpa mía. Ella le sonrió. Y cuando estuvo lista, cuando hubo encendido un cigarrillo, se le acercó, le dio un besó
muy ligero, muy fraternal en la frente. Sus dedos buscaron los dedos de él y los apretaron, al tiempo que murmuraba bajito:
_¡Buena suerte! Después de lo cual él se sentó en un sillón, a medió vestir, y esperó todo el restó de la noche. Pero Kay no telefoneó y la primera señal del día que comenzaba fue la lámpara que se iluminó en el
cuarto del sastrecillo judío. ¿Estaría equivocado Combe? ¿Iría a ser siempre así? ¿Descubriría indefinidamente nuevas
profundidades de amor por alcanzar? Sus facciones permanecían inmóviles. Estaba exhausto, entumecido en la silla y en el cerebro. No tenía
la impresión de pensar. Pero tenía la convicción —como una certidumbre difusa en todo su ser— de que hasta aquella noche
no había amado de verdad, totalmente, a Kay, de que aquella noche, en cualquier casó, había tenido la revelación.
Por eso, cuando la luz del día llegó a los cristales e hizo palidecer la lámpara de la mesilla, sintió vergüenza de lo que había ocurrido.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
82
10 Ella no debió de comprender. No podía comprender. No podía adivinar, por ejemplo, que en la hora
que llevaba esperando en el aeropuerto de La Guardia no había cesado de preguntarse —sin el menor romanticismo, simplemente porque conocía el estado de sus nervios— si soportaría el choque.
Todo lo que había hecho aquel día, todo lo que él era ahora resultaba fatalmente tan nuevo para ella, que se vería obligado, por decirlo así, a familiarizarla otra vez. Y la cuestión, la angustiosa cuestión, era si ella se amoldaría, si aceptaría, si sería capaz de seguirlo hasta tan lejos.
Esa era la razón por la que desde por la mañana no había hecho nada de lo que, varios días atrás, se había propuesto hacer antes de su regreso. Ni siquiera se había molestado, no se había dignado, cambiar la almohada sobre la que June había reposado la cabeza, tampoco se había asegurado de que no hubiera dejado manchas de carmín en ella.
¿Para qué? ¡Estaba tan lejos de todo eso! ¡Era algo tan superado! Tampoco había ido a encargar una cenita en el restaurante italiano y no sabía lo que había de comer o
de beber en la nevera. ¿Qué había hecho en todo aquel día? Le habría costado mucho adivinarlo. Seguía cayendo la lluvia,
más fina, más sorda, y había colocado un sillón delante de la ventana, cuyas cortinas había abierto, y se había sentado. Era un día de luz intensa, despiadada, con un cielo sin luminosidad aparente y que, sin embargo, hacía daño a la vista.
Era lo que convenía. El color de los ladrillos de las casas de enfrente, empapadas por ocho días de lluvia, era espantoso; las cortinas y las ventanas, de una trivialidad desoladora.
¿Acaso las miraba? Se asombró, más tarde, al comprobar que ni un solo instante había prestado atención al sastrecillo, el fetiche de ellos dos.
Estaba agotado. Se le había ocurrido la idea de acostarse por unas horas, pero había permanecido ahí, con el cuello de la camisa abierto y las piernas estiradas y fumando pipas cuya ceniza tiraba al suelo.
Y, de repente, hacia el mediodía, pese a haber estado casi inmóvil hasta ese momento, se dirigió al teléfono y pidió por primera vez una conferencia, un número de Hollywood.
—¿Oiga? ¿Es usted, Ulstein? No era un amigo. Tenía amigos allí, directores, artistas franceses, pero en ese momento no quena
dirigirse a ellos. —Soy Combe. Sí, François Combe. ¿Cómo? No, le hablo desde Nueva York... Ya sé, hombre, que, si
hubiera usted tenido algo que proponerme, me habría escrito o telegrafiado... No le llamo por eso... ¿Oiga?... No corte, señorita...
Un tipo horrible que había conocido en Paris, no en Fouquet's, sino recorriendo la acera en torno a Fouquet's para hacer creer que salía del establecimiento.
—¿Recuerda nuestra última conversación? Me dijo que, si aceptaba papeles medios, digamos, hablando claro, papeles pequeños, no le resultaría difícil asegurarme lo necesario para vivir. ¿Cómo?
Sonrió con amargura, pues veía el momento en que el otro iba a crecerse. —Sea preciso, Ulstein. No le hablo de mi carrera. ¿Cuánto por semana?... Sí, aceptando cualquier
cosa... Pero, caramba, ¡eso no es asunto suyo! Eso es asunto mío y sólo mío. Responda a mi pregunta y olvídese de todo lo demás...

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
83
La cama deshecha y, al otro lado, el rectángulo gris de la ventana. Blanco puro y gris frío. Y le hablaba con voz cortante.
—¿Cuánto? ¿Seiscientos dólares? ¿Las semanas mejores?... ¡Bien! Quinientos... ¿Está seguro de lo que dice?... ¿Está dispuesto a firmar un contrato, de seis meses, por ejemplo, con esa tarifa?... No, no puedo responder ahora mismo... Mañana, probablemente... Tampoco. Le llamaré yo...
Kay no sabía eso. Se esperaba tal vez encontrarse el apartamento lleno de flores; ignoraba que él lo había pensado y que esa idea le había hecho encogerse de hombros con desdén.
¿Tendría razón él en temer que ella no se amoldara a él? Iba demasiado deprisa. Tenía conciencia de haber recorrido, en tan poco tiempo, un camino
considerable, vertiginoso, que muchos hombres tardan varios años en recorrer, cuando no emplean, ¡los que llegan a la meta!, toda su vida en ello.
Cuando había salido de su casa, sonaban las campanas; debía de haber bajado a la calle, con su imper-meable beige, y se había puesto a caminar con las manos en los bolsillos.
Lo que tampoco sospechaba Kay era que ahora eran las ocho de la noche y él llevaba caminando desde el mediodía, salvo el cuarto de hora que había pasado comiendo un hot dog en una barra. No había elegido la cafetería. No tenía importancia.
Había cruzado Greenwich Village en dirección a los muelles, al puente de Brooklyn, y era la primera vez que atravesaba a pie ese inmenso puente de hierro.
Hacía frío. Llovía apenas. El cielo estaba bajo, con nubes de un gris espeso. En el East River había olas violentas y crestas blancas, los remolcadores pitaban como encolerizados, innobles barcos marrones y de fondo plano, que transportaban, como tranvías, su carga de pasajeros, seguían una ruta invariable.
¿Le creería ella, si le dijera que había ido a pie hasta el aeropuerto, deteniéndose apenas dos o tres veces en bares populares, con los hombros de su trench-coat mojados, las manos en los bolsillos y el sombrero, empapado, como un aventurero?
No había tocado un solo fonógrafo automático. Ya no lo necesitaba. Y todo lo que veía a su alrededor, ese peregrinaje por un mundo gris, en el que hombres negros se
agitaban en el radio de las lámparas eléctricas, esos almacenes, esos cines con sus guirnaldas de luces, esas tiendas de salchichas o pasteles repugnantes, esas máquinas tragaperras para oír música o para divertirse lanzando bolas hacía unos agujeritos, todo lo que ha podido inventar una gran ciudad para engañar la soledad de los hombres, todo eso podía, por fin, mirarlo en adelante, sin desánimo ni pánico.
Ella estaría ahí. Iba a estar ahí. Una sola angustia aún, la última, que arrastraba consigo de manzana en manzana, esos cubos de
ladrillos con escaleras exteriores de hierro, para casos de incendio, y ante los cuales te preguntas cómo tendrá la gente ánimos no ya para vivir en ellos, cosa aún bastante fácil, sino para morir.
Y circulaban tranvías, llenos de rostros lívidos y secretos. Y niños, hombrecitos muy negros en el gris, que regresaban de la escuela esforzándose también ellos por alcanzar la alegría.
Y todo lo que mostraban los escaparates era triste. Y los maniquíes de madera o de cera tenían posturas alucinantes, tendían sus manos demasiado rosadas en gestos de inadmisible aceptación.
Kay no sabía nada de todo eso. No sabía nada. Ni que él había pasado hora y media recorriendo a grandes zancadas el vestíbulo del aeropuerto, entre otras personas, que esperaban como él, crispadas unas, otras ansiosas, alegres e indiferentes o satisfechas de sí mismas, preguntándose si resistiría en el último minuto.
En ese minuto pensaba en el instante en que volvería a verla. Se preguntaba si seguiría siendo ella misma, si se parecería aún a la Kay que él amaba.
Era algo más sutil, más profundo. Se había prometido enseguida, desde el primer segundo, mirarla a los ojos, con una mirada simple y prolongada, y declararle:
—Se acabó, Kay. Ella no comprendería, lo sabía. Era casi un juego de palabras. Se había acabado el caminar, el

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
84
perseguirse, el hostigarse. Se había acabado el correr uno tras otro, el aceptar o rechazar. Se había acabado. Así lo había decidido y por eso había sido su jornada tan grave y tan profundamente
angustiosa. Porque existía, pese a todo, la posibilidad de que ella no pudiera seguirlo, de que no estuviese aún a su
nivel. Y él ya no tenía tiempo para esperar. Se había acabado. Esa palabra, para él, lo resumía todo. Tenía la impresión de haber cumplido el ciclo
completo, haber rizado el rizo, haber llegado allí donde el Destino quería conducirlo, allí donde el Destino, en una palabra, lo había cogido.
... En la cafetería, cuando aún no sabían nada el uno del otro y, sin embargo, todo había quedado ya decidido sin que lo supieran...
En lugar de buscar, de tantear como un ciego, de ponerse rígido, de rebelarse, ahora decía con una humildad tranquila y sin vergüenza:
—Acepto. Lo aceptaba todo. Todo el amor de ambos y lo que de él pudiese resultar. Aceptaba a Kay tal como
era, tal como había sido y tal como sería. ¿Habría podido ella comprender eso de verdad al verlo esperar, entre tantos otros, tras la barrera gris
de un aeropuerto? Se precipitó hacia él, trémula. Le ofreció los labios y en ese momento ignoraba que no eran sus labios
lo que él deseaba. Exclamó: —¡Por fin, François! —Y después, al instante, porque era mujer, añadió—: Estás empapado. Se preguntaba por qué la miraría él tan fijamente, con expresión de sonámbulo, por qué la llevaría por
entre la muchedumbre, a la que apartaba con gestos casi iracundos. Estuvo a punto de preguntarle: «¿No te alegras de que haya llegado?». Y se acordó de su maleta. —Tenemos que ir a la recogida de equipajes, François. —Mandaré que los envíen a casa. —Llevo cosas que podría necesitar. Le daba igual: —Mala suerte. Se contentó con dar su dirección en una ventanilla. —Habría resultado fácil con un taxi. Y yo que te traía un recuerdo. —Ven. —Pues claro, François. Había como miedo y sumisión en sus ojos. —A alguna parte, a cualquier parte, hacia Washington Square —soltó al taxista. —Pero... No se preocupó por saber si habría comido, si estaría cansada. Tampoco se había fijado en que llevaba
un vestido nuevo bajo el abrigo. Ella metió la mano en la suya y él permaneció indiferente, rígido más bien, lo que le extrañó. —François. —¿Qué? —Aún no me has dado un beso de verdad. Porque no podía besarla ahí, besarla en ese momento, porque no habría tenido el menor sentido. Lo
hizo, sin embargo, y ella sintió que era por condescendencia. Y tuvo miedo. —Oye, François... —Sí. —Anoche... El esperó. Sabía lo que iba a decir.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
85
—Estuve a punto de telefonearte por segunda vez. Perdóname, si me equivoco. Pero tuve todo el tiempo la impresión de que había alguien en el cuarto...
No se veían. Eso le recordaba al otro taxi, el de la víspera. —Responde. No te guardaré rencor. Aunque... En nuestro cuarto... El soltó, casi con sequedad: —Había alguien. —Lo sabía. Por eso no me atreví a telefonear otra vez. François... ¡No! No quería una escena. ¡Estaba tan por encima de todo eso! Y de esa mano que se crispaba sobre
la suya, de esos resoplidos, de esas lágrimas que sentía brotar. Se impacientó. Tenía prisa por llegar. En una palabra, era en cierto modo como en un sueño, ese largo
camino que debes recorrer, al final del cual crees siempre estar en el punto de llegada y siempre falta una última cuesta que subir.
¿Iría a tener valor? Ella debía callarse. Habría hecho falta alguien que la instara a callarse. El no podía. Ella llegaba, creía
que con eso bastaba y él, mientras ella había estado ausente, había recorrido una larga etapa. Ella balbució: —¿Hiciste eso, François? —Sí. Con maldad. Se lo dijo con maldad, porque estaba enfadado con ella por no ser capaz de esperar, de
esperar al momento maravilloso que él le había preparado. —No hubiera creído que aún fuese capaz de sentir celos. Sé de sobra que no tengo derecho a ello... El había divisado unas luces intensas, las de la cafetería en la que se habían conocido, y ordenó al
taxista que se detuviese. ¿Acaso no era una recepción inesperada para semejante regreso? Sabía que ella estaba desilusionada,
cada vez más al borde de las lágrimas, pero él habría sido incapaz de actuar de otro modo, y le repitió: —Ven. Ella lo siguió, dócil, inquieta, atormentada por el nuevo misterio que él estaba representando para ella.
El añadió entonces: —Vamos a comer un bocado y volvemos a casa. Tenía casi el aspecto de un aventurero, en el momento de penetrar en la luz, con el trench-coat mojado
en los hombros, el sombrero empapado de lluvia y la pipa que había encendido por primera vez, cuando estaban solos en el auto.
Fue él quien pidió huevos con jamón para ella, sin preguntárselo, él también quien, sin esperar a verla sacar la pitillera del bolso, compró cigarrillos de su marca habitual y le ofreció uno.
¿Empezaría a adivinar ella que él no podía decir nada aún? —Lo que me extraña, François, es que haya sido precisamente esta noche, cuando yo estaba tan
contenta de anunciarte mi llegada... Ella podía creer que él la miraba con frialdad, que nunca la había mirado con tal frialdad, ni siquiera el
primer día, la primera noche, más bien, cuando se habían conocido en aquel sitio. —¿Por qué lo has hecho? —No sé. Por ti. —¿Qué quieres decir? —Nada. Es demasiado complicado. Y permaneció taciturno, casi distante. Ella experimentó la necesidad de hablar, de mover los labios: —Tengo que decirte enseguida, si no te molesta, lo que ha hecho Larski. Fíjate bien que aún no he
aceptado. He querido hablar contigo primero... El lo sabía de antemano. Cualquiera que los hubiese observado aquella noche lo habría tomado por el
hombre más indiferente de la Tierra. ¡Todo eso tenía tan poca importancia frente a su decisión, frente a la

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
86
gran verdad humana cuya revelación había recibido por fin! Ella hurgó en su bolso. Era de mal gusto. Lo hacía febrilmente y él no se lo tomó en cuenta. —Mira. Un cheque, un cheque al portador de cinco mil dólares. —Me gustaría que comprendieras exactamente... Pues claro. Comprendía. —No lo ha hecho por lo que te imaginas. Por lo demás, según las cláusulas del divorcio, yo tenía
derecho a ello, en realidad. Fui yo quien nunca quiso plantear la cuestión del dinero, como tampoco exigí tener a mi hija un determinado número de semanas al año.
—Come. —¿Te molesta que hable? Y él respondió sincero: —No. ¿Lo habría previsto él? Casi. Estaba demasiado lejos. Se veía obligado a esperarla, como quien ha
llegado a lo alto de la cuesta antes que los demás. —Camarero, sal. Iba a empezar de nuevo. Sal. Pimienta. Luego salsa inglesa. Después fuego para su cigarrillo. Luego...
Eso ya no le impacientaba. No sonreía. Permanecía serio, como en el aeropuerto, y eso era lo que la desconcertaba a ella.
—Si lo conocieras y sobre todo si conocieses a la familia, no te asombrarías. ¿Acaso estaba asombrado? ¿De qué? —Es gente que desde hace siglos posee tierras de la extensión de un departamento francés. Hubo
épocas en que producían ingresos considerables. Ahora no sé, pero aún son colosalmente ricos. Han conservado ciertas costumbres. Recuerdo, por ejemplo, a un tipo, un loco, un excéntrico o un listo, me resultaría difícil determinarlo, que llevaba diez años viviendo en uno de sus castillos con el pretexto de confeccionar el catálogo de la biblioteca. Se pasaba todo el día leyendo. De vez en cuando escribía algunas palabras en un trozo de papel que tiraba a una caja. Y al cabo de diez años esa caja se quemó. Estoy segura de que fue él quien la incendió.
»En el mismo castillo, había al menos tres nodrizas, tres viejas, ignoro de quién fueron nodrizas, pues Larski es hijo único, y que vivían opíparamente, sin hacer nada, en las dependencias.
»Podría estar mucho rato contándote cosas así. ¿Qué te ocurre? —Nada. Simplemente acababa de verla en el espejo, como la primera noche, un poco ladeada, un poco
deformada. Y ésa fue la última prueba, su última vacilación. —¿Crees que debo aceptar? —Ya lo veremos. —Yo lo hacía por ti... Quiero decir... No te ofendas... para que yo no esté totalmente a tu cargo,
¿comprendes? —Pues claro, cariño. El casi sentía deseos de reír. Resultaba un poco grotesco. ¡Ella tan retrasada, con su pobre amor,
respecto del suyo, el que él iba a ofrecerle y que ella aún no calibraba! ¡Y tenía tanto miedo!, ¡Estaba tan desconcertada! Volvió a comer con una lentitud calculada, por
miedo a lo desconocido que la esperaba, y después encendió su inevitable cigarrillo. —Mi pobre Kay. —¿Qué? ¿Por qué dices «pobre»? —Porque te he hecho daño, un poquito, de paso. Pero creo que era necesario. Me apresuro a añadir que
no lo he hecho a propósito, sino simplemente porque soy un hombre y tal vez vuelva a ocurrir. —¿En nuestro cuarto?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
87
—No. Y le lanzó una mirada agradecida. Se equivocaba. Porque no sabía aún que ese cuarto era ya casi el pa-
sado. —Ven. Ella se dejó llevar y ajustó su paso al de él. También June, la víspera, había adaptado tan bien su paso
al del hombre, que las caderas de los dos formaban una sola al caminar. —Mira, me has hecho mucho daño. No te guardo rencor, pero... El la besó, justo bajo una farola, y fue la primera vez que la besó por caridad, porque aún no había
llegado el momento. —¿Quieres que vayamos a tomar un drink a nuestra tabernita? —No. —¿Y aquí, muy cerca, al Bar n.° 1? —No. —Bueno. Ella le seguía, obediente, tal vez no demasiado tranquila, y estaban acercándose a su casa. —Nunca hubiese creído que la traerías aquí. —Era necesario. Estaba impaciente por acabar de una vez. La empujaba, casi como había empujado a la otra la víspera,
pero sólo él sabía que no había comparación posible, veía el abrigo de piel flotar delante de él, en la escalera, las piernas claras que se inmovilizaban en el rellano.
Entonces abrió por fin la puerta, giró el interruptor, y no había nada para dar la bienvenida a Kay, tan sólo el cuarto vacío, casi frío, en desorden. Sabía que ella sentía deseos de llorar. ¿Desearía tal vez verla llorar de despecho? Se quitó el trench-coat, el sombrero, los guantes.
Le quitó el abrigo y el sombrero a ella. Y, en el momento en que ella adelantaba ya el labio inferior en un mohín, le dijo: —Mira, Kay, he tomado una gran decisión. Ella seguía teniendo miedo. Lo miraba con ojos enloquecidos de niña y le dieron ganas de reír. ¿Acaso
no era un estado de ánimo extraño para pronunciar las palabras que él iba a pronunciar? —Ahora sé que te quiero. Poco importa lo que ocurra, si he de ser feliz o desgraciado, pero acepto de
antemano. Eso es lo que quería decirte, Kay. Eso es lo que me había propuesto gritarte por teléfono, no sólo la primera noche, sino también anoche, pese a todo. Te quiero, ocurra lo que ocurra, sea lo que fuere lo que haya de sufrir, aun cuando...
Y ahora le tocaba a él quedar desconcertado, porque ella, en lugar de arrojarse en sus brazos, como había previsto, se quedó muy blanca, muy fría, en medio del cuarto.
¿Habría tenido razón al temer que no se amoldaría? La llamó, como si ella hubiera estado muy lejos: —¡Kay!... —Ella no lo miró. Permaneció ausente—. ¡Kay!... Tampoco se acercó a él. Su primer impulso no fue el de acercarse a él. Al contrario: le dio la espalda.
Entró precipitadamente en el baño y cerró la puerta tras sí. —Kay... Y él se quedó ahí, desamparado, en medio del cuarto, que estaba, como él había querido, en desorden,
con su amor en la punta de las manos vacías.

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
88
11 El estaba inmóvil, silencioso, hundido en su sillón, con los ojos fijos en la puerta tras la cual no se oía
ruido alguno. A medida que pasaba el tiempo, iba apaciguándose, su impaciencia se disolvía como en una confianza dulce e insinuante que empezaba a bañarlo.
Mucho, muchísimo tiempo después, sin que se hubiera oído el menor crujido anunciador, se abrió la puerta; primero vio girar el pomo y después se apartó la hoja y apareció Kay.
El la miraba y la miraba. Algo había cambiado en ella y él no era capaz de adivinar qué. Su rostro, la masa de sus cabellos no eran los mismos. No llevaba maquillaje y tenía la piel fresca; había viajado todo el día y tenía las facciones relajadas.
Le sonreía, al tiempo que avanzaba hacia él, con una sonrisa un poco tímida y como torpe, y él tuvo la impresión casi sacrílega de presenciar el nacimiento de la felicidad.
De pie, delante de su sillón, ella le tendió las dos manos, para que se levantase, porque la solemnidad de ese minuto exigía que estuvieran los dos de pie.
No se abrazaron, sino que se mantuvieron el uno contra el otro, con las mejillas juntas, y permanecieron largo rato en silencio; el silencio parecía temblar en torno a ellos y fue ella la que se atrevió por fin a romperlo para balbucir con un suspiro:
—Has venido. Entonces él sintió vergüenza, porque presintió la verdad. —No pensaba que vendrías, François, y ni siquiera me atrevía a desearlo, a veces deseaba incluso lo
contrario. ¿Recuerdas la estación, nuestro taxi, la lluvia, las palabras que te dije entonces y que pensaba que no entenderías nunca?
»No era una partida. Era una llegada... Para mí... Y ahora... La sintió deshacerse en sus brazos y él estaba tan débil, tan torpe como ella, ante la maravilla que les
sucedía. El quería, porque temía verla desfallecer, llevarla hasta la cama, pero ella protestó débilmente: —No... No era ése su lugar aquella noche. Fueron dos, hundidos en el gran sillón raído, y cada uno de ellos
sentía latir el pulso del otro y notaba contra sí el aliento del otro. —No hables, François. Mañana... Pues mañana se alzaría el alba y sería hora de entrar en la vida, los dos, para siempre. Mañana ya no estarían solos, nunca más estarían solos, y, cuando ella tuvo de repente un
estremecimiento, cuando él sintió, casi al mismo tiempo, como una antigua angustia olvidada en el fondo de su garganta, los dos comprendieron que acababan de echar en el mismo instante y sin quererlo un último vistazo a su antigua soledad.
Y los dos se preguntaban cómo habían podido vivirla. —Mañana... —repitió ella. Ya no habría una habitación en Manhattan. Ya no era necesaria. En adelante podían ir a cualquier sitio
y tampoco necesitaban un disco en una tabernita. ¿Por qué sonreiría ella con tierna burla en el momento en que se encendió, en el extremo de su cordón,
la lámpara en la casa del sastrecillo de enfrente?

Georges Simenon Tres habitac iones en Manhattan
COLECCIÓN ANDANZAS 1ª Edición: julio de 1995
ISBN: 84 -7223-891-1
89
El le apretó la mano para preguntarle, pues tampoco las palabras eran ya necesarias. Ella dijo, al tiempo que le acariciaba la frente: —Creías haberme superado, ¿verdad? Te creías muy lejos por delante y eras tú, pobre amorcito mío,
quien iba detrás. Mañana sería un nuevo día y ese día iba a empezar a alzarse, se oían ya a lo lejos los primeros ruidos
de una ciudad que se despierta. ¿Por qué habrían habido de apresurarse? Ese día era suyo y todos los demás que seguirían y la ciudad,
ésa u otra, ya no podía infundirles miedo. Al cabo de unas horas, ese cuarto ya no existiría. Habría equipajes en el centro y el sillón en el que
estaban acurrucados recuperaría su arisco rostro de sillón de piso amueblado y barato. Podían mirar hacia atrás. Ni siquiera la huella de la cabeza de June en la almohada tenía nada de
pavorosa. Era Kay la que decidiría. Irían a Francia los dos, si lo deseaba, y, con ella a su lado, él recuperaría
tranquilo su lugar. O, si no, irían a Hollywood y empezarían de nuevo a partir de cero. Le era igual. ¿Acaso no empezaban de nuevo a partir de cero los dos? —Comprendo ahora —confesó ella— que no pudieras esperarme. El quería abrazarla. Apartaba los brazos para atraparla y ella se deslizaba, etérea, a lo largo de él. A la
luz del día naciente, la vio de rodillas en la alfombra y en sus manos posó sus labios con fervor, al tiempo que balbucía:
—Gracias. Podían levantarse, apartar las cortinas para dejar pasar la luz con toda su crudeza, contemplar a su
alrededor la pobre desnudez del cuarto. Comenzaba un nuevo día y, con calma, sin temor y sin desafío, sólo con algunas torpezas, pues aún
eran demasiado novatos, empezaban a vivir. ¿Cómo se encontraron uno delante del otro, a un metro de distancia, sonriendo los dos, en medio del
cuarto? El dijo, como si hubiera sido la única palabra capaz de expresar toda la felicidad que lo embargaba: —Buenos días, Kay. Y ella respondió, con un temblor en los labios: —Buenos días, François. Por último, después de un largo silencio, añadió: —Adiós, sastrecillo... Y cerraron las puertas con llave al marcharse.
26 de enero de 1946.