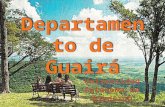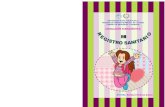Espinoza Resumen
-
Upload
jhuann-navarro -
Category
Documents
-
view
16 -
download
2
Transcript of Espinoza Resumen

El Tratado teológico político de Spinoza y la defensa de la tolerancia religiosa
María Jimena Solé
UBA-UBACyT-CONICET)
El Tratado teológico político [TTP] de Spinoza, publicado en 1670 suele ser
considerado como uno de los documentos más significativos de la defensa de la tolerancia
religiosa en la era moderna.1 Se ha discutido y se discute, sin embargo, hasta qué punto puede
encontrarse en Spinoza una auténtica filosofía de la tolerancia.2 Nosotros creemos que es
imposible negar que el TTP surge en el contexto de la lucha contra la intolerancia reinante en
la época. Sin embargo, vemos que la reivindicación de la tolerancia religiosa, en el sentido
moderno de “concesión a otros para pensar y expresarse en materia religiosa de manera
diferente y no compartida por nosotros”,3 no representa el objetivo principal de ese texto. Lo
que Spinoza propone como solución para la intolerancia es algo mucho más radical que el
mero conceder a otros la posibilidad de pensar diferente. Lo que Spinoza propone es lo que
podría llamarse una filosofía de la libertad, en el plano tanto teológico como político.
A continuación mostraremos que el verdadero propósito del TTP es la defensa de la
libertad de pensamiento y expresión; y pondremos en evidencia que la reivindicación de la
tolerancia religiosa que puede encontrarse allí se fundamenta en las mismas premisas
argumentativas mediante las cuales Spinoza lleva a cabo ese propósito. Analizaremos,
entonces, esos argumentos y nos preguntaremos qué clase de tolerancia religiosa permiten
fundamentar, cuál es su alcance.
1. Un tratado contra la esclavitud
1 Véase la “Introducción histórica” de Atilano Domínguez incluida en la edición de su traducción del Tratado teológico político (Spinoza, B., Tratado teológico-político, trad., introd. y notas de A. Domínguez, Ed. Alianza, Madrid, 1988).2 Véase Mignini, Filippo, Spinoza ¿Más allá de la idea de tolerancia?, Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2009. Véase también la ponencia de Beatriz von Bilderling presentada en estas mismas Jornadas.3 Cf. Mignini, Filippo, op.cit. p. 8.
1

En el Prefacio del TTP, Spinoza expone claramente cuál es el objetivo de su texto:
luchar contra la superstición y la ignorancia que mantienen a los seres humanos en un estado
de esclavitud.4
Spinoza encuentra una doble raíz de la superstición. “Si los hombres pudieran
conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera siempre favorable,
nunca serían víctimas de la superstición” (TTP 5), dice la oración inaugural de su tratado. De
modo que, en primer lugar, Spinoza denuncia una tendencia natural de los seres humanos a
ser supersticiosos, fundada en su incapacidad para manejarse siempre con su razón. En
segundo lugar, señala que el hecho de estar a la merced de causas exteriores que no siempre
les son propicias hace que todos los hombres sean sumamente propensos “a creer cualquier
cosa”.
El problema es que la superstición tiene consecuencias sumamente negativas para los
seres humanos. En principio, Spinoza sostiene que por sí misma ha sido la causa de
numerosos disturbios y guerras (cf. TTP 6). Pero además muestra que ésta es utilizada por los
monarcas que saben muy bien que se trata del medio más eficaz para dominar a la masa. Así,
Spinoza denuncia que, mediante la instauración de una religión supersticiosa que cumple la
función de mantener a los súbditos atemorizados e ignorantes, éstos son llevados a adorar a
sus reyes como a dioses (cf. TTP 6) y a luchar por su esclavitud como si se tratara de su
salvación (cf. TTP 7).
Pero además de denunciar el nocivo uso político de la religión supersticiosa por parte
del régimen monárquico, Spinoza sostiene que las religiones mismas se encuentran en un
estado de degradación y que en vez de fomentar el bienestar de los fieles, contribuyen a
hundirlos aún más en la ignorancia y la esclavitud. Se sorprende por el hecho de que muchos
hombres que dicen profesar la religión cristiana, se atacan con malevolencia y se odian
cruelmente unos a otros. Las cosas han llegado a tal extremo, sostiene, que ya no es posible
distinguir si alguien es cristiano, turco, judío o pagano, salvo por el comportamiento exterior,
pues “la forma de vida es la misma para todos” (TTP 8).
La causa de que este mal reside, según Spinoza, en la avaricia y la ambición de los
pastores, que buscan la admiración del vulgo y ocupan su cargo para ser honrados y alabados.
Es por ello, observa Spinoza, que el templo ha devenido un teatro y todos se esfuerzan por
enseñar las cosas más insólitas, con el fin de sorprender y atraer más fieles. El culto externo,
4 Cito el Tratado teológico político según la traducción de Atilano Domínguez (cf. nota 1) pero indicando la paginación de la edición canónica de Gebhard.
2

las ceremonias vacías reemplazaron a la práctica religiosa, de modo que se adula a Dios, en
vez de adorarlo y la fe ha degenerado en credulidad, superstición y prejuicios, que Spinoza
denuncia como diseñados “para extinguir del todo la luz del entendimiento” (TTP 8). En
efecto, los teólogos fundamentan sus dogmas en las Sagradas Escrituras y suponen que éstas
son verídicas en su totalidad. De este modo, protesta Spinoza, se establece como regla de la
interpretación bíblica lo que únicamente debería resultar de su examen y estudio (cf. TTP 9).
Vemos, pues, que el problema al que se enfrenta el TTP es mucho más amplio que el
problema de la intolerancia religiosa ejercida por el poder civil o religioso, mucho más amplio
que la cuestión de los enfrentamientos al interior de la Iglesia cristiana. El problema al que se
enfrenta Spinoza es la constatación de que los hombres viven dominados y esclavizados, pues
no sólo poseen una tendencia natural a la superstición sino que además existen otros que se
aprovechan de ella para mantenerlos dominados y sometidos a sus propios deseos y fines.
Liberar a los hombres de esta esclavitud es el objetivo de Spinoza y para ello debe en primer
lugar reivindicar a la razón despreciada por los teólogos y mostrar que la libertad de
pensamiento y de expresión no sólo no se opone a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras
sino que además es necesaria para mantener la paz del Estado. La tolerancia religiosa será un
resultado parcial de su argumentación a favor de la libertad. Pasemos, pues, a examinar los
argumentos.
2. Justificación teológica de la tolerancia religiosa
Con el fin de liberar a los hombres de la esclavitud y la ignorancia, Spinoza se
propone desvelar los principales prejuicios sobre la religión. Emprende entonces la tarea de
examinar la Escritura, decidido a no admitir nada que no se enseñe allí “con la máxima
claridad” (TTP 9). Luego de un análisis que se extiende a lo largo de los primeros trece
capítulos del TTP, Spinoza concluye que los profetas no fueron sabios sino que las profecías
apelan a su imaginación vivaz, adaptándose incluso a sus opiniones y sus temperamentos5 y
que lejos de contener especulaciones filosóficas complejas, la Escritura enseña cosas muy
sencillas que pueden ser fácilmente entendidas por cualquiera (cf. TTP 167). Esto que la
Escritura enseña no es otra cosa que la obediencia a la ley de Dios, la cual, sostiene Spinoza,
“consiste exclusivamente en el amor al prójimo” (TTP 168).
5 Véanse especialmente los capítulos I y II del TTP.
3

De modo que la Escritura no enseña nada que se oponga a la razón –por más que sea
imposible demostrar racionalmente que la obediencia a la ley divina es salvífica.6 Pero
además, tampoco exige a los hombres que adquieran ningún conocimiento de la naturaleza
divina, ni de ninguna otra doctrina. Lo único que exige es que se posean aquellos
conocimientos necesarios y suficientes para obedecer a Dios y no ser contumaces.
Consecuentemente, Spinoza define la fe como el hecho de pensar de Dios tales cosas
que, ignoradas, se destruye la obediencia y puesta la obediencia, se las presupone (cf. TTP
175). De esta controversial redefinición del concepto de fe se siguen dos consecuencias: la
justificación de la necesidad de ser tolerantes con aquellos que interpretan las Sagradas
Escrituras de un modo diferente y la reivindicación del derecho a filosofar –esto es, ejercitar
la propia razón– libremente frente a cualquier intento de censura fundamentado en razones
teológicas.
Spinoza argumenta a favor de la tolerancia de la siguiente manera. Dado que el único
objetivo de la Escritura es enseñar la obediencia, ésta sólo exige que se acepten los dogmas
necesarios para que cada uno obedezca. Estos dogmas necesarios para la obediencia son muy
sencillos de conocer y aceptar: que existe un ser supremo, que es justo, al que hay que
obedecer para salvarse y al que se le rinde culto mediante la práctica del amor al prójimo. 7
Pero además Spinoza sostiene que, tal como se sigue de la lectura atenta de las Sagradas
Escrituras, estos dogmas pueden y deben ser interpretados de diferentes maneras por los
diferentes lectores. En efecto, sostiene que así como el mensaje divino fue revelado en otra
época de acuerdo con la capacidad y las opiniones de los profetas y del vulgo,8 también en la
actualidad
6 Spinoza sostiene que el dogma fundamental de la teología –que los hombres se salvan por la sola obediencia– no puede ser demostrado por la razón y que, por lo tanto, la revelación, esto es, las Sagradas Escrituras, es necesaria. Pero añade que “podemos servirnos del juicio para que, una vez revelado, lo aceptemos, al menos, con una certeza moral” (TTP 185). 7 En el capítulo XIV del TTP, Spinoza enumera los dogmas de la “fe universal”. Resumidamente, se trata de los siguientes: 1º Existe un Dios y es modelo de la verdadera vida; 2º Dios es único; 3º Dios está en todas partes y no ignora nada; 4º Dios tiene un derecho y un dominio supremo sobre todas las cosas; 5º El culto a Dios consiste en la justicia y la caridad o en el amor al prójimo; 6º Sólo se salvan los que obedecen a Dios; 7º Dios perdona los pecados a los arrepentidos. Es notable que Spinoza justifica cada uno de estos dogmas mostrando que si no se los acepta, desaparece la obediencia. De modo que en cada punto el lector es recordado del hecho de que estos dogmas mínimos que todos los cristianos deben aceptar son aceptados como verdaderos únicamente en función del fin práctico de la Biblia (cf. TTP pp. 177-8). 8 Esto es lo que Madanes llama “doctrina de la adaptación” (cf. Madanes, Leiser, El árbitro arbitrario. Hobbes, Spinoza y la libertad de expresión, Buenos Aires, Eudeba, 2002, pp. 133 y ss.).
4

cada uno está obligado (…) a adaptar estos dogmas de fe a su propia capacidad e interpretarlos para sí del modo que, a su juicio, pueda aceptarlos más fácilmente, es decir, sin titubeos y con pleno asentimiento interno, de suerte que obedezca a Dios de todo corazón. (TTP 178).
La fe no exige dogmas verdaderos sino sólo obediencia. Cada uno está obligado a interpretar
los dogmas para fortalecer el ánimo con que obedece a la ley divina. El más pío no será, pues,
aquél que sea más sabio sino aquél que actúe con más justicia y caridad.
Spinoza concluye a partir de esto que a la fe católica no puede pertenecer ningún
dogma sobre el que pueda darse controversia alguna, pues éstos no son ni verdaderos ni
falsos, sino únicamente más o menos aptos para infundir la obediencia sincera. De modo que
si las Sagradas Escrituras exigen que cada uno adapte e interprete sus contenidos en vistas a la
propia salvación, es impío no querer conceder a otros esa misma libertad (cf. TTP 178).
Esta tolerancia que podríamos llamar horizontal, que los teólogos y los fieles de las
diferentes sectas cristianas deben ejercer con respecto a los de otras es, por lo tanto, una
consecuencia de la identificación de la fe con la obediencia y de la sustracción de la religión
del ámbito de la verdad. En efecto, Spinoza está convencido de que ninguna religión es
verdadera y que, por lo tanto, ninguna puede pretender imponer su interpretación particular de
los dogmas a las otras. Su justificación, sin embargo, se basa en el hecho de que iría contra la
ley de Dios querer impedir a los otros algo que las Escrituras mismas exigen: la libre
interpretación de sus dogmas fundamentales en vistas a la propia salvación.
Sin embargo, este no es el punto de llegada del argumento. Su verdadero objetivo es
mostrar que, dado que “entre la fe o teología y la filosofía no existe comunicación ni afinidad
alguna” (TTP 179), las Sagradas Escrituras no son incompatibles con la libertad de filosofar.
En efecto, al limitar el ámbito de la fe a la práctica de la piedad y la obediencia, Spinoza
puede separar la teología y la filosofía de manera absoluta: la teología tiene como fin la
obediencia y se fundamenta en la historia y la lengua plasmadas la Escritura y la revelación, la
filosofía tiene como fin la búsqueda de la verdad y se fundamenta en las nociones comunes
que extrae únicamente de la naturaleza (cf. TTP 179). Spinoza puede afirmar, por lo tanto,
que
la fe concede a cada uno la máxima libertad de filosofar, para que pueda pensar lo que quiera sobre todo tipo de cosas, sin incurrir en crimen; y sólo condena como herejes y cismáticos a aquellos que enseñan opiniones con el fin de incitar a la contumacia, el odio, las discusiones y la ira; y, al revés, sólo considera como fieles a aquellos que invitan a la justicia y la caridad cuanto les permiten su razón y sus facultades (TTP 179-180).
5

Esto no apunta ya a la tolerancia religiosa que deben practicar los hombres respecto de aquél
que ha interpretado los dogmas de la religión de un modo diferentes, sino que afirma la
ilegitimidad de cualquier intervención de los teólogos en el ámbito de las ciencias. La fe se
comprueba en los actos y sólo la obediencia debe preocupar a los teólogos. Por eso la libertad
de filosofar sólo puede encontrar su límite, en el ámbito teológico, en aquellos discursos
públicos que incitan a desobedecer a la ley divina. Se trata, pues, de un argumento a favor de
una efectiva libertad de pensamiento y contra la censura sobre fundamentos religiosos, que
difícilmente podría verse como una defensa de la tolerancia religiosa.
Spinoza pasa entonces, en la segunda parte del TTP, a investigar hasta dónde se
extiende esa libertad de pensar y de expresar las opiniones propias en “el mejor Estado” (TTP
189).
3. La libertad de culto en el Estado
La intención de Spinoza en los últimos cinco capítulos del TTP es mostrar que en el
estado civil, se debe garantizar a los ciudadanos el ejercicio de su libertad de pensamiento,
expresión y, añade Spinoza, de culto. Ahora bien, así como en el ámbito teológico la libertad
de filosofar concedida por las Sagradas Escrituras encuentra su límite en aquellos discursos
que fomenten la desobediencia, la libertad que las supremas potestades deben conceder a los
súbditos también encontrará ciertos límites y éstos se relacionan, justamente, con el fin del
Estado.
La argumentación spinoziana, instalada ahora en el terreno puramente político, parte
del análisis de la noción de derecho natural, que él identifica con el poder que cada uno posee
de hacer lo que desea.9 De allí concluye que, si bien al momento del pacto social,10 los
individuos transfieren su derecho, éste no se aliena totalmente pues
nadie puede transferir a otro su derecho natural o su facultad de razonar libremente y de opinar sobre cualquier cosa, ni ser forzado a hacerlo (TTP 239).
En efecto, en un Estado democrático y libre, se pacta actuar de común acuerdo pero no se
pacta juzgar ni razonar de común acuerdo. De modo que los ciudadanos son libres de pensar
9 “(…) cada individuo tiene el máximo derecho a todo lo que puede” (TTP 189). Para un análisis de la noción de derecho natural en Spinoza, véase Chaui, Marilena, Política en Spinoza, Buenos Aires, Gorla, 2004, pp. 248 y ss.10 El pacto social en Spinoza se encuentra expuesto en el capítulo XVI del TTP.
6

lo que quieran, de expresar sus ideas y de rendirle culto a Dios del modo que les parezca más
adecuado.
Ahora bien, aún si la libertad de pensar no puede jamás ser limitada por nada ni nadie,
la libertad que cada uno puede ejercer, de decir y enseñar lo que piensa encuentra su límite
cuando el ciudadano se arroga la función de las autoridades civiles y se pronuncia acerca de lo
que hay que hacer. Estas opiniones, si van contra las leyes del Estado, sí deberá ser limitada e
incluso castigada. El límite de la libertad de expresión es, pues la sedición, esto es, las
opiniones cuya existencia “suprime, ipso facto, el pacto por el que cada uno renunció al
derecho a obrar según el propio criterio” (TTP 242). Esto se debe a que cualquier sedición
pone en peligro la paz del Estado, es decir, pone en peligro la consecución del fin mismo del
Estado.11
Del mismo modo, Spinoza reconoce que la concesión de la libertad de culto no
implica que no exista una regulación por parte de las autoridades civiles sobre la religión. En
efecto, sostiene que “el culto religioso externo y toda práctica piadosa deben adaptarse a la
paz y a la estabilidad del Estado” (TTP 232), pero es notable que Spinoza fundamenta esta
posición en el hecho de que sólo de este modo se logra obedecer correctamente a Dios (cf.
ibidem). Al hacerlo, pone en evidencia hasta qué punto el poder político debe encontrarse por
encima del religioso.
En efecto, Spinoza establece que la máxima piedad que los hombres pueden practicar
es la piedad hacia la patria, pues si se suprime el Estado, todo corre peligro: se impone el
pavor general y reinan la ira y la impiedad (cf. TTP 232). Por lo tanto, “cualquier ayuda
piadosa que uno preste al prójimo, resulta impía, si de ella se deriva algún daño para el
Estado” (ibídem.). Así pues, Spinoza afirma que la suprema potestad debe velar por la
salvación del pueblo y la seguridad del Estado, legislando lo que estime necesario para ello.
Por lo que sólo a la potestad suprema incumbe “determinar en qué sentido debe cada uno
practicar la piedad con el prójimo, esto es, en qué sentido está obligado a obedecer a Dios.”
(TTP 232). Las autoridades civiles deben ser los intérpretes de la religión y esta es la
condición que permite un efectivo ejercicio de la piedad y el amor al prójimo, al que los seres
humanos están obligados por la ley de Dios.12
11 Para Spinoza, el verdadero fin del Estado es la libertad, esto es, que los hombres desempeñen sus funciones tanto físicas como mentales con seguridad y que ellos se sirvan de su razón libre, sin combatirse ni atacarse, sino en paz (cf. TTP 240-1).12 Esto se confirma, según Spinoza, por la experiencia y ofrece el siguiente ejemplo: “Si la suprema potestad ha declarado a alguien reo de muerte o enemigo suyo, tanto si es un ciudadano como si es un extraño, un particular o alguien con autoridad sobre los demás, no está permitido que ningún súbdito le preste auxilio” (TTP 233).
7

Ahora bien, Spinoza reconoce que el hecho de que las supremas potestades sean
intérpretes del derecho y de la piedad no significa que éstas puedan hacer “que los hombres
no opinen, cada uno a su manera, sobre todo tipo de cosas” (TTP 240). Un Estado que
pretende imperar sobre las almas, prescribiendo qué es lo que los súbditos deben aceptar
como verdadero es caracterizado por Spinoza como un Estado violento (cf. TTP 239).13 Si
bien esto podía llevarse a cabo en la realidad y si bien las autoridades políticas tiene, según
Spinoza, el derecho de ejercer su poder con violencia y considerar enemigos a quienes no
piensan absolutamente como ellos, sostiene que es evidente que esto no puede hacerse “sin
atentar contra el sano juicio de la razón” (TTP 240) y sin implicar “un gran peligro para todo
el Estado” (ibídem).
Ya en el Prefacio Spinoza adelanta que en un Estado libre no surgirían sediciones
suscitadas bajo pretexto de religión. Pues éstas sólo surgen “porque se dan leyes sobre
cuestiones teóricas y porque las opiniones –al igual que los crímenes– son juzgadas y
condenadas como un delito” (TTP 7).
De modo que la conclusión a la que llega Spinoza es que el establecimiento de la
libertad de pensamiento, expresión y culto –siempre que la difusión de las opiniones
personales no sean consideradas sediciosas y siempre que el culto externo no atente contra la
legislación civil– garantiza la paz del Estado, en vez ponerla en peligro.14 Así pues, vemos que
mientras el argumento teológico a favor de la tolerancia fundamenta una tolerancia horizontal
–pues apunta a la convivencia pacífica de las diferentes sectas cristianas– este argumento
político a favor de la libertad de los ciudadanos en el Estado fundamentaría una tolerancia
vertical, ya que concierne a la necesidad de que las autoridades civiles concedan a los
13 Spinoza demuestra en este punto una particular agudeza en su análisis, al mostrar que puede haber diferentes maneras de ejercer el dominio sobre las mentes y las almas de los súbditos, pero que un dominio absoluto es imposible, y especialmente imposible en el Estado democrático: “Reconozco que el juicio puede estar condicionado de muchas y casi increíbles formas, y hasta el punto que, aunque no esté bajo el dominio de otro, dependa en tal grado de sus labios, que pueda decirse con razón que le pertenece en derecho. No obstante, por más que haya podido conseguir la habilidad en este punto, nunca se ha logrado que los hombres no experimenten que cada uno posee suficiente juicio y que existe tanta diferencia entre las cabezas como entre los paladares. (…) Si hubiera alguna forma de concebir esto, sería tan sólo en el Estado monárquico, pero en modo alguno en el Estado democrático, en el que mandan todos o gran parte del pueblo” (TTP 239).14 “si nadie puede renunciar a su libertad de opinar y pensar lo que quiera, sino que cada uno es, por el supuesto derecho de la naturaleza, dueño de sus pensamientos, se sigue que nunca se puede intentar en un Estado, sin condenarse a un rotundo fracaso, que los hombres sólo hablen por prescripción de las supremas potestades, aunque tengan opiniones distintas y aún contrarias. Pues ni los más versados, por no aludir siquiera a la plebe, saben callar. Es éste un vicio común a los hombres: confiar a otros sus opiniones, aun cuando sería necesario el secreto.” (TTP p. 240)
8

súbditos la libertad de mantener sus propias opiniones acerca de la religión, de expresarlas y
de rendir culto a Dios según los dictámenes de su sus consciencias individuales. No se trata,
pues, de una relación simétrica entre dos creyentes de distintas sectas, sino de una relación
asimétrica entre aquellos que detentan el derecho de las supremas potestades y aquellos que
han pactado obedecer.
4. Holanda, ejemplo de libertad y tolerancia
Al igual que en el Prefacio, antes de finalizar el último capítulo del TTP, Spinoza hace
referencia al Estado de Holanda y en particular a la ciudad de Amsterdam, como un ejemplo
indiscutible de que es posible conceder a los ciudadanos la libertad de pensar y opinar sin que
esto signifique la ruina del Estado y de que es posible que hombres de convicciones diferentes
y hasta contrarias convivan pacíficamente unos con otros, sin perjudicarse. Spinoza sostiene
que Amsterdam es admirada por todas las naciones
Pues en este Estado tan floreciente y en esta ciudad tan distinguida, viven en la máxima concordia todos los hombres de cualquier nación y secta; y para que confíen a otro sus bienes, sólo procuran averiguar si es rico o pobre y si acostumbra a actuar con buena fe o con engaños. Nada les importa, por lo demás, su religión o secta, ya que éstas de nada valen en orden a ganar o a perder una causa ante el juez. Y no existe en absoluto una secta tan odiosa, que sus miembros (con tal que no hagan daño a nadie y den a cada uno lo suyo y vivan honradamente) no estén protegidos con la autoridad y el apoyo público de los magistrados. (TTP 245-6)
La imagen de una Holanda liberal, en la que hombres de diferentes credos y denominaciones
viven en paz y concordia, en la que las autoridades civiles garantizan que unos no atacarán a
los otros por motivos religiosos y donde las leyes conceden a cada uno el derecho de expresar
sus creencias religiosas siempre que estas expresiones no atenten contra la paz y la seguridad,
representa la auténtico anhelo de Spinoza: una Estado en el que no se aspira a la mera
tolerancia religiosa sino que garantiza una auténtica libertad, un estado en el que no se busca
la paz como mera ausencia de guerra, sino donde se aspira a la perfección de la capacidad
racional de los ciudadanos mediante el ejercicio privado y público de su razón y de su palabra.
Lamentablemente, apenas dos años después de publicado el TTP, la República de J. de Witt
fue derrocada y el proyecto spinozista de un Estado libre y democrático fue cercenado por la
restauración monárquica de la casa de Orange fuertemente vinculada a la Iglesia calvinista
mediante un brutal linchamiento popular del líder republicano.
9