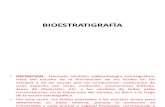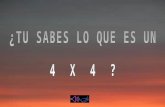Esclav5 Todo
-
Upload
sylvie-kabir-idrissi -
Category
Documents
-
view
258 -
download
0
description
Transcript of Esclav5 Todo
-
BIBLIOTECA DE
CLASICOS CUBANOS
HISTORIADE LA
ESCLAVITUD(Volumen V)
ANTONIO
SACO
JOSE
-
BIBLIOTECA DE CLSICOS CUBANOS
CASA DE ALTOS ESTUDIOS DON FERNANDO ORTIZUNIVERSIDAD DE LA HABANA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANAJuan Vela Valds
DIRECTOREduardo Torres-Cuevas
SUBDIRECTORLuis M. de las Traviesas Moreno
EDITORA PRINCIPALGladys Alonso Gonzlez
DIRECTOR ARTSTICOLuis Alfredo Gutierrez Eir
ADMINISTRADORA EDITORIALEsther Lobaina Oliva
-
Ensayo introductoriocompilacin y notas
Eduardo Torres-Cuevas
BIBLIOTECA DE
CLASICOS CUBANOS
HISTORIADE LA
ESCLAVITUD(Volumen V)
ANTONIO
SACO
JOSE
L A H A B A N A , 2 0 0 6
-
Responsable de la edicin:Gladys Alonso Gonzlez
Realizacin y emplane:Viviana Fernndez Rubinos
Todos los derechos reservados. Sobre la presente edicin:
Ediciones IMAGEN CONTEMPORNEA, 2006;Coleccin Biblioteca de Clsicos Cubanos, No. 32
ISBN 959-7078-51-1 obra completaISBN 959-7078-56-2 volumen V
Ediciones IMAGEN CONTEMPORNEACasa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, L y 27, CP 10400, Vedado,
Ciudad de La Habana, Cuba
Diseo grfico:Deguis Fernndez Tejeda
Composicin de textos:Equipo de Ediciones IC
-
Esclavo, sometido a castigo,realiza su faena.
-
Tal es el cuadro que ofrecer de la esclavitud de los negros en lospases que hablaban la hermosa lengua de Castilla. Pero esclavos
de aquella raza tambin tuvieron en sus colonias americanas Por-tugal, Inglaterra, Francia y otras naciones europeas; y como a mi
propsito cumple dejar correr la pluma, escribir igualmente lahistoria de la esclavitud africana en cada una de las posesiones ul-tramarinas que a ellas pertenecen, detenindome especialmente en
las de Francia e Inglaterra, ya por la importancia de estas dosgrandes naciones, y la extensin que el trfico tom bajo sus ban-deras, ya por los interesantes debates que para suprimirlo, ocupa-ron durante 20 aos la atencin del Parlamento; ora por las san-grientas insurrecciones de los negros en Jamaica, y la espantosacatstrofe de Santo Domingo, ora por la completa emancipacinque alcanzaron los esclavos en las colonias de ambas potencias.
Ni perder de vista la Repblica de Norteamrica, rama desgajadadel frondoso tronco britnico. Proclamada su independencia desde1776, la historia de sus negros ya no pudo seguir confundida con la
de su antigua metrpoli.
Jos Antonio Saco
-
Libro Sptimo
RESUMEN
Causas que rompen el monopolio* africano. Principio del comercio libre denegros. Ordenanzas para los negros esclavos de las colonias espaolas. Cdigonegro espaol. Aumento de puertos para el trfico. Compaa especial de co-mercio, en La Habana, en 1792. Real Cdula de 1792. Permiso al conde deLiniers. Reales rdenes de 24 de enero de 1793 y de 14 de enero de 1794. Ex-traa solicitud de Bayamo en la isla de Cuba. Extindese al Per, en 1795, elcomercio de negros. Causas de la rpida prosperidad de Cuba. Informe sobreel fomento de la parte oriental de Cuba. Emigracin a Cuba de espaoles yfranceses. Estado de la parte espaola de Santo Domingo. Minas de cobre enCuba y alzamiento de sus esclavos mineros. Real Cdula de 7 de abril de 1800.Conspiracin de negros esclavos en Cartagena de Indias. Ampliacin del co-mercio de negros en 1804. Real Cdula reservada de 1804 al gobierno de Cuba.Motivos de esta real cdula. Situacin crtica de Cuba. Rectificacin de algu-nos errores de escritores extranjeros. Bula expedida el 3 de diciembre de 1839,por el papa Gregorio XVI.
El gobierno saba por experiencia que ni las restricciones severasimpedan el contrabando, ni que los asientos y contratas bastaban a lle-nar las necesidades coloniales, la agricultura de Cuba haba ya tomadofuerte impulso, y esta Antilla por s sola era capaz de absorber todas lasimportaciones destinadas para Amrica.
A romper las cadenas del monopolio africano haban influido variascausas; y entre ellas no fue la menor la citada Real Cdula de 12 deoctubre de 1778. Ministro universal de Indias era entonces D. JosGlvez, marqus de la Sonora, y a sus instancias se aboli el monopoliomercantil de las flotas y galeones, abrindose, como hemos dicho, parael comercio libre entre los espaoles de ambos hemisferios, 13 puertosen la pennsula y 24 en Amrica. Los adelantos que en breve produjoesta medida, trajeron en pos de s el conocimiento de que mayores se-ran las ventajas, si tambin se daba libertad para el trfico de negros,
* Esta obra se tom de Editorial Alfa, Habana, 1944. (N. del E.)
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD4\4\4\4\4\
cuyos brazos eran la palanca poderosa que ms empuje daba a los pro-gresos de la agricultura.
Por otra parte, el pueblo ingls haba empezado a ocuparse seria-mente en la abolicin de aquel trfico desde 1787, y los interesantesdebates que sobre este asunto se abrieron en el Parlamento el 9 de mayode 1788, haban alarmado a las colonias espaolas. Teman stas que deun da a otro se publicase la ley que lo prohibiera; y publicada que fuese,los ingleses no pudieran llevarles negros, ni tampoco permitir que na-die los exportase de sus dominios. Cuba, acostumbrada a recibirlos delos tratantes ingleses, vea con espanto la tempestad que asomaba; ycreyendo inevitable su ruina si llegaba a descargar, trat de conjurarla.A sus esfuerzos, pues, debiose en gran parte la libertad del comercio denegros, siendo de notar que sta precediese a la de otros objetos mer-cantiles; pero libertad que al principio estuvo reducida a trmino muycorto.
Avezado el gobierno a su antiguo sistema restrictivo, no pudo aban-donarle de un golpe, ni marchar con franqueza por la nueva senda quese le abra. As le vimos regatear el tiempo, mostrarse mezquino en susprimeras concesiones, y no soltar su presa de una vez, sino cuando ya nopudo resistir al imperio de las circunstancias.
A consecuencia de la ltima contrata que propusieron los inglesesBacker y Dawson, formose el expediente de que ya hemos hablado en ellibro anterior. Buscando los medios de proveer de negros las islas deCuba y Puerto Rico y la provincia de Caracas, como poco antes se habahecho con la parte espaola de la isla de Santo Domingo, presentose a laJunta Suprema de Estado un informe en 10 de febrero de 1789, en quese propona como lo ms til y conveniente a dichos pases la concesina espaoles y extranjeros de introducir por dos o tres aos, y bajo deciertas condiciones, todos los negros que pudiesen. Este informe fue labase de la Real Cdula expedida sobre el comercio libre de negros en 28de febrero del mismo ao, y cuyo contenido paso a exponer:
1 Que todo espaol domiciliado o residente en Espaa o Indiaspudiese pasar en embarcacin propia o fletada a comprar negros a loslugares donde se vendan, llevando el dinero y frutos que necesitasepara su compra; que su introduccin en las mencionadas islas y pro-vincia de Caracas fuese libre de todo derecho, con la expresa prohibi-cin de que los buques que de dichas colonias salieran con el objeto dehacer aquel comercio, a su retorno trajesen efecto alguno comerciable,quedando por el propio hecho sujeto el mismo buque y su carga a lapena de confiscacin y dems impuestas por las leyes del reino a loscontrabandistas.
2 Como estmulo a los que se empleasen en el citado comercio,permitiseles, para que no llevasen sus buques en lastre, conducir fru-
-
JOS ANTONIO SACO /5/5/5/5/5
tos y gneros e ir en derechura a los parajes donde se haban de proveerde negros, arribando con stos y con aqullos a los puertos habilitados;o salir desde ellos en busca de negros, y volver al mismo punto de susalida; y si no los podan vender all, les fuese lcito conducirlos a cual-quiera otro de los abiertos para su introduccin.
3 Permitiose a los extranjeros, por slo el tiempo de dos aos conta-dos desde la publicacin en Indias de dicha real cdula, introducir ne-gros en los puertos habilitados con la misma expresa prohibicin de lle-var en sus buques otro efecto alguno comerciable, bajo las mismas penasque se imponan a los espaoles; derogndose para este solo caso lasleyes de Indias que prohiban la entrada y comercio de los extranjerosen los puertos de aquellos dominios, y debiendo gozar la misma fran-queza de derechos en la introduccin de negros que los espaoles; peropagando los establecidos por la extraccin de plata y frutos que retor-nasen y proviniesen de sus ventas.
4 Lcito fue a los espaoles y extranjeros vender los negros queintrodujesen en las mencionadas islas y provincia de Caracas a los pre-cios que concertasen con los compradores, sin que ninguna autoridadpudiese imponerles tasa alguna, pues su intervencin en este asuntodeba limitarse a impedir el contrabando y celar que los negros fuesende buenas castas y calidades.
5 Los negros importados deban quedar exclusivamente a cargo,cuenta y riesgo de quienes los llevasen o hiciesen llevar para venderloscuando pudiesen, como otro cualquier efecto comerciable.
6 Los negros deban de ser de buenas castas, la tercera parte, a loms, hembras, y las otras dos varones; sin permitirse la entrada y ventade los intiles, contagiados o que padeciesen enfermedades habituales,obligndose a los que llevasen alguno o algunos de esta clase a que losextrajesen.
Ofreciose una gratificacin de 4 pesos por cada negro a los espao-les que los introdujesen de buena calidad en los citados puertos, de sucuenta y en buques nacionales.
7 Para que sirviese de estmulo este comercio y proporcionarse laabundancia.
8 Como el principal objeto para la concesin de franquezas, exen-ciones y gracias en este comercio se diriga a fomentar la agricultura,mandose que por cada negro que no se destinase a ella y a los trabajosde haciendas, ingenios y otros usos campestres, sino al servicio doms-tico de los habitantes en las ciudades, villas y pueblos se pagase la capi-tacin anual de 2 pesos desde el da de la publicacin de la mencionadareal cdula, para moderar el exceso en esta parte, y concurrir al pago delas gratificaciones que haba de dar la Real Hacienda con arreglo a loprevenido en el artculo anterior.
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD6\6\6\6\6\
9 Los puertos de las islas y provincias por donde se haba de verifi-car la introduccin de negros fueron: en la provincia de Caracas, PuertoCabello; en la isla Espaola, Santo Domingo; en la de Puerto Rico, elpuerto de este nombre; y en la de Cuba, La Habana; quedando slohabilitado el puerto de Santiago de Cuba para los espaoles, con exclu-sin de los extranjeros.
10 Los buques nacionales empleados en dicho trfico deban ser detamao moderado para que pudieran ser reconocidos con ms facili-dad, y los extranjeros no podan exceder de 300 toneladas, ni entrar enlos puertos no habilitados. Sobre el fondeo de los buques exigironserequisitos tan minuciosos que ellos revelan la desconfianza del gobiernoen impedir el contrabando; y por eso mand lo que transcribo: Luegoque unos u otros buques [nacionales y extranjeros] den fondo se ha dehacer el fondeo, al que deber asistir como cabeza principal un sujetocondecorado, de celo conocido, desinters, espritu patritico, e inclina-do a proceder con exactitud y desempeo por s mismo, quedando estenombramiento a la eleccin de mi Secretario de Estado y del despachode Guerra y Hacienda de Indias, sin ms incumbencia ni encargo queste, y el de celar y examinar la buena calidad de los negros que seintroduzcan: el sujeto que se nombre tendr cuidado de que se derra-men las aguadas, poniendo en un lanchn la pipera vaca, y sobre cu-biertas las barricas de menestras y carne, y repuestos de aparejo y ve-las para que se reconozca todo a satisfaccin, pues con ningn motivo nipretexto se ha de poder conducir en dichos buques otra cosa que losvveres, aguada y precisos repuestos para navegar, correspondientes asu tamao, bajo la pena de comiso del buque y de toda su carga, inclusolos negros; pero de esta regla se exceptuarn las embarcaciones quesalgan de los puertos habilitados de Espaa, las cuales podrn llevargneros y frutos segn se previene en el artculo segundo y han de sertratadas como cualquier otro navo de comercio.
11 Los buques extranjeros que llevasen negros slo se detendranen los puertos el tiempo preciso para darles salida, que era de 24 horasa lo ms, prohibiendo que se internasen en el pas, ni dejasen apoderadoque no fuese vecino de l, los cuales estaran sujetos a todas las provi-dencias que se tomaran por el gobernador y jefes de Real Haciendapara evitar el fraude en las embarcaciones.
El 12 y ltimo artculo encargaba a las autoridades el cumplimientode las anteriores disposiciones, y que hiciesen al gobierno cuantas ob-servaciones juzgasen convenientes al bien y prosperidad de la agricul-tura de los mencionados pases.
Importa saber que la iniciativa de la dicha Real Cdula de 28 defebrero de 1789, debiose al distinguido habanero D. Francisco Arango yParreo que se hallaba entonces en Madrid de apoderado del Ayunta-
-
JOS ANTONIO SACO /7/7/7/7/7
miento de La Habana, para promover el fomento de la agricultura yotros ramos en la isla de Cuba. ste fue uno de los cubanos que hicierona su patria los ms sealados servicios.
Solcitos los monarcas espaoles de la suerte de los esclavos, mandCarlos IV por Real Orden de 23 de diciembre de 1783 a la Audiencia dela parte espaola de Santo Domingo, que oyendo a los hacendados ysujetos de mayor nota, formase ordenanzas para el rgimen econmico,poltico y moral de los negros de aquella isla. Formronse en efecto en1784, bajo el ttulo de Carolino cdigo negro, y elevronse al SupremoGobierno en 1785. Despus de haber sufrido largas demoras y grandesalteraciones en la corte, publicose al fin la Real Cdula de 31 de mayode 1789 sobre la educacin, trato y ocupaciones de los esclavos en todaslas Indias e islas Filipinas. Cumple a mi propsito insertar el prlogo dedicha real cdula.
En el Cdigo de las Leyes de Partida y dems Cuerpos de la Legis-lacin de estos Reinos, en el de la Recopilacin de Indias, Cdulas gene-rales y particulares comunicadas a mis dominios de Amrica desde sudescubrimiento, y en las Ordenanzas que examinadas por mi Consejode las Indias han merecido mi Real aprobacin, se halla establecido,observado y seguido constantemente el sistema de hacer tiles a losesclavos, y provedo lo conveniente a su educacin, trato y a la ocupa-cin que deben darles sus dueos, conforme a los principios y reglasque dictan la Religin y la humanidad y el bien del Estado, compatiblescon la esclavitud y tranquilidad pblica. Sin embargo, como no sea fcila todos mis vasallos de Amrica que poseen esclavos, instruirse sufi-cientemente en todas las disposiciones de las leyes insertas en dichascolecciones y mucho menos en las Cdulas generales y particulares, yOrdenanzas municipales aprobadas para diversas provincias, teniendopresente que por esta causa, no obstante lo mandado por mis augustospredecesores sobre la educacin, trato y ocupacin de los esclavos, sehan introducido por sus dueos y mayordomos algunos abusos, pococonformes y aun opuestos al sistema de la legislacin y dems provi-dencias generales y particulares tomadas en el asunto. Con el fin deremediar semejantes desrdenes, y teniendo en consideracin que conla libertad que para el comercio de negros he concedido a mis vasallospor el Art. 1 de la Real Cdula de 28 de febrero prximo pasado, seaumentar el nmero de esclavos en ambas Amricas, merecindome ladebida atencin esta clase de individuos del gnero humano, en el nte-rin que en el Cdigo general que se est formando para los dominios deIndias se establecen y promulguen las leyes correspondientes a esteimportante objeto: He resuelto que por ahora se observe puntualmentepor todos los dueos y poseedores de esclavos de aquellos la instruccinsiguiente.
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD8\8\8\8\8\
La mencionada real cdula que se puede considerar como un cdigonegro, contiene 14 captulos, de los cuales ofrecer un sucinto extracto,para que se conozca toda su importancia.
Por el 1 se impone a los amos la obligacin de instruir a los esclavosen los principios de la religin catlica, hacerles bautizar dentro de unao; rezar diariamente despus de concluidos los trabajos, en su pre-sencia o en la de sus mayordomos; costearles un sacerdote que les digamisa todos los das de precepto; y no obligarles ni permitirles que tra-bajen en los das de fiesta, excepto en el tiempo de la recoleccin defrutos, en que se acostumbra conceder licencia para hacerlo.
Por el 2 se manda darles buen alimento y vestido, previnindoseque las justicias del distrito de las haciendas, con acuerdo del ayunta-miento y audiencia del procurador sndico, en calidad de protector delos esclavos, sealen la cantidad y calidad de alimentos y vestuarios queproporcionalmente a sus edades y sexos deban suministrrseles por susamos, conforme a la costumbre del pas y a lo que comnmente consu-men los trabajadores libres.
El 3 se refiere al trabajo de los esclavos, el cual ser en proporcinal sexo, edad y dems circunstancias. Debe durar de sol a sol, y no ms,en cuyo tiempo se ha de conceder dos horas al esclavo para que lasemplee en su utilidad. No se obligar a trabajar por tarea a los menoresde 17 aos, a los mayores de 60, ni a las esclavas. A stas tampoco se laspodr destinar a jornaleras ni a trabajos en que tengan que mezclarsecon los hombres. En todo esto deben tambin intervenir las justicias enlos trminos que se ha dicho en el captulo anterior.
El 4 manda que en los das festivos despus que los esclavos de lashaciendas hayan odo misa y asistido a la explicacin de la doctrina cris-tiana, se les permitan diversiones honestas con separacin de sexos,bajo la vigilancia de los amos o mayordomos, sin consentir que los deuna hacienda se junten con los de otra.
El 5 ordena que los esclavos estn bien alojados con separacin desexos, a no ser que sean casados. No debe haber en una pieza sino dosesclavos a lo ms con cama cmoda y alta, para preservarlos de la hu-medad. Cada hacienda ha de tener una enfermera, donde se d unabuena asistencia a los enfermos.
El 6 debe transcribirse a la letra: Los esclavos que por su muchaedad o por enfermedad no se hallen en estado de trabajar, y lo mismolos nios y menores de cualquiera de los dos sexos, debern ser alimen-tados por los dueos, sin que stos puedan concederles la libertad pordescargarse de ellos, a no ser proveyndoles del peculio suficiente asatisfaccin de la justicia, con audiencia del procurador sndico paraque puedan mantenerse sin necesidad de otro auxilio.
-
JOS ANTONIO SACO /9/9/9/9/9
El 7 recomienda a los amos que impidan las relaciones ilcitas de losesclavos, y que fomenten los matrimonios, sin estorbar que se casen conlos de otros dueos. Si por estar las haciendas distantes los consortesno pudieran cumplir con el fin del matrimonio, la mujer siga al marido,comprndola el amo de ste a justa tasacin de peritos nombrados porlas partes y por un tercero nombrado por la justicia en caso de discor-dia. Si el dueo del marido rehusare comprarla, igual derecho se conce-de al que lo fuere de la mujer.
Las faltas comunes de los esclavos se castigan por el captulo 8 conprisin, grillete, cadena, maza o cepo, con tal que no se les ponga en stede cabeza, o con azotes que no pasen de 25, y con instrumento suave queno le cause contusin grave o efusin de sangre. Estas penas correccio-nales solamente se pueden imponer a los esclavos por sus amos o susmayordomos.
Segn el captulo 9, cuando los excesos, faltas o delitos que come-tieren los esclavos contra sus amos, mujer o hijos, mayordomos u otracualquiera persona, merecieren una pena mayor que las correccionales,entonces los tribunales procedern contra ellos. En estos juicios siem-pre se ha de or al procurador sndico, en calidad de protector del escla-vo acusado, y tambin al amo, a no ser que no est interesado en laacusacin, o haya hecho renuncia del esclavo antes de contestar la de-manda, en cuyo caso se exime de pagar las costas o los daos y perjui-cios que resulten a favor de un tercero. En cuanto a los trmites deproceder y a la aplicacin de las penas, se ha de observar puntualmentetodo lo que las leyes disponen sobre las causas de los delincuentes delestado libre.
El 10 dispone que cuando el amo o mayordomo de hacienda faltarea alguna de las prevenciones contenidas en los captulos anteriores, in-currir por la primera vez en multa de 50 pesos, por la segunda de 100,y por la tercera de 200; las cuales se repartirn por partes iguales entreel juez, denunciador y un fondo o caja de multas. Cuando el mayordomofuese el responsable, y no tuviere con qu pagar, el amo satisfar lamulta. Si hubiere todava reincidencias, se proceder a la imposicin depenas ms graves, como inobedientes a las rdenes del rey, a quien darcuenta de la causa.
Cuando los amos o mayordomos se excedan en las penas correccio-nales, causando a los esclavos contusiones graves, efusin de sangre omutilacin de miembro, adems de las multas referidas, se procedercriminalmente contra ellos, a instancia del procurador sndico,sustancindose la causa conforme a derecho, castigndoseles segn eldelito, como si fuera libre el ofendido, y confiscndose el esclavo. stese vender, si quedare hbil para trabajar, y su importe se aplicar a lacaja de multas; pero si no se pudiere vender por haber quedado lisiado,
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD10\10\10\10\10\
sin devolvrsele al amo ni al mayordomo, se obligar al primero a con-tribuir con la cuota diaria que la justicia sealare para mantener y ves-tir al esclavo durante su vida, pagndola por tercios adelantados.
El captulo 11 ordena que ninguna persona que no sea dueo o ma-yordomo del esclavo, pueda injuriarle, castigarle, herirle, matarle; y silo hiciere incurra en las penas establecidas por las leyes para los quecometen semejantes excesos o delitos contra las personas del estadolibre. La causa se seguir a instancia del amo del esclavo, y en su defec-to de oficio por el procurador sndico en calidad de protector de los es-clavos, quien siempre intervendr bajo de este carcter, aunque hayaacusador.
Para impedir que los amos den muerte violenta a los esclavos, seprescribe por el captulo 12, que aqullos presenten anualmente a lajusticia de la ciudad o villa en cuya jurisdiccin se hallen situadas sushaciendas, una lista jurada y firmada de los esclavos que tengan en ellas,con distincin de sexos y edades, para que se tome razn por el escriba-no del ayuntamiento en un libro particular que se formar con este fin,conservndose adems en el mismo ayuntamiento las listas presenta-das. Luego que un esclavo muera o se ausente de la hacienda, el amodentro de tres das dar parte a la justicia para que se anote en loslibros con citacin del procurador sndico. De lo contrario, se procedera instancia de ste contra el amo, a menos que pruebe plenamente o laausencia del esclavo, o su muerte natural.
Para facilitar la averiguacin de los excesos de los amos o mayordo-mos, se establecen varios medios por el captulo 13.
1 Se autoriza a los eclesisticos empleados en las haciendas, paraque den noticia secreta y reservada al procurador sndico de los parajesrespectivos, del mal trato que experimenten los esclavos, quien sin re-velar nunca el nombre del eclesistico, se presentar ante las justicias,pidiendo la averiguacin de las faltas que se denuncian. Este medio meparece casi ineficaz, porque el eclesistico, temiendo perder su coloca-cin, muy pocas veces se atrever a exponerse a las sospechas y a laindignacin del amo de la hacienda.
2 Las justicias con acuerdo del ayuntamiento y asistencia del pro-curador sndico nombrarn una o ms personas de carcter y conductaque por tres veces al ao visiten y reconozcan las haciendas, para ver sise cumple lo prevenido en esta instruccin. De todos los medios que seproponen ste es, en mi concepto, el que mejor resultado producira sise observara.
3 Dase a todos accin para denunciar las infracciones de la presenteinstruccin, reservndose el nombre del denunciador. Pero como stees responsable en el caso que se justifique notoria y plenamente que ladenuncia es calumniosa, no habr muchos que se aventuren a tales de-nuncias en pases donde el foro presta tan pocas garantas.
-
JOS ANTONIO SACO /11/11/11/11/11
El 4 consiste en excitar el celo de la autoridad pblica, mandandoque en los juicios de residencia se forme cargo a las justicias y a losprocuradores sndicos, de los defectos de omisin o comisin en que hayanincurrido, por no haber puesto los medios necesarios para que se cum-plan los captulos de esta instruccin.
El captulo 14 que es el ltimo, se reduce a establecer una caja demultas, cuyos productos se han de invertir exclusivamente en hacerobservar con escrupulosidad esta instruccin, y en derogar todas lasdisposiciones que se opongan a lo que en ella se previene.
Este reglamento, despus de aprobado por la Audiencia del distrito,deba fijarse mensualmente en las puertas del ayuntamiento y de lasiglesias de cada pueblo, as como en la de los oratorios o ermitas de cadahacienda.
Cuando se expidi la Real Cdula de 31 de mayo de 1789, los vecinosde La Habana en 19 de enero de 1790 y tambin los de Santo Domingo,Caracas y Nueva Orlens, que entonces perteneca a Espaa, suplica-ron al gobierno por el rgano de sus ayuntamientos que no se publicasepor los temores de que los esclavos, interpretando mal su sentido, sepudiesen alzar. En efecto, los capitanes generales no la publicaron; yconsultados por el Consejo de Indias los seores D. Francisco deSaavedra, D. Ignacio de Urriza y otras personas conocedoras de losasuntos de Amrica, todas dijeron que se suspendiese su cumplimiento,y que se formase en cada capital de provincia una junta compuesta delos principales hacendados, obispo y capitn general, que propusieselas reglas que deban regir en la materia.
Qued, pues, por entonces, sin efecto una real cdula, cuyas disposi-ciones sacan inmensa ventaja a cuantas haban dictado sobre los escla-vos todas las naciones que los posean en sus colonias. Por este motivoexpidiose otra en 22 de abril de 1804, en que la anterior qued reducidaa que los amos diesen buen tratamiento a sus esclavos; cosa que de muyantiguo estaba ordenado por la legislacin espaola.
Acercbase el plazo en que deba cesar la Real Cdula de 28 de fe-brero de 1789 sobre el trfico de negros; pero considerndose en aque-llos tiempos como los nicos brazos indispensables para el fomento delas colonias, el referido apoderado del Ayuntamiento de La HabanaD. Francisco Arango que todava se hallaba en Madrid, alcanz en 20de febrero de 1791 otra Real Cdula en que se prorrog la primera porotros dos aos para que espaoles y extranjeros pudiesen hacer comer-cio de negros con las islas de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, pro-vincia de Caracas y puerto de Cartagena en el virreinato de Santa Fe.
La fatal nueva de la insurreccin de los negros en la parte francesade la isla de Santo Domingo, recibiose en Madrid el 20 de noviembre deaquel ao; y temiendo el activo apoderado del Ayuntamiento de La Ha-
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD12\12\12\12\12\
bana, que las conmociones de aquella isla pudiesen detener la prrrogaque se acababa de conceder, apresurose a tranquilizar al gobierno, pin-tndole la diversa situacin en que se hallaban Cuba y Santo Domingo.Penetrado el gobierno de la solidez de sus razones y de que el incendiode esta ltima isla no se propagara a la primera, expidi con toda con-fianza la Real Cdula de 24 de noviembre de 1791, ampliando, modifi-cando y derogando algunos artculos de la de 28 de febrero de 1789.
Prorrogose, pues, el comercio de negros por seis aos ms, empe-zando a contar desde el 1 de enero de 1792. Aumentose tambin elnmero de puertos habilitados para dicho comercio, y furonlo Mon-tevideo, en el Ro de la Plata; en el virreinato de Santa Fe, Cartagena;en la Capitana General de Caracas, Puerto Cabello, La Guaira, Ma-racaibo, Cuman y Nueva Barcelona; en la isla Espaola, Santo Do-mingo; en la de Puerto Rico, el de este nombre; y en la de Cuba, el deLa Habana, quedando habilitados para slo los espaoles, con exclu-sin de los extranjeros, los puertos de la misma Isla, Nuevitas,Bataban, Trinidad y Santiago de Cuba; y el ro de la provincia de laHacha en el referido virreinato de Santa Fe: declarndose que aunquePuerto Cabello quedaba habilitado para el comercio de negros, y cuantotena conexin con l, no por eso se deba entender por ahora habilita-do para otros registros.
Permitiose a los espaoles extraer el dinero y frutos, exceptuandosolamente el cacao de Caracas, que se necesitase para esta negocia-cin, pagando un 6 % de derechos, segn lo dispuesto en Real Ordende 6 de enero de 1790; pero la introduccin de negros quedaba absolu-tamente libre de todas contribuciones y del derecho de alcabala enprimera venta.
Como la gracia de este comercio se diriga al fomento de la agricul-tura, facultose a los espaoles, para que, adems de los negros, pudie-sen tambin introducir herramientas para la labranza, mquinas y uten-silios para los ingenios, pagando los derechos que estaban en prcticaantes de la citada Real Cdula de 28 de febrero, o los que se arreglasendespus, con absoluta prohibicin de importar cualquier otro objetocomerciable, bajo la pena de confiscacin del buque y carga y las demsimpuestas por las leyes a los contrabandistas.
Dejose al arbitrio del comerciante llevar el nmero de varones ohembras que juzgase conveniente para la provisin del paraje a dondedirigiese su cargamento, aunque igualase o excediese el de las ltimasal de los primeros; permitindole igual facultad en orden a castas y ca-lidades de los negros, pues estas cosas haban de dejarse al cuidado delcomprador y vendedor, sin que los comisarios de negros pudieran impe-dir la entrada y venta de otros que los contagiados; a cuyo solo punto seceiran, obligando a los introductores a que los extrajesen del pas.
-
JOS ANTONIO SACO /13/13/13/13/13
Siendo ya necesario en muchas partes de Amrica el servicio doms-tico de los negros, derogose la capitacin de 2 pesos anuales, que seimpuso sobre cada uno, por el artculo 8 de la citada Real Cdula de 28de febrero; y mediante a que la gratificacin de 4 pesos que seala elartculo 7 por cada negro que introdujesen los espaoles, serva msde gravamen a la Real Hacienda que de estmulo al comercio, no secobrase en lo sucesivo.
El estrecho plazo de 24 horas, que por el artculo 11 de la Real C-dula de 28 de febrero de 1789, se daba a los extranjeros para que ven-diesen los negros que introducan, ampliose al trmino de ocho das porel artculo 13 de la presente real cdula. Tales son las alteraciones fun-damentales que hizo sta a la anterior, y fueron sin duda muy ventajo-sas al trfico de esclavos.
No dudo, seores, deca D. Anastasio Carrillo y Arango en el elogiohistrico de su to el Excmo. Sr. D. Francisco Arango y Parreo, quealgunos pondrn en duda el influjo benfico que aquellas concesiones,alcanzadas por la eficacia de nuestro Apoderado, hayan tenido en laprosperidad bien entendida del pas, y las considerarn quizs, como unpunto opaco en la esclarecida vida de nuestro humano e ilustrado com-patriota; pero volvamos la vista hacia la poca en que se hacan talesesfuerzos, recordemos nuestra escasez de poblacin, el clamor de todoslos habitantes de la Isla, su inters, la religin que en este como en otrospuntos haba sido profanada por la ignorancia y la codicia, compelindolaa santificar el ms abominable de los crmenes, por ltimo, el ejemploque las naciones ms adelantadas en la civilizacin y en la carrera de lasreformas sociales nos daban sobre ese importante punto. Apenas se aca-baba de nombrar por el Parlamento ingls la primera comisin paraocuparse de tan interesante objeto, y todava la voz filantrpica deWillberforce, sostenida por la elocuencia de Chattam y Pitt, no habapropuesto aquella clebre serie de proposiciones que condenaban tanhorrible trfico, y que no produjeron sus efectos hasta despus de 20aos de nobles y constantes esfuerzos. Y qu extrao es, seores, quenuestro joven Apoderado hubiera participado del error comn a su si-glo, error encubierto por la necesidad, alimentado por el inters y quehoy mismo tiene tantos y tan decididos partidarios? Pero, en honor desu bello corazn sea dicho, al entablar su pretensin y al esforzarla en elao 1791 para que se concediese una absoluta libertad en la introduc-cin de africanos, deploraba la urgencia que exiga tan odiosa franqui-cia, y se escapaban a su pluma aquellos principios de humanidad quems tarde le obligaron a pensar de otro modo y a llorar, quizs, como elilustre y santo obispo de Chiapas el extravo del entendimiento.1
Gobernaba por aquellos tiempos la isla de Cuba el benemrito capi-tn general D. Luis de las Casas. A propuesta suya se form en La
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD14\14\14\14\14\
Habana el 31 de marzo de 1792 una sociedad denominada Compaa deComercio para Consignaciones Pasivas de Negros Bozales; y aunque sunombre indica que era para promover su introduccin, tuvo tambinotro objeto. A los extranjeros que importaban esclavos en La Habana,habase concedido, segn se ha dicho, para venderlos el plazo de ochodas y transcurridos que fuesen, deban salir de ella. Ampliose algunosmeses despus ese trmino hasta 40 das; mas, como esta prrroga noexista cuando el general Las Casas propuso la formacin de la mencio-nada compaa, valiose de ella para impedir que los extranjeros perma-neciesen en La Habana ms tiempo del prefijado, pues so pretexto deque carecan de persona de confianza a quien encomendar sus negocios,deban hacerlos por s mismos sin apoderado espaol.
La Habana recuerda con placer el nombre de D. Luis de las Casas.Dispensole muchos beneficios, o mejor dicho, cumpli los deberes a quelos gobernantes estn obligados; pero en punto a extranjeros, sus ideaseran contrarias a los intereses de Cuba. En vez de propender a su admi-sin y permanencia, ya para abrir las fuentes de prosperidad de aquellaIsla, ya para neutralizar la poblacin de color, que desde entonces co-menzaba a crecer considerablemente, abog por una poltica que bienpuede calificarse de exclusiva, pues su fin no era otro que alejar al ex-tranjero de las playas de Cuba. Tal fue uno de los objetos de la citadaCompaa de Consignaciones de Negros: compaa que fue aprobadapor Real Orden de 20 de julio de 1792, bajo las bases siguientes:
1 Deba componerse de 12 socios con un capital de 300 000 pesos arazn de 25 000 cada uno, dividiendo a prorrata las ganancias y las pr-didas, y pudiendo recibir los cargamentos de negros que le quisieranconsignar los espaoles o extranjeros que careciesen de corresponsal.
2 Cumplir rigorosamente las rdenes de los consignantes, segn laprctica del comercio de La Habana.
3 Nombrar administradores, depositarios y celadores con el sueldoconveniente, sin que stos pudieran solicitar de los consignantes grati-ficacin ni emolumento alguno. Estos nombramientos deban hacersede entre los mismos y por los mismos socios, sin intervencin de otrapersona.
4 La existencia de esta Compaa no poda coartar a ninguna perso-na o casa nacional o extranjera, la libertad de consignarse a quien fuesede su agrado.
5 Los socios no slo podan recibir consignaciones particulares conabsoluta independencia de la Compaa, sino negociar en expedicionesde negros por s o por otros, sin perjuicio de los que se consignaran a laCompaa.
6 sta haba de durar los seis aos concedidos al libre trfico en laprrroga de la cdula de 24 de noviembre de 1791.
-
JOS ANTONIO SACO /15/15/15/15/15
Aumentada la importacin de negros en Cuba, aumentronse tam-bin los productos de su agricultura; pero no pudiendo Espaa cam-biarlos exclusivamente por los poqusimos que renda su pobre indus-tria, necesario era que se abriesen nuevos y anchos canales al comerciocubano. Esto comprendi perfectamente el apoderado Arango; y pro-poniendo al gobierno los medios ms adecuados al fin que le ocupaba,alcanz para Cuba, su patria, la importantsima Real Cdula de 22 denoviembre de 1792. Mandose por ella, que el caf, algodn y ail de lascosechas de aquella Isla, quedasen exentas de todos derechos, alcabalay diezmos por tiempo de diez aos; y para facilitar la extraccin y ma-yor consumo de estos frutos, permitiose a los espaoles que durante elmismo plazo pudiesen sacarlos para cualesquiera puertos extranjerosde Europa en derechura sin limitacin de tiempo para sus viajes, y confacultades de extraer tambin aguardiente de caa, cuando lo necesita-sen para completar los cargamentos; pero con la precisa obligacin deir con sus embarcaciones desde dichos puertos extranjeros a Espaaantes de volver a Amrica. Mandose asimismo que se restituyesen en-teramente los derechos de entrada, as reales como municipales, o cua-lesquiera otros que se hubiesen exigido en Espaa, al azcar de aquellaIsla, siempre que se extrajese para pases extranjeros. Y deseando elgobierno hacer ms cmoda y frecuente la introduccin de negros quetan necesaria se consideraba para el azcar y otros frutos, concedindosea los extranjeros que los introdujesen en La Habana, 40 das de trminopara su venta, en lugar de los ocho sealados por la Real Cdula de 24de noviembre de 1791.
La referida cdula de 1792 abri a espaoles y extranjeros el Ro dela Plata para hacer el comercio de negros; y del dicho ao al de 1796salieron varios buques para comprar negros en el frica, llevando120 276 pesos. En este perodo entraron por el Ro de la Plata 1 338negros, de los cuales fueron exportados para Lima 83: nmero muy cor-to, pero que bien se explica por la penosa navegacin que se haca, do-blando el cabo de Hornos, y cuando exista adems la va de tierra pordonde se importaban en el Per.
Habasele dado al conde de Liniers permiso para introducir 2 000negros en Buenos Aires, con facultad de importar las producciones na-turales de frica, pagando los derechos que estos artculos adeudabana su introduccin en Espaa. Este permiso fue ampliado al mismo con-de por la Real Orden de 3 de enero de 1793.
En 24 de enero del mismo ao, expidiose otra Real Orden para pro-mover el trfico directo de los comerciantes espaoles con las costas defrica en solicitud de negros, declarndose que todo espaol pudiesehacer estas expediciones desde cualquiera de los puertos de Espaa oAmrica, con tal que el capitn y la mitad de la tripulacin de los buques
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD16\16\16\16\16\
negreros fuesen espaoles, concediendo absoluta libertad de derechosde todo lo que se embarcase para este trfico directo y exencin del deextranjera y cualquiera otro, a los buques de construccin extranjeraque se comprase con el mismo fin.
En 14 de enero de 1794 dirigiose Real Orden al virrey de BuenosAires, previnindole que estando habilitado el puerto de Montevideopara el comercio de negros, protegiese y auxiliase la expedicin de unbuque ingls que navegara a dicho puerto con negros, y retornara condinero, pastillas de la fbrica del conde de Liniers y frutos permitidospor la Real Cdula de 14 de noviembre de 1791.
Declarose por Real Orden de 19 de marzo de 1794, que los espaolesque no encontrasen negros en las colonias extranjeras, pudiesen retor-nar con herramientas, mquinas y utensilios para ingenios, con inclu-sin de cuchillos.
El Ayuntamiento de Bayamo pidi al gobierno que se habilitase elpuerto de Manzanillo para hacer el comercio de negros con las coloniasextranjeras. Extrao parecer que una poblacin tierra adentro, que en-tonces no contaba en toda su jurisdiccin ni un solo ingenio formal nimenos cafetal, y que por lo mismo no poda emplear en su servicio sino uncorto nmero de esclavos, que bien poda recibir de Santiago de Cuba,hubiese pedido lo que ningn otro pueblo de la Isla, a pesar de hallarsealgunos en circunstancias ms favorables para hacer aquella solicitud.Pero esta extraeza debe cesar luego que se considere, que Manzanillo espuerto ventajosamente situado para el comercio individual de una partede Cuba; que por l se haca con la isla vecina de Jamaica continuo con-trabando y exportando para ella ganado vacuno y caballos; que Bayamoestaba acostumbrado a recibir de all negros, y que habilitado Manzanillo,no slo se satisfaran las necesidades de la jurisdiccin de Bayamo, sinolas de la de Puerto Prncipe a donde fcilmente podan llevarse por elestero de Vertientes o por el puerto de Santa Cruz. Bayamo no consiguitodo lo que peda; mas, al fin se le concedi en 23 de marzo de 1794, queManzanillo quedase habilitado para slo los espaoles, con arreglo a lodispuesto en la cdula de 24 de noviembre de 1791.
La facilidad con que Bayamo reciba por contrabando negros de Ja-maica, influy en que no slo entonces sino mucho antes se hubiesenvendido all a precios menos altos que en La Habana; y el nmero deellos habra aumentado tambin en la jurisdiccin de Puerto Prncipe,si se hubiere habilitado el puerto de Santa Cruz, pues los buques que losllevaban tenan que ir a rendir su registro a Trinidad o a Manzanillo.
En 31 de mayo de 1795 expidiose una Real Orden extendiendo alvirreinato del Per el comercio de negros permitido a los de Santa Fe yBuenos Aires, con la calidad de por ahora, y la de que slo haba deintroducirse por los puertos del Callao y Paita y en buques espaoles.
-
JOS ANTONIO SACO /17/17/17/17/17
Por Real Orden de 14 de enero de 1797, prevnose al intendente deLa Habana que no se exigiese el impuesto o contribucin para la linter-na del Morro a las embarcaciones empleadas para el trfico de negros,ya fuesen espaolas, ya extranjeras. Estas exenciones manifiestan laproteccin que se dispensaba al trfico de negros.
La Revolucin Francesa, generalizando la guerra a fines del pasadosiglo, cort el vuelo que haba tomado el trfico de negros en las colo-nias espaolas. Cuba, empero, no particip de la suerte de las dems.En el aumento de su agricultura y comercio, y, por consiguiente, deltrfico de esclavos en ella, influy poderosamente la mencionada RealCdula de 24 de noviembre de 1792, concediendo muchas franquicias asus frutos; influy la Real Orden de 16 de octubre de 1792, por la cual sedispuso, que a pesar del aumento que haba tenido el precio del azcar,su alcabala no se cobrase sino segn el aforo antiguo, a saber, como si elprecio de la blanca fuese de 12 reales y el de la quebrada, de 8 reales;influy el permiso de restablecer en la Isla refineras de azcar con fa-cultad de llevarla a Espaa y a los dominios de Amrica; influy la exen-cin de los derechos al aguardiente, aunque se extrajese para los pue-blos de Amrica donde su introduccin fuese permitida para los puertosextraos de Europa, y el que sacaran los extranjeros que introdujesennegros;2 influy ms que todo la ruina de Santo Domingo que fue paraCuba un principio de engrandecimiento, pues habiendo desaparecidode un golpe las grandes cantidades de azcar y caf que derramabaaquella isla en los mercados europeos, los cubanos halagados con el pre-cio extraordinario que adquirieron esos frutos en aqullos, multiplica-ron sus ingenios y cafetales. Y aunque la sangrienta catstrofe que de-lante de los ojos tenan, pudiera haberles retrado o al menos hacerlosms circunspectos, la prosperidad del momento no les dejaba colum-brar los peligros del porvenir. Por qu fatalidad, los buenos patriciosde entonces no pidieron la extincin del trfico de negros, y clamaronenrgicamente por la colonizacin de los blancos? Si tan grande bienhubieran promovido, la generacin presente bendecira sus nombres, ylos adorara como salvadores de la patria. Pero en medio del pavor queles causaba la destruccin de Santo Domingo, en medio de las llamas deaquel incendio, an suspiraban por negros, y crean que sin ellos nopoda haber prosperidad para Cuba.
Cuando para fomentar la parte oriental de ella, se nombr una dipu-tacin de la Sociedad Patritica de La Habana, sta propuso variosmedios en su informe de 5 de noviembre de 1794, y uno de ellos dice as:Antes de la calamitosa ruina de la colonia de Santo Domingo, antes quese hubieran visto los horrorosos estragos, las maldades inauditas queall cometi la brutalidad de los negros, siempre que se trataba de fo-mentar nuestra Isla, lo primero que a todos ocurra era la libre y copio-
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD18\18\18\18\18\
sa introduccin de negros. As lo persuada la grande prosperidad deque gozaba aquella desventurada colonia, que del todo se deba a lamuchedumbre de esclavos que la cultivaban su terreno. El da de hoy,ms escarmentada nuestra corta inteligencia, aunque para general fo-mento de toda la Isla propone siempre se favorezca la introduccin denegros, agrega cuidadosamente se proceda en ello con el padrn en lamano, para que as no se permita que el nmero de los negros no sloexceda, pero que ni se iguale nunca con el de los blancos.3
En este informe se propuso, que se fomentase la introduccin en laIsla de familias de las Canarias y de extranjeros catlicos; y que paraconseguirlo, se les diese tierras de los realengos, si los haba, o que losparticulares les vendiesen parte de las suyas. Dolorossimo es que sehubiese realizado su parte adversa, mientras jams se cumpli la favo-rable, que consista en la limitacin de la entrada de negros.
Pero este resultado provino de la misma ruina de Santo Domingo,porque si su catstrofe infunda temores, las grandes ganancias que ofre-can el azcar y el caf con la destruccin repentina de los ingenios ycafetales de aquella isla, alentaban a los cubanos a fomentar estas fin-cas y con ellas el trfico de esclavos.4
Ya por entonces, no slo haba perecido la parte francesa de aquellaisla, sino tambin la espaola. sta, despus de haber sufrido grandesdesastres, sali del poder de Espaa, cuya nacin envuelta en la espan-tosa guerra que desolaba la Europa, viose forzada a ceder a la Franciapor el tratado de Basilea en 1795, la porcin que an le quedaba en laisla de Santo Domingo. As pas a manos extranjeras la tierra sagrada,en cuyo seno reposaban las cenizas del Gran Coln, su inmortal descu-bridor; cenizas que al ao siguiente fueron trasladadas a La Habana,donde yacen en el prebisterio de su catedral. Pero aquella cesin, fatalen poltica para Espaa, fue ventajosa a Cuba en el orden econmico,porque muchas familias dominicanas, huyendo de la dominacin extran-jera, emigraron a dicha Antilla, contribuyendo de este modo a aumen-tar su poblacin. No fueron slo dominicanos espaoles los nicos quebuscaron asilo en Cuba, pues hicironlo tambin muchos franceses quehuan de la muerte a que sus furiosos esclavos los condenaban.
Un censo, de cuya exactitud no respondo, fij para el ao de 1784 eltotal de la parte espaola de Santo Domingo en 54 591 habitantes, decuyo nmero eran de color entre libres y esclavos 15 000. Haba enton-ces 19 ingenios para hacer azcar, y otros tantos para melado; emplen-dose en aqullos 760 esclavos, y en stos, 314. A principios del sigloXVIII, o sea en 1717, toda la poblacin de dicha parte solamente lleg a18 410 habitantes: es decir, que comparando esta cifra con el total de1784, el aumento fue de 36 181. Hay otro censo de 1785 que elev el totalde poblacin de la parte espaola de aquella isla a 152 640, de los cuales
-
JOS ANTONIO SACO /19/19/19/19/19
eran esclavos casi 30 000. Bajando a otro censo de 1795, en cuyo ao fue,como he dicho, cedida aquella parte a la Francia, dsele una poblacinde casi 125 000, de cuyo nmero solamente 15 000 eran esclavos.
Estos dos ltimos censos ofrecen una diferencia notable, no slo enel total de habitantes, sino en el nmero de esclavos, porque habiendo30 000 de stos en 1785, ya en 1795 solamente haba 15 000: diferenciaque fcilmente se explica con las desgracias y trastornos que sufri aque-lla regin.
Cumpldose haban ya en 1797 los seis aos concedidos para el co-mercio de negros.
A los virreinatos del Per y Buenos Aires y a la gobernacin de Chi-le diose prrroga de dos aos por Real Cdula de 12 de abril de 1798contados desde su publicacin en aquellos dominios, bajo las condicio-nes expresadas en la referida cdula de 24 de noviembre de 1791.
Haban sido descubiertas desde el siglo XVI, por Fernando NezLobo, las minas de cobre situadas a tres leguas de Santiago de Cuba.Labradas fueron desde el principio por negros esclavos que se compra-ban de cuenta del rey; y formose en aquella comarca un pueblo que sellam Santiago del Prado del Cobre. Por varias vicisitudes pasaron ellasen los siglos XVI y siguientes; y como sus esclavos se alzaron turbando latranquilidad de aquella regin, importa trazar aqu la diversa suerteque corrieron ellos y las minas hasta que lograron su completa libertadpor la beneficencia del gobierno.5
Deseoso el rey de terminar los pleitos y disturbios que se suscitabanentre los naturales libres y esclavos de dicho pueblo y los herederos deD. Juan Eguiluz y D. Francisco Salazar, titulados dueos de aquellasminas de cobre, cuyas actuaciones pendan de la Sala de Justicia delSupremo Consejo de Indias, con la inmensidad de recursos promovidospor una y otra parte, mand por Real Orden de 28 de junio de 1738 seexaminara este grave asunto en una junta compuesta del gobernador yotros ministros del referido Consejo para que le propusiese los mediosde asegurar la libertad de aquellos esclavos y poder satisfacer a la jus-ticia de sus reclamaciones. La Junta tuvo presente que al descubrirseestas minas fueron estimadas e incorporadas a la corona, administrn-dose segn instrucciones; que se haba gastado en ellas hasta el ao de1716 la suma de 303 150 ducados de plata, que D. Juan Eguiluz, a quienfueron arrendadas, se oblig a pagar a razn de 2 000 quintales de cobreal ao; que no habiendo ste cumplido pusironse otra vez en adminis-tracin en 1739, resultando contra l un saldo de 35 400 ducados, decuyo pago sali responsable su yerno D. Francisco de Salazar y Acua,por s y a nombre de los herederos; que esta propuesta fue aceptada yse le dio posesin de las minas; que en 18 aos corridos de este nuevoarrendamiento, con 269 esclavos de ambos sexos el expresado Salazar
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD20\20\20\20\20\
slo entreg cobre para cuatro piezas de artillera, por lo que se le arres-t; que por Real Cdula de 1773 se comision a D. Antonio OrtizMatienzo, teniente gobernador de La Habana, para que reconociese elestado de las minas, solicitase venderlas y que si no encontrase compra-dor las entregase por 10 o 12 aos a algunos vecinos que quisiesen en-cargarse de su beneficio por su cuenta, gozando de las utilidades quepudieran sacar de ellas, y que transcurrido ese tiempo, volviese a correrla administracin por cuenta de la Real Hacienda; que tomase cuenta atodas las personas que las haban administrado procediendo contra losgobernadores que las hubiesen arrendado sin tomar fianzas; que res-pecto de los 273 esclavos que se haban comprado para dichas minas concomunicacin del obispo y oficial real de Santiago de Cuba, tratase devenderlos o que se coartasen, aunque fuese pagando el precio a plazos,obrando en esto con toda suavidad; y a los que lo repugnasen, se lescondujese a La Habana para trabajar en la muralla no siendo necesa-rios para la defensa de aquella ciudad. Que sin embargo de que el con-trato con Eguiluz y su yerno Salazar, fue de arrendamiento y no decompra y venta, como indebidamente lo interpret el comisionado, de-clarando en 1677, que las minas, tierras y esclavos pertenecan a susherederos, slo era fructuario durante el asiento; que a consecuencia deestas actuaciones se sigui el error de fundar la declaracin de propie-dad en favor de los expresados herederos, impidiendo as el quitarlesdichas minas, por el estado de abandono en que se hallaban, reducidoexclusivamente su valor al de las tierras y esclavos, de los cuales la mayorparte no eran de servicio. De esta providencia apel el oficial real querepresentaba el Fisco para el Supremo Consejo, cuya apelacin fue ad-mitida en el efecto devolutivo, dando fianza los herederos de 25 000 pe-sos o hipotecando bienes equivalentes para asegurar las resultas; porno tener ms bienes, que dichas minas, y sin esclavos, ni haber halladofiador, se declar quedase obligado todo por hipoteca judicial, con hipo-teca libre de aquellas cantidades, para su manutencin, pago de costasy salarios de comisin. Con este motivo fueron tasados 326 esclavos deambos sexos y todas las edades en 81 180 pesos; y todas las tierras,sitios y estancias despoblados de ganados, y los edificios arruinados en10 500 pesos; y como casi todos los esclavos se huyeron a los montes consus familias, temerosos de ser vendidos, para pagar al Erario, el alcan-ce arreglado por el gobernador Matienzo en 127 345 reales y de serremitidos a La Habana; publicose bando para tranquilizar a dichos es-clavos, prometindoles que no seran separados de las minas, sobre locual la Junta haca reflexiones oportunas. sta haba tenido tambinpresente la Real Cdula de 6 de abril de 1700 expedida a D. ManuelGarca de Palacios, contador de La Habana, para que transigiese el de-recho que pudiesen tener a las minas los herederos, ponindoles en la
-
JOS ANTONIO SACO /21/21/21/21/21
alternativa: o de pagar los 127 345 reales que adeudaban de arriendo,adems de los daos que sufra la Real Hacienda por la falta de cumpli-miento de lo capitulado, o que hiciesen dejacin y se apartasen de losderechos que pudiesen tener, descontndose en los bienes, muebles yhaciendas que tuviesen tiles y existentes en las minas aquella suma, ylo que segn liquidacin perteneca al Erario. Si los herederos no seprestaban a este arreglo, asegurando en toda forma el cumplimientorespecto de los motivos que concurran a la pblica utilidad, y estardesiertas las minas, las incorporase al Real Fisco, haciendo antes tasa-cin de los bienes que hubiese tiles y existentes para pagar a los here-deros la diferencia de su crdito, procurando poner las minas en estadode produccin, con tal que los gastos que se hicieran no pasasen de 15 000pesos; que para el efecto vendiese 150 esclavos, dejando 200 para laslabranzas; que esta real resolucin haba sido tomada despus de haberconsultado el Consejo y haber odo particulares informes, adems de unprolijo examen de todos los antecedentes. Declarose fenecido el asientosin perjuicio de los derechos de los herederos del asentista, al abono delvalor de las existencias tiles, pagando el alcance y dao que se siguie-ran por falta de cumplimiento. Palacios no verific lo mandado, por ha-ber estimado en 45 817 pesos los gastos necesarios y una reserva de 24000 para los accidentes que pudieran ocurrir. Procediose entonces acelebrar asiento con D. Sebastan de Arencibia, gobernador que fue dela ciudad de Santiago de Cuba, el cual fue aprobado en 5 de marzo de1705, y despus con D. Francisco Delgado por Cdula de 1720. A pesarde todo esto, las minas seguan en el mismo abandono y los esclavos delcitado pueblo en concepto de libres, sin otro servicio que el de asistiralgunos por turno y por semana a la fbrica del Morro de Cuba y otrasobras, mudndose a su voluntad y sin obedecer a los superiores, a quie-nes resistan hasta con armas para no cumplir sus rdenes, hacindosefuertes en los montes, porque desde que ces el laboreo de las minas,que fue de muy corta duracin, se entregaron al ocio de la libertad y alos vicios, segn informes del gobernador de La Habana en 1735 y 36 ydel intendente de la Isla en 1773, proponiendo su matrcula y otras pro-videncias para su sujecin y polica. En tal estado acudieron en 1776 aldoctor Manuel Garzn, el presbtero D. Nicols Lpez de Navia yD. Bernardo Mancebo, vecinos de Santiago de Cuba, pidiendo los au-tos obrados por el comisionado Ortiz Matienzo, un siglo antes, para de-ducir sus derechos; y en efecto, pedan la restitucin de las minas y susefectos, suponiendo, y no probando, que con las sumas que entraron enCajas Reales de los costos de esclavos y productos del hato y tierras deBarajagua se hallaba cubierta con exceso la Real Hacienda. Examinadoel asunto en el referido Consejo de Indias, con todos los antecedentes ypresencia de la liquidacin formada por la Contadura General, en que
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD22\22\22\22\22\
aparecan deudores de crecida cantidad los herederos de Eguiluz, ya seestimase fenecido el asiento por la dicha Cdula de 6 de abril de 1700,como lo consideraba sin la menor duda, ya se creyese subsistente hastala actuacin, para lo cual no haba motivo, despus de admitirles en datatodo lo til que exista segn su tasacin y hasta los rendimientos de loscostes y libertades de los esclavos que nunca pudieron ceder en benefi-cio suyo; sustanciose el juicio, en la Sala de Justicia con el fiscal y no conlos vecinos y esclavos del pueblo de Santiago del Prado del Cobre; dn-dose sentencia de vista y revista en 20 de marzo y 12 de noviembre de1777, aprobadas por el rey anterior. En consecuencia, declarose que losdemandantes y dems que resultasen herederos de Eguiluz y Salazarfuesen reintegrados en la posesin y libre uso de las minas, sus tierras,esclavos y aperos, debiendo tenerse por pagados los 127 345 reales queliquid la sentencia de Matienzo, con los enteros hechos en Cajas Rea-les del arrendamiento del Hato de Ganado, sus tierras y la libertad devarios esclavos que importaban mayor suma, con tal que se obligasen aponerlas corrientes en el trmino preciso de diez aos, y pasados stos,a reintegrarlas con los daos y perjuicios seguidos por su falta, hacin-doles entregar con inventario y tasacin, quedando la finca hipotecada.Habiendo entrado Salazar en posesin de ella en calidad de pagar estealcance lo que no hizo, y seguido as hasta el ao referido de 1700, sepagase con el premio de la demora regular de un 8 % anual, y se obliga-se tambin con sus herederos a enterar el importe que liquidase la Con-tadura General con rebaja y libertades en el medio tiempo, admitiendoen compensacin la diferencia entre lo percibido por el Fisco en estesiglo, y el alcance expresado, sin deberse premio por los aos corridosen atencin al despojo de los herederos, cuyo alcance segn la Contadu-ra General suba a 132 558 reales; lo que se aprob de conformidad delas partes, sealndoles para satisfacerles los aos primeros desde quese pusieren corrientes las minas en otros tantos plazos iguales. Por ladificultad que haba en liquidar los dems aos y perjuicios que podapretender la Real Hacienda por la falta de puntual cumplimiento deEguiluz y Salazar, en el pago de lo que deban antes de 1777, y la casiimposibilidad de justificar lo que insinuaban sus herederos poder remi-tir contra el Fisco, se mand que ste y aqullos renunciasen toda oca-sin y derecho por este ttulo, obligndose con sus bienes a responder acualquiera otro que acreditase ser interesado por no haber hecho cons-tar que se hubiese refundido en ellos toda la representacin de Eguiluzy Salazar. En cuanto a las tierras y hato de Puerto Pelado y Barajaguade Cuba para ingenios de azcar y arboledas de cacao, dispuso que susposeedores no estando en debida forma fuesen obligados a exigir sereuniesen a las principales de las minas conforme a derecho. En virtudde estas providencias se les dio en 1 de agosto de 1781, posesin de
-
JOS ANTONIO SACO /23/23/23/23/23
ellas, de las tierras y de 100 esclavos que disputaban desde entonces,sirvindose de unos, vendiendo otros a su arbitrio, y no saciados con tanvaliosa porcin, haban establecido demandas particulares de esclavi-tud, molestando a algunas infelices mujeres; lo que ocasion la fuga demuchos a los montes. Fue, por tanto, preciso dictar otras providenciasen 1784, para que se repusiese todo inmediatamente como se hallaba en1 de agosto de 1771 cuando se les dio posesin a los que se decan here-deros de Eguiluz y seores del pueblo citado y de sus minas; restituyn-dose en su libertad y en todos sus bienes que gozaban como propiosantes de aquel da, a los que estaban en posesin de ella; fijndose edic-tos para que llegase a noticia de los prfugos; averigundose los exce-sos que se referan, y oyendo despus a los herederos conforme a dere-cho. Finalmente, tuvo presente la Junta, que nada de esto se habaverificado y slo dado lugar a representaciones sin nmero, de los natu-rales de aquel pueblo, y de los titulados herederos, ponderando unos losatropellamientos, usurpaciones y crueldades inauditas que sufran, yotros la insubordinacin, alzamientos y correras de los que llamabanesclavos. Por otra parte, el gobernador capitn general de la Isla se veaperplejo, porque fatigado con los recursos de los interesados, no sabacmo satisfacer las reiteradas rdenes del rey, mandando que le infor-mase sobre estos puntos. En virtud de todos estos antecedentes, el mo-narca expidi en Aranjuez a 7 de abril de 1800 una Real Cdula en quedice:
Meditando profundamente desde su origen en un asunto de tantagravedad y de la mayor complicacin por la alteracin de los hechos y laequivocacin consiguiente de las principales providencias dictadas enl; teniendo particular consideracin a que los tales no han entregado niuna libra de cobre desde las providencias del Comisionado Matienzo enel siglo pasado, ni desde el ao de 1781 en que se les entregaron 1 065esclavos, han dado paso alguno para poner en corriente las minas, cie-gas y abandonadas; que lejos de esto, por ms de 120 aos que hancorrido desde aquella fecha, se observa un silencio profundo de estepunto, al mismo tiempo que se advierten las ms exquisitas diligenciasen busca de ms y ms esclavos para objetos bien distintos de su arre-glo; me propuso la Junta su parecer en consulta de 31 de octubre de1799, y en su vista he tenido a bien declarar, como por esta mi RealCdula declaro:
Lo 1: Que los herederos de Eguiluz y Salazar no tienen derechoalguno para seguir en asiento de las minas del Cobre inmediatas al pue-blo de Santiago del Prado, y que su dominio ha sido y es de mi RealCorona, y tambin el de los ingenios y tierras de Puerto Pelado, hato deBarajagua, y otros cualesquiera que los referidos por consecuencia dedicho asiento hubiesen posedo y poseyesen, y desde el ao de 1700 in-
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD24\24\24\24\24\
corporada a ella, tambin el usufructo de todo esto, y de los esclavos, envirtud de la Real Cdula de 6 de abril de aquel ao expedida con conoci-miento de causa en virtud del abandono de las minas y de la falta decumplimiento a las contratas anteriores.
Lo 2: Que las 1 065 personas que se dicen descendientes de lossiervos primitivos que hubo por lo pasado en dichas minas y fueron en-tregados como tales en agosto de 1781, a los que se decan herederos yotros cualesquiera que se hallen en el mismo caso, a cuyo dominio pu-dieran ellos y mejor mi Real persona fundar algn derecho; todas sindiferencia de edad y sexo las declaro libres, sin que en ningn tiempo nicon pretexto alguno puedan ser molestadas, ni sus descendientes, niadmitir contra ellas demanda sobre condicin o estado.
Lo 3: Es mi Real voluntad que sean comprendidos en esta declara-cin los enajenados como esclavos por los referidos herederos desde elcitado da 1 de agosto de 1781 en que se les entregaron los 1 065 indivi-duos en calidad de tales, y en cualquiera parte que se hallen quedenlibres ellos y sus hijos, presentndose inmediatamente a las justicias desus respectivos domicilios, para que tomando razn del nombre del su-jeto, del cual los tena en esclavitud, del precio y tiempo en que fueroncomprados y vendidos, y del que percibi su importe, contra quien debequedar a los compradores su derecho a salvo.
Lo 4: Que aunque por el expediente hay razn de los recelos quealguna vez ha dado el acrecentamiento del pueblo, por ahora todos losque se declaren libres hayan de establecerse en l dentro de los tresmeses precisamente hasta que con vuestro informe se vea si de estopuede seguirse algn inconveniente, o si convendr que se forme otropueblo tambin con inmediacin a las minas y con sujecin a Mita.
Lo 5: Que esta declaracin de libertad haya de entenderse con lacalidad de haber de asistir por mitad de 20 % o de una quinta parte,contados solamente los vecinos del citado pueblo de 18 a 50 aos, pa-gndolos de mi Real Hacienda o por los que trabajaren las minas eljornal correspondiente segn el trabajo y la inteligencia de cada uno,en dinero, tabla y mano propia, y no en efectos, debiendo acudir a todolo que se ofrezca de servicio pblico, y a la defensa de la tierra cuando loestimis conveniente.
Lo 6: Que pasis al citado pueblo de Santiago del Cobre con peritode minas y medidor de tierras, y que de las inmediatas realengas o delos particulares sealis las que debiese tener para edificios, pastos ynecesidades comunales, y cada vecino una competente suerte para sufamilia, que no se pueda vender, dividir ni enajenar, y en caso de vacan-te algn terreno en que se vayan asignando suertes a los vecinos casa-dos, que se aumenten.
-
JOS ANTONIO SACO /25/25/25/25/25
Lo 7: Que por cuaderno separado instruyis diligencias sobre elestado de aquellas minas, fundiciones, casas, oficinas, utensilios y tierrasagregadas, y formis clculo con la aproximacin posible del coste quetendr sobre poco ms o menos el ponerlas en corriente, exponiendomuy pormenor lo que conduzca para la inteligencia del negocio, y acier-to de las resoluciones sucesivas.
Lo 8: Que se vuelva a publicar en esa ciudad, la de La Habana,Puerto del Prncipe, Matanzas, Bayamo y Trinidad, el beneficio de es-tas minas por asiento, para lo cual encargo por Cdula separada de lafecha de sta al Intendente de La Habana, forme sin dilacin pliego decondiciones con presencia de esta mi Real Resolucin, de las diligenciassobre el estado de las minas que debe preceder con vuestro informe y elde nuestro Fiscal de mi Real Hacienda de esa ciudad, a cuyo intento lesharis las prevenciones convenientes.
Lo 9: Que dispongis se cite y emplace a los herederos de Eguiluzy Salazar para que legitimadas sus personas, sean odas instructivamenteen el insinuado mi Consejo con asistencia de su Gobernador y Ministrosde la Junta e intervencin de mis dos Fiscales, sobre los daos y perjui-cios que pretendan habrseles seguido por resultas de esta o de otrasprovidencias, y de ninguna manera sobre propiedad ni posesin de lasminas, esclavos y accesorias, para que con esta instruccin me consul-tis si hubiese mrito para ello, la pronta indemnizacin que correspon-da de buena fe y sin tela de juicio, con tal que no sea nueva contrata niadmisin de dichas minas para siempre.
A todo lo cual os ordeno y mando deis por vuestra parte el msexacto cumplimiento sin tergiversacin alguna, por ser as mi volun-tad. Fecha en Aranjuez a 7 de abril de 1800.6
Si la abundancia de negros fomentaba la prosperidad de las colo-nias, sentanse tambin de vez en cuando los perniciosos efectos mora-les que tal poblacin produca.
El virrey del Nuevo Reino de Granada dio cuenta al gobierno de unaconspiracin descubierta en la plaza de Cartagena de Indias, proyecta-da por algunos negros esclavos con el objeto de apoderarse del castillode San Lzaro, batir desde el campo opuesto dominante la plaza, mataral gobernador y robar los caudales. Informole tambin de la competen-cia que se suscit entre dicho gobernador y el comandante de aquelapostadero, por el fuero que ste reclam a favor de algunos de dichosesclavos, como pertenecientes a oficiales de marina.
De este asunto se habla en la Real Cdula Circular de 17 de febrerode 1801 en la que se dice:
Enterado de todo, y en vista de lo que sobre el particular me haconsultado mi Supremo Consejo de la Guerra, me he servido mandarque mis Reales Decretos de 9 de febrero de 1793, comunicados al Ejr-cito y Armada en declaracin del fuero militar, no se extiendan a los
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD26\26\26\26\26\
casos de sedicin, bien sea popular contra los Magistrados y Gobiernodel pueblo, o bien contra la seguridad de una Plaza, Comandante Mili-tar de ella, Oficiales y Tropa que la guarnecen, debiendo en el primerode dichos casos conocer la justicia ordinaria, y en el segundo la militar,contra cualquier delincuente de cualquier fuero y clase que sea; y hevenido en declarar que la reclamacin del Comandante de Marina enCartagena fu infundada, cuanto las providencias del Gobernador y delVirrey prudentes y justas, aunque mandando entregar dicho Coman-dante los esclavos de los Oficiales, y prestndose a las rdenes del Go-bernador, mostr que fu slo su nimo preservar el fuero de su Cuer-po; pero debi considerar que la relacin que se lo d se acaba con taldelito, exigindolo as la conservacin de mi soberana Autoridad y elbien de la causa pblica.
En la mencionada real cdula recomendose tambin que no se deja-sen entrar esclavos extranjeros no bozales, procedentes de coloniaspertenecientes a otras naciones.
Finalmente, dijo el rey, quiero que los Gobernadores de las plazasmartimas de la Amrica septentrional e islas adyacentes estn a la mirade que no entren esclavos extranjeros no bozales, procedentes de Colo-nias extranjeras, y de que se observe rigorosamente mi Real Decretode 24 de noviembre de 1791 sobre introduccin de negros, y que a losque se hayan introducido con arreglo a l cuiden de que sus dueos losmantengan en rigorosa disciplina, y no se les permita que se juntenmucho, ni traer armas, ni se les toleren discursos sediciosos, imponien-do grave pena al dueo del esclavo que disimule en los suyos tales vi-cios, y no los denuncie en caso necesario a la justicia para el castigoconveniente; quedando al juicio y prudencia de los Gobernadores tomarejecutivas y saludables providencias, si tal vez en alguna plaza hubierecrecido nmero de tales negros mal introducidos, y no se tuviese con-fianza en ellos para esparcirlos y separarlos con el menor perjuicio posi-ble de sus dueos, obligndolos a reextraerlos si fuere necesario. Y queacerca de los que hay en Cartagena pertenecientes a Oficiales de laArmada no comprendidos en la causa, se prevenga al Comandante deMarina haga entender a dichos Oficiales que los vendan, o si los hanintroducido los reextraigan de aquella Plaza en el trmino de 15 das; desuerte que ningn negro extranjero no bozal permanezca en su poder,ni en el de ningn particular, dentro de ella, cuyo cumplimiento celen elGobernador y Comisario de negros.
Ni las conspiraciones, ni los alzamientos a mano armada que tantasveces se haban experimentado, bastaban para apagar la sed de negrosque tenan los colonos, ni tampoco servan de freno al gobierno paralevantar un dique contra el torrente que ya inundaba sus posesionesamericanas.
-
JOS ANTONIO SACO /27/27/27/27/27
Aqu es de recordar que por el artculo 16 de la Real Cdula de 24 denoviembre de 1791 se dispuso que concluidos los seis aos concedidos aespaoles y extranjeros para el libre comercio de negros, se suspende-ra o prorrogara, segn lo exigiesen las circunstancias; y que para ellodiesen cuenta al monarca los virreyes, intendentes y gobernadores delos puertos habilitados, del nmero y precio de los negros introducidos,de su abundancia o escasez, y dems que juzgasen preciso para el ma-yor fomento de la agricultura y comercio. Cumpliendo con este encargoinformaron el gobernador de Cartagena, el virrey de Buenos Aires y elintendente gobernador de Yucatn, con fechas de 3 de enero y 30 dejulio de 1798, y 8 de abril de 1802, el capitn general de Cuba y el inten-dente de La Habana, en cartas de 29 y 30 de octubre y 17 de noviembrede 1802. Con Real Orden de 15 de abril de 1803 remitironse al Consejode Indias dichos informes acompaados de una memoria sobre la nece-sidad de ampliar el comercio de negros; y examinado detenidamente elasunto con lo informado por la Contadura General y expuesto por elfiscal, resolvi el rey por Real Cdula expedida en Aranjuez a 22 deabril de 1804, que se prorrogase la introduccin de negros por 12 aoscontados desde la publicacin de la mencionada real cdula para losespaoles y por seis aos para los extranjeros, bajo la indispensablecondicin de que los negros que se introdujesen, tanto por stos comopor aqullos, fuesen precisamente bozales, quedando prohibida absolu-tamente en todos los dominios de Amrica, por ahora y hasta nuevaresolucin, la entrada de los negros que no fuesen bozales, bajo la irre-misible pena de comiso.
En beneficio de los sbditos de Amrica declar la citada real cdu-la, que los retornos por falta de negros, por su excesiva caresta, o porotras causas justas, hiciesen de los puertos extranjeros en herramien-tas para la labranza, mquinas y utensilios para los ingenios de quetrata el artculo 3 de la cdula de 1791, en tablas para cajas de azcar,duelas, arcos y flejes de barrilera, fuesen libres de todos derechos, ytambin cuando se introdujesen por los extranjeros juntamente connegros bozales, y no por s solos, pues se prohiba la entrada en aquellospuertos de buques extranjeros, aun con carga de estos efectos, si nollevaban al mismo tiempo la de negros bozales; pero ni los espaoles nilos extranjeros que hacan este comercio, podan importar hierro y ace-ro, aunque fuese nacional, con pretexto de ser necesario para calzar yreparar dichas herramientas o utensilios, ni con otro alguno.
Declarose tambin, que si llegaba el caso de limitarse el trmino delos referidos 12 y seis aos, se concedera el suficiente para que rindie-sen su viaje las expediciones pendientes.
Respecto de la introduccin de negros que los espaoles hacan porel Mar del Sur, habilitronse los puertos de Valparaso, Guayaquil y
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD28\28\28\28\28\
Panam, adems de los del Callao y Paita, que lo estaban por Real Or-den de 21 de mayo de 1795.
Encargose igualmente bajo la ms estrecha responsabilidad a losgobernadores y jefes de Real Hacienda, que se observase rigorosamenteel trmino de 40 das concedidos a los extranjeros, no tolerndose questos permaneciesen en los puertos de Amrica por ms tiempo conpretexto de despachar la carga de sus buques, o de recaudar el importede sus ventas, ni con otro alguno.
Por ltimo, para mayor fomento de la agricultura y comercio de lasislas de Cuba y Puerto Rico, y de las provincias de Yucatn y TierraFirme, mand el rey fuesen perpetuas las gracias concedidas por diezaos en el Real Decreto de 22 de noviembre de 1792 a la isla de Cuba,ampliando la exencin de todos derechos, alcabala y diezmos al azcaren el aumento que tuviese sobre la cosecha actual, y en los ingenios ytrapiches que de nuevo se fundasen. Estas disposiciones fueron muyjustas y contribuyeron poderosamente a la prosperidad de aquellos pa-ses, que mayor hubiera sido sin la guerra que arda entre Espaa eInglaterra.
Con la misma fecha de 22 de abril de 1804, se comunic reservada-mente al capitn general de Cuba, otra Real Cdula, para cuya inteli-gencia preciso es que tornemos algunos aos atrs.
Grande haba sido desde pocas anteriores la resistencia de los ha-cendados para introducir negros esclavos en sus ingenios, y esto prove-na de tres causas: la 1, la facilidad con que se sacaban esclavos de lascostas africanas, y el error de los hacendados en creer que el trficonunca habra de sufrir alteraciones. 2 Que los moralistas de aquel tiempoconsideraban como escandaloso tener en sus haciendas negros de am-bos sexos que no fuesen casados; mientras que, segn la expresin deun ilustrado cubano,7 no escrupulizaban en condenar los varones a per-petuo celibato. Los nicos que se apartaron de tales ejemplos fueron losmonjes belemitas, pues admitieron negras en su ingenio de Baracoa,casndolas con sus negros. 3 y ltima, consista en la mayor aptitud delos varones para el trabajo porque las mujeres, adems de ser en gene-ral menos fuertes para las tareas de un ingenio, principalmente en aque-llos tiempos, estn sujetas a todos los inconvenientes del embarazo, delos riesgos del parto y de la crianza de los hijos.
La Real Cdula mencionada de 22 de abril de 1804 es la siguiente:Convinindo a mi Real servicio, al bien de la Nacin y a la prosperi-
dad de esos mis dominios, proteger el cultivo de sus feraces tierras, heresuelto por Cdula circular de esta fecha, se contine el libre comerciode negros bozales, y se prorrogue su introduccin por 12 aos, contadosdesde la publicacin de dicha mi Real Cdula para los espaoles y porseis para los extranjeros, bajo las reglas que en ella se prescriben; y as
-
JOS ANTONIO SACO /29/29/29/29/29
mismo he venido en mandar que el Gobernador y Capitn General de laIsla de Cuba y dems donde hubiere ingenios y haciendas trabajadaspor negros, observen cuidadosa y escrupulosamente el cumplimientode la Real Cdula de 28 de febrero de 1798, en cuanto a la humanidadcon que deben ser tratados; cuidando el mismo Gobernador y demsrespectivos jefes, de que en los ingenios y haciendas donde slo haynegros varones, se pongan negras, limitando el permiso de la introduc-cin en tales establecimientos a sola esta clase de sexo, hasta que estncasados todos los que deseen esta clase de estado; haciendo entender alos hacendados que sobre ser sta una obligacin de justicia y de con-ciencia, les resultar la utilidad de aumentar el nmero de sus esclavosy mejorar la clase de ellos sin el continuo expendio de caudales en lacompra de bozales para reponer los que mueren; procedindose en elasunto con la prudencia que pide, sin publicar esta providencia, paraevitar los inconvenientes que podran resultar si la entendiesen los ne-gros, dndoles lugar a que intentasen exigir de pronto su cumplimiento.En consecuencia mando a mis Virreyes y Presidentes de mis RealesAudiencias de Indias e Islas Filipinas, guarden, cumplan y ejecuten, yhagan guardar, cumplir y ejecutar la expresada mi Real resolucin entodas sus partes, comunicndolo a los Gobernadores y dems personasa quienes corresponda.
Recordando ahora una conversacin que tuve en mi juventud, con elbenemrito habanero D. Francisco Arango, me cont que hallndose enJamaica a fines del pasado siglo, convoc a una junta a todos los co-merciantes y dems vecinos de Cuba que se hallaban a la sazn en aque-lla isla. Era su objeto manifestarles la utilidad que se obtendra intro-duciendo en Cuba negras esclavas, pues adems de moralizar a losvarones por medio de los matrimonios que contrajesen, se aumentaranlos esclavos con los hijos que nacieran. Cre, me dijo, cubrirme de glo-ria aquel da; pero mis oyentes apenas comprendieron el objeto de midiscurso, que todos me interrumpieron con gritos e injurias, obligndo-me a retirar de la sala en que les hablaba.
No por esto se desalent aquel ilustre patricio. El Consulado de LaHabana, de cuya Corporacin era sndico y el hombre que todo lo mane-jaba, celebr el 1 de agosto de 1795 una junta, a la que adems de losvocales natos asistieron como 50 de los principales vecinos de La Haba-na; y en ella propuso Arango que para asegurar la propagacin de losesclavos, se exhortase a los hacendados a introducir en sus fincas hastaun tercio de negras; y que para facilitar su importacin, se las eximiesede todo derecho, mientras que a cada varn se impusiese el de 6 pesos aimitacin de los ingleses.
En otra junta habida en 12 del mismo mes, y a la que asistieron losmiembros del Consulado y 18 de los principales vecinos de La Habana,
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD30\30\30\30\30\
encontr fuerte oposicin el pensamiento de imponer un derecho a laintroduccin de negros varones, y mucho ms la proposicin que susti-tuy por el mencionado Arango de establecer una capitacin proporcio-nal sobre las haciendas que no tuviesen una tercera parte de hembras.La pluralidad de votos se inclin a no ser conveniente que se empleasepara la propagacin de esclavos criollos medio alguno restrictivo, pues-to que haban nuestras leyes provisto suficientemente a la libertad quetenan los esclavos de casarse cuando les pareciese.
Celebrose otra sesin en 19 de diciembre de 1796, en la que se nom-br a D. Jos Ricardo OFarrill y doctor D. Antonio Morejn en calidadde diputados para proponer los medios ms suaves y conducentes paraconseguir la reproduccin de negros en el campo. Esta diputacin diocuenta de su trabajo en 23 de dicho mes, proponiendo tres medios:
1 Que se impetrase del Soberano la gracia de que no adeudasealcabala la venta de los negros del campo.
2 Que el amo de negro del campo casado con esclava de otro seaobligado a venderlo por tasacin, siempre que el dueo de la esclava loquisiere comprar, contando tambin con la voluntad del negro, y enten-dindose con el amo del negro que no tenga un tercio de hembras en suhacienda, y tambin cuando el amo del negro no le permite casarse.
3 Que la Junta Consular estuviese atenta a la propagacin de crio-llos en las haciendas y recomendase al Rey a los vecinos que ms sedistinguiesen en el buen establecimiento de hembras en sus haciendas,tanto por el nmero de matrimonios que tenga, como por el mayor frutoque logre de ellos.
Estas proposiciones encontraron igual oposicin que las anteriores.Cuatro aos corrieron sin que de este asunto se hubiese vuelto a
tratar en aquel Consulado; mas, renovose con la representacin de 10de julio de 1799, elevada al Gobierno Supremo, y en virtud de la cual seexpidi la mencionada Real Cdula reservada de 22 de abril de 1804.sta solamente se cumpli en la parte relativa a la libertad del trfico,pues el jefe de la Isla jams tom ninguna providencia para introducirnegros en las haciendas.
Por duras alternativas pas el comercio de negros en los ltimosaos del siglo XVIII y principios del XIX. Los precios de los esclavos re-cin importados fueron a veces tan altos que de 1802 a 1803 llegaron enLa Habana a 300 y a 350 pesos. La guerra que en diciembre de 1804estall entre Inglaterra y Espaa, y la abolicin del trfico de esclavosen todas las posesiones britnicas sancionada en febrero de 1807, influ-yeron notablemente en la decadencia de aquel comercio en las coloniasespaolas, y principalmente en Cuba.
Tan crtica lleg a ser la situacin de aquella Isla en 1807 y 1808 quela importacin de esclavos no slo fue menor que la de 1801, sino que
-
JOS ANTONIO SACO /31/31/31/31/31
casi estancada la circulacin mercantil de La Habana por las calamida-des de la guerra y por el embargo de la navegacin norteamericana,existan en los almacenes de aquella ciudad y Matanzas, sin contar losdems puertos de la Isla, 180 000 cajas de azcar que no haban podidoexportarse. Para sacar a Cuba del estado decadente en que se hallaba,el Consulado de La Habana form entonces un expediente para probarante el gobierno de Madrid, que los males que se sufran no eran clamo-res apasionados del inters privado. En consecuencia, aquel Consuladopas con fecha de 16 de marzo oficio al marqus de Someruelos, capitngeneral de Cuba, suplicndole se sirviese consultar el voto de cuatro oms individuos de su confianza que no fuesen dueos de ingenios, y quepor su carcter, graduacin y conocimiento del pas, fuesen intachables,para que stos declarasen, si era cierto que los amos de ingenios nocompraban esclavos desde mucho tiempo por el abatimiento del preciodel azcar y la elevacin del de aqullos. Nombrada que fue la comisin,sta, confirmando el mal estado de Cuba, envi sus Memorias escritasal dicho capitn general, quien las remiti al Consulado en 15 de juniodel referido ao. ste, por su parte, consult a varios hacendados, amosde ingenios, y comerciantes consignatarios de esclavos, sobre la certezadel propio hecho. Entre los primeros, el marqus de Villalta y D. JosRicardo OFarrill contestaron con fecha de 20 y 26 de marzo, que consi-derando el incremento que haba en todos los costos de un ingenio y elabatimiento del precio del azcar, estas fincas venan a ser una cargainsoportable y que, por lo tanto, a nadie tena cuenta por entonces dar-les mayor fomento. En 18 de marzo contest el marqus de CasaPealver, que aunque en dos aos haba perdido 60 negros en sus tresingenios, no haba querido reemplazarlos, porque estas fincas no deja-ban utilidad; y que por eso haba ofrecido pblicamente en el peridicode La Habana venderlos con un rebajo de 25 % de su tasacin. Por elltimo, el marqus de Monte-Hermoso respondi al Consulado en 31del mismo mes, que aunque tena cuatro ingenios que antes le daban5 000 cajas de azcar, y a la sazn se hallaban en notable decadencia, nohaba comprado en los ltimos cinco aos ms que diez negros en pagode un crdito, siendo as que necesitaba 250 ms para mantener aque-llos ingenios en estado regular de produccin.
De los comerciantes consignatarios de negros a quienes se consultcomo hemos dicho, la casa de Poey y Hernndez dijo que la porcin denegros que les haban comprado los azucareros en los ltimos cinco aos,no haba pasado de una sexta parte de los que puso en venta; D. JoaqunPrez de Urra, manifest que de 4 780 esclavos que haba recibido de1802 a 1805, slo compraron los azucareros 1 471, incluso muchos queiban destinados para los operarios de sus fincas, y D. Pedro Juan deErice declar que de 3 029 esclavos que recibi de 1791 a 1793, los ven-
-
HISTORIA DE LA ESCLAVITUD32\32\32\32\32\
di casi todos a amos de ingenios a precios que no subieron de 250 pe-sos; cuando de 1 754 que recibi en los aos de 1802 y 1803, no vendi niaun la mitad a los amos de ingenios, y que aqullos fueron pagados a losaltos precios de 300 y 350 pesos.
Probada con estos informes la deplorable situacin de Cuba, el Con-sulado de La Habana elev al rey el expediente que haba instruido,pidindole al mismo tiempo que los buques de las naciones neutralespudiesen arribar a los puertos de ella.8 Esta peticin, que fue acogidafavorablemente, y la ventaja de que la navegacin de los mares estabalibre con la alianza de la Gran Bretaa, durante la guerra de Espaacon Francia, mejoraron el estado de Cuba, y reanimaron la introduc-cin de esclavos en ella.
Las colonias espaolas estuvieron por ms de tres siglos en la pac-fica posesin del trfico de negros. No faltaron, empero, como ya se havisto en esta obra, escritores nacionales que desde el principio lo hubie-sen reprobado.
Tiempo es de rectificar los errores de algunos extranjeros que hanhecho aparecer en sus obras como enemigos del trfico a espaoles quenunca tuvieron tales sentimientos, o que si los tuvieron no fue del modoabsoluto que se les supone.
El obispo Grgoire en su obra intitulada Literatura de los Negros,menciona a Molina, Avendao, Jancio, Ledesma y otros como contra-rios al trfico; pero consultando las obras de estos autores, aparece queellos admitieron en general como justo el comercio de esclavos, y quesolamente lo reprobaron en los casos que fuese acompaado de violen-cias y atrocidades.9
Un ingls de venerable memoria que consagr su vida a promover laabolicin del comercio de negros, public en este siglo una obra sobreeste punto. Arrastrado tal vez por el testimonio del historiador Robert-son, cometi un grave error, tributando como aqul al cardenal Jimnezde Cisneros elogios que no merece. El Cardenal [as se expresa] conuna previsin, una benevolencia y una justicia que siempre honrarn sumemoria, rehus la proposicin de Casas, juzgando que no slo era ile-gal condenar los inocentes a la esclavitud, sino que era repugnante ellibrar a los habitantes de un pas, de un estado de miseria, condenandoa ella a los de otro. Jimnez, por tanto, puede considerarse como uno delos primeros grandes amigos de los africanos despus que empez eltrfico.10
Nada ms inmerecido que estos elogios. En el libro segundo de estaHistoria he manifestado los verdaderos motivos que indujeron al car-denal Jimnez, no a prohibir, sino a suspender el comercio de negros, ylos sentimientos que sobre esta materia tena. Ellos son contrarios a loque dice Clarkson, y el nombre de Jimnez de Cisneros debe borrarsedel catlogo de los bienhechores de la humanidad esclavizada.
-
JOS ANTONIO SACO /33/33/33/33/33
Clarkson tambin considera al emperador Carlos V no slo comoprotector de los indios, sino aun de los negros. Oigmosle:
En 1517 concedi a uno de sus favoritos flamencos el privilegio ex-clusivo de importar 4 000 negros en Amrica. Pero l vivi largo tiempopara arrepentirse de lo que irreflexivamente haba hecho; porque en elao 1542 form un Cdigo de leyes para la mejor proteccin de los infe-lices indios de sus dominios de Ultramar, y ataj el progreso de la escla-vitud africana, mandando que se diese la libertad a todos los esclavos desus islas de Amrica. Esta orden se ejecut por Pedro de la Gasca. Lamanumisin se efectu as en La Espaola, como en el Continente; perocon la vuelta de La Gasca a Espaa y con el retiro de Carlos a un mo-nasterio renaci la esclavitud.11
Este prrafo est lleno de errores. El cdigo de leyes de Carlos V aque alude Clarkson, no pudo ser el que se llama Recopilacin de Leyesde Indias, porque ste se empez a publicar algunos aos despus de lamuerte de aquel monarca.12 Ese codigo, pues no fue otro que las orde-nanzas que dict Carlos en 1542; pero stas se referan nicamente a lalibertad de los indios; libertad que les fue concedida por los Reyes Cat-licos desde los primeros aos de la conquista.
Clarkson supone, que Carlos V ataj el progreso de la esclavitudafricana, dando libertad a todos los esclavos de sus islas de Amrica.Peregrina aseveracin!, pues todo el que conoce medianamente la his-toria hispanoamericana sabe que ningn monarca espaol jams pro-mulg leyes sobre la manumisin general de los esclavos negros; quejams se dio libertad en tiempo del gobierno castellano a los negros deSanto Domingo; que jams se dio tampoco a los que habitaban el conti-nente; que Carlos V jams prohibi, ni suspendi el trfico de esos es-clavos; y que, por consiguiente, e








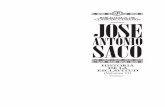




![Todo Todo Todo[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/54808f345806b5d65e8b4a4f/todo-todo-todo1.jpg)