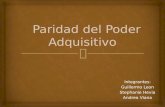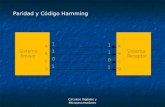En el nombre del género: el caso de Michelle...
Transcript of En el nombre del género: el caso de Michelle...

135
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
En el nombre del género:el caso de Michelle Bachelet
ResumenSi bien la llegada de Michelle Bachelet a la presidencia en Chile, entre los años 2006 y 2010, significó un impacto a nivel de la representación simbólica, aumentando las per-cepciones igualitarias dentro de la población, dejó un vacío en materia de representación sustantiva y descriptiva. En este artículo, argumentamos que las dudas que dejó Bachelet respecto a la representación sustantiva y descriptiva se debe, principalmente, a que los re-sultados de sus políticas apuntaron escasamente a una verdadera autonomía femenina, así como tampoco se apoyaron en medidas que posibilitaran una mayor presencia femenina en cargos de representación política más allá de su mandato, como la paridad ministerial.Palabras clave: liderazgo político - esfera pública – representación - género y política
María de los Angeles Fernández Ramily Fernando Rubilar Leal*
* María de los Angeles Fernández RamilCientista política de la Universidad Central de Venezuela, con postgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Santiago de Compostela (España). Es directora ejecutiva de la Fundación Chile 21.Fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política (2000-2002) e integró el Grupo de Trabajo para la Reforma Electoral (Comisión Boeninger) en el año 2006. Escribe regularmente en medios de prensa, con énfasis en temas relativos a género y política. Sus áreas de interés son partidos políticos, calidad de la democracia, historia intelectual de la Ciencia Política y la relación del género con la vida política.* Fernando Rubilar LealCientista Político de la Universidad Diego Portales. Investigador asociado del Observatorio Electoral de la Universidad Diego Portales (UDP), de la Fundación Chile 21 y del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). Sus áreas de interés son los partidos políticos y la representatividad democrática.
Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio, nº 9, ago/dez, 2011, pp. 135-156

136
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
AbstractDespite the fact of the arrival of Michelle Bachellet to the presidency of Chile, between 2006 and 2010, meant a strong impact on the representation symbolic level, increasing the equal perception inside the population, left a emptiness in terms of the substantive representation and descriptive. In this article, we argue the doubts of Bachelet´s period in the government relating to the substantive and descriptive representation is mainly due to the results of their policies rarely pointed to a real female autonomy, nor is relied on measures that enable more women in political representation beyond its mandate, such as parity ministerial.

137
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
IntroducciónMichelle Bachelet, Presidenta de Chile entre 2006 y 2010, asumió formalmente el 1
de enero de 2011 el cargo de Secretaria Adjunta de la ONU-Mujer, institución que aglu-tina a todas las agencias que el sistema de Naciones Unidas ha destinado para el trabajo a favor de las mujeres alrededor del mundo.
Entre las muchas interpretaciones que se le dio a su nombramiento en dicho cargo internacional, se encuentra la del reconocimiento a una mujer que, siendo Presidenta, des-plegó un mandato marcado por el interés en promover la igualdad de género. No sólo es la primera Presidenta en la historia que conforma un gabinete con paridad de género sino que, asimismo, desplegó un abierto discurso acerca de la discriminación que viven las mujeres, lo que la distinguió de inmediato tanto de sus antecesoras como también de sus contemporá-neas, como Angela Merkel (Alemania) y Cristina Fernández (Argentina). Su compromiso con los derechos de las mujeres y su reivindicación de un liderazgo de tipo femenino, unido al hecho de ser la primera mujer electa por la vía de las urnas en un país importante de América Latina y reconocidamente conservador, despertó expectativas que transcendieron las fronteras. A su vez, dejó el gobierno con el porcentaje más alto de popularidad para un Presidente chileno en la historia reciente1. Sin embargo, Chile se mantiene sin una ley de cuotas en una región donde éstas se han expandido con relativo éxito, con un porcentaje de presencia parlamentaria femenina por debajo del promedio regional y con el hecho de que, de las diecinueve ministras que tuvo en su gabinete, solamente una de ellas ostenta en la actualidad un cargo de visibilidad política. Pero no sólo eso, su gobierno fue sucedido por otro, de orientación ideológica de derecha2, caracterizado por un patriarcalismo neoliberal, que ha reemplazado la agenda de equidad de género centrada en los derechos de las mujeres por una que reivindica su papel tradicional de madres, enfatizando el aumento de la em-pleabilidad femenina en clave empresarial y evadiendo cualquier referencia a la dimensión estructural de la discriminación que viven las mujeres.
Su caso resulta relevante, no solo porque permite contrastar los hallazgos realizados a partir de los estudios de casos de mujeres que han ejercido el liderazgo político a nivel nacio-nal, centrados en la interpretación del impacto del género, sino porque entrega la oportunidad para contrastar los diferentes significados que se le otorgan a la representación política que, en la literatura, surgen a propósito de la observación de mujeres que acceden al poder legislativo. Si bien existen estudios que abordan de manera parcial algunos aspectos que rodearon, tanto su llegada a la Presidencia como su gestión de gobierno, se hace necesaria una visión más com-prensiva en términos de la teoría de la representación. Para ello se toma como punto de partida el debate acerca de la representación femenina en sus distintos niveles y se operacionalizan, contrastándolos con los hallazgos existentes para el caso de mujeres presidentas.
1 Nos referimos a 84% de adhesión, en marzo de 2010. Para más detalles, consultar “Serie histórica: Evaluación del gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet”, marzo 2006-2010, en www.adimark.cl2 Varas señala que el voto femenino que la favoreció en 2006 cambió su opción de centro izquierda girando levemente a la derecha en 2010. Para más detalles, ver Varas (2010), p. 305.

138
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
Dado que, después de Bachelet, otras mujeres han llegado a dirigir países en América Latina como son los casos de Cristina Fernández, en Argentina, Dilma Roussef, en Brasil y Laura Chinchilla, en Costa Rica, el análisis de su caso desde la perspectiva de la representa-ción, puede contribuir a reflexionar sobre este fenómeno y la posible incidencia del género.
En el presente artículo, se argumenta que el gobierno de Michelle Bachelet, si bien reporta avances a nivel simbólico, deja más preguntas que respuestas en materia de repre-sentación sustantiva y descriptiva, ya que los resultados de sus políticas, o bien no apun-taron a una verdadera autonomía femenina, o bien no se sustentaron en medidas que posibilitaran la presencia femenina en cargos de representación política, como es el caso específico de la paridad ministerial, más allá de su mandato.
Cuando una Presidenta intenta hacer la diferenciaMichelle Bachelet dejó el gobierno el 11 de marzo de 2010, traspasando la banda
presidencial al candidato de derecha, Sebastián Piñera. De esta forma, una Presidenta que le había asegurado un cuarto mandato a la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centroizquierda que venía gobernando Chile desde 1990, debía ahora entre-gárselo a un presidente de distinto color político, concretando, de esta forma, el principio de la alternancia por primera vez desde que se recuperara la democracia
Aunque su periodo de gobierno está todavía cercano, es posible encontrar algunas reflexiones y primeros balances. En algunos casos, se analizan aspectos parciales centrados de su candidatura y, posteriormente, de su gestión de gobierno, tales como los factores que explican su emergencia como candidata, las comisiones gubernamentales que creó, su relación con los medios de comunicación, su intento de impulsar una ley de cuotas o sus políticas sociales (Siavelis, 2007; Aguilera, 2007; Izquierdo y Navia, 2007; Morales, 2008; Ríos Tobar, 2006; Fernández Ramil, 2008; Gerber, 2009; Valenzuela y Correa, 2009; Ló-pez Hermida, 2009; Martin et al, 2009; Thomas y Adams, 2010; Thomas, 2011). Otras, intentan un análisis más global de su gobierno, enfatizando los constreñimientos que en-frentó (Burotto y Torres, 2010; Franceschet, 2010; Franceschet y Thomas, 2010).
En términos generales, su gobierno es observado en directa vinculación con la defen-sa permanente que emprendió de la causa femenina. Se la compara con Jonson-Sirleaf, de Liberia y con Gro Harlem Brundtland, de Noruega, en su empeño por reclutar mujeres y por su defensa de políticas amigables para las mujeres ( Jalalzai y Krook, 2010: 17). Por su parte, Htun y Piscopo (2010: 9) la consideran la jefa de Estado que “se destacó como la más apoyadora de los derechos de las mujeres”.
La justificación es la orientación general de algunas reflexiones, enfatizando los obs-táculos que ella tuvo que enfrentar durante su gobierno, varios de ellos enmarcados en su condición de mujer3. Además, en contraste con otras líderes femeninas que la precedie-
3 Para un ejemplo de este tipo de análisis, se sugiere consultar la introducción del libro de Teresa Valdés (2010), ¿Género en el poder? El Chile de Michelle Bachelet, Santiago, Observatorio Género y Equidad-UNDEF-UNIFEM-Corporación de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, p. 13.

139
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
ron, Bachelet debió gobernar en el contexto de una coalición de partidos, lo que introdu-ce desafíos adicionales a las ya advertidas en la literatura para el caso de los sistemas presi-denciales latinoamericanos4. La expectativa existente acerca del papel que podría cumplir una mujer en la Presidencia se veía alimentada por el rol destacado que dicha institución ha demostrado en Chile a la hora de impulsar proyectos en materia de género, aunque “los distintos gobiernos han evitado promover reformas en materia de derechos de las mujeres cuando se enfrentan a una correlación de fuerzas adversas, dentro y fuera de las instituciones políticas” (PNUD, 2010: 187)5. Por otra parte, a pesar de que los gobiernos concertacionistas habían insertado la agenda de género, mostrando elementos de conti-nuidad y logros en sus políticas, a Bachelet le tocaba una pesada herencia en términos de problemáticas pendientes como las relativas a la participación política de las mujeres o a los derechos reproductivos, lo que ha sido explicado como resultado de las divisiones al interior de la propia coalición y del modelo de una política basada en los consensos (Mar-tin et al, 2009: 269. 270; Matamala, 2010: 142, 156; Franceschet, 2010: 176).
Esta visión es refrendada por académicas que, producto de sus estudios acerca de la realidad electoral chilena y su relación con el género, ya venían advirtiendo, desde hace algún tiempo, las dificultades para que la representación numérica de las mujeres sirviese para impulsar la representación de los intereses de género. De esta forma, Franceschet (2005: 172-173) señala que el conservadurismo moral y social de la clase política, la pro-pia debilidad del movimiento de mujeres con ausencia de vínculos entre sus diferentes segmentos6 y su escaso nexo con las mujeres que aspiran a cargos de representación po-pular junto con la heterogeneidad de las mujeres, configuraban un cúmulo de obstáculos que socavaban la relación entre la representación numérica y la sustantiva. Dicha autora no se hacía muchas ilusiones con la llegada de Bachelet a la presidencia, a pesar de las ex-pectativas que este hecho generaba en Chile y el extranjero. Como así también recordar que, a pesar de los cambios culturales y sociales experimentados por el país desde 1990, existían todavía ambigüedades que rodeaban el rol de las mujeres como madres, lo cual advertía que era difícil esperar de su gobierno cambios automáticos en materia de igual-dad debido a “las evidentes tensiones desatadas en el proceso de cambio cultural y su én-fasis en la continuidad de las políticas económicas de Lagos” (Franceschet, 2008: 20-22). 4 Para más detalles, consultar Mainwaring, Scott y Matthew Soberg Shugart (2002) Presidencialismo y democracia en América Latina, Buenos Aires, Paidós.5 Martin et al. (2009), citando a Ríos (1997) señalan que “el consenso entre los actores políticos ha sido mayor cuando se ha tratado de políticas de carácter correctivo, orientadas a promover la igualdad de oportunidades en los ámbitos donde las discriminaciones o desigualdades impiden a las mujeres (o grupos de ellas) el acceso a beneficios y servicios (reformas legales, programas de apoyo a mujeres en situación de extrema pobreza). También entran en este ámbito las acciones estatales orientadas a grupos específicos de mujeres que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad frente a problemas sociales críticos (violencia doméstica, embarazo adolescente)”.6 Para entender el proceso experimentado por el movimiento de mujeres en Chile, consultar Ríos Tobar, Marcela, Lorena Godoy y Elizabeth Guerrero (2003) ¿Un nuevo silencio feminista? La transformación de un movimiento social en el Chile posdictadura, Santiago, Centro de Estudios de la Mujer/Editorial Cuarto Propio.

140
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
En una de las obras pioneras en el análisis de la influencia e importancia que la cues-tión de género ha tenido en el liderazgo femenino, se plantea que si el género en sí afecta al estilo o a la esencia de la toma de decisiones, lo más probable es que se haga eviden-te a través del estudio de aquellas mujeres que ocupan los cargos más altos (Genovese y Thompson, 1997: 27). En ese estudio, que analiza los casos de la primera oleada de presidentas, en la década de los setenta y ochenta, se señala que, salvo excepciones, todas llegaron a gobernar sus países en períodos de accidentabilidad política, que no desafiaron el orden de género dado lo conservadoras de sus sociedades y que, junto con no identifi-carse un estilo distintivo por el hecho de ser mujeres, tampoco se revela la posibilidad de que puedan contribuir con un liderazgo feminista y que dé lugar a transformaciones. Por su parte, Franceschet (2010: 176) afirma que “la elección de una mujer Presidenta con un fuerte compromiso con los derechos de las mujeres puede hacer la diferencia y suponer un cambio político importante”. En lo concreto, se ha identificado que las mujeres a la cabeza de gobiernos otorgan más importancia a los temas de carácter social (Cádiz, 2007: 4).
Los hallazgos más significativos acerca del impacto diferencial de las mujeres en política se basan en el comportamiento de las legisladoras aunque se está lejos de llegar a un acuerdo (Lois y Diz, 2006: 46). Galligan y Tremblay (2005: 5 y 6) señalan que, en un primer nivel, existe la creencia de que las mujeres electas proveerán modelos de rol para otras mujeres y que su presencia será simbólicamente importante para difundir el mensaje de que la política es una arena en la que las mujeres pueden contribuir tan plenamente como los hombres. En un segundo nivel, existe la expectativa de que las parlamentarias intentarán influenciar la cultura política, la agenda parlamentaria y los resultados políticos, trayendo una perspectiva diferente para manejar estos asuntos. En un tercer nivel, se indaga si se produce un efecto femenino en los estilos de liderazgo político en el proceso de toma de decisiones parlamentarias.
Una serie de estudios arrojan que suelen priorizar los temas relativos al cuidado de los niños y las familias, así como violencia contra las mujeres y salud femenina (Thomas, 2003: 93; Schwindt-Bayer, 2007: 6). En el caso concreto de América Latina, también se ha establecido una relación entre mayor presencia de mujeres en el ámbito legislativo y la atención a los temas relacionados con los derechos de las mujeres (Htun, 2002: 38). Sin embargo, otros análisis son más matizados, señalando que el mayor interés en temas rela-cionados con la mujer no se traduce directamente en mejores resultados legislativos. La relación que se da entre aumentar la presencia de la mujer en el parlamento y los resultados de tal aumento está matizada por algunos factores institucionales y sociales. Franceschet (2008: 85) grafica bien este punto al señalar que, si bien “las legisladoras casi siempre de-muestran mayor lealtad hacia su partido que al electorado femenino en su conjunto, existe evidencia de que amplias y generalizadas movilizaciones de mujeres no pertenecientes a entidades estatales pueden revertir esta tendencia sobre algunos temas”.
Resulta de utilidad vincular estas reflexiones con los postulados de la teoría de la repre-sentación por cuanto, en un sistema presidencial, el jefe (o la jefa, en este caso) de gobierno es electo popularmente, es decir, por elección directa (Shugart y Mainwaring, 2002: 24).

141
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
Buena parte de las reflexiones sobre los significados posibles de la representación po-lítica para el caso de las mujeres toman como base los estudios seminales de Hanna Pitkin, quien identifica cuatro dimensiones de la representación, distintivas pero interconectadas: descriptiva, referida a la similitud en la composición entre representantes y representados; simbólica, centrada en los sentimientos de representación y más cercana a la creación de un símbolo; formal, referida a las reglas y procedimientos formales a través de los cuales son escogidos los representados y sustantiva, que alude a la congruencia entre las acción de los representantes y los intereses de los representados (Schwindt-Bayer, 2005: 407).
De acuerdo a Franceschet (2008: 6), que vincula la reflexión teórica con la dimensión de género, los teóricos distinguen al menos tres significados diferentes de la representa-ción política. La de tipo descriptivo, que señala que la presencia de miembros de un grupo social en un ente legislativo mejora cuando su proporción se acerca a la real de las mujeres de la población (es decir, cercana al 50%). La sustantiva, que hace referencia a la promo-ción de los intereses de un grupo en el proceso legislativo y que mejorará cuando una mayor cantidad de temas importantes para las mujeres ingresen a la agenda parlamentaria y sean incorporados en ella. Finalmente, la representación simbólica, que hace referencia a cómo los representantes son percibidos y evaluados por aquellos que representan (cita-do en Schwindt-Bayer y Mischler 2005: 409). La autora señala que dicha representación progresa cuando la población- como un todo- comienza a tener actitudes más igualitarias respecto de las capacidades de las mujeres como funcionarias electas.
Si bien resulta difícil separar dichas dimensiones, algunas investigaciones han tratado de indagar acerca del impacto específico tomando alguna de ellas, como es el caso de la descriptiva (Atkenson, 2003) o la simbólica (Lawless, 2004). Adicionalmente, algunas investigaciones han intentado dar cuenta de modelos más integrales, interconectando las tres dimensiones (Schwindt-Bayer, 2005). En síntesis, se señala que si bien es posible re-conocer la existencia de una relación positiva y poderosa entre la presencia de las mujeres en cargos políticos y el impacto que ello produce en el resto de las mujeres, se constata la dificultad de que sea medido empíricamente (Lawless y Fox, 2005: 6).
Por tanto, más allá de los balances generales, cabe preguntarse cuánto se acercó Mi-chelle Bachelet a cumplir estos tres niveles de representación, en la defensa de los intereses de las mujeres.
La potencia del impacto simbólicoNada más asumir Michelle Bachelet la presidencia se comenzó a instalar con fuerza
la idea de que, cualquiera fuera el resultado final de su gobierno en materia de equidad de género, su impacto en la subjetividad de hombres y mujeres sería innegable. Dicho señala-miento es coherente con el nivel simbólico de la representación que hace referencia a los elementos identificatorios.
Ello nos retrotrae a una pregunta que rondaba en el ambiente de campaña electoral acerca de si la candidata Bachelet representaba una respuesta a un cambio cultural en

142
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
Chile. Una forma de constatar ese posible cambio se encuentra en la Encuesta Mundial de Valores (WVS). Realizada para Chile en el año 2006, cuando se inicia su gobierno, dicho estudio constata que el país se habría desplazado, desde 1990 a la fecha, desde el cuadrante más pobre y más tradicional, abandonando el primero pero permaneciendo en el segundo. Si bien todavía tiene un nivel precario de bienestar material, está mejor que el que tenía hace dieciséis años, mientras continúa con un sistema de autoridad en su mayor parte tradicional, reduciéndose levemente la de tipo jerárquico aunque sigue teniendo un rol como determinante en el comportamiento. Lo más contrastante, añade dicho informe, es que si bien Chile se transforma con rapidez en lo económico, las transformaciones culturales van a paso de hormiga, señalando que se necesitarán tres décadas, al menos, para llegar a tener los valores que hoy se identifican con una sociedad moderna. Chile se caracterizaría, entonces, por un desfase entre su desarrollo económico y cultural. Lagos (2010:4) señala que “los mayores cambios de la sociedad chilena se producen entre 1990 y 1996, con la llegada de la democracia. Ahí hay un fuerte aumento en autoexpresión: aumenta el valor de la libertad como primordial, la no conformidad, la autodirección, la expresión pública. Es la persona individual, que se pone a sí misma (o a su grupo) primero”.
Se suele afirmar que los liderazgos femeninos en los destinos nacionales tienen un impacto simbólico indiscutible (CEPAL, 2010: 28). Ello se ha elevado a la categoría de supuesto, aunque bien se sabe que no resultan de fácil medición los fenómenos relativos a los códigos culturales y sus transformaciones. Por ejemplo, Rosenthal (1995) sugiere que las mujeres tienen mayores probabilidades de generar una “conciencia de género” que los hombres, por lo que sería más factible que éstas evalúen mejor a una candidata o representante femenina. Al menos, a nivel simbólico, pareciera ser que las mujeres sienten una mayor cercanía con las representantes femeninas, lo que garantiza un ma-yor apoyo hacia éstas. Lawless (2004), señala que la representación simbólica influye de forma independiente en la actitud política y el compromiso ciudadano, ya que las eva-luaciones positivas no se traducen necesariamente en actitud o comportamiento, lo que da cuenta de una incongruencia sustantiva entre percepción y práctica. En un artículo reciente acerca del impacto de las mujeres líderes, Jalalzai y Krook (2010: 17) afirman que “pareciera que hay un importante modelo de efecto de rol asociado a mujeres presi-dentas y primeras ministras: 15 países no han tenido solamente una, sino dos diferentes mujeres líderes”. Sin embargo, se apresuran en advertir que, si bien la presencia de una mujer en tan alto cargo sirve para romper las fuertes asociaciones entre masculinidad y liderazgo, ello no resulta tan obvio en todos los países, poniendo el caso de Margaret Thatcher, para el Reino Unido.
Franceschet proporciona ciertos elementos que facilitan el intento de operacionalización de la representación simbólica, por cuanto alude a dos aspectos de la misma: la percepción y evaluación que la ciudadanía hace del líder en cuestión y, en segundo lugar, que los progresos de dicha representación se observan en las actitudes igualitarias acerca de las mujeres líderes.

143
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
Una forma de ver este punto es analizar el grado de apoyo que recibió Michelle Ba-chelet, tanto de hombres como de mujeres, durante su mandato (gráfico 1). De acuerdo a esto, es posible observar que la mandataria recibió en sus cuatro años de gobierno un relativo mayor apoyo de las mujeres que de los hombres. Durante gran parte de los pri-meros tres gobiernos de la Concertación la aprobación fue mayor en los hombres, pero con Michelle Bachelet se quiebra esta tendencia, aumentando la aprobación de las mu-jeres por sobre la de los hombres. Frente a esto, se ha consensuado la explicación de que el mayor apoyo recibido por las mujeres se debe a que Bachelet fue la primera mujer en ocupar un cargo presidencial en Chile, así como por el énfasis que puso en las políticas dirigidas hacia la igualdad de género, tal como la paridad ministerial (Huneeus y Rubilar, 2011: 14). Por lo tanto, a nivel simbólico, Michelle Bachelet sí generó un impacto en la opinión pública, consiguiendo un apoyo mayor en las mujeres.
Gráfico 1Evolución de la aprobación presidencial a Michelle Bachelet, según sexo, 2006 – 2010
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas CEP, 2006 – 2010
Ahora bien, es importante consignar que el apoyo recibido por Bachelet no fue homogéneo en las mujeres (ver gráfico 2). Por ejemplo, en sus cuatro años de gobierno quienes más la apoyaron fueron las mujeres de los estratos socioeconómicos bajos, prin-cipalmente en los grupos D y E. Igualmente, en los sectores medios el apoyo a Bachelet fue alto. Sin embargo, las mujeres de los estratos socioeconómicos más acomodados apoyaron en menor medida a la presidenta concertacionista, aunque se observa un con-siderable aumento del apoyo en este sector en su último año de gobierno, lo que no debe interpretarse necesariamente como una adhesión producto de las medidas para sortear la crisis, por cuanto los destinatarios de estas medidas fueron los sectores populares.

144
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
Gráfico 2Evolución de la aprobación a Michelle Bachelet en las mujeres,
según el nivel socioeconómico, 2006 – 2010.
Fuente: Elaboración propia con datos de las encuestas CEP, 2006 – 2010.
Por otra parte, el segundo aspecto del cual habla Franceschest, es decir sobre las actitudes igualitarias hacia las mujeres líderes, se puede observar en los resultados de la evolución sobre la pregunta: “¿qué mide la paridad en términos de liderazgos políticos?”, aplicada por la Encuesta Mundial de Valores (entre los años 1996 y 2006) y la Encuesta de Desarrollo Humano 2009. De acuerdo a los datos, se observa durante el primer año de gobierno de Michelle Bachelet una baja significativa en esta pregunta respecto a los años 1996 y 2000. Vale decir, un porcentaje significativo de personas veía con recelo la idea de un Estado con líderes mujeres al principio. Sin embargo, como constata la Encuesta de Desarrollo Humano, en el año 2009, un sustantivo 62% de los encuestados está en desacuerdo con la afirmación de que los hombres son mejores líderes políticos. Esto su-giere, de alguna manera, el impacto que tuvo el hecho de que una mujer haya estado en el ejercicio del poder, más allá de cualquier consideración que se pueda hacer de este punto. A esto se suma una serie de estudios que reafirman este punto, observándose una alta va-loración de las mujeres a la gestión de ministras (Corporación Humanas, 2009), así como un amplio apoyo a la idea de que se promulguen leyes que establezcan una igual o similar cantidad de hombres y mujeres en los cargos de poder político (CIEPLAN y otros 2008).

145
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
Gráfico 3Los hombres son mejores políticos que las mujeres(sólo quienes están “en desacuerdo”), 1996 – 2009
Fuente: Encuesta Mundial de Valores, 1996, 2000, 2006 y Encuesta PNUD 2009.
La protección social: lo que las mujeres quierenDado que diversos estudios arrojan que la presencia de mujeres en cargos de repre-
sentación contribuye a mejorar la capacidad para satisfacer las necesidades de las mujeres, es presumible que esta relación pueda resultar más evidente para el caso de mujeres que lideran países. Si bien no hay un estilo claro que identifique a las presidentas por el hecho de ser mujeres, sí se corrobora su interés por privilegiar las políticas sociales.
En el caso de Chile, los gobiernos que se instauran con la recuperación de la de-mocracia, de orientación de centro-izquierda, hacen de la equidad y, en particular, de la lucha contra la pobreza, uno de sus ejes más importantes, al punto que su reducción se ha convertido en uno de sus logros más importantes7. Pero es con Bachelet que se hace más nítida la aspiración de avanzar desde políticas sociales focalizadas hacia un sistema de protección social basado en derechos que, teniendo como horizonte una red integral de apoyo a las familias chilenas, abarque el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez8, hacien-
7 Hardy, citando evidencias aportada por el Panorama Económico-Social de CEPAL, señala que Chile ha experimentado “la más veloz y drástica reducción de la pobreza de todos los países de la región, incluso de aquellos que han crecido más en períodos comparables”. Para más detalles, ver Hardy, Clarisa (2010) “De la protección social a una sociedad que iguala oportunidades y derechos”, en Ideas para Chile. Aportes desde la centroizquierda, de Clarisa Hardy, ed. Santiago, Lom Ediciones, p. 97.8 La idea de políticas sociales fundadas en derechos garantizados tiene su antecedente en el gobierno de Ricardo Lagos, con la reforma al sistema de salud y el llamado Plan de Garantías Explícitas en Salud (AUGE).

146
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
do del componente de género, un elemento central. Es con su gobierno que se produce una clara convergencia de factores ideológicos, puesto que Bachelet pertenece al Partido Socialista (PS), uno de los cuatro que integraban la coalición de gobierno y la dimensión de igualdad de género.
Los análisis sobre su gobierno coinciden en señalar su preocupación por el mejora-miento de la calidad de vida de las mujeres, intentado situarlas como sujetos de derecho (Martin et al, 2009: 271, 273; Varas, 2010: 308, 309; Hardy, 2010: 96). Se destacan algu-nos programas como particularmente enfáticos para el logro de dichos fines: el Programa “Chile crece contigo” y “Reforma al sistema de protección social”. Ambos habrían genera-do los mayores impactos positivos en las mujeres, especialmente en dos ámbitos: mayores posibilidades para el empleo femenino y la corrección de las desigualdades de género del sistema al incorporar la llamada Pensión Básica Solidaria y el bono por hijo nacido vivo para todas las madres (Martin et al, 2009: 237-239). Aunque Hardy precisa que muchas de las iniciativas impulsadas por su gobierno verán sus frutos a mediano plazo, amplía el rango de iniciativas orientadas a la autonomía femenina, añadiendo que el “Programa Chile Solidario” ha tendido a priorizar a los hogares con jefatura femenina en la selección de familias pobres; la no discriminación en los seguros de salud a las mujeres en edades fértiles, la implementación del “currículum ciego” en el sector público, la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres y el denominado Código de Buenas Prácticas en el des-empeño del empleo femenino (Hardy, 2010: 96-108).
Un aspecto significativo de todo lo comentado fue recogido por la VI Encuesta Na-cional de la Corporación Humanas (2009), donde se consultó a mujeres por ciertos as-pectos relacionados con la igualdad de género en el país. Una pregunta fue respecto a los avances en materia de derechos de las mujeres en el país durante el gobierno de Michelle Bachelet en comparación a los gobiernos anteriores. Así, un 80,3% de las encuestadas señaló que las mujeres tienen hoy más derechos que antes, mientras que un 16,6% indicó que tienen los mismos derechos que antes y apenas un 2,4% que éstas tienen menos dere-chos que antes (ver gráfico 4). Estos datos vienen a refrendar lo ya señalado por algunos autores respecto a la preocupación del gobierno de Bachelet en situar a las mujeres como sujetos de derecho. Al menos, a nivel de sensación subjetiva, las mujeres sí han percibido un cambio en su estatuto social con la llegada de Bachelet al poder, en comparación con los gobiernos anteriores.

147
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
Gráfico 4Avance en derechos de las mujeres en el gobierno de Bachelet
Fuente: VI Encuesta Nacional de la Corporación Humanas, 2009.
En dicha encuesta también se consultó sobre los avances para las mujeres durante el gobierno de Michelle Bachelet (gráfico 5). En términos generales, las mujeres chilenas percibieron como un avance sustantivo el aumento del fondo de pensión para las mujeres entregando un bono por hijo, así como la entrega de una jubilación para las dueñas de casa y un mayor acceso a salas cunas y jardines infantiles. Es decir, las mujeres no sólo sienten que con Michelle Bachelet tienen más derechos que antes, sino que también valoran sig-nificativamente algunas de sus políticas “emblemáticas” respecto a garantizar una mayor protección social para las mujeres. Sin embargo, hay aspectos claves que no son bien vis-tos por las mujeres. Por ejemplo, el aumento del número de mujeres en cargos de gobierno no se considera como un avance sustantivo.

148
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
Gráfico 5Avances durante el gobierno de Michelle Bachelet.
Fuente: VI Encuesta Nacional de la Corporación Humanas, 2009
Aunque no hay duda de que la gestión de Michelle Bachelet intentó acercarse a dar respuesta a las necesidades femeninas, en términos de generación de condiciones para el acceso al empleo y de corrección de las injusticias del sistema de previsión social, se afirma que no pudo avanzar en términos de modelo de bienestar social orientado a la autonomía y los derechos de las mujeres. De esta forma, se confirman las aprehensiones que ya manifestaban observadoras de la realidad chilena como Francheschet (2008: 13), por cuanto no se planteaba alterar la estrategia económica neoliberal que discrimina a las mujeres en el mercado laboral. Martin et al (2009: 263, 264) afirman que, si bien Chile ha sido exitoso en establecer condiciones de igualdad para hombres y mujeres en ámbitos como la educación y la salud, superando diferencias, “el modelo de conjugación Estado, mercado y familias para establecer el bienestar de las personas se ha realizado poniendo énfasis en el mercado, generando políticas públicas que apuntalan la vía de acceso a em-pleos de hombres y mujeres”. Sin embargo, la visión mercantil familista y asistencialista sigue subsistiendo. Matamala (2010: 160) tiene una visión más radical por cuanto, si bien se avanzó en dar respuesta a la situación de vida de las mujeres más desprotegidas, se refor-zó más una cultura maternalista que la de desestabilizar la jerarquía de género y la división sexual del trabajo. Para dicha autora, al no abordar la demanda por autonomía física y el ejercicio pleno de los derechos reproductivos, no se sentaron las condiciones para el ejer-cicio pleno de la igualdad de género puesto que “no es posible avanzar en ella si no existe

149
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
reconocimiento y garantía de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo”.
Una paridad sobre arenas movedizasUna de las decisiones más polémicas que tomó Michelle Bachelet nada más asumir
como Presidenta fue nombrar un gabinete paritario, con igual proporción de hombres y de mujeres. Su decisión tuvo un efecto visualizador innegable y generó un debate en la opinión pública por cuanto muchos creían que no cumpliría su promesa de campaña. No es de extrañar en tanto Chile constituye una anomalía en América Latina al ser uno de los pocos países que no dispone de una ley de cuotas, factor clave que ha permitido, a nivel mundial, el incremento de mujeres seleccionadas y electas en cargos de representación popular9. Se reconoce que “su gesto representa uno de los más importantes avances en las relaciones de las mujeres y la política” (Olea, 2010: 33).
A pesar de ser una antigua demanda del movimiento de mujeres, recién cuando Ba-chelet es Presidenta es que se observan gestos concretos en la materia. A poco de asumir, instruyó a su entonces Ministro del Interior, Andrés Zaldívar, a que formase un grupo de trabajo con el fin de estudiar y elaborar una propuesta de reforma al sistema electoral bino-minal vigente. Dicho grupo, denominado Comisión Boeninger, diseñó un proyecto en el horizonte de un sistema proporcional, considerando cuatro principios relevantes para una nueva configuración: igualdad de voto entre los ciudadanos, representatividad, competiti-vidad y gobernabilidad. Adicionalmente, integró tres criterios: territorialidad, mínima dis-rupción frente al mapa electoral actual y simplicidad. Entre sus recomendaciones generales, acordó ciertos elementos tales como la propuesta de sistemas electorales plurinominales; el aumento de la cantidad de parlamentarios (a 150 diputados y 50 senadores, respectiva-mente); la ampliación del número de candidatos; listas abiertas y cuotas de género; y la re-comendación de crear una entidad autónoma especial, encargada de revisar cada diez años la conformación de los distritos en función de las variaciones de la población, entre otras. Esta propuesta no fue acogida por la coalición de gobierno, aún cuando representantes de todos los sectores del oficialismo participaron en su diseño. Es importante precisar que la Comisión redactora reconoció que la equidad de género era uno de los principios a ob-servar en cualquier proyecto de reforma al sistema electoral y, además, adjuntó al informe final el documento “La equidad de género en la reforma electoral”, que reconoce la necesi-dad de que los partidos integren tantos hombres como mujeres en las listas de candidatos, dada la imposibilidad de avanzar en la idea de listas cerradas. Ello significa ir más allá de un porcentaje-meta y hablar de “equilibrio de género”, de forma que ninguno de los dos sexos supere el 60% de los escaños. Adicionalmente, el mencionado documento fundamenta el requerimiento tanto político como técnico de vincular la discusión de la reforma electoral con la ley de cuotas. Finalmente, también recomienda explorar vías que permitan disminuir 9 En Jalalzai, Farida y Mona Lena Krook (2010) “Beyond Hillary and Benazir: Women´s Political Leadership Worlwide”, IPSR, 31 (1), p. 15.

150
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
la desigualdad de género en la vida política, con particular énfasis en el cuidado igualitario de los hijos en períodos de campaña. Con base en lo preparado por la Comisión Boeninger, el Poder Ejecutivo presentó en junio del 2006 una propuesta concreta de reforma al sistema electoral, introduciendo cambios a la Carta Fundamental con el objeto de (1) lograr una efectiva proporcionalidad en la representación popular, conciliar la no exclusión de ninguna persona y asegurar la igualdad del voto, logrando una adecuada representación de las regio-nes del país; (2) incorporar mecanismos que incentiven la participación de las mujeres en la actividad política; (3) suprimir la referencia del número de diputados que componen la cámara; (4) suprimir la referencia del número par e impar a los que corresponde cada región, sin alterar el actual calendario eleccionario; y (5) suprimir la inhabilidad para ser candidato a diputado o senador de la República. Independientemente de que la propuesta no alcanzó a presentarse al Congreso, esta fue la primera vez que se envió desde el Poder Ejecutivo una señal política en orden de avanzar en una ley de cuotas femeninas -previa reforma al siste-ma electoral vigente- haciéndose cargo, además, de las repetidas recomendaciones de los organismos internacionales con relación a la situación de sub-representación de las mujeres chilenas en cargos de designación y de elección popular. Así, por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 36º período de sesiones, aunque “acoge con satisfacción los recientes progresos en los puestos de adopción de decisiones en la vida pública”, expresa su preocupación por la escasa presencia femenina en el parlamento, los mu-nicipios y en el servicio exterior, y paralelamente llama la atención sobre la necesidad de “intensificar sus esfuerzos encaminados a reformar el sistema electoral binominal”.
Cabe, asimismo, señalar que una nueva ofensiva tuvo lugar a fines del año 2006, cuando la Comisión de Familia debatió un proyecto de ley cuyo objetivo era modificar diversos cuerpos legales para promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública nacional. Sin embargo, la votación en la Comisión no prosperó debido a la abs-tención de uno de los diputados integrantes.
En igual sentido, en abril del año 2007, la Presidenta envió el Mensaje Nº 52-355, que pretendía iniciar un proyecto de reforma constitucional para suprimir la referencia al número de diputados. Como los anteriores, no tuvo mayor fortuna. La Presidenta Ba-chelet no ha cejado en su empeño por lograr que, durante su mandato, se avance en la instalación de medidas político-institucionales que garanticen una mayor presencia de mujeres en los cargos de representación popular. El último de sus intentos data del 29 de octubre de 2007, momento en que firmó un proyecto de ley que establece una participa-ción política equilibrada entre hombres y mujeres, colocando incentivos financieros para que mayor cantidad de mujeres resulten electas. Finalizado su mandato, el proyecto no había sido discutido en el Congreso y Chile se mantenía como un país impermeable a una disposición asumida en casi la totalidad de la región10.
10 Detalles de las vicisitudes experimentadas por el gobierno de Michelle Bachelet para impulsar una ley de cuotas pueden consultarse en Fernández Ramil, María de los Angeles (2008) “Equidad política de género en el Chile actual: entre promesas y resistencias”, Anuario de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos

151
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
Si bien la ex mandataria expresó su confianza en que quien la sucediera no retroce-dería en materia de presencia numérica femenina, el tiempo no le dio la razón.11 Su suce-sor y actual Presidente de Chile, Sebastián Piñera, conformó su primer gabinete, de 22 ministros, con solamente 6 ministras, frenando el proceso de creciente feminización que experimentaba el gabinete ministerial12, en consonancia con las tendencias de la región13. Frente a la imposibilidad de proyectar medidas de esta naturaleza, cobra plena vigencia la afirmación de Dahl (2008: 61) según la cual “las ganancias de la igualdad política resulta-rán efímeras a menos que estén aseguradas en instituciones perdurables, por ejemplo, en sistemas legales y administrativos que hagan cumplir las leyes…”
La participación política de las mujeres ha sido, a juicio de Martin et al. (2009: 190) un importante factor en las dificultades que encontró la inserción de las temáticas de des-igualdad de género en los proyectos, programas y políticas, siendo ésta un área que se arrastra desde el primer gobierno concertacionista (1990-1994) hasta Bachelet, mante-niéndose todavía sin resolución.
Los problemas que enfrentó Bachelet para impulsar la representación descriptiva, vinculada al incremento del número de mujeres en la esfera política, da cuenta de que no basta la voluntad política, incluso si ésta es la voluntad presidencial, cuando los partidos políticos no manifiestan una efectiva sensibilidad hacia las políticas de equidad de género y cuando existen importantes poderes de veto.
ConclusionesEs innegable el impacto simbólico que tuvo la presencia de Michelle Bachelet en
la presidencia de Chile, especialmente para las mujeres. Como lo muestran los datos, la ex presidenta recibió un amplio apoyo, tanto en sus medidas emblemáticas como hacia su persona, por parte de las mujeres. Este apoyo a la imagen presidencial de Bachelet se concentró siempre en los sectores populares, aunque con el paso del tiempo se traspasó a los sectores medios e incluso fue sustantivo en las mujeres de clase alta al finalizar su periodo. A pesar de todos estos avances, ¿supuso el gobierno de Bachelet un cambio real
2008, Universidad de Chile, Santiago, 221-228 (ubicable en http://www.cdh.uchile.cl/publicaciones/Anuarioddhh) y en Cáceres,Viviana (2010) “¿Tengo que mandar como hombre o puedo hacerlo como yo quiera?”, en Y votamos por ella. Michelle Bachelet: miradas feministas, de Burotto, Alessandra y Carmen Torres, eds., Santiago: Fundación Heinrich Böll y Fundación Instituto de la Mujer, p. 47-49. 11 La convicción de que sería difícil reducir el número de mujeres en cargos de designación también era compartida por académicas como Bet Gerber para quien “es difícil imaginar próximos gobiernos en Chile con escasa presencia de mujeres en el gabinete ministerial. Un gabinete sin ministras resultaría, sencillamente, impresentable antes la sociedad, no sólo ya ante el feminismo”, en Gerber, Bet (2009) “Género, poder y comunicación: la presidenta Michelle Bachelet”, en Chile en la Concertación (1990-2010). Una mirada crítica, balance y perspectivas, de Yesko Quiroga y Jaime Ensignia, eds., Santiago: Fundación Ebert, p. 403.12 Al asumir Sebastián Piñera, un sondeo de La Segunda- UDD mostró que un 74% de los encuestados echaba de menos más mujeres en el equipo ministerial. Ver, La Segunda, Jueves 11 de Marzo del 2010, página 16.13 Dicha tendencia es constatada por Llanos, Beatriz y Kristen Simple (2008) 30 años de democracia: ¿en la cresta de la ola? Participación política de la mujer en América Latina, Perú, Idea Internacional, p. 10”.

152
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
en el sentido de garantizar una mayor representatividad y participación de las mujeres en política que trascendiera a su mandato? Al menos, tanto los resultados de las elecciones parlamentarias de 2009 como la conformación del nuevo gabinete de Sebastián Piñera indican que ello constituye una tarea pendiente. En este sentido, pareciera ser que Miche-lle Bachelet, más que ser un agente transformador, se convirtió en el símbolo del cambio, concentrando en su persona el género como elemento distintivo y de igualdad. El género, en definitiva, fue la propia Presidenta. Si bien hubo avances en materias concretas, éstos no fueron suficientes para generar un verdadero cambio a nivel político, que posibilita-ra una presencia significativa de mujeres en cargos de representación política así como transformaciones estructurales que, a nivel económico y social, permitieran revertir su condición de subordinación.
Recebido em 15 de junho de 2011.
Aprovado para publicação em 07 de julho de 2011.

153
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
Bibliografía Aguilera, Carolina (2007) “Iniciativas de participación ciudadana en reformas de políti-
cas públicas en el gobierno de Michelle Bachelet: los Consejos Asesores Presidencia-les”, América Latina Hoy, 46: 119-143.
Atkenson, Lonna Rae (2003) “Not all cues are created equal: The conditional impact of female candidates on political engagement”, The Journal of Politics 65 (4): 1040-1061.
Burotto, Alessandra y Carmen Torres (2010) “Más allá de la igualdad de oportunidades”, en Y votamos por ella. Michelle Bachelet: miradas feministas, de Alessandra Burotto y Carmen Torres, eds. Santiago: Fundación Heinrich Böll y Fundación Instituto de la Mujer, pp. 11-16.
Cáceres, Teresa (2010) “¿Tengo que mandar como hombre o puedo hacerlo como yo qui-siera?”, en Y votamos por ella. Michelle Bachelet: miradas feministas, de Burotto, Ales-sandra y Carmen Torres, eds, Santiago, Fundación Instituto de la Mujer-Fundación Heinrich Boll, pp. 35-56.
CEPAL- Secretaria de Políticas para as Mulheres (2010) ¿Qué Estado para qué igualdad?, XI Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, Brasilia 13 al 16 de julio.CIEPLAN, Libertad y Desarrollo, PNUD, Proyecto América y CEP (2008), Estudio Na-
cional sobre partidos políticos y sistema electoral. Disponible en: www.lyd.com Corporación Humanas (2009) Quinta Encuesta Nacional: Percepciones de las mujeres so-
bre su situación y condiciones de vida en Chile. Disponible en: www.humanas.cl Dahl, Robert (2008) La igualdad política, Buenos Aires, FCE.Fernández Ramil, Ma. de los Angeles (2008) “Equidad política de género en el Chile ac-
tual: entre promesas y resistencias”, Anuario de Derechos Humanos, Santiago, Centro de Derechos Humanos Universidad de Chile, pp. 221-228.
Franceschet, Susan (2005) Women and politics in Chile, Boulder: Lynne Rienner Publis-hers.
Franceschet, Susan (2008a) “El triunfo de Bachelet y el ascenso político de las mujeres”, Nueva Sociedad 202: 13-22.
Franceschet, Susan (2008b) “¿Promueven las cuotas de género los intereses de las muje-res? El impacto de las cuotas en la representación sustantiva de las mujeres”, en Mujer y política: El impacto de las cuotas de género en América Latina, de Marcela Ríos To-bar, ed. Santiago, FLACSO/Chile, Idea Internacional y Editorial Catalonia, Santia-go, pp. 61-98.
Franceschet, Susan (2010) “¿Continuity or change? Gender policy in the Bachelet ad-ministration, en The Bachelet Government. Conflict and consensus in post-Pinochet Chile, editado por Silvia Borzutzky y Gregory B. Weeks, Gainsville, University Park of Florida, pp. 158-222.
Franceschet, Susan y Gwynn Thomas (2010) “Renegotiating Political Leadership: Mi-

154
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
chelle Bachelet’s Rise to the Chilean Presidency.”, en Cracking the Highest Glass Cei-ling: A Global Comparison of Women’s Campaigns, de Rainbow Murray, ed.Praeger Publishing, 177-195.
Galligan, Yvonne y Manon Tremblay (2005) Sharing power. Women, parliament, demo-cracy, England, Ashgate Publishing Limited
Genovese, Michael A. y Seth Thompson (1997) “Las mujeres dirigentes del ejecutivo. ¿Qué importancia tiene el género?” en Mujeres líderes en política. Modelos y prospec-tiva, de Micheael A. Genovese, ed., Madrid: Narcea S.A. de Ediciones, pp. 19-32.
Gerber, Bet (2009) “Género, poder y comunicación: la presidenta Michelle Bachelet”, en Chile en la Concertación (1990-2010). Una mirada crítica, balance y perspectivas, de Yesko Quiroga y Jaime Ensignia, eds., Santiago: Fundación Ebert, pp. 383-406.
Hardy, Clarisa (2010) “Avances y desafíos en torno a la autonomía económica de las mu-jeres: el Sistema de Protección Social”, en ¿Género en el poder? El Chile de Michelle Bachelet, de Teresa Valdés ed., Santiago, Observatorio Género y Equidad-UNDEF-UNIFEM-Corporación de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, pp. 95-108.
Htun, Mala (2002) “Mujeres y poder político en Latinoamérica” en Mujeres en el Parla-mento: más allá de los números, Estocolmo, IDEA Internacional, accesible en www.idea.int/publications
Htun, Mala y Jennifer M. Piscopo (2010) “Presence without empowerment? Women in politics in Latin America and the Caribbean”, paper preparado por Conflict Preven-tion and Peace Forum, Global Institute for Gender Rearch (GIGR).
Idea Internacional Huneeus, Carlos y Fernando Rubilar (2011) “La aprobación de los presidentes en Chile,
1990- 2010”. Ponencia presentada en el IV Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR, Belo Horizonte, Mayo de 2011.
Izquierdo, José Miguel y Patricio Navia (2007) “Cambio y continuidad en la elección de Bachelet”, América Latina Hoy 46: 75-96.
Jalalzai, Farida y Mona Lena Krook (2010) “Beyond Hillary and Benazir: Women´s po-litical leadership worldwide”, IPSR: 31 (1): 5-22.
Lagos, M. (2010) “¿La revolución autoexpresiva? La Tercera, 31 de diciembre, p. 4. - - Lawless, Jennifer L. (2004) “Politics of presence: women in the House and symbolic representation” Political Research Quaterly 57 (I): 81-99.
Lawless, J. y Richard Fox (2005) It takes a candidate. Why women don’t run for office, New York, Cambridge University Press.
Lois, Marta e Isabel Diz (2006) “¿Qué sabemos sobre la presencia política de las mujeres y la toma de decisiones? Claves para un marco de análisis, Política, 46, otoño 2006, 37-60.
López Hermida, Alberto (2009) “La imagen de la mujer en política: La campaña electo-ral televisiva de Michelle Bachelet”,Cuadernos de información, 24: 5-16.
Llanos, Beatriz y Kristen Sample (2008) 30 años de democracia: ¿en la cresta de la ola?

155
En el nombre del género: el caso de Michelle Bachelet
Participación política de la mujer en América Latina, Perú, Idea Internacional.Martin, Ma. Pía, María Eliana Arntz y Patricia Roa (2010) Políticas públicas hacia la mu-
jer y perspectiva de derechos en el Chile democrático (1990-2009), Santiago, Proyecta-mérica-Fundación Carolina.
Matamala, María Isabel (2010) “A medio camino en un entrevero: ¿quedó desnuda la igualdad de género?”, en Y votamos por ella. Michelle Bachelet: miradas feministas, de Burotto, Alessandra y Carmen Torres, eds, Santiago, Fundación Instituto de la Mu-jer-Fundación Heinrich Boll, pp. 141-168.
Morales, Mauricio (2008) “La primera mujer Presidenta de Chile. ¿Qué explicó el triun-fo de Michelle Bachelet en las elecciones de 2005-2006?” Latin American Research Review, Vol. 43, No….pp. 7-32.
Olea, Raquel (2010) “Michelle Bachelet: fases y facetas de su representación pública”, en Y votamos por ella. Michelle Bachelet: miradas feministas, de Alessandra Burotto y Carmen Torres, eds. Santiago: Fundación Heinrich Böll y Fundación Instituto de la Mujer, pp. 17-34.
Politzer, Patricia (2010) Bachelet en tierra de hombres, Santiago, Randhom House Mon-dadori.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010) Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad, Santiago.
Ríos, Marcela (2006) ¡Más político que cultural! O ¿Cómo llegó en Chile una mujer a la Presidencia? En: Forum. Pittsburg, P.A.: Latin American Studies Association, pp. 31-33.
Rosenthal, Cindy Simon (1995) “The Role of Gender in Descriptive Representation”, Political Research Quarterly 48 (3): 599- 611
Schwindt-Bayer, Leslie (2005) “An integrated model of women´s representation”, The Journal of Politics 67 (2): 407-428.
Schwindt-Bayer, Leslie (2007) “Women in power: how presence affects politics”, paper preparado para la conferencia Women in the Americas: path to political power, or-ganizada por Diálogo Interamericano, BAnco Interamericano de Desarrollo, Liga de Mujeres Votantes de los Estados Unidos y Organización de los Estados Americanos, 28 de marzo de 2007.
Schwindt-Bayer, Leslie y William Mischler (2005) “An integrated model of women´s representation”, The Jorunal of Politics 67 (2): 407-428
Shugart, Matthew Soberg y Scot Mainwaring (2002) “Presidencialismo y democracia en América Latina: revisión de los términos del debate” en Presidencialismo y demo-cracia en América Latina, de Mainwaring, Scout y Matthew Soberg Shugart, eds., Buenos Aires, Paidós, pp. 19-64.
Siavelis, Peter (2007) “How new is Bachelet´s Chile? Current History, Feb. pp. 70-76.Thomas, Sue (2003) “The impact of women in political leadership positions”, en Women
and American politics. New questions, new directions, de Carroll, Susan J. ed, Oxford

156
María de los Angeles Fernández Ramil y Fernando Rubilar Leal
University Press, pp. 89-110.Thomas, Gwynn y Melinda Adams (2010) “Breaking the Final Glass Ceiling: The In-
fluence of Gender in the Election of Ellen Johnson-Sirleaf and Michelle Bache-let” Journal of Women, Politics and Policy, 31 (2), 2010: 105-131.
Thomas, Gwynn (2011) “Michelle Bachelet’s Liderazgo Femenino (Feminine Leaders-hip): Gender and Redefining Political Leadership in Chile’s 2005 Presidential Cam-paign,” International Feminist Journal of Politics. 13 (1), 2011: 63-82.
Valdés, Teresa (2010) ¿Género en el poder? El Chile de Michelle Bachelet, Santiago, Ob-servatorio Género y Equidad-UNDEF-UNIFEM-Corporación de Estudios para el Desarrollo de la Mujer.
Valenzuela, Sebastián y Teresa Correa (2006) “Prensa y candidatos presidenciales 2006: Así los mostramos, así los miramos”, en Cuadernos de Información No. 19, Facultad de Comunicaciones, Pontificia Universidad Católica de Chile, disponible en: http://fcom.altavoz.net/prontus_fcom/site/artic/200061201/pags/20061201145249.html
Varas, Augusto (2010) “Del éxito al fracaso concertacionista. El gobierno de Michelle Ba-chelet y la derrota electoral de 2010”, en Chile en la Concertación. Una mirada crítica, balance y perspectivas. Tomo II, de Yesko Quiroga y Jaime Ensignia, eds., Santiago, Fundación Friedrich Ebert, pp- 299-336.