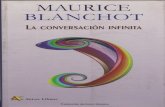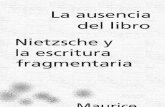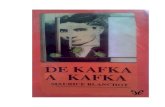El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
-
Upload
pilar-garcia-puerta -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
-
8/13/2019 El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
1/6
El que le es propio
AVILS
Texto publicado originalmente en La mirada limpia (o la existencia del otro), n 2,mayo-junio 2001, pp. 60-64)
Blanchot, novelista y crtico, naci en 1907.
Su vida est consagrada por entero a la literatura y
al silencio que le es propio.
Lespace littraire
No es pequea, ni tampoco falta de autoridad, la tradicin que ha visto, en elhecho de leer, un sorber los posos de la memoria. Un quevedesco escuchar con alos muertos. Como si la inscripcin, que va quedando estabilizada fsicamenteinerte- sobre el papel, poseyera un no s qu de aliento que estrechara en unarelacin dos subjetividades, hombres que entraran en un dilogo (lohermenuticamente abierto que se quiera) a travs de ese negro sobre blanco,escritura o inscripcin.
Palabras que no pueden ser tomadas a la ligera, sino en la dimensin de suimponente seriedad. Memoria, dilogo y escritura: referencias cuya crtica resultatanto ms necesaria cuanto que el espacio por ellas configurado es el de nuestrarealidad no slo esttica sino tambin, en el sentido ancho de la palabra, poltica.
***
Esta crtica, cuya necesidad apuntamos, toca de llenopor lo dems- elcorazn mismo de la democracia. Pese a la apologa, abierta o implcita, que losregmenes hacen de sus propias formas de gobierno, la democracia no haconseguido todava establecerse entre nosotros como realidad efectiva, con elcarcter de una mitologa que le confiriera la autoridad de lo ineluctable. No es quela mentalidad socialla opinin pblica- alimente la propuesta de una alternativa
http://perso.wanadoo.es/juangregorio/articulos/blanchot/silencio.htmhttp://perso.wanadoo.es/juangregorio/articulos/blanchot/silencio.htm -
8/13/2019 El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
2/6
poltica, pero la conciencia de su imperfeccin, limitacin o incluso irrealidadaparece a cada instante como manifestacin de la presencia de una especie derizoma subterrneo que a veces la corroe, a veces la dispersa en una repeticinmeramente formal. Es cierto que la crtica del propio sistema eso debe ser-connatural a la democracia; no as en otros sistemas de gobierno que se establecensobre dogmatismos refractarios a cualquier gnero de cuestionamiento. Por ello esuna cuestinaunque no la primera ni fundamental- la de su posibilidad efectiva:una realizacin capaz de satisfacer la exigencia sobre la que la misma democracia seerigi.
Es difcil, hoy y entre nosotros, prescindir de una visin hobbesiana acerca dela sociedad. El principio universal de la violencia de unos sobre otros, tan interior ala concepcin dialctica de la historia, encuentra hoy una singular concrecin en elprincipio liberal de la competencia. Primeramente econmica, pero inmediatamenteextrapoladacomo principio configurador- al orden entero de la y la organizacinpoltica. Que el dilogo pueda ser la instancia que dota de racionalidad a lacompetencia entre sujetosfueran stos sujetos colectivos- (y en esa medidaatempera, organiza y regula la violencia), sa es la cuestin que enfrenta una visinhabermasiana de la tica polticabasada en la posibilidad de la comunicacin- conel anlisis al mismo respecto de los miembros de la escuela de Francfurt. Se trata,pues, de ejercer la crtica sobre el eje poltico en el que se pretendiera vinculardilogo y poder, abrindose como cuestin la de discutir si la palabrael medio dela comunicacin- puede ser liberada de las interferencias que distorsionan lacomunicacin efectiva y llegar as a una sociedad donde el intercambiocomunicativo es limpio y eficaz (tal sera, sumariamente, la tesis de Habermas), o sipor el contrario la palabra es de por s portadora de violencia, respondiendoentonces el orden de los discursos a las relaciones previas de poder que los originan.
Indudablemente, ambos trminosdilogo y poder- son inseparables decualquier forma de realizacin poltica de la democracia. La cuestin crtica est endiscernir si la presin del poder sobre sta no la puede convertir en mero seuelosocial o en pretexto legitimador de determinadas condiciones dadas. Incluso msall: si el dilogocomo realidad ltima de la democracia- no es en s mismo una delas formasen esa medida, violenta- del ejercicio del poder. Esta sera una de lastesis de losnon-conformistes franceses de los aos treinta(1); bajo el lemani droite, ni gauche quedaba para ellos comprendido el principio antes dicho: las distintasconfiguraciones de lo poltico obraran siempre al modo de un paraguas ideolgicoajo el que se sustancian cuestiones previas que tienen que ver con lo que es
polticamente anterior e insoslayable: el enfrentamiento soterrao que, comoprincipio dialctico de la misma, constituye el meollo que construye/desconstruyela realidad de lo social. Permtase, a este propsito, traer aqu estas palabras de M.Blanchot: ...el dilogo est fundado sobre la reciprocidad de las palabras y laigualdad de los hablantes; slo dos Yo pueden establecer una relacin dialogal;cada uno reconoce al segundo el mismo poder de hablar que a s mismo, cada uno sedice igual al otro y no ve en el otro nada de otro sino otro Yo. Es el paraso delidealismo conveniente. Pero, por otro lado, sabemos que no hay casi ninguna suerte
-
8/13/2019 El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
3/6
de igualdad en nuestras sociedades. (Basta, en un rgimen cualquiera, haber odo eldilogo entre un hombre prejuzgado inocente y el magistrado que lo interroga parasaber lo que significa esta igualdad de palabra a partir de una desigualdad decultura, de condicin, de poder, de bienestar. Ahora bien, en todo momento cadauno es juez o se encuentra ante un juez; toda palabra es mandato, terror, seduccin,resentimiento, lisonja, tentativa; toda palabra es violenciay pretender ignorarlopretendiendo dialogar, es aadir la hipocresa liberal al optimismo dialctico segnel cual la guerra no es ms que una forma de dilogo)(2).
Entendamos aqu que lo que de hipocresa habra en el liberalismo sera lapresuposicin de una reciprocidad entre individuos. La ignorancia de la disimetraque existe en cualquier forma de violencia. Trasladar esta ignorancia hasta lo quesucede en el plano del discurso es el inicio de la mitificacin del dilogo y, con l, dela democracia. Pues la efectividad de la democracia es precisamente la de rehusar lamitificacin de s misma, sobre todo si se acepta que el dilogo polticoen elsentido ms emprico del trmino- es epifenmeno de otras relaciones fcticas depoder. (Cada interlocutorpartido, sociedad, agrupacin, pas... - habla en ejerciciode una dimensin de su poderen cualquiera de sus formas- que dota decontundencia y capacidad de xito a lo que el propio discurso propugna). Resultapertinente entonces, en este punto, una crtica del discurso que se produce en unterritorio aparentemente exento respecto a la dimensin dialctica de la palabra: ellenguaje literario.
***
La historia de la literatura (que con tanta frecuencia afirma lo histrico sobrey a costa de- lo literario) registra un impulso que lleva desde la oralidad a lacodificacin escrita de los textos, hasta el punto en el que la escritura se convierte enla forma fundamental de lo literario. La codificacin escrita conduce, por otro lado, aun reforzamiento de la nocin de autor, que se convierte en una presenciainsoslayable que gravita sobre el texto literario. ste aparecera, entonces, como laafirmacin del autor, la expresin rotundaobjetivacin- de su subjetividad. Eltexto, pues, como el resultado de una accin que afirma la individualidad de quienlo escribi y que, adems, proporciona a su autor un determinado nivel deinfluencia en los distintos niveles del intercambio social.
Y sin embargo, tras este ejercicio del poder que convierte al autor enintelectual(3), se abre un abanico de cuestiones que no se deben ignorar. En efecto, laescritura es un modo de inscripcin en la que, a primera vista, se estabilizan loscontenidos. La escritura trabaja socrticamente a favor de la memoria. Incluso, antesde ello, procede de la memoria. El haber vivido, la experienciapropia y ajena-, es lacondicin del escritor. Peroaade Blanchot inmediatamente- recordar todo parapoder olvidar todo. La literatura recoge la realidad en el olvido de la ancdotasuirrelevancia-, incluso de la categorasu impertinencia- hasta descubrirse como unmovimiento puro del escribir. No es que en una obra literaria no estn presentes
-
8/13/2019 El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
4/6
cosas y hechos de la experienciadatable o fingida- sino que la literatura discurreajo ellos soslayndolos en un olvido anterior a su propio acontecer.
Es el olvido tambin un tema destacadamente francfurtiano: la necesidad derecordar los desastres que la violencia ha producido; la memoria de las vctimas, dequienes han perdido ya su voz; las formas ms o menos implcitas de un olvidoculpable. No es este olvido, moralmente ponderado, el queen Blanchot- soporta laliteratura. Pero va unido con l. La accin consciente de los hombresla historia-est habitada por un silencio impotente de quienes, vctimas sin voz, han quedadoexcluidos de la visibilidad de la misma historia. Un silencio que no es el sentido delmundo, sino su propio sinsentido. El silencio es, aqu, la voz inaudible de laimpotencia. Y esta voz aflora aqu y all en la literatura llevando al escritor a unaexperiencia que desle su subjetividad. Escribir para poder morir, dice Blanchot,creo recordar que refirindose a Kafka, uno de los autores cuya biografa se ha vistoquebrantada por la exigencia de escribir.
***
La literatura se convierte as en un espacio consagrado a lo que est olvidadoen el mundo, a lo que carece de representatividad, por tanto de espacio poltico. Ellopermite a este olvido acontecer polticamente en cuanto tal. (...) En El libro quevendr, figura un captulo de ttulo evocador, Muerte del ltimo escritor, en el quese anuncia con claridad que si la literatura llegara a cesar, el silencio del que esportadora y guardianaprotegiendo ese silencio y encerrndolo a la vez- resurgiraajo la forma de un peligro que concierne a todos los periodos de debilidad quellaman la dictadura(4). Un modo singular de entender la implicacin poltica de laliteratura. Mejor aun, de indicar el rechazo de lo poltico que no es su mera negacino censura (moral, pragmtica, etc.). Pues de lo que se trata en lo literario es de unaexperiencia del hablar que es en s una contestacin de la naturaleza violenta de laspalabras en el dilogo como forma de la comunicacin y de la accin. En laliteratura, entonces, hallara su lugar una voz que no sabra adscribirse a unasubjetividad ni trabajar a favor de la configuracin de identidad alguna. El sujetocomo identidad(5) cerrada sobre s, herencia del cartesianismo- es el germen de lanocin liberal de individuo, sujeto del intercambio en un medio relacional. Es estanocin la que la crtica de Blanchot pretende alcanzar: designando un espacio neutroen el que la im-potencia ocupa el lugar de las palabras, el sujetoindividuo- entra enun cuestionamiento de s que lo aleja indefinidamente como trmino de lacomunicacin. Esa distanciaintermediada por la impotencia y el morir- es elrespeto. La tarea de la crtica no es entonces la de vincular a los sujetos en unasrelaciones que los hagan aparecer bajo la luz de una comprensin global o inclusocerrada; por el contrario esa tarea es la de explicitar lo que hace irreductible a cadauno de ellos (no como identidad estable, dogmticamente atada a s, sino comomovimiento en el que el yo ahonda y radicaliza su propia incompletud). Esta es, enlo poltico, la piedra de toque que propone Blanchot: no se trata de la negacin de larealidad histrica, de la razn dialctica que progresa pero siempre sobre la
-
8/13/2019 El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
5/6
negatividad como mar de fondo de la historia; como si cualquier verdad no portaraen s, como su propia verdad, un cuestionamiento ntimo que la hace nmada, sin elpoder de establecerse en una posesin. La historia es un hecho, incluso un hecho quecuenta en su favor con logros irrenunciables para la humanidad, pero a la vez laliteratura debe ser una experiencia: la del lugar donde aflora una crtica quepertenece al propio devenir histrico como su propia debilidad.
(1) Bajo este nombre se agrupa a un conjunto de escritores que, movidos por la crisisde la Francia del momento y por la quiebra de determinados valores en su propiaconciencia poltica, reaccionaron mediante una confrontacin con los principios de laconciencia burguesa. Su posicinantidemocrtica y antiparlamentaria- mantuvocierta afinidad con los principios del fascismo italiano, si bien sostuvieron unaoposicin al nazismo. Sin embargo, las posiciones polticas de Blanchot han estadomarcadas por una transformacin que lo llev treinta aos despus a la extremaizquierda, e incluso a unrepliegue moral que mucho despus se concretar en Lacomunidad inconfesable (1983), obra capital de su pensamiento acerca de locomunitario. (Cfr. M. BLANCHOT,La comunidad inconfesable, Arena, Madrid 1999; J.GREGORIO, La Ley y la cuestin de la escritura, en La voz de su misterio. Sobreilosofa y literatura en Maurice Blanchot , Centro de Estudios Teolgico-Pastorales
San Fulgencio, Murcia 1995, pp. 81 -114).
(2) M. BLANCHOT,Lentretien infini , Gallimard, Pars 1969, p. 114 (La trad. es ma).
(3) La figura del intelectual representara la relevancia socialel reconocimiento- delescritor, que le permite intervenir, en virtud de ese poder adquirido, en los mbitosde la sociedad: poltica, economa, cultura..., en tanto que escritor. Sobre estametamorfosis se puede consultar P. BOURDIEU, Para una ciencia de las obras, enRazones prcticas. Sobre la teora de la accin, Anagrama, Barcelona 1997, pp. 53-90. Delmismo autor,Las reglas del arte. Gnesis y estructura del campo literario, Anagrama,Barcelona 1995.
(4) PH. MESNARD, Maurice Blanchot et le sujet de lengagement, LHarmattan, Pars1997, p. 100 (La trad. es ma).
-
8/13/2019 El Que Le Es Propio, M. BLANCHOT
6/6
(5) Habra que establecer una circularidad en la comprensin de los conceptosidentidad y poder. Efectivamente, en el poder se comprende el vigor con queuna identidad se afirma frente a otras, el poder es capacidad de autoafirmarse. Porotro lado la identidad es la resultante del poder, en cuanto que slo se configura enel distanciamiento negador de los otros (Nietzsche, psicoanlisis, etc.).