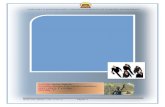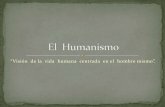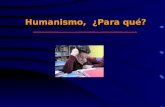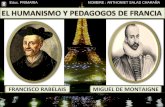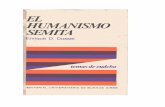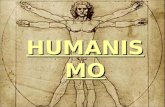El humanismo socialista.txt
-
Upload
victor-rios -
Category
Documents
-
view
10 -
download
2
Transcript of El humanismo socialista.txt
EL HUMANISMO SOCIALISTA VENEZOLANO DEL SIGLO XXI NOTAS PARA EL DEBATE Prlogo Miguel ngel Prez Pirela 1a edicin, 2008 MONTE VILA EDITORES LATINOAMERICANA C.A., 2007 Apartado Postal 70712, Caracas, Venezuela Telefax: (58-212) 263.8508 www. monteavila.gob.ve Coordinador de esta edicin Miguel Ral Gmez Gmez Diseo de la coleccin ABV Taller de Diseo, Waleska Belisario Diseo de portada: Orlando Romero Harrington Hecho el Depsito de Ley Depsito Legal N lf50020088001299 ISBN 978-980-01-1600-5 EL TEMPO DEL PENSAMIENTO Y EL TEMPO DEL PUEBLO La historia de la filosofa siempre ha sido el agente de poder dentro de la filosofa e incluso dentro del pensamiento. Siempre ha jugado un papel represor: Cmo queris pensar sin haber ledo a Platn, Descartes, Kant y Heidegger, y tal o tal libro sobre ellos? Formidable escuela de intimidacin que fabrica especialistas del pensamiento, pero que logra tambin que todos los que permanecen fuera se ajusten tanto o ms a esta especialidad de la que se burlan. Histricamente se ha construido una imagen del pensamiento llamada filosofa que impide que las personas piensen. G. DELEUZE LA HISTORIA, LOS HECHOS, EL OLVIDO Se debe mirar atrs para saber el camino recorrido hasta aqu. Slo entonces surge una dimensin ms propicia para celebrar los triunfos y saber afrontar crticamente y con dignidad los fracasos. Es necesario dete-nerse y mirar el pasado, todos los pasados, en medio, justo en medio, de esta vorgine de hechos y contrahechos que caracterizan la historia re-ciente de Venezuela. No es cierto, como suele afirmarse, que en una realidad tan atareada y veloz como la venezolana todo va tan rpido que ayer fue hace un ao. Los venezolanos tenemos necesariamente que reencontrarnos con un tiempo ms verdadero y menos fluctuante: ayer fue ayer, un mes fue hace un mes y hace 18 aos fue el Caracazo. Medir el tiempo a partir de los hechos es el mtodo propicio para una memoria sabia. Medirlo de forma honesta, con sus hechos, con todos ellos. Palpando de esta forma el carcter paradjico de una memoria que, como dijo el poeta, est llena de olvidos. No podemos saber cmo llegamos hasta aqu si dejamos hechos flotando en el limbo del olvido nacional. Un da tiene 24 horas. Una semana siete das. Qu medida temporal tie-ne la historia reciente de Venezuela? La respuesta a esta pregunta pasa por el recuerdo de hechos insoslayables a la hora de pensar la Venezuela de hoy da. He aqu una de las vocaciones del presente libro. De hecho, la historia reciente del pas se mide en Caracazos, golpes y contragolpes, Universidades Bolivarianas, Misiones, Constituciones, Po-deres Comunales, Soberanas... La visin alterada que deja la aceleracin extrema en la que vive el pas, nos deja una especie de sublime cansancio cuyo ms grande peligro es la falta de percepcin de una realidad popular que corre ms rpido que el pensamiento mismo. Pero a ocho aos del triunfo de la Revolucin Bolivariana es hora de colocar la mirada en la memoria para recorrer con el espritu el cmo, el cundo y, sobre todo, el porqu llegamos y estamos aqu. De la lectura de este libro resulta claro que El humanismo socialista venezolano del siglo XXI se presenta bajo la forma de un sistema coheren-te y compacto, pero evidentemente en construccin. Detenerse y ahondar en los hechos que lo conforman, en cada uno de ellos, armarlos y desarmarlos en tanto que sistema coherente es acaso el camino (metho.dus -e..d..) ms idneo para dar fe de su real envergadura. De hecho, es un imperativo recordar que todo sistema est conformado por una serie de elementos unidos entre s, y que cada elemento existe y posee una identidad slo en estrecha relacin con los otros elementos que lo conforman. En el presente texto, Mario Sanoja no slo nos da luces sobre los diferentes elementos que conforman ese sistema que llama El humanismo socialista venezolano del siglo XXI, sino que hace algo acaso ms difcil: interrelaciona dichos elementos entre s dando lugar a explica-ciones de por qu un Caracazo conllev a la creacin de una Constitucin vanguardista o por qu un Consejo Comunal est relacionado con la propiedad, o ms an, qu tiene que ver el monopolio meditico con las relaciones sociales de produccin. LA FORMA, EL FONDO, LO POPULAR Sin duda alguna nos encontramos delante de un texto cuya forma no se pue-de pasar por alto.Delante del tan respetado lenguaje acadmico que de tan-to ser lenguaje en ocasiones se vuelve idioma difcil de hablar y hasta de pronunciar por la gente comn, Sanoja escoge vestir sus ideas con una for-ma cuya sencillez esconde una evidente claridad del pensamiento. No est de ms acotar que la vorgine de hechos que sacuden la realidad venezolana ha dejado el tempo del pensamiento atrs, muy atrs. El pensa-miento, de la realidad social y poltica venezolana, slo percibe la polvare-da que sta deja a su paso. Los hechos van a una velocidad tal que han dejado el pensamiento con una preocupante sensacin de lentitud. Pero es acaso esto motivo suficiente para dejar de pensar o, ms an, hacer del pensamiento una herramienta sociopoltica caduca? Todo lo contrario. El pensamiento que ha de generarse hoy da en nuestro pas debe cambiar el tempo que hasta ahora lo caracterizaba. Como en una obra musical, el tempo del pensamiento venezolano debe adaptarse a la meloda y el tempo de los eventos. El tempo de un pueblo que no espera al intelectual que pen-sar lo que ha de hacerse. Evidentemente ello implica una reconsideracin, no slo del tempo del pensamiento, sino tambin de su objeto de estudio y, sobre todo, de las herramientas tericas que se utilizarn. Es un hecho para todo pensador que habita en el ojo del huracn de hechos venezolanos que las herramientas tericas que nos ha dejado la his-toria del pensamiento occidental en ocasiones son insuficientes, y hasta deformadoras, a la hora de interpretar en toda su magnitud el hic et nunc del siglo XXI venezolano. Todo ello implica tambin un repensamiento de la forma, no slo de pen-sar, sino tambin de transcribir dicho pensamiento en el blancor de las pgi-nas de un libro. He aqu uno de los mritos del presente texto. Su autor, al momento de presentrmelo, me refiri tajantemente: Este ensayo est diri-gido hacia la gente comn, no hacia la academia. Palabras que viniendo de un maestro de la academia resultan inquietan-tes e incluso subversivas. Delante de dicha afirmacin por parte de tal per-sonaje no queda otra cosa que tomar aire, y ms an valor, y lanzarse en la aventura de este texto luminoso. Pero se debe confesar que el resultado de empresas como sta no siempre es feliz, porque bien es sabido que algunas veces la forma (en este caso adap-tada a la gente comn) termina por disminuir el fondo de las ideas,hacien-do de stas algo superficial. Este libro se escribi entonces entre dos peligros: por una parte el de la academia y su idioma hermtico disponible slo a algunos iniciados en la tradicin del pensamiento occidental; y por otra el de un libro de forma simple y amena en cuyas lneas se ahogan las ideas e intuiciones ms profundas. Pues Mario Sanoja entra en semejante aprieto y sale airoso, y ello gracias a su decisin: el maestro Sanoja,en lugar de ser sofisticado surfista, con todo lo vistoso y galn de dicho cono, decidi ser pescador del Caribe. El surfista, con sus movimientos espectaculares y sus gestos histrinicos, se mantiene en la cresta de la ola, en la superficie. Por el contrario, el pesca-dor, en la calma y paciencia de su barca, penetra en las profundidades del mar, lo conoce y descubre en cada gesto. El surfista desconoce el mar. El pescador lo penetra, lo ama, le teme. Este libro posee por ello la dignidad de quien penetr durante meses mar adentro de forma silenciosa, paciente y tranquila, y hoy da nos trae el fruto de sus reflexiones, incursiones, y profundidades, de manera tan honesta y tan sencilla como quien ofrece un buen pargo a un pueblo con hambre de ideas pertinentes y claras sobre el humanismo socialista del siglo XXI, que con acciones est construyendo da a da. DR. MIGUEL NGEL PREZ PIRELA Caracas, 2007 INTRODUCCIN ...el comunismo, entonces, como un retorno completo del hombre hacia el hombre como ser social, (es decir, humano)... MARX, 1984 El presente ensayo se origin a partir de una conferencia dictada por nosotros en el paraninfo de la Universidad Nacional, Montevideo, el mes de abril de 2006. Acto dedicado a conmemorar el cuarto aniversario del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, orquestado por el gobierno de los Estados Unidos para derrocar a nuestro presidente constitucional Hugo Chvez. No es nuestra intencin escribir un ensayo erudito sobre el socia-lismo dedicado a la academia, sino un texto sencillo que intenta colocar la actual coyuntura socialista de nuestro pas en el marco del pensamiento de los clsicos del materialismo histrico, as como de la historia reciente de Venezuela, el cual esperamos pueda ser ledo, comprendido y debatido por todo pblico. Para lograr estos fines intentamos hacer una apretada sinopsis del complejo de los hechos que dan cuenta del proceso de trans-formacin social representado por la Revolucin Bolivariana hasta el pre-sente, tratando de mostrar la concatenacin de los principales eventos histricos que la caracterizan. Esperamos as contribuir, y estimular la dis-cusin sobre el socialismo venezolano del siglo XXI, a intentar un anlisis historiogrfico del proceso bolivariano que comprenda y explique su dis-continuidad dentro de la continuidad histrica venezolana, a reconstruir las pocas presentes-pasadas en una dimensin espacio-temporal, con-frontando entre s la lectura histrica de los diversos eventos, piedra angu-lar de todas las teoras histricas, para derivar de la misma un aprendizaje que nos permita transformar la realidad (Heller, 1986). Tratar de resumir en tan poco espacio la causalidad de dicho proceso, los logros y eventos histricos ocurridos en Venezuela entre 1998 y 2006, es una tarea demasiado ardua para el testigo solitario que observa intuitiva-mente el movimiento cotidiano de la historia, sin tener a la mano todas las herramientas bibliogrficas ni el equipo humano necesario para llegar a hacer una sntesis limitada que no agota toda la riqueza del proceso. Tratamos de mostrar para el pblico en general, con las limitaciones ad-vertidas y a travs de un discurso sencillo, lo que consideramos es la orga-nicidad del actual proceso histrico bolivariano, punto de partida para la creacin de la sociedad socialista venezolana del siglo XXI. Para compren-der en profundidad la complejidad de nuestra historia cultural moderna, remitimos al lector interesado a la obra escrita por Iraida Vargas Arenas, intitulada Participacin y resistencia: la saga del pueblo venezolano (2007), donde la autora hace un profundo anlisis integral y documentado de todas las dimensiones del proceso histrico y cultural que incidieron en la formacin del bloque hegemnico de la IV Repblica y de aquellas que determinan el nacimiento del actual bloque hegemnico del socialismo venezolano del siglo XXI. Existe la tendencia en algunos economistas, socilogos, historiadores y otros cientficos sociales venezolanos y forneos actuales, a reducir el socialismo venezolano del siglo XXI a una interpretacin economicista ortodoxa basada en el marxismo clsico, sin reparar a veces en que desde el siglo XXI hasta el presente han ocurrido cambios profundos en la natu-raleza de la formacin capitalista; algunos ya haban sido previstos por el maestro Carlos Marx, tal como, por ejemplo, la actual concentracin extrema de capitales en manos de una minora privilegiada de transnacio-nales, hecho que ha terminado por degradar la naturaleza del trabajo y excluir a la mayora de la poblacin mundial de la posibilidad de gestionar su propia vida, su propio futuro. Por otra parte, se han producido cambios profundos en la naturaleza del sujeto histrico de la revolucin socialista y de los factores que lo determinan, lo cual obliga a formular nuevos an-lisis tericos sobre su participacin en los procesos contemporneos de cambio social. Ello ha puesto de relieve la prioridad que le ha dado el pro-ceso bolivariano a la dignificacin, a la recuperacin de aquellas masas empobrecidas, excluidas de la misma vida, a organizar una lucha frontal contra la pobreza, contra la exclusin social y cultural que son secuelas de la lucha de clases y de la explotacin capitalista; y para lograrlo, el socia-lismo del siglo XXI debe hacer nfasis particular en el desarrollo de su con-tenido humanista. El desarrollo del modo de vida capitalista durante el siglo XX ha creado una sociedad mucho ms compleja que la del siglo XIX en la cual vivieron Carlos Marx y Federico Engels. En el presente, la economa ya no es con-siderada por los materialistas histricos como el nico motor determinan-te del desarrollo social; igual importancia tienen tambin la cultura como modo de vida, la ideologa, la educacin y la calidad de las relaciones sociales de produccin. Estos factores son los que determinan a su vez la calidad de la produccin de bienes y servicios, y sobre todo los procesos de distribucin, del cambio y el consumo donde se explican y ponen de mani-fiesto las leyes sociales que rigen aquel conjunto orgnico (Marx, 1967: I). Fundamentado en esas consideraciones, el ncleo de naciones capitalistas ms desarrolladas, Estados Unidos, Japn y la Comunidad Europea, han logrado consolidar un poderoso monopolio mundial de la comunicacin social, la informtica, la publicidad, la cultura y la industria cultural, el cual utilizan como un poder ideolgico para instrumentar la dominacin sobre los pueblos no europeos de sus periferias, manipulando dichos factores para neocolonizarlos va la globalizacin (Samir Amn, 1977-78). PARTE I ANTECEDENTES HISTRICOS DE LA REVOLUCIN BOLIVARIANA: LA IV REPBLICA La Revolucin Bolivariana es un hecho histrico indito y sorprendente en la historia contempornea, un ejemplo de cmo,con base en la voluntad soberana de su pueblo, Venezuela ha emprendido su proceso de eman-cipacin del legado neocolonial centenario que nos fue impuesto por el Imperio con la complicidad de su representacin local, la oligarqua vene-zolana. El proceso bolivariano ha sido para los intelectuales progresistas venezolanos como un despertar de conciencia ante la posibilidad de con-cretar nuestro futuro revolucionario, al cual muchos nos adherimos desde los aos ya remotos de nuestra juventud licesta. La conciencia poltica de un pueblo es una construccin social que hacen los colectivos de su papel y de su lugar en el devenir de la historia nacional, regional y mundial. Gracias a un largo proceso previo de maduracin ide-olgica fue que, en el breve lapso de ocho aos transcurridos desde la eleccin del presidente Hugo Chvez en 1998 hasta su contundente ree-leccin en 2006 para un segundo perodo presidencial, la mayora del pueblo venezolano aprendi a razonar polticamente sus opciones polti-cas en el corto, el mediano y el largo plazo, sntoma sin duda de haber alcanzado un cierto nivel de conciencia social y poltica. La experiencia lograda en las duras batallas libradas y ganadas contra las fuerzas contra-rrevolucionarias de la oligarqua venezolana y el Imperio mismo entre los aos 2002 y 2004, el fructfero trabajo organizativo llevado a cabo por las diferentes misiones sociales planificadas y puestas en prctica por el gobierno bolivariano, el progreso alcanzado en la salud, la educacin y el bienestar general de la poblacin, la extraordinaria recuperacin de PDVSA y la siembra del petrleo como plantease Arturo slar Pietri en 1936 (Sanoja y Vargas, 2006), han logrado en breve plazo inducir cambios cualitativos profundos en la sociedad venezolana. La nueva era que se abre a Venezuela luego de la victoria popular del 3 de diciembre, como ya lo expres el presidente Hugo Chvez en su ltimo discurso preelectoral, ser el prembulo de la profundizacin de las tareas revolucionarias que consoliden las bases del futuro socialismo venezolano del siglo XXI. EL BLOQUE HEGEMNICO DE LA IV REPBLICA: EL TERRORISMO DE ESTADO La vida de los venezolanos transcurri hasta 1998 dentro del molde de una sociedad sometida por siglos al arbitrio de regmenes autoritarios, algunos de los cuales se ocultaron bajo la mscara de una supuesta demo-cracia representativa. En la fase final de este rgimen, que ya nuestra his-toria contempornea reconoce como los cuarenta aos del puntofijismo, de la IV Repblica, se acentu la represin policial, las torturas sofistica-das, la desaparicin de personas, as como la exclusin social y poltica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que expresaban un pensamiento distinto al mantenido por los partidos Accin Democrtica y Copei. Esta represin se acentu particularmente a partir del ao 1961 bajo los gobiernos de Rmulo Betancourt y Ral Leoni, lo cual motiv a los par-tidos de la izquierda de entonces a pasar de una fase de resistencia polti-ca a la conocida como la lucha armada que buscaba derrocar aquel rgimen va la insurreccin guerrillera. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desgajado de Accin Democrtica, logr arrastrar al Partido Comunista de Venezuela (PCV) a una lucha guerrillera que trat de emular, sin xito, el victorioso proceso revolucionario cubano de toma del poder que haba culminado en 1958. La lucha armada lleg a su fin prcticamente hacia la dcada de los aos 70 del siglo pasado, cuando la mayora de los dirigentes de la izquierda armada capitularon, se quebraron polticamente y pasaron a formar par-te del mismo rgimen que haban buscado derrocar. Sin embargo, los sec-tores de izquierda comprometidos con la lucha de masas desde la poca de la dictadura de Prez Jimnez, que haban hecho un trabajo organizativo en sectores de la sociedad urbana y la sociedad rural desde mediados del siglo pasado, supieron mantener vivos movimientos de lucha popular que desempearon un papel activo en la insurreccin popular del 27 de febrero de 1989, en las insurrecciones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, en el triunfo del presidente Chvez en 1998 y en la organizacin de los movimientos sociales que apoyan hoy da la Revolucin Bolivariana. El 23 de enero de 1958 cay la ltima dictadura militar, que padecimos entre 1948 y 1958. Todos los venezolanos cremos que a partir de aquella fecha habra de comenzar una etapa democrtica,revolucionaria, de trans-formacin social, pero muy pronto, a comienzos de los 60, nos dimos cuen-ta de que ello no iba a ser posible. Los gobiernos que comenzaron a existir enVenezuela a partir de ese momento, socialdemcratas o demcrata-cris-tianos, enterraron todas las tesis nacionalistas o antiimperialistas que los mismos haban sostenido entre las dcadas de los 30 y 50 del siglo pasado y se convirtieron prcticamente en un apndice de las tesis imperiales, en reg-menes altamente represivos de todo pensamiento nacionalista, progresista o de izquierda. Cuando digo represivo no hablo solamente de regmenes que impedan o castigaban toda forma de pensamiento que pudiese conside-rarse como revolucionario, sino que fue en Venezuela, lo cual es algo real-mente terrible, donde se comenz a crear la figura poltica de las personas desaparecidas, funesta prctica policial que fue posteriormente adoptada y desarrollada por las dictaduras militares del Cono Sur, donde se dieron las formas ms aberrantes de crueldad humana. En Venezuela, desde comienzos de los aos 60 como ya dijimos, una de las tcticas represivas utilizadas por los gobiernos de la IV Repblica era discriminar, encarcelar o simplemente desaparecer fsicamente a todas aquellas personas que pudiesen ser indiciadas de tener un pensamiento poltico radical o revolucionario. Muchos compaeros nuestros del liceo Fermn Toro y luego de la Universidad Central de Venezuela, alumnos o profesores, desaparecieron, y hoy da, despus de tantos aos, no sabemos ni siquiera dnde se hallan sus restos mortales. Como deca un amigo, clebre escritor dominicano, lo terrible de dicha situacin es no saber dn-de estn sus huesos para llevarles a su tumba siquiera una rosa roja como expresin dereconocimiento yafecto.Aquellafueuna pocaterriblepara Venezuela, que gener entre los sectores de la izquierda progresista una sensacin de impotencia ante la injusticia social. La misma se fue haciendo cada vez ms profunda durante el transcurso de aquellos ltimos y largos cuarenta aos, cuando veamos que el sistema poltico de la democracia representativa que se haba instaurado al abrigo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno de Estados Unidos, pareca consolidarse para gobernar largo tiempo. Para sustentar su proyecto pol-tico antinacional, los gobiernos socialdemcratas y socialcristianos impu-sieron a la sociedad venezolana la prctica de la corrupcin poltica, el individualismo, la desnacionalizacin de la educacin, de la industria petrolera, de las Fuerzas Armadas, como si fuesen valores sociales positi-vos que todos debamos emular. LA COMPOSICIN DEL BLOQUE HEGEMNICO DE LA IV REPBLICA El bloque hegemnico de la IV Repblica estaba gobernado por una cpu-la bipartidista corporativa, totalitaria, corrupta, que integraba en su seno a las organizaciones empresariales y a los dueos de medios totalitarios de comunicacin, la cual controlaba todos los aspectos de la vida de los vene-zolanos y someta o eliminaba por la fuerza armada a los grupos adversa-rios. Los empresarios y banqueros podan ser ministros en los diferentes gobiernos, mientras, de la misma manera, los dirigentes polticos de ambos partidos figuraban como gerentes de empresas o de bancos.Dicho sistema, aunque apuntalado financieramente con la corrupcin y el robo descarado de los dineros pblicos,se fue resquebrajando paulatinamente.Ello ocurri porque la lite partidista-empresarial que desgobernaba a Venezuela exhi-ba una tremenda incapacidad poltica, as como una absoluta carencia de sensibilidad social para dar respuesta efectiva a las graves necesidades sociales, polticas, econmicas y culturales del pueblo venezolano. La cpula de aquel bloque hegemnico se organizaba segn el concepto denominado conciliacin de lites, mediante el cual se contenan las aspiracio-nes participativas de las bases cuando stas amenazaban el control de las organizaciones ejercido desde la cpula (Carnevali, 1992: 24). El poder del bloque hegemnico se apoyaba en una gran burguesa y una pequea bur-guesa, las cuales derivaban importantes beneficios del reparto de las migajas de renta petrolera que nos dejaban las transnacionales y los gerentes aptri-das de la antigua PDVSA. La ambigua ideologa inducida en aquellos sectores de la clase dominante se fundaba, por una parte, en la reproduccin del Ame-rican way of life y el consumismo estadounidense mezclado con las propues-tas desarrollistas de la CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina), auspiciada por las Naciones Unidas); y por la otra, en la desnacionalizacin de nuestra soberana, de nuestro sistema educativo y de nuestra cultura. La dictadura bipartidista controlaba ideolgicamente la lealtad de la cla-se media mediante el miedo y la corrupcin. Mientras que por una parte halagaba a los ricos y a la clase media con la oferta de cargos burocrticos, de prebendas y privilegios, de acceso a la riqueza mediante la participacin en la corrupcin poltica y administrativa, por la otra anestesiaba la con-ciencia crtica de sus integrantes infundiendo el temor a una supuesta ame-naza comunista que vendra a arrebatarles sus bienes materiales para darlos a los pobres y al Estado; de la misma manera propalaba la estrafalaria idea de que el comunismo vendra a quitarles sus hijos para llevarlos a Cuba o a la extinta URSS.Aunque ninguna de esas absurdas profecas se ha cumplido, han pasado casi 50 aos y los grupos de derecha siguen atribuyendo las mis-mas intenciones ahora al presidente Chvez. En la conciencia de los pobres tambin indujeron, no con tanto xito, el mismo terror anticomunista ele-mental. En este juego, las dirigencias de los partidos Accin Democrtica y Copei, que ni aprendieron ni olvidaron nada, se presentaban como el ba-luarte anticomunista, defensores del statu quo con el que intentaron fosilizar polticamente la sociedad venezolana, la cual termin finalmente por derrumbar las acartonadas instituciones de la IV Repblica. La Revolucin Bolivariana ha demostrado con sus hechos la falacia del supuesto espanta-jo anticomunista que agitaba la derecha fascista para frenar cualquier cam-bio poltico que afectase sus privilegios: ocho aos de justicia social, de administracin correcta de la riqueza pblica, han provisto a todos los venezolanos de una importante suma de bienestar material y espiritual. EL SAQUEO DE LA RIQUEZA DE VENEZUELA El ao 1983, hacia finales del siglo pasado, ocurri en Venezuela una pro-funda crisis bancaria y financiera que los venezolanos denominamos como el Viernes Negro. Dicha crisis, que representa el punto de quiebre entre el largo perodo de auge de la cleptocracia de la IV Repblica y el inicio de su decadencia, fue causada particularmente por el exceso de corrupcin de la clase poltica, el robo de los dineros pblicos y de los capitales depositados por los ahorristas en los bancos privados. Durante los 40 aos que dur el rgimen llamado democracia representativa, que se conoce tambin como puntofijista, la mafia poltico-empresarial que nos gobernaba sac del pas por lo menos ciento veinte mil millones de dlares robados al Tesoro pbli-co y a los ahorristas privados, para depositarlos en las cuentas personales que tienen sus miembros en bancos extranjeros. Esta suma es equivalente a lo que habra tenido que invertir Estados Unidos para llevar a cabo en Europa cuatro planes Marshall, plan que permiti la recuperacin de los pases devastados por la II Guerra Mundial que hoy integran la lite del Grupo de los 8, los pases ms ricos del sistema capitalista. Dnde fue depositada aquella enorme cantidad de dinero que habra servido para resolver todos los problemas de la sociedad venezolana en aquel momento? En bancos de Suiza? En bancos de Miami o de Islas Caimn? Quin sabe... Lo ms triste es que todo aquel dinero que sacaron de Venezuela tanto los polticos como los empresarios cmplices de aquella monumental estafa, la banca internacional lo volvi a prestar a los gobier-nos venezolanos controlados por las mismas mafias poltico-empresariales que se lo haban robado, con una dolorosa diferencia: todo el dinero que sacaron al exterior las mafias poltico-empresariales de venezolanos nos fue devuelto bajo la forma de prstamos leoninos, con altsimos intereses, como una deuda que no es externa, sino eterna, porque nunca se termina de pagar.As se origin la deuda externa que todos conocemos y sufrimos, porque todos los pases latinoamericanos han pasado por situaciones simi-lares (Castro, 1985). De manera similar, los mismos empresarios privados que robaron dinero de las arcas del Estado para colocarlo en el exterior, lo volvieron a pedir prestado a aquellos bancos internacionales. Dichos cr-ditos privados fueron posteriormente consolidados con la deuda del Estado venezolano. De esta manera, nuestro gobierno sigue pagando regularmente aquel doble fraude contra nuestra nacin, como una renta imperial que nos resta a nosotros y a muchos otros pases del mundo capa-cidad financiera para resolver los problemas sociales de nuestros pueblos, mientras permite al bloque hegemnico imperial que ha confiscado el gobierno de los Estados Unidos, financiar el enorme dficit fiscal que le produce su poltica belicista para aterrorizar a los pueblos y mantener su hegemona mundial. EL DESENCANTO POPULAR CON LA IV REPBLICA En Venezuela, aquel estado generalizado de corrupcin y de injusticia so-cial fue creando un tremendo malestar social, y sobre todo un gran desen-canto de la mayora de la poblacin venezolana con el rgimen de la IV Repblica. La democracia puntofijista era igualmente un fraude a la espe-ranza y la credulidad del pueblo venezolano. Cuando el gobierno de uno de los partidos actuaba mal, como era costumbre, el nico castigo que le poda infligir el pueblo era votar por el otro partido, pensando que lo iba a hacer bien. Pero una vez en el poder, el partido que antes haba sido oposi-cin volva a gobernar mal, por lo cual se recomendaba votar por el otro que haba pasado a la oposicin; una vez en el poder, el partido que haba sido oposicin lo volva a hacer mal, creando as un circulo vicioso donde prcticamente no haba ninguna salida real a los problemas del pas. Hacia finales del siglo XX, el pueblo venezolano cobr finalmente conciencia de aquel fraude poltico, por lo cual comenz a abstenerse progresivamente de votar en las elecciones convocadas para escoger al presidente de la Repblica, los senadores y diputados al Congreso Nacional, los alcaldes y Concejos Municipales. Mientras la abstencin electoral alcanzaba ndices cada vez ms altos, la misma legitimidad democrtica de los gobiernos electos por minoras alcanz niveles insostenibles. PARTE II EL CARACAZO Y LOS INICIOS DEL PROCESO BOLIVARIANO LA UNIN CVICO MILITAR En 1989 el sistema puntofijista, rgimen poltico populista fundamentado en el poder de una lite burocrtica de empresarios y polticos, hizo final-mente conciencia de su incapacidad terica y prctica para dar solucin a los problemas de la sociedad venezolana dentro del marco poltico de dic-tadura de partidos que haban maquillado como democracia representati-va. Por esta razn en aquel ao,a inicios del segundo gobierno populista de Carlos Andrs Prez, como ste careca de un proyecto propio para resol-ver la grave situacin social y econmica por la que atravesaba el pueblo venezolano, el gobierno y la oligarqua econmica decidieron, sin que mediara ninguna reflexin crtica sobre sus consecuencias sociales, adop-tar el denominado Plan de Ajustes Neoliberales que les impuso el Fondo Monetario para aplicarlo de una manera irrestricta a Venezuela, asumien-do quizs que la poblacin venezolana ya estaba lo suficientemente domesticada y desnacionalizada para aceptarlo sin protestar. Transcurridos pocos das luego de la aplicacin sorpresiva de las llama-das medidas econmicas de shock, el 27 de febrero de 1989 se gest una insurreccin generalizada en todo el pas: la primera insurreccin popular contra el neoliberalismo que se conozca en la historia universal moderna. Inicialmente fue un movimiento espontneo, sin una dirigencia claramen-te definida, aunque la gente estaba conciente de por qu lo haca. Durante tres das la rebelin popular fue prcticamente duea de la calles, en Caracas y en muchas ciudades de Venezuela, pero fue finalmente someti-da a sangre y fuego por fuerzas del ejrcito y la polica, con un costo de miles de muertos, heridos y desaparecidos. El 27 de febrero se cometi realmente un enorme genocidio en Vene-zuela para tratar de aplastar la resistencia popular. Este hecho constituy el punto de quiebre del proyecto poltico neocolonial de la IV Repblica, al mismo tiempo que una ruptura con el modelo de dominacin cultural oligrquica que haba paralizado la rebelin popular venezolana desde el mismo siglo XVI. A partir de aquel momento el pueblo venezolano, compuesto por civiles y militares por igual, tom clara conciencia de que era necesario reempla-zar el fracasado proyecto neoliberal puntofijista, proceso que desemboc en la rebelin de los llamados COMACATES (comandantes, capitanes y tenientes) liderada por el actual presidente Chvez que tuvo lugar el 4 de febrero de 1992, y posteriormente en la rebelin de almirantes, generales y coroneles del 27 de noviembre del mismo ao. Correlativamente se con-solidaron y formaron numerosas organizaciones de resistencia popular y de resistencia cvico militar, masa crtica de los movimientos sociales que dieron el triunfo electoral a Hugo Chvez en 1998. El Caracazo de 1989 y las rebeliones militares de 1992 tuvieron graves secuelas para el rgimen de la IV Repblica. Como consecuencia de los mismos, Carlos Andrs Prez, presidente de la Repblica para ese entonces, fue acusado de geno-cida y corrupto por el Congreso de la Repblica y destituido del cargo, hecho que marc el principio del fin del rgimen puntofijista. Lo anterior nos revela que as como en el pueblo venezolano exista un enorme malestar social, un proceso similar estaba ocurriendo en el seno de la Fuerza Armada Venezolana. Surgi de esa manera un movimiento revolucionario bolivariano que se planteaba como tarea fundamental res-catar nuestra soberana nacional, el derecho a nuestra autodeterminacin y la apertura hacia una democracia participativa y socialista que diese res-puesta a los sectores marginados del pas. En Amrica Latina, loa diferentes segmentos de la sociedad tienen ge-neralmente una opinin muy negativa de los militares, y con razn, ya que todas las dictaduras que ha habido en el Cono Sur no han sido precisa-mente un modelo de humanismo y de democracia. Pero en el caso de Ve-nezuela hay un elemento muy importante, y es que una buena parte de los oficiales del ejrcito de Venezuela fueron y siguen siendo por lo general gente de extraccin popular, jvenes, adolescentes, como nuestro mismo presidente Chvez, de origen campesino o urbano, que vienen del seno de familias pobres o de la clase media baja, que prcticamente no tienen recursos para pagar su educacin, quienes consideran la Escuela Militar como un estmulo para la movilidad social, como una manera de ingresar a la educacin superior y de formarse en una carrera profesional. Todos los actuales integrantes del cuerpo de oficiales, generales y superiores pasaron tambin por las aulas licestas donde, entre 1950 y el presente, la mayora de los adolescentes nos formamos polticamente en el pensamiento revo-lucionario. Una vez egresados de las escuelas militares, una parte de dichos oficiales parte de su licenciatura en Ciencias y Artes Militares para cursar estudios en universidades, de manera tal que en Venezuela hay una canti-dad importante de oficiales que son abogados, bilogos, historiadores, ge-grafos, economistas, ingenieros, administradores comerciales, cientficos polticos, licenciados en Relaciones Internacionales, etctera. Ello significa que existe hoy en Venezuela una oficialidad formada acadmicamente, que tiene una gran conciencia poltica y al mismo tiempo una excelente formacin profesional. En Venezuela, durante la dcada de los 60 del siglo pasado, hubo varias rebeliones militares organizadas por oficiales nacionalistas de izquierda;las ms importantes, tales como el Carupanazo y el Porteazo protagoni-zadas por la Marina, arma que en la mayora de los pases latinoamerica-nos se considera generalmente la ms aristocrtica; otras, por la Aviacin y el Ejrcito.Aquella semilla de rebelin que fue sembrada en el seno de la Fuerzas Armadas fue germinando y lleg el momento en 1992 cuando coincidi la insatisfaccin que haba en las Fuerzas Armadas con el des-contento popular. Dicho descontento popular se encontr precisamente el 4 de febrero con un movimiento surgido desde las Fuerzas Armadas, como era el Movimiento Bolivariano 200 que lider el presidente Hugo Chvez. Para poder comprender el fulgurante ascenso popular de la Revolucin Bolivariana, es muy importante sealar que nuestro lder, el presidente Chvez, es un hombre de genuino origen popular que posee y maneja todas las claves culturales del pueblo venezolano. Se estableci as, a partir de 1992, una empata inmediata entre la mayo-ra de la poblacin venezolana y el movimiento bolivariano, particular-mente el 80% que integra las clases populares, culminando en 1998 en las elecciones presidenciales, las cuales gan el presidente Chvez por una gran mayora de votos. Es interesante acotar esto para mostrar que en Venezuela lo que hemos llamado la accin cvico-militar no es una inven-cin fabricada coyunturalemente, sino que es la culminacin de un proce-so social, histrico, que condujo a la unin entre pueblo y ejrcito, actores sociales que en otros pases se consideran como componentes sociales separados. En Venezuela se ha ido gestando una simbiosis cada vez ms estrecha entre los militares y los civiles, al punto tal que hoy en da consi-deramos a los militares como el puebloen armas.A la hora dedefenderla patria, sus instituciones y la Revolucin Bolivariana, no hay diferencia entre los venezolanos civiles o los uniformados. La consolidacin de la unin cvico militar, fundamento del actual pro-ceso de cambio que se est gestando en Venezuela, es el producto de los diversos factores que han contribuido a estabilizar nuestro proceso de cambio revolucionario.Anteriormente,los altos mandos de nuestras anti-guas Fuerzas Armadas, colonizados por la ideologa del ejrcito de Estados Unidos y corrompidos por la clase poltica de la IV Repblica, actuaban como contrapeso a cualquier movimiento popular. Cuando un partido poltico intentaba salirse de la tutela del Imperio, los militares le daban un golpe y volvan a instalar una dictadura o un rgimen antipopu-lar de derecha, sumiso a los dictados de las transnacionales petroleras y al Departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, cuando se ini-ci el movimiento bolivariano, tanto los nuevos altos mandos como los medios, los especialistas, sargentos, clases y soldados que tienen un origen popular, se integraron al movimiento de emancipacin nacional que se estaba gestando en el seno del pueblo venezolano. En el caso de Venezuela hay tambin otro elemento muy importante que contribuy fuertemente a consolidar la Revolucin Bolivariana: el proceso acelerado de acumulacin de capitales que se produjo a partir de la definitiva nacionalizacin de nuestra industria petrolera el ao 2003. Desde el siglo XVI, las Leyes de Indias establecieron que la Corona espa-ola era duea de todas las riquezas minerales existentes en nuestro sub-suelo, principio legal que luego fue conservado en todas las constituciones, leyes y cdigos mineros dictados por la Repblica (Sanoja y Vargas, 2006: IV). Ello, por supuesto, tiene hoy en da una gran importancia porque, gra-cias a dichos preceptos jurdicos, el Estado venezolano, la nacin venezo-lana es duea legal de todas las riquezas mineras: el petrleo, el hierro, la bauxita, el oro, el agua, etctera, que existan en nuestro subsuelo. LA SEGUNDA GUERRA DE INDEPENDENCIA LA DERROTA DEL GOLPE DE ESTADO DE 2002 Analizndolo histricamente, hoy podemos ver con claridad que durante el perodo transcurrido entre julio de 2001 y el 15 de agosto de 2004, fecha en la cual se efectu el referendo que ratific la victoria del presidente Chvez y de la Revolucin Bolivariana, Venezuela fue el escenario de la guerra declarada por la oligarqua empresarial reaccionaria, apoyada poltica y financieramente por los gobiernos de Estados Unidos, Espaa y Colombia, entre otros, para destruir la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, la cual fundamenta y legitima la Revolucin Bolivariana. Aquel tipo de guerra meditica fascista de cuarto nivel fue preparada minuciosamente por la Agencia Central de Inteligencia desde 1998, con base en los modelos de guerra subversiva que dicha agencia utiliz para derrocar otros gobiernos populares electos democrticamente en Guate-mala (Jacobo Arbenz), en Repblica Dominicana (Juan Bosch) Argentina (Juan Domingo Pern), en Brasil (Joao Goulart) y Chile (Salvador Allen-de) y en el modelo de guerra contrarrevolucionaria utilizada para derro-car al gobierno del Frente Sandinista en Nicaragua. En nuestro caso, fue la primera guerra subversiva que organiz el Imperio en el siglo XXI la cual se sald, por primera vez tambin, con el triunfo de la Revolucin Bolivariana y del pueblo venezolano, que llevan adelante una experiencia socialista pacfica, democrtica y participativa. El modelo de guerra de cuarto nivel, utilizado por el Imperio para de-rrocar fugazmente al gobierno democrtico del presidente Hugo Chvez y tratar de implantar por la fuerza un rgimen dictatorial neoliberal, como ya dijimos, fue puesto tambin en prctica por el Imperio para derrocar en Chile al gobierno de la Unidad Popular y asesinar al presidente Salvador Allende, para apoderarse infructuosamente de Ucrania en 2005, para tra-tar sin xito de mantener su dominio colonial en Bolivia, donde fueron derrotados por el pueblo boliviano liderado por Evo Morales en 2005, y en Ecuador, donde en 2006 el lder social Rafael Correa, con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, derrot con sus votos la conjura empresarial organizada y sostenida por el Imperio y sus secuaces locales. El gobierno imperial de Estados Unidos y las oligarquas nacionales tra-tan todava por todos los medios de mantener el instrumento neocolonial del TLC para consolidar su hegemona sobre Per, Colombia y Brasil, don-de seguramente sern tambin finalmente derrotados por los pueblos de esas naciones. La historia contempornea de Venezuela, al igual que la de los otros pa-ses suramericanos y del Caribe, nos muestra la existencia de sucesivos pro-cesos nacionalistas inconclusos, de procesos de descolonizacin que no alcanzaron a llegar a la etapa de liberacin nacional y que fueron desca-bezados por la accin del Imperio estadounidense con la complacencia de las oligarquas nacionales traidoras. Sin embargo, dichos procesos vuelven a cobrar fuerza en un momento en que dicho Imperio se halla en perodo de decadencia, inclinando la balanza a favor de la liberacin de los pue-blos y naciones que han estado sometidos al yugo neocolonial o franca-mente colonial de las oligarquas nacionales y las transnacionales. Hacia mediados del siglo pasado, entre 1948 y 1958, Venezuela estuvo gobernada por una dictadura militar nacionalista y desarrollista presidida por el general Marcos Prez Jimnez, cuyo proyecto poltico se denomin Nuevo Ideal Nacional. Animado por esa ideologa, el gobierno militar pla-nific lo creacin de una poderosa corporacin, la Corporacin de Guayana, cuya meta era la explotacin y el procesamiento industrial de los extraordinarios recursos minerales e hidrulicos existentes en el esta-do Bolvar, al sureste de Venezuela. Dicha corporacin estaba integrada por una serie de empresas e industrias estatales o industrias bsicas, que hoy da abarcan la minera del hierro y la bauxita, el oro, los diamantes, la siderurgia, la produccin de aluminio, la generacin de energa hidroelc-trica, todo lo cual se une hoy da a la explotacin de la faja petrolfera del Orinoco, regin donde existe la mayor reserva de petrleo del mundo. Cuando el gobierno del general Prez Jimnez comenz a mostrar velei-dades de alcanzar un cierto grado de independencia poltica frente a la hegemona ejercida por el gobierno estadounidense,fue derrocado el 23 de enero de 1958 por un golpe militar que tuvo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, del sector empresarial venezolano y de los partidos polti-cos que hacan oposicin a la dictadura.La dictadura de Prez Jimnez fue seguida hasta 1998 por una serie de gobiernos democrticos representati-vos que competan entre s por mostrarse a cul ms complaciente y sumi-so frente al gobierno de Estados Unidos.Por las mismas razones,cuando el primer gobierno del presidente Chvez comenz a hacer pblica su volun-tad de independizarse de la tutela estadounidense, la CIA, apoyada por el gobierno espaol y sectores del narcogobierno y del paragobierno colom-biano, comenzaron a montar en 2001 un sofisticado complot para derro-car al gobierno venezolano. El objetivo central del fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el golpe petrolero de 2002-2003, auspiciado por el gobierno de George W. Bush y la oligarqua empresarial venezolana, era precisamente privatizar tanto PDVSA, la industria estatal venezolana, como las poderosas empresas de Guayana, creadas con los capitales invertidos por la nacin venezolana, para entregarlas a las transnacionales estadou-nidensesyeuropeas.Yaduranteelgobiernodelltimopresidentedela IV Repblica, Rafael Caldera, ste haba privatizado y vendido al capital extranjero empresas estatales estratgicas para nuestra seguridad nacio-nal como la Compaa Annima Nacional Telfonos de Venezuela, la Si-derrgica del Orinoco y nuestra empresa bandera de transporte areo internacional, Viasa, y permitido la venta al capital estadounidense de la empresa de distribucin elctrica La Electricidad de Caracas. El fin lti-mo del golpe de mano encaminado a privatizar PDVSA, era privar a Venezuela de los recursos fundamentales para sostener su soberana y su independencia nacional y convertirnos as, definitivamente, es una colonia o un Estado Libre Asociado a Estados Unidos (Sanoja y Vargas, 2007: 22). Por las razones ya descritas, una de las primeras medidas que tom el dictador Carmona, dictador durante 47 horas, durante el fallido golpe de Estado fascista del 11 de abril de 2002, fue la de privatizar oficialmente a PDVSA, nuestra industria petrolera y gasfera. Dicha empresa ya haba sido privatizada de hecho, en secreto, por una lite de gerentes traidores que, con la complicidad de los polticos y los gobiernos tteres de la IV Repbli-ca, prcticamente se haban apropiado de todos los activos de la misma para convertirla en su propiedad personal. Para asegurar el xito del robo que se estaba cometiendo contra el patrimonio del pueblo venezolano Luis Giusti, ltimo presidente de PDVSA durante el gobierno de Rafael Caldera, perodo 1993-1998, fue designado por George Bush como asesor petrolero del gobierno de Estados Unidos. Igualmente, durante el gobier-no de Rafael Caldera se aprob la famosa Ley de Apertura Petrolera, que permita la firma de los llamados contratos de servicio entre PDVSA y las transnacionales petroleras, mediante los cuales prcticamente se daba en donacin a las empresas transnacionales las reas petroleras ms produc-tivas a cambio de un porcentaje mnimo de impuestos y regalas a favor del Estado venezolano. Tal falta de vergenza que podra parecer inslita, mentira, es evidencia de cmo un grupo de tecncratas traidores se fue apropiando de lo que es patrimonio de la nacin venezolana; finalmente, en el ao 2002 tuvieron la osada de decirle al presidente Chvez: Esta empresa es propiedad nuestra, Usted no tiene nada que ver con nosotros. La conspiracin montada por la CIA para derrocar al presidente Hugo Chvez cont con el apoyo de los sectores oligrquicos traidores a la pa-tria: la organizacin patronal (FEDECMARAS), los gerentes aptridas de la antigua PDVSA, la jerarqua de la Iglesia catlica, la Conferencia Episcopal y el Opus Dei y los dueos de medios de comunicacin, quienes desarro-llaron una virulenta campaa meditica incitando a la gente a la violencia y a la delincuencia poltica, apoyados en un grupo de 100 almirantes, gene-rales y oficiales de rango medio. Un importante elemento estratgico para la organizacin del golpe militar fue el apoyo ofrecido por el entonces al-calde mayor de Caracas,Alfredo Pea,hoy prfugo de la justicia,y por los alcaldes de los municipios metropolitanos de Chacao (Leopoldo Lpez), Baruta (Ral Capriles Radonski) y El Hatillo, pertenecientes al partido Primero Justicia, quienes contaban en total con una fuerza policial de cho-que de alrededor de 15000 hombres y mujeres equipados con armas de guerra. Estas policas fueron responsables de la matanza de por lo menos 80 civiles entre el 11 y el 13 abril,muertes que luego la conspiracin medi-tica, nacional e internacional, intent atribuir al presidente Chvez. Los conspiradores, razonando segn la tesis del golpe de Estado clsico acuada por el escritor italiano Curzio Malaparte, estaban muy convenci-dos de su xito; crean que controlando tanto PDVSA como el alto mando militar y los medios de comunicacin de masas, ya seran dueos del Estado, del poder. Una vez asegurados dichos factores de poder, pensa-ron, como buenos racistas, que bastaba movilizar doscientas mil o tres-cientas mil personas de la clase media en las calles de Caracas, las cuales, al ser supuestamente ms inteligentes y cultas que las llamadas hordas chavistas, fcilmente podran hacer colapsar el gobierno del presidente Chvez. Como crean sinceramente que el pueblo chavista estaba en ver-dad compuesto por hordas de subhumanos negros, monos y miserables (Sanoja y Vargas, 2005: I), sus planes no tomaron en cuenta que haba millones de mujeres y hombres venezolanos de los diferentes barrios y ciudades, animados por una fuerte conciencia poltica, que estaban dis-puestos a defender su Revolucin Bolivariana aun a costa de sus vidas. As, sin que existiese un plan preparado de antemano, se organizaron uti-lizando las radios y televisoras comunitarias para movilizar a la gente de los barrios, sus telfonos celulares como si fuesen radios de campaa y a miles de mensajeros en motocicletas para enviar rdenes y lneas estrat-gicas surgidas de los diferentes comandos populares, para tomar las calles, las autopistas, cercar las emisoras de radio y televisin que apoyaban al golpe y rodear las guarniciones militares que en su casi totalidad eran afectas a la Revolucin pidiendo armas para combatir a los traidores. De la misma manera, ningn soldado o clase, ni tampoco la mayora de oficiales hasta el grado de coronel o general aceptaron cumplir rdenes para actuar contra el pueblo. Los manifestantes de la clase media que el da 11 de abril pedan la cabeza del presidente Chvez, por el contrario, tuvieron que optar prudentemente por recluirse en sus hogares y dedicar-se a ver las comiquitas de Tom y Jerry, nicos programas que transmita la televisin privada para bloquear toda informacin sobre la rebelin popu-lar contra la dictadura de Carmona, ya que el canal de televisin oficial, el canal 8 de VTV, haba sido clausurado por orden del dictador. Aquella frrea unin cvico militar sell la derrota de la primera y sofisticada ofen-siva montada por la CIA y los empresarios oligarcas para destruir la Revo-lucin Bolivariana. Sin embargo, como nos deca en ese momento un conocido intelectual venezolano, Luis Britto Garca, el 11 de abril iba a ser el equivalente histrico de la invasin de Baha de Cochinos. Faltaba todava, nos comentaba, el episodio equivalente al de la crisis de los co-hetes soviticos. LA BATALLA PARA LIBERAR PDVSA Petrleos de Venezuela (PDVSA), como sabemos, era el bastin del poder de la CIA y de la derecha fascista y traidora que se haba apoderado de Venezuela. La Revolucin Bolivariana no habra podido sobrevivir y res-catar la soberana del Estado nacional, si no hubiese logrado el control absoluto de nuestra empresa petrolera que produca por aquel entonces alrededor de ochenta mil millones de dlares al ao. Pero, por supuesto, los gerentes traidores colocaban fraudulentamente buena parte de ese dinero en cuentas bancarias en el exterior, y se apropiaban del dinero que porley es patrimonio de todos los venezolanos.Todava laactual gerencia patriota de PDVSA no ha logrado cuantificar la totalidad de los depsitos que durante muchos aos hicieron aquellos tecncratas traidores en sus cuentas personales. PDVSA era lo que llamaban entonces una caja negra; nadie, salvo los tecncratas traidores, saba lo que entraba en la empresa, lo que ocurra en su interior y mucho menos lo que hacan fuera de ella con los activos de la empresa. Era como un Estado privatizado, tutelado por el Imperio, que contena en su interior al Estado nacional venezolano. Los gobiernos cmplices de la IV Repblica s saban que los gerentes trai-dores de PDVSA le daban al fisco diez o veinte mil millones de dlares al ao por concepto de regalas e impuestos, pero no podan ni les interesa-ba saber cmo se produca dicha donacin ni la cantidad total de la cual se apropiaban los gerentes traidores que secuestraron la empresa hasta 2003, cuando fue liberada y recuperada por la Revolucin Bolivariana. As como la primera medida que tom el dictador Carmona el Breve el 11 de abril de 2002 fue tratar de privatizar oficialmente a PDVSA, la primera medida que tom el presidente Chvez el 2 de diciembre de 2002, cuando se inici el golpe petrolero organizado por la CIA y la llamada Coordinadora de Oposicin, fue despedir a los 15000 gerentes traidores a la patria que haban secuestrado a PDVSA y modificar los estatutos de la empresa petro-lera, la cual, desde entonces, qued sujeta al control directo del Ministerio de Energa y Minas. El golpe petrolero nuestro equivalente a la crisis de los cohetes vivida por la Revolucin Cubana se inici el 2 de diciembre de 2002 con un pa-ro empresarial que tuvo como meta sabotear la produccin y distribucin de alimentos, bebidas y servicios pblicos, para intentar rendirnos por hambre, acoplado con un sabotaje a los sistemas de produccin de PDVSA y un lock-out orquestado por los 14000 gerentes y empleados traidores algunos de los cuales la CIA haba venido infiltrando en la nmina de la empresa desde haca por lo menos diez aos. El 2 diciembre de 2002, los traidores abandonaron sus puestos de trabajo al tiempo que desbarataban los sistemas de refinacin de petrleo y distribucin de gas y gasolina y se robaban las claves del cerebro electrnico de PDVSA, el sistema de infor-mtica que coordinaba todas las actividades de una empresa que es la ter-cera petrolera del mundo, y cuya operacin es sumamente compleja. Hasta diciembre de 2002, todas las operaciones de la empresa se supervi-saban y operaban va satlite desde Houston, Texas, a travs de una em-presa denominada INTESA, mulo terrorista gringo del Al Qaeda de Bin Laden, cuyo directorio estaba integrado por generales y almirantes del Pentgono. El objetivo final del siniestro plan terrorista de la CIA era con-trolar electrnicamente, va satlite desde Houston, las instalaciones y los barcospetrolerosde PDVSA.Finalmente,elplancontemplabaquelos14000 gerentes y empleados que haban sido progresivamente infiltrados en PDVSA desde hacia al menos diez aos llegasen a monitorear desde la casa matriz en Caracas el control electrnico de todas las operaciones de la empresa para prescindir as de los 40000 gerentes, empleados, tcnicos y obreros sindicalizados que llegado el momento podran como efectiva-mente ocurri acudir en defensa de la soberana petrolera venezolana. Como expresin palpable de la sumisin colonial al Imperio,los gerentes traidores, semanas antes del sabotaje petrolero, haban entregado volunta-riamente tanto el cerebro como la memoria y todas las claves operativas de PDVSA a la empresa estadounidense INTESA, localizada en Houston-Texas, facilitando por su intermedio al gobierno de Estados Unidos el control de los cdigos de informtica que regulaban todos los procedimientos, vol-menes de produccin y ventas,la lista de clientes, las comunicaciones inter-nas y externas, las nminas de pago del personal, la distribucin de gasolina,gasoil y aceites y los registros de compra-venta de productos,etc-tera. Un ejemplo de la dominacin colonial que haba establecido sobre PDVSA el gobierno de Estados Unidos est en el hecho de que las llaves que regulaban el flujo del petrleo en los oleoductos no funcionaban local-mente, sino que se podan abrir o cerrar electrnicamente por satlite des-de Houston; de igual manera, el sistema de navegacin y de operacin de nuestros grandes barcos petroleros poda ser y fue efectivamente interve-nido a control remoto. Para aterrorizar a la poblacin venezolana y obli-garla a rendirse ante el poder de la CIA, varios buques superpetroleros cargados cada uno con 80 millones de litros de gasolina de alto octanaje, fueron paralizados electrnicamente desde la sede de INTESA en Houston y anclados frente a los grandes puertos venezolanos, cual megabombas que explotaran cuando alguien intentase mover los buques sin autoriza-cin de los terroristas del Pentgono, provocando centenares de miles de victimas civiles y enormes daos materiales en los puertos y ciudades venezolanas.Afortunadamente,los grupos de comando y los especialistas en informtica de la Armada venezolana, conjuntamente con los marinos mercantes patriotas de PDVSA, actuaron con alta capacidad tcnica para abordar con xito dichas naves, controlarlas, desactivar el sistema electr-nico enemigo y llevarlas a puerto seguro, derrotando as el plan terrorista de la CIA. Los medios privados de comunicacin que actuaban simultneamente como cmplices de dicho plan terrorista, particularmente Radio Caracas TV, Globovisin, Venevisin, Televn, Meridiano y las radioemisoras trai-doras, se encadenaron en un solo frente meditico contrarrevolucionario para intoxicar ideolgicamente y aterrorizar las 24 horas del da a la po-blacin venezolana y obligarla a capitular, a volcarse desesperada en las calles para pedir a la Fuerza Armada el derrocamiento del gobierno boli-variano. Todas las tardes transmitan un lgubre y sanguinario parte de gue-rra, ledo por los representantes de la rebelin fascista empresarial: Carlos Fernndez, tenebroso representante de FEDECMARAS, Juan Fernndez, representante de los gerentes aptridas de la vieja PDVSA, y Carlos Ortega, representante desclasado del pequeo grupo de sindicatos contrarrevolu-cionarios reunidos en la vieja Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), controlada por el extinto partido Accin Democrtica. Ello forma-ba parte de una guerra psicomeditica de cuarto nivel, implacable, contra el pueblo venezolano, incitando a la rebelin, la guerra civil y la violencia contra el gobierno bolivariano, transmitiendo las 24 horas de todos los das partes de guerra falsos que intentaban confundir y desmoralizar a la poblacin El objetivo principal, como ya expusimos, era desquiciar men-talmente y hacer rendir a la poblacin mediante el hambre y el terror y provocar una rebelin civil y militar contra el gobierno bolivariano, mto-do que ya haba sido probado con xito en Nicaragua y Chile para derro-car los gobiernos democrticos del Frente Sandinsta y del presidente Allende. Sin embargo, el gobierno bolivariano no suspendi las garantas constitucionales y demostr que en libertad y con la participacin demo-crtica del pueblo es posible derrotar la subversin fascista promovida por la CIA con la colaboracin con los traidores que mueven la oligarqua gol-pista venezolana. No contenta con sabotear el funcionamiento de PDVSA, corazn de la economa venezolana, la oligarqua empresarial fascista paraliz tambin la produccin y distribucin de todo tipo de insumos, productos y servi-cios, hasta la cerveza, el gas en bombonas, los refrescos, el juego de bis-bol, los cines, las clnicas privadas, las escuelas y universidades privadas y la banca privada! Las empresas privadas que distribuyen el gas en bom-bonas suspendieron sus envos, impidiendo que la mayora de la poblacin venezolana, particularmente la de escasos recursos, pudiese cocinar sus alimentos. La meta de este cruel sabotaje era aterrorizar al pueblo, inti-marlo a la rendicin y a rebelarse contra el gobierno democrtico del pre-sidente Hugo Chvez. Como parte de su plan terrorista, los empresarios traidores, en complicidad con los banqueros aptridas, sacaron del pas 15000 millonesde dlarespara colocarlosenbancosestadounidenses,con la finalidad de quebrar nuestro tesoro pblico y destruir el Estado nacio-nal venezolano. Aquel mtodo terrorista ya haba sido utilizado con xito,aos antes,para la invasin de Guatemala, Grenada y Panam; para socavar la resistencia del pueblo de Irak antes de invadirlo en 2003;para socavar la fortaleza de la Revolucin Sandinista, y para erosionar y derrocar, utilizando los militares traidores, el gobierno de la Unidad Popular en Chile. En Venezuela, el plan terrorista de la CIA fracas porque no tomaron en cuenta un elemento muy importante: la mayora del pueblo venezolano y su Fuerza Armada, que es el pueblo en armas, apoya la Revolucin Bolivariana y sali entre el 11 y el 13 el abril de 2002 a luchar en las calles para defenderla y conseguir final-mente el retorno del presidente Chvez al poder. LA DERROTA DEL PLAN TERRORISTA DE LA CIA Entre el 2 de diciembre y finales de diciembre de 2002, PDVSA haba queda-do paralizada: no poda comprar ni vender, ni exportar nada. Los gerentes y empleados traidores haban saboteado los cdigos de funcionamiento de todas las refineras, de manera tal que estallasen todos los sistemas si alguien intentaba ponerlas en marcha. Una batalla importante que gan Venezuela contra el Imperio para recuperar la independencia y la sobera-na de nuestra nacin, fue la batalla electrnica que se libr entre los mer-cenarios al servicio de la CIA e INTESA y el equipo voluntario de tcnicos y cientficos patriotas que se form en Venezuela, integrado por los geren-tes, marinos, trabajadores y tcnicos, empleados y obreros patriotas de PDVSA, profesores y alumnos universitarios, oficiales de la marina, el ejr-cito y la aviacin, que eran expertos en sistemas de informtica, guiados por la disciplina y el patriotismo del pueblo venezolano, bajo la conduc-cin estratgica del presidente Hugo Chvez. Los patriotas venezolanos trabajaron da y noche durante 90 das contra los hackers del Pentgono, la CIA e INTESA que desde Houston seguan saboteando los sistemas informticos de PDVSA, logrando derrotar el desa-bastecimiento de gasolina, alimentos y servicios provocado por el paro empresarial de FEDECMARAS, a pesar de la implacable y virulenta cam-paa que hicieron las televisoras y radios privadas y medios privados impresos en apoyo del sabotaje petrolero y de las acciones contrarrevolu-cionarias de la oposicin fascista venezolana. Los patriotas bolivarianos ya haban logrado en el mes de enero de 2003 recuperar el cerebro y la memoria de PDVSA, y construir un sistema totalmente nuevo que le per-miti a la empresa volver a poner en funcionamiento los campos petrole-ros, las refineras, los oleoductos, los terminales para embarcar el petrleo, las plantas criognicas para procesar el gas (LPG), los centros de distribu-cin de combustibles, etctera, una vez liberada la empresa de toda aque-lla lacra de traidores que haba tratado de destruir el Estado nacional venezolano. De igual manera, el gobierno bolivariano logr superar con xito la terrible sustraccin de 15000 millones de dlares hecha por los empresarios y banqueros traidores, que lo dejaron casi imposibilitado de pagar los gastos corrientes. Para julio de 2003, la acumulacin de divisas por concepto de venta de hidrocarburos por parte de la nueva PDVSA recu-perada para el pueblo venezolano, ya haba casi igualado el nivel previo al sabotaje de 2002. Contra todos los pronsticos emitidos por los voceros de la oligarqua traidora, los patriotas venezolanos resistimos disciplinada y consciente-mente el brutal asalto de la oligarqua fascista y de los gerentes petroleros aptridas apoyados por el Imperio. Debido al profundo desprecio que sienten por nuestro pueblo, tanto la CIA como sus tteres de la oligarqua venezolana, stos nunca pudieron imaginar que las venezolanas y los venezolanos, civiles y militares, otra vez seriamos capaces de resistir rodi-lla en tierra y bayoneta calada, como dice el presidente Chvez, con una disciplina social encomiable, todas las ofensivas de aquella guerra de cuar-to nivel para, finalmente, derrotar el golpe de Estado ms sofisticado y costoso que se haya ingeniado en toda la historia del Pentgono y la CIA contra pueblo alguno. Un importante sector de empresarios patriotas sigui produciendo los insumos y servicios que permitieron abastecer a la poblacin durante el sabotaje econmico, provocando una sbita expansin de la actividad de pequeas empresas, estrangulada hasta entonces por los grandes mono-polios y las cadenas de supermercados golpistas que controlaban la pro-duccin y la distribucin de la mayor parte de los productos de uso cotidiano. La nueva produccin patriota de bienes de consumo fue distri-buida por la Fuerza Armada en todo el pas a travs de mercados popula-res, hecho que culmin posteriormente en la creacin de un Ministerio de la Alimentacin y de una red estatal de supermercados, minimercados, mercados y bodegas populares administrados inicialmente por la Fuerza Armada. Hoy da, los supermercados, mercados, bodegas y tiendas que integran la llamada Misin Mercal, que vende masivamente alimentos a precios solidarios a la mayora de la poblacin de clase media y a la clase popular, ha terminado por ser ms efectiva y rentable que las cadenas pri-vadas de supermercados y mercados. De esta manera se neutraliz la capacidad que tenan los empresarios golpistas para paralizar, aterrorizar y someter a su arbitrio a la poblacin venezolana. Por otra parte, el desa-rrollo de la Misin Mercal hoy, en 2006, ha contribuido a aumentar el con-sumo y a elevar significativamente los parmetros nutricionales de la poblacin venezolana; en otras palabras, estamos venciendo el hambre secular que formaba parte de la enorme deuda social que impeda el desa-rrollo de nuestras fuerzas productivas. Confrontados con la frrea resistencia que les opusieron tanto el pueblo como la Fuerza Armada venezolana, los cabecillas visibles de la conspiracin fascista tuvieron que admitir su derrota en febrero de 2003, capitular y huir para refugiarse... en Miami, Florida, luego de haber fracasado en su intento de hundir a PDVSA y tratar de destruir el Estado nacional venezolano. La recuperacin de PDVSA es una victoria cvico-militar muy importan-te para la historia de Venezuela, la cual comparamos con el smbolo que representa la toma de La Bastilla para el inicio de la Revolucin Francesa. ste fue el momento en el cual la derecha fascista venezolana y el mismo Imperio estadounidense perdieron no slo el sustento de su poder en nuestro pas, que era PDVSA, sino tambin de su hegemona sobre el resto de Amrica Latina (Sanoja y Vargas, 2005: IV). Nuestras enormes reservas de petrleo eran consideradas por el gobierno de Estados Unidos, hasta el ao 2002, como sus propias reser-vas estratgicas. El papel que dicho gobierno le haba asignado a nuestro pas dentro de sus planes de hegemona mundial, era el de ser su seguro suplidor de petrleo, una simple estacin expendedora de gasolina en medio del Caribe, tal como habamos sido durante un siglo. Para lograr tal fin, se necesitaba que Venezuela tuviese gobiernos sumisos, temerosos de la furia divina del Imperio estadounidense, prestos a regalarle nuestro pe-trleo barato cuando se les terminasen sus propias reservas dentro de 10 o 15 aos. sta es la razn verdadera del odio profundo que siente y predica el gobierno de Estados Unidos contra la Revolucin Bolivariana y parti-cularmente contra nuestro presidente Hugo Chvez, ya que al perder nues-tro petrleo, tuvieron que empantanarse en Irak para tratar de robrselo a otro pueblo, con la complicidad de las Naciones Unidas. El sabotaje petrolero y econmico contra Venezuela dur desde el 2 de diciembre de 2002 hasta finales de febrero de 2003. Si el mismo hubiese provocado el colapso de la Revolucin Bolivariana, el gobierno de Estados Unidos habra podido apoderarse del petrleo y el gas venezola-no y evitarse as la costosa invasin de Irak. Al fracasar el intento de los traidores venezolanos, el gobierno de George Bush tuvo que lanzarse a la invasin de Irak para apoderarse de su petrleo, con las terribles conse-cuencias morales, militares, polticas y financieras que todos conocemos (Sanoja y Vargas, 2007a: XXII). DESPUS DE LA VICTORIA: MS REVOLUCIN A partir de 2003, luego de nuestra gran victoria sobre el imperialismo estadounidense y la oligarqua empresarial traidora, PDVSA pas a ser finalmente propiedad plena de nuestra nacin, lo cual nos permiti, en un breve plazo, revertir el proceso de desinversin social y financiera que se haba acentuado en Venezuela desde 1983. Anteriormente, aunque el Estado inverta en gasto social, el mismo era muy limitado porque la ren-ta que reciba de PDVSA slo le permita mantener el gasto corriente en un nivel subsistencial, sin posibilidad de crecer. ste era el objetivo final del proyecto cocinado por el Imperio estadounidense y su representacin local, la oligarqua venezolana traidora, para impedir que nuestro pueblo pudiese utilizar todos los capitales producidos por nuestra empresa petro-lera para vencer el atraso secular y la pobreza a la cual aqullos queran condenarnos eternamente. Consecuentemente, los gerentes traidores que se haban apoderado de la empresa invertan su capital de modos y mane-ras que apuntaban a mantener la hegemona de Estados Unidos sobre Venezuela y el resto de los pases del mundo. Una vez que el Estado vene-zolano recuper el control sobre PDVSA, se abri la posibilidad de acumular importantes capitales en un plazo muy breve y utilizar una parte sustan-cial de los mismos para cubrir la enorme deuda social que nos dejaron los gobiernos de la IV Repblica, va la redistribucin democrtica, equitativa y reproductiva de la renta pblica nacional. La importante victoria obtenida por la Revolucin Bolivariana, tanto sobre el Imperio como sobre su franquicia local, la oligarqua empresarial venezolana, dio al traste con otra maniobra golpista: el intento de la oligar-qua de desconocer la legitimidad del gobierno bolivariano para apoyar un supuesto derecho de los empresarios a sabotear al pago de impuestos al fisco nacional. El Estado venezolano haba creado un sistema impositivo moderno (SENIAT) que permita recolectar impuestos utilizando una red informtica avanzada y una base de datos actualizada, pero que no poda funcionar a cabalidad dentro del clima de enfrentamiento existente entre las cpulas empresariales reaccionarias organizadas en la organizacin patronal denominada FEDECMARAS, principal soporte del fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y el gobierno revolucionario. La victo-ria cvico militar que permiti la recuperacin de PDVSA represent tam-bin la derrota poltica y econmica de las cpulas empresariales y sobre todo de sus lderes, muchos de los cuales se autoexiliaron en Miami, EEUU; en Bogot, Colombia, y en Madrid, Espaa, pases cuyos gobiernos y oli-garquas haban financiado el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Como consecuencia de la victoria lograda por el pueblo venezolano, se produjo la reafirmacin de nuestro Estado nacional y nuestro gobierno bolivariano, en tanto que los empresarios golpistas tuvieron que recono-cer su derrota, aceptar la legitimidad del gobierno bolivariano y aceptar tambin su obligacin de pagar impuestos al fisco nacional. Como resultado de esta otra victoria poltica y econmica sobre la con-trarrevolucin empresarial, el fisco venezolano percibe hoy da un aporte de capitales casi tan importante como los que produce la renta petrolera. Fue a partir de este momento cuando el presidente Chvez comenz a poner en prctica con todo su vigor la red de Misiones que integran el Proyecto Social Bolivariano, las cuales constituyen el ncleo de la so-ciedad socialista bolivariana del siglo XXI. La rotunda victoria electoral obtenida por el presidente Hugo Chvez el 3 de diciembre de 2006 es parte de la guerra larga, que se inici en 2001 para derrotar la contrarrevolucin, financiada y promovida por el bloque imperialista que controla Estados Unidos y ejecutada por sus servidores locales, particularmente del sector empresarial, financiero y profesional, donde juegan un papel protagnico los dueos de medios privados de comunicacin social. stos, contrariamente al cdigo de tica de la comu-nicacin social, se convirtieron desde 2001 en un partido poltico que es la cabeza de la contrarrevolucin y orquestaron una ofensiva meditica que culmin en el golpe del 11 de abril de 2002 y en el sabotaje petrolero y empresarial de 2002-2003. Hoy da dicho partido contina todava intoxi-cando con sus mensajes racistas y de odio social, repetidos hasta el can-sancio, la mentalidad de buena parte de la clase media venezolana y un sector limitado de las clases populares; sin embargo, ya estaba cercano el da 28 de mayo de 2007, cuando venceran las concesiones otorgadas a las empresas privadas de radio y televisin para utilizar el espectro radioe-lctrico, y podramos eliminar el monopolio meditico detentado por los grupos de poder oligrquico sobre la informacin deformada que se trans-mite al pueblo venezolano. El da 28 de diciembre de 2006, el presidente Chvez anunci su deci-sin de no renovar la concesin para uso de las frecuencias radioelctricas del canal 2, cuyo empleo haba sido dado en concesin a la empresa RCTV en mayo de 1987. El Estado venezolano es dueo de ese bien social comn que es el espacio radioelctrico, y tiene la facultad legal de conce-der discrecionalmente a terceros su buen uso bajo ciertas condiciones y retirar la concesin cuando ese uso ocasiona perjuicio a la sociedad. Como lo pautan los artculos 57 y 58 de la Constitucin de la Repblica Boliva-riana, toda persona tiene derecho a la informacin oportuna, veraz e imparcial y a expresar sus ideas y opiniones a travs de cualquier medio de comunicacin o difusin, pero asume plena responsabilidad por todo lo expresado. Las empresas privadas venezolanas que negocian con la mercanca que ellas denominan comunicacin social (televisoras, radios, prensa impresa, etctera) abandonaron desde el ao 2001 su funcin de comunicadores de la informacin veraz y oportuna para transformarse, como se dijo, en un partido poltico organizado para derrocar al presidente Hugo Chvez, destruir el proceso bolivariano y convertir otra vez a Venezuela en una colonia del gobierno y de las transnacionales de Estados Unidos. La recu-peracin de las frecuencias radioelctricas del canal 2, utilizadas por la empresa 1BC como soporte de su proyecto subversivo y terrorista contra la democracia y la libertad del pueblo venezolano, es una nueva victoria del proyecto bolivariano, que apunta hacia una redefinicin del sistema de comunicacin social venezolano, hacia la creacin de la televisin de ser-vicio pblico, hacia la democratizacin de la comunicacin social, que debe ser fundamento de la filosofa de la comunicacin de masas que rija en nuestra sociedad socialista, soberana y democrtica. PARTE III EL PROYECTO POLTICO REVOLUCIONARIO: LA CONSTITUCIN BOLIVARIANA La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, fruto de la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Hugo Chvez y apro-bada en consulta popular el ao de 1999,constituye el proyecto poltico his-trico sobre el cual se refunda la nacin venezolana. La redaccin del texto final, creacin de los diputados constituyentistas electos democrticamente, cont tambin con los aportes de otros proyectos remitidos por muchos ciu-dadanos a la consideracin de laAsamblea Nacional Constituyente.Debido a su carcter originario, participativo y plural, la Constitucin Bolivariana culmin siendo, ms que una simple Constitucin, el proyecto socialista de la nacin y el Estado bolivariano. Uno de los conceptos fundamentales de la democracia social y partici-pativa que propone nuestra Constitucin, que no exista en las anteriores, es el reconocimiento del carcter multitnico y multicultural de la pobla-cin venezolana, como respuesta a la concepcin racista y segregacionista que la historia oficial oligarca haba tratado de inducirnos a travs de la educacin formal. Ello es muy importante porque hoy da, conscientes de nuestra diversidad cultural, nos reconocemos oficialmente como una so-ciedad diversa, mestiza de indios, negros, mulatos, zambos, blancos criollos y por supuesto de gente que ha venido ms recientemente de otros pases de Amrica Latina, de Europa, Asia o frica, cuyos derechos sociales y polticos son reconocidos constitucionalmente. La Constitucin Bolivaria-na reconoce as que nuestra nacin es el producto de la asociacin y la unin de todos esos componentes tnicos y culturales. Como establece su artculo 64, todos los ciudadanos extranjeros y extranjeras residencia-dos(as) en Venezuela pueden votar en las elecciones parroquiales, muni-cipales, o estadales. Nuestra Constitucin Bolivariana norma tambin otro aspecto muy im-portante, como es el derecho a la propiedad. Se reconoce la propiedad pri-vada, pero no como el privilegio social de unos pocos capitalistas para explotar a la mayora menos favorecida, sino vinculada al deber de con-tribuir a elevar su calidad de vida; tanto la propiedad privada como la per-sonal se reconocen como un derecho en pie de igualdad con la propiedad comunitaria, la propiedad comunal, la propiedad colectiva y la propiedad social o estatal. Ello permite, por ejemplo, que los colectivos de obreros puedan ser propietarios de sus fbricas o cooperativas o que grupos ind-genas sean dueos legales de sus tierras ancestrales bajo la figura jurdica del colectivo comunal. Ese principio, como dijimos, legaliza tanto la tenen-cia de la tierra en las sociedades indgenas como la tenencia de la tierra rural y de la tierra urbana en comunidades que haban estado marginadas, las cuales nunca tuvieron tierra ni propiedades. En tal sentido, una perso-na tiene derecho a poseer su propiedad personal, pero tambin una comu-nidad puede tener propiedad colectiva de la tierra o de los medios de produccin como miembro de un consejo comunal, de una cooperativa, de una etnia originaria, etctera. Es importante comprender esto porque tambin tiene incidencia en la calidad y en la composicin de nuestra futu-ra sociedad socialista. Hay muchas empresas que fueron abandonadas por sus antiguos dueos, quienes, convencidos por la ofensiva meditica de la oposicin fascista de que con Chvez vendra el comunismo, se fueron al paraso de los explota-dores ubicado en Miami, Florida. Las empresas abandonadas fueron recu-peradas por sus mismos trabajadores, quienes se organizan como empresas de produccin social para reiniciar la produccin. En otros casos, los anti-guos dueos regresaron al ver que el comunismo no terminaba de llegar y accedieron a formar empresas cogestionadas con sus trabajadores, creando una forma de propiedad mixta que debera ser transitoria hacia una forma de propiedad social. Los patronos y los trabajadores pueden llegar a ser dueos de las empresas cogestionadas por colectivos, no por individuos, siempre y cuando destinen parte de la plusvala a desarrollar proyectos de carcter social en sus comunidades. El principio que reconoce la vigencia de las diversas formas de propiedad de la tierra y de los medios de produc-cin no es una disposicin temporal, sino que est consagrado legalmente por las leyes respectivas aprobadas por la Asamblea Nacional. La Constitucin Bolivariana ha sentado las bases para una sociedad real-mente libre, democrtica y participativa, donde los ciudadanos y los colec-tivos sociales constituyen el fundamento de las nuevas relaciones de poder. Sin embargo, para que esta sociedad se transforme cualitativamente es necesario educar al pueblo incluyendo todos los funcionarios designados o electos para trabajar en el Estado bolivariano para crearle conciencia histrica, social y poltica sobre su papel como sujeto histrico de la Revo-lucin Bolivariana. Para lograr estos fines, podemos citar la puesta en mar-cha, a partir de finales de 2006, de la poltica llamada de los Cinco Motores, donde destaca el Tercer Motor, Moral y Luces, orientado a extender el co-nocimiento y los beneficios de la educacin y la cultura socialista a todas las capas de la sociedad venezolana. Destaca as mismo la Ley Habilitante des-tinada a actualizar los contenidos de la Constitucin Bolivariana para la construccin del socialismo, as como para crear los instrumentos jurdicos, las leyes que permitan actualizar y mejorar los principios constitucionales que sustentan una sociedad venezolana definitivamente libre,democrtica, participativa y socialista. Para lograrlo, los venezolanos deben tener la capacidad y los medios para establecer relaciones polticas efectivas con sus parlamentarios electos, tal como contempla nuestra Constitucin, ins-trumento legal para ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanos de una comunidad libre y democrtica. LA CONSTRUCCIN DE UN MODO DE VIDA SOCIALISTA La urgencia de construir una sociedad socialista en Venezuela, as como tambin en otros pases de Suramrica, se origina en un hecho incontro-vertible: mientras el socialismo tiene como meta lograr el desarrollo pleno de los hombres y mujeres como seres sociales, el capitalismo, particular-mente en su presente fase neoliberal, persigue un objetivo contrario: al privilegiar la preeminencia del capital sobre el trabajo degrada el medio ambiente, las condiciones materiales del trabajo, provocando igualmente la devaluacin de las condiciones culturales y sociales de los pueblos. El capitalismo neoliberal por esas razones dej de ser un medio de desa-rrollo de las fuerzas productivas para convertirse en un gigantesco freno al desarrollo econmico y social de los pueblos (Vargas, 1999). El socialismo hoy da, como escribi el filsofo marxista francs Henry Lefebvre (1959), es una fase histrica de transicin en el proceso de desa-rrollo de los pueblos caracterizada por la planificacin, el desarrollo org-nico de las fuerzas productivas, la informacin sobre todas las necesidades de la sociedad sistemticamente investigadas y divulgadas, la satisfaccin de las necesidades colectivas elevada al rango de objetivo esencial de la gestin pblica, la administracin de las cosas al servicio de todo el pue-blo, la desaparicin o reduccin en intensidad de los antagonismos de cla-se y de la injusticia social. Bajo el socialismo se puede orientar la voluntad social hacia la construccin de una democracia participativa donde, sin aplastar la conciencia privada, domine la conciencia pblica y poltica, la conciencia de los ciudadanos integrados en colectivos que reflejen la volun-tad trasformadora del pueblo. En este sentido, la democracia socialista es diferente de la democracia burguesa, la cual fundamenta su existencia en la desigualdad social, que trata no con colectivos sociales sino con individuos aislados, explotados por leyes del mercado controladas por una minora de capitalistas. Hacia dnde va el socialismo del siglo XXI? Hacia una sociedad donde todos los hombres y las mujeres alcancen la plena con-ciencia social, la libertad de realizar el potencial de sus vidas. La construccin de un modo de vida socialista en el siglo XXI si bien se apoya en la teora sustantiva formulada por los clsicos del marxismo, es un proceso que debe dar respuesta a las condiciones sociohistricas de cada sociedad concreta. La elaboracin de una teora particular sobre nuestro socialismo debe, en nuestra opinin, asumir como un requisito terico necesario conocer y estudiar la historia social de Venezuela, las experiencias de vida de nuestros colectivos humanos en el pasado y en el presente. El socialismo del siglo XXI como hemos expuesto no alude solamente a la transformacin de los procesos econmicos de produccin, distribucin, cambio y consumo de bienes, servicios y mercancas que caracterizan a la formacin social capitalista venezolana, sino tambin y principalmente a la creacin de nuevas formas de organizacin de las rela-ciones sociales de produccin para que nuestra sociedad sea capaz de cul-minar y mantener dichos procesos de transformacin. Existen, como se ha expuesto, diversas percepciones sobre las formas que adopta actualmente la construccin del socialismo venezolano del siglo XXI. Una de ellas (Hernndez, 2006), considera que la presente fase del proceso revolucionario venezolano equivaldra a una revolucin de liberacin nacional en trnsito al socialismo. En nuestro concepto esta fase histrica de la construccin del modo de vida socialista venezolano, si bien tiene como condicin necesaria la liberacin nacional, se caracteriza principalmente por cambios que se estn produciendo en las relaciones sociales de produccin: la organizacin de colectivos sociales de poder popular, las juntas comunales que se deberan estructurar en un futuro con las diversas misiones sociales ya existentes. La asociacin estructural de las diversas misiones sociales particularmente la Misin Cultura con las juntas comunales sera esencial para crear una sociedad socialista que se autogobierne, integrada por redes transversales de poder popular, la cual consolide la integracin de las formas de propiedad social, coope-rativa o colectiva junto con la personal, la privada y la mixta. Ello contri-buira a impedir que la propiedad privada y la personal se consoliden separadamente como propiedad burguesa, es decir, como instrumento de clase para la explotacin de otros hombres y mujeres. En otras sociedades, como fue el caso por ejemplo de algunas africanas, la argentina de Pern y la chilena de Allende, la revolucin social slo lleg hasta la fase de liberacin nacional, creando en este ltimo caso un importante desa-rrollo de las fuerzas productivas, pero sin que existiese transformacin de las relaciones sociales de produccin, sin que mediase la destruccin del poder de la oligarqua y de la influencia omnipresente del Imperio. Ello condujo, en el corto plazo, a la destruccin de dichas revoluciones o al estancamiento de las mismas en un simple capitalismo de Estado. El socialismo venezolano del siglo XXI en nuestra opinindebe partir de una concepcin humanista, democrtica y solidaria de la vida social, don-de el logro de la realizacin plena de hombres y mujeres constituya el valor social ms importante. Para lograr estos objetivos es fundamental que dichos colectivos sociales alcancen un nivel de conciencia social que legitime los cambios estructurales que est produciendo la Revolucin Bolivariana y detenga la inercia ideolgica existente en parte de nuestra poblacin, que arrastra a los individuos hacia el egosmo y el individualismo. Estos valores negativos resultan del encuadramiento clasista y capitalista sufrido por nuestro pueblo desde el siglo XVI, cuando comenz la conquista y la colo-nizacin espaola de nuestros pueblos originarios y nuestro territorio. (Sa-noja y Vargas, 2007: Cap. XIX). Para construir el socialismo venezolano del siglo XXI es necesario, por tanto, acelerar la marcha del Tercer Motor Constituyente para educar y cimentar la voluntad colectiva de todas las fuerzas del pueblo en la creacin de un nuevo bloque social, de nuevas relaciones sociales de produccin y de una cultura que se corresponda con la nuevas demandas sociales que debe satisfacer la Revolucin. Por estas razones,es importante y necesario que la gente estudie y comprenda que el socialismo es parte de un proceso histrico, no una receta poltica instru-mental para inducir determinados cambios en una poblacin dada; para comenzar esta fase del conocimiento, es preciso que conozcamos los fun-damentos de la crtica original que hicieron Marx y Engels al proceso de desarrollo histrico de las sociedades precapitalistas y preindustriales. EL CONCEPTO DE COMUNISMO PRIMITIVO Como consecuencia de la imposicin forzada del capitalismo a partir de la conquista y la colonizacin espaola y del proceso de neocolonizacin que se inici en el siglo XIX, la Amrica Latina del presente est inmersa, en su conjunto, dentro de un esquema capitalista bipolar donde la organi-zacin de la sociedad flucta entre la extrema concentracin de riqueza en las manos de minoras privilegiadas y la extrema acumulacin de miseria crtica y pobreza por parte de una mayora totalmente desposeda de sus derechos sociales y humanos, sometida a una feroz manipulacin ideol-gica a travs de la televisin y otros medios masivos de comunicacin radioelctricos o impresos con el objeto de aniquilar su fuerza combativa y hacerla aceptar su pobreza como una categora natural, como un desig-nio de la gracia divina que determin, desde que el mundo es mundo, que la sociedad debe estar dividida entre ricos y pobres (mientras ms pobres mejor). Ello constituye una exhumacin del darwinismo social exaltado por la sociedad liberal victoriana del siglo XXI para justificar la coloniza-cin y ahora la neocolonizacin de los llamados pueblos subdesarrolla-dos (Sanoja y Vargas, 2007: cap.VI). La implantacin del sistema capitalista en Amrica Latina y en Am-rica en general fue una imposicin colonial del Imperio espaol, del portugus y del Imperio britnico a partir del siglo XVI. Como lo ha sea-lado el presidente Hugo Chvez, recordando las propuestas de Jos Carlos Maritegui (1952), antes de ser forzadas a integrarse al capitalismo en el siglo XVI las poblaciones americanas originarias ya vivan bajo un rgimen social comunitario, fundado sobre los valores de la solidaridad social, el cooperativismo y la reciprocidad (Sanoja yVargas,1992;Vargas,1990;Sano-ja, 2006: II). En consecuencia, la construccin del socialismo venezolano en el siglo XXI debe, pues, aprender de las experiencias sociales del pasado concreto y definido de la sociedad venezolana, particularmente de nues-tras sociedades originarias, pero sin idealizarlas. Como dijera el mismo Maritegui: Las generaciones constructivas sienten el pasado como una causa. Jams lo sienten como un programa (1952). El inters por conocer los contenidos sociales del comunismo o el socia-lismo primitivo no surgi en el pensamiento filosfico de Carlos Marx y Federico Engels como producto de un inters meramente acadmico sino, por el contrario, como un medio para aprender de las experiencias socia-les del pasado, las cuales constituan una gua para entender y planificar el presente y el futuro, sin tropezar de nuevo con la misma piedra. No se tra-taba tampoco de una vuelta al pasado ni de regresar o copiar instituciones y relaciones sociales que estuvieron vigentes en la antigedad, sino de la necesidad de comprender lo que para ellos eran las leyes que normaban el desarrollo histrico de la sociedad, de rescatar y evaluar la pertinencia de los valores sociales de las sociedades originarias tales como la solidari-dad y la reciprocidad, para la construccin de un modo de vida socialista en el siglo XXI. La teora de Marx sobre la historia y el desarrollo de la sociedad es par-te integral de su mtodo dialctico para percibir lo concreto mediante un proceso de abstraccin aprehendiendo la totalidad en constructos menta-les, para volver luego del concreto pensado al concreto real,con una mayor capacidad de apreciacin y comprensin de la totalidad (Patterson, 2003: 18). Marx y Engels trataron de demostrar que los individuos eran simult-neamente seres naturales y seres sociales; que el trabajo era el proceso que mediaba entre los seres sociales y la naturaleza,regulando y controlando el metabolismo existente entre ambos. Segn aquellos pensadores, los seres humanos eran seres sociales, no individuos aislados, seres comunales cuya esenci