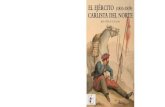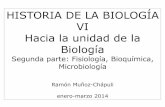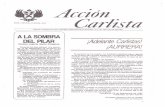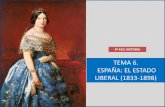Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Crónica VI Ejército Liberal
-
Upload
museo-zumalakarregi -
Category
Documents
-
view
319 -
download
2
Transcript of Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Crónica VI Ejército Liberal
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
Crónica VI
Organización sanitaria y hospitalaria del ejército Liberal del
Norte.
Las peticiones del general Córdoba, los doctores Seoane y Codorniú, el botiquín
del general Espartero
6-1 Introducción. Las peticiones del General Fernández de Córdoba
S.M. La Reina Gobernadora y en su nombre el Ministro de la Guerra Conde de Almodóvar, muy preocupados por la marcha de las operaciones militares en Navarra y Vascongadas, crearon la figura del Inspector Extraordinario de los ejércitos combatientes del Norte. Corría el mes de abril del año1835 y el motivo de la decisión era doble, por una parte la guerra se estaba prolongando demasiado, sin vislumbrarse ningún final próximo, con muchas bajas y derrotas y por otra el recién nombrado general militar liberal Fernández de Córdoba, reclamaba reiterada y continuadamente mejoras en la atención de heridos de guerra, más médicos y más medios. El número de los facultativos que atendían en las batallas era insuficiente y debía esta en proporción con el de soldados. Si era preciso para estimularlos y para que acudieran en mayor número, abría que crear un cuerpo facultativo de médicos militares con ascensos y graduaciones como los oficiales, es decir crear una organización sanitaria específica del cuerpo militar. Pedro Castelló el médico de la Corte pensaba lo mismo. Fueron años en que se incubaron, gracias a la guerra, los principios de la Sanidad Miltar Argumentaba Córdoba, que se combatía muy duramente en una guerra de guerrillas imprevisibles, el número de heridos era superior al esperado y el número de muertes por mala atención demasiado doloroso; las tropas eran un colectivo en el que se cebaban algunas epidemias que estaban produciendo estragos; avisaba que la guerra iba para tiempo y que no se debía seguir así. Desde el punto de vista Militar había que estudiar nuevas estrategias contra Zumalacárregui, había que intentar sacarlo de la zona de Navarra y Vascongadas donde se movía bien y donde contaba con apoyos. En la denominada “Memoria Justificativa” ponía Córdoba el acento en el aspecto sanitario: quería señalar e insistir en el gran impacto moral que sería para sus soldados, verse protegidos por servicios hospitalarios más eficaces que los actuales y más cercanos a las zonas de conflicto. En uno de los
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
apartados decía textualmente: “Los heridos en la batalla no encuentran el auxilio de los facultativos y no disponen de medicinas ni medios de transporte” Fernández de Córdoba era un profesional concienzudo que gozó de un cierto prestigio durante un corto período, llegó a pedir la ayuda internacional para la guerra, en especial de Francia. Las peticiones del general en el aspecto sanitario convencieron al Ministro de la Guerra, que creyó conveniente, dotar a los ejércitos combatientes de una especie de dirección general con plenos poderes ejecutivos en contacto directo con el ministerio y para ello crearon un equipo de personas dirigidas por el denominado Inspector Extraordinario. La creación de la Sanidad médica militar era un asunto a largo plazo, que no dejaban de lado, pero que no tenía solución inmediata Lo de los Inspectores era una propuesta novedosa que fue acogida con escepticismo y que tendría mucha mayor importancia que la que parecía en un primer momento. Para ese puesto eligió a Mateo Seoane, un médico pionero en asuntos de organización sanitaria a gran escala, acompañado entre otros por Manuel Codorniú como Subinspector asesor, experto en el estudio de epidemias. Dos profesionales de gran prestigio dentro y fuera de las fronteras, alejados de la actividad militar, que nunca habían participado en ninguna contienda bélica y les concedieron plenos poderes para mejorar la situación existente tanto desde el punto de vista administrativo como de aportaciones económicas. También el Ministro Almodóvar cuantificó las necesidades del ejército del Norte y lo dotó con una asignación mensual de 20 millones de reales, aunque muchos meses no habría liquidez para abonar el montante y llegaban a las tropas menores cantidades que las presupuestadas. La labor y el mando de Fernández de Córdoba, duraría poco tiempo, pero su iniciativa de mejora de los hospitales, que supervisaba personalmente, fue meritoria. General de valentía y saber indiscutible, se apuntó éxitos y fracasos pero no pudo encauzar ni vislumbrar el final de la guerra y la victoria. Fue sustituido por el General Espartero, entre otras razones por su frágil salud. Curiosamente Córdoba creía poco en la ciencia médica, al menos en lo que a su persona respecta; trascendía poco sus enfermedades, se hacía atender por curanderos de su confianza sin titulación, personas fieles, que mantenían en secreto sus males. Se sabe que mucho antes de las guerras carlistas había estado enfermo de gravedad y después de cada episodio bélico, se solía encontrar muy fatigado y pasaba días retirado reponiéndose. Parece ser que sus principales males eran las calenturas frecuentes o intermitentes, era factible que algunas enfermedades adquiridas en contiendas de Sudamérica le hubieran dejado secuelas; también sufría una fatiga excesiva de posible origen cardíaco. Murió bastante joven con 42 años, sin haber concluido la primera guerra carlista, unos meses antes de que el general Cabrera fuera expulsado de España en 1840. A sus males crónicos hubo que añadir: el destierro en Lisboa (al verse mezclado en una sublevación). Por este último asunto político, las críticas le llovieron desde todos los lados, analizaron con lupa sus actuaciones militares, no saliendo bien parado. La
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
amargura y la depresión se apoderaron de su persona, que junto a la debilidad de su corazón y de su organismo determinaron su final prematuro. Su sucesor Baldomero Espartero sería el polo opuesto; dotado de una gran salud y vitalidad murió muy anciano en su cama, con el reconocimiento a su labor, vencedor de la primera guerra carlista y después de haber acaparado los puestos políticos más importantes de la nación.
6-2 Los Inspectores Extraordinarios del ejército liberal, doctores Mateo Seoane y
Manuel Codorniú.
Había calado en el Ministerio la idea de potenciar los hospitales y de organizar una sanidad acorde con la de los países europeos del entorno; las necesidades de la guerra ponían un punto de premura en alcanzar los objetivos. La idea del Ministerio, era que las figuras de Inspectores Extraordinarios, con plenos poderes y medios, era la mejor manera de dar pasos adelante; era hora de preocuparse de la salud de los soldados y de proporcionarles los medios necesarios para atender convenientemente a los heridos; también había llegado el momento de planificar la sanidad de la posguerra. La creación de cargo de Inspector Extraordinario no era una banalidad, pretendía ser el punto de partida para una nueva organización que colaborara en la victoria sobre los carlistas y pusiera las bases para el futuro. Para tan delicado e importante fin, había que escoger bien a los Inspectores, fijándose sobretodo en su preparación y capacidad. Como se ha comentado el puesto fue para Mateo Seoane y Sobral y había razones poderosas para su nombramiento. Mateo Seoane había nacido en Valladolid en 1791, su aspecto enclenque y enfermizo no hacía sospechar su enorme capacidad de trabajo y su futura longevidad; se podría afirmar que era un individuo frágil de extraordinaria buena salud. Empezó estudiando física, química y botánica, para luego centrarse en la medicina, empujado por su padre: -Lo acepté contra mi voluntad, vocación y esperanza-, llego a decir. Hizo la carrera en Salamanca con brillantez, licenciatura y doctorado. Se dedicó al principio al ejercicio libre de la profesión, al decir de la gente, con buen sentido práctico: pero su ilusión y fe con las ideas liberales, a las que profesó una lealtad sin desmayo y su visión avanzada de lo que debía ser la sanidad, le hizo dedicar sus esfuerzos en el terreno de la organización. Tuvo numerosos contactos con el poder, unas veces era un genio y otras un conspirador y tuvo que danzar con las veleidades que le impuso, un poder dubitativo, el de la corte de Fernando VII y en especial en su última etapa. Fue Diputado en Cortes por Valladolid encargado del área sanitaria; elaboró un plan sanitario para todo el país, que aunque no llegó a ser aprobado por las Cortes Españolas, fue texto de referencia para otros planes de países europeos que lo copiaron, por ser el primero y único que existía.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
En el complicado final de reinado de Fernando VII, se vio obligado a exilarse a Londres, donde hizo una gran amistad con Michael Faraday, el físico de origen francés que hizo importantes aportaciones en el mundo de la electricidad, el científico autodidacta que fabricó la primera pila voltaica. De Faraday diría que le enseñó, la necesidad y oportunidad de llevar siempre con uno, -bloc y lápiz-, para apuntar las cosas que sorprendan en el entorno. La intelectualidad londinense le otorgó un trato de favor, conocedores de su obra. Seoane siempre referiría los años del exilio como enriquecedores. Entre otras distinciones, fue nombrado médico numerario del Hospital St. George, en atención a sus aportaciones a la sanidad. En esa época desarrollaría los conceptos de Hospital, no como hospicio si no como centro neurálgico donde se atienden y curan las enfermedades; también le permitiría la suficiente perspectiva para darse cuenta del retraso del país en la idea de hospital. La principal visión de Mateo Seoane con respecto a la medicina, la que le dio fama internacional, estuvo en la idea de que las enfermedades, sobretodo las epidémicas, estaban producidas por agentes infectantes, diferentes y desconocidos, que producían los contagios en los individuos. –Llegará el día en que el contagio será universalmente reconocido-, afirmaba en una ocasión. Era una visión adelantada a su tiempo. En 1834 volvió a Madrid del exilio; el Ministerio de la Gobernación pidió su asesoría ante la epidemia de cólera de Vallecas. Accedió a la propuesta y estuvo al frente de la lucha contra la enfermedad, colaborando a controlar el brote, con desprecio a su propia vida, resultando contagiado con la enfermedad de la que afortunadamente sanó. El alcalde de Vallecas contaba con detalles y dramatismo la enfermedad de Seoane: -Después de muchísimos vómitos, cursos y calambres, se ha quedado frío como la nieve y se ha desmayado. El mismo al volver en sí, se ha hecho dar una medicina por parte del barbero-. Conferenciante habitual de Academias, siempre añadía un matiz político a sus discursos. En una ocasión, repleta el aula de personalidades, aprovechó Seoane para hablar de planificación: -Vivimos tapando parches, solo funciona la sanidad para medidas excepcionales en relación con epidemias que se presentan inesperadamente, pero los gobiernos deben hacer esfuerzos para que la salud de la población se vea protegida todos los días y para que se estudien con calma las medidas que prevengan las epidemias-. Vivió dos años de la lucha contra los carlistas, como Inspector Jefe Extraordinario de los Hospitales, nunca estuvo en el frente ni disparó un solo tiro. Pasado ese tiempo dejó el poder en manos de Codorniú, y se retiró a otras actividades relacionadas con la estadística y las ciencias exactas. El otro personaje fundamental sería Manuel Codorniú Ferreras, al que ya nos hemos referido en este y otros capítulos; catalán, licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona. Antes de iniciarse en Medicina había estudiado varios años
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
otras ciencias: Latín, Retórica, Poética y Filosofía. Ejerció un tiempo en Méjico. Volvió a España antes de la muerte de Fernando VII. Estudió la epidemia de fiebre amarilla de Andalucía de primeros del siglo XIX y tuvo la intuición de considerar que el contagio dependía del clima y de la altura sobre el nivel del mar; no llegó a averiguar que la transmisión de la enfermedad del -vómito negro fiebre e ictericia-, estaba producida por un mosquito, pero consiguió disminuir ostensiblemente el número de enfermos afectados llevando a los soldados del mar a la montaña. Amigo de Baldomero Espartero desde los tiempos jóvenes del nacimiento del liberalismo en Cádiz, coincidirían en la guerra carlista, Codorniú trabajando como inspector y médico en el hospital de Vitoria y el militar, como Comandante General de Vizcaya y de las provincias Vascongadas. Amigo, consejero y confidente y médico personal de Espartero; influyó en sus decisiones. Terminada la guerra, Espartero ascendería a Presidente del Consejo de Ministros y Regente y contaría con su amigo en muchos puestos importantes y uno de los más conocidos el de primer director de Sanidad Militar. Manuel Codorniú, estudió a fondo a los enfermos afectados por el tifus y llegó a la conclusión que existía un problema de aguas y alimentos en el origen de la enfermedad, publicando un libro sobre el tifus castrense, que era de consulta obligada para los profesionales de la época. Manuel Codorniú era de la opinión que –Se pierden, mucho más soldados víctimas de enfermedades castrenses, que por el hierro y el plomo enemigo-, que era tanto como decir que las epidemias y en concreto cólera, tifus, tisis, mataban a muchas más gentes, que las heridas de guerra. Sus aportaciones a la guerra en sí, fueron escasas; solo se conoce un diseño de una bolsa de campaña para primeras atenciones a los heridos en el campo de batalla; dicha bolsa de tela llevaba unas vendas anchas, pañuelos grandes, compresas vendas en imperdibles; la trasportaban varios miembros de cualquier batallón, con la idea y propósito de ser utilizado en caso de ser necesario. La bolsa llevaba instrucciones de uso y la idea era que se pudiera inmovilizar un hombro o un brazo y que una herida pudiera llevar un apósito limpio. No era gran cosa, pero si la primera vez que se sugería la posibilidad de una primera atención en el frente de guerra, algo que llevaban mucho tiempo haciéndolo de manera rutinaria los ejércitos de Napoleón. Antes de incorporarse a las guerras carlistas, Codorniú y Seoane trabajaron juntos en varios proyectos sanitarios diferentes y novedosos. Fundaron hospitales de “enajenados” en la época que en otros países cono Francia los tenían a los enfermos mentales encadenados; crearon junto al catedrático de Cirugía de Madrid Diego Argumosa, la primera revista médica científica: -Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia-, y lo hicieron con el ánimo de poder difundir los avances en materia de contagio de las enfermedades y en otros campos. La relación con el profesor de cirugía, les hizo concienciarse de que la formación en cirugía era muy precaria en la época, faltaban cirujanos bien formados y sobraban artesanos barberos de dudosa eficacia. Se vivía en precario, funcionaban los Reales
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
Colegios de Cirugía de la Armada de Cádiz y Barcelona, que formaban cirujanos para sus necesidades, es decir para atender a la marina y cubrir la asistencia quirúrgica de los largos desplazamientos de sus barcos, pero para nada las necesidades de la vida corriente de las ciudades. Diego Argumosa será un profesor muy importante en la cátedra de Madrid, con las ideas modernas de que los cirujanos tienen que saber medicina antes que cirugía, ser primero científicos de conocimiento y luego artesanos del bisturí, pero estaba en el comienzo de su labor que todavía no había dado sus frutos. Se vivía en el pasado pero Diego Argumosa fundaría una escuela de cirujanos de prestigio y detrás de ella irían otras y a final de siglo se habría recuperado el retraso. Los dos inspectores trabajarían conjuntados durante la guerra de los siete años, Seoane más cerca de la programación y Codorniú en la cabecera de hospital. Terminada le contienda Seoane se dedicaría al tema de la Higiene pública, estadística y al ejercicio de la privado de la medicina y sería Codorniú el que seguiría al frente de proyectos no concluidos de la medicina; siendo uno se los temas especiales, el de la Sanidad Militar, crear un cuerpo médico y una red de hospitales propios del ejército de tierra; fue precisamente después de terminada la guerra carlista y con Espartero en el poder en Madrid, cuando Codorniú le daría forma definitiva y estructura al proyecto.
6-3 Acciones de los Inspectores. Intentos de mejora de la red hospitalaria.
Hospitales provinciales y de sangre. Hospital de Pamplona
El primer punto del equipo, sería intentar mejorar la red de hospitales liberales que atendían a los heridos y para ello había que crear un sistema fluido de comunicación, para saber de su situación e intentar mejorarla. El 8 de abril de 1836, Mateo Seoane, Inspector Jefe, estableció su centro de operaciones en Burgos, junto con su colaborar principal el cirujano Pedro Vieta, con un grupo de escribientes, y con el ya citado Manuel Codorniú, asentado en el Hospital Santiago Apóstol de Vitoria. Su primer objetivo fue visitar los principales hospitales civiles y provinciales de la región: Burgos, Vitoria, Pamplona, Bilbao, Logroño. La base logística de la asistencia militar, estaba basada en esos centros importantes de larga trayectoria en zona bien consolidada y protegida. Es momento de hacer constar
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
que en la denominada guerra carlista, el ejército liberal dominó siempre las capitales de provincia, asegurándose entre otras cosas el control de los grandes hospitales. En esos centros, se reservaron camas para tropa y oficiales y se llegaron a pactos en temas de costes. Esta medida era necesaria y oportuna, como se demostró al final con datos fehacientes. Por ejemplo el Hospital de Pamplona llegaría a tener 900 enfermos ingresados al día y se cubrirían por la tropa alrededor de 10.000 estancias cada mes de guerra, aunque como se verá el número de heridos será muy inferior que el de las enfermedades habituales de los soldados: diarreas, sífilis y sarna. Terminada esa fase, inició otra, destinada de preferencia a los hospitales recién creados por las necesidades de la guerra, los denominados hospitales de sangre, o centros de socorro y curación, es decir aquellos lugares seleccionados para atender los heridos, por la cercanía al lugar de la contienda y por ser un terreno de dominio consolidado. Eran entidades sanitarias que nacían o morían, se deshacían o cambiaba de lugar y otras sin embargo consolidaban y todo dependiendo de los vaivenes de las batallas. Estableció un sistema de comunicación semanal, de respuesta obligatoria, con todos los hospitales, a través del correo. Anunciaba ayudas para el montaje y abastecimiento de los mismos. Avisaba el comunicado, que querían también recibir datos de la actividad desarrollada dentro de los mismos. Los hospitales de , Peralta, Puente La Reina, Lerín, Miranda de Ebro, Tudela, Lerma, Haro, Balmaseda, Treviño, Santoña, Tafalla, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Haro y algún otro fueron depositarios de las misivas. El equipo de Seoane guardó toda la correspondencia en cuatro libros manuscritos, que se conservan en el museo Zumalacárregui de Ormaiztegui, y su lectura permite en su conjunto tomar el pulso a la situación de los centros. En su proyecto de modernización y adecuación hospitalaria, pretendía el mando varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar que se eligiesen bien las ubicaciones de los nuevos hospitales de sangre, en monasterios, conventos, asilos o seminarios, es decir en lugares apropiados, que gracias a la- ley de Desamortización- y a la consideración que se les daba de bienes nacionales del Estado pudieran consolidarse y destinarse en un futuro a un hospital militar de la envergadura de los hospitales civiles. Tenían los Inspectores una gran sensibilidad a los temas de higiene, considerando este término como el conjunto de medidas pertinentes para conservar la salud. Hacían hincapié en que el sitio elegido como hospital de sangre, dispusiera de una buena ventilación; se habían acabado los enclaves lúgubres, mal ventilados y con poca luz; debían disponer de amplios ventanales y a poder ser dando a espacios abiertos y mejor todavía al campo; las atmósferas viciadas eran generadoras de muchos males. También se preocupaban de la salubridad en el interior de los establecimientos; querían camas con tarima, jergón, sábanas y mantas y sobretodo ropas nuevas y mudas frecuentes; también utensilios, vasos y platos asignados a cada cama y lavados con frecuencia y de manera especial si había cambio de paciente. Así mismo limpieza de suelos y salas con solución de cloruro de cal.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
Con respecto al personal que debía trabajar en los centros, consideraban indispensable la figura de licenciado médico cirujano, que debía dirigirlo; también la de cirujanos romancistas, de menor categoría, y doble número que los anteriores, con autonomía para algunas cosas y dependencia de los primeros para otras. Recomendaban encarecidamente la figura del boticario, que debía contar con personal auxiliar encargado de la recogida de recetas y trasporte de las medicinas. Las tres figuras eran las bases de los hospitales. Por último los practicantes, el personal más numeroso que debía asegurar el servicio de guardia permanente para atender las vicisitudes de los ingresados; este estamento dependía principalmente de los cirujanos y complementan su trabajo. La Inspección solicitaba de los centros datos relativos a su actividad, a las enfermedades más frecuentes atendidas y a la mortalidad. Sugerían clasificar los diagnósticos en cinco grupos.
I- El de las enfermedades médicas y entre ellas, las respiratorias (catarros, pulmonías, tisis), digestivas (enterocolitis, diarreas pestilenciales) o cardíacas.
II- El de los heridos de guerra, por arma blanca o de fuego y fracturas;
diferenciando de un tercer grupo
III- Formado por enfermos que habían sufrido intervenciones quirúrgicas ordinarias que no tenían que ver con la contienda bélica, como abscesos, evacuaciones, paracentesis, generalmente minoritario
El cuarto y quinto eran dos grupos menos graves pero muy frecuentes: IV- Enfermedades venéreas como sífilis, y purgaciones, estenosis uretrales V- Las enfermedades de la piel como la sarna, que era una plaga impensable e inesperada de la época y la tiña
Las primeras respuestas de los hospitales no se hicieron esperar, algunos expresaban dudas y confusiones sobre el método clasificatorio propuesto: - ¿En qué grupo meten a los que tienen a la vez sarna y venéreas? o ¿Dónde colocar al herido de guerra que además tiene sarna? Otros, los más necesitados, respondían de forma contundente. El director del Hospital de Tafalla, Mantín Buded, se despachaba a gusto, denunciando que su hospital era muy pequeño sin posibilidades de ampliación, que los enfermos estaban en el suelo y pasillos encima de una madera sin colchón, tapados con sus propias ropas y capas, y que hasta sus utensilios personales estaban en el suelo. La situación era tan caótica que los practicantes de guardia debían descansar entre los enfermos por no tener ningún sitio para ellos. Necesitaba 200 camas y proponía que desde las instituciones se hiciera gestión para ocupar parte del palacio del marqués de Feria.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
También el director del hospital de sangre del Convento de San Francisco de Medina de Pomar, comunicaba sus dificultades, especialmente económicas. El Ayuntamiento del pueblo lo mantenía a duras penas, y andaban mal de utensilios, ropas, mantas, colchones y almohadas, las camas eran jergones de paja, y los caldos de carne para las dietas se hacían sin gallina. León Sánchez, director del de Miranda de Ebro, situado en el convento de los Franciscanos, a la vez hospital y cuartel, escribía que sus enfermos estaban abandonados, y que sus 169 enfermos ingresados eran los seres más desgraciados de la sociedad. Pero con todo, lo peor eran los enterramientos, que se hacían en la huerta del hospital y a poca profundidad de tal forma que los perros acaban sacando los huesos. Solicitaba la habilitación de un Campo Santo. El Hospital de Tudela de Nuestra Señora de Gracia, situado en la plaza principal disponía de 68 camas para el ejército y no había grandes problemas. El hospital disponía de inmejorable ventilación, porque la parte de atrás del mismo daba al campo. Su director provisional, el médico- cirujano José Arqués, explicaba hasta los menús de los enfermos: 18 onzas de pan, 11 onzas de carne, sopas de arroz y fideos, huevo al mediodía, un cuartillo de vino en cada comida y una tableta de chocolate. En el de Logroño contesta Manuel Soler, que tenía 89 heridos de guerra ingresados, 35 crónicos por enfermedades venéreas y los demás de enfermedades médicas hasta un total de 428. Han observado que el descuido de la limpieza de las letrinas, ha influido dañosamente en los enfermos. Pedían el arreglo de las instalaciones del caño del agua. En el Hospital de Haro, no se ven mal del todo, aunque tienen una sala, que la llaman La Iglesia, insalubre con humedad y mala ventilación; andan deficiente en el servicio de Farmacia, por falta de personal. Con todo creen que el edificio es poco adecuado, proponen estudiar la posibilidad de trasladarse a un convento Los ayudantes de Seoane comentaron el excelente informe de Timoteo Llanas medico cirujano del hospital de Puente La Reina, un estudio concienzudo de la mortalidad, analizando las últimas siete defunciones, cuatro de origen médico por problemas crónicos de pecho, tisis, neumonías y corazón y tres en heridos de guerra en las piernas por gangrena de las extremidades afectadas En los dos hospitales de Bilbao, Concepción y Santa Mónica, había 30 heridos de guerra y dominaban las afecciones respiratorias. Su director Joaquin Fernandez habla de las condiciones especiales de humedad de Bilbao. La mortalidad de la última semana era de 6 personas, 4 habían sido por tisis, 1 neumonía y 1 gastroenteritis. Están preocupados por el aumento de la prostitución y las enfermedades venéreas, proponen encarcelar a las rameras locales y expulsar a las foráneas y crear una sala especial para enfermedades venéreas “sala de Santa María Magdalena Penitente” Antonio Teixido director del Hospital de Peralta, dice que está conforme con que debe existir la figura del boticario que prepare las medicinas y las fórmulas magistrales, pero
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
por favor que le ayuden a buscarlo o que le mande alguien, que él no encuentra. En su hospital la mitad de los ingresados tienen la sarna. Capítulo aparte lo merece el Hospital de Pamplona de la cuesta de Santo Domingo, que tuvo que ampliar su capacidad con el Hospital del Carmen y alguna casa más, para poder atender a la demanda de servicios. No era de extrañar, porque los contingentes de tropas de había aumentado exponencialmente con la guerra. En la ciudad estaban Regimientos Provinciales de Ávila, Orense, Sigüenza, Valladolid, Jaén, Salamanca, Oviedo, Ciudad Rodrigo, Alcázar de San Juan, Extremadura, Zaragoza y alguno más. Las enfermedades de la tropa eran muy frecuentes y la ciudad no estaba preparada para atender las necesidades más elementales de la nueva población. En agosto de 1834 hubo 9.476 estancias de soldados en el hospital que costaron al ejército 92.145 reales de vellón y en febrero del año siguiente se contabilizaron 13.226 estancias Los datos aportados por el administrador del Hospital General de Pamplona, Sr Vico, impresionaron a los colaboradores de Seoane. Este hospital tenía 969 enfermos ingresados y los heridos de guerra solo eran 49, pasando desapercibidos con los de otras patologías, en las que destacaban 534 pacientes de enfermedades médicas, diarreas, tisis, gastroenteritis, neumonías y 161 enfermos de sarna. Esta afección no grave, que producía intenso picor por todo el cuerpo, con pequeñas vesículas y pústulas costrosas sobre todo en pliegues codo, muñecas, axilas ingles, nalgas; picor desesperante por la noche en la cama con el calor. Las denominadas fiebres o diarreas pútridas, en realidad fiebres tifoideas de mala evolución, produjeron en Pamplona 1.500 muertes en dos años y fue la consecuencia del trasiego de miles de soldados por la ciudad, que hacían sus necesidades donde podían, los jardines de la Taconera fueron testigos mudos del procedimiento y bebían en aguas de cualquier lugar 6-4 La dedicación de los Inspectores a la prevención de los contagios
Los inspectores llamaron la atención por su sensibilidad a una serie de asuntos nuevos: los contagios de las enfermedades y las medidas de higiene y salubridad que ayuden a impedirlos. El tema estrella en el que coincidían era la consideración de que muchas enfermedades se contagiaban, sobretodo las que se presentaban en forma de epidemia; atrás quedaba el considerar que la enfermedad era debida a la discrasia de los humores, o castigos de los dioses. Las enfermedades se contagiaban y lo que había que averiguar era la forma en que lo hacían; unas veces sería un contagio masivo de un origen desconocido y en otras sería de una persona enferma a otra sana; las lagunas de conocimiento era infinitas, sólo las preocupaciones estaban en el sentido correcto. Intuían muchas cosas sobre contagios, pero habían demostrado pocas realidades; habían centrado sus investigaciones en todas las plagas del momento: cólera, tisis, tifus, fiebre amarilla, sarna, sífilis. En sus contactos periódicos con los centros sanitarios, van
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
plasmando algunas medidas intuitivas, para intentar evitar las trasmisiones de las mismas. Tienen los inspectores el prestigio suficiente para ser escuchados. Seoane había estado un par de meses en un hospital con enfermos de cólera en Vallecas. Le apodaron “el misionero” y estuvo bien merecido, por llegar en su actuación a cotas de heroísmo. También Codorniú había estado pendiente del brote de Madrid, enfocando sus estudios hacia el papel más preponderante en el padecimiento de la enfermedad de las clases más pobres, mendigos, chabolismo y prostitutas. Para Seoane, el contagio principal del cólera se producía a través de la atmósfera; por un agente de naturaleza desconocida y que obraba sobre un gran número de individuos, bien de forma general o local, a unos les afectaba más por razones de debilidad y a otros menos y a otros nada, el resultado era la epidemia. Ese tipo de contagio, como se ha dicho el más importante y verdadero lo denominaba infección. Había otro contagio que no dudaba de calificar de secundario de cuerpo a cuerpo, de un colérico a otro, que denominaba accidental y por eso se oponía a los famosos cordones sanitarios para aislar e incomunicar a los enfermos. Él mismo creía haberlo demostrado viviendo temporada largas encerrado dentro de esos cordones de seguridad. Seguramente no eran de su misma opinión algunos médicos que escaparon de sus pueblos de trabajo, cuando aparecieron los brotes de cólera. La tisis también era objeto de estudio, aunque en el momento acuciaba menos; mantenían una hipótesis parecida al cólera, un contagio a través de la atmósfera, de unos miasmas desconocidos y que atacaban a los más débiles; el contagio directo en ambas, existía, pero era menos frecuente. Con respecto al tifus, ya se ha comentado que Codorniú andaba cerca del objetivo, al suponer que era la vía digestiva la puerta de entrada; andaba en la línea de recomendar alimentos de procedencia conocida, evitar aguas de dudosa salubridad y mayores cuidados con los excrementos humanos y los animales muertos. El correo de ida y vuelta se mantuvo abierto durante un par de años, entre Hospitales e Inspección. Los informes se suceden en los dos sentidos y en general se acepta una evolución satisfactoria, aunque se evidencian muchas diferencias de unos centros a otros. De las respuestas dadas, dedujo Seoane junto a sus asesores que la sarna, la escabiosis, producida por pequeños bichitos, parásitos, que hacen sus pequeños túneles debajo de la piel, era demasiado frecuente, y en otro correo invitaban a tomarse en serio este padecimiento. Tres medidas eran fundamentales. La primera consistía en olvidarse de remedios caseros, se habían referido hasta 20 pócimas diferentes, como la receta de Borbón comprada por la Diputación (miel cocida con huesos de perro) o otras con ajo molido y resina de cedro, Había que tratarlos con baños calientes largos (20minutos) con jabón blanco, seguido de fricciones con pomada sulfurosa y otra con una solución de azufre. Lavados de ropa frecuentes. También había que cuidar la higiene de perros y gatos.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
La Inspección no pone ninguna pega, al tratamiento de la sarna del Hospital de Pamplona, promovido por el catedrático Uribarri, a base del agua sulfídrica del Batueco en la limpieza de las vesículas y pústulas de la sarna, y una pomada especial de su boticario que llevaba en su composición flor de azufre, carbonato potásico y manteca, pero se espera que baje la incidencia de la enfermedad para aceptar los resultados. En los hospitales de Burgos, La Concepción y San Nicolás, utilizan las sábanas y mantas de los pacientes de sarna, solo para ellos, sin mezclarlas con los de otras patologías Otra consideración adicional desde el mando en referencia a la sarna: -Cuidado con las ropas que se incautan a los muertos en las batallas o en los hospitales. Es un hábito de pillaje desaconsejado y además peligroso. Hay que desinfectarlas antes de usarlas, pueden trasmitir la enfermedad, existe muchas posibilidades de contagio- Seoane tranquiliza a su equipo sobre la enfermedad: - Hay demasiada sarna, pero no pasa nada, no es grave, hasta Goya lo ha pintado en sus lienzos-. Poco a poco van mejorando las comunicaciones con los hospitales; se comenta que ha habido casos de incautación del correo por los rebeldes, y sería una buena medida, cambiar los días y horarios. El gobierno va dando poco a poco cauce a las demandas y va corrigiendo y abasteciendo. Resultaba increíble que hubiera más casos de sarna ingresados que heridos de guerra, el asunto tenía explicación macabra, pero explicación. Del Ministerio de la guerra del ejército liberal se dio orden de fusilar a todos los prisioneros y los carlistas para no ser menos hicieron lo mismo. No estaban desarrollados ni la atención a los heridos en campaña, ni su traslado a un hospital de sangre; los heridos que no llegaran por sus propios medios al hospital era alcanzados por sus enemigos y fusilados. Así fue hasta la llegada de la misión británica de Lord Elliot y le firma del tratado del canje de prisioneros. Las buenas intenciones duraron poco tiempo y unos meses después volvieron a las andadas. Esta trágica justificación, está en el origen de que el número de ingresados por heridas de guerra sea menor que el imaginado. Las Enfermedades venéreas eran otro punto de preocupación, entre ellas se incluían la sífilis, gonorrea y estrechez uretral, aunque esta última pronto pasaría a formar parte de la anterior. Se llamaban venéreas por la diosa del amor Venus, y se conocía su relación con las relaciones sexuales con prostitutas, mujeres fáciles o ligeras. Era menos frecuente que la sarna, pero se podía intuir que en España había más de 11.000 soldados enfermos, por eso la llamaban la “peste genital”. Los inspectores se mostraban aliviados de que la epidemia de venéreas con ser importante era menos grave que en siglos anteriores y con menor mortalidad. Los tratamientos eran poco eficaces, las frotaciones con ungüento de mostaza no aliviaban ni el picor. Las sales de mercurio, las más utilizadas, se administraban por todas las vías (local, oral y fumigación) hacían algo pero poco, se decía:-Un día con Venus y 20 años con mercurio-, pero las sales de mercurio eran tóxicas y había casos de muerte por la medicación. También se probó con el guayaco o palosanto sin buenos resultados.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
La prevención era un asunto que se empezaba a considerar; había que luchar contra el denominado “seminaria infectorum”, las supuestas partículas diminutas que se trasmitían entre sanos y enfermos durante las relaciones sexuales. Como ya se ha visto, en los hospitales de Bilbao habían empezado con algunas medidas de control a las prostitutas, expulsando a las foráneas infectadas y recluyendo a las nativas. Además había que hacer campaña de educación a la tropa: Mejora de la higiene personal, evitar relaciones con mujeres que tengan escozor en genitales, ardor al realizar la micción o flujos vaginales. Los soldados infectados deben tratarse médicamente. Estaban en estudio la fabricación de algunos artilugios, denominados preservativos, a colocar en el miembro masculino para retener el esperma. Los primeros intentos se hicieron a base de fondos de tela y de intestinos de animales.
6-5 El protagonismo definitivo de Manuel Codorniú. Correspondencia del
Inspector con el Ministerio de la Guerra.
Con Espartero en el mando, en el último tercio de la primera guerra carlista, Codorniú sería el Inspector jefe con toda clase de apoyos y aprovecharía la coyuntura para enviar informes al Ministerio, que serían puntos a considerar y mejorar. De su labor hemos extraído, el análisis de las enfermedades padecidas por los ejércitos, en un informe al Ministerio de la Guerra con sus impresiones. Aborda aspectos diferentes, algunos no se habían citado hasta el momento: -Existe entre la tropa, las enfermedades que llamamos “nostálgicas”, que en su origen son males morales (extrañamiento de padres y país natal), pero que acaban produciendo males mayores: gástricos, cerebrales, febriles……Muchas enfermedades digestivas como, diarreas castrenses, tifus y tifoideas, tienen su origen en una mala alimentación de los soldados, que muchas veces hacen marchas sin haber desayunado nada o lo que es peor habiendo bebido solo aguardiente y comen un rancho a base de pan sin hacer, bien cargado de centeno, con tocino y bacalao en mal estado……Preocupa y mucho la tisis, que es el final de todas las enfermedades crónicas respiratorias, que castiga a la población en general y a la tropa en particular. A esta última producen 884 muertes al año y el doble de incapacidades…Se han presentado muchos casos de calenturas intermitentes, esporádicas y benignas (paludismo) y cuyo origen podía estar en charcos y pantanos a medio secar, con calor, formando una atmósfera de infección…….La viruela avanza considerablemente, en un año ha habido 579 casos entre los soldados que causaron 42 defunciones-.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
Codorniú acompaña al informe algunas consideraciones para ser tenidas en cuenta por el Ministerio: -… La edad de incorporación al ejército debe ser superior a los 20 años, los 18 y 19 son impropios y mas propensos para las enfermedades nostálgicas y los riesgos de tisis en organismos sin madurar…. La alimentación de la tropa, tiene que ser con pan de buena calidad, deben desayunar sopa de ajo o fruta antes de caminar; el rancho del día a base de carnes frescas, legumbres y verduras bien condimentadas….Las enfermedades respiratorias agudas se pueden prevenir no saliendo al campo, sin grave motivo, en tiempos fríos y húmedos…. Hay que dar corriente y movimiento a las aguas estancadas… La vacunación contra la viruela se ha mostrado bastante eficaz, no evita la enfermedad, pero la hace menos frecuente y menos grave. Se recomienda vacunar a la tropa…- El asunto de la viruela requiere algo más de explicación; se trataba de una enfermedad grave, la variedad -variola mayor- era muy temida; en el siglo XVIII había producido 400.000 muertes y entre ellas la de cuatro monarcas reinantes. Empezaba con fiebre muy alta, y manchas por todo el cuerpo, después aparecían vesículas ampollas y costras, que dejaban cicatrices, especialmente antiestéticas en la cara y en algunos casos ceguera. En Gran Bretaña, Jenner, había publicado sus experiencias en la prevención de la viruela, inoculando el pus de las pequeñas vesículas de enfermos leves a los sanos; esta forma de vacunar haciendo padecer formas benignas de enfermedad estaba muy cuestionada en los ambientes médicos de todo el mundo; por eso era de gran interés y valentía la opinión de Codorniú, recomendando la vacunación en la tropa. La actividad del equipo de Codorniú, al finalizar la guerra y entre ellos Juan José Savirón, Fulgencio Farinós, Félix García Sarieta, Tomás Merino Delgado y otros es muy intensa. Coincidiendo con el nombramiento a Codorniú, como primer director de Sanidad Militar, se da un gran impulso a la organización, que agrupaba médicos, cirujanos y boticarios del ejército de tierra. Recaban información para averiguar los nombres de los equipos médicos humanos que trabajaban en todos los hospitales, tipos de nombramientos y contratos que poseen, sueldos, cargos y todo lo referente a situaciones particulares. Pretendían unificar los puestos y elaborar la primera lista oficial de personal del cuerpo de sanidad militar; en 1846 ya había 270 profesionales que pertenecían a este cuerpo. Mas tarde elaborarían reglamentos y decretos para que la Sanidad Militar fuera el organismo que desde Castelló, todos querían fundar.
6-5 El botiquín del general Espartero
Hemos hablado bastante del general Espartero y es el momento de dedicarle una atención mayor. Su determinación de pedir la colaboración de Codorniú para paliar la epidemia de tifus durante el asedio al que estaban sometidos en Bilbao, por parte carlista, fue decisiva para la suerte, ya que podía haberse quedado sin ejército. Levantar el cerco fue la mejor de las medidas y como se ha comentado lo consiguió en un momento personal comprometido, delicado de salud. Por esa victoria a Espartero le concedieron el título de Conde de Luchana y su popularidad empezó a dispararse.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
En el actual Museo del Ejército, en la sala dedicada a la Sanidad Militar, se conserva el botiquín de medicina que llevaba el general Espartero en sus campañas. Es una caja de madera de tres cuerpos de origen inglés, probablemente regalo de la Legión Auxiliar Británica, con una docena de medicinas, polvos, tinturas, esencias y su estudio es un documento de gran valor para tomar el pulso a la medicina de la época. Hemos topado con un interesante estudio de Moratinos, sobre el asunto, que pasamos a comentar. La primera medicina de alto interés que se encontraba en el maletín de Espartero eran los polvos de magnesia calcinada, un potente alcalino, de acción rápida y mantenida, específico de la acidez gástrica y dolores del estómago. También en las boticas de primera fila de Madrid tenían polvos de bicarbonato, que en alguna ocasión conocemos fue utilizado por Espoz y Mina, afecto de úlcera crónica del estómago, pero nos llama la atención que no los llevase el general. En uno de los frascos había ruibarbo turco pulverizado, que se extraía de una planta de origen chino y que al parecer estimulaba la secreción de jugos del estómago, era medicación que para abrir el apetito y estaba catalogado como un tónico de acción general. En otro frasco había polvos de Calomelano, a los que se atribuía un pequeño efecto laxante, pero sobretodo vermífugo, contra las lombrices. En otro lugar, convenientemente señalado estaban los polvos de emetina, para ayudar a vomitar Había varis tipos de píldoras en frascos diferenciados con sus respectivas etiquetas. Píldoras antibiliosas a base de mercurio, contra los cólicos y dolores abdominales de aparición brusca. Píldoras laxantes con antimonio, a las que llamaban -depuradora de hombres-. Píldoras de opio, que contenía también regaliz, apodadas -lágrima adormidera-, de efecto hipnótico. Frascos conteniendo en forma líquida esencias de diferentes productos con las que preparaban jarabes, añadiendo agua. Esencia de menta, de acción carminativa, para expulsar aires, contra la flatulencia, nauseas y dolores de cabeza y saborizante, que daba sabor a otros productos. Esencia de alcanfor que mejoraba el funcionamiento del corazón, se administraba en situaciones de fatiga extrema. Era un producto que olía mal, por eso llegaría a utilizarse en aquellos tiempos para prevenir enfermedades venéreas; por lo visto, el mal olor disminuía la libido. Otros frascos llevaban tinturas. Tintura de polvos de Colchicum, para los dolores reumáticos por ataques de gota, en especial para los dolores del dedo grueso del pie (podagra). Tintura de capsicum un revulsivo, de aplicación en la piel, medicación denominada vesicante, porque su aplicación provocaba la aparición de vesículas, que era la forma de eliminar los malos humores por la superficie de la piel. Quizás la medicación más utilizada era el láudano, que estaba preparado en forma líquida, conteniendo opio, canela y vino de Málaga. Se aplicaba en gotas, era un antidoloroso general y también específico de los dolores de tripas y de las diarreas dolorosas.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
Llevaban en el botiquín así mismo, la quinina, la medicina de las medicinas, importada por los jesuitas de Sudamérica, activo contra la fiebre y el paludismo. El botiquín llevaba un sistema de pesas con una balanza de precisión, para poder hacer las mezclas de los polvos en la proporción exacta que indicaran los facultativos. Era un botiquín sólo de medicinas, no llevaba ningún tipo de vendas o apósitos, que iban a parte en el instrumental de los cirujanos. Aunque era un botiquín que viajaba cerca del general, parece que no era exclusivo de él y que servía para otros generales y oficiales. Si repasamos la medicina de la época, vemos que muchas medicaciones respondían a la idea de que las enfermedades eran producidas por humores “pecantes”, que había que expulsar por las vías que fuera: vómitos (emetina), piel (revulsivos), ano (laxantes). En el botiquín de los cirujanos estaban los escalpelos y lancetas para hacer las sangrías y expulsar los malos humores de la sangre. Terminada la guerra carlista Baldomero Espartero ocuparía los puestos más relevantes de la nación, Presidente del Consejo de Ministros, Regente y Manuel Codorniú sería un profesional prestigiado que conseguiría llevar a buen puerto muchos de sus objetivos, ente ellos organizar y fundar la Sanidad Militar. Baldomero Espartero, fue un hombre de una gran salud, a pesar de los achaques comentados (recuérdese que en la liberación del cerco de Bilbao, andaba con fiebres no bien filiadas) y que recibió en el transcurso de las numerosas batallas en las que participó, hasta nueve heridas entre balas y sables, de las que se recuperaría sin problemas. Moriría a los 85 años en su residencia de Logroño de hemorragia o trombosis cerebral, es decir de enfermedades de viejos, de muy viejos, ya que la población normal no llegaba a los 40 años de vida. Llamó mucho la atención su poder de recuperación. En la batalla de Luchana, estaba en cama, se levantó para pelear y una vez terminada la lucha dijo que se encontraba bien y que se le había pasado todo; al parecer la propia tensión de la contienda le ayudaba a superar sus males& Participó en la guepra de la Independencia, después en la guerra colonial y en la guerra carlista, donde consolidó su prestigio. Cuentan que ¥iempre iba a cab%za de sus ejércitos y el resultado fue sus numernsas heridas.
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
Alvistur M. 1862 Biografía del Excmo Mateo Se/ane Argumosa D. 1858 Resumen de cirugía. Madrid Castejón Bolea R. 2004 Las enfermedades venéreas y la regulación de la sexualidad en España. Asclepio LVI-2 Codorniú Ferreras M. 1836 El tifus castrense y civil. Madrid Conde Gargollo E. 1976 Mateo Seoane, vallisoletano y liberal y romántico Del Burgo J La primera guerra carlista. Temas de cultura general 156 Pamplona Estancias militares en el Hospital de Pamplona 1834-1840. Archivo General de Navarra Cajas 32843-44
Crónicas médicas de la primera guerra carlista (1833-1840). Javier Álvarez Caperochipi Doctor en Medicina y Cirugía 2009
Fernández de Córdoba 1837. Memoria justificativa. París Gil y Fresno 1871 La higiene física y moral del bilbaíno. Delmas Henningsen C.F. 1947 Zumalacárregui . Espasa Calpe Argentina Larraz P 2005 La Sanidad Militar en el ejército carlista del norte. Aportes 2, 37-49 Lopez Piñero J.M. 1894, M. Seoane y la introducción en España del sistema sanitario liberal Madrid Moratinos Palomero P. 1995. El botiquín de medicinas del general Espartero en la Iº Guerra Carlista. Medicina Militar 51, 1, 72-86 Seoane M 1836 Fondo Seoane 4 volúmenes Museo Zumalacárregi. Ormaiztegui Vazquez Quevedo F 1994 La cirugía en España Iatros Barcelona

























![EJERCICIOS PRÁCTICOS PROPUESTOS PARA LA … · ... (regencia de María Cristina, regencia de ... indicando cuáles fueron los objetivos de cada una de ellas. [1 punto] 1833‐1840](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5bafd23309d3f2a8728cac6c/ejercicios-practicos-propuestos-para-la-regencia-de-maria-cristina-regencia.jpg)