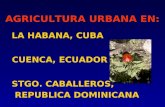Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - Número 8 Año 5 - 2013. En Co-Edición con...
-
Upload
asociacion-latinoamericana-de-sociologia -
Category
Documents
-
view
61 -
download
1
description
Transcript of Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - Número 8 Año 5 - 2013. En Co-Edición con...
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
1
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
2
A 1 | N 2 | J-D 2013
E C
A 5 | N 8 | D 2013
P I C S
A A S
F 6, 3 B C B A
W: http://aasociologia.wordpress.com
A L S
W: http://alasrevistas.blogspot.com.es/
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
3
R H S
Directora- Editora Responsable
Alicia Itat Palermo
Coeditora
Silvia Castillo
Coordinador Editorial
Francisco Favieri
Coordinadora de Redaccin
Luciana Guido
Diseo isologo revista (Horizontes Sociolgicos): Francisco Favieri
Diseo isologo AAS (Asociacin Argentina de Sociologa): Gerardo Larreta
Diagramacin: Francisco Favieri
La obra en tapa No hay arriba no hay abajoes creacin del artista argentino Leo Vinci.
Copyright by AAS
Hecho el depsito que marca la leyRegistro de la propiedad intelectual N 5123935
ISSN 2346-8645
Buenos Aires, 2013
R C y
C
L
Editores
Eduardo Andrs Sandoval Forero (Mxico)
Alicia Itat Palermo (Argentina)
ISSN 2219-1631
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
4
A A S
C D
P, A IPt
C, M M Z, A D R, N V pt p V pt pt t
M, B RSt
N, A BSt R Itt
G, A NT
G, LL, G
G, L ML, S
V
C R
A OE HM
J HM
R y
La AAS, en funcin de representar a los/as socilogos/as de todo el pas, ha establecidocoordinaciones regionales, que abarcan toda la Rep. Argentina.
R NOA A Zff (U N S)R NEA A M P(U N N)R C A N(U N S J)
R P G Lyh(U N L)R P N Rh(U N C)
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
5
G L, U N LA Z, U N SN R, U N CA N, U N S JG G R, U N M PA M P, U N NM L, U B A
B , U N CD B, CONICETA B, U B AG C, U N S L.N C, U B AG C, U N CA D, U B AZ G, U N S JL G, U N LS G, U N S M
S L M, U B AV LL, U N S MA M, U N CA M, U N M D PF N, U T NS N, I G G, U B AJ O, F L CSA R, U N CS R, U N S ES R, U V ML R, F C S, UBAV S, U V M
M C T, U N L PV T, U N LB W, UNQ, F C E UBA
S V A, CINDE, U M,CN B, U P-S, F.D C M, U C RM I D, C I P- S, CENIAI, CJ-P D, U P-S, FC F G, U S, EJ F F, U N S A,A, P
N G, U C RT G P, U L L, EF L, C N R S-, FA M, U R, UJ M N U N S MPP H M, U F P,R, BB P, C S I C,EJ P, U G, MG R, U N CJ R, U C, CM N R U, U T, M
B S, I M, M
C A I
P V, C L C S-; UBAE S F, U A E MB M, A A SA G, U B AS M M R, U N S ME M, U N CG C, U B A
C
A EE A S F,
U A E M
A RF B
CE L
D - E A I P (AAS, U N L)
CS C (AAS, U P-S, F)
C EF F (U N S J)
C RL G (CONICET)
R H S
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
6
D ALAS 2013-2015
P
M A-C (C)
V
N G (C R)
C D
A R (U)M V (C)
M N R U (M)P J O ( D)
J R R B (P)A S M (G)
I B (B)A M P R (A)
S V-PC O
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
7
R C y C L
E
E A S F (M)
A I P (A)
C E
B W (A)G G A U (B)
M B E M (B)F C (C)R P (C R)
S V F (C R)N J Q (E S)
F A A (E S)D S H F K (M)J M L (P)
P J O (R D)A R F P (U)
M V (C)G G R (A)M V J R (C)
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
8
CONTENIDOS
E
S P SUR-SUR
LACLAU, E: Qu es el populismo?
BIALAKOWSKY, A; ROMERO, G: Capitalismos centralesprogresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamientocrtico latinoamericano.
MARTINS, P H: La Sociologa y el espejo de la colonialidaden Amrica Latina.
RUZ URIBE, Martha Nlida: La Empresarializacin de la Educacin Supe-rior en la Unin Europea Neocolonialismo y Segregacin.
ROS BURGA, J R: Hacia una sociologa visual desde los ima-ginarios colectivos descoloniales, Parte I.
SCHULZ, M: Futuros del Sur. Ciencias sociales, descolonizacin dela imaginacin y la lucha para la igualdad y la participacin.
A
SCRIBANO, A: Con el sudor de tu frente: una sociologa de los cuer-pos/emociones en Marx desde la comida y el hambre.
GRINBERG, S: Sociedad de la informacin, tecnologas y pedagogasde las competencias en la era del management. Hacia una genealoga.
MARTNEZ POSADA, J E; CARREO MANOSALVA C I;BUITRAGO PEA M P: Conversacin en torno a la produc-cin de cuerpos juveniles en ambientes universitarios.
10
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |- 2013 | ISSN: 2346-8645,en coedicin con Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8D 2013 | ISSN: 2219-1631
12
11
33
47
56
74
77
78
86
98
19
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
9
R
FAVIERI, F: Resea de la tesis de Gerardo Larreta Estudio sobre
las relaciones de poder en parejas no-heterosexuales.
LARRETA, G: Resea de la tesis de Francisco Favieri, Trabajo,Juventud y Comercio Minorista.
CENA, R B.: Desafos Actuales del Proceso de Investigacin en Cien-cias Sociales. Revisin crtica de las estrategias metodolgicas y modosde abordajes estandarizados.
N I
I Congreso de la Asociacin Argentina de Sociologa.
XXX Congreso ALAS 2015- Costa Rica.
Pre-ALAS Patagonia y VI Foro Sur-Sur.
Pautas de publicacin.
Objetivos de Horizontes Sociolgicos.
CONTENIDOSRevista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |- 2013 | ISSN: 2346-8645,en coedicin con Revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8D 2013 | ISSN: 2219-1631
118
120
122
107
109
111
106
117
124
127
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Editorial
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS |ao 1 |nmero 2 |julio-diciembre de 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS |ao 5 |nmero 8 |Diciembre de 2013 10
EDITORIAL Este segundo nmero de Horizontes Sociolgicos, Revista de la Asociacin Argentina de Socio-loga, en coedicin con Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, de la Asociacin Latinoame-ricana de Sociologa, tiene diversos fundamentos.
Uno de ellos est relacionado con el signicado de Horizontes Sociolgicos, que alude a diver-sas miradas, desde el sur, hacia tambin diversos y variados horizontes.
Por ello, el compromiso de la revista de la Asociacin Argentina de Sociologa fue, desde el ini-cio, contar con una seccin permanente Relaciones Sur Sur. En este nmero incluimos en esa seccinartculos que fueron expuestos en una nueva edicin del Foro Sur Sur realizado en la Universidad Pars-Sorbona de Francia, que tuvo como tema: Miradas crticas de Amrica latina y el Caribe hacia Europayque tiene como antecedentes los realizados en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de BuenosAires, Argentina; en la Universidad Federal Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, Brasil y en la Universidadde Tijuana, Los Cabos, Mxico.
El segundo fundamento se apoya en los objetivos de Controversias y Concurrencias Latinoa-mericanas, la Revista de la Asociacin Latinoamericana de Sociologa, que apunta a difundir artculoscientcos de anlisis crtico y de cambio alternativo. Y sin duda, los artculos aqu incluidos tienen am-bos propsitos.
El tercer fundamento se basa en la propuesta editorial que venimos desarrollando desde Re-vistAlas, la Red de Revistas de la Asociacin Latinoamericana de Sociologa, de coediciones entre diver-sas revistas de la Red, con el propsito de otorgar mayor visibilidad a las revistas de Amrica latina y elCaribe, a partir de un trabajo colaborativo que apunte al compromiso con la difusin del conocimientocientco en nuestra regin.
Se trata as entonces de alas que llegan hasta un horizonte siempre abierto y este horizonte escooperativo, es pensamiento crtico, es entrelazamiento, es dilogo y discusin terica y metodolgi-ca entre la comunidad cientca latinoamericana e internacional.
M A (presidente ALAS); A I P (presidenta AAS, Editora CyCL); NG (vice presidenta ALAS); E S F (Editor revista Cy CL); S C (co-
editora HS-AAS).
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an11
SECCINPERMANENTESUR SUR
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
L, E| Q Pp?
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 12
1Como se ha dicho, har mi presentacin en espaol pero quisiera decir, para comenzar,puesto que esta presentacin tiene lugar en Pars, que voy a dividir mi presentacin en tres partes2.
La cuestin fundamental que nos planteamos es qu es populismo. Populismo, debemos acla-rar desde el comienzo, no es una ideologa. Puede haber populismos desarrollados desde ideologasmuy diferentes. Mussolini fue un populista, pero Mao Tse Tung tambin lo fue. O sea que la especi-cidad del populismo hay que buscarla no en las ideologas, no en las bases sociales, sino que hayque reducir el populismo a lo que es: una forma de construccin de lo poltico. En qu se basa estaconstruccion? Simplemente en un discurso que interpela a los de abajo frente al poder establecido.Siempre que tenemos un discurso que dicotomiza la sociedad en dos campos, el establishment o elstatu quo, aquellos que representan la continuidad del sistema institucional por un lado y por el otro
lado, los de abajo, los excludos, es decir, cuando hay interpelacin que pasa por encima del aparatoinstitucional, tenemos populismo. Y como deca antes, podemos tener populismo de las caractersti-cas ms diversas. Cmo entonces se construye un discurso populista? Para esto voy a presentar undiagrama que ustedes pueden encontrar desarrollado en mi libro La razn populista3 y en el cual seplantea la dicotomizacin fundamental de la que el populismo parte. Supongamos que tenemos unrgimen altamente represivo (en Latinoamrica no nos faltan ejemplos de estas situaciones), y que,en un momento dado, comienza una oposicin a ese poder. Cmo comienza y cmo se estructura?Supongamos que la situacin es la siguiente. Tenemos la sociedad dividida por un rgimen represi-vo que se opone a las demandas populares y un da, en esta sociedad, en un punto determinado,un movimiento de protesta estalla, que puede ser por cualquier motivo concreto; por ejemplo, losobreros metalrgicos que inician una movilizacin por el alza de salarios. Esa demanda de alza desalarios, inmediatamente aparece internamente dividida porque por un lado, es una demanda espe-cca dirigida al aparato institucional del Estado, pero por el otro, por el hecho de que tiene lugar enun rgimen represivo que no acepta las demandas que se formulen desde la base, esa demanda dealza de salarios inmediatamente va a ser percibida como una demanda contra el sistema. O sea queaparece internamente dividida: la especicidad de la demanda por un lado, el hecho de su oposicinglobal al rgimen represivo, por el otro. Por el hecho mismo de que esta demanda social tiene estadualidad interna, inmediatamente puede expandirse. La llamaremos demanda 1. En otra localidad, losestudiantes comienzan movilizaciones alimentados por la primera demanda, no por alza de salarios
1.-Ernesto Laclau, historiador y terico poltico, es profesor emrito de la Universidad de Essex, en Reino Unido. Entre susobras se destacan Hegemona y estrategia socialista(1985), Buenos Aires: FCE, (2004), Debates y Combates(2008), BuenosAires: FCE y Poltica e ideologa en la teora marxista: capitalismo, fascismo, populismo, Mxico: Siglo XXI, (1978)
2.-1Comme on a dit, je ferai ma prsentation en espagnol mais je dirai pour commencer en franais, tant donn que je faiscette prsentation Paris, que je vais diviser mon expos en trois parties. Palabras introductorias en francs en el original.
3.-1Laclau, Ernesto (2005), La razn populista, Buenos Aires: FCE.
Qu es populismo?Conferencia de Ernesto Laclau1
Casa Argentina de la Ciudad Internacional Universitaria de Pars,21 de noviembre de 2013.
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
L, E| Q Pp?
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 13
sino contra la disciplina existente en las instituciones educativas. Estas dos demandas, alza de salariosy oposicin a la disciplina en los establecimientos educativos son absolutamente distintas pero com-parten el hecho de que las dos son vistas y percibidas como oposicin al rgimen represivo. Entonceslas dos alimentan en una tercera localidad, demandas, por ejemplo, de grupos polticos liberales enfavor de la libertad de prensa. As comienzan a extenderse una serie de demandas de todo orden. Esdecir, que se empieza a formar lo que nosotros hemos denominado una cadena equivalencial entretodas estas demandas. Todas ellas son heterogneas en su especicidad, sin embargo todas conuyenen su oposicin al rgimen represivo.Como se universaliza una cadena equivalencial? Evidentementelos nicos medios de representacin son las demandas individuales, pero una demanda individual, porejemplo la n1, puede llegar a constituir el signicante central que unica a toda la cadena. Empiezaa perder su ligazn con la demanda inicial y a convertirse en el smbolo de algo mucho ms vasto.Cuando esto se produce, tenemos un doble efecto. En primer lugar este signicante, que era origina-riamente un signicante particular pero que se ha universalizado a travs de esta funcin de represen-tacin global, pasa a ser lo que llamamos un signicante hegemnico. Qu es la hegemona? Es unarelacin en la cual una particularidad asume la representacin de una universalidad que la trasciendeen todos los campos. Es decir que el signicante hegemnico siempre es un signicante dividido: porun lado representa una demanda especca, por otro signica algo que excede totalmente dicha de-manda. Por otra parte, este signicante hegemnico tiende a transformarse en un signicante vaco.
Qu signica un signicante vaco? Signica que este signicante, originariamente especco, que hapasado a representar la totalidad de la cadena, a los efectos de representarla y cuanto ms extendidala cadena es, cuantos ms eslabones diferenciales van a ser parte de la misma, tiene que despojar-se de su signicacin originaria para representar una totalidad mucho ms amplia. Es por eso quelos smbolos del populismo son usualmente calicados como vagos e imprecisos. En realidad es pormedio de esa vaguedad e imprecisin que ellos estn logrando una funcin poltica ms fundamen-tal. Pensemos por ejemplo en el movimiento Solidarnosk en Polonia. Al principio, las demandas deeste movimiento eran las demandas muy especcas de un grupo de obreros en los astilleros Leninde Gdansk, pero por el hecho de que esta demanda y estos smbolos surgan en un pas en el cualmuchas otras demandas sociales tambin eran negadas, empiezan a ser los smbolos y los lemas dealgo mucho ms amplio que el grupo originario y de esta manera entonces se universaliza la accin
colectiva en torno a estos smbolos. Cuando tenemos esa universalizacin sobre base de smbolos he-gemnicos o signicantes vacos, tenemos populismo en el sentido estricto de la palabra. Populismoentonces es una forma a travs de la cual la lnea demarcatoria de la sociedad que divide a esta en doscampos,se plasma en la construccin de un pueblo a travs de los mecanismos que acabo de describir.
Este es el punto de partida de nuestra reexin poltica: cundo hay populismo y a qu seopone el populismo?. El populismo se opone a lo que podemos llamar el institucionalismo. Qu serainstitucionalismo? Sera una absorcin de las demandas dentro del aparato poltico del Estado, enten-diendo poltico en un sentido amplio, no necesariamente el Estado sino el sistema poltico del statuquo. Es decir que la caracterstica del institucionalismo como forma opuesta al populismo radica enla ruptura de los lazos equivalenciales entre las distintas demandas y la absorcin de las mismas enforma individualizada y no equivalencial, con lo cual la construccin de un pueblo aparece cortocir-
cuitada. Esto nos aproxima a la cuestin de las dos lgicas polticas fundamentales que operan en elcampo politico. La lgica de la equivalencia,que tiende a la expansin generalizada de las demandas yla lgica de la diferencia que tiende a la individualizacin de esas demandas. Pensemos un ejemplo deruptura de la lgica populista que tiene relevancia histrica. Pensemos en el caso de la poltica de Dis-raeli en la Inglaterra del siglo XIX. Disraeli afrontaba en su tiempo una situacin en la cual la sociedadinglesa estaba profundamente dividida. Por un lado estaba el pueblo, especialmente la movilizacincartista, que haba conducido a la equivalencia entre demandas por libertad econmica, demandaspor libertad poltica, demandas por libertad de prensa, demandas a distintos niveles, e incluso el re-publicanismo considerado como una de las demandas, y de otro lado, lo que se llamaba en el lenguajede la poca Old Corruption, un sistema que frustraba sistemticamente estas demandas. Disraeli, queadems de ser un poltico era un novelista que escribi obras como Sibyll, describi esta situacin y
dijo En Inglaterra no hay una nacin sino dos, enfrentadas la una a la otra y si nosotros seguimosadelante con esta divisin todos vamos a acabar siendo una sociedad profundamente interna y frag-mentada. Es decir que la nica forma de progreso social era pasar de dos naciones a ser una nacin.
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
L, E| Q Pp?
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 14
Y el lema de One nation es el lema central del torysmo de Disraeli que despus va a proseguir toda lahistoria social britnica desde la segunda mitad del siglo XIX. Qu es esa demanda por One Nation?La idea es que haba que evitar esta divisin social y para esto haba que evitar la formacin de unpueblo enfrentado al poder. Cmo hacerlo? Simplemente, armando el carcter diferencial de cadademanda. Hay una demanda por salud? Va a haber una institucin en el Estado que se ocupa de esosproblemas. Tienen una demanda por alojamiento? Hay una institucin a nivel del Estado que tratalos problemas de la vivienda. Con lo cual, cada demanda es absorbida diferencialmente, y se rompe lacadena equivalencial entre las distintas demandas. Lo que deca el discurso Tory era que las demandassociales debian ser encaradas una a una, pero que su solucion no tenia nada que ver nada que verequivalencialmente, en nuestro lenguaje- con, por ejemplo, el republicanismo, ya que las respuestasinstitucionales que las absorbian y vehiculizaban aparecian como algo que la buena reina Victoria es-taba concediendo. De esta manera se van rompiendo los vnculos equivalenciales y la posibilidad de laformacin de un pueblo enfrentado al poder empieza a diluirse. Estas son las dos lgicas: la lgica dela equivalencia que es la que tiende al avance social a travs de la creacin de un pueblo enfrentadoal poder y la lgica de la diferencia que tiende a la absorcin institucional de las distintas demandas.
Es desde esta perspectiva que las elites positivistas de Amrica latina en la segunda mitaddel siglo XIX comenzaron a postular el ideal de un poder administrativo que no se estructurara po-
pularmente. As por ejemplo, en la Argentina, el lema del General Roca era Paz y administracin.Pasado todo el periodo complejo de las guerras civiles que sucedieron a la independencia haba quellegar a sociedades en las cuales el poder administrativo predominara sobre los enfrentamientos po-lticos. En la bandera brasilea, an hoy en da, se encuentra el lema Ordem e progresso (Ordeny progreso), que era el lema de la iglesia positivista de Ro de Janeiro, que adems en su inicio eraOrdem progresso (Orden es progreso). O sea que los ideales de un ordenamiento que no pa-sara a travs del antagonismo y del populismo, se transformaban en los criterios del orden social.
En este punto podemos pasar a referirnos a la especicidad del populismo como forma polticaen el contexto latinoamericano. En un famoso artculo escrito a comienzos de los aos cincuenta, Ma-cpherson, el terico poltico canadiense, armaba que en la historia europea la relacin entre demo-cracia y liberalismo haba sido una relacin conictiva. El liberalismo a comienzos del siglo XIX era una
frmula poltica absolutamente respetable y aceptada en la mayoria de los pases europeos. Exista enInglaterra desde nes del siglo XVII y empez a existir en Francia al menos desde la monarqua censi-taire, desde 1830. Es decir que el liberalismo era una frmula adaptada a las demandas del sistema. Encambio, democracia era un trmino peyorativo porque se identicaba a la democracia con el gobier-no de la turba y con el odiado jacobinismo. Democracia no era pues aceptada como una frmula pol-tica en el discurso dominante de ninguno de los pases centrales en Europa. Y se requiri, ste es el ar-gumento de Macpherson, todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegara una situacin en la que los dos trminos pudieron de alguna manera integrarse. De modo tal que enel lenguaje poltico de mucha gente hoy da liberal democrtico se presenta como una unidad ines-cindible. Por supuesto que esa unidad esta lejos de ser perfecta y que la escision persiste en muchospuntos, pero la tendencia ha sido a crear entre los dos trminos (liberal y democrtico) una fusin. Mi
tesis es que en Amrica latina, esa fusin entre lo liberal y lo democrtico nunca se produjo. Porquenosotros tuvimos regmenes liberales, Estados liberales que se constituyeron en la segunda mitad delsiglo XIX, pero esos Estados liberales no eran en absoluto democrticos, eran Estados en los cualeslas maquinarias clientelsticas manipulaban la voluntad popular. Es decir que la voluntad popular, en lamedida en que comenzaba a existir, no poda expresarse a travs de las formas del estado liberal sinoque tena que expresarse fuera de ellas. Ah es donde comienza a generarse la nocion de una demo-cracia nacional popular diferente de la democracia liberal, y que va a predominar en la experiencia delas masas en Amrica latina. La Repblica Velha, el orden poltico imperante en Brasil, despus de latransicin del Imperio a la Repblica, era un orden liberal en cuanto a la forma, pero no era un ordenen absoluto democrtico. El coronelismo como prctica de manipulacin del voto era la condicin fun-damental de funcionamiento del sistema poltico. O sea que cuando empiezan a surgir nuevas formasde protesta masiva, a comienzos del siglo XX, stas van a expresarse no a travs de los canales polticosde la Repblica Velha, sino fuera de ellos. Es lo que se encuentra en todo el largo proceso que conducedesde el levantamiento del Fuerte Copacabana y el ao 20 , que sigue despus con la columna Prestes,
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
L, E| Q Pp?
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 15
que se contina con la Revolucin de 1930 y que nalmente culmina con el Estado Novo. En todosestos procesos se dio la expresin de una democracia de masas que tena que ser formalmente antili-beral. Y este proceso se dio en una cantidad de experiencias polticas en Amrica latina. Es lo que se dacon el peronismo en la Argentina, es lo que se da con el MNR en Bolivia, es lo que se da con el primeribaismo en Chile, es lo que se da con los primeros escarceos del aprismo en Per, lo que se hubieradado probablemente en Colombia si Gaitn no hubiera sido asesinado. O sea que hay en Amrica latinauna bifurcacin en la experiencia democrtica de las masas entre, por un lado, la democracia liberal ypor el otro, la democracia nacional popular, y ella ha persistido en distintas formas hasta hoy en da.Pensemos por ejemplo en cmo se da la ruptura del Estado liberal en Argentina. En Argentina exista,como en los otros pases de Amrica latina, un sistema clientelstico en el cual las demandas popularesno se podan expresar a travs del sistema. Cmo se estructuraba un aparato poltico en Argentinaen esos aos? Estoy hablando de 1880 a 1930, con una serie de rupturas internas. Fundamentalmentehaba tres niveles en la pirmide poltica. El nivel ms bajo era lo que llamaban los punteros. Punto enArgentina es el trmino vulgar para decir hombre. El puntero es el que maneja un grupo de hombres,es decir que maneja una serie de votos. Cmo se manejaba el puntero? El puntero dominaba en sieteu ocho manzanas en la ciudad y all haca su prctica habitual. Alguien haba dado una pualada aotro en un baile popular y estaba detenido en la comisara? El puntero tena contactos con el comisarioy lograba que lo dejaran en libertad. Alguien necesitaba una cama en el hospital en una poca en la
cual el servicio de salud no estaba muy bien organizado? El puntero, es el que tena contactos con elsistema hospitalario y obtena la cama de hospital. La hija se haba recibido de maestra y necesitabaun cargo? El puntero tena los contactos en la municipalidad. Entonces se intercambiaban as favorespersonales por votos. Esto era distinto del diferencialismo de Disraeli al que me refer antes porqueDisraeli organizaba de forma burocrtica la absorcin clientelstica por parte del Estado, mientras queaqu era una forma absolutamente privada, pero el principio era el mismo. Es decir que entre cada de-manda individual y la lealtad personal al puntero, no haba ninguna forma de cortocircuito. O sea queno exista modo de que entre las distintas demandas empezara a crearse una relacin de equivalencia.
Por encima de los punteros estaban los caudillos, que eran quienes dominaban toda un rea,todo un barrio de la ciudad. Ellos manejaban a un conjunto de punteros y creaban un poder localms extendido. Esos caudillos jams se presentaban ellos mismos a elecciones, se ocupaban porelegir a otras personas.Sancerni Gimnez, que era un caudillo histrico en Buenos Aires, jams sepresent como candidato, su lema era adelante los seores y monseores, es decir, los polticos.
Por encima de los punteros y los caudillos estaban los denominados doctores, que eran losque se postulaban a diputados o a senadores y la frmula para ser elegido era que el candidato se pu-siera de acuerdo con un grupo de caudillos y que a travs de ellos consiguiera el voto. Los llamabandoctores pero no es que tuvieran doctorat dtat ni PhD. Eran simplemente los polticos locales a losque como forma de respeto se los llamaba doctores. Haba una cancin conservadora muy conocidaque deca Viva la Patria, viva el doctor, viva el partido conservador. A travs de este sistema lo quees importante ver es que se iba redistribuyendo la renta de cierta manera, porque las demandas pro-cedian de la base, se transmitian a la la pirmide del sistema y la cpula de ese sistema tena que res-
ponder de alguna modo a estas demandas. No haba forma de que en estas condiciones surgiera unpoder populista, ese sistema de equivalencias populistas que hemos descrito anteriormente. Las di-cultades comienzan en torno a la crisis de 1930. Durante todos los aos de la gran expansin agrope-cuaria en Argentina se ampliaron las bases economicas del sistema,se dio una capacidad creciente deese sistema para responder a las demandas que le venan de la base y asi el sistema se iba perpetuandoy consolidando. Con la crisis de 1930, empieza una situacin distinta: la torta se empieza a achicar, laposibilidad de reparto empieza a ser menor y entonces se empieza a crear una situacin pre- populista,porque las demandas de la base siguen apremiando al sistema, que es cada vez ms incapaz de res-ponder a travs de los canales tradicionales. Es as que en esta situacin pre populista comienza a ha-ber una crisis de los canales institucionales y una acumulacin de demandas insatisfechas. Este es elcaldo de cultivo en el cual la posibilidad de la interpelacin populista va a emerger. Entonces nalmen-te alguien completamente exterior al sistema empieza a interpelar a los de abajo frente a todo el apa-rato institucional. Es as como se produce la ruptura de la que nace el populismo clsico. El peronismosurge exactamente de esta situacin. Es interesante ver cmo en el caso del peronismo, puesto que
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
L, E| Q Pp?
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 16
estamos hablando del tema argentino, cmo se crea el fermento ideolgico a travs del cual la inter-pelacin populista va a ser posible. Durante los aos 30 hay, como resultado de la crisis econmicamundial, un deterioro de las condiciones de vida en las zonas agrarias y como consecuencia de esto,una migracin de las poblaciones rurales del interior de la Argentina a los cordones industriales que seestaban formando en las ciudades del litoral, donde la respuesta a la crisis fue el desarrollo de unapoltica de sustitucin de importaciones. Estos migrantes que llegan del interior a Buenos Aires, a Ro-sario, a Crdoba, encuentran problemas de todo tipo: de salud, de vivienda, de seguridad, de nuevadisciplina de la fbrica, etc. O sea que esta poblacin est en crisis en su propia identidad como grupo.Entonces su reaccin consisti en tratar de apoyarse en los elementos culturales que traa de sus zo-nas de orgen para oponerse a esta nueva situacin. Qu podemos decir acerca de esos contenidosculturales de las zonas de orgen? Generaciones de cientcos funcionalistas tontos han dicho estosson resabios culturales. En realidad no lo eran en absoluto, porque a travs de la armacin de esosvalores culturales se iba constituyendo una cultura de la resistencia totalmente nueva. Cuando a me-diados de los aos 40 comienza en las ciudades argentinas la oposicin al sistema oligrquico porparte de sectores de las clases medias, empiezan a apelar a estos contenidos culturales de los migran-tes internos porque son las nicas materias primas ideolgicas que en esa sociedad se oponan al statuquo y as se forma paulatinamente el discurso peronista. Me acuerdo que don Arturo Jauretche mecontaba la sorpresa que l haba tenido cuando muchos de los temas que ellos haban planteado en
una accin semi clandestina en los aos 30 y 40, de repente adquiran una vigencia de masas. Trminoscomo vende patria por ejemplo, van a formar parte del uso diario poltico. O sea que encontramosall todas las caractersticas del populismo histrico. Aparece por un lado la formacin de cadenasequivalenciales entre las demandas que antes no haban podido ser conjugadas en una expresin co-lectiva unicada, emergen smbolos nuevos que comienzan a constituir a ese pueblo y vemos nal-mente la proyeccin de estos smbolos en la gura de un lder que empieza a expresarla. Ah es comose constituye el populismo. Se encuentra el mismo fenmeno a lo largo de Amrica latina en muchasotras experiencias similares. Quizs el nico pas en Amrica latina donde la transicin de la sociedadtradicional a la sociedad de masas se dio sin ruptura populista fue el Uruguay donde a travs de la ex-periencia del batllismo se dio una transicin mucho ms paulatina. Por eso los uruguayos dicen Comoel Uruguay no hay. Vemos entonces un cierto pattern de cmo estos procesos operan. Hay sin embar-
go otros dos aspectos que quisiera sealar. Uno concierne a la cuestin de la relacin lder-masas, elotro corresponde a la cuestin de las relaciones de representacin poltica. Cmo concebir la relacinlder-masas? Una de las crticas ms habituales al populismo es que crea las condiciones para la mani-pulacin de las masas populares por un lder. Es decir que el lder sera una gura omnipotente. Enrealidad, cuando analizamos las experiencias populistas concretas, encontramos que las cosas sonbastante diferentes. En primer lugar, el lder como tal nunca tiene un poder omnmodo porque siem-pre es creado a travs de la construccin de cadenas equivalenciales que l mismo no controla. Pense-mos, si me permiten desbarrar un poco con ejemplos argentinos, en la situacin de Pern en los aos60 y 70. All se haba creado en la Argentina una cadena equivalencial cada vez ms fuerte que girabaen torno a los smbolos peronistas. Se estaban construyendo una serie de movilizaciones, una serie depuntos de ruptura histrica que iban creando las bases para enfrentamientos de tipo ms amplio. Qu
quiero decir con esto? Pern no poda controlar exactamente lo que estaba ocurriendo a nivel de lasbases sociales de su movimiento. En los aos 60 y comienzos de los 70, cualquier demanda social seexpresaba a travs de la demanda central del retorno de Pern. O sea que esa demanda comenzaba aser el signicante vaco, el signicante hegemnico alrededor del cual todas las otras demandas seaglutinaban. Y esto tena un doble efecto: desde un punto de vista, aparece la limitacin del poder dellder porque Pern no poda controlar quin era que demandaba su retorno y cules eran las deman-das en torno a su retorno. Hay que recordar los comienzos de los aos 70, ya que en ese momento enArgentina cualquier demanda de un grupo, cualquiera fuera, se expresaba a travs de los signicantesperonistas. Siempre me gusta recordar un ejemplo que le en esos aos en uno de esos semanarios,Primera Plana o Conrmado, en el que se relataba el caso de una muchacha que haba ido a un hospitalpara pedir un aborto que le fue negado; entonces ella sali del hospital, agarr una piedra con la querompi los vidrios del hospital y grit Viva Pern! Es decir que cualquier demanda social tena quevehiculizarse a travs de los smbolos polticos del peronismo, no haba otra. Aparentemente eso ledaba a Pern un poder omnmodo, pero no tanto, porque no poda controlar cules eran las demandas
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
L, E| Q Pp?
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 17
que su propio movimiento iba planteando alrededor de su nombre. Es as que lleg el momento decrisis. Pern era incapaz de controlar esa cadena y era al n un siervo de la misma. El vea que se iba endirecciones radicales, inesperadas en esa cadena, y se enfureca y deca No me roben la camiseta.Ahora bien, la camiseta no era la suya, era en realidad algo que la movilizacin popular iba creando, yl, de alguna manera, era sirviente de esa cadena. As aparece esa doble relacin: por un lado, la movi-lizacin popular cuando algo ha cristalizado alrededor del nombre de un lder, alrededor de una seriede smbolos, solamente puede expresarse a travs de ese nombre y a travs de esos smbolos. Porotro lado, ese nombre y esos smbolos no pueden controlar totalmente lo que est constituyndose ala base del sistema. En el caso del peronismo estamos frente a un caso extremo en el cual la constitu-cin de signicantes vacos peronistas llega a su culminacin. En otros pases latinoamericano la situa-cin fue menos clara. Por ejemplo en Brasil, nunca Vargas tuvo el poder popular que alcanz Pern,simplemente porque Pern era el lder de una masa unicada en torno a los tres grandes centros in-dustriales de Rosario, Crdoba y Buenos Aires. De ese modo l era capaz de dirigirse a un pblicohomogneo.
Finalmente, para concluir, quisiera referirme a algo que yo creo que tena y tiene una importan-cia considerable en la presente coyuntura poltica de Amrica latina pero no slo de ella, sino tambinde Europa. Es el hecho de que hemos planteado en nuestro esquema dos ejes: uno, horizontal que es el
eje de expansin de las demandas en una cadena equivalencial. Esta es una de las formas de expansindel imaginario democrtico. Pero, por otro lado, toda expansin de demandas tiene que combinarsecon la dimensin vertical de la construccin de una hegemona poltica. Es decir que sin proyecto polti-co de transformacin del Estado, la expansin de las demandas individuales puede llevar rpidamentea su deterioro. Detengmonos en este punto por un instante. Llamemos a la expansin horizontal delas demandas, la dimensin de la autonoma y a la construccin vertical de un Estado transformado apartir de esas demandas, la dimensin de la hegemona. Si unilateralizamos ya sea la dimensin de laautonoma o la dimensin de la hegemona, los resultados polticos son nefastos. Si hay una unilatera-lizacin de la demanda de la hegemona exclusivamente, entonces tendremos un Estado que se inte-resa poco por la expansin democrtica de las demandas sociales y que se considera a s mismo comoel centro de una transformacin puramente burocrtica. Si esto ocurre, terminamos en una posicinpuramente liberal en la cual la expansin de la demanda democrtica no juega ningn papel. Pero side otro lado insistimos exclusivamente en la expansin de las demandas democrticas, sin pensar enla transformacin del Estado, esto puede llevar a que estas cadenas equivalenciales se expandan porun tiempo pero en un momento dado comiencen a desintegrarse. Estos son los dos peligros que creoque se plantean, no slo en la poltica latinoamericana sino tambin en la poltica europea. Desde elpunto de vista de la expansin de las demandas democrticas, podemos terminar en la posicin de unultra libertarianismo que si no se traduce en frmulas polticas de construccin alternativa, terminarllevando a la nada. Por el otro lado, si pensramos exclusivamente en una transformacin del Estado,sin tener en cuenta la ampliacion de las bases sociales de ese Estado, eso conducira a un burocratismosin destino. Si lo primero puede llevarnos al manicomio, lo segundo nos puede llevar al cementerio.Qu es crear una poltica que no implique ir al manicomio o al cementerio? Signica la integracin delas dos dimensiones. Creo que es algo que en los regmenes nacionales y populares de Amrica latina
hasta cierto punto se est dando, no,por cierto, sin dicultades, sin retrocesos, sin contradicciones. EnVenezuela, sin la movilizacin popular, el golpe de Estado del 2002 hubiera triunfado. Al mismo tiem-po, si hubiera habido slo la movilizacin popular sin la presencia de Chvez y su proyecto, la moviliza-cin se hubiera disuelto al poco tiempo sin llevar a nada. En Argentina tuvimos un enorme desarrollode la protesta social a partir de la crisis del 2001 pero esa protesta tena un lema poco poltico: Quese vayan todos. Pero si se van todos, alguien se va a quedar siempre y si el que se queda no ha sidoelegido por la voluntad popular, tenemos la garanta de que no va a ser el mejor. Creo que el logro deNstor Kirchner fue haber comenzado a elaborar un sistema poltico en el que la dimensin vertical dela hegemona y la dimensin horizontal de la autonoma pudieron llegar a cierto punto de equilibrio. Yyo creo que lo que Amrica latina puede aportar a la teora poltica ms general es esta capacidad deconcebir sociedades democrticas en las que las dos dimensiones lleguen a conuir y a consolidarse.
En Europa la situacin es ms difcil, porque tenemos aqu sociedades en las que las dos dimensionesavanzan en direcciones diferentes. La dimensin de reformas del Estado a travs de los partidos so-cialdemcratas ha conducido a una prctica conuencia de estos partidos con el proyecto neoliberal,
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
L, E| Q Pp?
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 18
con lo cual no hay diferencia entre las posiciones socialdemcratas dominantes y los regmenes liberal-conservadores. Se est construyendo un rea de pensamiento nico en la cual la gente va a encontrarcada vez menos posibilidades de identicacin. Por el otro lado, como correlato, se han ido creandoformas de protesta salvaje, es decir, fuera del sistema, que no se presentan con objetivos polticos. Lamovilizacin de los indignados en Espaa, que por supuesto apoyo en cuanto a sus objetivos sociales,tiene la dicultad de que no estn presentando objetivos polticos, es decir que estn presentando unamovilizacin sin posibilidades de transformacin. En Europa tenemos muchos ejemplos de este tipode manifestaciones que no llevan a la transformacin. El caso de Grecia es el ms promisorio porqueah al menos est Syriza (Coalicin de izquierda radical), el partido de Tsipras y ellos tienen el objetivode ganar las elecciones y presentar un gobierno con un programa alternativo. Estn surgiendo for-mas politicas incipientes en Francia con Mlenchon, en Alemania con Die Linke, pero son todava muyembrionarias. El problema es saber si se va a aprovechar el modelo latinoamericano como un puntocomparativo con respecto a lo que est ocurriendo en Europa. Hace dos aos particip en un dilogotelevisivo con Stuart Hall, el terico de los estudios culturales ingleses, y l dijo all Lo que tenemosque hacer es latinoamericanizar Europa. Espero que esas palabras no queden en saco roto y quelas palabras que he dicho y que podemos ahora discutir entre todos, hayan servido de algo. Gracias.
Transcripcin: S C
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 19
CAPITALISMOSCENTRALESPROGRESINOREGRESINSOCIAL? ANLISISYCLAVESDESDEELPENSAMIENTO
CRTICOLATINOAMERICANO
A L. BkwkyG R
R El anlisis parte de la historicidad del sistema capitalista, considerando su unidad planetariadesde la perspectiva del pensamiento crtico latinoamericano, delineando dimensiones para compren-der la contemporaneidad en esta fase bajo la hegemona del pensamiento neoclsico y sus reicacio-nes. Los capitalismos centrales son observados especialmente en claves de indagacin sobre la evo-lucin de la fuerza de trabajo, las fuerzas productivas y su transversal marco epistmico. A partir deeste desarrollo se coloca en cotejo el pensamiento de autores europeos en su lmite frente al desafoque plantea la interrogacin progresin o regresin social? y los desafos pendientes para generar un
cambio tomando en comn y como punto de partida un giro epistmico que coloque en cuestin larelacin naturalizada entre productores de conocimiento, contexto e intelecto social.
P :Capitalismo| Fuerza de trabajo | Fuerzas productivas | Marco epistmico
| Pensamiento crtico latinoamericano
Metropolitan capitalism: Social progression or regression? Analysis and keys from Latin
American critical thought
A
The analysis of the historicity of the capitalist system, considering its planetary unity from theperspective of Latin American critical thought, delineating dimensions for understanding the contem-poraneity in this phase under the hegemony of neoclassical thought and their reications. The metro-politan capitalism is observed especially in keys to investigation on the evolution of the labor force,the productive forces and transversal epistemic frame. From this development, it is placed in compari-son European authors thought at its limit face the challenge posed by the question: social progressionor regression? and the pending challenges to generate a transformation taking in common, and as astarting point, an epistemic shift that puts into question the naturalized relationship between produ-cers of knowledge, context and general intellect.
Kyw:
Capitalism, Labor force, Productive forces, Epistemic frame, Latin American critical thought
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 20
1. E y Desde el sur el anlisis del capitalismo reviste caracteres ms heterogneos, dentro una globa-lidad planetaria, que los que lo denen en trminos clsicos. Por una parte, como se trata de una crisisdel sistema con signicados lmites como seala Anbal Quijano Obregn:
Por otra parte, el capitalismo no puede ser slo denido por sus formas fabriles y asalariadassino que, desde su acumulacin inicial congura una amplia heterogeneidad productiva con las msvariadas formas de apropiacin de la fuerza de trabajo.
El capitalismo, luego de una prolongada historia de depredacin y tributacin colonial, deacumulacin originaria, pas a una fase de regulacin legitimada y alcanzaba su culminacin con elEstado de Bienestar en el siglo XX, hasta su colapso en las dcadas de los 80 y 90, dcadas en las que seconsolida hegemnicamente el pensamiento neoclsico, neo-liberal, colocando cierres al modelo key-nesiano. La hiptesis que aqu se ensaya, es que el capitalismo troca la naturaleza o esencialidad de susocio-metabolismo, en dos aspectos principales: sus contenidos ideolgicos (como mercado y propie-
dad privada) pasan directamente a la forma totmica sin necesidad de mediaciones o enmascaramien-tos y la composicin del valor de la mercanca reduce en extremo, a travs de las fuerzas productivas,el componente de la plusvala absoluta extrada de la fuerza de trabajo. Frente a estas mutaciones, losautores recurren a adjetivaciones tales como barbarie e irracionalidadpara denir el sistema. En esteenfoque se comprende que las formas de jurecomo de factointeractan uidamente con el dominiodel capital nanciero, el trabajo forzado1y el estado tributario. As los eslabones de la cadena capital-estado-trabajo quedan reabsorbidos por una nueva racionalidad que tiene la capacidad de sostener lahegemona en combinacin con la violencia represiva, incrementando la subordinacin religiosa a lamercanca2 en el sistema aun cuando sus contradicciones queden desnudamente expuestas.
Esta heterogeneidad de procesos de trabajo queda integrada en la historicidad del capitalis-mo. La acumulacin originaria marca socialmente un trazado geopoltico que coloca en el borde sur las
formas primitivas de acumular, caracterizadas por la exaccin, el tributo, el trabajo forzado, mientrasque el norte sin eximir parte de aquellas formas- se centra en el desarrollo industrial y el asalariado.Esta dicotoma que estigmatiza el subdesarrollo como una forma arcaica no permite comprender elsistema-mundo (Wallerstein, 1995)3y su interdependencia, su cartografa es una distribucin tempo-
1.-Por tanto, el obrero slo se siente en s fuera del trabajo, y en ste fuera de s. Cuando trabaja no es l, y slo recobra supersonalidad cuando deja de trabajar. No trabaja, por tanto, voluntariamente, sino a la fuerza, su trabajo es un trabajo forza-do(Marx, 1974c: 141).
2.-La forma mercanca y la relacin de valor de los productos del trabajo en que esta forma cobra cuerpo no tienen absoluta-mente nada que ver con su carcter fsico ni con las relaciones materiales que de este carcter se derivan. Lo que aqu reviste,a los ojos de los hombres, la forma fantasmagrica de una relacin entre objetos materiales no es ms que una relacin socialconcreta establecida entre los mismos hombres. () As acontece en el mundo de las mercancas con los productos de la mano
del hombre. A esto es lo que yo llamo fetichismo(Marx, 1974b: 261).3.-Creo que nos encontramos en un momento de bifurcacin fundamental en el desarrollo del sistema-mundo. Pienso que, noobstante, lo discutimos como si se tratara de una transicin ordinaria en el cauce de una evolucin cuasi-predestinada. Lo que
lo que hoy est en juego no es solamente la supervivencia del capitalismo mundial y, enespecial, de sus vctimas, sino la supervivencia de la especie misma y acaso de todas las formas
de vida en el planeta. Es difcil encontrar en la historia de la humanidad, ninguna circunstanciaequivalente. De hecho hasta donde conocemos nuestra historia, nunca hemos estado en unaencrucijada de esta naturaleza.
(Quijano Obregn, 2009: 36).
Ciertamente, el capitalismo mundial, incluida su actual crisis, es el elemento principal delnuevo sistema de explotacin social que es uno de los ejes centrales del actual patrn depoder. Pero, en la propuesta terica sobre la Colonialidad del Poder, capitalismo mundial
es, primero, una categora histricamente especca, en tanto que una conguracin con-junta de todas las formas histricas de explotacin del trabajo esclavitud, servidumbre,reciprocidad, pequea produccin mercantil simple y capital-, para producir mercaderaspara el mercado mundial, en torno de la hegemona del capital. (Quijano Obregn, 2009: 37).
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 21
ral, las formas de explotacin tanto pueden rotar como homogeneizarse. Se comprueba que ningunageopoltica del capitalismo es inamovible y tal como se observa en la Unin Europea o los Estados Uni-dos, la aplicacin de un patrn de explotacin puede reinstalar formas superadas como la exibilidadlaboral, la desocupacin masiva, la pobreza y la marginalidad, aun en el supuesto de zonas alcanzadaspor el progreso4.
Una primera clave para analizar es que se ha roto la naturalizacin del atraso atribuida a los
efectos arcaicos y raciales de pre-capitalismos; una segunda, comprender la imposibilidad socialpara obstruir en los capitalismos centrales la refundacin conservadora y el retroceso de los derechosconsensuados en el marco del Estado de Bienestar. Surgen en esta crisis dilemtica tres hiptesis ex-plicativas enlazadas: a. la variacin del sistema de apropiacin de la fuerza de trabajo, b. el dominiosobre las fuerzas productivas por parte del capital, c. la hegemona transversal del patrn epistmico.
2. V f j En el anlisis de los procesos productivos centrales se distinguen tres fases principales que co-rresponden al modelo industrial. As se distinguen desde el siglo XIX el diseo organizativo taylorista,en el siglo XX el modelo fordista y desde nales de siglo a la etapa actual, el postfordista que irrumpeen conjuncin con la hegemona del pensamiento neoclsico5. Mientras que las primeras etapas sedistinguen por el disciplinamiento de la fuerza de trabajo por medio de la observacin externa, paula-
tinamente se avanza a formas de control introyectados subjetivamente. Si antes el biopoder resultabavisible a travs de la diversidad de centros de observacin, estos artefactos son alojados paulatina-mente en los propios medios de produccin. As la imposicin de exibilidad traduce una complejadominacin. Si antes en la fbrica, los muros, el capataz, la gerencia y el sindicato constituan mediospticos, el control actual radica adems en la introyeccin individual; se desmontan las muralidadesy la discontinuidad espacio-temporal. El sujeto queda asido a un diseo de rotacin de puestos, dis-ponibilidad horaria y adhesin subjetiva a la productividad empresarial, subcontratacin y reiteracinde desempleo. Los grados de libertad se han reducido bajo el enmascaramiento de la amplitud derotacin y disponibilidad subjetiva. Se trata en esta fase de una agudizacin de penetracin del capi-talismo, incluso, puede pensarse, de la emergencia de un nuevo tipo de sistema social que desnuda lasegregacin y el desalojo, la programacin de un fascismo social (De Sousa Santos, 2011)6.
En esta lnea, el anlisis del capitalismo central requiere una revisin en torno a la produccinde poblacin trabajadora excedente y su desalojo masivo. Segn datos de Eurostat, en el ao 2011 elnmero de pobres se elevaba en Europa a 119,6 millones de personas, lo cual supone un 24,2 % de la
debemos hacer es impensar no slo el desarrollismo neoclsico tradicional, sino tambin el desarrollismo de sus crticos deizquierda, cuyas tesis resurgen regularmente a pesar de todos sus rechazos, pero que en realidad comparten la misma episte-mologa. () La economa-mundo capitalista se desarrolla con tanto xito que se est destruyendo y por lo cual nos hallamosfrente a una bifurcacin histrica que seala la desintegracin de este sistema-mundo, sin que se nos ofrezca ninguna garanta demejoramiento de nuestra existencia social.(Wallerstein, 1995:1)
4.-La ideologa del progreso nacida en su forma moderna- con el iluminismo encuentra su suprema expresin filosfica en la concep-cin de la historia de Hegel. Cada acontecimiento era interpretado como un momento en el camino de la humanidad hacia la libertad:
cuando Napolen hizo su entrada triunfal en su ciudad, Hegel estaba convencido de haber visto el espritu del mundo (Welgeist) mon-tado a caballo(Lwy y Varikas, 2007: 96).
5.-Emir Sader ha brindado una denicin sucinta que resume los caracteres centrales de este pensamiento neoliberal: Laderecha logr imponer su modelo liberal renovado, marcado por la centralidad del mercado, del libre comercio, de la hegemonadel capital nanciero, de la precarizacin de las relaciones de trabajo, del privilegio del consumidor sobre el ciudadano, de lasrelaciones mercantiles sobre los derechos. A la par de la descalicacin de las funciones reguladoras del Estado, de las polticasredistributivas, de la poltica, de los partidos, de los derechos de ciudadana.(Sader, 2013)
6.-Dice el autor que distingue cinco formas de fascismo social en la actualidad, al referirse a tres de ellas arma: Aqu mereero a tres de ellas, aquellas que ms claramente reejan la presin de la lgica de apropiacin / violencia sobre la lgica de la re-gulacin / emancipacin. La primera es el fascismo del apartheid social. Me reero a la segregacin social de los excluidos a travsde una cartografa urbana que diferencia entre zonas salvajes y civilizadas La segunda forma es un fascismo contractual.Sucede en las situaciones en las que las desigualdades de poder entre las partes en el contrato civil (sea un contrato de trabajo oun contrato para la disponibilidad de bienes o servicios) son tales que la parte dbil, se rinde vulnerable por no tener alternativa,acepta las condiciones impuestas por el ms fuerte, pese a que puedan ser costosas y despticasLa tercera forma de fascismosocial es el fascismo territorial...(De Sousa Santos, 2011: 176-177). Y ms adelante subraya: El fascismo societario est formadopor una serie de procesos sociales mediante los cuales grandes segmentos de la poblacin son expulsados o mantenidos irrever-siblemente fuera de cualquier tipo de contrato social (De Sousa Santos, 2011: 226).
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 22
poblacin del bloque continental7. El desempleo en la zona euro alcanz el 11,7 % en octubre de 2012:19 millones de personas estn desocupadas, 2 millones ms que hace un ao. En Grecia y Espaa ladesocupacin alcanza el 27,5 y el 26 %, respectivamente, mientras que en Portugal e Italia ese indicadorrebasa el 16 y el 12.5 %, respectivamente. A su vez, las cifras del desempleo juvenil se encuentran en sunivel ms alto: en Grecia, Espaa e Italia alcanza un 58, un 56 y el 41 %, respectivamente.
Gf N 1:Desempleo en Grecia, Irlanda, Portugal, Espaa, Italia, Francia y Alemania 1983-2012
Fuente: Datos OCDE, Banco Mundial, Eurostat
Gf N 2: Desempleo juvenil en Europa
Fuente: Datos OCDE, Banco Mundial, Eurostat
7.-La poblacin en riesgo de pobreza o exclusin social en Espaa representa el 28,2 por ciento del total, segn el anlisis de losdatos de Eurostat realizado por el Instituto de Estudios Econmicos (IEE) El Estado miembro con la tasa de pobreza ms altasigue siendo, no obstante, Bulgaria, donde casi la mitad de la poblacin est en riesgo, seguido de Rumana, que tiene en esta si-tuacin al 41,7 por ciento de sus habitantes. En Letonia, Grecia, Lituania y Hungra prcticamente un tercio de la poblacin est enriesgo de pobreza y en Italia e Irlanda roza el 30%, conforme los datos difundidos por el IEE. Entre los pases europeos con menospoblacin en riesgo de pobreza estn Alemania, Eslovenia, Francia y Dinamarca con cifras en torno al 19%. En Luxemburgo y Suecialas cifras bajan al 18% y se sitan alrededor del 17% en Finlandia y Austria. La Repblica Checa y los Pases Bajos logran que slo un15% de su poblacin est en riesgo de pobreza o exclusin social.(europapress.es/12 de noviembre 2013).
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 23
Estas mtricas revelan elasticidad y permanencia en el largo plazo; puede observarse entoncesla estrategia que modula a una poblacin potencialmente extinguible segn su permanencia estructu-ral y su variabilidad expansiva en las crisis de repeticin.Hay en esta crisis cuatro subcrisis: una crisis bancaria, una crisis de la deuda pblica, una crisis de
falta de inversin, y, ahora, una crisis social: el resultado de cinco aos de fracasos polticos. () Par-ten de movilizar las instituciones existentes y no requieren ninguno de los cambios a los que muchos
europeos se oponen, como garantas nacionales o transferencias scales. (Varoufakis, Holland y Gal-braith, 2013:1)
Todo impacto de esta naturaleza no es circunstancial, opera como secuela postraumtica tan-to en las condiciones como en el intelecto social8.
As la fuerza de trabajo se encuentra denida por el horizonte de sentido del colonialismodel capital (Quijano Obregn, 2009), el capital posee un diseo de sujecin y distribucin de la fuerzade trabajo, alojamiento y desalojo segn su reduccin o expansin9, segn su amplitud productiva onanciera, segn su rgimen de acumulacin, concentracin y crisis. Se comprueba que ya no se trataslo de una cartografa divisoria sur y norte, sino de la ruptura con el horizonte capitalista keynesianode pleno empleo y bienestar, es un cambio de sentido.
3. E f As como hemos descripto sucintamente las formas de dominacin aplicadas a la fuerza de
trabajo, igualmente estimamos que otra clave para comprender la lgica del sistema es analizar el do-minio en el campo de las fuerzas productivas. Incluimos en dicho campo la ciencia, el saber productivoy la conciencia de la fuerza de trabajo. Aqu radican fuerzas crecientemente colonizadas, el campo dela innovacin se ha ido capitalizando, y el propio direccionamiento cientco-tecnolgico no esca-pa a dicha lgica, ya sea por la ocupacin de reas del saber como por el abandono de otras. As lodemuestran, tomando como conos de poca la propiedad intelectual a travs de las patentes10, lasque dan curso al diseo de la innovacin cientca y a sus desarrollos productivos en todo el orbe.
8.-Los autores citados sealan: Crisis social: Tres aos de severa austeridad han hecho mella en los pueblos de Europa. DesdeAtenas a Dubln y de Lisboa a la Alemania del Este, millones de europeos han perdido acceso a bienes bsicos y la dignidad. Eldesempleo es rampante. La falta de vivienda y el hambre estn aumentando. Las pensiones han sido recortadas, mientras losimpuestos sobre los productos bsicos siguen aumentando. Por primera vez en dos generaciones, Los europeos tienen dudas
sobre el proyecto europeo, mientras que el nacionalismo, e incluso los partidos nazis, cobran fuerza. (Varoufakis, Holland yGalbraith, 2013: 2)
9.-La cada en la participacin del trabajo se debe al avance tecnolgico, la globalizacin del comercio, la expansin de losmercados nancieros y la declinacin en densidad sindical, lo cual ha erosionado el poder de negociacin de los trabajadores. Laglobalizacin nanciera, en particular, podra haber jugado un papel mayor de lo que se pensaba anteriormente.(Informe sobrelos salarios 2012-2013)
10.-La concentracin de solicitudes para estas cuatro categoras de proteccin de Propiedad Intelectual (Marca, Patente, Di-seo Industrial, Modelo de Utilidad) vara entre las seis principales regiones geogrcas. Asia y Europa muestran porcentajesrelativamente altos de solicitudes de registro de marcas recibidas. En conjunto, suponen ms del 75% del total de solicitudes deregistro de marcas presentadas en todo el mundo. Con porcentajes que varan entre el 41% y el 89%, las ocinas de Asia registraronla mayor concentracin de presentacin de solicitudes de marca, patentes, diseos industriales y modelos de utilidad. Por ejem-plo, las ocinas de Asia recibieron aproximadamente la mitad de todas las solicitudes de patente en todo el mundo, mientras quelas ocinas de Amrica del Norte recibieron aproximadamente un 25% de todas las solicitudes de patente. Las ocinas de Amricadel Norte no facilitaron cifras de solicitudes de modelos de utilidad ya que no ofrecen este tipo de proteccin. Casi un 10% detodas las solicitudes de registro de marca iban dirigidas a conseguir proteccin en la regin de Amrica Latina y el Caribe, y el 2%en frica, mientras que estas dos regiones presentaban porcentajes inferiores de las otras formas de P.I. que se abordan en estapublicacin.(OMPI, 2012:14)
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 24
Gf N 3Solicitudes de patentes en 11 ocinas principales
Fuente: OMPI (Organizacin Mundial sobre Propiedad Intelectual)
Una muestra de la marcada concentracin del patentamiento se observa en los datos brinda-
dos en el grco 3. Las principales ocinas recibieron, en 2010, ms del 90 % de la cifra estimada de 1,98millones de solicitudes de patentes presentadas en todo el mundo, entre ellas, tres que ocupaban lasprimeras posiciones, las ocinas de Estados Unidos, China y Japn recibieron alrededor del 62% total.La modulacin sobre las fuerzas productivas implica la enajenacin del direccionamiento de la innova-cin productiva como la cooptacin de las ciencias y tecnologas a travs de mltiples mecanismos desubsuncin tales como: patentes11, licencias, fondos de nanciamiento12, infraestructura13.
Cobra relevancia el anlisis en torno a los impactos de la aplicacin y comercializacin en reasespeccas como en su interseccin corporativa como ocurre con la biotecnologa, como con la nano-tecnologa, la comunicacin e informacin y todas sus lgicas asociadas. Al respecto Patricia Digilioarma:
11.-Los derechos de propiedad intelectual coneren al titular la facultad a excluir a terceros del uso de los productos que seannuevos, posean un nivel inventivo dado y sean susceptibles de aplicacin industrial. Ello deja fuera los descubrimientos. Los re-cursos genticos y biolgicos, en su estado natural, no pueden ser protegidos por medio de derechos de propiedad intelectual,por lo cual es en principio inexacto decir que la extensin del sistema de patentes a la materia viva ha signicado la privatizacinde la biodiversidad. Sin embargo, debido a las modalidades que han ido adquiriendo las patentes del rea biotecnolgica en lasnaciones desarrolladas, especialmente en los Estados Unidos, y debido tambin a la interpretacin que se ha hecho de su alcance,
el lmite entre las invenciones y los descubrimientos se ha vuelto cada vez ms difuso. En los Estados Unidos y la UE, por ejemplo,es posible otorgar proteccin a genes y microorganismos no modicados, siempre que hayan sido aislados de su ambiente, suexistencia no sea conocida y se determine su utilidad. Con esta interpretacin, se adelgaza la lnea demarcatoria entre invenciny descubrimiento, y cobran mayor fuerza las reclamaciones tendientes a la apropiacin de materia existente en la naturaleza. (Barcena, et al, 2004) El aumento de las aplicaciones de los derechos de propiedad intelectual en los ltimos 20 aos ha genera-do preocupacin con respecto a la privatizacin de conocimiento. Tradicionalmente hubo una distincin entre descubrimientos einvenciones, donde slo las invenciones eran susceptibles de ser patentadas. En la Nanotecnologa se vuelve cada vez ms difcildiscernir entre uno u otro(Hallberg, Karen, 2012).
12.-En torno a las formas de nanciamiento, la participacin del sector de empresas en la inversin en Investigacin y Desa-rrollo se vuelve un elemento clave de anlisis. En los pases de Amrica Latina gira en torno a un 45% del total alcanzado en2010. En el caso iberoamericano, el porcentaje en I+D nanciado por las empresas gira alrededor de un 43%. En cambio, enEstados Unidos y Canad se observa una inversin del 60%. En la Unin Europea las empresas mantuvieron un nanciamientoque super siempre el 50% de la inversin total en I+D. (RICYT, 2010).
13.-Los saberes/conocimientos puestos al servicio de la profundizacin de la manipulacin de la vida, interviniendo en sus proce-
sos de creacin, arman objetos dispuestos como mercancas en el mercado de bienes comunes ahora apropiados por los monopo-lios del conocimiento, valorizacin (diferencial y desigual) de los mapas de la vida y las capacidades para su gestin(Scribano,2012: 46).
Se trata de un acontecimiento (expresin del paradigma cientco-tecnolgico) de dimen-siones nticas y ontolgicas transformadoras que alcanza una profunda signicacin poltica,social y tica puesto que en la medida que la vida se constituye en el centro de aproximacionescientco-tcnicas lo viviente en general es integrado a un nuevo orden, el orden biotecnol -gico, propio de la forma que asume en la actualidad el capitalismo y que se reconoce bajo el
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 25
As:
Se trata pues de un entramado entre productos, encuadres disciplinarios y sus lgicas en co-mn tanto en el laboratorio como en el mercado.
Dado que este diseo se multiplica en todas las esferas, se produce enajenacin en el ncleomismo del cambio y la conciencia del horizonte de sentido en el campo cientco como en sus in-tersecciones culturales y de comunicacin. La idea de progreso y libertad creativa queda soterradaen modulacin mercantil, el propio centro capitalista es recolonizado. El intelecto social que nutre laproduccin cientca y cultural queda subordinado a los intereses productivos del capitalismo, los quelogran absorberlo con ms facilidad que el Estado o los movimientos sociales para redirigirlos.
Frente a lo expuesto, es posible establecer una crtica a la matriz axiolgica ya sea por su insu-ciencia cientca, por su tendencia creciente de privatizacin y el riesgo bioplanetario14ocasionado.Por una parte las fuerzas productivas son subsumidas y subordinadas en forma creciente y se acelerala transferencia de la esfera pblica a la privada, como por la otra y al mismo tiempo la regulacin ca-
pitalista neoliberal penetra y coincide a su vez con la matriz epistmica generativa en componentesclaves de las fuerzas productivas como son la ciencia y sus productores.
4. A h y La tercera clave en la que llevamos el anlisis trata como sigue sobre la hegemona del pa-trn epistmico, cuyo centralidad denominamos individualismo epistmico. Tanto la fuerza de trabajocomo las fuerzas productivas se encuentran reguladas por el patrn del individualismo antecedente15,
14.-La industrializacin de la ciencia se manifest tanto en el rea de las aplicaciones de la ciencia como en la organizacin de lainvestigacin cientca. En cuanto a las aplicaciones, las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron un signo trgico, al principio vis -to como accidental y fortuito, pero hoy, frente a la catstrofe ecolgica y al peligro de holocausto nuclear, cada vez ms aceptadocomo manifestacin de un modo de produccin de las ciencias inclinado a transformar accidentes en ocurrencias sistemticas.(De Sousa Santos, 2011: 39)
15.-Las resistencias de multitudes en las calles en los capitalismos centrales, muestran por su negativa un territorio alienado(Occupy), avasallado (Indignados), dan cuenta en este impulso de (re)ocupacin de las fracturas sociales, aun cuando su
matriz reivindicativaresulte defensiva o retrotraiga a derechos conculcados sin rediseo: Las protestas ocurren hoy en va-
nombre de biotecnocapitalismo, dado que los nuevos conocimientos y tcnicas que se desa-rrollan sobre lo viviente son la condicin de posibilidad para su inscripcin en un nuevo rgi-men de propiedad privada: la biopropiedad.
(Digilio, 2013: 18).
en la medida en que la apropiacin de la vida, amparada en una dudosa redenicin de lanocin de descubrimiento, se extienda bajo la forma de patentamiento, nada habr de que-dar libre de ser patentado. Es decir, apropiado por las empresas multinacionales disimuladasbajo la forma de Centros Independientes de Investigacin
(Digilio, 2013: 21).
El modelo de evolucin biotecnolgico nos instala en la paradoja de que as como aportanovedad tiene tambin un carcter destinal. Este carcter destinal alcanza a la ciencia, a latecnologa y al desarrollo, una conjuncin nada inocente. Y hay que saber que la invocacinprogreso ya no puede ser la coartada a la que echar mano para salir esta paradoja.
(Digilio, 2013: 23).
La convergencia profunda de las tecnologas de la informacin con la gentica y la biotec-nologa, la nanotecnologa y las ciencias del conocimiento, las llamadas NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno) han devenido el mximo exponente de dicha autoridad y sus ingentes beneciosLas estructuras experienciales cognitivas-afectivas que se producen y son producidas por lasinterrelaciones entre la metaforizacin nanotecnolgica de la vida, la valorizacin mercantilde las diagramticas genticas y la monopolizacin de las modalidades de la bio-diversidad sonlos ejes donde pasan las violencias epistmicas, simblicas y fsicas de la dominacin colonial.
(Scribano, 2012: 176-178).
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 26
lo cual se corresponde con la distribucin de los conjuntos sociales, su calicacin, la opacidad delintelecto social y el pensamiento colectivo, la reicacin del individuo autosuciente. Estos caracterestransversales componen el horizonte de sentido colonial, penetran todos los procesos de trabajo ysus lgicas - incluidos los acadmicos-, traducen una forma moderna de seleccin e iluminismo 16. Estadimensin tan compleja, colectiva y subjetiva, resulta el desafo liminar tal como lo sealan los autoresen el lmite de su praxis intelectual; desde el sur se indica que esta praxis debe abarcar ya no slo losenunciados tericos, sino su metodologa, sus procesos alienados de trabajo y su propio horizonte desentido utpico, tal que ste, instituido colonizado, no puede resolverse si no se detona el individualis-mo epistmico, cuya sustitucin implica sentar las bases de otro paradigma cientco fundado en unapraxis que no puede escindir conocimiento, colectivo y contexto.
5. D 17El descubrimiento de la imposibilidad de avanzar ms en la direccin de la lgica actual queda
sealada por una nueva geopoltica del pensamiento que implique la condicin de contar con una in-teligencia colectiva, la creacin de intersubjetividad intelectual y la radicalidad de comprender en elloal Sur, tal como eslabona la losofa de la praxis (Snchez Vzquez, 2007).
La conclusin de Boaventura de Sousa Santos es clara, ya no es posible producir un conoci-miento si no se abandona el solipsismo del pensamiento europeo, no se trata de un rasgo bondadososino de una radicalidad de pensar con el sur que abarca la co-presencia real. A su vez Jacques Rancire
coloca en juego (de verdad) tres cuestiones bsicas, la primera: acerca del lmite:
rios pases europeos, en Espaa, Grecia y Portugal. Todas ellas tienen en comn el hecho de ser paccas (hubo algunos casos deviolencia que los propios movimientos denunciaron), y de adoptar como consigna la lucha por una democracia real o verdadera.Estos dos rasgos las separan de las protestas de jvenes europeos en perodos anteriores, que se caracterizaron por ser violentaso que tuvieron como consigna la destruccin de la democracia (sobre todo en Alemania, en el perodo anterior al surgimientodel nazismo). En trminos de sus objetivos, son protestas ms defensivas que ofensivas y en eso se distinguen tambin del movi-
miento estudiantil de 1968. En general, este ltimo tena objetivos socialistas y sus blancos eran los partidos obreros (comunistasy socialistas) y los sindicatos que, al entender de los estudiantes, haban traicionado la causa obrera y socialista. Al contrario, ya pesar de la retrica ms radical, los jvenes de hoy se maniestan para defender la proteccin social y los horizontes de vidapersonal y colectiva que tuvo la generacin anterior. ().(De Sousa Santos, 2011: 1).
16.-En el dominio de la organizacin del trabajo cientco, la industrializacin de la ciencia produjo dos efectos principales. Porun lado, la comunidad cientca se estratic, las relaciones de poder entre los cientcos se tornaron autoritarias y desiguales yla abrumadora mayora de los cientcos fue sometida a un proceso de proletarizacin en el interior de los laboratorios y de loscentros de investigacin. Por otro lado, la investigacin capital-intensiva (basada en instrumentos caros y raros) torn imposibleel libre acceso al equipamiento, lo que contribuy a ensanchar la brecha, en trminos de desarrollo cientco y tecnolgico, entrelos pases centrales y pases perifricos.(De Sousa Santos, 2011: 39)
17.-Denimos marco epistmico en la orientacin de Rolando Garca (1997), como la materialidad que contorna produc-cin cientca en cuanto a la cosmogona, hegemona y lgica social que subyace, como tambin los modos y procesos deproduccin cientca correlativos a dicha cosmovisin. El marco epistmico es denido como el conjunto de preguntas ointerrogantes que un investigador plantea con respecto al dominio de la realidad que se ha propuesto estudiar. Dicho marcoepistmico representa cierta concepcin del mundo y, en muchas ocasiones, expresa la jerarqua de valores del investigador. Lascategoras sociales bajo las que se formula una pregunta inicial de investigacin, no constituyen un hecho emprico observable,sino una construccin condicionada por el marco epistmico(Garca, 2006: 35)
El ascenso del orden de apropiacin / violencia dentro del orden de la regulacin / eman -cipacin tan slo puede ser abordado si situamos nuestra perspectiva epistemolgica en la
experiencia social del otro lado de la lnea, esto es, el Sur Global no-imperial, concebido comola metfora del sufrimiento humano sistmico e injusto causado por el capitalismo global yel colonialismo El pensamiento postabismal puede ser as resumido como el aprendizajedesde el Sur a travs de una epistemologa del Sur... La ecologa de saberes se fundamenta enla idea de que el conocimiento es interconocimiento La primera condicin para un pensa-miento postabismal es una copresencia radical
(De Sousa Santos, 2011: 182).
La revisin de la hiptesis comunista hoy supone, pues, un trabajo para desentraar sus for-mas de posibilidad de los escenarios temporales que hacen que el comunismo sea la conse-cuencia de un proceso inmanente al capitalismo, es decir la ltima oportunidad al borde delabismo. Ambos escenarios temporales son dependientes de las dos grandes formas de conta-
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 27
Una segunda clave concierne al signicado de la evolucin:
Culmina, con referencia al futuro:
As la evolucin progresiva queda cuestionada, el regreso a formas del siglo XIX o anterioresson posibles18.
Para dar vida a este giro epistmico como lo haba subrayado Pierre Bourdieu, no es posibleenfrentar la ms avanzada forma del capitalismo, el neoliberalismo, si no se construye una inteligenciasocial con la conformacin de un intelectual colectivo internacional. Loc Wacquant lo sintetiza de estemodo:
Puede considerarse que en Bourdieu la decisin epistmica se convalida con su concepcinpoltica, una metfora recproca:
18.-Las formas contemporneas del capitalismo, el colapso del mercado de trabajo, la nueva precariedad y la destruccin de los
sistemas de solidaridad social crean hoy formas de vida y experiencias de trabajo a menudo ms cercanas a las de los proletariosdel siglo XIX que al universo de los tcnicos high-techo el reinado mundial de una pequea burguesa entregada al culto frenticodel consumo descritos por muchos socilogos.(Rancire, 2010: 146).
minacin de la lgica comunista de la emancipacin por parte de la lgica de la desigualdad: lalgica pedaggica progresista de las Luces, que convierte al Capital en maestro que instruye alos trabajadores ignorantes y los prepara para una igualdad todava futura, y la lgica reactivaantiprogresista que identica las formas modernas de la experiencia vivida con el triunfo delindividualismo sobre la comunidad.
(Rancire, 2010: 145).
De un modo ms radical, se trata de cuestionar cierto tipo de conexin entre el anlisis de losprocesos histricos globales y la determinacin de los mapas de lo posible. Deberamos haberaprendido cun problemticas son las principales estrategias basadas en el anlisis de la evo-lucin social La nica herencia que vale la pena considerar es la que nos ofrece la multipli-cidad de formas de experimentacin de la capacidad de todos, tanto hoy como ayer. La nicainteligencia comunista es la inteligencia colectiva construida a travs de estos experimentos.
(Rancire, 2010: 146).
la emancipacin slo puede consistir en el desarrollo autnomo de la esfera de lo comncreada por la libre asociacin de los hombres y las mujeres que ponen en accin el principioigualitario Lo nico que sabemos es lo que esta capacidad es capaz de crear hoy como for-mas disensuales de combate, de vida y de pensamientos colectivos.
(Rancire, 2010: 147-148).
para contrarrestar la creciente inuencia de los expertos y de los think-tanks que po -nen la ciencia tecnocrtica al servicio de un modo de dominacin cada vez ms racionalizado,los productores culturales deben ir ms all del modelo del intelectual total representadopor Jean-Paul Sartre y del intelectual especco favorecido por Foucault, hasta crear un in-telectual colectivo reuniendo las competencias complementarias del anlisis cientco y lacomunicacin creativa capaces de incorporar los productos ms rigurosos de la investigacinpara llevarlos a los debates pblicos ms destacados de una manera continua y organizada, talcomo Raisons dagir intent hacerlo a su escala en la escena poltica europea. Este intelectualcolectivo tiene dos misiones urgentes, por una parte tiene que producir y difundir instru -mentos de defensa frente a la dominacin simblica y en particular contra la imposicin de
las problemticas listas para consumir de la poltica establecida que son transmitidas subrep-ticiamente por la lingua franca del neoliberalismo (con su invocacin reiterada e incesante ala globalizacin, la fragmentacin, la identidad, la comunidad, el multiculturalismo, la gober-nanza, etctera, que enmascara las fuentes y las estructuras de las nuevas desigualdades). Porotra parte tiene que contribuir al trabajo de la invencin poltica necesario para renovar elpensamiento crtico y permitirle enlazar el realismo sociolgico con el utopismo cvico
(Wacquant, 2005: 34).
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-a
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas | ALAS | 5 | 8 |Db d 2013 28
6. A Hay frases que en su sntesis perlan interrogaciones que se reiteran histricamente, tal comola armacin que resume socialismo o barbarie, y que Rosa de Luxemburgo dejara como improntarecurrente para el pensamiento crtico:
Lo que aqu se plantea desde una perspectiva Sur, frente a las claves planteadas, profundiza eincluso le otorga un giro a dicha armacin, se trata de interrogar si esta lgica metablica e irrefrena-ble del sistema no implica un avance a otra fase, ya no progresiva sino regresiva, una progresin a laregresin, en la que este componente sistmico (bio)extinguible, exterminista (Gadotti, 2002: 81),congure una tipologa primitiva inexistente en lo arcaico.
Suponemos por hiptesis en la lectura de este lmite que para trasponer el horizonte de sen-tido de las principales dimensiones que caracterizan el sistema del capitalismo central debe revertirseel marco epistmico que coloniza la fuerza de trabajo y las fuerzas productivas. As imaginar un cono-cimiento para el cambio social exige en esta perspectiva, no tan slo la mutacin de los enunciadostericos sino una rotacin de la praxis que abarca el diseo de la composicin del productor colectivo.Se trata entonces de materializar una praxis que exprese una accin simultnea coproductiva en susmltiples signicados dialgicos para poder detonar los procesos en la creacin cientca y las duali-dades instituidas por el positivismo experimental tales como: sujeto-objeto, sujeto-naturaleza, sujeto-sociedad, productor-productores.
Realizar una conjuncin sobre la disyuncin requiere otra perspectiva epistemolgica que res-tablezca una dialogicidad subjetiva-objetiva:
No podemos salir verdaderamente de la adicin mecnica de las preferencias que produceel voto a no ser que tratemos las opiniones no como cosas susceptibles de ser mecnica ypasivamente sumadas, sino como signos que pueden ser cambiados mediante el intercambio,mediante la discusin, mediante la confrontacin, puesto que el problema no es ya el de laeleccin, como en la tradicin liberal, sino el de la eleccin del modo de construccin colectivade las elecciones (cuando el grupo, sea el que sea, debe producir una opinin, es importan-
te que sepa que debe producir previamente una opinin sobre la manera de producir unaopinin). Para escapar a la agregacin mecnica de las opiniones atomizadas sin caer en laantinomia de la protesta colectiva -y aportar, as, una contribucin decisiva a la construccinde una verdadera democracia-, hace falta trabajar en la creacin de las condiciones socialespara la instauracin de un modo de fabricacin de la voluntad general (o de la opinin co-lectiva) realmente colectiva, esto eso, fundamentada sobre los intercambios reglados de unaconfrontacin dialctica que suponga la concertacin de los instrumentos de comunicacinnecesarios para establecer el acuerdo o el desacuerdo y capaz de transformar los contenidoscomunicados y a aquellos que los comunican.
(Bourdieu, 2005: 79).
Federico Engels dijo una vez: `La sociedad capitalista se halla ante el dilema: avance al socia-lismo o regresin a la barbarie. Qu signica `regresin a la barbarie en la etapa actual de lacivilizacin europea? Hemos ledo y citado estas palabras con ligereza, sin poder concebir suterrible signicado. En este momento basta mirar a nuestro alrededor para comprender qusignica la regresin a la barbarie en la sociedad capitalista. Esta guerra mundial (1914-1918) esuna regresin a la barbarie.
(Luxemburgo, 1976: 63).
La centralidad de la subjetividad y su comprensin como productora de realidad no cons-tituye un relativismo tico individualista, ni la negacin de la contingencia externa, sino quepretende resaltar la no existencia de oposicin sujeto-objeto, la relacin que entre ambos tr-minos se da desde los contextos de la prctica y la dimensin activa del conocimiento. Suponeuna nocin del sujeto como sujeto en proceso permanente de autoconstruccin y de construc-cin de sus condiciones de existencia a travs de la prctica, de la interaccin sujeto-objeto.
-
5/25/2018 Controversia y Concurrencias Latinoamericanas - N mero 8 A o 5 - 2013. En C...
http:///reader/full/controversia-y-concurrencias-latinoamericanas-numero-8-an
Bkwk, Ab L R, Gdp | Capitalismos centrales progresin o regresin social? Anlisis y claves desde el pensamiento crtico latinoamericano
Revista Horizontes Sociolgicos | AAS | 1 | 2 |j-db d 2013 en coedicin conRevista Controversias y Concurre











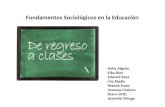






![Theodor Adornor - Escrítos sociológicos [].pdf](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/577c7f7a1a28abe054a4bef3/theodor-adornor-escritos-sociologicos-wwwrefugiosociologicoblogspotcompdf.jpg)