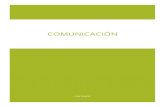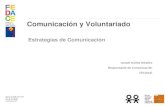Comunicación
Click here to load reader
-
Upload
marina-sdb -
Category
Documents
-
view
201 -
download
0
description
Transcript of Comunicación

Universidad de Buenos AiresFacultad de Ciencias SocialesCiencias de la Comunicación
Comunicación III(Investigación de la Comunicación)
Trabajo Domiciliario 1
Sanchez de Bustamante, MarinaDNI 24.549.579
Comisión: Jueves de 11 a 13 hs
Docente: Marcelo Babio
Segundo Cuatrimestre de 2008

Introducción
Las siguientes líneas se presentan como un ejercicio de reflexión teórica en torno a las
apreciaciones que se expresan, en relación a un escenario o situación político-social, a través de las
prácticas discursivas de distintos actores de una formación social. La premisa desde la que se parte
para el análisis es que las disputas que emergen alrededor de una coyuntura puntual se caracterizan
por la circulación de creencias que manifiestan las maneras en que los sujetos viven esa realidad.
De este modo, se alude a que en dichas creencias no podrá encontrarse un sentido unívoco ni
entenderse que alguno de esos sentidos es el verdadero: son representaciones discursivas, es
decir, prácticas ideológicas que señalan –como explica Louis Althusser - la relación imaginaria que
los sujetos establecen con el contexto en el que están inmersos (cfr. 1970: 56).
Se intentará, entonces, un primer acercamiento a las significaciones sociales que operan en la
creencia “Las retenciones son confiscatorias”, es decir, a las formaciones ideológico-imaginarias que
participan tanto en la configuración de expresiones que se vinculan a tal enunciado como en los
acontecimientos del proceso social en que se inscribe; formaciones discursivas e ideológicas que,
siguiendo a Pechaux, envuelven al sujeto, identificado no como el origen del sentido sino como
posiciones intrínsecas al discurso (cfr. 2003: 164-166). Desde esta perspectiva es que puede
entenderse que el lenguaje es constitutivo en las confrontaciones ideológicas y, como tal, su registro
es la superficie que posibilita una aproximación a lo ideológico.
Construcción del corpus y condiciones objetivas de circulación de la creencia
Para indagar en las múltiples y contradictorias representaciones condensadas en el sintagma
“Las retenciones son confiscatorias” se ha conformado un corpus hemerográfico de materiales
publicados on-line. Las fuentes utilizadas han sido los diarios Clarín, Página 12, La Nación y Perfil, y
también se han recopilado algunos artículos de los sitios parlamentario.com, coninagro.org.ar y
frentetransversal.com.ar. El material seleccionado comprende el período que se desarrolla entre el
11 de marzo y el 17 de julio de 2008 (desde la fecha en que el Gobierno Nacional anuncia un nuevo
esquema impositivo a la exportación de ciertos granos y el día en el que el Senado rechaza el
proyecto aprobado previamente por la Cámara Baja).
En cuanto al contexto objetivo de circulación de la creencia, puede referirse brevemente que
cobra impulso a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de implementar un incremento a los
derechos de exportación de soja y girasol (de 9 y 7 puntos respectivamente). El 11 de marzo
pasado, el entonces ministro de Economía Martín Lousteau hizo pública la estructura de valores
móviles que operaría los siguientes 4 años que implicaba –según las explicaciones técnicas de
Lousteau referidas indirectamente por las fuentes periodísticas- que las variaciones de los precios
internacionales de los granos no impactasen en el valor neto recibido por los exportadores.
Asimismo, la medida redujo los tributos del trigo y el maíz en 1 punto aproximadamente, lo que
habría sido argumentado por el funcionario como un mecanismo para poner freno al cultivo de la
soja. Cabe señalar que, en la misma fecha que se realizaba el anuncio, la Federación Agraria
Argentina -entidad gremial que se define como representante de los pequeños y medianos
2

productores1- protestaba en la zona portuaria de Rosario por la situación de desventaja que
padecían en relación a las grandes exportadoras de granos.
Tan sólo un día después de los anuncios gubernamentales, cuatro organizaciones que nuclean a
distintas fracciones del sector agrario (Sociedad Rural -SRA-, Confederaciones Rurales Argentinas -
CRA-, Confederación Intercooperativa Agropecuaria -Coninagro- y Federación Agraria Argentina
-FAA-) iniciaron un debate público sobre la naturaleza de la medida a la que, desde un primer
momento, caracterizaron como confiscatoria. Planteado el conflicto coyuntural en relación a una
política económica, distintos actores se consideraron convocados a participar de la disputa sobre el
carácter de las retenciones, dando lugar a la posibilidad de localizar un entramado discursivo en el
que se dirimió, durante más de 4 meses, una batalla ideológica que culminó con la derogación de la
medida.
Actores involucrados y sentidos evocados por la creencia
En lo que respecta a la identificación de actores, se puede señalar que las voces localizables en
el material hemerográfico dan lugar a una clara polarización de las perspectivas en torno a la
creencia: quienes están a favor y quienes están en contra de la implementación de la nueva
estructura impositiva. No obstante, las explicaciones que se sostienen al interior de cada postura son
heterogéneas, lo que muestra variaciones en las formas en que son vividas las relaciones con esta
situación concreta e ilustran que los diversos decires sobre la creencia no son manifestaciones libres
provenientes de ideas propias de la conciencia de los sujetos, sino que tales expresiones son
representaciones ideológicas que “se imponen como estructuras” inconcientes y operan sobre los
hombres “mediante un proceso que se les escapa” (Althusser, 1967: 193). En función de estas
observaciones, se citará a los actores involucrados a partir de la perspectiva global en la que se
insertan (a favor o en contra) y en relación a las similitudes y diferencias en las cadenas significantes
que evocan sus testimonios. De manera concisa se las recorre en los siguientes párrafos.
En contra:
• La resolución 125 implica un modelo de país unitario
Las primeras reacciones de los dirigentes gremiales pusieron el acento en que el incremento de
recursos que resultaría de la suba del impuesto tenía un beneficiario que no había sido develado por
el ministro Lousteau: el Gobierno nacional. Al respecto, el titular de la FAA Eduardo Buzzi advertía
que la reforma “se trata de un anuncio de corte fiscalista, recaudatorio y hasta autoritario, que lo
único que hace es agrandar la caja que maneja discrecionalmente el gobierno nacional” (Página 12,
13/3/2008). En sentido similar, el representante de la CRA Mario Llambías explicaba: “el interior
está siendo despojado de una cifra de 2.400 millones de dólares que se trasladará a otros sectores
y a las arcas fiscales” (Clarín, 13/3/2008). De esta manera, el conflicto comenzó siendo referido por
las entidades gremiales del campo como una apropiación de beneficios ilegítima por parte del
Gobierno Nacional; la contienda se construyó discursivamente con la escena “el interior es sometido
por el poder nacional”. Este argumento fue retomado y sostenido a lo largo del denominado
1 http://www.faa.com.ar
3

“conflicto del campo” por varios legisladores no oficialistas, por ejemplo: “Cada año las retenciones
son mayores y las arcas de la Nación crecen en perjuicio de las provincias, que cada vez estamos
en una situación financiera más complicada”, señalaba el senador fueguino del ARI José Martínez
(20/3/2008, parlamentario.com). Con referencias semejantes, el ex presidente y senador nacional
por La Rioja Carlos Menem resaltaba “la necesidad de un régimen fiscal que garantice la plena
coparticipación de los tributos nacionales y cumpla con los principios del federalismo” (Perfil,
30/3/2008). El carácter de las retenciones actualizó una batalla ideológica histórica vinculada a la
organización política Argentina. El Poder Ejecutivo fue un actor clave en este conflicto, significado
por otros actores (las entidades rurales, diversos legisladores y ex funcionarios opositores) como
centralista, desconsiderado con los pueblos del interior, en resumen, como un gobierno unitario. “La
gente del campo no sólo protesta por el impuesto a las retenciones, sino por un nuevo federalismo
(...) la plata que ellos pagan, que es muchísima, no vuelve al interior” decía el ex gobernador de
Córdoba José Manuel de la Sota (La Nación, 30/6/2008) a más de 3 meses de iniciada la disputa.
• El campo incomprendido
Otro modo en que, con el lenguaje, dirimieron la disputa quienes se oponían a la implementación
del nuevo esquema impositivo fue con la autonomización del campo como sector social. Así, el
campo es “el motor que da vida a los pueblos del interior” y a la “economía de nuestro país” y en
distintas ocasiones fue “muy afectado por políticas tomadas desde lugares que no comprendían la
idiosincrasia del hombre de campo” (Fernando Gioino, presidente de Coninagro, 8/4/2008,
coninagro.org.ar). Esta falta de entendimiento a las necesidades y lógicas rurales puede explicarse,
según el ex Presidente Eduardo Duhalde, porque “los políticos de Santa Cruz nunca estuvieron
vinculados a los sectores agropecuarios” (Perfil, 28/03/2008). A diferencia de Hermes Binner a quien
la Mesa de Enlace le reconoce que “entiende bien al campo” (Clarín, 12/3/2008), la ignorancia del
Gobierno Nacional con relación a la soja resulta en que “es poco agradecido hacia un cultivo que
sacó al país de la crisis de 2001 y que, si se rota adecuadamente, es bueno” (Mario Llambías, La
Nación, 12/3/2008).
• El atropello a la institucionalidad
“Tozudez”, “superpoderes”, “inconstitucionalidad”, “autoritarismo”, “soberbia”, “confrontación” son
algunos términos que se reiteran en las opiniones opositoras a las retenciones. Además de ubicar al
Gobierno nacional como un actor aprovechador de los recursos ajenos, e ignorante de las
especificidades del sector rural, las voces localizadas coinciden en subrayar que no hubo intención
de consensuar con los sectores interesados, ni se utilizaron los mecanismos institucionales
apropiados para su aprobación. “Desde un principio, planteamos la necesidad del diálogo (...) Toda
medida inconsulta iba a tener repercusiones”, decía el gobernador de Santa Fe Hermes Binner
(Pagina 12, 27/3/2008). Por su parte, el diputado del PRO Christian Gribaudo aseguraba que “el
conflicto podría haberse evitado si el Gobierno nacional cumplía con el rol de la institución de donde
deben surgir los proyectos y la discusión legislativa que es el Congreso Nacional” (2/5/2008,
parlamentario.com). La presidenta de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se situó ante una cruzada por
la democracia contra el autoritarismo, por lo que sus alusiones a recuperar la institucionalidad fueron
4

reiteradas: “La batalla por el imperio de la Constitución, de la República, del federalismo y el campo
no está perdida (...), estamos en el medio de esa lucha” (La Nación, 6/7/2008).
A favor:
• El Estado interviene para prevenir la inflación
Ante la reacción de rechazo a las retenciones, distintos actores del Gobierno nacional pusieron
en juego un lenguaje racionalista y técnico, en el que los términos clave fueron “inflación”, “precios” y
“rentabilidad”: “lo que se está acotando es la movilidad hacia arriba o hacia la baja de los precios
(...), se da mayor certidumbre a toda la cadena y también al precio de los alimentos”, enfatizaba el
ministro Lousteau y, en varias ocasiones recalcaba que “[aún con retenciones] la coyuntura
internacional hace que el campo sea hiperrentable” (Perfil, 13/3/2008). Con el mismo tono tecnicista,
el secretario de Política Económica Gastón Rossi consideraba que las retenciones eran esenciales
“para el sostenimiento de precios domésticos compatibles con la capacidad del poder adquisitivo”
(La Nación, 13/3/2008). Este tipo de argumentos, podría entenderse, tuvo el objeto de hacer público
que la medida impositiva se vinculaba a la dinámica de los mercados internacionales y que el
Gobierno intentaba contener la inflación sin que los exportadores perdiesen dinero: “¿Cuál era el
precio del exportador cuando decidió sembrar soja?”, se preguntaba la Presidenta Cristina
Fernández, “237 dólares”, respondía y continuaba explicando: “El precio de hoy, aun con la
resolución del 11 de marzo es de 279 dólares. Quiere decir que (...) aun con retención, no tiene
pérdidas” (Página 12, 1/4/2008).
• Es un mecanismo de distribución de la riqueza
En los actores que apoyaron las retenciones, un argumento de peso –que da cuenta de los
diversos modos de vivir la realidad- fue que la apropiación de los recursos no era una estrategia
ilegítima ni buscaba un beneficio político para el poder nacional, era una herramienta político-
económica para combatir la pobreza. Lo remarcó Cristina Fernández en varias de sus intervenciones
públicas, por ejemplo: “Yo me dirijo a esos argentinos, a los que más se han beneficiado con estas
políticas, que miren este país y todo lo que falta. No estamos contra los que más ganan (...), es hora
de ser más solidarios y de redistribuir la riqueza por el bien de todos los argentinos” (La Nación,
29/4/2008). Esta línea fue ratificada con la presentación de un Programa de Redistribución Social
que se preveía financiado con parte del gravamen, y que respondía a los reclamos de federalismo y
coparticipación de las retenciones, ocasión en la que además de ratificar el objetivo (“el Estado no
quiere cerrar las cuentas fiscales, el Estado quiere cerrar la cuenta social de todos los argentinos”),
la Presidenta manifestó que la reacción de oposición a las retenciones era “la de alguien que se
niega a contribuir en la redistribución del ingreso para los que menos tienen” (Perfil, 9/6/2008).
Asimismo, en las instancias de estas expresiones señaló enérgicamente la responsabilidad de
gobernar en beneficio de todos los argentinos (esto será retomado luego).
• El otro atropello a la institucionalidad
Como se señaló más arriba, hubo una disputa sobre el ataque y la defensa de la democracia. En
las voces de apoyo, los actores que no respetaban la dinámica institucional son los representantes
5

de las entidades rurales más quienes los respaldaban en los cortes y medidas de protesta:
“Enfrentamos un poder muy fuerte, un concentrado oligárquico que fue responsable del golpe gorila
del 76 (...)”, aseguró el diputado del Frente para la Victoria y ex piquetero Edgardo Depetri2 al apoyar
la convocatoria a Plaza de Mayo del 1º de Abril. La fórmula había sido anticipada por el gremialista
Hugo Moyano apenas comenzado el cese en la comercialización de productos al señalar: “Están
usando métodos golpistas. Es una actitud mezquina y miserable de la aristocracia del campo”
(Pagina 12, 15/3/2008). También Néstor Kirchner desautorizó la crítica contra las retenciones en el
mismo sentido al advertir que frente a “seis años de crecimiento consecutivo, aparecen los de
siempre, aquellos generadores de 1955, los generadores de 1976, que piensan sólo en ellos (...)”
(Perfil, 24/4/2008). Asimismo, Cristina Fernández aseguró defender la democracia con más
democracia al enviar la resolución 125 como proyecto de ley al Parlamento y manifestó, refiriendo a
los dirigentes del campo, que: “lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a
elecciones y ganarlas” (Pagina 12, 18/6/2008); tan sólo un día después, desautorizó a esos
dirigentes al caracterizarlos como “cuatro personas a las que nadie votó y nadie eligió” (Página 12,
19/6/2008).
Antes de intentar una indagación de la trama discursiva a la luz de la teoría, es apropiado aclarar
que cada uno de estos enunciados, ejemplificados a partir de algunas declaraciones, fueron
ampliamente refutados, discutidos y desautorizados, en lo que se podría señalar como operaciones
de desacreditación e inversiones del sentido de lo dicho por el otro; y que el plano discursivo no fue
una mera traducción de lo que sucedió, sino que la dirección y el desarrollo del conflicto en torno a
las retenciones se dirimió fundamentalmente a través del lenguaje, en una lucha por la significación
en la que cada grupo de actores intentó imponer su subjetividad.
Articulación con el marco teórico
Para retomar el abordaje de lo ideológico desde la teoría, en virtud de las formaciones discursivo-
ideológicas rastreadas, es adecuado señalar que Althusser afirma que la ideología es activa, en el
sentido que reproduce o transforma las relaciones de los hombres con su contexto, relación que –
debe recordarse- está siempre mediada por lo imaginario (cfr. 1967: 194). Señala, también, que la
ideología no implica una existencia en el orden de lo ideal sino de lo material: las prácticas (en este
caso lingüísticas) no emanan de la conciencia de los sujetos (de lo que estos piensan) sino que
actualizan la estructura ideológica que los constituye (cfr. 1970: 59). Entonces: las representaciones
ideológicas actúan como evidencias (lo cual constituye un efecto de lo ideológico) en el plano de la
“conciencia” (de la relación vivida de los sujetos con su mundo), pero la ideología opera inconscientemente.
De esta manera, el sujeto desconoce el mecanismo por el cual aquella representación ideológica se forma,
y su eficacia radica justamente en este desconocimiento. Entiende que aquello que se manifiesta
discursivamente es una evidencia que no necesita ser explicada en profundidad y, por lo tanto, clausura
una significación naturalizándola (“no comprenden las necesidades del campo”, “no les importan los
2 http://www.frentetransversal.com.ar/spip/article3735.html
6

argentinos que menos tienen”, etc). La realidad del funcionamiento de este mecanismo, que es
necesariamente desconocida por el reconocimiento ideológico, “es la reproducción de las relaciones de
producción y las relaciones que de ella dependen” (cfr. 1970:80).
Atendiendo a cómo se expresa alrededor de la creencia la relación imaginaria con las condiciones de
existencia, puede señalarse que al concebir al campo como una esfera autónoma, con una “lógica propia”,
una “idiosincrasia particular” incomprendida, es factible entender que se lo vivencie como un objeto
externo, independiente del todo social en el que se articula. Incluso, esta operación (de carácter sin duda
ideológico) podría ser la que impone la representación escindida interior/capital. Esa autonomía imaginaria
puede entenderse muy bien al tomar el concepto de fetichización. Marx (1867) explica la efectividad social
del intercambio de mercancías a partir de la no conciencia de la realidad, en dónde el “no reconocimiento”
de la realidad es parte de la esencia misma del intercambio (cfr. Págs. 88-89). En el intercambio los
hombres no observan sus relaciones mutuas, sino que las relaciones sociales existentes entre las
personas aparecen disfrazadas de relaciones sociales entre las cosas: en el proceso social analizado, para
los productores el precio de los granos tiene un “valor objetivo” que ya está determinado por el mercado y
las retenciones entorpecen la dinámica de un intercambio equivalente. Para Zizek, el rasgo esencial del
fetichismo es que autonomiza un elemento y le otorgar un carácter absoluto fuera de la relación en que se
inserta (cfr. 1992: 50), lo que aquí implicaría que la producción agrícola se concibe como por fuera del
sistema productivo y económico en el que está inserto.
En las declaraciones no se encontraron alusiones que nieguen la intervención del Estado en la
economía, aunque sí podría inferirse que el rol del Estado juega un papel clave en las posturas en torno a
la creencia. Si se sigue la propuesta de Zizek, este autor señala que “el nivel fundamental de la ideología
[...] no es el de una ilusión que enmascare el estado real de las cosas, sino el de una fantasía
(inconsciente) que estructura nuestra propia realidad social” (1992: 61). Fantasía y realidad están entonces
del mismo lado puesto que la realidad constituye una construcción de sentido motorizada por un imposible
que el autor denomina “lo real” (del deseo), núcleo traumático imposible e inarticulable que resulta
intramitable de forma significante y que opera como obstáculo y motor a la vez, que estimula la producción
de significantes que articulen la totalidad social. Podría arriesgarse que la fantasía social que comparten
las partes es que el Estado representa los intereses de los distintos sectores sociales. Fantasía porque,
como describe Althusser, el Estado permite a las clases dominantes asegurar su dominación, lo que
implica que el Estado de ninguna manera puede asegurar ni administrar las necesidades e intereses de las
distintas clases (cfr. 1970: 20). Si la fantasía señalada es lícita, las representaciones ideológicas que la
sostienen lo hacen actualizando sentidos diferentes: para quienes entienden que las retenciones son una
herramienta legítima y un mecanismo de distribución de recursos, el impuesto opera en conformidad con
esa fantasía; mientras que para los que sostienen que las retenciones son confiscatorias y alimentan el
poder de los gobernantes nacionales, la creencia implica una lucha en pos de tal fantasía.
7

Bibliografía
Althusser, L.: “Marxismo y Humanismo” en La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, Buenos Aires, 1967.
Althusser, L.: Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 1970.
Marx, K.: “El fetichismo de la mercancía y su secreto”, en El Capital, Vol.1. (ed. or. 1867)
Pecheux, M.: “El mecanismo del reconocimiento ideológico”, en Zizek, S. (comp.), Ideología. Un mapa de
la cuestión, FCE, Buenos Aires, 2003.
Zizek, S.: “Como inventó Marx el síntoma”, en El sublime objeto de la Ideología, Siglo XII, México, 1992.
8

Base Documental
9