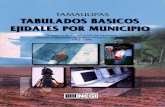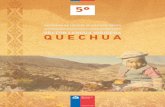El parcelamiento de tierras ejidales en una subregión cafetalera del ...
CENTRO DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA HUMANA · 2018. 6. 19. · Programa de Coordinación para el Apoyo...
Transcript of CENTRO DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA HUMANA · 2018. 6. 19. · Programa de Coordinación para el Apoyo...
EL COLEGIO DE MICHOACANCENTRO DE ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA HUMANA
Del paisaje al territorioLa construcción social de un espacio de
Patrimonio Mundial en el Valle de Tlacolula,Oaxaca
T E S I SQUE PARA OPTAR AL GRADO DE
MAESTRO EN GEOGRAFIA HUMANA
P R E S E N T A
ANTONIO MARTÍNEZ TUNON.
DIRECTOR: DR. OCTAVIO AUGUSTO MONTES VEGA
LA PIEDAD, MICHOACAN 2012
Resumen
El trabajo aborda la construcción de un espacio en torno a su inscripción en la Lista Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de paisaje cultural, con el nombre de Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca. Considera que la inscripción como Patrimonio Mundial es un territorio superpuesto pues mientras que no afecta la tenencia de la tierra sí impone una serie de restricciones de uso, lo que deriva en que los distintos actores involucrados se alíen, negocien o compitan para mantener o ganar control sobre el territorio, en particular con respecto al acceso a sus recursos. El trabajo se desarrolla a partir de la observación participante, recorridos sobre terreno, revisión documental y principalmente la realización de entrevistas semi-estructuradas a los distintos actores involucrados. Se analiza este espacio desde cuatro perspectivas: la teórica; a partir de la distinción de distintos conceptos espaciales como paisaje o territorio; la descripción del espacio en torno a los recursos como relación entre los actores y los demás elementos del área; la caracterización de los principales actores involucrados; y la narración de los principales eventos implicados en la inscripción como Patrimonio Mundial. Se concluye que el patrimonio y el paisaje se conforman como argumentos con los cuales se justifican una serie de prácticas cuya realización modifica las relaciones entre actores sociales, ya sea mediante alianzas, negociaciones o enfrentamientos.
Palabras clave
Cuevas, Paisaje, Territorio, Patrimonio, Oaxaca
Abstract
The research deals with the construction of a space around its inscription on the World Heritage List of UNESCO as a cultural landscape, with the name Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca. Considers the inscription as World Heritage as a overlapped territory while not affecting the land tenure imposes a number of restrictions on use, resulting in the actors involved are forced to make alliances, negotiate or compete to maintain or gain control over the territory, particularly with regard to access to resources. The work is based on participant observation, surveys of the terrain, documents review and mainly conducting semi-structured interviews the various actors involved. This space is analyzed from four perspectives: the theoretical, based on the distinction of different spatial concepts such as landscape or territory; the description of space based on the resources as a relationship between the actors and the other elements of the area; the characterization of main actors involved; and the narration of the main events involved in the inscription as World Heritage. We conclude that the heritage and landscape are arguments which justify a series of practices whose realization changes the relationship between social actors, either through alliances, negotiations or confrontations.
Key words
Caves, Landscape, Territory, Heritage, Oaxaca
Agradecimientos
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo económico de Conacyt para la realización de los estudios de maestría, al cual expreso el más sincero agradecimiento.
Asimismo quiero agradecer al Centro de Estudios de Geografía Humana (CEGH) del Colegio de Michoacán y a toda su planta docente por los conocimientos compartidos durante el periodo de clases y durante el desarrollo de la investigación, especialmente al Dr. Octavio A. Montes Vega por acceder a dirigir esta tesis.
De igual forma a los profesores del Centro de Estudios Arqueológicos (CEQ) de este mismo colegio, en particular a Dra. Magdalena A. Sánchez García y la Mtra. M. Antonieta Jiménez Izarraraz, quienes mostraron interés por el presente estudio y me compartieron sus comentarios como lectoras del mismo.
A mis compañeros estudiantes tanto del CEGH como del CEQ con quienes en estos dos años compartí no sólo la experiencia académica de la maestría, sino también de la amistad personal.
A todos aquellos quienes me compartieron, tanto en entrevistas formales como en charlas informales, sus opiniones y comentarios respecto a la problemática de estudio, y cuyas perspectivas espero haber logrado plasmar en este trabajo.
A mis colegas del INAH con quienes compartí los años previos a la maestría, y en particular a la Dra. Nelly M. Robles García quien nos diera la confianza y oportunidad de participar en el proyecto arqueológico de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla que inspiró la presente investigación.
A mis padres y mi familia quienes nunca me han perdido la fe y siempre me han apoyado en la aventura de aspirar a una vida académica y profesional.
Por último y para cerrar con broche de oro, quiero agradecer a Verónica quien ha sido un ejemplo y aliciente para ser mejor en todos los aspectos, y cuya paciencia en estos dos años a distancia presagia muchos más en su compañía.
CONTENIDO:
Lista de Figuras iv
Lista de Mapas v
INTRODUCCIÓN. 1
Nota metodológica^6
I. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO A PARTIR DEL PATRIMONIO 11
El espacio como construcción social^ 11, El Paisaje como interacción entre el ser humano y el entorno^12, El Territorio o la espacialización del poder^2Q, La Región, una escala mayor de contextualización^30, Los Actores como constructores de espacio^35, El patrimonio sobre el que se construye el espacio^ 44, El Patrimonio Mundial^ 46, La concepción local de lo patrimonial^ 55
II. LOS RECURSOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO 60
Cuevas^61, Cerros^7Q, Piedra^76, Agua...79, Flora^81, Fauna^BB, Cultivos^9Q, Ganado^96, Edificaciones^97, Edificios arqueológicos^ 102, Caminos^1Q9, Lengua^113, Normas, reglamentos y leyes^114
III. LOS CONSTRUCTORES DEL ESPACIO 119
Instituciones^121, INAH_121, Conanp_129, Procuraduría Agraria^136, CDI_139, Gobierno del Estado de Oaxaca ̂ 142, Fundea^144, Grupo Mesófilo^146, Jardín Etnobotánico de Oaxaca_148, SERSO_150, Instituto Tecnológico de Oaxaca ̂ 151, Asociaciones culturales ̂ 153, Poblaciones locales...155, Tlacolula de Matamoros^156, San Pablo Villa de Mitla^161, Villa Díaz Ordaz^161, Unión Zapata ̂ 171.
IV. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN ESPACIAL 180
Los decretos de Yagul^181, La autopista al Istmo^192, La investigación y gestión^202, El desencuentro interinstitucional^209, La declaratoria de Patrimonio Mundial^217, El empoderamiento local^227, Perspectivas a futuro^235.
V. PATRIMONIO Y PAISAJE COMO POLÍTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN 245 TERRITORIAL
REFERENCIAS 252
Lista de siglas y acrónimos ii
Lista de siglas y acrónimos
ADVC Área Destinada Voluntariamente a la ConservaciónANP Área Natural ProtegidaCAO Caminos y Aeropistas de OaxacaCAVO Corredor Arqueológico del Valle de OaxacaCCDI Centro Coordinador para el Desarrollo IndígenaCDI Comisión para el Desarrollo de los Pueblos IndígenasCIIDIR Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral RegionalCNA Comisión Nacional del AguaConabio Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
BiodiversidadConacyt Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaConafor Comisión Nacional ForestalConalmex Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO Conanp Comisión Nacional de Áreas Naturales ProtegidasCoreturo Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana
en el Estado de OaxacaCPYM Cuevas Prehistóricas de Yagul y MitlaCTC Comité Técnico Científico para YagulDRPMZA Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas
ArqueológicasFundea Fundación Mexicana para la Educación ambiental A. C.ICCROM Centro Internacional de Estudios de conservación y restauración
de los bienes culturalesICOMOS Consejo Internacional de Monumentos y SitiosINAH Instituto Nacional de Antropología e HistoriaINEGI Instituto Nacional de Estadística y GeografíaInfonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los TrabajadoresINI Instituto Nacional IndigenistaIPAC Instituto del Patrimonio Cultural del Gobierno del Estado de
OaxacaITO Instituto Tecnológico de OaxacaIUCN Unión Internacional para la Conservación de la NaturalezaJEO Jardín Etnobotánico de OaxacaLGEEPA Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al AmbienteLFMZAAH Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
HistóricosNOM Norma Oficial Mexicana
il
P. A.PCyMPETPICRCNARYM
ProcampoProcapi
ProcedeProdersProfepaPromacPro-Oax
RANSCTSedesolSeducop
Sagarpa
SemarnatSERBOUABJOUMAUNAMUNESCO
VUEWHCZAMAZMA
Procuraduría AgrariaPrograma de Conservación y ManejoPrograma de Empleo TemporalProyecto Integral para la Conservación de los Recursos Culturales y Naturales en el Ámbito Regional Yagul-Mitla Programa de Apoyos Directos al CampoPrograma de Coordinación para el Apoyo a la Producción IndígenaPrograma de Certificación de Derechos EjidalesProgramas de Desarrollo Regional SustentableProcuraduría Federal de Protección al AmbientePrograma de Conservación de Maíz CriolloPatronato para la Defensa y Conservación del PatrimonioCultural y Natural de Oaxaca, A.C.Registro Agrario NacionalSecretaría de Comunicaciones y TransportesSecretaría de Desarrollo SocialSecretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras PúblicasSecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónSecretaria del Medio Ambiente y Recursos NaturalesSociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de OaxacaUniversidad Autónoma "Benito Juárez” de OaxacaUnidad de Manejo AmbientalUniversidad Nacional Autónoma de MéxicoOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, laCiencia y la CulturaValor Universal ExcepcionalComité de Patrimonio MundialZona Arqueológica de Monte AlbánZona de Monumentos Arqueológicos
III
Lista de figuras Pág.
1. Pictografía en la Cueva de los Machines 65
2. Formación montañosa de Yagul 71
3. Pictografía del "Caballito Blanco” 73
4. Área de Caballito Blanco donde se practica rapel 78
5. Infraestructura para el procesamiento de materiales para la 102
construcción instalada al suroeste de Caballito Blanco
6. Ofrenda en la parte superior de la Fortaleza de Mitla 107
7. Montículo arqueológico al interior de Unión Zapata 109
8. Modulo de información turística en el mercado de Tlacolula 158
9. Propuesta de delimitación de la Zona Arqueológica de Yagul. 1995 182
10. Delimitación definitiva de la Zona de Monumentos Arqueológicos de
Yagul 183
11. Propuesta de zonificación para la Zona de Monumentos
Arqueológicos de Yagul. INAH 2004 189
12. Propuesta de zonificación del Monumento Natural Yagul. Conanp
2008 189
13. Propuesta de polígono de protección de las Cuevas Prehistóricas
de Yagul y Mitla. INAH 2002 199
14. Edificio arqueológico en Caballito Blanco sobre el que se puede
observar un espécimen de Jatropha Oaxacana 215
15. Recuperación por parte de los Pequeños Propietarios de Yagul de
un camino invadido 231
16. Señalética del proyecto de ecoturismo para Yagul 239
17. Develación de la placa conmemorativa de la inscripción de
Patrimonio Mundial en Unión Zapata 248
iv
Lista de mapas Pág.
1 Localización del área de estudio 1
2 Tenencia de la tierra 23
3 Áreas de protección 29
4 Características regionales 32
5 Localización de las principales cuevas del área 62
6 Principales formaciones montañosas 72
7 Áreas de aprovechamiento de recursos pétreos 77
8 Principales rasgos hidrográficos 80
9 Áreas con la mayor densidad de vegetación 83
10 Áreas de cultivo 90
11 Principales rasgos urbanos 98
12 Principales sitios arqueológicos 105
13 Principales caminos de acceso 110
14 Principales parajes y área parcelada del Ejido Unión Zapata 174
15 Proyecto de construcción de la Autopista Oaxaca-Istmo 194
16 Propuesta para una poligonal de ANP basada en criterios de 208
cuenca 2005
17 Propuesta para el Sendero interpretativo "Flannery” 241
v
INTRODUCCION
El presente trabajo aborda la construcción de un espacio en torno a su inscripción
en la Lista Patrimonio Mundial de la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, por sus siglas en inglés) en la
categoría de paisaje cultural, con el nombre de Cuevas Prehistóricas de Yagul y
Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca (CPYM), y las implicaciones socio-
espaciales de esta inscripción. El trabajo se basa en la identificación de los
recursos y los actores clave en la construcción espacial, así como en las
relaciones entre éstos. A partir de la observación participante, recorridos sobre
terreno, revisión documental y la realización de entrevistas semi-estructuradas, se
analiza este espacio como un constructo social que bajo las nociones de paisaje y
patrimonio configura un territorio y modifica las relaciones entre los distintos
actores y de éstos con su entorno.
Mapa 1. Localización del área de estudio
El área de estudio se localiza en los Valles Centrales del Estado de Oaxaca,
concretamente en el Sub-valle de Tlacolula (Mapa 1). Su formación corresponde a
un proceso ígneo extrusivo caracterizado por la abundancia de cuevas y abrigos
distribuidos en distintos pisos ecológicos que van del nivel del valle a 1500msnm
hasta las estribaciones de la Sierra Mixe a casi 3000msnm.
1
Cuatro poblaciones están directamente involucradas con el área Patrimonio
Mundial a partir de la tenencia de la tierra y los límites administrativos: Tlacolula de
Matamoros, San Pablo Villa de Mitla, Villa Díaz Ordaz y Unión Zapata. Cada una
de ellas presenta diferencias demográficas y socioeconómicas resumidas en el
Cuadro 1.
Cuadro 1. Indicadores demográficos y socioeconómicos de la poblacionesinvolucradas INEGI 2010
Tlacolula de Matamoros
San Pablo Villa de Mitla
Villa Díaz Ordaz Unión Zapata
PoblaciónHabitantes 13821 8167 2747 641
Legua indígenaHablantes 21.40% 40.30% 77.65% 2.50%Monolingües 0.44% 0.40% 4.37% 0.00%
EscolaridadAsistencia escolar 90.35% 85.52% 85.88% 89.63%Analfabetismo 11.93% 11.43% 13.42% 12.00%Primaria Completa 20.64% 34.04% 37.69% 42.25%Secundaria Completa 17.04% 17.01% 16.45% 13.00%Preparatoria/Universidad 32.34% 17.42% 7.92% 4.25%
SaludNinguno 64.09% 63.06% 74.12% 90.48%IMSS 22.52% 3.18% 3.13% 2.96%ISSSTE 8.38% 2.04% 1.24% 0.00%ISSSTE Estatal 0.64% 0.05% 0.04% 0.00%Seguro Popular 3.24% 29.72% 20.90% 6.55%
Vivienda y serviciosPiso firme 75.63% 81.61% 66.35% 92.07%Electricidad 96.64% 96.57% 97.57% 98.17%Agua entubada 87.40% 54.16% 91.62% 64.02%Drenaje 77.07% 82.22% 43.92% 31.10%Automóvil 32.84% 26.65% 12.84% 44.51%Teléfono fijo 32.76% 17.93% 16.76% 1.22%Tel. Celular 67.92% 71.64% 25.41% 60.37%Internet 11.97% 5.74% 0.68% 0.00%
El área ha sido estudiada desde distintas disciplinas que han identificado diversos
recursos que van desde 1) los naturales, tanto por la presencias de plantas
endémicas y de potencial uso humano (Martínez y Ojeda 1996, De Ávila 2008),
como por ser zona límite de distribución, y de refugio y propagación de distintas
2
especies de fauna silvestre (Olivera 2010); 2) los económicos, por las actividades
agropecuarias que allí se realizan (Martínez 2010); 3) los arqueológicos, con la
presencia de sitios con ocupación arcaica (Flannery 1986; Kowalewski et al 1989;
Robles y Martínez 2011) y sitios arqueológicos monumentales (Bernal y Gamio
1974; Paddock 1983; Robles 1994, Robles, et al. 1996, Schávelzon 2004;
Feinman 2009); y 4) los antropológicos, con aspectos rituales (Barabas et al 2005)
y de cohesión social (Stephen 2002b), entre otros.
Entre las investigaciones en el área destaca la realizada en la década de 1960 por
el arqueólogo Kent V. Flannery (1986), cuyas excavaciones arqueológicas en tres
cuevas: Cueva Blanca, Guilá Naquitz y Martínez Rockshelter y el sitio abierto de
Gheo Shih, lograron documentar evidencia arqueológica invaluable, en particular
la relacionada con el proceso de domesticación botánica y agricultura incipiente.
En la excavación Guilá Naquitz fue localizada una diversidad de restos orgánicos
que a partir de distintos análisis (Benz 2001; Piperno y Flannery 2001; Smith
1997, 2001) son considerados la evidencia más antigua encontrada hasta el
momento del proceso de domesticación botánica y del desarrollo de la agricultura
en Norteamérica.
A partir de esta consideración, en agosto de 2010 el área fue inscrita en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y es en torno al proceso y las
implicaciones de esta inscripción que se desarrolla la presente investigación. El
estudio se basa en considerar al espacio como una construcción social, en el que
actores y recursos se relacionan de manera dinámica, y cuyas relaciones se van
modificando a través del tiempo. En este sentido, la inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial ha significado un cambio en las dinámicas sociales que son el
objeto del presente estudio.
La investigación parte de considerar al espacio como un constructo social y al
Patrimonio Mundial como una construcción socio-espacial particular, es decir, que
no existen per se, lo que nos da la pauta para que a través de la identificación de
los distintos actores involucrados en la construcción espacial y la valoración de los
recursos por éstos reconocidos, logre contribuir al encuentro de puntos de
3
convergencia y de negociación para alcanzar una gestión territorial conciliadora de
los distintos intereses.
La investigación busca indagar qué implicaciones tiene la inscripción como
Patrimonio Mundial del área de estudio en la capacidad de apropiación de los
recursos por parte de actores diversos y a las relaciones entre éstos.
Como principal hipótesis se considera que la inscripción del área como Patrimonio
Mundial representa un territorio superpuesto dado que a la vez que no afecta la
tenencia de la tierra, sí representa una limitación en los usos del suelo debido a
los compromisos de conservación de la inscripción implica. Esto genera una serie
de reacomodos sociales, pues los distintos actores buscan ganar o mantener
control sobre los recursos del área.
El objetivo general del proyecto es el de realizar un diagnóstico crítico de la
valoración y la apropiación de los recursos por distintos actores. Para lograr esto
se propone: 1) desarrollar un marco teórico-conceptual respecto al espacio como
construcción social y al Patrimonio Mundial como constructo socio-espacial
particular; 2) recopilar la información en cuanto a los recursos y los actores del
área y su distribución espacial; 3) establecer la relación entre los distintos actores
sociales con los recursos que cada uno reconoce en el área y sus estrategias de
apropiación; 4) analizar las características de los actores involucrados en la
construcción espacial y las relaciones entre estos; para 5) comprender el camino
que ha seguido la construcción de este espacio como Patrimonio Mundial y
vislumbrar las diferentes alternativas de continuación de este proceso.
La investigación se estructura en cuatro capítulos, los cuales refieren a cuatro
formas distintas de abordar la problemática. El primer capítulo aborda el problema
desde una perspectiva teórica a partir de tres conceptos fundamentales: el
espacio, los actores y el patrimonio. Se partirá de identificar las principales
características de las nociones espaciales de paisaje y territorio, las cuales
consideramos origen y consecuencia de la inscripción al Patrimonio Mundial, así
como la contextualización a nivel regional. Posteriormente se consideran aspectos
4
relacionados con el ser actor social, en particular la relación entre estructura y
agencia, pues si consideramos el espacio como socialmente construido resulta
indispensable acercarnos a la composición de la sociedad que lo construye. Para
terminar con las consideraciones en torno al patrimonio, en particular las
características de una forma patrimonial particular como lo es el Patrimonio
Mundial, así como a la forma como es concebido a nivel local.
El capítulo II se enfoca en la descripción del área a partir de la noción de recurso.
Tomamos por recurso una relación entre los seres humanos y los elementos del
entorno en la que los primeros le confieren un valor o una utilidad a algunos de los
segundos, por lo que un mismo elemento pude convertirse en recurso de distinto
tipo a partir del valor que se le asigne. Siguiendo esta idea, se identifican los
principales elementos del área así como el valor asignado a ellos por parte de los
diversos actores.
En el capítulo III se realiza la caracterización de los principales actores
involucrados en la construcción de este espacio Patrimonio Mundial. Siguiendo lo
expresado en el capítulo uno, los actores se caracterizan a partir de tres aspectos:
el programa, o la visión oficial con la que se presenta determinado actor; la
estrategia, o la forma como los agentes perciben y aplican el programa del actor
del que forma parte; y la reputación, o la manera en como el actor es percibido por
los otros actores.
El cuarto y último capítulo hace un recuento histórico del proceso seguido durante
poco más de diez años para la inscripción del sitio como Patrimonio Mundial y
distintos procesos socio-espaciales relacionados. Desde los decretos de Área
Natural Protegida (ANP) y Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA) de Yagul y
la propuesta de construir una autopista a través del área, pasando por los trabajos
de investigación y algunos desencuentros entre instituciones, hasta llegar a la
inscripción propiamente dicha y sus consecuencias inmediatas, particularmente
las del empoderamiento local.
5
Nota metodológica.
La metodología utilizada para la realización de esta investigación constó tanto de
trabajo etnográfico como documental. Se partió de tres años de participación
durante el proceso de inscripción del área en el Patrimonio Mundial como personal
técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado del
registro de sitios y la integración del expediente técnico para la UNESCO.
Posteriormente, entre octubre de 2011 y marzo de 2012 se realizó un trabajo
enfocado en la realización de entrevistas semi-estructuradas con distintos actores
sociales involucrados con el área, para obtener información de primera mano en
cuanto sus posturas en torno al tema.
Las entrevistas se realizaron mediante un guión previamente elaborado en torno a
los siguientes temas: 1) la concepción que se tiene de patrimonio; 2) los recursos
que se reconocen en el área; 3) la relevancia por la cual fue declarado Patrimonio
Mundial; 4) los beneficios que conllevaría la conservación del área; 5) los
proyectos institucionales o las actividades que se desarrollan en el área; 6) las
relaciones interinstitucionales respecto al área incluyendo la formación de comités
de distintos tipos; 7) las relaciones entre las instituciones y las comunidades; 8) las
relaciones entre comunidades; 9) las estrategias de protección que podrían
aplicarse al área; y 10) la opinión con respecto al turismo en el área.
Si bien estos temas no fueron abordados necesariamente en este orden ni se les
dio siempre el mismo peso, sino que de acuerdo al actor que se entrevistaba se
profundizó en aquellos temas en los que se podría obtener mayor información por
parte de éste, sin descuidar por supuesto las otras temáticas. Se realizó un total
de 35 entrevistas distribuidas entre los distintos tipos de actores incluyendo 4
instituciones del gobierno federal; 4 instituciones estatales, académicas y de
gobierno; 3 autoridades municipales; 4 organizaciones no gubernamentales y
asociaciones civiles de las cuales una opera a escala nacional, dos a escala
estatal, si bien una de éstas forma parte de una organización internacional, y una
más a escala local; y 6 núcleos y asociaciones agrarias (Cuadro 2).
6
Cuadro 2. Relación de entrevistas formales realizadasEntrevista No. Fecha Agente entrevistado
1 12/10/2011 Personal del INAH adscrito al Centro Regional Oaxaca2 12/10/2011 Personal del INAH adscrito a las CPYM3 12/10/2011 Personal del INAH adscrito a las CPYM4 14/10/2011 Directivo del Jardín Etnobotánico de Oaxaca5 14/10/2011 Personal del INAH adscrito a las CPYM6 18/10/2011 Mando medio del INAH adscrito a las CPYM7 20/10/2011 Directivo regional de la Conanp8 25/10/2011 Representante ICOMOS-Oaxaca9 31/10/2011 Investigador del Instituto Tecnológico de Oaxaca10 31/10/2011 Directivo de la Secretaría de las Culturas y las Artes de
Oaxaca11 03/11/2011 Personal del INAH adscrito al CAVO12 08/11/2011 Directivo de la Secretaría de Turismo y desarrollo
económico de Oaxaca13 09/11/2011 Personal de la Procuraduría Agraria14 10/11/2011 Personal de la Procuraduría Agraria15 23/11/2011 Miembro fundador, Grupo Mesófilo A.C.16 29/11/2011 Representante municipal de Tlacolula de Matamoros17 05/12/2011 Asesor cultural del municipio de San pablo Villa de Mitla18 05/12/2011 Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de
Mitla.19 06/12/2011 Miembro de 'Conciencia Zapoteca A.C'20 06/12/2011 Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de
Tlacolula21 12/12/2011 Mando medio del INAH adscrito al CAVO22 16/12/2011 Personal del INAH adscrito al CAVO23 20/01/2012 Comisariado de Bienes Comunales de Villa Díaz Ordaz24 22/01/2012 Presidente del Comisariado Ejidal de Tlacolula.25 20/01/2012 Representantes Municipales de Villa Díaz Ordaz26 06/01/2012 Presidente del Comisariado Ejidal de Unión Zapata.27 06/01/2012 Ejidatario de Unión Zapata28 06/01/2012 Secretario del Consejo de Vigilancia de Unión Zapata29 06/01/2012 ExPresidente del Comisariado Ejidal de Unión Zapata30 06/01/2012 Ejidatario de Unión Zapata31 15/02/2012 Presidente ejecutivo de Fundea32 16/02/2012 Directivo a nivel nacional del INAH33 13/03/2012 Representante de los Pequeños Propietarios de Yagul34 14/03/2012 Personal de CCDI-Tlacolula35 30/03/2012 Directivo a nivel estatal del INAH-Oaxaca
7
Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 45 minutos y en su gran
mayoría fueron grabadas de manera digital para su transcripción íntegra. En los
casos en que los entrevistados no fueron grabados se tomaron notas que fueron
presentadas una vez transcritas al entrevistado para su aprobación.
Al momento de realizar las entrevistas se refirió a los entrevistados que éstas
serían de forma anónima para lograr una mayor veracidad en sus comentarios,
que podrían sesgarse en particular sobre aquellos temas referentes a las
relaciones entre distintos actores. Esto no contradice el marco teórico sobre el que
se construye la investigación, ya que si bien se reconoce la agencia del individuo
en la acción colectiva, se reconoce también que la capacidad de agencia está
influida por las propiedades estructurales, en este caso el rol social que ocupan los
agentes en determinado momento. Por esta razón, a los entrevistados se les
refiere únicamente por el puesto que ocupan y la colectividad a la que pertenecen.
Sin embargo para valorar el papel del individuo en la acción colectiva, era
necesario entrevistar a diferentes miembros dentro de un mismo actor social. En
tanto realizar esto con todos los actores involucrados resultaría un trabajo
excesivo y por tanto inviable para los límites de esta investigación, se consideró
enfocar este esfuerzo en los que se pueden considerar protagonistas en el
proceso de construcción del Patrimonio Mundial.
En el lado institucional el INAH es quien impulsó la declaratoria de Patrimonio
Mundial objeto de esta investigación, por lo que fue en buena medida sobre quien
se centró la investigación. La diversidad presente al interior de esta institución nos
permite observar la agencia individual en la acción colectiva, en particular lo
referente a las estrategias para la aplicación del programa institucional. Se
realizaron por tanto diez entrevistas con distintos integrantes del INAH en distintas
posiciones de mando que van desde los técnicos de campo quienes implementan
los planes de trabajo, hasta las autoridades centrales que los desarrollan.
En el otro extremo, se consideró asimismo abordar la relación actor-agente a nivel
local. De las cuatro poblaciones involucradas se eligió para esto a Unión Zapata
8
por una serie de razones. En primer lugar es en esta población donde se
encuentran las principales cuevas que motivaron la inscripción de área en la lista
de Patrimonio Mundial. Por otro lado, es la población más pequeña, con
aproximadamente 600 habitantes, por lo que mantiene muchas de las
características de lo que antropológicamente se consideran comunidades, siendo
a la vez una población de reciente creación que la diferencia de las poblaciones
ancestrales de Oaxaca.
En esta población se realizaron cinco entrevistas formales, buscando diversidad
entre los entrevistados: teniendo a la autoridad actual; la autoridad pasada, quien
estaba durante el proceso de la declaratoria; personas de edad avanzada, quienes
pudieran hacer una comparación de los tiempos recientes con el pasado; mujeres,
por eso de la perspectiva de género; y personas con interés personal en las
cuestiones de investigación y conservación natural y cultural de su territorio.
Aunado a las entrevistas, en esta población se participó durante el trabajo de esta
investigación en varias reuniones del comisariado ejidal y en una asamblea
general de ejidatarios. Allí también se realizó un recorrido de campo con miembros
del comité de vigilancia ejidal, se asistió a la feria de la biodiversidad donde se les
otorgó el certificado como Área Voluntariamente Destinada a la Conservación y a
la fiesta patronal el 12 de diciembre. En estas ocasiones se mantuvieron
conversaciones informales con los pobladores que aportaron una gran cantidad de
información adicional a la obtenida en las entrevistas formales.
Aunado al trabajo etnográfico se realizó una revisión documental cuya principal
fuente fueron archivos técnicos y jurídicos de la Zona Arqueológica de Monte
Albán (ZAMA) y el Centro INAH Oaxaca. Entre los documentos consultados se
encuentran oficios, solicitudes, dictámenes, minutas de acuerdo, hojas de reunión,
proyectos, informes y planes de manejo. Se consideró también la información
estadística oficial, particularmente para la caracterización de ciertas condiciones
socioeconómicas a partir de la consulta del Censo de Población y Vivienda 2010,
el Censo Económico 2009, producidos por el Instituto Nacional de Estadística y
9
Geografía (INEGI) y el Anuario Agropecuario 2009 producido por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (Sagarpa).
Todos los mapas fueron generados con el programa ArcGIS 9.3, sobre el conjunto
de datos vectoriales de la carta topográfica E14D58, escala 1:50000 producido por
INEGI. Los datos se georreferenciaron en unidades UTM con Datum WGS84 en la
zona 14N. Los polígonos del área patrimonio mundial se basaron en el expediente
técnico elaborado por el INAH (2010) y aceptado por la UNESCO para su
inscripción como Patrimonio Mundial. Al pie de los mapas se da cuenta de las
fuentes adicionales de información con las cuales se elaboraron.
Algunos mapas se basaron en la interpretación de las fotografías satelitales de
Google Earth, apoyándose en los recorridos de campo realizados en diversas
ocasiones. Se reconoce que esta metodología no cumple con el rigor científico
para el que se requerirían tecnologías más avanzadas de percepción remota,
como para el caso de la vegetación, sin embargo al carecer de éstas herramientas
se consideró pertinente presentarlos para fines ilustrativos de la localización
espacial de estos recursos.
10
I. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO A PARTIR DEL
PATRIMONIO
El presente capítulo aborda el problema de investigación desde una perspectiva
teórica a partir de tres conceptos fundamentales: el espacio, los actores y el
patrimonio. Se partirá de identificar las principales características de las nociones
espaciales de paisaje y territorio, las cuales consideramos origen y consecuencia
de la inscripción al Patrimonio Mundial, así como su contextualización a nivel
regional. Posteriormente se consideran aspectos relacionados con el ser actor
social, en particular la relación entre estructura y agencia, pues si consideramos el
espacio como socialmente construido resulta indispensable acercarnos a la
composición de la sociedad que lo construye. Para terminar con las
consideraciones en torno al patrimonio, en particular las características de una
forma patrimonial particular como lo es el Patrimonio Mundial, así como a la forma
como es concebido a nivel local.
El Espacio como construcción social
Siguiendo a Milton Santos (1996) podemos considerar que el espacio geográfico
está formado por sistemas de objetos y sistemas de acciones en un conjunto
indisociable. Un subespacio (llámese lugar, paisaje, región o territorio) se define
conjuntamente por una tecnosfera (mundo de los objetos) y una psicosfera (esfera
de la acción), de ese modo, cada lugar se define tanto por su existencia corpórea,
como por su existencia relacional.
Sin embargo, en la esfera de acciones no están de sí dadas todas las relaciones
posibles de la esfera de objetos, "el espacio nunca puede ser esa simultaneidad
11
completa en la que todas las interconexiones ya se han establecido y en la cual
todos los lugares ya están vinculados entre sí” (Massey 2005:105), la mayoría de
las relaciones posibles permanecen en forma potencial, pueden o no darse, lo que
posibilita el cambio.
El espacio no es un ente estático, cuya forma esté determinada de una vez y para
siempre, sino por el contrario, mantiene una trasformación dinámica. La
transformación puede darse por la incorporación o abandono de determinados
actores y/o el descubrimiento o agotamiento de los recursos, dentro del sistema de
objetos; y por cambios en los regímenes de propiedad, en los modos productivos o
de los sistemas de valores, dentro del sistema de las acciones.
Un espacio sin humanos podría estudiarse a partir tan sólo de las relaciones
físicas, químicas, geomorfológicas o ecosistémicas de sus elementos, pero en el
caso de espacios con seres humanos es indispensable estudiarlos también como
relaciones sociales, que se dan en dos formas: la relación de los seres humanos y
el resto de los elementos, así como las relaciones entre los seres humanos. Las
relaciones espaciales de los seres humanos se dan en diferentes ámbitos, para lo
que académicamente se han establecido diversos conceptos, como los de lugar,
paisaje, región y territorio, los cuales no refieren únicamente a distintas escalas
sino a diferentes expresiones de relaciones espaciales de los seres humanos. De
los cuales, abordaremos los que están más directamente involucrados en la
construcción de nuestro espacio de estudio, es decir, el paisaje como interacción
entre el ser humano y el entorno y el territorio como una relación espacial entre
seres humanos.
El Paisaje como interacción entre el ser humano y el entorno
Abordar el concepto de paisaje es fundamental para entender el espacio de
estudio en tanto es la categoría de inscripción, es decir, con base en este
concepto es que se ha constituido el nuevo espacio Patrimonio Mundial. El paisaje
entró como eje principal de los trabajos geográficos con los trabajos de Carl
Sauer, quien fue el fundador de los estudios de geografía cultural estadounidense
12
de la escuela de Berkeley. La intención de Sauer fue mostrar que al contrario al
determinismo ambiental, no es la naturaleza la que determina la cultura, por el
contrario, es la cultura, trabajando con y en la naturaleza, la que crea los contextos
de vida (Mitchell 2000).
También se ha utilizado un concepto de paisaje basado en el mundo rural para el
estudio de lo que Vidal de la Blache llamó géneros de vida, que son, junto con los
instrumentos y demás elementos materiales, los que reflejan la organización social
del trabajo, concibiendo la cultura como todo aquello que se interpone entre el
hombre y el medio y humaniza los paisajes (Claval 1999).
Así, el paisaje fue considerado como la unión entre cultura y naturaleza donde la
Cultura es el agente, la Naturaleza es el medio, y el Paisaje es el resultado
(Mitchell 2000). Esta concepción intenta integrar las ramas física y humana de la
geografía al considerar que "el último agente que modifica la superficie de la tierra
es el hombre. El hombre debe ser considerado directamente como un agente
geomorfológico [_]. Toda geografía es, con propiedad y desde este punto de
vista, geografía física, no porque el trabajo humano esté condicionado por el
medio, sino porque el hombre [_ ] ha conferido expresión física al área con sus
viviendas, talleres, mercados campos, vías de comunicación” (Sauer 2002:352).
El término paisaje, si bien ha caracterizado a la geografía cultural, ha sido también
utilizado por la geografía física, desde donde se concibe como "un sistema
energético cuyo estudio se plantea en términos de transformación y productividad
bioquímica” (Bertrand y Bertrand 2006:43), a partir de lo cual se le ha vinculado
con nociones sistémicas en las que aparece como "un conjunto de objetos y
fenómenos que se repiten regularmente sobre la superficie terrestre, [que] está
ligado a la vez a hechos ‘visibles’ [_ ] y a la aprensión de fenómenos inaccesibles
a la intuición del hombre, como la estructura del espacio geográfico” (Frolova y
Bertrand 2006:257).
Sin embargo, la mayoría de las acepciones de paisaje enfatizan el papel relevante
que el ser humano juega en su construcción, así, incluso desde perspectivas
13
eminentemente morfológicas, se le llama paisaje a "la fisionomía que resulta de la
combinación espacial de elementos físicos y acción humana” (García y Muñoz
2002:15), en el cual pueden advertirse "tipos e intensidades de los
aprovechamientos del suelo, de las consecuencias de las actividades humanas
sobre el sistema natural y de la magnitud de los impactos ambientales” (García y
Muñoz 2002:16).
No es raro que al término se le vayan añadiendo adjetivos bajo una aspiración de
lograr una delimitación del término a partir de una posición científica, como por
ejemplo los "paisajes culturales evolutivos” que son definidos como "aquellos sitios
o lugares producto de la actividad conjunta del hombre y la naturaleza, que ilustran
la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos en el curso del
tiempo” (Robles et al. 2001:74). Es decir que a través del devenir histórico los
pueblos modifican su entorno y son modificados por éste, lo que queda grabado
en el terreno cuya síntesis espacial se ha llamado ‘paisaje’ (Fernández 2006:223).
Sin embargo, con el tiempo la noción de paisaje fue perdiendo su materialidad y
fue convirtiéndose poco a poco en una noción simbólica del territorio. Ya desde los
trabajos de Bruhnes (alumno de Vidal de la Blache) se le añade al paisaje la
valoración cultural del ambiente y los aspectos simbólicos, pero sin llegar a perder
de vista que la misión de la geografía es el estudio de la ocupación del suelo tanto
productiva como destructiva (Claval 1999).
Así, si el paisaje fue concebido durante mucho tiempo como las conexiones entre
morfología de una región territorialmente delimitada y la identidad de una
comunidad cuya reproducción está ligada a los derechos usufructuarios y a las
obligaciones sobre esta área, su uso ha pasado de ser una referencia de lo
tangible a convertirse en los espacios deseados, de la imaginación y los sentidos
(Cosgrove 2003:64).
Esto llevó a posturas que consideraron que el entorno físico, con sus
interrelaciones entre naturaleza y sociedad, correspondería en todo caso al
concepto de país, siendo el de paisaje referido principalmente a los aspectos
14
sobre la percepción de este país (Roger 2007:23). La noción de paisaje toma
entonces una perspectiva pictoricista que parte de que es, simple y llanamente lo
que se ve (Brunet 2002:486). Esta postura ignora al paisaje como una
construcción social, tomando por ejemplo a las ciudades no como los espacios
públicos donde las gentes desarrollan sus vidas cotidianas, sino como paisajes,
lugares carentes de residentes (Mitchell 2000).
El fenómeno del paisaje es abordado principalmente desde el sentido de la vista,
subordinando al paisaje como un área de tierra visible para el ojo humano desde
una posición estratégica, donde relaciones entre paisaje y espectador estarán
doblemente distanciadas, por la distancia física entre mundo de observación y
superficie, y por la separación entre el ojo (cuerpo) y la imaginación (mente)
(Cosgrove 2003:72). De forma tal que no es la vista en sí lo que construye al
paisaje desde una perspectiva realmente fenomenológica, sino la percepción.
Esto se llevó al extremo en la llamada "geografía de la percepción” de tendencia
fenomenológica (Gómez y Ortega 1994), que arguye que lo relevante del estudio
geográfico es la manera como los individuos y las colectividades perciben el
entorno y cómo esto conlleva comportamientos espaciales definidos. Lo que llevó
a un nuevo tipo de abuso, relacionado con esta ‘teoría’ de la percepción, que llegó
a pretender que toda realidad es subjetiva (Brunet 2002:486).
La idea esencialista del paisaje, es utilizada para la normalización de las
diferencias sociales a menudo desiguales que expresa. La capacidad que tiene el
paisaje para ocultar y suavizar visualmente las realidades de explotación y para
‘naturalizar’ aquello que constituye un orden espacial socialmente elaborado
continúa hasta la actualidad (Cosgrove 2003:78).
Hoy en día, la relación entre lo objetivo (el terreno) y lo subjetivo (la percepción) en
torno al paisaje, se considera más de tipo bidireccional, de forma tal que "además
de ser objeto de una percepción y una vivencia subjetiva, es un producto social, es
la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado” (Nogué
2006:135), siendo tanto "una configuración formal susceptible de explicación;
15
[como] es también un conjunto de valores, cualidades y significados que, con
todas sus dimensiones culturales requieren ser comprendidas” (Ortega Cantero
2004:9).
Como herramienta metodológica, el paisaje puede ser también útil tanto para la
investigación como para la gestión, al ser en este sentido "al mismo un objeto de
estudio -como producto de la interacción entre los seres humanos y su entorno- y
una herramienta para entender fenómenos sociales concretos” (Jiménez
2008:247).
En cuanto a la investigación, el paisaje es una construcción de transición, tanto
espacial como temporalmente, por lo que la metodología de la investigación de
paisaje, debe encuadrar sus categorías de forma tal que se acerque más a un
continuum en el cual las categorías no tienen límites definidos, que a una
dicotomía (entre lo natural y lo humano; el pasado y el presente; lo físico y lo
percibido).
Espacialmente el paisaje es "un dato, extremadamente rico, formado por
elementos naturales (pendientes, formas, cubierta vegetal, etc.), humanos
(campos, hábitat, ciudades, caminos, etc.) y sus relaciones” (Brunet 2002:489),
que se sobreponen unos sobre otros formando un continuum. Para acercarnos a
esta noción tomemos como referencia a la arqueología, en tanto que como
disciplina puede aplicar el paradigma integral del paisaje en virtud de poder
combinar la perspectiva antropológica y la profundidad en el tiempo (Anshuetz et.
al. 2001:159), además de haberse cuestionado ya sobre la distinción espacial de
sus unidades de estudio -en este caso los ‘sitios’.
La noción clásica de sitio se entiende como "cualquier lugar, grande o chico,
donde pueden encontrarse restos de ocupación o actividad antigua. La clave usual
es la presencia de artefactos^ algunos^ son tan grandes como ciudades, otros
tan pequeños como el punto donde yace una punta de proyectil” (Hole y Heizer
1973). Desde esta concepción se toma implícitamente al registro arqueológico
como si estuviera formado por una acumulación de ‘sitios’ que contienen la
16
información significativa para la interpretación y están separados por vastas áreas
sin relevancia arqueológica (cfr. Dunnell 1992), donde el sitio es una unidad
discreta, es decir, delimitada espacialmente con esos límites marcados, al menos,
por cambios relativos en la densidad de artefactos (Plog et. al. 1978).
Mas desde una perspectiva de paisaje, entendido como ‘una forma estructurada’
que resulta de un orden interno cuya organización subyacente implica una
estructura geográfica que está detrás y que guarda una relación estrecha entre la
forma (externa) y la estructura o norma (interna) (Ortega Cantero 2004), la
intención de este tipo de estudios debe ser identificar los aspectos de la estructura
del paisaje arqueológico a través del estudio de las distribuciones y las
interacciones espaciales entre restos arqueológicos aislados, composición de
conjuntos arqueológicos y el espacio abierto inmaterial (Anshuetz et al 2001).
Para lograr esto, se parte asimismo del artefacto como unidad fundamental de
análisis, mas "la solución radical a esta situación es describir el universo de
prospección en términos de cambios de frecuencia de los restos culturales a
través del espacio, más que en términos de sitios y lugares vacios entre ellos”
(Fotiadis 1992). De esta forma, "el registro arqueológico se convierte en una más o
menos continua distribución de artefactos en o cerca de la superficie terrestre”
(Dunnell y Dancey 1983).
Esta misma noción puede llevarse al paisaje en sus distintos aspectos como el
biológico, en donde los distintos conjuntos botánicos carecen de fronteras
precisas, sino que se traslapan unos sobre otros formando ‘zonas de transición’ o
ecotonos; o el económico, donde distintos usos de la tierra pueden tener lugar en
un mismo espacio, o sucederse en el tiempo, haciendo difícil la delimitación
tajante entre lo rural y lo urbano, tras lo que se ha de contemplar una interfaz
como zona de interacción entre ambas (Barrasa 2010).
Esto en cuanto a la dimensión espacial, ya que el énfasis en lo espacial es
característicamente geográfico, mas no pretendemos decir que la geografía sea
esencialmente morfológica, cuyas leyes no contienen referencias al tiempo y al
17
cambio (Schaefer 1980:293). Por el contrario, concordamos con la idea de que
"todo el tiempo humano está dentro de nuestro campo y cualquier predilección por
el presente como campo único pasa por alto el sentido de la geografía humana
como ciencia genética” (Sauer 1991:41).
De la misma forma el paisaje debe verse como un hecho diacrònico, en el que se
ven plasmadas distintas épocas en un mismo terreno "el paisaje nunca está
completo: ni es ‘construido’ ni ‘no-construido’, sino que está perpetuamente en
construcción” (Ingold 1993). Esto conlleva al reconocimiento de que el estudio de
los paisajes no pueden partir de un esencialismo, los paisajes no están dados,
pues en tanto constructo social a través del tiempo, siendo éste su otra unidad
constitutiva fundamental, son algo dinámico y en constante evolución, por lo que
su inevitable transformación puede controlarse o planificarse pero nunca
detenerse (Nogué y Albet 2004).
Nuevamente podemos apoyarnos en la arqueología para abordar esto, ya que a
manera de "palimpsestos” o paisajes "relictos” (Gourou 1979, Capel 2002, García
y Muñoz 2002), los restos arqueológicos muestran formas que ya no funcionan
pero existen; ya sean obsoletas o estén en ruinas y en ocasiones sólo ellas nos
pueden mostrar casos de producción o asentamientos que fallaron (Sauer
1991:45), además de ser "a su vez agentes de los mismos sistemas (incluso
cuando actúan como obstáculos)” (Brunet 2002:490).
El paisaje es también un elemento a partir del cual se puede planificar la gestión y
el manejo del área. Al no ser un elemento estático, la conservación del paisaje no
puede considerarse basada en la prohibición de las actividades, en un intento por
fosilizarlo, lo que caería en una ‘tematización’ del paisaje (Nogué 2006:139), sino
tomando en cuenta su carácter dinámico se ha de "considerar el paisaje en sí
como un documento que permite leer en lo espacial la dimensión temporal”
(Amores 2003). En este sentido, la gestión del paisaje ha de partir de la noción de
que más que manejar una ‘cosa’ lo que se maneja es el ‘cambio’, por lo que más
que en detener el cambio, se ha de buscar canalizarlo de tal forma que mantenga
18
su dimensión histórica, conservando los aspectos legibles del paisaje que lo
conectan con el pasado (Fairclough 2008).
Estas consideraciones del paisaje con el área de estudio resultan relevantes en
por lo menos cuatro aspectos: el paisaje como resultado de la interacción entre el
ser humano y la naturaleza; el paisaje como percepción social del entorno; el
paisaje en su dimensión espacial contrapuesto a los ‘sitios’; y el paisaje como
hecho temporal en constante cambio.
El área de estudio de ninguna forma puede considerarse como un espacio
prístino, sino que es un espacio que ha sido modificado por el ser humano durante
milenios, donde sus actividades pueden rastrearse en las modificaciones hechas a
través del tiempo, ya sea por cambios en las especies vegetales derivados de las
actividades agrícolas y pecuarias, por la intervención en el relieve mediante la
construcción de terrazas agrícolas o habitacionales, o por la modificación a los
causes hidrográficos por la construcción de obras de retención y canalización,
entre otras.
De igual forma nuestro espacio puede observarse como la percepción social del
entorno, en particular entre un sector de la comunidad académica que le asigna un
valor particular al considerarlo ejemplo excepcional para la comprensión de un
tiempo pasado y de las sociedades que lo habitaron.
El paisaje resulta también fundamental es su sentido como contraposición a los
sitios, ya que su importancia no radica en éstos, referidos en el caso particular a
algunas de las cuevas que en allí se encuentran, sino en el conjunto de
elementos, siendo las cuevas sólo uno de ellos, que lo componen.
De la misma forma, la concepción del paisaje como un hecho diacrónico resulta
fundamental, pues ni se pretende que este espacio guarde las condiciones que
prevalecían durante la prehistoria, periodo cuyos vestigios justificaron la
inscripción como Patrimonio Mundial, ni se pretende que se quede ‘congelado’ en
el estado presente, sino que se tiene conciencia de su inevitable y constante
cambio.
19
El Territorio o la espacialización del poder.
Si bien ha sido en torno a la noción de paisaje que se ha construido de este
espacio como Patrimonio Mundial, esto ha derivado en otra serie de dinámicas
socio-espaciales que están más relacionadas con la noción de territorio, término
que puede entenderse en un sentido amplio como "la tierra que pertenece a
alguien”, donde la pertenencia puede manifestarse de diversas formas: ocupación,
apropiación y valorización entre otras (Bozzano, 2009:81). Existen dos maneras
principales para construir los territorios: 1) a partir de la legalidad administrativa y
de tenencia de la tierra, que podemos considerar territorios de iure, y 2) mediante
la ocupación y usufructo de los recursos de un terreno determinado, como
territorios de facto.
Si el paisaje puede entenderse como una relación entre la sociedad y el entorno,
tanto en sus acepciones de interacción o percepción, en el territorio las relaciones
se dan principalmente entre distintos grupos sociales pues "el territorio es el
espacio determinado y delimitado por y a partir de relaciones de poder, que define,
así, un límite y opera sobre un sustrato referencial, en definitiva, el territorio es
definido por relaciones sociales” (Schneider y Peyré 2006:79).
El territorio puede ser concebido entonces como la proyección espacial del poder.
Ya desde la Geopolítica de Ratzel, el territorio está fundamentalmente relacionado
con el Estado y hasta el día de hoy la "soberanía idealizada del Estado-nación
sigue rígidamente vinculada a la noción de una territorialidad transparente o al
control sobre un territorio nacional marcado en el espacio por fronteras
establecidas” (Agnew y Oslander 2010).
Otra diferencia significativa entre territorio y paisaje es que mientras la delimitación
del paisaje es siempre imprecisa, el territorio implica fronteras o límites claramente
establecidos en tanto "es una parte del espacio definido por límites (líneas), que
posee un sistema de leyes y una unidad de gobierno [_], el territorio significa una
parte del espacio caracterizada por la accesibilidad o no, en medio de la fluidez
moderna” (Schneider y Peyré 2006).
20
Ya sea que el territorio esté formal o informalmente delimitado, la capacidad para
la apropiación de su contenido, incluyendo la tierra, la flora y la fauna, los recursos
diversos, las infraestructuras e incluso los habitantes, es lo que define a su
verdadero detentador, siendo la clave de la situación territorial las cuestiones en
torno a la soberanía, es decir, del control efectivo del territorio (Knight, 1982:517),
donde la organización es indispensable pues establece relaciones entre las
personas mediante la asignación y el control de los recursos y recompensas, y
canaliza la acción hacia determinadas direcciones, interceptándola hacia otras
(Wolf 1990:590).
Las cuestiones territoriales son cuestiones de geopolítica, entendiendo ésta como
el medio particular que identifica los fenómenos conflictivos y las estrategias
ofensivas y defensivas centradas en la posesión de un territorio (Lorot en
Dehouve, 2001). Ya que los territorios son con frecuencia disputados entre
distintos actores, quienes utilizan generalmente la enunciación legal ya sea para
argumentar una propiedad ancestral, ya para ‘vaciar’ los territorios de otros
(Gnecco, 2006:227). Argumentos como ‘es la tierra de mis ancestros’, o por el
contrario ‘era tierra de nadie’, suelen utilizarse en las disputas territoriales, por lo
general siendo las comunidades indígenas quienes se escudan en el primero, y
las avanzadas colonizadoras quienes se justifican mediante el segundo.
A partir del interés por la apropiación del espacio es que se genera la territorialidad
como actitud colectiva en torno al territorio, entendida como "el intento de un
individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones,
delimitando y ejerciendo control sobre un área geográfica” (Sack 1991:194). En un
principio ésta se desarrolló a partir de la definición de un grupo socialmente
cohesionado, que delimitaba sus tierras frente a otros grupos. Sin embargo, en la
actualidad pareciera que es territorio el que define en muchos casos a los grupos
sociales (Knight, 1982:516) convirtiéndose en plataforma de definición de la
alteridad (Gnecco, 2006:222).
La territorialidad es política en tanto es un actuar donde el actor pretende se
reconozcan como legítimos sus medios de acción y que sus objetivos sean
21
asumidos por una comunidad amplia (Offe, 1996:175), donde las actitudes de
nacionalismos, regionalismos e incluso localismos, presentan las mismas
características diferenciándose tan sólo en cuestión de escala, donde las últimas
se caracterizan por formar parte una unidad territorial mayor (Knight, 1982:517).
A pesar de la recurrente apelación a su estabilidad, los territorios no son estáticos,
sino que están en constante cambio y transformación (Bozzano, 2009:80) a partir
de tendencias tanto de unificación como de fragmentación siempre presentes
entre unidades territoriales, si bien con distintas correlaciones de fuerza en
momentos determinados (Knight, 1982:516), ya que en tanto "relaciones sociales
proyectadas en el espacio, los territorios pueden desaparecer aunque los espacios
correspondientes (formas) continúen inalterados” (Schneider y Peyré 2006:80).
Por lo que un problema central de la política democrática contemporánea es el de
mantener la diversidad de las partes mientras se intenta conseguir al mismo
tiempo la unidad del conjunto (Offe 1996:168).
En tanto que el territorio puede ser concebido como la apropiación de la tierra,
habremos de profundizar en las distintas modalidades en que se puede dar la
propiedad en México, particularmente en tanto dentro del área de estudio existe
todo tipo de tenencia (Mapa 2). Un primer aspecto para la identificación territorial
es la tenencia de la tierra, de la cual el artículo 27 constitucional reconoce tres
categorías de propiedades rurales: las pequeñas propiedades agrícolas, las
comunidades y los ejidos (Gordillo et al 1998:150).
El primer sistema de tenencia es la propiedad comunal, cuyos orígenes pueden
rastrearse hasta la época prehispánica. Tras la conquista, la corona española
aceptó reconocer a aquellos pueblos indígenas que se sometieran pacíficamente,
incorporándolas a las repúblicas de indios. Con lo que conservaron sus sistemas
de tenencia y gobierno, manteniendo la propiedad colectiva de la tierra (McBride
1993:164). Se estableció un fundo legal como territorio mínimo que debía
conservar un pueblo "que debía medir por lo menos 600 varas en cada dirección a
partir de la puerta de la iglesia” (McBride 1993:165).
22
El artículo 98 de la Ley Agraria define las tierras comunales como aquellas que
están formalmente reconocidas en una resolución presidencial de reconocimiento
o confirmación y titulación de bienes comunales, ya sea por una acción agraria de
restitución o por una conversión de ejido a comunidad. Para la restitución de las
tierras, los pueblos demandantes debían probar que no poseían tierras suficientes,
además debían presentar la prueba de que con fecha de 25 de junio de 1856 o
ulteriormente poseían tierras comunales (Gutelman 1986:126). Estos requisitos
eran de difícil cumplimiento para la mayor parte de los pueblos, por lo que a la
restitución de las tierras, pronto se le añadieron otras modalidades de
redistribución como la ‘dotación’, la ‘ampliación’ y la ‘confirmación del estatuto
comunal’ (Gutelman 1986:125). La tierra comunal sigue siendo considerada hasta
el día de hoy el primer pilar sobre el que se sostiene la comunidad indígena, "ya
que por su carácter de comunal rige los derechos y las obligaciones entre los
miembros individuales de la comunidad” (Pérez 2009:88).
La propiedad comunal en el área Patrimonio Mundial incluye parte de las
comunidades de Mitla y Díaz Ordaz cuyos terrenos cuentan con miles de
hectáreas y se encuentran circundando las poblaciones. Esto nos hace pensar
que estas comunidades se conservaron como tales desde la época colonial. En
ambas, la propiedad comunal concentra su mayor extensión en terrenos forestales
en las montañas al norte, es decir, no son las mejores tierras para el
aprovechamiento agrícola. Por el otro lado, los bienes comunales de Tlacolula
presentan estado fragmentado, pues consta de tres polígonos separados que
corresponden a las formaciones montañosas conocidas como Duvil-Yasip, la
mesa de Caballito Blanco y un fragmento del cerro conocido como los compadres.
La extensión de su territorio es asimismo considerablemente menor, más aún si lo
tomamos de manera proporcional, ya que si bien Tlacolula es el asentamiento con
mayor población, es quien cuenta con menos hectáreas bajo el régimen comunal.
La propiedad privada se introdujo en el área de estudio con la llegada de
población española tras la conquista, y si bien no fue el régimen que predominó en
el Valle de Oaxaca, sí se conformaron algunas importantes unidades productivas24
de tipo privado, principalmente en la modalidad de labores, que por lo general
tenían de una a cuatro caballerías de tierra de cultivo, algunas veces irrigada.
Varios productos se cosechaban en las labores del valle, incluyendo maíz, frijol,
pastura, maguey, cactos y varias frutas y vegetales (Taylor 1973). Aunque las
labores ponían el acento en la agricultura, muchas la combinaban con otra clase
de uso de tierra, especialmente las huertas y los pastos. Si bien estas labores
tenían apariencia de ser pequeños ranchos, su sistema de trabajo las
emparentaba más con las haciendas, aunque de menor tamaño, ya que se
basaban al igual que éstas en el trabajo de los peones retenidos mediante deudas
(Taylor 1973).
Si bien la hacienda y el latifundio fueron desmantelados con el reparto agrario
posrevolucionario, "los límites considerados para la pequeña propiedad, así como
la posibilidad para el propietario de conservar las mejores tierras, y la no
expropiación del capital de explotación existente, muestran la voluntad de
mantener un sector agrícola de producción, beneficiario de una renta importante”
(Durán 1988:20). Por lo que las grandes explotaciones, si bien ya no con la
grandeza de antaño, muchas veces siguen conformándose como las principales
unidades productivas del espacio rural.
Esto puede observarse en el área, donde se encuentran los restos de lo que fue la
labor de Soriano durante la época colonial, actualmente conocida como la "Ex
Hacienda Soriano”, que se mantiene como la propiedad rural de mayor extensión
en la zona. Otra propiedad privada de considerables proporciones es la conocida
como Rancho la Primavera, mientras que las tierras bajas de aluvión que rodean a
los macizos rocosos de Yagul y Caballito Blanco se conforman en su mayor parte
por pequeñas propiedades privadas fundamentalmente de vocación agrícola.
Un tercer tipo de propiedad rural en el área es el Ejido. Esta palabra refirió
originariamente a aquellas extensiones de terreno otorgadas a los pueblos y
ubicados a sus afueras que debían mantenerse como de uso común, para el
pastoreo de ganado y la realización de distintas actividades al aire libre, sobre el
que no podía construirse ningún edificio ni cultivarse (McBride 1993:147). Hoy la
25
palabra ejido sirve para designar "cualquier tierra entregada a los campesinos
dentro del marco de la Reforma Agraria, ya sea destinada al uso individual, ya al
colectivo de los miembros de una comunidad” (Gutelman 1986:125)
Fruto de la Revolución Mexicana y considerada en esencia como una política de
modernización, el ejido fue creado con múltiples propósitos entre los que destacan
lograr el control político del campesino y prestar asistencia para la producción de
minifundistas (Gordillo et al 1998). Esta reforma agraria se convirtió en un
mecanismo de control político más que en una estructura de redistribución de la
riqueza social, ya que mediante la entrega de la tierra bajo una serie de
condicionamientos clientelares, el Estado conservó la facultad de despojar a
grupos e individuos según conviniera a sus propios intereses (Neri 1998:21).
Uno de los aspectos que caracterizó a los ejidos es que debían ser trabajados de
forma personal, no pudiendo ser alquilados o vendidos', e incluso de ausentarse
el ejidatario por más de dos años, perdería su derecho a la tierra. Lo que se puede
resumir como un “derecho de propiedad en común con disfrute privado” (Gordillo
et al 1998:152). El ejidatario conserva los derechos al usufructo exclusivo de la
parcela que cultiva sin que esto quebrante la unidad jurídica y social del ejido,
porque el conjunto de las parcelas sigue siendo, por lo menos en teoría, propiedad
colectiva e inalienable de la comunidad. De forma que el ejido es una totalidad, no
la suma de sus parcelas (Gutelman 1986).
Por otra parte, el ejido dio origen a una relación de ‘tutela’ entre el Estado y los
campesinos, considerados incapaces como niños o menores de edad desde el
punto de vista jurídico (Gordillo et al 1998:151). Esto ha dado pie a una serie de
vicios y virtudes característicos de una relación patronal con lazos de
subordinación (Warman 2001), pues “para recibir bienes y servicios públicos los
ejidatarios tenían que pertenecer a la Confederación Nacional Campesina, que a
1 Sin embargo, con las modificaciones que ha sufrido la Ley Agraria a partir de la década de 1990, las tierras pueden perder su carácter ejidal y pasar a lo que se llama 'dominio pleno', con lo que adquieren las características de la propiedad privada. De igual forma, esta Ley permite ahora la enajenación de las tierras a terceros, sin que el arrendador pierda su calidad de ejidatario.
26
su vez estaba afiliada al Partido Revolucionario Institucional” (Gordillo et al
1998:159)
Algunos ejidos se formaron a partir de comunidades ya existentes, que si bien
poseían tierras no las consideraban suficientes. A la vez que muchas, ante la
dificultad de probar la propiedad comunal para obtener la restitución, promovieron
peticiones de dotación de carácter ejidal. Así parece ocurrir en el Ejido de Díaz
Ordaz, que cuenta con una extensión de tierra ejidal entre el núcleo de población y
la ExHacienda Soriano. Por otro lado el Ejido de Tlacolula, presenta
características muy similares a las de sus bienes comunales: fragmentación y
tierras con un mínimo potencial agrícola. Dos áreas corresponden a tierras del
Ejido de Tlacolula dentro del Patrimonio Mundial:1) hacia el poniente los parajes
de Rancho Blanco y Tres Piedras, que sufren una fuerte presión urbana por los
asentamientos irregulares de la ciudad de Tlacolula; y 2) al Sur el paraje conocido
como Don Pedrillo o "la peña” que al encontrarse adyacente a la carretera
panamericana 190, ha sido objeto asimismo de lotificaciones irregulares.
Un caso distinto a los anteriores es el del Ejido Unión Zapata, pues la dotación fue
causa y no consecuencia de la existencia del núcleo de población. El surgimiento
de este ejido dio origen a la población en la década de 1930 tras la dotación de
tierras por el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas. En tanto la unidad solicitante
para la dotación de tierras debe ser el pueblo, oficialmente denominado núcleo de
población. Y para que prospere una demanda, el núcleo debe de comprender lo
menos veinte personas que forman ese "sujeto colectivo” que es el ejido
(Gutelman 1986:128), Unión Zapata se formó a partir de habitantes pertenecientes
a distintas comunidades como Mitla, Díaz Ordaz y Santa Catarina Albarradas
vinieron a asentarse a Loma Larga (Stephen 2002).
Existe un cuarto tipo de propiedad rural, que corresponde a los terrenos de la
Nación que incluyen los baldíos, cuando no han salido de su dominio ni han sido
deslindados ni medidos, y los nacionales, los baldíos deslindados y medidos y los
que recobre la Nación por la nulidad de los títulos que hubiera otorgado (Art. 157
158 Ley agraria). Este tipo de propiedad tiene sus antecedentes en la época
27
colonial, donde "el título de propiedad final a todas las tierras estaba reservado a
la Corona. Los colonos sólo tenían el usufructo, con derechos de herencia”
(McBride 1993:150). La idea de la propiedad de tierras y aguas como
correspondientes originariamente a la Nación, fue retomada en la Constitución de
1917, que le adjudica a la nación "el derecho de transmitir el dominio de ellas a
los particulares constituyendo la propiedad privada” (Gordillo et al 1998:150). De
esta forma, las tierras que no han sido legalmente adjudicadas a los núcleos de
población o propietarios privados se mantienen como terrenos de la Nación. Este
tipo de propiedad se presenta en el área, principalmente entre las tierras
comunales de Díaz Ordaz y el ejido Unión Zapata.
En el plano legal de México, donde existen dos legislaciones distintas, la político-
administrativa y la agraria, al no haber coincidencia entre ellas, los territorios
basados en una y otra se traslapan, así como los grupos constituidos sobre una y
otra base (Dehouve 2001:31). Por lo que aunado a la tenencia, podemos
considerar como territorios a las diferentes categorías de áreas de protección,
llámese monumento natural, reserva de la biósfera, zona de monumentos
arqueológicos o patrimonio mundial, por mencionar tan sólo algunas, ya que "la
creación de áreas protegidas en general altera el uso del suelo en el territorio en el
que se implementa, al generar pautas específicas para la gestión de un territorio,
donde esto antes se producía de manera genérica” (Santos 2009:636).
Esto da lugar a lo que se han llamado territorios de baja definición, que "son
espacios caracterizados por la superposición de diferentes territorios en un mismo
espacio, lo que puede provocar el surgimiento de relaciones de poder adicionales
e incluso nuevos territorios” (Schneider y Peyré 2006:80), y que a su vez generan
‘territorialidades superpuestas’. Éstas, "si bien encapsuladas en un Estado
determinado, no tienen que excluirse mutuamente y pueden basarse en diferentes
lógicas sociales” (Agnew y Oslander 2010:196). Esto es justamente lo que ha
ocurrido en el caso de estudio, a partir de las diversas categorías de protección
que se han implementado en distintas partes del área (Mapa 3).
28
En el área se han establecido distintas poligonales declaradas o propuestas para
la conservación. Entre ellas destaca la propia de la declaratoria de Patrimonio
Mundial, la cual a su vez se divide en área núcleo y de amortiguamiento. Existe
también un polígono que comparten los decretos federales de Área Natural
Protegida (ANP) en la categoría de Monumento Natural y de Zona de Monumentos
Arqueológicos (ZMA) de Yagul; así como la poligonal de las llamadas Cuevas
Prehistóricas de Yagul y Mitla (CPYM) generada por la Dirección de Registro
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH, la cual sería la base
para un decreto federal como Zona de Monumentos Arqueológicos. También se
han certificado recientemente dos Áreas Destinadas Voluntariamente a la
Conservación (ADVC) en Unión Zapata y Mitla.
La Región, una escala mayor de contextualización.
Junto con las nociones de paisaje y territorio, habremos de abordar brevemente
también a la región, entendida como un nivel de escala más amplia que el espacio
de estudio, que sirve para contextualizar al mismo. La región puede ser entendida
como porciones delimitadas de la superficie que presentan características
particulares que las diferencian unas de otras (Bassols 1993), lo que responde a
una tendencia que supone a la región como una realidad objetiva, es decir, que no
están delimitadas por el arbitrio humano.
Sin embargo, otros autores consideran a la región como una "porción del espacio
caracterizada por una o más realidades definidas por el calificativo añadido de
región” (George en Delgado 2003:27), es decir, la regionalización estará en
función del elemento que arbitrariamente se utilice para ella, pudiendo tener
entonces regiones fisiográficas, tanto como regiones biológicas, culturales o
económicas.
Si bien identificada mediante la selección subjetiva de una u otra relación de
elementos, la región se concretiza sobre la base de determinaciones objetivas,
que pueden ser tanto de una relación de acoplamiento como de una relación de
semejanza (Coraggio 1987:51-52). Así, los dos principales métodos que pueden30
ser utilizados para la delimitación de una región son: 1) la homogeneidad, a partir
de la cual las regiones pueden ser definidas por ciertos elementos constantes a su
interior que la distinguirá de otras regiones, siendo el principalmente utilizado para
las regiones naturales; y 2) la construcción de regiones en base a la funcionalidad,
es decir, en lugar de tomar como base, elementos en común, este tipo de
regionalización se basa en desigualdades que se relacionan sistémicamente,
siendo la principalmente utilizada en las regiones económicas.
Las regiones económicas se definen principalmente por las relaciones de
producción y consumo que en ellas se desarrollan, por lo que el principal elemento
para definirlas, serán polos o nodos de actividad económica, particularmente
caracterizados por las ciudades. De forma que una región puede considerarse un
área continua del acontecer homólogo o complementario de tipo solidario (Santos
1996). Así, en una región agrícola, ese acontecer solidario es homólogo, mientras
en las relaciones entre la ciudad y el campo, el acontecer solidario es
complementario.
El área de estudio se encuentra en la región conocida como Valles Centrales de
Oaxaca, y más específicamente en el Valle de Tlacolula. Esta región presenta
características tanto de homogeneidad, en particular en relación al relieve
relativamente plano que contrasta con las diferentes sierras que la circundan,
como de funcionalidad, a partir de la integración económica que representa la
ciudad de Oaxaca. Si bien esta región había sido tradicionalmente agrícola, cada
vez presenta más características de una región urbana, principalmente en relación
a la densidad de población, así como por el cambio que se va dando de las
actividades primarias a las del sector servicios, de las que el turismo resulta
particularmente relevante (Mapa 4).
Para el caso del Patrimonio Mundial, la regionalización útil será aquella
relacionada con la funcionalidad económica, particularmente basada en el turismo,
pues aunque teóricamente el Patrimonio Mundial no implica necesariamente una
cualidad turística, en la práctica, como se observará a lo largo del estudio, el
turismo se tiene como una finalidad implícita de esta declaratoria. Consideramos
31
que el turismo refiere a una economía de tipo urbano, aún cuando se trate del
llamado turismo rural o de naturaleza, pues los consumidores del producto
turístico suelen provenir de las áreas urbanas, así como las economías de los
lugares receptores se modifican de las actividades primarias, tradicionalmente
rurales, a las de prestación de servicios, característicamente urbanas.
El urbanismo puede considerarse un fenómeno tanto económico como geográfico.
Desde la perspectiva económica es una forma social basada en una cierta división
del trabajo y una cierta organización jerárquica de las actividades coherente con el
modo de producción dominante, mientras que desde la perspectiva geográfica se
forma a partir de la concentración espacial de un producto social excedente,
entendido como los recursos materiales que exceden los necesarios para que
subsiste la sociedad en cuestión (Harvey 1985). Es decir, el urbanismo no sólo
requiere de la producción de un excedente sino de la concentración de este
excedente en el espacio.
Si bien el espacio urbano durante la época premoderna era en muchos caso una
unidad discreta, con sus límites claramente marcados, incluso físicamente
mediante murallas, y donde se establecía una clara distinción administrativa. En la
actualidad aparece cada vez más difuso, a partir de distintos procesos como la
suburbanización y la periurbanización, con los cuales se crea un patrón asociado
de redes con límites y fronteras menos precisas y difícilmente definibles (Aguilar
2002:123). Donde la construcción progresiva del territorio urbano está basado en
redes (físicas y virtuales) y caracterizado por la discontinuidad (Borja 2004:37). En
el desarrollo de estas constelaciones resalta la interdependencia funcional de
diferentes unidades y procesos del sistema urbano a través de grandes distancias,
minimizando el papel de la contigüidad territorial y maximizando la importancia de
las redes de comunicaciones, tanto en línea telefónica como en transporte
terrestre (Borja y Castells 1997:55).
La idea de un hinterland se basa en la idea económico-espacial de una relación
diferencial entre un centro y una periferia que alcanza su máxima expresión en el
sistema-mundo propuesto por Wallerstein (1976), para quien existen dos
33
dicotomías en el sistema mundo capitalista, una de clase (burguesía contra
proletariado) y otra de especialización económica con jerarquía espacial (centro
contra periferia). De forma que el centro-periferia refiere principalmente a una
estructura de diferenciación espacial, que es a su vez es fundamentalmente
homóloga en su estructura vertical de clases sociales (Soja 1990:111).
El hinterland o área tributaria es el potencial de la región circundante de una
ciudad en cuanto a recursos existentes y constituye otro factor de importancia para
su crecimiento (Graizbor 1995:257), de forma que centro y periferia no se refiere
únicamente a un patrón espacial, sino a procesos socioeconómicos y políticos -
centrales y emergentes (Delgado 2003:94). Desde esta perspectiva el área de
estudio forma parte del hinterland de la ciudad de Oaxaca pues forma parte de su
área de abastecimientos de recursos (Graizbor 1995), particularmente de tipo
turístico. Si vemos los Valles Centrales como una red urbana, el área de estudio
se encontraría en el periurbano de la corona regional. Pues es la ciudad de
Oaxaca la principal beneficiada de la promoción turística, al ser donde se
concentra la derrama económica proveniente de esta actividad.
Los estudiosos del turismo distinguen los centros turísticos entre aquellos de
distribución y de excursión (Miranda 2007), donde los primeros son tomados por la
mayoría de los turistas como base, pues desde ahí salen a visitar los atractivos del
área de influencia y regresan a pasar la noche, función que desempeñaría la
ciudad de Oaxaca; y los segundos serían aquéllos que sólo reciben turistas
procedentes de otros centros por menos de 24 horas, lo que correspondería al
área de estudio. De forma que el fenómeno del turismo sólo puede abordarse a
escala regional.
Por otra parte el área corresponde a una periferia en un medio favorable según la
clasificación de Delgado (2003), pues abundan actividades como el turismo o la
pequeña industria. De ahí que pueda considerarse también como un área de
‘nueva ruralidad’, donde la actividad agropecuaria es sólo una, y no la más
importante, pues la actividad en la parcela es complementada con algún empleo
34
en la ciudad, principalmente en actividades urbanas como la prestación de
servicios.
Los actores sociales como los constructores del espacio.
Si el espacio es socialmente construido, para entenderlo hemos de abordar
también a la conformación de la sociedad y las acciones sociales que lo
construyen. Consideramos como acción social aquello que trasciende el ámbito de
lo íntimo, referido a lo individual, domestico o privado como contraparte de lo
público, social o político (Arfuch 2005:240), y que puede identificarse por una
concepción de agencia que se enfoca en las decisiones humanas que tienen
‘consecuencias no triviales’, es decir "aquellas acciones que afectan el patrón de
estructuras sociales en algún modo empíricamente observable” (Hays 1994:63).
Para que la acción sea considerada social tiene que influir a su vez en las
acciones de terceros, lo que nos remite en primer lugar a una de las cuatro
nociones de poder de Wolf (1990), que puede ser entendido como la "capacidad
de un ego de imponer su voluntad sobre un alter’. El poder entonces puede ser
considerado como "la capacidad de influenciar la situación para asegurar que
otros se comporten como es deseado, esto es, la capacidad de influenciar las
reglas sobre las que otros actúan” (Dietz y Burn 1992:190). Sin embargo este
poder nunca es total. Si los afectados son a su vez actores tendrán también
capacidad de presentar resistencia al poder, entendida como cualquier acto por
miembros de una clase subordinada que intenta mitigar o negar demandas hechas
por una clase superior, entre las que se reconoce claramente al Estado (Scott
1985:290).
Quienes son capaz de influir en las acciones de terceros, ya sea desde el poder o
la resistencia, pueden ser considerados actores, siempre que cuenten con
"capacidad de tomar decisiones que comprometan a otros grupos sociales,
económicos o políticos y que inciden tanto dentro como fuera de su propia
organización” (Cid 1998:57). La capacidad de realizar estas acciones nos lleva a la
consideración de la ya casi clásica discusión entre estructura y agencia, en la que
35
podemos considerar a las estructuras sociales como "creaciones humanas- las
intencionales y no intencionales consecuencias históricas de pensamiento y
comportamiento humano” (Hays 1994:64).
Consideración común es la de la agencia y la estructura como una dicotomía,
basada en el hábito esencialista de que algo o ‘es’ o ‘tiene’ agencia o estructura,
pero no ambas (Fuchs 2001:26). Al tomarlos como términos contrarios, derivan
otra serie de dicotomías como el que la estructura es sistemática, restrictiva,
estática y colectiva; mientras la agencia es aleatoria, libre, activa e individual
(Hays 1994:57). En lugar de verlo como una dicotomía u oposición, en la relación
entre la estructura y la agencia puede observarse un principio de recursividad
organizacional, el cual refiere que "todo lo que es producido reentra sobre aquello
que lo ha producido en un ciclo auto-constitutivo, auto-organizado y auto
productor” (Morín 1994:110), puesto que agencia y estructura se producen
mutuamente.
Algunos investigadores proponen que el énfasis dado ya sea a la agencia o la
estructura como causa o resultado depende principalmente del observador. En la
medida en que el observador esté más íntimamente relacionado con el problema
de estudio, se verá inclinado a enfatizar en la agencia como capacidad de los
individuos, en tanto que la lejanía del observador tendera a elaborar sus
explicaciones de manera más determinista (Fuchs 2001). En este sentido, la
agencia es en sí misma un constructo cultural moderno que otorga a los individuos
mayor responsabilidad de la que antes carecían, al atribuírsele la agencia a Dios,
el Destino o alguna otra entidad, y permite dar cuenta de una serie de elementos
específicos, incluidas las anomalías que se presentan en las estructuras (Meyer y
Jepperson 2000).
La cultura a su vez puede considerarse una estructura que es a la vez "producto
de la interacción humana y productora de ciertas formas de interacción humana”
(Hays 1994:65), donde los actores actúan, pero lo hacen en circunstancias que no
son de su propia elección (Fuchs 2001:24). Pero las estructuras pueden
concretizarse más allá de la abstracción de la ‘cultura’, particularmente en las
36
instituciones, ya sean éstas formales, (entre las que destaca el Estado) o
informales (la familia, la comunidad, entre otras). De esta forma las colectividades
contienen propiedades estructurales en los términos de Giddens (1984), mas a la
vez contienen cualidades de los actores, "las organizaciones pueden ser tratadas
como si fuesen actores estructuralmente análogos al esquema de la persona
individual. Éstas sustituyen la voluntad individual homogéneamente presupuesta
mediante jerarquías y, por esta razón, pueden hacer vinculantes las observaciones
internas y externas de los otros para el sistema en su conjunto” (Japp 2008:25).
Para ejemplificar esto, podemos mencionar al Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), que como estructura marca la pauta de las posibilidades y
limitaciones de acción de sus integrantes. Mas a la vez, las acciones que realiza:
dictámenes de factibilidad para la construcción de infraestructura, manejo y
administración de sitios arqueológicos abiertos al público e incluso exploraciones
arqueológicas, por mencionar sólo algunas, no son realizadas por los abogados,
administradores o arqueólogos que lo integran en tanto individuos, sino como
parte de la institución. Es decir, el actor social en estos casos es el INAH, pues la
institución es quien actúa, si bien sus integrantes son agentes que pueden
encaminar la acción institucional.
Las estructuras suelen ser abordadas como entidades restrictivas que limitan la
acción del individuo. Algunas teorías estructuralistas, como el marxismo
decimonónico, resultan en un determinismo mecánico al considerar las estructuras
básicas de carácter económico, en particular fuerzas productivas y relaciones de
producción, como elementos determinantes, tanto de la posición como de la
actuación de los agentes sociales en el proceso de la reproducción social (Ortega
2000). Otros insisten en que la agencia está constreñida por condiciones que no
se pueden cambiar a voluntad, que pueden incluir el estatus social, la transmisión
generacional de la cultura, el lenguaje, la localización en redes, instituciones y
similares (Fuchs 2001:25). Estas estructuras trascienden a los individuos y de
cierta manera determinan los pensamientos y las acciones acorde con sus propios
patrones, lo que puede llegar a exagerarse al considerar a la gente como meros
37
robots programados conforme a un patrón estructurado (Hays 1994:61). Si bien,
tampoco se ha de caer en el otro extremo de considerar a los individuos como
completamente libres y opuestos a cualquier tipo de dominación (Salazar 2010).
En tanto las estructuras son a su vez socialmente construidas "el constreñimiento
opera con la participación activa de los agentes interesados, y no como una fuerza
de la que ellos fueran receptores pasivos” (Giddens 1984:315). Pues si bien se
reconoce que las opciones de acción social ocurren en dentro de los límites y las
alternativas definidos por la estructura (Hays 1994:65), "los constreñimientos
estructurales en todos los casos operan a través de los motivos y las razones de
los agentes” (Giddens 1984:335).
Los actores aceptan las constricciones de las estructuras en tanto que a la vez
que restringen también posibilitan la acción, pues son la base misma del poder.
Las estructuras no sólo nos limitan, también nos da las herramientas la acción
creativa y la transformación, que a su vez posibilita la transformación de las
estructuras mediante la agencia (Hays 1994). Las estructuras, si bien no permiten
una total libertad, mantienen una serie de posibilidades de entre las cuales el
agente puede elegir, es decir, la agencia implica que se pudo haber actuado de
otra forma. Depende de una libertad de acción por parte del agente donde hay
otras posibilidades de acción que no fueron tomadas (Dietz y Burn 1992:192).
La agencia implica también que las acciones se realicen de manera consciente, a
pesar de que puede haber consecuencias inesperadas o no buscadas en la acción
(Giddens 1984). Pero los actos involuntarios, ya sea resultado del subconsciente o
el azar, entre otros, al no ser voluntarios no pueden considerarse agencia (Dietz y
Burn 1992:191-92). Si bien la agencia requiere "conciencia, libre voluntad y
reflexividad” (Fuchs 2001:26), la elecciones están siempre socialmente moldeadas
y por lo tanto son comúnmente elecciones colectivas (Hays 1994:64).
Dentro de las estructuras pueden reconocerse una serie de reglas, por lo que otro
aspecto que se ha de tomar en cuenta es la medida en que éstas se aplican
efectivamente por los individuos. Las reglas conocidas por un actor influyen en su
38
comportamiento en determinada situación, pero no puede considerarse que su
práctica sea mecánica, sino que deben ser interpretadas de acuerdo con el
contexto particular dando lugar a la posibilidad de improvisación (Dietz y Burn
1992:189). Por lo que se debe evitar la conceptualización en la que el objetivo de
la regla, su implementación y sus resultados se dan de manera mecánica, puesto
que implicarían procesos deterministas allí donde una regla fuera formulada (Long
1989:3).
A pesar de la estructura en la que se encuentra, el agente tiene intereses propios,
si bien debe manejar estos intereses dentro de los principios generales y las
verdades que la estructura implica, lo que puede llegar a generar contradicciones
y tensiones (Meyer and Jepperson 2000:110). Las instituciones sociales pueden
considerarse como una concreción de las estructuras, en este sentido la
configuración social de las instituciones debe considerarse fundamentalmente
como una relación entre el modelo institucional y la acción individual de aquellas
personas que ponen en práctica dicho modelo (Arce 1989:24).
Para continuar con el mismo ejemplo, el INAH tiene la facultad de autorizar o
restringir la construcción de infraestructura donde existan o se presuman vestigios
arqueológicos. Sin embargo, los criterios para autorizar, en algunos casos tras el
respectivo salvamento arqueológico, o de prohibir categóricamente la realización
de una obra pueden diferir entre un arqueólogo y otro en tanto que individuos, a
pesar de que ambos sigan los lineamientos de la institución (o su interpretación de
los mismos). Estas diferencias en la apreciación individual del modelo institucional
resultaron significativas en la construcción de nuestro espacio de estudio, y se
tratarán a detalle más adelante en el presente trabajo.
Así como en los individuos las actitudes y las opiniones pueden diferir de su actual
comportamiento, en las organizaciones el discurso puede estar desconectado de
las decisiones y éstos a su vez de la acción implementada (Meyer y Jepperson
2000:112). Pues si acción es la realización de un propósito o meta, asistida del
conocimiento empírico del mundo, el significado de la acción ha de ser entendida
39
una vez que se sabe qué es lo que se pretendía con ella y cómo se proponía
alcanzar meta (Fuchs 2001:26-7).
Si bien los agentes han de adecuar sus acciones e intereses a la estructura en la
que se encuentran, pueden también influir a partir de estos en su modificación.
Los agentes pueden colectivizar, y por tanto integrar a la estructura, sus propios
intereses y proyectos individuales en la medida que sus acciones, percepciones y
declaraciones se organicen en el conocimiento social local hasta ser lo
suficientemente familiar al resto que lo legitimen como un modelo de cambio social
(Arce 1989:19). De forma que se generalizan ‘expectativas de conducta’ que en
las organizaciones formales toman la forma de expectativas de membresía (Japp
2008:13), pues en tanto se trata de "sujetos junto a otros sujetos, [es decir,] de
sujetos colectivos que poseen determinados grados de identidad colectiva y
objetivos más/menos comunes” (Dávila 1993:3).
Los criterios de efectividad o de constreñimiento de la acción pueden aplicarse
tanto a los actores colectivos como a los individuales, si bien la intencionalidad y la
reflexividad en los actores colectivos son más difíciles de definir. Esto se puede
abordar de dos formas, una es aquella en la que la intencionalidad es compartida
por todos los miembros de la colectividad. Sin embargo, es más común que el
ejercicio de autoridad y poder sea ejercido por un agente individual que convence
o impone sus términos a la colectividad (Dietz y Burn 1992:194). De cualquier
forma, aún si la intencionalidad reside en un agente individual, para que la acción
sea efectiva debe contar con el apoyo, ya sea por voluntad o imposición, de la
colectividad de la que forma parte y estar en concordancia con la estructura dentro
de la que se encuentra, de forma que consideramos que la acción social, en los
términos planteados anteriormente, es fundamentalmente colectiva, aún cuando
ésta surja de un interés individual.
Tanto los actores individuales como los colectivos han de legitimar de alguna
forma sus acciones para que éstas obtengan apoyo y cobren efectividad. Para ello
han de generar discursos, entendidos como la articulación de una serie de
premisas coherentemente interrelacionadas sobre la forma en que se constituye el
4 0
mundo, que ha de concebirse de cierta forma y no de otra. Pues "los valores han
de especificarse a través de los intereses y los intereses tienen que justipreciarse
mediante los valores. Desde la dimensión social, los conflictos de interés se
soportan con mayor facilidad si pueden vincularse con orientaciones de valor
generalmente reconocidas” (Japp 2008:22). Lo anterior requiere de categorías que
ordenen y dirijan la experiencia y la acción, de forma que "el poder nunca es
externo a la significación -en él habita el significado y es el campeón en la
estabilización y la defensa” (Wolf 1990:593).
Según Hays (1994) la estructura social consiste en dos elementos centrales: un
sistema de relaciones sociales y un sistema de significados, este último que puede
relacionarse con lo que generalmente se llama cultura, que incluye no sólo las
creencias y valores de los grupos sociales, sino también el lenguaje, las formas de
conocimiento, el sentido común, los rituales y las formas de vida que son
establecidas por éstos. Sin embargo, el sistema de significados está basado en la
comunicación entre individuos, y por tanto éste no es completamente compartido,
pues a pesar de lo que una persona diga o escriba, lo que el receptor entienda o
perciba no está en sus manos, "para una mente, es imposible forzar la red de
comunicación a reaccionar o responder a ella” (Fuchs 2001:29). En tanto el
comportamiento de otro actor en respuesta a las acciones propias es
impredecible, la agencia tiene un límite pues la falta de predictibilidad reduce el
valor de la reflexividad (Dietz y Burn 1992:193).
Los actores modernos no sólo construyen sus discursos en torno a sus propios
intereses, sino cada vez más en torno a elementos que se consideran sin agencia
propia, como puede ser el ecosistema y la vida silvestre en general, los ‘pobres’,
lenguas y culturas en peligro de extinción, etcétera. La capacidad de hacerlo
radica en la aplicación de una supuesta autoridad moral y natural que puede
aplicarse una gran variedad de entidades, ya sea estas a su vez actores o no
(Meyer and Jepperson 2000:107). Esto es posible en tanto "los valores valen de
manera general y son capaces de consenso en términos generales. [Sin embargo]
los valores ganan realidad sólo a través de los intereses, que, por ejemplo, nos
41
recuerdan un valor como la igualdad cuando éste ha sido lastimado largamente
(en términos de la memoria política: olvidado) por efectos estructurales del
crecimiento económico” (Japp 2008:22).
Aunado al discurso, para que un actor adquiera legitimidad es necesario que tenga
una buena reputación. La reputación no es algo que las personas tengan en sí,
sino que depende del reconocimiento y la apreciación de otros actores. "La
reputación no es una cosa o una propiedad sino una relación dentro de una red a
través de la cual la reputación circula. Una reputación no existe por sí misma sino
sólo en relación a otras reputaciones” (Fuchs 2001:36). De forma tal que "el
individuo moderno se sabe a sí mismo dependiente de las observaciones de los
otros y, de manera correspondiente [_ ] lo que un actor (y también una persona)
es, depende de cómo y por quién es observado y de cómo se observa a sí mismo
y a los demás” (Japp 2008:18).
De esta forma, un primer requisito para concebirse como actor, es el ser
reconocido como tal por otros actores, por lo que el problema no es “ser, sino ser
reconocido” (Cid 1998:56). Pues “si un actor no tiene con quién interlocutar [sic],
comienza a perder credibilidad y representatividad ante su base social (Dávila
1993:6), por lo que los actores “tienen como condición el reconocimiento de otros
actores tanto en lo referente a su naturaleza, como a su capacidad de acción y a
su influencia” (Cid 1998:57).
Los actores colectivos se pueden constituir de diferentes formas, desde las
altamente reguladas como el Estado, hasta las más ambiguas como la comunidad.
La comunidades pueden ser consideradas “como una dimensión de la
organización social actual en la cual sus integrantes vinculados por relaciones
primarias -como el parentesco- generan lazos de cohesión, organización e
identidad en torno a la pertenencia a un territorio y a un origen común” (Pérez
2009:94), y cuya delimitación es “la oposición entre un afectivo ‘nosotros’
confrontado con unos ‘otros’ relativamente distantes” (Bartolomé 2009:112).
42
Otro tipo de organización que puede crear actores colectivos son los que podemos
llamar asociaciones. Éstas se diferencian de las comunidades en que su
organización como colectivo "se asocia con la idea de una reunión de individuos
que toman conciencia de lo conveniente de su copresencia, y que la asumen
como medio para obtener un fin” (Delgado 2009:53). Es decir, la comunidad se
basa en el origen y se manifiestan de manera pasional, mientras que las
asociaciones lo hacen en la finalidad y de manera racional.
La idea de asociación cobra su máxima concreción en Estado-nación, si bien éste
lejos de constituirse como la materialización del espíritu social, como propugnaba
Hegel, el Estado puede considerarse como un proyecto ideológico que bajo el
argumento del interés común, legitima procesos y relaciones de dominación (o
control) (Abrams 1998), siendo la nación asimismo el artefacto cultural mediante el
cual la clase que detenta el poder legitima la unidad de una "comunidad
imaginada” (Anderson 1993).
La interacción entre distintos actores se puede abordar bajo la óptica de la
ecología política, pues ésta trata de las disputas entres distintos actores sociales
por la apropiación de los recursos y cómo su posición en las estructuras de poder
influye en su capacidad de apropiación. No es sólo "una perspectiva
constructivista de la naturaleza, sino política, donde las relaciones entre seres
humanos entre ellos y con la naturaleza se construyen a través de las relaciones
de poder (en el saber, en la producción, en la apropiación de la naturaleza) y los
procesos de ‘normalización’ de las ideas, discursos, comportamientos y políticas”
(Leff 2003:5).
Así, la ecología política se interpreta como un ‘campo de intereses’, en donde
diferentes actores llevan a cabo acciones para obtener el acceso y el control sobre
ciertos recursos, existentes en un lugar o región (Brenner 2009:3219), lo que a su
vez nos conecta a los actores con la construcción social del territorio. El territorio y
el patrimonio se convierten entonces en objeto de disputa y apropiación social,
que no sólo refiere a una estrategia práctica, sino a procesos discursivos y de
aplicaciones del conocimiento que implican una lucha en la producción y
43
apropiación de los conceptos (Leff 2003:11). "La realidad es socialmente
construida y el ejercicio de poder no radica sólo en la acción directa de un actor
sobre otro, sino en la preponderancia de cierto conocimiento y en la imposición de
una visión de la realidad sobre otras posibles” (Durand et al 2011:289).
La ecología política es también una herramienta metodológica en tanto tiene como
foco principal de análisis "la identificación de actores y sus estrategias de acción
[_ ] las estructuras político-sociales que determinan la composición de los actores
involucrados, su poder relativo y el margen de maniobra para imponer sus
intereses” (Brenner 2009:321). Esta herramienta resulta por demás conveniente
para los objetivos de la investigación de la construcción espacial de nuestra área
de estudio a partir del Patrimonio Mundial.
A partir de lo dicho, para el presente estudio consideraremos como actor social a
las colectividades que de manera consciente realizan acciones que afectan,
directa o indirectamente, a terceros. Dentro de estas colectividades los individuos,
a los que llamaremos agentes, pueden encaminar la acción colectiva siempre que
se integren en las propiedades estructurales, tanto de constricción como de
posibilitación, del colectivo mediante la construcción de un discurso legitimador de
la acción. Las relaciones entre actores se dan mediante la competencia de
discursos, y sus prácticas asociadas, así como su colectivización para la
búsqueda de alianzas donde la posición del actor en las estructuras generales de
la sociedad influirá en su capacidad de implementación.
El patrimonio sobre el que se construye el espacio
La particularidad del espacio de estudio es que se construye en torno a la
inscripción como Patrimonio Mundial, que podemos considerar como una forma
del discurso más amplio sobre lo que es el patrimonio cultural. El término de
patrimonio cultural se ha construido durante mucho tiempo de forma esencialista,
es decir, que lo toma como algo per se, sin embargo ha comenzado a ser objeto
de estudios críticos que lo consideran un constructo social para legitimar una serie
de relaciones sociales.
4 4
Una de las vertientes en los estudios sobre el patrimonio cultural lo reconoce como
parte fundamental del discurso del Estado-nación en su intento por construir una
identidad homogénea a su interior, visión no homogénea pues existen también
otras perspectivas de patrimonio no institucionales. Kingman y Prats (2008),
consideran que el patrimonio, lejos de representar la esencia cultural, ha
obedecido a determinados intereses y necesidades para legitimar identidades y
proyectos políticos, constituyendo "una especie de religión laica en relación a los
símbolos patrióticos y a la patria en general, que van a gestionar las elites
burguesas” (Kingman y Prats 2008:87).El Estado-nación busca su legitimación
como proyecto identitario más o menos amplio, a través de la búsqueda de raíces
históricas.
Mariano Andrade (2009) incluye además del Estado, al capitalismo como elemento
fundamental de la construcción patrimonial, que intenta ‘naturalizar’, es decir,
presentar como algo dado o natural lo que es un constructo social, las relaciones
políticas y económicas a partir de actividades como el arte y la cultura,
paradójicamente argumentando la desvinculación entre estos aspectos.
De igual forma el trabajo de Andrés Tello (2010) hace énfasis en que el proceso
de patrimonización además de exaltar determinados elementos culturales que
habrán de protegerse y conservarse, excluye otros en un intento de
homogeneización cultural. Considera que esta operación de incorporación y
segregación cultural es tal vez la manifestación más básica de las políticas del
patrimonio cultural, produciendo la realidad de lo memorable, del vínculo que une,
mientras desecha los vestigios culturales que ponen en jaque ese vínculo.
A pesar de esto, si hemos de abordar el patrimonio desde una perspectiva anti-
esencialista, no hemos de caer ni en la exaltación acrítica ni en la condena tajante,
como la de Walter Benjamin (1995) quien considera al patrimonio "como un
‘documento de la barbarie’, ya que no sería más que la expresión de la historia de
cortejos triunfales de los vencedores y su botín arrancado sobre los vencidos”. Por
el contrario, el patrimonio como discurso legitimador de la cultura no es un recurso
45
exclusivo de un actor o grupo social, sino que tanto poderosos como débiles,
pueden esgrimirlo para legitimar su acción social.
El patrimonio como recurso discursivo que legitima un actuar no sólo es utilizado
por el Estado o el Capital. Las poblaciones locales también se legitiman a partir de
la noción de patrimonio, de la defensa de su patrimonio. En la región del estudio,
los museos comunitarios son un claro ejemplo de esto donde son las comunidades
quienes seleccionan lo que consideran su patrimonio a mostrar y se encargan a la
vez de la gestión del mismo (Morales y Camarena 1995).
En este sentido el trabajo de Lloreng Prats (2005) aborda el concepto y gestión del
patrimonio local, en el que distingue entre el patrimonio local del patrimonio
localizado, donde el segundo refiere a "aquél cuyo interés trasciende su
ubicación”, como sería el caso del Patrimonio Mundial. Que aunque forma parte
del patrimonio local, no sucede necesariamente a la inversa, ya que mientras el
interés externo puede contribuir a una revalorización interna, la valoración a nivel
local no tiene por qué coincidir necesariamente con la valoración general y de los
visitantes, refiriéndose al patrimonio local como aquel con "escaso interés más allá
de la comunidad”.
El Patrimonio Mundial
El caso que nos ocupa, lejos de esta ambigüedad sobre lo patrimonial, se
conforma en un tipo muy particular como lo es el Patrimonio Mundial, el cual al
ser fuertemente institucionalizado presenta características y definiciones
claramente delimitadas. De ahí que mientras el patrimonio cultural en general no
requiere más que de un reconocimiento tácito por la sociedad que lo construye,
para ser considerado como Patrimonio Mundial es necesaria su inscripción formal
en una lista por parte de una institución internacional como la UNESCO.
En la compilación hecha por Sophia Labadi y Coling Long (2010) se muestra cómo
las naciones utilizan la lista de Patrimonio Mundial como un medio de comunicar
sus credenciales culturales, sociales e incluso ambientales al mundo.
Particularmente cuando la inclusión del patrimonio es entendida como un recurso
46
para el desarrollo turístico, lo que es sintomático del proceso más amplio de la
globalización.
El Patrimonio Mundial ha generado una serie de conceptos clave en su
construcción entre los que destaca la idea del ‘Valor Universal Excepcional’ (VUE)
referido a "una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende
las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y
venideras de toda la humanidad” (UNESCO 2008:16). Ésta es una concepción
esencialista por excelencia, ya que supone que existen espacios con un VUE per
se, y que el trabajo de los actores impulsores de la inscripción de un espacio de
este tipo sería el ‘reconocimiento’ o ‘identificación’ del VUE que en ellos se
encuentran.
En lugar de ‘reconocimiento’ podríamos considerar una ‘asignación’ del VUE, una
cualidad que le ha sido ‘otorgada’ por una sociedad y en determinado contexto con
condiciones específicas. El actor impulsor de un bien para inscribirse como
Patrimonio Mundial ha de colectivizar esta idea generando un discurso de por qué
ese espacio ha de ser importante no sólo para él, sino para todos, colectivizando
su discurso e interés particular.
En el caso de estudio el VUE se basa en considerar que el área "muestra la
conjunción del hombre y la naturaleza, para dar origen a la domesticación de
plantas y a la agricultura en Norteamérica, lo que permitió el surgimiento de las
civilizaciones Mesoamericanas” (INAH 2010:61). El VUE debe circunscribirse en
uno de los diez criterios que maneja la UNESCO, los cuales son:
(i) representar una obra maestra del genio creador humano;
(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes;
(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;
47
(iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana;
(v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles;
(vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. (El Comité considera que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios);
(vii) representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales;
(viii) ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos;
(ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos;
(x) contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación (UNESCO 2008:23-24)
El área de estudio fue promovida como Patrimonio Mundial con base enlos
criterios ii, iii y iv, considerando que:
Las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla albergan los testimonios más importantes del inicio de la civilización en América mediante la domesticación de las plantas. [_ ] Sin lugar a dudas el desarrollo de la agricultura representa el primero y más importante paso del proceso civilizatorio, al conformarse como la base con la que los grupos humanos pudieron agruparse en establecimientos permanentes y solventar especialistas de tiempo completo, sin los cuales ninguna civilización es posible [criterio ii].
El maíz, cuyo origen se ha documentado en las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla, no solo fue el sustento material que posibilitó el surgimiento de las civilizaciones mesoamericanas, sino que se conformó de la misma forma como un
48
elemento central en la ideología de dichas civilizaciones, formando parte fundamental de los mitos y creencias antropogénicas en base a las cuales estos pueblos se comprendían a sí mismos. De la misma forma que la tradición agrícola que surgió a partir de esta planta se dispersó en un amplísimo espectro geográfico diversificándose de tal forma como ninguna otra planta lo ha hecho conformándose como elemento idiosincrático de los pueblos de los que forma parte [criterio iii]
Este excepcional paisaje cultural contiene la evidencia más contundente del paso de cazadores-recolectores nómadas hacia agricultores sedentarios en el hemisferio norteamericano, hecho por demás significativo en la historia regional y universal. El inmejorable aprovechamiento del paisaje, a través de la constante búsqueda de productos alimenticios y medicinales, básicos para la supervivencia, resultó en un conocimiento profundo tanto del medio, como de las capacidades humanas para controlar ciertos procesos, entre ellos el más importante el de la domesticación de plantas útiles [criterio iv] (INAH 2010:58-60).
Sin embargo la inscripción final por el Comité de Patrimonio Mundial (WHC por
sus siglas en inglés) se dio tan sólo por uno de estos criterios, el número iii, al
considerar que "la evidencia botánica procedente de la cueva de Guilá Naquitz
relacionada con la domesticación de otras plantas, calabaza, bules y frijoles,
ligadas a la evidencia arqueológica de Cueva Blanca y Gheo Shih, pueden en
conjunto ser vistas como un testimonio excepcional de la evolución de los
cazadores-recolectores a comunidades más sedentarias en esta área de América
Central” (WHC 2010). Se puede observar que la decisión final toma los elementos
que se presentaron originalmente como criterios ii y iv pero considerándolos para
un criterio iii significativamente distinto del que se había presentado en el
expediente original.
La categoría de inscripción es también particular ya que si tradicionalmente se
consideraban bienes culturales, naturales o en todo caso mixtos, nuestro espacio
se inscribió en la categoría menos común de ‘paisaje cultural’ que refiere a
^bienes culturales y representan las ‘obras conjuntas del hombre y la naturaleza’. [_ ] Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas (UNESCO 2008:16).
49
Los paisajes culturales pueden clasificarse a su vez en 1) paisajes claramente
definidos, concebidos y creados intencionalmente por el hombre, particularmente
jardines y parques; 2) paisajes que han evolucionado orgánicamente, que se
dividen a su vez en a) paisajes relictos (o fósiles) cuyo proceso evolutivo se ha
detenido en algún momento del pasado, ya sea bruscamente o a lo largo de un
periodo y b) paisajes vivos que conservan una función social activa en la sociedad
contemporánea, estrechamente vinculada al modo de vida tradicional, y en el cual
prosigue el proceso evolutivo; y 3) paisajes culturales asociativos, basados en la
fuerza de evocación de asociaciones religiosas, artísticas o culturales del
elemento natural, más que por huellas culturales tangibles, que pueden ser
insignificantes o incluso inexistentes (UNESCO 2008:96).
Otros conceptos fundamentales para la inscripción como Patrimonio Mundial son
la autenticidad, referido a que el bien no sea falsificado o reconstruido; y la
integridad, que supone que el bien debe contener todos los elementos que hacen
inteligible su Valor Universal Excepcional.
La idea de autenticidad se basa en el Documento de Nara (1994) que hace énfasis
en la importancia de las fuentes de información sobre los bienes culturales, las
cuales han de ser creíbles y verdaderas, en relación con las características
originales y las derivadas del patrimonio cultural, así como de su significado. Es un
requisito básico para valorar todos los aspectos de su autenticidad.
Según el tipo de patrimonio cultural y su contexto cultural, puede estimarse que un bien reúne las condiciones de autenticidad si su valor cultural (tal como se reconoce en los criterios de la propuesta de inscripción) se expresa de forma fehaciente y creíble a través de diversos atributos, como: forma y diseño; materiales y substancia; uso y función; tradiciones, técnicas y sistemas de gestión; localización y entorno; lengua y otras formas de patrimonio inmaterial; espíritu y sensibilidad; y otros factores internos y externos (UNESCO 2008:24-25).
Por otra parte, los bienes propuestos para entrar a formar parte de la Lista del
Patrimonio Mundial deben cumplir las condiciones de integridad.
La integridad mide el carácter unitario e intacto del patrimonio natural y/o cultural y de sus atributos. Por ello, para examinar las condiciones de integridad es preciso evaluar en qué medida el bien: a) posee todos los elementos necesarios para
50
expresar su Valor Universal Excepcional; b) tiene un tamaño adecuado que permita la representación completa de las características y los procesos que transmiten la importancia del bien; c) Acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las negligencias (UNESCO 2008:26).
Los aspectos de autenticidad e integridad resultaron relevantes en la inscripción
del caso de estudio, los cuales serán abordados a profundidad más adelante.
Otra noción fundamental para la comprensión del Patrimonio Mundial es la idea de
la ‘puesta en valor’. Para Prats (2005) al ser el patrimonio una construcción social,
se da un proceso de patrimonialización, que corresponde a esta puesta en valor o
activación, la cual depende fundamentalmente de los poderes políticos, si bien
éstos deben negociar con otros poderes fácticos y con la propia sociedad. Al
mismo tiempo, al estar buena parte de los trabajos sobre gestión del patrimonio
relacionados con la promoción de la industria turística, podemos decir, siguiendo a
Almirón et al. (2006) que el patrimonio cultural y las atracciones turísticas tienen
similitudes en su naturaleza misma, ya que consideran al patrimonio como
resultado de procesos actuales de "activación patrimonial”, referida a la selección
de determinados objetos entre un conjunto amplio de objetos posibles de ser
patrimonializados, así como los atractivos turísticos no como atributos per se de
los lugares, sino que la condición de atractividad sería socialmente construida, si
logran coincidir con -y responder a - las demandas presentes en las sociedades
de origen de los turistas.
A decir de los promotores del área de estudio como Patrimonio Mundial, la ‘puesta
en valor’ hace referencia a que
^nosotros como arqueólogos sabemos que tenemos en México una enorme cantidad de monumentos arqueológicos, sin embargo eso no es un problema mientras está cubierto, mientras está latente, nosotros sabemos que ahí está [_]. Sin embargo eso no se vuelve motivo de discusión o de jaloneo, hasta que le pones el valor agregado que es la exploración o la puesta en valor. En el momento en que tú ya ves el sitio, tú como comunidad sabes que el sitio se está desarrollando, es cuando se vuelve un recurso potencial: el turismo va a venir, yo voy a poder vender la tierra o vender tortas o lo que sea. El gobierno dice, voy a poder cobrar, los guías de turistas dicen voy a poder chambear. Entonces empiezan los intereses, es ese momento cuando se vuelve un recurso económico. [_ ] Yo entiendo el concepto de puesta en valor cuando tú le das al sitio, le otorgas
51
las facilidades de acceso, las facilidades de interpretación, las facilidades de servicios. Entonces eso es poner en valor el sitio, antes no. (Entrevista 35 con directivos del INAH).
La idea general de lo que es ‘poner en valor’ no escapa a las poblaciones locales
que lo muestran con un ejemplo muy apropiado
_en el caso de las cuevas, patrimonio quiere decir algo que le va sacar beneficio. Pero para obtener ese beneficio necesitamos trabajar, porque de alguna manera también se podría explotar pero si no lo trabajamos, no lo explotamos, pues ahí va a estar y nunca va a dar resultado. Ese patrimonio, le pongo como ejemplo, yo sé que en mi terreno tengo agua y puedo hacer un pozo y usarlo para mí. Pero que pasa que si no hago el pozo, pues nunca le voy a sacar beneficio (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata)
Una vez abordados algunos de los principios básicos del Patrimonio Mundial, es
necesario también conocer el proceso mediante el cual los sitios pueden ser
inscritos en la lista de la UNESCO. El primer paso es la formación de una Lista
Indicativa por el Estado Parte2 de los bienes que considera podrían llegar a ser
inscritos. Es decir es una lista interna que realiza el Estado sobre los bienes que
tentativamente podrían ser propuestos a futuro para su inscripción en la
Patrimonio Mundial. En este sentido, nuestro caso de estudio fue integrado en la
Lista Indicativa de México en el año 2001 (INAH 2001).
En principio, las propuestas de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial no se
tomarán en consideración mientras el bien propuesto no haya sido incluido en la
Lista Indicativa del Estado Parte, la cual habría de integrarse con la participación
de un amplia variedad de interesados directos, comprendidos administradores de
sitios, gobiernos locales y regionales, comunidades locales, Organizaciones No
Gubernamentales y otros interlocutores interesados. Una de las principales
funciones de las Listas Indicativas es la de buscar un equilibrio a nivel regional y
temático de los bienes a inscribir (UNESCO 2008:22).
El documento de propuesta de inscripción es la base esencial para se considere la
inscripción de los bienes en la Lista del Patrimonio Mundial. Este documento
Este término refiera a los Estados que forman P arte de la Convención del Patrimonio Mundial y que reconocen la obligación de cumplir con las normas y estatutos de ésta (UNESCO 2008:3-5).
52
deberá contener toda la información pertinente y la oportuna referencia a la fuente
de información (UNESCO 2008:33). La integración de dichos expedientes debe
seguir un formato establecido en ocho capítulos en los que pueden observarse
dos principales aspectos, la asignación del valor del sitio y la gestión del mismo.
Los bienes inscritos como Patrimonio Mundial se dividen en dos áreas: núcleo y
amortiguamiento. El área núcleo debe incluir "todas las áreas y los atributos que
sean expresión tangible directa del Valor Universal Excepcional del bien, además
de las áreas que, considerando posibilidades futuras de investigación, podrían
contribuir a su comprensión y a mejorar ésta” (UNESCO 2008:29). En el área de
estudio "el área núcleo está definida por la concentración de los principales
elementos que conforman los valores del sitio: la continuidad del paisaje cultural,
las cuevas y abrigos que marcan la transición del nomadismo al sedentarismo, los
principales sitios con arte rupestre y el desarrollo de la agricultura desde la
prehistoria hasta nuestros días” (INAH 2010:1), se compone de tres partes: la
zona arqueológica de Yagul, la mesa de Caballito Blanco y las cuevas
prehistóricas que se concentran principalmente en el área conocido como El
Fuerte.
El área núcleo debe estar rodeada por un área de amortiguamiento, cuya principal
función es la de ser "un área alrededor del bien cuyo uso y desarrollo están
restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de reforzar su protección”
(UNESCO 2008:29-30). El área de amortiguamiento en este caso está definida en
la parte sur y sureste por la presencia de la carretera Oaxaca-Mitla, mientras que
en el lado norte se basó por la microcuenca que lo compone, donde ha de
procurarse la protección y mantenimiento de las zonas de nacimientos agua y
corrientes intermitentes que ha definido el área (INAH 2010:3).
La primera parte del expediente se enfoca en la descripción física del bien en
cuatro aspectos: i) el entorno natural; ii) los principales sitios rupestres; iii) la
arquitectura prehispánica; y iv) la conformación del paisaje. Así como en su
evolución histórica, en la que se identifican 7 periodos: a) el periodo Paleoindio; b)
el periodo Arcaico, con énfasis en la agricultura incipiente; c) los Estados
53
prehispánicos tempranos; d) la presencia mixteca en el Valle de Oaxaca; e) el
periodo hispánico; f) la Revolución y el reparto agrario; y g) la historia de la
investigación arqueológica del sitio.
Además de estos aspectos que son requisitos exigidos por la UNESCO, se incluyó
en el expediente un apartado sobre el maíz en las culturas y aspectos vinculados
con mitologías mesoamericanas, debido a que al considerar el expediente al sitio
como la evidencia más temprana de la domesticación del maíz, intenta hacer
énfasis en la importancia no sólo económica y alimenticia, sino también ideológica
de este cultivo.
El capítulo 3 del expediente se enfoca en la justificación, que incluye los criterios
de inscripción y la declaración del VUE (que ya han sido brevemente
comentados), así como un análisis comparativo con otros bienes ya inscritos en la
Lista de Patrimonio Mundial y las condiciones de autenticidad e integridad.
La segunda parte se enfoca en la gestión del bien, dividida en tres capítulos: 1) el
estado de conservación, que incluye las amenazas potenciales que afectan al
bien, 2) el plan de manejo, y 3) el seguimiento que se ha de dar a la gestión. Esto
da cuenta de que el Patrimonio Mundial no es sólo un reconocimiento al valor del
bien sino que pone un gran énfasis en la gestión del mismo. No sólo lo reconoce
como un paisaje, sino también como un territorio.
Para que el bien propuesto por el Estado Parte sea inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial ha de ser evaluado, tanto en texto como en campo, por
actores externos, que en este caso refiere a los órganos consultivos de UNESCO,
principalmente ICCROM, ICOMOS para los bienes culturales y la IUCN para el
patrimonio Natural.
El ICCROM (Centro Internacional de Estudios de conservación y restauración de
los bienes culturales) es una organización cuyas funciones consisten en llevar a
cabo programas de investigación, documentación, asistencia técnica, formación y
sensibilización pública para fomentar la conservación de los bienes muebles e
inmuebles del patrimonio cultural (UNESCO 2008:10).
54
El ICOMOS (el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es una
organización no gubernamental cuyo objetivo consiste en promover la aplicación
de la teoría, la metodología y las técnicas científicas a la conservación del
patrimonio arquitectónico y arqueológico. En lo que se refiere al Patrimonio
Mundial, la función concreta del ICOMOS consiste en evaluar los bienes
propuestos para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial (UNESCO
2008:11).
La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) reúne a gobiernos nacionales,
organizaciones no gubernamentales y científicos en una asociación mundial. Así
como ICOMOS para los bienes naturales, la función de la UICN consiste en
evaluar los bienes naturales propuestos para su inscripción en la Lista del
Patrimonio Mundial (UNESCO 2008:11).
Si bien basándose en las recomendaciones de los órganos consultivos, la decisión
final sobre si un bien es inscrito o no en la Lista de Patrimonio Mundial recae en el
Comité del Patrimonio Mundial, el cual está integrado por 21 Estados miembros
que se reúne al menos una vez al año (UNESCO 2008:15). Nuestro espacio de
estudio fue inscrito por éste comité como Patrimonio Mundial en su reunión 34
celebrada en Brasilia en el año 2010.
La percepción ¡ocal de ¡o patrimonial
Aunado a las características del Patrimonio Mundial, es preciso abordar también
cómo es tomada la noción de patrimonio por parte de los actores locales, pues es
importante observar cómo la concepción del patrimonio influye de manera
pragmática en las relaciones sociales en torno al mismo. Entre los distintos
actores se pueden observar dos principales tendencias en cuanto a la concepción
de patrimonio, una de carácter esencialista que supone que el patrimonio lo
conforman elementos que contienen un valor intrínseco, y otra más relacionada
con una noción de propiedad.
Los mismos promotores del Patrimonio Mundial reconocen la dificultad de su
divulgación en tanto en las comunidades locales no existe esta noción,
55
_es un tema que no se conoce ampliamente y que tal vez no tiene una referencia inmediata en muchas de las comunidades que están de este lado [_]. Desgraciadamente te enfrentas a una realidad en la que este valor de patrimonio queda muy occidental para los que estamos aquí viviendo, para empezar no hay palabra en zapoteco para patrimonio, ya con eso tenemos bastante (Entrevista 21 con personal del INAH).
Y sin embargo estas poblaciones
^viven dentro de su patrimonio, a veces sin hacer conciencia de que lo tienen, de que lo están de alguna manera disfrutando, de que lo están desarrollando, de que lo están actualizando. Pero la gran mayoría de los retos al patrimonio vienen de agentes externos, que somos nosotros mismos, que les vamos dando ciertos valores y que lo vamos haciendo muy rígido, y ese es parte de nuestro problema (Entrevista 35 con directivos del INAH).
Las concepciones de lo que es patrimonio expresadas por algunos de los actores
sociales son extremadamente amplias, como aquella que lo considera como
"todos aquellos recursos con que cuenta la humanidad que son de relevancia ya
sea por su importancia científica, ética o su importancia para la sobrevivencia
misma de la humanidad, que tiene que ser conservado y heredado a las futuras
generaciones” (Entrevista 7 con personal de la Conanp), o aquella que expresa
que "patrimonio son todos los bienes ya sean naturales o culturales que existen en
un ámbito regional determinado, estas manifestaciones pueden ser expresadas
como elementos fundamentales de la cultura, y existe una gran diversidad de tipos
de patrimonio” (Entrevista 8 con miembro de ICOMOS-Oaxaca).
Estas definiciones amplias de patrimonio también las podemos observar entre
algunos de los actores locales quienes entienden por patrimonio cultural "muchas
cosas, [_ ] para mí son las evidencias, como puede ser un paraje, puede ser un
objeto, puede ser una zona arqueológica, un edificio colonial, que representa
historias pasadas, donde se congregaban o que fue utilizados” (Entrevista 17 con
representantes municipales de Mitla).
Entre los actores institucionales es común la noción esencialista de que el
patrimonio es "algo que tiene un legado, que tiene un valor intrínseco que hay que
proteger” (Entrevista 9 con personal del ITO). Así, se entiende por patrimonio "lo
56
que es valioso, [_ ] es un valor agregado que nos da identidad, que nos permite
enfrentarnos al mundo de alguna manera. Es un conglomerado, lo que una
sociedad determina como lo valioso [_ ] tanto en el terreno material como en el
inmaterial.” (Entrevista 10 con personal de la Secretaría de Cultura del Estado de
Oaxaca).
Si bien es más común entre las instituciones, entre los actores locales también
puede encontrase esta visión de patrimonio basada en el valor, pues llega a ser
entendido como "un lugar privilegiado, que todos debemos cuidar, que no se dé
mal uso del lugar” (Entrevista 33 con pequeño propietario de Tlacolula), ya que "es
algo importante, me imagino yo que por eso fue declarado patrimonio, porque es
algo muy importante y muy interesante” (Entrevista 28 con ejidatario de Unión
Zapata).
Sin embargo, a pesar de que algunos actores consideran que el sentido del
patrimonio cultural "obviamente no es [el de] propiedad” (Entrevista 31 con
directivo de Fundea), esta es una idea ampliamente difundida entre los actores
involucrados, incluso algunas instituciones comentan que "patrimonio desde ese
punto de vista es algo que pertenece a toda la humanidad, no necesariamente a
un grupo en ciertas zonas” (Entrevista 4 con personal del JEO). En este sentido, el
patrimonio, no sólo el mundial sino también el nacional, es visto como que "ya es
de la nación, ya no es de uno” (Entrevista 18 con representante agrario de Mitla).
El patrimonio tiene también una concepción pragmática, al ser entendido como "un
lugar a donde se puede trabajar para mantenerse” (Entrevista 27 con ejidatario de
Unión Zapata). También se expresó que el patrimonio es "una propiedad, como el
hogar, un ejemplo sería el hogar. Las pertenencias de uno es el patrimonio de
uno. En este caso pues del pueblo, las cuevas por ejemplo es patrimonio del
pueblo” (Entrevista 25 con representantes municipales de Díaz Ordaz). Esta idea
de patrimonio, si bien en menor medida, también puede encontrarse entre algunos
agentes institucionales, pues refieren que es "lo que le pertenece a alguien o a un
grupo de personas” (Entrevista 2 con personal del INAH), o que es "algo que es
tuyo, eso entiendo yo, algo tuyo, [...] [por lo que] debería de darse otro tipo de
57
matiz, otro tipo de sentido a estas declaratorias, porque una localidad cerrada, una
localidad que no tenga, no capte el concepto, lo va a entender como que se lo
estás quitando” (Entrevista 14 con personal de la P.A.).
Es a partir de esta idea de propiedad que la inscripción de Patrimonio Mundial es
vista con recelo por los actores locales, ante la suposición de que implica una
expropiación de lo que hasta antes fueran sus bienes, a lo que algunas
instituciones responden que el patrimonio
_es simple y llanamente mirarse en una dimensión distinta. Piensa en la declaratoria de las cocinas tradicionales, piensa en la declaratoria de la festividad de día de muertos3, nadie las va a expropiar. Es difundirla, es tener la posibilidad de tener una plataforma para mirarte, para mirar tu práctica como algo valioso para la humanidad y para que los otros valoren esta práctica. Es lo mismo en Mitla y Yagul, es la plataforma, es la posibilidad de mirarnos en el devenir histórico, los oaxaqueños en la historia, en diez mil años de presencia humana, y la posibilidad de mirar esta cultura comparable a la egipcia, a la mesopotámica, a la que quieras. Estamos a ese nivel, esa es la relevancia, lo otro es infundado, son temores, ¿quién va a celebrar el día de muertos?, ¿la UNESCO?, pues no, nosotros. ¿Quién va a celebrar nuestra comida, el consumo del maíz, del frijol, del chile?, nosotros. Simple y llanamente es para tener esa posibilidad. La declaratoria me parece que sirve principalmente para eso, para dignificar la condición del hombre en esta tierra, las mujeres en esta tierra. Entonces me parece, es en esta dimensión y lo otro pues es sólo algo infundado (Entrevista 10 con representante de la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca)
Podemos observar que los términos en relación a lo que se entiende por
patrimonio van desde el del valor intrínseco (en su versión esencialista) de
algunos elementos naturales o culturales, hasta una noción de propiedad (en
términos meramente materiales) de un individuo o grupo. Sin embargo, la noción
más recurrente en las entrevistas realizadas, hace referencia a una cuestión de
herencia, y nos parece que esta idea es la fundamental en torno al cual gira la
construcción patrimonial.
La noción de herencia gira inherentemente con la de propiedad (pues no puede
heredarse lo que no es de uno), ya sea de nuestros padres, antepasados, o hacia
'Las fiestas indígenas celebradas a los muertos' y 'La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán', han sido inscritos en la Lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO en los años 2008 y 2010 Respectivamente.
58
nuestros hijos, descendientes, y asimismo la idea de herencia refiere a un valor
que es digno de pasar de generación en generación. Por lo que el patrimonio en
su idea de herencia trasciende lo meramente temporal, es decir, los bienes de
consumo, si bien también pueden ser considerados propiedad individual o de
grupo, difícilmente podrán ser considerados patrimonio.
Si el patrimonio es una propiedad que al ser digna de ser conservada se hereda
de generación en generación, y que a la vez se van creando patrimonios nuevos,
el patrimonio también se acumula. De forma que el patrimonio puede entonces
considerarse como la acumulación y la muestra del desarrollo de una colectividad
(suponiendo que en tanto para ser patrimonio tiene que ser heredado ya sea de
los ancestros o hacia los descendientes difícilmente puede ser considerado un
patrimonio individual). Aunado a esto el patrimonio no es sólo muestra del
desarrollo en el pasado un sino recurso para el desarrollo futuro, pues la relación
entre patrimonio y recursos es recursiva, pues en tanto el patrimonio puede
considerarse un recurso que es apropiado, es a su vez creador de recursos, pues
puede otorgar nuevas funciones a los elementos que se han patrimonializado, de
forma que el patrimonio puede ser también generador de desarrollo.
59
II. LOS RECURSOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO
El objetivo de este capítulo es el de hacer una descripción del área de estudio a
partir de la noción de recurso, entendido como cualquier elemento natural o
cultural al cual se le asigna un valor o se le reconoce una utilidad y puede ser
susceptible de apropiación por un actor social.
En tanto un mismo elemento puede tener diferentes usos, puede convertirse en
recurso de distinto tipo, lo que complejiza la clasificación de los mismos. Un
estudio en este sentido es el de Robles (1996) quien analiza cómo las zonas
arqueológicas pueden considerarse: 1) recursos colectivos, referidos a su uso
para la construcción de la identidad nacional; 2) recursos académicos, como
fuente de conocimiento con respecto a las sociedades del pasado; 3) recursos
turísticos, como posibilidad de disfrute a semejanza de playas u otros espacios
recreativos; o 4) recursos económicos de las comunidades, pues los terrenos que
ocupan suelen ser aptos para su uso agrícola, de pastoreo, de habitación o
extracción de materiales.
En este sentido, la descripción de los recursos se realizará partiendo de los
diferentes elementos observables del área para abordar los distintos usos o
valores que los actores sociales les adjudican. Algunos de los elementos tienen
mayor relación con la justificación para la inscripción como Patrimonio Mundial
mientras que otros sólo se relacionan con el patrimonio de manera indirecta. Por
esta razón algunos elementos se abordan con mayor profundidad, como en el
caso de las cuevas, mientras que otros se analizan de manera más superficial,
como el agua. Si bien se considera necesario agregar todos en el presente trabajo
ya que aunque en menor medida llegaron a ser considerados por los actores en su
valoración de lo patrimonial.
60
Para una mejor exposición, los elementos se ordenan partiendo de los elementos
fisiográficos; pasando a la flora y fauna silvestre; los elementos de producción
agrícola y pecuaria, los elementos relacionados con la vida urbana; para concluir
con elementos intangibles que afectan las dinámicas sociales y la construcción del
espacio de estudio. Veremos que entre estos elementos existen también diversas
relaciones, como entre las cuevas y la fauna silvestre, o el agua y la agricultura,
por mencionar sólo dos.
Cuevas
Las cuevas son el elemento en torno al cual se basó la declaratoria del área como
Patrimonio Mundial, por lo que podemos considerarlo como uno de los más
relevantes. La mayor parte de ellas presentan poca profundidad siendo en muchos
casos más abrigos rocosos que cuevas en toda la extensión de la palabra. Éstas
tienen gran cantidad de valores, por una parte tienen una función en el ecosistema
como lugar de refugio de distintas especies de fauna silvestre, residente y
migratoria. Algunas de ellas son utilizadas como refugio para ganado y algunas
incluso han sido habitadas en tiempos recientes. Así mismo estas cuevas suponen
un importante recurso científico por la evidencia arqueológica de épocas
prehistóricas que contienen.
A lo largo del tiempo, las cuevas que se localizan en el área han sido nombradas
de distintas formas tanto por las poblaciones locales como por los investigadores,
si bien muchas cuevas no tienen nombres específicos o generalizados. Los
nombres dados generalmente refieren a valores o características observadas en
las cuevas, por lo que los nombres son de cierta manera subjetivos.
El arqueólogo Kent V. Flannery utilizó un sistema de claves para la identificación
de las distintas cuevas que registró en la década de 1960. A la par, dio nombres
específicos a algunas de las cuevas y sitios que consideró más relevantes .
Algunos de estos nombres hacen referencia a aquellos investigadores que
condujeron las excavaciones en ellas, como Silvia’s Cave y Martínez Rockshelter.
Otras presentan nombres referidos a sus características físicas y que pudieron
61
derivarse de nombres locales, como Cueva Blanca o Cueva Redonda, y algunas
otras fueron nombradas por extensión del paraje en que se encuentran, dentro de
las que destaca Guilá Naquitz.
Guilá Naquitz no fue el nombre original de la cueva específica que hoy se conoce
con este nombre, sino el de la formación rocosa en la que se encuentra. Esta
formación fue llamada así como una descripción, pues el nombre Guilá Naquitz de
esta formación significa en lengua zapoteca de Mitla4 peña o piedra blanca. Entre
la población mestiza de Unión Zapata a la formación se le conoce con su nombre
castellano: Piedra Blanca. No se sabe si la cueva específica hoy conocida como
Guilá Naquitz tuvo algún nombre particular previo a la exploración de Flannery.
Esto es dudoso pues es tan sólo una, y ni siquiera la más llamativa, de las
numerosas cavidades que se encuentran en esta formación y que ha derivado en
comunes confusiones con otras de las cuevas cercanas.
Un recorrido de superficie de 2001 realizado por el INAH se concentró en registrar
cuevas no descritas con anterioridad por Flannery, por lo que los nuevos sitios
registrados carecían de nombre y fue necesario otorgarle uno. Los nombres
derivaron de distintas características. Por una parte, algunos de estos sitios fueron
nombrados por las representaciones gráfico-rupestres que contenían, como la
Cueva de la Paloma, el Abrigo de la Cruz o el Abrigo del Jaguar. Unos más
adquirieron su nombre por otros elementos arqueológicos como el Abrigo Banco
de Sílex o el Abrigo de la Pared. Mientras que otros fueron nombrados por la
fauna que en ellos se encontraron al momento de su registro, como al Abrigo de la
Culebra o la Cueva de las Abejas (Robles et al. 2001). Estos nombres no siempre
correspondieron a los nombres dados por la población local, lo que ha dado lugar
a ciertas confusiones. Por ejemplo, el sitio nombrado en 2001 como Abrigo de la
Culebra, es conocido entre la población local como Cueva del Gallo, pues
comentan que algunas personas escuchan cantar un gallo al entrar en esta cueva.
4 La lengua zapoteca tiene tres grandes variantes: el zapoteco del Istmo, de la Sierra y de los Valles, el de Mitla corresponde a este último, sin embargo a través de distintas conversaciones con pobladores de diversos pueblos del valle hablantes de zapoteco se sabe que las diferencias dialectales son tantas que aún dentro del mismo Valle de Oaxaca a pocos pueblos de distancia es ya difícil la comunicación.
63
Para evitar estas confusiones y mantener un registro sistemático, a partir de 2006
se diseñó un sistema de claves para identificar los sitios del área basado en las
siglas del proyecto: Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca, una letra de
acuerdo al tipo de sitio: C para las cuevas; A para los abrigos rocosos; PP para las
piedras pintadas, PG para los petroglifos; K para las construcciones; L para las
concentraciones de material lítico; y una numeración consecutiva (por ejemplo
CAVO-A87, que corresponde a Guilá Naquitz) (Robles y Martínez 2011:98-99).
Este registro es el más completo hasta el momento e incluye los sitios registrados
en épocas anteriores. Es posible consultarlo en los anexos entregados como parte
de expediente a la UNESCO (INAH 2010), incluyendo los registros realizados
hasta a 2009, ya que el registro de nuevos sitios continuaba hasta el momento de
de esta investigación.
Los nombres dados a los sitios se adoptan, se generalizan o cambian a lo largo
del tiempo. En un recorrido realizado en 2007 al visitar la Cueva de la Paloma el
guía local dijo desconocer algún nombre particular para ella y comentó podría
llamarla la Cueva del Castellano, en referencia a un panal de un tipo de abejas
conocidas con este nombre que se observaba al momento de la visita, de no
haberse nombrado ya con anterioridad se le pudo haber quedado este nombre.
Mas hoy en día, entre la población de Unión Zapata esta cueva es por todos
reconocida con el nombre de la Paloma. Esto nos habla, por un lado de la facilidad
para nombrar los sitios por la población local, y por otro, de la generalización de
los nombres. En este caso la población adoptó el nombre dado por los
académicos, pero también ha sucedido lo contrario, como en el caso de la Cueva
de los Machines5, donde la comunidad académica adoptó el nombre previamente
dado por la población local.
Asimismo, las investigaciones académicas han hecho que los pobladores
renombren algunos de los sitios. La llamada Cueva Blanca es conocida localmente
como la Cueva del Gringo, en referencia a las exploraciones arqueológicas
5 Por machín se entiende entre los pobladores un mono o simio. El nombre fue dado a esta cueva por la presencia de una pictografía que fuera interpretada localmente como un machín. Sin embargo la interpretación académica de esta pintura es considerada más como una representación felina (Figura 1)
64
realizadas en ella por Flannery. Sin embargo, el caso más emblemático de este
renombramiento es el del propio Guilá Naquitz. Como se ha mencionado, mucha
gente desconoce o confunde el sitio particular con algún otro de los múltiples
abrigos cercanos. Al referirse a este lugar los pobladores lo llaman El Laboratorio,
pues fue ahí donde los antepasados experimentaron para crear el maíz y otras
plantas, como una inigualable comprensión del proceso de domesticación
botánica, documentado efectivamente en este sitio.
A las diversas cuevas se les pueden
reconocer una serie de valores
disímiles. Por un lado, las cuevas
cumplen un servicio ambiental al fungir
como zona de refugio y alimentación
de distintas especies, pues no es raro
que diversos animales de fauna
silvestre hagan de ellas su madrigueraFigura 1. Pictografía en ia cueva de ios Machines. Foto: Tania
o refugio. Por ejemplo, en el área de Escobar/iNAH 2008
caballito blanco fue posible identificar un área de anidación de aves rapaces, así
como en la Cueva de las Abejas se identificó como área de anidación de la
golondrina risquera (Petrochelidon pyrrhonota) (Olivera 2010).
Así como las cuevas sirven para el refugio de fauna silvestre, lo hacen también
para los animales domésticos. En gran cantidad de estas cavidades se pueden
observar evidencias de excretas de ganado, principalmente bovino y caprino, que
son evidencia de su uso. Sin embargo, este uso ha ido decayendo junto con la
actividad ganadera, principalmente en el Ejido de Unión Zapata, donde se ha
prohibido el uso de las cuevas para el resguardo de ganado.
Ahora sí dijeron que del lado de las cuevas que ya no suban el ganado. Porque antes, ahí las cuevas las usaban para meter ganado. Eso está prohibido, ya en una asamblea se dijo que no, definitivamente ya no. Sí pueden ir a pastorearlos y guardarlos allá mismo pero ya no en la zona de las cuevas, ya se está reservando más pues (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata).
65
Sin embargo en otros parajes este uso se ha mantenido. El Abrigo del Jaguar
sigue siendo usado hasta hoy como establo de ganado bovino por pobladores de
Villa Díaz Ordaz. En él, pueden observarse varios metros de acumulación de
excretas. Esta actividad es considerada nociva para la conservación de la
evidencia arqueológica, particularmente la relacionada con la gráfica rupestre,
pero por otro lado algunos comentarios van en dirección opuesta, pues la
acumulación de excretas puede servir para sellar los contextos arqueológicos y
mantenerlos intactos.
Al igual que para la fauna silvestre y el ganado, estas cuevas han sido utilizadas
como refugio por el ser humano, no únicamente durante la prehistoria, sino hasta
la actualidad. Hasta épocas recientes, en las que el pastoreo era una práctica
extendida, no era extraño que los niños pernoctaran en las cuevas mientras
cuidaban su ganado resguardado en ellas, como lo comentó nuestro informante en
los recorridos de 2007, quien dijo haber vivido gran parte de su infancia viviendo
en ellas, así como el padre de una de las entrevistados quien comenta:
Cuando mi papá era joven, él se acuerda, tendría como unos 12 años. El vivió allá en esas cuevas, porque allá lo fue a dejar mi abuelo con sus borregos. Dice mi papá: yo allí dormía entre los borregos, allí viví yo con mis borregos, ya me dijo en cual cueva, y sí, porque hace poco que fui, pues sí se ve todavía que vivieron animales allí (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Asimismo, en la Cueva de los Machines es posible observar un metate
contemporáneo, al parecer dejado ahí por una habitante de Unión Zapata quien
hubiera pasado una temporada habitando esta cueva.
Si el pastoreo como actividad económica que fomentaba el uso habitacional de las
cuevas ha decaído, otros fenómenos sociales han impulsado esta ocupación. La
cueva CAVO-C7, ubicada en la parte sur de Caballito Blanco, es la más cercana a
la carretera federal y la mancha urbana de Tlacolula en este paraje. En ella se han
localizado claras muestras de ocupación reciente que nos hacen pensar que
alguna persona sin hogar ha hecho de esta cueva el suyo.
66
Algunas cuevas tienen también usos rituales. La más conocida en la región en
este sentido es la Cueva del Diablo (cfr. Barabás et al. 2005) si bien se encuentra
fuera del área de Patrimonio Mundial. En el área de estudio no se han encontrado
hasta el momento cuevas con tanta intensidad de uso ritual, sin embargo sí
existen leyendas sobre este tipo de cuevas. En conversación informal con
pobladores de Unión Zapata se comentó de una llamada Cueva de los Cristales, la
cual estaría cubierta de diamantes, oro y riquezas. Sin embargo quien tomara
alguna de éstas se veía comprometido a reponerla, generalmente mediante la
ofrenda de algún familiar. Esta historia nos refiere a la noción de los encantos que
"son entidades sagradas muy delicadas a quienes se debe recurrir a través de
ofrendas para obtener sus favores como son el agua, la fertilidad de la tierra o las
riquezas escondidas en el monte. Como tienen un carácter ambivalente también
pueden causar daños y traer desgracias” (Núñez 2011:57). Por estas
características, se enfatizó que esta cueva no se le mostraría a los investigadores,
no se le "daría ni al INAH ni a la Conanp”, a menos que fueran ellos quienes se
ofrecieran como ofrenda.
Algunas de estas cuevas han sido valoradas en función de creencias más
recientes, como aquella que sugiere que las zonas arqueológicas son lugares para
la recepción de energía positiva. En este sentido se nos comentó:
Hay dos lugares, de la Cueva Blanca caminando hacia el sur, hay una cueva que es muy chica, es muy honda y está alta, no sé como le llaman a esa cueva, allí, y junto de los Machines de este lado, hay una cuevita que se mete uno así. Porque yo me fui con un sacerdote maya y ese sacerdote maya me dijo, tú lo has visto en la televisión cuando entra la primavera como llaman a llenarse de energía, ese sacerdote maya me dijo que en esas dos partes está muy bien, y es muy interesante para el turista, porque ahí pueden ir y ahí nace la energía, la fuerza, el poder, y él me dijo cómo se va a hacer y todo, se sienta uno, se recibe esa energía, porque este señor ya fue ahí conmigo y él me enseñó esas cosas, y se recibe buena vibra en esos lugares (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata).
Es menester mencionar que las cuevas pueden tener también usos más paganos,
por así decirlo. En un trabajo reciente por parte del INAH de limpieza de residuos
sólidos urbanos en las cuevas del polígono del Yagul, se refiere que se extrajeron
de éstas televisores, llantas usadas, parabrisas, zapatos, entre una gran
67
diversidad de objetos, que juntaron más de 45 toneladas de basura en los terrenos
aledaños a las cuevas prehistóricas. Entre los objetos encontrados en las cuevas
destacaron las botellas de bebidas alcohólicas, corcholatas y condones,
particularmente en aquellas cercanas a la mancha urbana y las vías de
comunicación, que hablan por sí mismos de algunos usos dados a estos sitios.
Sin embargo, por sobre todas estas cuestiones, el valor que fue considerado como
"universal excepcional” y que les valió ser consideradas Patrimonio Mundial es el
científico. A partir de las investigaciones de Flannery (1986) en las que documenta
el proceso de domesticación botánica, y que tras nuevos estudios (Benz 2001,
Piperno y Flannery 2001, Smith 1997, 2001) son consideras la evidencia más
antigua hasta el momento de algunas de las plantas domésticas más importantes
de Mesoamérica. El valor científico de estas cuevas no sólo refiere al ya obtenido,
sino también al potencial, pues sólo cuatro de los más de 150 sitios que se
conocen hoy fueron excavados en su totalidad por Flannery.
En el área Patrimonio Mundial no se habían excavado cuevas o abrigos desde la
década de los sesenta, hasta que en 2008 se realizó la exploración del sitio
CAVO-A54, que se trataba de un pequeño abrigo rocoso con evidencia de
arquitectura. El análisis de los materiales recuperados en esta exploración está
siendo realizado por la Universidad de Harvard. En una presentación preliminar de
avances (Tuross et al. 2010) se sugiere que este abrigo fue utilizado para la
fermentación de maguey, posiblemente como parte del proceso de fabricación de
pulque durante la colonia temprana, sin embargo los resultados definitivos aún
están en preparación.
Otro aspecto hasta poco estudiado de investigación arqueológica refiere a la
gráfica rupestre, si bien la mayor parte refiere a elementos simples como serie de
puntos o líneas, en algunos casos sí presentan diseños más complejos, cuyo
principal ejemplo es la Cueva de los Machines que presenta diseños
antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos y abstractos. Dentro de la gráfica a su vez
destaca el sitio PG-1, ubicado debajo de la pintura conocida como El Candelabro,
más que un sitio de arte rupestre puede incluso considerarse de escritura
68
iconográfica, lamentablemente la dificultad de acceso a este sitio ha impedido su
registro completo (INAH 2010).
La promoción de estos valores científicos es una de las principales líneas de
acción institucional en el área, la cual se he llevado a cabo mediante la realización
de pláticas con las autoridades y asambleas agrarias, la realización de
exposiciones itinerantes y la generación de folletos y materiales gráficos de
divulgación.
Yo creo que ahorita el momento en el que estamos es posicionar los valores del sitio en la opinión de las comunidades alrededor. Porque por más que todos sabían que ahí había cuevas, en realidad el valor que le daban es que había cuevas con animales de caza, pajaritos, yerbas medicinales, leña, ese era el valor. Hoy en día nosotros insistimos a través de un estudio que se ha hecho que los valores son mucho más importantes que eso, mucho más que el valor económico inmediato, tiene valores científicos muy profundos y eso la gente no lo sabía, por eso es que hay en un principio tanto enojo de ver su territorio con diferentes ojos (Entrevista 35 con directivos del INAH).
A partir de los distintos valores otorgados a las cuevas, se ha propuesto el
convertirlas a su vez en un atractivo turístico, sin embargo otros investigadores
dudan de esta posibilidad al considerar que
_la importancia de este sitio no son las cuevas como tales, la importancia del sitio como decir pirámide, cueva igual a pirámide, yo voy a Monte Albán y voy a subirme a una pirámide, yo voy a las cuevas pues voy a entrar a una cueva. Más bien lo que yo he dicho es que no son cuevas cársticas, formaciones cársticas donde se pueda acceder o vayas a ir de explorador, son cuevas muy sencillas, abrigos rocosos, donde se pudo documentar un proceso muy largo como es la domesticación de las plantas (Entrevista 5 con personal del INAH).
Incluso algunos pobladores locales reconocen la dificultad del uso de las cuevas
como atractivo turístico y que en todo caso se requeriría de ponerlas en valor.
Para esto necesitamos un proyecto, tener el dinero, el recurso para ver las cuevas, pues hay que limpiarlas, hay que limitarlas, arreglar la entrada, como la Cueva de la Paloma, esa cueva requiere de un arreglo, porque está muy empinado ya al llegar a la puerta, y si vas a llevar a turistas, cuidado, el turista es muy delicado (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata).
69
El estudio más completo en este sentido es el realizado por José Manuel García
Márquez (2010), el cual propone la visita a la Cueva de la Paloma, la Cueva de los
Machines y Guilá Naquitz. Cabe destacar que en este estudio la identificación de
esta última resulta errónea, pues la que considera Guilá Naquitz es la identificada
por Flannery como Cueva de los Afligidos. Ya se había comentado que Guilá
Naquitz suele confundirse con otras cavidades localizadas en el paraje, lo que
habla del poco valor turístico que se le puede otorgar.
Por otro lado, las cuevas son el elemento más politizado, como lo evidencian
diversos comentarios, principalmente desde el INAH, cuyos técnicos mencionan
que "en el tema de las cuevas todavía están un poco recelosos, no tan fácil se
prestan a hablar”, "con respecto a las cuevas sí está difícil hasta mencionarlo”, o
incluso que "decir cueva es echar cerillo, y yo no lo menciono, porque es cerillazo”.
En el sentido de la existencia de un conflicto latente por el control sobre estas
cuevas.
Las cuevas se han politizado no porque sea el elemento de mayor uso entre las
comunidades, lejos de ser así los usos que se les daban, como el resguardo de
ganado han decaído. Pero son el elemento titular del Patrimonio Mundial y por
esto sobre éste se ha concentrado la atención, un ejemplo más de que la
apropiación de los recursos puede partir del nombrar los mismos, aunado a una
percepción del patrimonio como propiedad donde la inscripción se presiente como
un despojo.
Cerros
En oposición a las cuevas, la noción de cerro pareciera que se percibe como algo
no utilizado. No son raras las expresiones entre los distintos pobladores del tipo
"qué se le puede hacer si nos dejaron puro cerro”, o "qué cosas van a ver esas
piedras, qué se acaben ese pinche cerro, qué le vamos a sacar a esas piedras
que no hay nada ahí”, esto en clara contraposición a las tierras agrícolas del valle,
pues se describe el territorio diferenciando donde las "tierras parceladas se utilizan
para la siembra de maíz y frijol, principalmente, siendo la otra parte totalmente
70
cerril, donde nosotros no tenemos más que el cuidado de ellas, las que nos
interesan son las tierras parceladas” (Entrevista 24 con representante agrario de
Tlacolula). Sin embargo, los cerros sí tienen usos, principalmente para la
extracción de flora silvestre, que en mayor medida refiere a leña, la cacería y el
pastoreo.
Se pueden observar distintas elevaciones y formaciones montañosas como el
Duvil-Yasip, Yagul, Caballito Blanco, la Fortaleza de Mitla, Los Compadres y El
Fuerte, las primeras cuatro se presentan de forma aislada mientras que las últimas
dos se unen a la estribación serrana conocida como Dan Roo.
En el extremo oeste se encuentra una formación que consta de dos elevaciones,
el Duvil y el Yasip. Este espacio pertenece a los Bienes Comunales de Tlacolula.
El principal problema que presenta es la presión por el crecimiento de la mancha
urbana de Tlacolula, tema del que se abundará más adelante. Allí la Conanp está
implementando un programa de restauración, pues
_es una de las zonas más degradadas, que requiere de una intervención para que pueda irse recuperando poco a poco pero que también requería de acciones puntuales por parte de los comuneros para que esas zonas no siguieran siendo apropiadas por gente ajena y establecidas como zonas urbanas. Entonces ahí estamos trabajando con ellos, con unos proyectos de gaviones de agua de azolves, reforestación en el Duvil, se reforestaron cinco hectáreas este año, se metieron cuatro obras de gaviones, todo esto tiene permiso del INAH (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
Al Este del Duvil-Yasip, se encuentra
Yagul, que significa palo o árbol
viejo. Esta formación presenta la
forma de lo que en lengua
anglosajona se denomina butte,
referido una prominente colina
aislada, de laderas bien
pronunciadas, incluso verticales, yFigura 2. Formación montañosa de Yagul Foto: Thomas
con una pequeña cima plana (Figura Riedelscheider/INAH 2008
2), lo que representa una gran capacidad defensiva. Por lo que no es extraño que
71
e n e lla s e h a y a e s t a b le c id o la c iu d a d a r q u e o ló g ic a c o n o c id a c o n e s t e n o m b r e
d u r a n t e e l p e r io d o p o s c l á s i c o t e m p r a n o . L a t e n e n c ia le g a l d e e s t a á r e a n o e s t á
c l a r a , n o p e r t e n e c e a n in g ú n n ú c le o a g r a r io y p a r e c ie r a q u e fo r m ó p a r t e d e la
H a c ie n d a S o r ia n o , s in e m b a r g o e n la p r á c t ic a e s t e e s p a c io s e e n c u e n t r a b a jo
ju r is d ic c ió n d e l IN A H .
A l s u r e s t e d e Y a g u l s e e n c u e n t r a la
m e s a d e C a b a l l i t o B l a n c o , q u e r e c ib e
e s t e n o m b r e d e r iv a d o d e u n a d e la s
p in t u r a s r u p e s t r e s d e g r a n d e s
d im e n s io n e s q u e s e p u e d e n o b s e r v a r
e n e s t a á r e a , y q u e h a d e c ir d e lo s
p o b la d o r e s r e p r e s e n t a u n c a b a l lo
ja la n d o u n a c a r r e t a , e la b o r a d a c o n
p in tu ra b la n c a ( F ig u r a 3 ). E n lo s p | g „ „ 3 .„ .„ 5 „ ,„ j. .c t a ii i„ B ia n c o -.F o .o :A „ .o „ io
a lr e d e d o r e s d e la m e s a s e e n c u e n t r a 2012-
u n a e n o r m e c a n t id a d d e c u e v a s y a b r ig o s , s ie n d o u n o d e lo s p a r a je s c o n m á s
d e n s id a d d e s it io s . D e ig u a l fo rm a , lo a g r e s t e d e e s t a s la d e r a s , h a n p e rm it id o q u e
e n e l la s s e c o n s e r v e d e m a n e r a e x c e p c io n a l la s e lv a b a ja c a d u c if o l ia q u e
c a r a c t e r i z a a la r e g ió n . S u p a rt e s u p e r io r e s t á f o r m a d a p o r s u p e r f ic ie s p la n a s q u e
h a c e n p r o p ic ia la a c t iv id a d a g r íc o la , la c u a l p u e d e r a s t r e a r s e h a s t a la é p o c a
p r e h is p á n ic a p u e s s o b r e e s t a m e s a s e e n c u e n t r a u n s it io c o n e s t r u c t u r a s
a r q u e o ló g ic a s .
E s t a m e s a t a m b ié n t ie n e c o n n o t a c io n e s r it u a le s . E n a lg u n o s r e c o r r id o s s e lo g ra ro n
o b s e r v a r o f r e n d a s d e ja d a s e n s u p a rt e s u r o e s t e , d e b a jo d e la p in tu ra d e E l
C a n d e la b r o . A s im is m o , e n e l e s t u d io d e f a u n a s ilv e s t r e , r e s c a t e d e l c o n o c im ie n t o y
u s o t r a d ic io n a l z a p o t e c o , s e id e n t if ic ó q u e
Ellos como cazadores y originarios de esta cabecera municipal no cazan conejos en la meseta de Caballito Blanco, ya que existe una creencia de los antepasados, bisabuelos, abuelos que en la cima de esa meseta vive un "dios" en forma de conejo y no sería para ellos bueno matarlo (Entrevista 6 con personal del INAH).
73
Al noroeste de Caballito Blanco está la formación conocida como Los Compadres,
sin embargo se desconoce a qué se deba este nombre. En la parte norte de esta
formación se han registrado algunas cuevas y abrigos, y en la cañada al norte se
realizaron varios recorridos para el registro de fauna silvestre, sin embargo, esta
formación se mantiene como una de las menos estudiadas hasta el momento.
Al oriente de Los Compadres se encuentra El Fuerte. Esta área puede
considerarse el núcleo dentro del área núcleo del Patrimonio Mundial, pues en ella
se encuentran las principales cuevas exploradas por Flannery. Junto con Caballito
Blanco es el área con más densidad de cavidades y sitios prehistóricos
registrados. En esta área se han llevado a cabo las principales investigaciones, no
sólo en el aspecto arqueológico, sino también en el biológico. Allí el Jardín
Etnobotánico de Oaxaca, en colaboración con SERBO (Sociedad para el Estudio
de los Recursos Bióticos de Oaxaca) y la UNAM (Universidad Nacional Autónoma
de México), ha realizado estudios botánicos de relevancia. Asimismo la Conanp
(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) desarrolla en esta área un
proyecto de fototrampeo para el registro y monitoreo de fauna silvestre.
En recorridos con pobladores locales, al interior de esta área se han podido
identificar distintos parajes, tales como Piedra Blanca, Los Cajetes, La Mesa, La
Mesa Chica, La Yegayuguera, Uña de Gato, La Ventana, La Pila, entre otros, que
nos hablan del detalle toponímico de los pobladores para con su territorio.
En el extremo oriente del área de estudio, ya en la zona de amortiguamiento del
Patrimonio Mundial, se encuentra la Fortaleza de Mitla, también conocida como La
Muralla por la población local. Esta formación sirve de lindero entre los terrenos
ejidales de Unión Zapata y los comunales de Mitla, a la par que contiene una
importante zona arqueológica, lo que ha derivado en distintas fricciones, entre
ambos pueblos por los límites en la Fortaleza. Si bien a diferencia de otras
disputas territoriales en el estado, esto no representa un foco rojo o una fuente de
violencia, a pesar de que ambas comunidades lo consideran parte de su territorio.
74
Según relatan los pobladores de Unión Zapata, la mayor parte de esta formación
les correspondía, de acuerdo con la dotación definitiva al ejido. Sin embargo,
durante los trabajos de deslinde derivados del Procede (Programa de certificación
de derechos ejidales) a partir del año 2000, decidieron ceder su parte al INAH
debido al importante sitio arqueológico allí ubicado, "por un conflicto que había ahí,
un deslinde, y para llegar a convenios y no llegar a otros extremos más altos,
entonces se llegó al convenio de que se le iba a quedar al INAH” (Entrevista 26
con ejidatario de Unión Zapata).
Esta área fue propuesta para un proyecto de ecoturismo en el que se pretendía
hacer un jardín demostrativo con plantas de la región, el cual fue presentado
incluso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI)
para la organización de un plan de negocios para esta área, sin embargo, esta
propuesta se observa de difícil implementación práctica. Incluso algunos
pobladores de Mitla reconocen que
_es un poco complicado en el sentido de que toda vez que se abre al turismo una zona arqueológica, deben haberse hecho estudios preliminares, estudios de capacidad de carga [...]. Espero que mis paisanos tengan la suficiente paciencia de esperar resultados, porque necesitamos ofrecer un turismo coherente a quien nos visita (Entrevista 16 con representante municipal de Mitla).
Otras formaciones cerriles son también usadas como linderos, como Mogote
Redondo y Corral de Piedra en la parte norte de El fuerte, que delimita los terrenos
de Unión Zapata con los de Villa Díaz Ordaz y Mitla respectivamente. Ésta última
formación contiene también un pequeño sitio arqueológico (CAVO-K4) el cual
perece ser un puesto de vigilancia.
Estas formaciones forman parte de la estribación serrana conocida entre la
población de Mitla como Dan Roo, que en lengua zapoteca significa cerro grande.
Sin embargo, al preguntar a pobladores de Villa Díaz Ordaz, donde también se
conserva la lengua zapoteca, comentaron que Dan Roo significa efectivamente
cerro grande, pero no lo relacionan con ningún cerro en particular, sino que es
aplicable a cualquier elevación de grandes dimensiones.
75
Piedra
Los materiales pétreos y los afloramientos rocosos del lugar son también utilizados
de diversas maneras: como bancos de material, tanto arqueológica como
contemporáneamente; y más recientemente como recurso recreativo como
superficie para la práctica de deportes extremos.
Los afloramientos rocosos son formados en su mayoría por estructuras de origen
ígneo, a partir de tobas riolíticas con minerales de cuarzo y plagioclasas que
presentan nula permeabilidad primaria, sin embargo la fractura que puede originar
una permeabilidad secundaria da origen a pequeños ojos de agua (Conanp 2008).
El aprovechamiento de los materiales pétreos del área puede rastrearse hasta la
prehistoria. El Abrigo Banco de Sílex (CAVO-A75) recibe este nombre pues
efectivamente en su fondo se encuentra una veta de pedernal de color gris con
evidencia de haber sido explotada arqueológicamente. Así también al suroeste de
La Fortaleza se encuentra un sitio en algunas ocasiones llamado como La
Cantera, pues en él se encuentra gran cantidad de núcleos de pedernal, así como
considerables cantidades de artefactos, y residuos de talla. En esta área se
localizó una punta de proyectil al parecer procedente del Banco de Sílex.
En el área también destaca como recurso pétreo aprovechado en épocas
prehispánicas. En el sitio llamado Piedra Tirada o Guigósj, en el paraje Don
Pedrillo se pueden observar dos conjuntos de cantera trabajada. El primero en el
que claramente se observa la cantera con claros cortes hechos para la extracción
de material y siete rocas ya cortadas en asociación, el segundo es el observado
desde la carretera, formado por seis piedras monumentales, una de las cuales
presenta pintura rupestre que muestra cinco líneas verticales paralelas de color
rojo (Robles 1994:17).
Los materiales pétreos se siguen explotando en la actualidad, en el camino a la El
Fuerte se observa un área de cantera si bien se nos comentó que ya no es
explotada. Sin embargo uno de los problemas más graves en el área es la
extracción de materiales pétreos en el lecho del río seco, entre Yagul y el Rancho
76
la Primavera, ante esta problemática la Conanp tienen alrededor de diez
procedimientos ante Profepa, que seguían en marcha al momento de la
investigación.
En la presa conocida como La Toma, en el ejido de Unión Zapata, en un recorrido
reciente se escuchó el comentario de un proyecto para el desazolve de la presa y
la venta del sedimento. Este es un ejemplo de la aplicación doble del discurso, de
la conservación, mediante el desazolve lo que ayuda a los mantos freáticos, y el
monetario, al obtener ingresos de la venta del material de desazolve.
Además de ser usados como banco
de material, le han dado nuevos usos
a los afloramientos rocosos, como lo
es la práctica de deportes extremos.
Al sur de Caballito Blanco puede
observarse una pared de piedra con
gran cantidad de implementos para la
realización de rapel. Es considerado
un buen lugar para esta prácticaFigura 4. Área de Caballito Blanco donde se practica Rapel.
(Figura 4) e incluso es promovida en Foto: www.escalando.net
páginas de internet (www.escalando.net/zonas/consultado el 18 de mayo 2012). Al
Este de esta área, sobre el mismo Caballito Blanco, se puede observar otra serie
de implementos para la realización de rapel, si bien en menor cantidad. En este
caso es más claro el riesgo que suponen para el patrimonio cultural pues se
encuentran tan sólo a un par de metros de pinturas rupestres (CAVO-PP5).
La promoción de estos usos en el área se ha promovido incluso en transmisiones
televisivas a pesar de no contar con la autorización de las autoridades agrarias, en
este caso los Bienes Comunales de Tlacolula, quienes comentan:
Conforme los veas [a gente haciendo rapel], háblame, porque yo vengo y los páramos, una sanción o a ver cómo nos arreglamos. Porque están deteriorando las piedras, ya ahorita ya se ve donde se ha desgajado, y son piedras que están
78
ahora sí que sólidas y las están desgajando [_]. Se me hace que lo hacen de noche, porque de día nadie los ha visto. Me dicen a poco no lo viste que pasó en la tele, no le digo, yo muy poco veo tele. Sí dice, pasó en la tele que estaban rapeleando por allá, cómo no vi cuando lo estaban haciendo porque ellos sí se están haciendo chingones, a base del cerro de nosotros (Entrevista 20 con representante agrario de Tlacolula).
Algunos afloramientos rocosos tienen marcas de alteración humana en época
prehispánica particularmente en forma de escalones labrados generalmente
asociados a los sitios arqueológicos monumentales como Yagul y Caballito
Blanco, sin embargo también se han observado en una cueva al norte de la ladera
de los compadres. Estos sitios también han sido razón de conflicto,
particularmente cuando una asociación de pequeños propietarios los alteró al
acondicionar un sedero para ecoturismo.
El agua
El agua es fundamental para la vida en todos sus aspectos, y esto no escapa a la
población local que comenta que "las futuras guerras que se avecinan ya no van a
ser por petróleo, ya no van a ser por tierras como antes, las futuras guerras que se
avecinan van a ser por el agua” (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata). Sin
embargo, el agua fue uno de los elementos menos comentados entre los
entrevistados, a diferencia de la flora, las cuevas o la arqueología, a pesar de que
la escasez de este líquido se resiente en la mayor parte de la región.
En el área existen dos corrientes permanentes: el Río Seco al poniente entre el
Duvil-Yasip y Yagul y el Río Mitla al sur del área, los cuales se unen al poniente de
la población de Tlacolula en el Río Salado, y que se alimentan de una gran
cantidad de corrientes intermitentes que se originan en las formaciones
montañosas.
La época de lluvias comienza a mediados de mayo y termina en octubre, sin
embargo los regímenes de lluvia han variado considerablemente en épocas
recientes, "ahorita en toda el área hubo cosecha, van dos años, porque ha llovido
79
bien, pero tuvimos siete años que no nos llovió, ni agua había, aquí los pozos de
aquí se secaron, se fueron muy abajo” (Entrevista 33 con propietario de Tlacolula).
La lluvia es fundamental para las actividades agrícolas pues salvo algunos canales
al sur de Yagul, en la mayor parte del área se practica la agricultura de temporal.
Existe poca infraestructura hidráulica en el área: dos presas en la parte oeste que
sirven además como linderos entre Tlacolula, Díaz Ordaz y la Ex Hacienda
Soriano y otras dos en terrenos de Unión Zapata, una conocida como La Toma y
otra de menor tamaño al suroeste de La Fortaleza. Ante la incertidumbre en los
regímenes de lluvia se comienza a practicar el riego mediante pozos, si bien esto
representa un gasto extra para los agricultores.
En tanto uno de los valores del área es el uso agrícola, la excavación de pozos
para este fin suele permitirse, a diferencia de aquellos cuyo fin es el
abastecimiento urbano. El caso más emblemático de esto es el pozo excavado por
la empresa Génesis 2000 al norte de Yagul para el abastecimiento de Ciudad
Yagul.
Según nosotros la cuestión no es que afecte tanto al municipio sino que en este momento el problema es que Ciudad Yagul no tienen agua, por qué, porque las anteriores autoridades dieron todos los permisos pero jamás verificaron si había agua y de qué calidad en esta zona. No puedes llevar a vivir a una gente cuando no hay agua, estaban confiados de que habían comprado y les había otorgado un pozo donde se denomina Ex Hacienda Soriano (Entrevista 16 con representante municipal de Tlacolula).
Flora
El tema de la flora silvestre en el área es uno de los que se le otorgan mayor
relevancia entre distintos investigadores. La vegetación primaria que se conserva
puede agruparse en cuatro tipos principalmente:
a) La selva baja caducifolia y subcaducifolia, ubicada principalmente en las laderas
de cerros y formaciones rocosas con 3 o 4 estratos: herbáceo en la parte más
baja, de más o menos un metro de alto, el arbustivo (como de 2 a 4 m) con
especies en su mayoría espinosas que se ramifican desde la base y el estrato81
arbóreo, que puede alcanzar hasta unos 6 m, intercalados en estos dos últimos
estratos podemos encontrar epífitas (plantas que viven sobre otras plantas) como
bromelias y helechos (Martínez y Ojeda 1996:7).
b) La selva baja espinosa, presente de manera compacta hacia las zonas de pie
de monte e intercalados dentro de las zonas agrícolas, compuesta por dos
estratos. El superior formado por árboles perennifolios y espinosos que no
rebasan los seis metros y el inferior o arbustivo, con una altura de dos a cuatro
metros de alto, donde el estrato herbáceo falta completamente (Conanp 2008:21).
c) El popal-tular, ubicado principalmente hacia noroeste de Caballito Blanco y
sobre una porción del Río Seco. Es una comunidad de plantas acuáticas,
arraigadas en el fondo, constituida por monocotiledoneas de 80 cm hasta 2.5 m de
alto, de hojas alargadas y angostas o bien carente de ellas (Conanp 2008:21).
d) El bosque de encino, ubicado al norte del área en las estribaciones de la sierra
Mixe, los estudios florísticos desarrollados hasta ahora no han considerado este
ecosistema pues se halla relativamente lejos de las principales áreas de
investigación.
El estado de conservación de estos grupos florísticos es variada. Lo escarpado,
abrupto y accidentado del lugar ha posibilitado que en él se refugie una gran
cantidad de plantas y que no hayan sido devastadas por el crecimiento poblacional
ni por la ganadería, o simplemente por vandalismo. Sin embargo, las zonas con
buen estado de conservación son manchones, no son grandes superficies. En
general no se puede considerar una condición prístina de la vegetación, sino que
es un territorio que ya ha sido intervenido por el trabajo humano (Mapa 9).
También se escucharon comentarios sobre problemas de plagas, particularmente
en las partes altas de Mitla, donde se han presentado problemas con una plaga
que afecta a la corteza de los pinos. Para combatir esto, la Conanp ha facilitado la
asistencia técnica y la capacitación para la realización de acciones puntuales para
el combate de plagas. La madera plagada es cortada y la corteza quemada para
evitar la propagación. Con la madera se hacen acomodos en los barrancos, con lo
82
que a la vez de combatir la plaga se intenta disminuir la erosión. Los encinos de
esta área también llegan a presentar plagas, particularmente el muérdago, que es
una especie de lirio que se establece en la parte alta y empieza a plagar los
árboles hasta matarlos en caso de no detenerlo. También en Unión Zapata se
tiene una plaga muy fuerte en los manzanitos, arboles que están junto con los
encinos rojos en la parte alta, donde se empiezan a planificar acciones de
saneamiento.
Otro elemento para valorar la conservación es que a pesar de que podemos
observar importantes endemismos florísticos en el área, se encuentran también
algunas plantas exóticas (no nativas de Oaxaca o México) como son el pirú
(Schinus molle) nativo de Sudamérica, el pasto rosado (Rhynchelytrum repens)
nativo de África, la casuarina (Casuarina equisetifolia) nativa de Australia, la
mostaza montés, nativa de Argentina y Uruguay y el chicalote (Argemone
mexicana), nativa de las islas del Caribe (Martínez y Ojeda 1996).
En este sentido, si bien la vegetación es relevante no es el elemento principal, o a
partir de cual se le adjudicó el Valor Universal Excepcional, pues
^aunque tiene recursos naturales, hay otras regiones de Oaxaca y del país que tienen más elementos, evidencia de especies endémicas, de especies amenazadas de extinción, de nuevas especies que le pudieran dar un peso más natural, por eso es un bien más cultural que natural (Entrevista 6 con personal del INAH).
La misma evaluación de la lUCN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, por sus siglas en inglés), órgano consultor de la UNESCO con
respecto a cuestiones naturales del área, considera que a pesar de la valiosa
información arqueológica con respecto a la interacción del ser humano y la
naturaleza, particularmente por la domesticación botánica, el aspecto natural del
paisaje actual no resulta excepcional en tanto la mayor parte es utilizada para
actividades agrícolas y pecuarias (ICOMOS 2010). Esto, lejos de disminuir el valor
del sitio lo reafirma, pues el argumento principal refiere a esta interacción humano-
84
naturaleza a través del tiempo, que deriva en el paisaje antropizado que puede
observarse en la actualidad.
Al referirse al aprovechamiento de la flora silvestre se hace por lo general a partir
de su extracción, la cual puede responder a distintos usos como combustible,
alimento, ornamento o medicinal. De las plantas de Yagul se considera que
alrededor del 90 % tienen algún uso humano (Martínez y Ojeda 1996:8). Sin
embargo, el valor de la flora no se da exclusivamente a partir de su
aprovechamiento de manera extractiva, sino que en ciertos casos éste se da in
situ, es decir, más que considerar a la flora conservada como reserva potencial
para su futura extracción, su utilidad será en la medida en que permanezca
inalterada en su lugar de origen, lo que se ha llamado ‘servicios ambientales’.
Uno de los principales servicios ambientales de la vegetación es la captación de
agua, particularmente en las partes altas de la sierra. Esto lo tienen claro los
pobladores locales al señalar que
_la conservación de los árboles significa que va a haber más oxígeno, que va a haber más agua, va a haber más lluvia, para eso lo conservamos, va a haber más animales, como venado, armadillo, todos los animales que se encuentran en el cerro, ya lo vamos a conservar (Entrevista 20 con representante agrario de Tlacolula).
Algunos pobladores abundan aún más en la importancia para el equilibrio
ecológico de todo tipo de plantas refiriendo por ejemplo que
_en la zona hay muchos musgos, líquenes, [...] los musgos nos dan vida a nosotros, aparentemente no nos dan vida, aparentemente, pero nos dan mucha vida. Porque los musgos no tienen raíz, hay musgos que no tienen raíz que nomás están pegados a la piedra, pero estos hacen retener el agua y [...] ahí viven ciertos pequeños animales, te pongo un ejemplo, por ahí vive la babosa, el caracol, y allí vive el caracol y allí se mantienen ciertos animales que escarban el piso, que buscan, esos animales le dan vida a la fauna (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata).
Particularmente el tema de la extracción de leña para combustible es el más
controvertido. Desde la perspectiva institucional la extracción de leña suele ser
uno de los principales problemas mencionados para la conservación, mientras que
85
para muchos pobladores es un importante recurso. Algunos de ellos mencionaron
cómo uno de los temores a la declaratoria de Patrimonio Mundial el que "nos
prohíban sacar la leña, sacar el material que a veces se ocupa para consumo del
pueblo, no para negocio” (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata). Sin
embargo va permeando entre los pobladores la idea de que la leña a extraer sea
únicamente la ya seca y proteger el que se corten árboles verdes para este fin.
Pocas fueron las plantas silvestres que se identificaron como alimento, lo que no
significa que no existan plantas alimenticias en el área, sino que la población no
las identifica como un recurso cotidiano. De entre éstas podemos mencionar los
boletos, que son
_un tipo de plantas como hongos, nomás que hay que reconocerlas, porque cuando llueve nacen muchos hongos, pero cuidado, hay hongos alucinantes, [...] mucha gente no sabe realmente cuál es un hongo y cual es un boleto, y cual es comestible y cual no es comestible (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata).
Podemos destacar también una mención como alimento de la jatropha oaxacana,
la cual los pobladores siguen utilizando, recuerdan algunos que se comían de
forma natural, otros citan que se sigue comiendo pero que hay que tostarlo.
Además de los típicos agaves tobasiches utilizados en esa zona mezcalera para
extraer el destilado.
Fue recurrente la mención de los usos medicinales de las plantas más que como
alimento, si bien la mayor parte refiere a su utilización cada vez menor pues
"ahorita con el adelanto que hay la gente prefiere ir al médico, pero ahí hay mucha
planta medicinal”. La única mención puntual de un uso medicinal refiere a las
hojas de naranja que se usa para un té, para el estómago, y un epazote morado
que sirve para la amibas. Viendo este hueco en la información, el INAH
implementó un proyecto de recuperación de conocimiento de plantas medicinales
en Villa Díaz Ordaz del cual se esperan los resultados (Entrevista 6 con personal
del INAH).
La flora del área ha sido de interés también de la comunidad científica. Distintas
instituciones como el Jardín Etnobotánico de Oaxaca (JEO), SERBO y la UNAM
86
han realizado investigaciones con las que se ha reportado una nueva especie de
agavácea y una nueva acantácea. Estas nuevas especies fueron identificadas
como nuevas a partir de la comparación con ejemplares de herbario, sin embargo
falta el trabajo fino de la descripción taxonómica de estas plantas (Entrevista 4
con personal del JEO). Este trabajo lleva ya varios años sin que se presenten
resultados definitivos, aludiendo a una saturación de trabajo, debido a esto, otros
especialistas botánicos critican esta falta de resultados en tanto estarían también
interesados en el estudio de la flora del área.
Otra planta que destaca en el ámbito científico es la Fouquieria splendens, que
_ comúnmente le llaman ocotillo o le llaman campanitas, es una planta que crece nada más en esos riscos de Díaz Ordaz, Guilá Naquitz, sube un poco a los Albarradas y ya no crece en ningún otro espacio, está reportada esta misma especie para la zona de Arizona y Texas, entonces estos brincos ecológicos son de suma importancia (Entrevista 4 con personal del Jardín Etnobotánico).
También fue mencionada por varios investigadores una planta de nombre
científico Jarthropha Oaxacana, que es endémica del lugar. Un espécimen de esta
planta fue removida durante la restauración de los edificios arqueológicos en
Caballito Blanco, lo que provocó una serie de procedimientos jurídicos. entre el
INAH y la Conanp.
Las investigaciones de la flora del área ha dado pie a colecciones científicas,
principalmente por parte de SERBO, y a proyectos de difusión, pues el Jardín
Etnobotánico ha diseñado una sección exclusivamente para la interpretación de
las plantas del lugar y principalmente aquellas que fueron domesticadas ahí. Estos
trabajos de investigación fueron desarrollados con el apoyo de miembros de las
comunidades involucradas, y puede observase que ha rendido frutos, no sólo en el
ámbito científico sino también en el local, pues algunos de los pobladores han
adquirido un interés personal en el estudio de los recursos florísticos de sus
territorios "con SERBO aprendimos a conocer las plantas, qué plantas sirven para
hacer medicina, cómo se llama, el nombre común y todo eso, ya nos orientaron,
ya nos explicaron, ya tenemos un poco de conocimiento con respecto a las plantas
y todo” (Entrevista 29 con ejidatario de Unión Zapata).
87
Un valor de la flora que no fue comentado pero que resulta evidente en cualquier
recorrido del terreno es el de la provisión de sombra, lo que hace a su vez que los
sitios con árboles de suficiente tamaño como para resguardarse bajo de ellos se
conviertan también en lugares de reunión para los pobladores.
Fauna
La fauna silvestre en el área es también abundante y consta tanto de especies
nativas como migratorias. Ésta es aprovechada fundamentalmente a través de la
cacería, actividad que si bien está prohibida por los núcleos agrarios, se sigue
llevando a cabo de manera clandestina.
Ha habido dos principales proyectos de registro de fauna silvestre. El primero
desarrollado por el INAH denominado Inventario de fauna silvestre de las cuevas
prehistóricas del Valle de Tlacolula, recate del conocimiento y uso tradicional
zapoteco, en el cual se realizaron recorridos de campo para la identificación de
evidencias de fauna silvestre, particularmente huellas y excretas, así como
entrevistas con pobladores locales de edad avanzada para conocer los usos
dados a estos animales. (Olivera 2010). Actualmente la Conanp desarrolla un
programa de fototrampeo que ha arrojado importantes datos, algunos
inesperados, sobre la fauna del área.
Más allá de los inventarios académicos, entre los animales identificados
reiteradamente por los distintos actores, de lo que se puede suponer mayor
conciencia de su presencia y por tanto aprovechamiento, están el venado cola
blanca, el conejo, el lince, la liebre, la zorra, el zorrillo, el tejón, el yaguarundí, el
armadillo, el coyote, la codorniz, la chachalaca, la paloma ala blanca, el tlacuache,
el águila, los halcones y los gavilanes.
Entre la abundante fauna, algunos animales resultan más relevantes entre el
sector académico, nos comentan por ejemplo que
_ahí también hallamos un pez, que supuestamente ya estaba extinto de su hábitat, y ese pez es endémico de la zona. El especialista se encuentra en el CIIDIR [Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
88
Regional del Instituto Politécnico Nacional], pero ese pez también lo hayamos y le dijimos, mira encontramos este pececito y él sorprendido, no pues este estaba reportado que ya no existía, entonces él hizo algunas colectas, no sé si tenga, pero imagínate suma otro punto relevante para la zona (Entrevista 4 con personal del JEO).
Así también el área se logró identificar como
_un sitio de paso de aves rapaces por la zona de la fortaleza de Mitla y la Zona de la fortaleza de Yagul [...], son los primeros datos de migraciones de aves rapaces que hay para el Valle de Tlacolula [...] coincidencia o no, había dos actores que estaban monitoreando migración de aves rapaces, la parte de investigación de las Cuevas Prehistóricas del Valle de Tlacolula y Tierra de Aves en el Istmo [de Tehuantepec], la misma especie migratoria que nos permite tener información preliminar del posible impacto de los aerogeneradores en las rutas de migración de las aves rapaces (Entrevista 6 con personal del INAH).
Otro animal relevante para los conservacionistas ha sido el lince, especie de la
cual se ha podido monitorear una pareja, lo cual se considera indicativo de que la
parte natural se está conservando, ya que como uno de los principales
depredadores su presencia es representativa de la salud del ecosistema. Gracias
al proyecto de fototrampeo implementado por Conanp, se está por confirmar la
presencia de puma en la parte alta de la zona, así como un registro insospechado.
Según una nota periodística (http://quadratinoaxaca.com.-mx/noticia/nota,61535,
consultado el 20 de mayo de 2012), se obtuvo el primer registro de Jaguar
(panthera onca) en los Bienes Comunales de Mitla, lo cual a la vez que habla de
un ecosistema bien conservado, aporta nuevos datos sobre la distribución de esta
especie que se encuentra en peligro de extinción.
A pesar de esta diversidad faunística, a partir de entrevistas con los pobladores,
se sabe de la desaparición de ciertas especies como el oso hormiguero
(Tamandúa mexicana) que fue observado de los 50's por los comuneros, y el
pecarí de collar o puerco de monte (Pécari tajacu) del cual existe registro en
contexto arqueológico de huesos de esta especie en la cueva de Guilá Naquitz
(Olivera 2010) y que ya no se observan en la actualidad.
El principal aprovechamiento de la fauna silvestre se da mediante la cacería, a
pesar de que en la mayoría de los núcleos agrarios esta actividad se encuentra
89
prohibida o regulada ya que se busca que se siga aprovechando pero de forma
razonable. Este ha sido un tema de discusión en los núcleos agrarios. Durante la
elaboración del ordenamiento territorial de los Bienes Comunales de Mitla se
comenta que
^cuando teníamos las asambleas se ponían muy buenas las discusiones, pues cada quien defendía sus puntos de vista, nosotros siempre hemos sido de la opinión de que se pueda conservar utilizando, no somos extremistas de que no se toque o quites a la gente de ahí o cosas peores (Entrevista 15 con miembro de Grupo Mesófilo).
Al hablar con los representantes agrarios se observaba esta misma tendencia de
aprovechamiento sin abuso, "no íbamos a matar fuera de lo normal, se respetó
que hubiera vedas, y cuando no hay veda cierta cantidad, porque eso si está
permitido donde quiera” (Entrevista 29 con ejidatario de Unión Zapata). Asimismo
fue común el que se adjudicara la cacería a grupos externos al núcleo.
En miras de un aprovechamiento sustentable la Conanp con apoyo de CDI
trabajan para el establecimiento en Mitla de una
_UMA [unidad de manejo ambiental] de venado cola blanca que ya la tenían ellos registrada desde hace me parece que cuatro años, de una universidad que vino y les hizo un estudio, les registró la UMA pero ahí se las dejo, trabajamos junto con ellos para poder actualizar los informes de esta UMA, y ahorita tenemos proyecto con ellos para implementar infraestructura para el monitoreo de la especie y para su vigilancia (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
Cultivos
Las formaciones montañosas están rodeadas por el piso de valle formado por
depósitos aluviales que comprenden fragmentos del tamaño de la arcilla, arena,
guijo y guijarro no consolidado, constituidos generalmente de roca, cuarzo,
plagioclasas y micas. Estas zonas presentan condiciones favorables para la
infiltración y aporte a la recarga del acuífero clasificadas como permeabilidad
buena (CONANP 2008), lo que significa una buena productividad agrícola.
En estas áreas se ocupan principalmente para las actividades agrícolas donde los
principales cultivos son el maíz, el frijol, alfalfa, calabaza, trigo, cebolla, ajo,
90
garbanzo y maguey. A tal grado ha tenido importancia la agricultura que ha
llegado a considerarse por algunos ambientalistas como un agropaisaje o
agroecosistema en donde existe también una importante biodiversidad. Esto
refiere
_a las zonas con producción agrícola, asociadas a prácticas de manejo tradicional que no tienen que ver con la aplicación de agroquímicos o la utilización de tecnologías que puedan contravenir con la estabilidad de los suelos y que están asociadas también a la presencia de especies leñosas, de especies forestales en el manejo de una parcela o de un territorio (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
En este sentido, los campos agrícolas son ecosistemas que se deben conservar, y
en el caso particular del área Patrimonio Mundial resulta compatible con el Valor
Universal Excepcional reconocido pues "precisamente ese sitio es importante
porque allí se inició la agricultura. Entonces el hecho de que ellos sigan
sembrando y sigan haciendo ese trabajo es compatible con lo que se está
pidiendo del sitio” (Entrevista 3 con personal del INAH). En el mismo sentido los
promotores de la declaratoria consideran que "tiene que haber una actividad que
respete los valores bajo los cuales fue inscrito ese bien, eso sí es importante, las
cosas por supuesto ni se congelan ni permanecen estáticas” (Entrevista 32 con
directivo del INAH).
Si bien esta idea de agricultura tradicional, en algunos casos parece suponer la
prohibición de maquinaria agrícola, particularmente tractores, siendo uno de los
temores de los pobladores, pues temen que
_no nos van a dejar meter máquina, porque ahorita como por la temporada se enmonta los terrenos, y a fuerza se tienen que meter máquina, para destroncar sacar el tronco, y eso es lo que la gente no quiere, porque dice después cómo vamos a destroncar nuestros terrenos, si hay una máquina les van a ir a parar que no trabaje, luego nos meten demandas que para nosotros es mucho dinero, de dónde vamos a sacar dinero para una demanda (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Este temor no es del todo infundado, pues se sabe de al menos un documento del
año 2001 en el que el INAH llamó a comparecer a un productor debido a la
92
“alteración y destrucción de los contextos arqueológicos por la utilización de
maquinaria pesada (tractor) en labores agrícolas [...]. En el área mencionada se
restringe la labor agrícola a las técnicas tradicionales” (Archivo INAH). Esto es una
dificultad ya que para la mayoría de los productores el uso de tractor es una
condición primordial para sus actividades agrícolas “porque si no con qué
trabajamos, ya la yunta ya no deja, es muy lento, además aquí ya casi no tienen
yuntas, ya no, pura maquinaria” (Entrevista 33 con propietario de Tlacolula).
Si bien los regímenes pluviales se han modificado dificultando las prácticas
agrícolas, habiendo años buenos y malos y siendo los últimos lamentablemente
más comunes, se comenta que
Este año [2011] gracias a dios fue muy buen año, se dio muy bien la cosecha, la mayoría de la gente cosechó, cosa que tiene años que no se cosechaba como este, y allá, allá [en El Fuerte] es donde más se dio. Ahí mi hermano sembró un terreno, donde la milpita creció chiquita, pero unas mazorcotas que se dieron en esa milpita, le digo a mi hermano en qué consistió, pues no sabemos en qué consistió que la milpita tan chiquita haya dado esas mazorcas tan grandotas (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Desde la época en que aún existían las haciendas, las partes bajas de El Fuerte
han sido terrenos de gran producción agrícola.
Se daba mucho el chile seco, dice mi papá como se veía los terrenos del hacendado, rojo de tanto chile, y ponían a secar el chile, se da todo eso ahí, la calabaza, esa chilacayota. Dice mi papá que antes sembraba un señor hasta allá arriba, y nada más el terreno estaba sin trabajar así, nada más iba el señor con coa a excavar y enterrar la semilla de la chilacayota. Dice mi papá no me lo van a creer, cuando cosechaba el señor, llevaba su burro, nada más le cabían cuatro, porque eran tremendas las chilacayotas que se daban ahí (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Esta área de El Fuerte sigue siendo de gran relevancia respecto a su producción
agrícola. En el año 2011 su producción incluso ganó un segundo lugar en una
exposición de maíz realizada en San Andrés Ixtlahuaca, el premio fue un borrego
el cual vendieron para comprar material para la oficina ejidal. Los pobladores de
Unión Zapata mencionan que más que el borrego lo importante es el orgullo como
campesinos de haber ganado.
93
Desde la perspectiva de agroecosistema, la diversidad biológica es también de
gran importancia, en particular en lo que respecta a las variedades nativas de
maíz, más aún cuando algunas de las evidencias más tempranas de este cultivo
de hallan en el área. En este sentido, la Conanp impulsa el cultivo mediante el
Programa de conservación del maíz criollo (Promac), apoyando a los productores
a quienes
_se les paga por acciones adicionales asociadas a la actividad productiva que ellos ya de por sí realizan, no se les paga por sembrar como el Procampo [Programa de apoyo al campo], sino se les paga por la adicionalidad de actividades que ellos pudieran agregar a su labor cotidiana. Es decir, yo voy siembro maíz pero con el apoyo que tú me das voy incorporar abonos orgánicos a mis suelos, o voy a realizar tal acción de conservación del suelo, entonces es un incentivo para la adicionalidad, o voy a incorporar la calabaza que ya se estaba perdiendo dentro de mi cultivo (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
Sin embargo, este apoyo está condicionado a la organización formal de los
productores. Una asociación de pequeños propietarios de Yagul comenta al
respecto que
_dejó la Conanp de ayudarnos porque está de acuerdo con la Sagarpa, nomás que ahora nos exigen mucho. Antes iban a ver los terrenos que ya saben donde están, e iban a supervisarlos a ver si efectivamente estaban sembrados, pues nos ayudaban con mil cien pesos por hectárea, una ayuda nomás pues, para conservación del maíz. Pero creo que la Sagarpa no sé qué exigieron se formara una sociedad y que la registráramos. Cuánto nos cuesta registrarla, vamos a pagar notario y toda la cosa, bueno allá en relaciones exteriores ahí dan el nombre del registro, no cobran nada, pero aquí el notario y toda la cosa, cuánto le cobran, son cinco mil pesos. Si nosotros andábamos de tras de eso, pues cómo vamos a pagar, se deshizo, no sé dónde estén ayudando ahorita, pero aquí ya no están ayudando (Entrevista 33 con propietario de Tlacolula).
Lamentablemente en la actividad agrícola se percibe un gran declive, no sólo en el
área sino a nivel regional.
Antes trabajaba mucho la gente, esa gente de Mitla, Matatlán, Tlacolula, se veían terrenos todo esto. En mis tiempos estaban las carretas que se estaban llenando de todo, entonces se concentraba mucho la gente, pero nomás empezó eso del bracero, ahorita en todo ese campo que es de San Lucas Quiaviní poquitos son los señores que siembran una tierrita, eso es puro monte ya, Mitla igual, Tlacolula ya es puro monte. [...] Son contaditos los que trabajan el campo, ya ahorita ya no
94
quieren y me pongo a pensar, cómo fue que cambió esto, cuando que antes trabajaba mucho la gente, había mucho campesino, pero ahorita ya no. Entonces debería ver el gobierno que cómo están abandonando las parcelas, ya son montes, ya no hay campesino que trabaje, puro para el norte, y al campo no lo están viendo (Entrevista 27 con ejidatario de Unión Zapata).
Las causas de esta disminución en la actividad agrícola suelen referir al cambio en
los regímenes de lluvia, algunos campesinos mencionan diez años de sequía, lo
que provocó que mucha gente buscara otro tipo de empleo u optara por la
migración. Este último aspecto es también frecuentemente mencionado y sus
consecuencias trascienden la actividad agrícola, sino también genera problemas
sociales pues los migrantes que regresan lo hacen con "malas costumbres”.
Otro problema para la actividad agrícola es la comercialización, ya que si bien
buena parte de la producción es para autoconsumo, los productores comentan
que es difícil vender el excedente.
Por ejemplo yo ahorita tengo maíz criollo, a quién se lo vendo, ya no lo compran mucho, mucho trabajo para vender. Ahora los tortilleros compran maíz poblano que viene del entero, muy barato, del chiapaneco también, y el de nosotros nos cuesta más producirlo porque allí llueve mucho, ahí tienen riego, aquí no tenemos nada. No nos lo compran, mucho trabajo para venderlo (Entrevista 33 con propietario de Tlacolula).
Y no sólo en lo que respecta al maíz "por ejemplo mi hijo de allá adelante sembró
ajo, pues ahorita tiene el ajo guardado ahí, que haya venta a ver cuánto le puede
sacar, pero ya él le invirtió mucho, mucho gasto ya llevó” (Entrevista 27 con
ejidatario de Unión Zapata).
Esta problemática se ve asimismo en relación con las semillas, ya que mientras
algunos investigadores consideran que el que surte la semilla para esa zona es
Díaz Ordaz, no es Tlacolula, los pequeños propietarios tienen que ir a Díaz Ordaz
para acceder a la semilla. Sin embargo los pobladores de Díaz Ordaz comentan
que esta situación también ha cambiado pues esto era "antes, pero ahorita como
ya hay muchas comunidades que se concentran en el mercado de Tlacolula los
domingos, entra mucha gente, diferentes comunidades, a vender y a comprar” ya
es difícil para ellos comercializar su semilla.
95
Ganado
El ganado en el área puede ser visto no sólo como insumo para la actividad
productiva, sino también como elemento de prestigio entre los pobladores, o de
manera inversa como una de las principales amenazas a la conservación de la
flora nativa. Las principales especies en el área es el ganado caprino y en menor
medida el bovino, y la principal estrategia productiva es el pastoreo extensivo. A
diferencia de la agricultura que lleva milenios practicándose en el área,
_la ganadería es una actividad que llegó en la época colonial, que el sitio tiene un componente muy fuerte, muy marcado en Tlacolula pero que influenció toda la región y el tener ganado es un estatus de jerarquía en la comunidad, si tú tienes ganado es que tienes una buena posición socioeconómica en el pueblo (Entrevista 6 con personal del INAH).
Y no sólo la posesión directa de ganado era un apoyo económico, las mismas
tierras que no eran aptas para la agricultura podían rentarse para el pastoreo de
ganado a otras comunidades, como lo comentan pobladores de Unión Zapata
quienes rentaban sus tierras en El Fuerte a campesinos de Díaz Ordaz.
Sin embargo entre los conservacionistas la ganadería es considerada como uno
de los principales problemas del área:
En cualquier parte del país que tu vayas, a cualquier tipo de ecosistema donde haya cabras van a citarte cabras [como un problema], porque ellas se comen de todo, plástico, basura, lo que encuentren, ahora imagínate plantas, y su efecto mayor es que van brincando en estos riscos, arrancan las plantas, ni se las comen y luego queda allí la pobre planta (Entrevista 4 con personal del Jardín Etnobotánico).
Sin embargo el pastoreo ha decaído en la zona aún más que la agricultura, pues
entre otras cosas, al ser una actividad realizada principalmente por los jóvenes, las
nuevas generaciones no la ven con interés, pues prefieren migrar. Esto ha
resultado conveniente al impulso que se ha dado a la conservación de El Fuerte,
pues se ha limitado las actividades de pastoreo en esta área lo que al parecer a
logrado resultados en detener este uso tanto a los pobladores de Unión Zapata
96
como a los de Díaz Ordaz y Mitla, quienes tiene ahora prohibido pastorear su
ganado ahí.
Edificaciones
El espacio para vivienda o servicios para éstas es una de las mayores
problemáticas en el área, principalmente en el extremo poniente de la poligonal,
donde los asentamientos irregulares del Duvil-Yasip se han convertido en un
verdadero problema para las instituciones.
Un peligro que vemos, es que si no se ponen vivos va a acabar siendo eso un fraccionamiento, se va a privatizar todo, hay una gran especulación sobre las tierras que están en la zona más comercial, turística y arqueológica de Valles Centrales. Hay muchos intereses tanto internos como externos por irse apropiando, irse haciendo de esos terrenos y establecer negocios, fundamentalmente negocios y probablemente hasta algunas áreas habitacionales en un futuro (Entrevista 15 con miembro de Grupo Mesófilo).
La principal área con invasión urbana es la parte poniente del paraje Duvil-Yasip
que sufre del crecimiento no regulado de Tlacolula. Ésta, además de ser parte del
área de Patrimonio Mundial, si bien como zona de amortiguamiento, cuenta con
decretos federales de Área Natural Protegida y Zona de Monumentos
Arqueológicos, lo que le confiere mayor protección legal. Sin embargo las
instituciones se han visto en dificultades para detener las construcciones.
Para regular el territorio primero ha sido necesario conocer los aspectos en
relación con la tenencia de la tierra, que en esta área en particular presenta una
gran complejidad, pues hay tierras del gobierno del estado, comunales, ejidales y
privadas (cfr. Conanp 2008). El gobierno del estado a través de Comisión para la
Regulación de la Tenencia de la Tierra Urbana en el Estado de Oaxaca (Coreturo)
regularizó la colonia Tres Piedras, lo que ha causado molestia entre otros actores
pues en lugar de ayudar a la contención de la mancha urbana, estas acciones son
percibidas como un aliciente a la continuación de las invasiones.
97
Para acercarse a la complejidad social que estas colonias significan, es también
necesario conocer el perfil de quienes están ocupando éstas áreas, por lo que se
ha avanzado en la elaboración de un
^censo actualizado de la gente que está adentro de la poligonal de Yagul que ya es parte de la poligonal de Patrimonio Mundial, saber sus orígenes, de donde está llegando la migración. Lo que nos ha dado información de quienes son la gente que está llegando a la zona marginal de Tlacolula. Es gente que viene de la sierra sur, de la cañada, gente que viene de los mixes, nos está dando también información de dinámicas de población [...], cuántos niños hay ahí, cuántas mujeres hay ahí, cuantos hombres hay ahí, cuanto es la proporción (Entrevista 6 con personal del INAH).
Esta situación ha dado pie a que en algunas ocasiones estos invasores sean
vistos incluso como víctimas por algunas autoridades agrarias:
Yo digo ‘pobre gente’ porque a lo mejor ha comprado por su necesidad. Pero yo le dije ‘demanda al que te vendió’, todavía le dije, ‘mira vámonos con gobierno del estado, yo te voy a llevar. A lo mejor por la charola que uno tiene se abren las puertas’, [...] no quiso, entonces pues lógicamente va la demanda (Entrevista 20 representante agrario de Tlacolula).
Para restringir definitivamente las invasiones irregulares se está llevando a cabo
en coordinación entre los Bienes Comunales de Tlacolula, la Procuraduría Agraria,
el INAH y la Conanp el enmallado de este paraje Duvil-Yasip. Este es un caso
particular, pues mientras que es común que las poblaciones locales recelen de la
participación del gobierno, allí es la autoridad agraria la que exige
_que se ponga una mano firme. En ese sentido, como comunidad los respaldamos y estamos con ellos. Porque son decretos ya y yo quiero que los hagan cumplir, los hagan valer. [...] Me gustaría que le pusieran mucho interés, que se vea que sí se quiere trabajar para el bien de la comunidad, de ellos, llámese ejido, pequeños propietarios o como le quiera llamar. Pero sí, una mano firme a los que están invadiendo (Entrevista 20 con representante agrario Tlacolula).
Otro problema referido a la urbanización, si bien se encuentra fuera de las
poligonales de protección, es el del fraccionamiento conocido como Ciudad Yagul
localizado al norte de la zona arqueológica de este nombre. La construcción de
este fraccionamiento99
atenía permiso para cinco mil casas, [aunque] ahorita nada más están en dos mil seiscientos. Por qué se ha parado esto. El municipio ha parado esto, porque las casas no reúnen las condiciones de los materiales de calidad. [...] Se ha parado de manera conjunta con Infonavit [Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores] y para qué, para que cumpla con las normas (Entrevista 16 representante municipal de Tlacolula).
La principal problemática con esta urbanización es la referente al abastecimiento
de agua, el cual ya ha sido referido, si bien existen también otras preocupaciones
al respecto, ya que
^están llegando nuevas personas al fraccionamiento de Ciudad Yagul que tienen otros patrones culturales diferentes. Incluso los cazadores que mataron al lince son habitantes de las casas de interés social. Ahí te das cuenta del impacto que pueden tener los nuevos avecindados de Tlacolula, estos fenómenos de migración, estos fenómenos de nuevos fraccionamientos (Entrevista 6 con personal del INAH).
Un caso particular es el de la Casa Hogar para niños necesitados Cristo por su
Mundo A.C. localizado al sureste de Caballito Blanco. Esta asociación contaba con
un permiso de construcción por parte del Municipio de Tlacolula de Matamoros
desde 1998, antes de que se publicaran los decretos de ANP y ZMA. Al comenzar
los trabajos en 2003, la obra fue suspendida por el INAH, quien realizó un
dictamen pericial en el que refiere a la alteración y destrucción de contextos
arqueológicos en un área de 80 x 100 metros en donde fue posible observar
concentraciones de cerámica. Sin embargo, al contar con permisos de
construcción anteriores a los decretos de protección, se estableció que se debería
autorizar la construcción en tanto los decretos no podían aplicarse de manera
retroactiva, por lo que se estableció un convenio entre el INAH y la Casa Hogar
para la realización de un rescate arqueológico tras el cual se autorizaría la
construcción del inmueble.
Los pobladores también construyen viviendas provisionales cerca de sus terrenos
de cultivo, principalmente en época de lluvia.
En el Fuerte uno hace ranchitos por el tiempo cuando llueve, que ya no se puede pasar el río. Entonces como la cosecha se queda de aquel lado, por eso se hacen los ranchitos allá. Y eso es lo que la gente no quiere que después prohíban hacer
100
eso, esos ranchitos, esas casitas que se hace ahí (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Otro elemento que se ha identificado como factor de impulso a la urbanización es
la cercanía de la carretera federal que fomenta nuevos asentamientos, como
ocurrió en el paraje Don Pedrillo correspondiente al Ejido de Tlacolula donde un
comisariado ejidal pretendió repartir el área en 310 lotes. Sin embargo este
procedimiento requería de formalidades especiales, ya que al estar registrada
como área de uso común
^pueden cambiarlo a parcela o lo pueden cambiar incluso a asentamiento humano. Pero para que eso suceda tendría que haber un dictamen de Semarnat [Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales], que autorizara y no lo hicieron. Después de ese dictamen de Semarnat tendría que haber asamblea de formalidades especiales para que asignaran derechos, se delimitara, con normas de RAN [Registro Agrario Nacional], con normas técnicas del RAN y se pudieran asignar derechos, y eso pudiera ser factible. Pero obviamente eso tampoco lo hicieron. Lo que sí hicieron fue lotificar y meter a la gente, cobrar dinero para que se quedara la gente ahí (Entrevista 14 con personal de la P.A.).
De forma que la autoridad que lo sucedió comenta que al no haber esas
formalidades se avocó con las dependencias a echar abajo esa lotificación
"porque en primer lugar ya es patrimonio de la humanidad y por tal hemos de
conservarlo y preservarlo” (Entrevista 24 con representante ejidal de Tlacolula).
Otro caso de lotificación se dio al suroeste de Yagul tras la solicitud en febrero de
2010 de un propietario particular al INAH para realizar esta transacción. En la
inspección realizada por el personal técnico de este instituto refiere que en el
predio se observaban materiales cerámicos escasos y un montículo arqueológico
en el terreno colindante. El dictamen refiere que el Instituto no tiene competencia
en relación con actos traslativo de dominio, por lo que no tiene facultades en la
restricción hacia la venta del inmueble o fracciones del mismo, sin embargo, en
tanto a la lotificación sigue la urbanización y en los decretos presidenciales
refieren que no se podrá autorizar la fundación de nuevos centros de población,
por lo que finalmente determina que no es factible la lotificación del predio.
101
La carretera panamericana ha fomentado principalmente la instalación de
infraestructura para la oferta de servicios, en particular al ser considerada como
parte de la propuesta gubernamental para la creación de la "ruta del mezcal”, la
cual es parte de una serie de rutas turísticas que se proyectan como la ruta
mixteca, la ruta de la sierra norte y la ruta religiosa hacia Juquila, pues a orillas de
esta carretera se han establecido gran cantidad de fabricas artesanales y
expedios de esta bebida. También ha dado pie a la instalación de nuevas
construcciones, "hay por ejemplo un balneario que está ahí, que ya tiene una
nueva casa, hay un balneario, hay una construcción nueva con unas palapas, y
que fue clausurado y que después resulta que ya está terminado y hasta con
palapas” (Entrevista 6 con personal del INAH).
El retiro de infraestructura por parte
de las autoridades puede demorar
incluso años. Este fue el caso de
una empresa de materiales para la
construcción que se localizaba al
suroeste de Caballito Blanco. Desde
2006 cuando empezaron los trabajos
de instalación de esta empresa, se
iniciaron procesos administrativos,primero contra el propietario del 5- Infraestructura para e\ procesam¡ento de
I- I- materiales para \a construcción instalada a\ suroeste deterreno por violar la LGEEPA y al no Caba\\¡to Blanco. Foto: Antonio Martínez Tuñón/INAH 2008
ser suficiente esto se procedió a requerir el retiro directamente a las empresas que
arrendaban el terreno. Finalmente en 2008 la empresa fue retirada. El argumento
principal fue que los residuos de la trituración y cribado de materiales afectaban
directamente a la pintura rupestre del área, particularmente la pintura conocida
como el candelabro (Figura 5),
Edificios arqueológicos
Algunos conjuntos arquitectónicos se asientan sobre sitios arqueológicos, como en
el caso de la Ex Hacienda Soriano y el Rancho la Primavera en el área de Yagul.
102
Muy cerca de la zona arqueológica de Yagul, se encuentran los restos de lo que
fue la labor de Soriano durante la época colonial (cfr. Taylor 1972). Hoy conocida
como la ex hacienda Soriano, cuenta con una capilla que conserva elementos
arquitectónicos y decorativos de gran relevancia. Las paredes se encuentran
pintadas de diversos colores, siendo predominante el color azul en las que aún es
posible discernir en algunos muros dos capas pictóricas. Se han conservado
importantes fragmentos o composiciones completas de pintura mural que
representan a personajes o pasajes bíblicos, como por ejemplo, el bautizo de
Jesús, la paloma que representa al espíritu santo, los cuatro evangelistas, entre
otros (INAH 2010).
En este lugar además existe un conjunto arqueológico constituido por varias
plataformas además de una gran cantidad de terrazas artificiales que fueron
utilizadas como casas y terrenos de cultivo en la época prehispánica. También hay
abundantes objetos arqueológicos, principalmente fragmentos de cerámica y litica
que atestiguan ocupaciones importantes en el área durante los siglos 300 al 800
D.C. Estas superficies del paraje Ex hacienda Soriano son la extensión y
pertenecen a la ciudad antigua de Yagul. En la parte Este y Norte del casco de la
Ex hacienda y cerca del área afectada existen otros basamentos de mediano
tamaño, los cuales conforman un núcleo importante de edificios prehispánicos
tanto de uso ceremonial como habitacional (Archivo técnico INAH).
Estos elementos arqueológicos fueron alterados por la construcción del pozo
profundo para surtir a Ciudad Yagul mencionado anteriormente, principalmente en
lo referente a la construcción de infraestructura para la transmisión de energía
para el funcionamiento del pozo y la canalización del agua extraída, por lo que en
2008 se llevaron a cabo trabajos de rescate arqueológico en este lugar.
Otro sitio donde se ha sobrepuesto arquitectura contemporánea a la prehispánica
es el Rancho La Primavera. En este lugar se construyó el Centro Ecológico la
Primavera de Organizaciones Campesinas A.C., para dar asistencia social a
grupos de campesinos en el sentido de capacitarlos en diferentes temas:
agricultura, salud, ecología, etc. A partir de esto se realizó el dictamen pericial que
103
remarcaba la destrucción y alteración de contextos arqueológicos, que derivó en
trabajos de rescate y salvamento en el año 2003.
Existen tres principales conjuntos arqueológicos monumentales en el área
declarada como Patrimonio Mundial, además de los ya mencionados de Soriano y
la Primavera: Yagul, Caballito Blanco y La Fortaleza de Mitla, siendo el primero el
único que se encuentra abierto a la visita pública. Otro conjunto se encuentra al
interior del asentamiento humano en Unión Zapata (Mapa 12).
El sitio arqueológico de Yagul fue explorado a mediados del siglo XX por Ignacio
Bernal y colaboradores (Bernal y Gamio 1974). Es el único conjunto arqueológico
que se puede considerar como ‘puesto en valor’, lo que ha significado
transformaciones al paisaje como la adecuación de la carretera de acceso y que a
su vez ha impulsado el incremento de usos urbanos. En 1996 el INAH llevó a cabo
un proyecto de restauración de los monumentos arqueológicos en el cual se
incluyeron los primeros trabajos de investigación botánica en el área (Martínez y
Ojeda 1996), "lo que veíamos en Yagul es que el sitio no se podía explicar sin su
vegetación, no se podía explicar sin esa riqueza de vegetación de flora y de fauna”
(Entrevista 35 con directivo del INAH). De este proyecto fue que derivaron las
declaratorias presidenciales tanto de Área Natural Protegida como de Zona de
Monumentos Arqueológicos.
La inclusión de Yagul en el área de Patrimonio Mundial fue una de las grandes
críticas al expediente que hizo ICOMOS, en tanto consideraba que Yagul fue tan
solo una de múltiples ciudades-estado de la época por lo que no podía ser
considerada de Valor Universal Excepcional. Ante esto, la consideración del INAH
fue que la integración del Yagul como parte del sitio era para transmitir la
importancia de la continuidad cultural de la zona representando las diferentes
etapas de una larga historia de desarrollo cultural y social (Robles 2010).
Yagul también ha funcionado como punto para realizar la visita al sitio, pues
existía gran presión por parte de los operadores turísticos en abrir toda el área a la
visita, la cual no cuenta hasta el momento para esto.
104
Se tuvo que sacar un documento donde se les da a los turistas la opción de que visiten la zona abierta al público de Yagul. Que tiene una taquilla, que tiene instalaciones sanitarias, que tiene boletaje, que desde ahí van a poder observar de lejos el paisaje cultural. Se habló como una posibilidad porque realmente sí hubo mucha presión para abrir la zona a la visita (Entrevista 6 con personal del INAH).
El conjunto arqueológico de Caballito Blanco, ubicado sobre la mesa del mismo
nombre, está formado principalmente por tres edificios prehispánicos
correspondientes a la fase Monte Albán II que fueron restaurados por Bernal y
Paddock en la década de los sesentas. El edificio más sobresaliente de Caballito
Blanco es la Estructura O, que presenta una planta singular en forma de flecha
apuntando al suroeste, que la asemeja al Edifico ‘J’ de Monte Albán, el cual se ha
considerado durante mucho tiempo como un observatorio, si bien la inclinación de
ambos edificios no es completamente igual (Schávelzon 2004).
Estos edificios presentan gran deterioro en buena medida por encontrarse en un
terreno agrícola en el que se ha sembrado maguey espadín incluso sobre los
edificios arqueológicos. En 2008 se propuso por parte del INAH la restauración de
estos edificios, sin embargo esto generó un problema con la Conanp ya que
implicó el retiro de la vegetación que cubría los edificios para lo que la Conanp
exigía una manifestación de impacto ambiental que no se realizó.
Otro sitio arqueológico de gran relevancia es la Fortaleza de Mitla cuya principal
ocupación corresponde a la fase Monte Albán V (1325-1521 d.C.), si bien ya se ha
mencionado en cuanto a formación montañosa, el sitio arqueológico en sí requiere
ser comentado. Este sitio ha sido investigado en años recientes con el apoyo de
una parte de la comunidad de Mitla.
De las tres expediciones que el norteamericano llamado Gary Feinmann, financiado por el Field Museum de Chicago, ha hecho aquí en Mitla a partir de 2009, temporadas de cuatro meses cada año, entre marzo, abril, mayo y junio. La tercera temporada extrajo bastantes piezas, que han quedado resguardadas bajo la responsabilidad de la autoridad municipal, gracias al cabildeo del presidente municipal [...]. La ciudadanía está de acuerdo con esto porque se les ha hecho ver que es una forma para que no se descontextualicen las piezas (Entrevista 16 con representante municipal de Mitla).
106
La expectativa entre la población era que con los objetos recuperados se hiciera
un museo comunitario que al no concretarse derivó en una inconformidad con el
INAH.
Hubo un acuerdo al principio entre el municipio y el comunal, de que todas las piezas que iban a sacar de la fortaleza iban a ser para un museo comunitario [...]. Pero ya cuando se lo dimos al INAH dijeron que no, que no es apto. Empezó a poner trabas para no poner el museo comunitario y ya ahorita las piezas que sacaron aquí en la zona arqueológica. Desconocemos donde están, así que vienen, saquean y se van. Por eso es que el pueblo al INAH no lo quiere (Entrevista 18 con representante agrario de Mitla).
El caso de la Fortaleza de Mitla es
también particular ya que además del
valor científico que le es asignado
por los arqueólogos, tiene un fuerte
componente identitario entre la
población zapoteca de Mitla, e
incluso ritual pues en los montículos
de la parte superior se han llegado a
observar ofrendas rituales (Figura 6).Figura 6. Ofrenda en la parte superior de la Fortaleza de
De esto deriva también que entre la Mitla. Foto: Antonio Martínez 2009
población de Mitla la exploración de esta zona arqueológica sea vista más allá de
sus posibles usos turísticos.
No es un verlo como un fin mercantil: ahora vamos a vender un turismo nuevo. Si no es para que los hijos de los zapotecas conozcan más su historia, que desgraciadamente la conquista nos dejó sin códices. Mitla fue una de las bibliotecas más importantes de toda la antigua Mesoamérica hasta que llegaron y quemaron todo, entonces la única manera de saber un poco de historia es desenterrando la historia a través de estas expediciones (Entrevista 17 con representante municipal de Mitla),
A diferencia de Mitla, en la comunidad de Unión zapata no se observa este arraigo
con los restos arqueológicos que se encuentran al interior de la población. El
asentamiento humano del ejido Unión Zapata se encuentra sobre un sitio
arqueológico fechado para la fase Transición Monte Albán M-NIA (Kowalewski
107
1983:115), sin embargo en tanto la mayoría de la gente que vive ahí no es
originaria, sino que vienen de otros lugares, no se sienten identificados ni le toman
mucha importancia a lo arqueológico. Los pobladores ni siquiera lo consideran
suyo sino que al ser patrimonio nacional ahí "manda el gobierno”, lo que es motivo
de queja.
Lo que les decíamos es que lo aprovechara el pueblo [el área donde se encuentra un montículo arqueológico], porque se quieren hacer oficinas y ya no hay lugar. Y si el INAH no lo aprovecha ni nosotros pues para qué está. Porque es como una casa abandonada, está el paredón y qué. Ni uno ni el otro, por eso es que mucha gente dijo, si sale algo se hace, si no, pues que se quite el mogote y hacer algo. Ocuparlo (Entrevista 29 con ejidatario de Unión Zapata).
A pesar de que se tenía conocimiento de este sitio, el INAH no intervino hasta que
en 1998 con motivo de la denuncia recibida al Centro INAH Oaxaca por
destrucción a monumentos arqueológicos en este poblado perteneciente al
Municipio de San Pablo Mitla, acudió al lugar de los hechos constatando que hubo
afectación a monumentos arqueológicos por trabajos de excavación para la
introducción de agua potable. También se llevó a cabo la demolición de un
montículo prehispánico con maquinaria pesada ordenada por quien fungía como
Agente Municipal, con una superficie afectada de 900m2, por lo que ordenó la
suspensión de los trabajos (Archivo técnico INAH).
Posteriormente en 2002, los propios habitantes de Unión Zapata acudieron a las
oficinas del INAH para solicitar que el INAH comisione personal autorizado para
realizar trabajos de investigación en los montículos arqueológicos que se
encuentran al interior de la población, pues algunos ciudadanos pretendían
utilizarlo para otro fin. En respuesta esta solicitud el personal técnico reportó que
el conjunto antes mencionado presentaba severa destrucción, ocasionado por: el
trazo de las calles, la construcción de unidades habitacionales, la presencia de
establos para el ganado vacuno y chiqueros. Es importante mencionar que la
presencia de estos últimos provocaron, debido la acumulación de excretas de
éstos animales, denuncias por parte de la Casa de Salud, como posible foco de
infección.
108
Sin embargo pasaron años antes de
que este sitio fuera intervenido hasta
que en 2008 se llegó a un acuerdo de
asamblea en la que el INAH realizaría
la exploración y restauración del
edificio y la población se comprometía
a retirar el ganado y cercar el área. Al
parecer la población estaba de
acuerdo con este trato, más por unaFigura 7. Montículo arqueológico al interior de Unión
situación interna, como una forma de Zapata. Foto: Antonio Martínez Tuñón 2012
lograra retirar el retiro del ganado que un poblador mantenía sobre los montículos,
que por interés en la exploración arqueológica.
En una asamblea se llegó a ese acuerdo, que ellos dijeron vamos a enmallar el área para que se proteja. No sé cómo surgió eso, si fue de momento, si fue para sacar al señor. Había un señor que tenía un establo en el área donde se localiza el montículo, en el área sureste. Entonces creo que lo hicieron más por ese lado, por el hecho de querer sacar a ese señor que ya no hubiera tanta contaminación en el área (Entrevista 1 con personal del INAH).
La parte de la exploración y restauración se llevaron a cabo (Robles et al. 2009,
2010), sin embargo coincidió con un momento de descomposición en la relación
entre el INAH y a población, por que el retiro del ganado y el enmallado tardó otro
par de años hasta que en 2011 finalmente se consiguió (Figura 7).
Caminos
La capacidad de acceso a los distintos espacios del área, determinada por la
infraestructura de transporte, influye de manera significativa en los usos que se le
dan. La principal de las vialidades dentro de la poligonal es la carretera federal 190
que conecta al Valle de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec y atraviesa la parte
sur del área. Otras vialidades relevantes son la carretera pavimentada a Yagul y
una serie de caminos cosecheros de terracería en torno a los campos agrícolas.
En la mayor parte del área, particularmente en las formaciones montañosas, los
caminos constan tan sólo de rodadas creadas por el paso de los vehículos, siendo
109
una buena parte incluso inaccesible para vehículos motorizados donde las
veredas sólo permiten el paso a pie o con animales de carga (Mapa 13).
La regulación del uso de los caminos ha sido motivo de negociación entre los
actores institucionales. En el Programa de Conservación y Manejo para el
Monumento Natural Yagul realizado por Conanp en 2008, se proponían los
caminos, pavimentados y cosecheros dentro de una subzona de uso público en la
cual se permitiría el tránsito de vehículos automotores.
Ante esto el INAH proponía que en el caso se los caminos se subdividiera en tres
categorías: tipo 1) caminos pavimentados: la carretera 190 Oaxaca-Istmo, y el
camino de acceso desde ésta a la zona monumental de Yagul, en los cuales el
uso es constante por lo que no se consideran restricciones al tránsito de
vehículos; tipo 2) caminos conocidos como "cosecheros”, los cuales son utilizados
principalmente para las actividades agrícolas. En éstos el tránsito de vehículos
estaría permitido para la continuación de estas actividades, así como para
cuestiones sobre el manejo y la investigación, quedando estrictamente prohibido el
tránsito para fines recreativos o de visitación; y tipo 3) caminos que no son
utilizados de manera cotidiana, por lo que se proponía se restringa por completo el
tránsito de vehículos por ellos, a excepción de la necesidad de uso para
actividades excepcionales de investigación y manejo. Sin embargo, en una
posterior revisión de este Programa de Conservación y Manejo se identificó que
por la categoría de Área Natural Protegida de Monumento Natural, la legislación
no considera la posibilidad de una subzona de uso público, pues
^implica precisamente una zona de manejo más restrictivo. La categoría de Monumento Natural Yagul es la que menos actividades permite realizar al interior en términos de lo que establece la ley. Las políticas de zonificación de acuerdo con la ley, de manera estricta son conservación y de recuperación para el manejo de un Monumento Natural Yagul, a diferencia de un Área de Protección de Flora y Fauna donde tienes seis políticas de manejo que puedes aplicar (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
Para el área de El Fuerte se mencionó de manera recurrente con respecto al
transporte la necesidad de un puente para cruzar el río Mitla, principalmente en111
época de lluvias, e incluso lo utiliza la población como exigencia para comenzar a
trabajar con las instituciones.
Si de veras quiere el INAH trabajar con Unión Zapata hay nomás usted se va a dar cuenta, lo primerito que va a pedir el pueblo es el puente, para que haya acceso de ir para allá en tiempo de lluvia, que no se puede ir. El puente que es lo que más pide la gente, teniendo el puente ya se puede seguir adelante para ver que más se puede hacer allá (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Sin embargo en esta misma población se escuchan opiniones que van a la
inversa.
Para obtener un puente primero vamos a trabajar, el gobierno tanto federal como local, cuando ya vean que se le está echando ganas, cuando ya vean el proyecto trabajando, [...] ya no va a haber mucha necesidad de que estemos duro sobre el puente con solicitudes, porque el mismo gobierno ya viendo que el proyecto está trabajando, que la obra ya está en marcha, dirán, aquí se necesita un puente (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata).
La cuestión en torno a los caminos y la accesibilidad de los parajes se ve también
en el interés de algunos núcleos de promover el turismo.
Lo que vamos a hacer es tratar de hacer un camino, pues el turista que venga tiene que ser gente especial, tiene que ser gente con interés por realizar caminatas hasta de cinco horas. Vamos a tener unas cabañas ahí cerca, donde ahorita si podemos meter carros, pero ya de ahí más lejos podrá ir uno caminando o en motocicleta o a caballo pero ya carros y brechas pues ya no va a ser posible (Entrevista 18 representante agrario de Mitla).
Esto es visto con reserva por otros actores, pues consideran que
_si se hacen obras de infraestructura para que eventualmente el turismo también acceda a esas áreas, tendrían que ser muy cuidadosos con toda la cuestión de impacto ambiental. Los caminos tú sabes que son de doble filo, lo mismo traen beneficios que pueden causar algunos perjuicios, si se va a instalar tiendas o museo, o algún tipo de cosa, pues también tendrán que ver con las autoridades ambientales qué es lo que procede (Entrevista 15 con miembro de Grupo Mesófilo).
Los caminos son también un factor de empoderamiento. El conocimiento de hasta
dónde y por dónde se puede pasar es un elemento que le otorga gran ventaja a
los pobladores locales. Pues sin este conocimiento, por más que se tenga la
112
información sobre los recursos, ya sean científicos, económicos o turísticos, si no
se conocen los caminos para acceder a ellos no pueden ser aprovechados por
nadie.
Lengua
Entre los elementos intangibles que se encuentran en el área resalta la lengua
indígena. Buena parte de los habitantes del área son hablantes de lengua
zapoteca, 26.05% en Tlacolula, 36.61% en Mitla y 86.90% en Villa Díaz Ordaz son
hablantes de lengua originaria según datos del INEGI (2010), esto les es una
herramienta útil cuando no quieren ser entendidos por terceros (Robles 1996), a la
vez que les confiere identidad, pues las diferencias dialectales son tantas que a
pocos pueblos de distancia llega a dificultarse la comunicación.
Conforme va avanzando la geografía así va cambiando, se va haciendo diferente entonces los pueblos más cercanos sí nos entendemos ya un poquito más lejos pues ya no. Puede que le entienda uno dos tres palabras pero ya no (Entrevista 23 con representante agrario de Díaz Ordaz).
La lengua es también apreciada por los estudiosos quienes reconocen su
importancia. En una presentación académica entre el INAH y la Conanp sobre los
trabajos en el área, se comentó que sería relevante realizar el estudio de los
nombres zapotecos de las plantas y sus aportaciones al conocimiento
etnobotánico, pues la lengua debería formar parte integral de los proyectos de
conservación.
Sin embargo, el ser hablante de lengua indígena o hablar español de forma
‘incorrecta’, puede tener también una condición peyorativa entre algunos actores,
en particular al relacionarse con instituciones de gobierno, pues se considera que
"hay que tener buena dicción para poder hablar con los funcionarios”.
Otro aspecto relacionado a la lengua, más en el sentido de barrera de
comunicación, es la referente al idioma inglés. La mayor parte de la literatura
científica relacionada con el área está escrita en lengua inglesa, lo que le dificulta
a la población local el acceso a esta información.
113
Los libros sobre Mitla por ejemplo, se escriben muchas veces en inglés, lo que nosotros queremos es que lo que se escribe sobre Mitla se escriba en español, que sea accesible a los de aquí. Los investigadores de La Fortaleza por ejemplo, nos dieron una traducción al español de Guilá Naquitz, ya que es difícil encontrar información en español (Entrevista 19 con representante de Conciencia Zapoteca).
Incluso el expediente a la UNESCO consultable en internet sólo se encuentra en
esta lengua, a pesar de haberse enviado tanto en ésta como en español. Sin
embargo la experiencia de muchos pobladores de haber sido trabajadores
migrantes en los Estados Unidos puede llegar a aminorar esta brecha.
Normas, reglamentos y leves
Otro aspecto intangible pero sin duda relevante para la construcción de este
espacio son las normas, reglamentos y leyes que rigen la organización política,
pues regulan las relaciones entre los actores y por tanto de éstos con los recursos.
En los núcleos agrarios, tanto Ejidos como Comunidades, las decisiones se
toman, al menos en teoría, de manera colectiva mediante acuerdos de asamblea.
Estas asambleas tienen un marco jurídico respaldado por la Ley Agraria y son
representadas por un Comisariado ya sea ejidal o comunal. La periodicidad de
estos Comisariados varía de acuerdo a cada núcleo agrario, siendo lo más común
los periodos de tres años. Esto llega a ser visto desde la perspectiva institucional
como "amenazas que probablemente van a estar en los próximos años, porque
hay cambios de comisariados, y hay que negociar nuevamente con los que van a
quedar, a veces está un grupo contrario, a veces gana otro, es un rejuego político
que hay al interior de la comunidades” (Entrevista 6 con personal del INAH).
Las dinámicas de las asambleas también llegan a tener ciertas peculiaridades de
acuerdo a la población. Al asistir a una asamblea ejidal en Unión Zapata, se
escucharon críticas a una ejidataria miembro del Consejo de Vigilancia del
Comisariado, que tomó en varias ocasiones la palabra. Debido a que al formar
parte de la autoridad no debía más que escuchar y hacer lo que decidiera el
pueblo. Desde la perspectiva institucional la existencia de las asambleas puede
ser una ventaja, pues son reconocidas como actores válidos para la toma de
114
acuerdos, a diferencia de las poblaciones con distintos regímenes de tenencia, y
por tanto una mayor cantidad de actores con los cuales buscar el consenso.
La organización política se concretiza mediante el Derecho o las normas, las
reglas o las leyes y los acuerdos que pueden ser locales, estatales, federales o
internacionales. En la escala local la Conanp ha impulsado el fortalecimiento de:
Los instrumentos de regulación interna de las comunidades lo que son los estatutos comunales, en el caso de los bienes comunales, el reglamento interno de los ejidos para que vaya estableciéndose ya una definición sobre la conservación de esos sitios, [...] estamos buscando que este marco jurídico local se pueda fortalecer con lo que es ahora un instrumento que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que son las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación que es una iniciativa del 2008 donde las áreas naturales protegidas ya no sólo se establecen por decreto sino que también se establecen por mecanismos voluntarios de las mismas comunidades (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
En 2011, el ejido de Unión Zapata y la Comunidad de Mitla obtuvieron este tipo de
certificaciones para buena parte de sus territorios, lo que ha sido recibido con
agrado por buena parte de las instituciones.
La certificación voluntaria del El Fuerte de Unión Zapata, es, aparte de un esfuerzo, evidencia de una voluntad por conservar. Obviamente las certificación trae sus beneficios económicos, sin embargo, no es sólo el beneficio económico lo que mueve una certificación, sino la calidad de espacio que quieras ofrecer a tus generaciones [...]. En el caso de Unión Zapata son quince años en el que vas a tener que tener resultados en el tema de conservación, en el tema de investigación, en el tema de manejo del sitio (Entrevista 21 con personal del INAH).
Uno de los principales trabajos en relación a la reglamentación interna es el
desarrollado por el Grupo Mesófilo A.C. con apoyo de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) (Bienes Comunales de Mitla 2009) para la concreción del
ordenamiento territorial de los Bienes Comunales de Mitla, del que se deriva una
serie de políticas para el ordenamiento. Dependiendo del territorio y de las
condiciones en las que esté, establece áreas para la conservación y en este caso
bajo manejo de ecoturismo comunitario, así como zonas de restauración,
115
principalmente en los bosques y selvas que están en la parte media y baja que
están muy deteriorados.
Aunado a la reglamentación interna de los núcleos agrarios, para poder poner en
práctica los reglamentos se está
^fortaleciendo la parte de vigilancia comunitaria, tratando de organizar a los grupos de credencializarlos con la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], para realizar acciones de vigilancia de su territorio y darles capacitación en el mismo sentido y equipamiento para que pueda haber un mayor control del territorio, ahí tenemos ahorita ya credencializadas y capacitadas por Profepa dos comités de vigilancia participativa, uno con Bienes Comunales de Mitla y otro con el ejido de Unión Zapata, tenemos dos proyectos orientados a la vigilancia de las zonas de conservación de estas comunidades y tenemos también en el caso de Mitla en algunas zonas ya infraestructura establecida para regular el acceso a ciertas áreas (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
A una mayor escala se encuentran las leyes del Estado de Oaxaca, de entre estas
destaca la mención del artículo 20 de la ley estatal de derechos indígenas la cual
dice que
_los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres. El Estado, a través de sus Instituciones competentes y sus programas culturales, en el ámbito de sus atribuciones y presupuestos apoyará a los pueblos y comunidades indígenas en el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales actuales y en el cuidado de las de sus ancestros que aún se conservan, incluyendo sitios arqueológicos, centros ceremoniales, monumentos históricos, tecnologías, artes, artesanías, expresiones musicales, literatura oral y escrita (Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca).
De ahí algunos agentes sugieren que las comunidades deberían administrar los
sitios arqueológicos, por lo que el INAH estaría violando la ley. Sin embargo la Ley
Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
(LFMZAAH) establece que "son propiedad de la Nación, inalienables e
imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles” (Art. 27),
entendiendo por estos "los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas
anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los
restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas” (Art.
116
28), siendo que "el Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en
materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos” (Art.
44). Lamentablemente para los críticos del INAH, las leyes federales tienen
prioridad por sobre las estatales, por lo que jurídicamente las zonas de
monumentos arqueológicos, entendidas como "el área que comprende varios
monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia” (Art.
39), quedan bajo responsabilidad de este Instituto.
Otra ley federal relevante en la construcción de este espacio es la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). Esta ley es
particularmente relevante en el caso del área decretada como ANP en Yagul, pues
la categoría de Monumento Natural que tiene es la de más restricción en cuanto a
los usos. Sin embargo la aplicación de estas dos leyes ha llegado a
contraponerse, como en el caso del desyerbe de Caballito Blanco:
Suena seco y feo pero tal vez la cuestión es que la diferencia sustancial es que la LGEEPA y la Ley Federal de Monumentos no tenga un empate, y en ese sentido creemos que esa es la diferencia sustancial, ya privado de eso, las partes que tuvimos conflicto fue precisamente ver qué ley pesaba más que la otra, y esa parte fue un mal momento derivado también de que las personas que a veces están al frente, a veces no representan los intereses de sus instituciones sino los intereses propios (Entrevista 21 con personal del INAH).
Por otra parte, ninguna de estas leyes, a pesar de influir en la regulación de los
usos del suelo, tiene injerencia en la propiedad de la tierra, que está definida por la
Ley Agraria, lo que complejiza los consensos en cuanto a los usos y la
construcción del espacio.
Para completar las consideraciones en torno a los aspectos jurídicos en la
construcción de este espacio habremos de abordar la misma declaración de
Patrimonio Mundial. Se puede observar un gran desconocimiento de las
implicaciones jurídicas de la declaratoria, no se sabe exactamente qué implica el
decreto, si implica pérdida territorial, soberanía para decidir lo que se puede hacer
ahí o no. Incluso algunos agentes institucionales consideran que la declaratoria de
117
UNESCO no es una ley en México, sino es como una "carta de buenas
intenciones, pero no vinculante en cuestión normativa”.
Sin embargo, otros agentes más vinculados con el trabajo de la UNESCO
consideran que:
Un registro ante UNESCO es derivado de la Convención del Patrimonio Mundial, que fue suscrita por 156 países, pero para que tenga fuerza de ley [...] se requiere de una aprobación del senado de la república, como un referendo digamos, para que tenga fuerza de ley, y me parece recordar que el senado ratificó la convención de patrimonio mundial creo que en 1986, pero esa ratificación de parte del senado de la república, le da fuerza de ley [...]. Los tratados internacionales tienen una jerarquía únicamente inferior a la constitución, o sea, que este tratado al ser ratificado por el senado se convierte en un tratado internacional, derivado de la Convención de Patrimonio Mundial, tiene una fuerza jurídica muy importante (Entrevista 31 con miembro de Fundea).
118
III. LOS ACTORES QUE CONSTRUYEN EL ESPACIO
Este capítulo se centra en la caracterización de los distintos actores que
intervienen en la problemática de investigación. A partir de lo expresado en el
capítulo teórico consideraremos importante distinguir entre actores colectivos y
agentes individuales. Las acciones de estos últimos se constriñen a las
características, las capacidades y los intereses de las colectividades de las que
forman parte. Mas al interior de éstas, pueden ejercer su agencia para que, dentro
de los límites marcados por las propiedades estructurales, la acción colectiva se
encamine hacia una u otra dirección.
En algunos casos la relación entre el espacio y el actor es de tipo genético, pues
el actor se constituye a partir de un espacio o lugar particular. Esto se da por
ejemplo en los núcleos agrarios, los cuales al estar basados en un territorio,
depende de éste su existencia como colectividad. Por otro lado, existen actores,
que si bien actúan en y sobre un espacio, no se generan a partir de un lugar en
particular como en el caso de las asociaciones.
Las asociaciones pueden surgir de manera espontánea y temporal, integrándose
en torno a coyunturas o situaciones particulares y desapareciendo al terminar
éstas. Pero pueden integrarse también de manera formal y permanente,
exponiendo explícitamente su razón de ser o programa de acción y una estructura
definida.
En los términos expuestos, comunidad y asociación no se excluyen
necesariamente, sino que los individuos que las forman pueden participar
simultáneamente en organizaciones de ambos tipos, a la vez que al interior de
unas pueden integrarse las otras. Es decir, al interior de las comunidades pueden
surgir asociaciones entre sus miembros, cuyos fines pueden o no estar vinculados
119
con los de la comunidad en general. Así como distintas comunidades pueden
asociarse para alcanzar un objetivo común.
La participación de un actor en la construcción de un espacio dado puede darse
de manera directa o indirecta. Dentro de la primera destaca el uso mismo del
espacio y sus recursos, particularmente cuando éste implica una modificación
tangible, como en el caso de las actividades productivas o constructivas. También
podemos considerar como una acción espacial directa la gestión territorial, pues
ésta se basa en la regulación de los usos y modificaciones que podrán realizarse
en dicho espacio.
Se puede también participar en la construcción del espacio de manera indirecta.
Esto ocurre cuando se afecta a otro actor que será el que propiamente influya en
el espacio. En este sentido podemos destacar la canalización de recursos
económicos, la capacitación u organización, y la mediación en casos en que
surgieran diferencias entre actores. Asimismo se ha de considerar a la
investigación científica, la cual si bien puede no afectar directamente al espacio,
en base a ella pueden justificarse las actividades de otros actores con respecto a
dicho espacio.
La caracterización de los distintos actores involucrados en la construcción de
nuestro espacio de investigación, comenzará por sus propiedades estructurales,
es decir la constitución y programa oficial en el caso de las instituciones, y las
principales particularidades socio-económicas en el caso de las poblaciones y
comunidades; para después abordar las acciones específicas que realizan en el
área y las estrategias de los agentes para su implementación.
Comenzaremos con los actores institucionales, pues éstos fueron los que
impulsaron la inscripción del área como Patrimonio Mundial y por tanto podemos
considerarlos los principales constructores del espacio que esta inscripción
implica. Posteriormente se abordarán las principales poblaciones afectadas por la
declaratoria, en cuyo interior se han constituido actores locales que ya mediante la
120
resistencia, ya mediante la colaboración, han participado activamente en la
construcción del espacio.
Al igual que con los recursos, algunos actores han tenido un papel más
protagónico en la construcción del espacio de estudio, por lo que la profundidad
con la cual se caracterice cada uno de ellos variará de acuerdo al grado de
participación que han tenido.
Instituciones
En este apartado nos enfocamos en las asociaciones constituidas de manera
formal, ya sea que pertenezcan al Estado o que se trate agrupaciones civiles, con
un programa definido y que han participado de forma directa o indirecta en la
construcción del espacio de investigación. No nos enfocaremos en asociaciones
espontáneas, coyunturales o cuyos objetivos sean ambiguos, puesto que no
pueden ser considerados actores en los términos expresados en el capítulo teórico
de este trabajo, al menos en lo respectivo a la construcción espacial particular de
nuestro interés.
Profundizaremos en aquellos actores que han participado de manera directa en la
construcción espacial como Patrimonio Mundial, particularmente en lo referente a
la gestión territorial, abordando de manera más breve aquellos cuya participación
se ha dado indirectamente en los términos planteados con anterioridad.
Agrupando en otros casos distintos actores para una mejor exposición. Como se
ha mencionado, la caracterización de los actores institucionales iniciará con su
constitución y programa oficial, para concluir con las acciones específicas y las
estrategias para su implementación que han realizado como parte de la
construcción del espacio investigado.
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el organismo del
gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, conservación,
protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico,
121
histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para
preservar el patrimonio cultural mexicano (www.inah.gob.mx).
Según las Disposiciones Reglamentarias para la Investigación Arqueológica en
México, se reconocen distintos tipos de proyectos de investigación arqueológica:
a) Los originados por interés científico, que incluyen los reconocimientos
sistemáticos de superficie, terrestre o subacuático, con o sin recolección de
materiales arqueológicos; excavaciones que impliquen la remoción controlada de
estratos de cualquier tipo, con el fin de obtener los materiales arqueológicos
incluidos; y la consolidación, conservación y mantenimiento de bienes inmuebles
arqueológicos su entorno cultural y natural;
b) Los originados por la afectación de obras públicas o privadas, o por causas
naturales. Los cuales a su vez se dividen en 1) salvamentos, cuando la
investigación arqueológica originada como consecuencia de la realización de
obras públicas y privadas, puede ser prevista y se cuenta con tiempo disponible
para llevar a cabo el trabajo de campo en forma planificada; y 2) rescates, cuando
se realiza de manera imprevista como consecuencia de la realización de obras
públicas, privadas o causas naturales. Es decir, el salvamento arqueológico es
una práctica de carácter preventivo y científico, que implica intervención
arqueológica programada, usualmente previa a la obra, mientras que un rescate
arqueológico es una intervención de urgencia, sin aviso previo y con posibilidad de
destrucción o perdida inmediata de vestigios e información arqueológica.
La propuesta de inscripción del área en la Lista de Patrimonio Mundial surgió tras
la intención de realizar un salvamento arqueológico en el área para permitir la
construcción de la autopista Oaxaca-Istmo, sin embargo ante la oposición a esta
obra, se generó un proyecto de investigación a largo plazo que derivó en la
declaratoria patrimonial.
En 1972 se fundó el Centro Regional INAH-Oaxaca, en el que si bien se intentó
representar todas las especialidades antropológicas por las mismas características
de la región se le dio mayor peso a la arqueología. Las actividades de los
122
arqueólogos del Centro Regional, tuvieron que dividirse entre aquellas de
investigación, ya fuera mediante proyectos planeados, salvamentos o rescates, y
las intervenciones de restauración y mantenimiento de los sitios abiertos al público
por arqueólogos de épocas anteriores. De forma que los arqueólogos del INAH se
han enfocado más en la gestión del patrimonio arqueológico que en la
investigación arqueológica ‘pura’, manteniendo esta última más que nada por las
voluntades individuales de los investigadores (Robles y Juárez 2004).
En el área encaminada a la administración del Patrimonio Mundial, las actividades
han ido más dirigidas a la gestión territorial y el mantenimiento de sitios abiertos al
público que en la investigación científica, mas ésta nunca se ha abandonado por
completo, y particularmente en lo que se refiere a las Cuevas Prehistóricas, ya que
éste ha sido un componente de suma relevancia.
La gestión territorial del área podemos considerarla a partir de la declaratoria de
Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA) de Yagul en el año 2000 como primer
gran hito para la protección del área. La delimitación del área a declarar ante la
Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos (DRPMZA)
comenzó con el Proyecto Yagul en 1996. La propuesta original de poco más de
126 hectáreas realizada por la arqueóloga Victoria Arriola Rivera, se fue
incrementando hasta su versión final de más de mil hectáreas decretadas.
Derivado del Plan de Manejo de la Zona Arqueológica de Monte Albán (ZAMA), y
bajo su dirección, en 1999 se estableció el Corredor Arqueológico del Valle de
Oaxaca (CAVO), el cual incluyó las cuatro zonas arqueológicas abiertas al público
en el Valle de Tlacolula: Dainzú, Lambityeco, Yagul y Mitla. Los principales
objetivos del proyecto son: a) el de preservar los recursos culturales y naturales
existentes en las áreas abiertas y zonas de reserva; b) otorgar al público la
oportunidad de usar el conjunto de los sitios para educación y recreación; e
integrar a las comunidades aledañas a los trabajos de conservación mediante la
creación de empleos y c) la socialización de la información cultural (INAH 1999).
123
En el año 2005 fue presentado y aprobado el Proyecto de Investigación y
Conservación de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla (CPYM). Éste se
desarrolló los primeros dos años como parte del CAVO realizando recorridos y
registros de sitios arqueológicos principalmente en el área de Caballito Blanco.
Fue hasta 2007 que este proyecto obtuvo recursos propios con el nombre de
Proyecto Integral para la Conservación de los Recursos Culturales y Naturales en
el Ámbito Regional Yagul-Mitla, el cual se enfocó en dos aspectos: por una parte
la restauración y puesta en valor de la zona arqueológica de Yagul, y por el otro la
continuación de los registros de cuevas, principalmente en el área de El Fuerte de
Unión Zapata.
Las principales actividades del INAH pueden clasificarse en investigación,
protección y difusión del conocimiento generado, en cuanto a la primera,
Se siguen documentando sitios prehistóricos en tres parajes de la poligonal de las cuevas. Recientemente el trabajo se ha concentrado en el macizo montañoso sobre el que se encuentra el sitio posclásico de Yagul, donde hay un componente prehistórico importante, en los parajes del Duvil, Tres Piedras y parte de la Primavera. Hemos documentado y cedulado, como parte de una investigación de campo de prospección arqueológica, diversos sitios, registrándolos, determinando su estado de conservación con registro fotográfico, así como la identificación de materiales arqueológicos, pintura rupestre, etcétera (Entrevista 5 con personal técnico del INAH).
Esta investigación le ha dado continuidad al registro arqueológico que tiene más
de diez años, con más de ciento cincuenta sitios con su información en una base
de datos. Dentro de las exploraciones destaca también la excavación del sitio
CAVO-A54, la cual se ha ya comentado en párrafos previos.
Un segundo aspecto de relevancia para las actividades del INAH en el área son
las cuestiones de protección jurídica, principalmente mediante la regulación del
uso de suelo dentro del polígono, cuidando que no haya nuevas construcciones y
que la gente no esté realizando obras de infraestructura sin autorización. De las
actividades de protección se ha derivado una serie de salvamentos y rescates
arqueológicos, entre los que destacan el del Rancho la Primavera, la Ex Hacienda
Soriano y el montículo al interior de Unión Zapata, los cuales ya han sido
124
mencionados anteriormente, así como una gran cantidad de intervenciones
menores. Esto está fuertemente vinculado con actividades de conservación como
la eliminación de grafitis, particularmente en la zona del Duvil-Yasip y el retiro de
los residuos sólidos urbanos del área de las cuevas, que en coordinación con las
autoridades municipales logró el retiro de más de 45 toneladas de basura.
El tercer aspecto, el de la divulgación, es en el que se han enfocado los esfuerzos
del INAH tras la declaratoria de Patrimonio Mundial, pues
_el proyecto en este momento consiste en reconciliar con las comunidades el tema. [_] en el momento en que el INAH hace gestiones por propiciarle a los sitios un mayor grado de conservación, de reconocimiento, a través del reconocimiento internacional, se eleva también la sospecha entre las comunidades: algo han de querer, por eso lo están haciendo. [_] En este momento nuestro objetivo es reconciliar los intereses y de alguna manera bajar esas tensiones que se generaron por la declaratoria para propiciar una plataforma de trabajo que nos permita en algún momento, primero seguir investigando, segundo comenzar a poner en valor con las comunidades mismas (Entrevista 35 con directivos del INAH).
Entre las actividades de divulgación destacan las pláticas realizadas en las
escuelas del área, donde el INAH refiere tener más de mil niños atendidos en el
Valle de Tlacolula, si bien los términos de lo que es un niño atendido en este
aspecto puede generar debate. La importancia de trabajar con los infantes es que
ellos serán los futuros ciudadanos que deberán cuidar el patrimonio que se
considera ahora de toda la humanidad. También ha sido de gran relevancia la
difusión con las asambleas de los distintos núcleos agrarios pues mencionan que
ahora los comisariados entendieron "qué es lo que estaban protegiendo allá arriba,
porque nada más estaban protegiendo por proteger, porque sabían que tenían
algo valioso pero no sabían qué era” (Entrevista 6 con personal del INAH).
Otro esfuerzo constante en la difusión del proyecto entre las comunidades es el
montaje de exposiciones fotográficas en torno a las cuevas, principalmente con
obra de Thomas Riedelschneider y Tania Escobar que fuera utilizada para el
expediente técnico entregado a la UNESCO, que se han montado en la Casa de la
Cultura de Tlacolula y en la Zona Arqueológica de Mitla. Así mismo, en abril de
125
2012 se inauguró una nueva exposición fotográfica sobre el área con obras de
Rafael Doniz en el Centro Cultural Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, la
cual se planear exponer de manera itinerante en los cuatro núcleos de población
vinculados con el área Patrimonio Mundial.
También dentro de las actividades de difusión se encuentran la realización de
pláticas y de conferencias en las comunidades del área como en Tlacolula y en la
Feria del maíz de Teotitlán del Valle, y la participación en foros académicos
nacionales e internacionales como la Mesa Redonda de Monte Albán y las
reuniones de la Sociedad de Arqueología Americana, cuyo impacto en las
comunidades podría medirse en una mayor integración de conocimiento científico
dentro del discurso local, en particular la idea de ser lugar origen de plantas
domesticadas, expresado en términos locales como ‘el laboratorio’.
Una dificultad que tiene el INAH para el cumplimiento de las actividades que se
propone, se encuentra en su estructura orgánica pues no tiene un área de
vinculación y gestión comunitaria que le permita generar un desarrollo sustentable
para la conservación de los bienes culturales que involucre a las comunidades, lo
que es un problema de diseño institucional. Para paliar esto, una estrategia
particular que ha implementado el INAH en el área con la cual intenta integrar los
aspectos de conservación y vinculación con las comunidades, se basa en el
Programa de Empleo Temporal (PET) de la Secretaría de Desarrollo social
(Sedesol), al reconocer que era necesario que las comunidades pudieran observar
un beneficio tangible de las actividades del Instituto.
Nosotros llevábamos el discurso patrimonial, por eso muchas veces no es suficiente, hay que hacer más. Afortunadamente nos sueltan el PET y con eso en la mano podemos integrarnos de alguna manera a la vida económica de las poblaciones. Eso nos ha abierto la puerta porque ha hecho una gran diferencia llegar y organizar a las señoras para limpiar su mercado, su plaza, pintar la iglesia, hemos hecho una cantidad tremenda de obras, [_] lo que hicimos ya con el dinero del PET fue meternos a obras sí de rescate monumental pero de edificios que les interesara como su iglesia, su plaza (Entrevista 35 con directivos del INAH).
Esto se ha considerado de gran utilidad para involucrar a las comunidades en la
protección de los vestigios arqueológicos pues "la misma población local conserva
126
su patrimonio, y eso es una parte sustancial de todo esto, porque la gente que
construye algo lo cuida, de alguna forma algo que no te cuesta no lo aprovechas”.
Sin embargo otros miembros de la Institución consideran que el empleo temporal
no resuelve los problemas de fondo en las comunidades y puede ser utilizado de
forma clientelar por las instituciones, por lo que ha de implementarse de manera
que trascienda el ámbito estrictamente de lo arqueológico, así como que genere
capacidades locales.
Con el PET se generó que los ejidatarios pudieran hacer composta. Lo que fue un éxito, porque la composta se hizo en la casa de la autoridad municipal de Unión Zapata y la gente del ejido iba cada que necesitaba abono a la casa del agente a traerlo para sus tierras, y en una comunidad que es netamente agraria eso es algo que les está haciendo beneficios tangibles y que el INAH les llevó (Entrevista 6 con mandos medios del INAH).
En las comunidades, particularmente en Unión Zapata, se presiente que el PET
sea utilizado como moneda de cambio. En una asamblea ejidal se escuchó la
preocupación de las poblaciones de que el programa, el cual les parece benéfico
pues ‘necesitamos los trabajos’, los comprometa a aceptar el proyecto que el
INAH tiene contemplado para el área de las cuevas, el cual causa recelo entre los
ejidatarios pues temen una pérdida de soberanía sobre su territorio.
Otra situación que puede observarse en los más de 10 años que lleva el proyecto
CAVO y casi 7 de las CPYM es el cambio recurrente del personal adscrito a ellos.
Esto podría considerarse una debilidad pues el personal que recién se integra ha
de familiarizarse con el proyecto, los distintos actores y las condiciones concretas
en que se desarrolla, lo que sería una limitante a pesar de las ‘ideas frescas’ que
pudiera incorporar al proyecto. Sin embargo el contar con un Plan de Manejo, que
es lo que diera origen al CAVO en 1999 y que ha sido un esfuerzo continuo para
implementar uno concreto a las CPYM desde 2008, marca la pauta de los trabajos
a realizar indistintamente de quien los ponga en práctica.
La continuidad se lleva en el proyecto no en la gente, en la medida que el proyecto se posiciona y claramente se define hacia dónde va, ya no importa quienes seamos los que estamos en medio. Ahorita por ejemplo, la propuesta desde el origen fue establecer las condiciones para la conservación del sitio a través de los
127
decretos, pues ahí se van logrando, monumento natural, zona de monumentos, patrimonio de la humanidad, y ahí va a teniendo el sitio esa línea (Entrevista 35 con directivos del INAH)
El proyecto impulsado por el INAH se esfuerza por lograr la interdisciplinariedad,
que a diferencia de un proyecto multidisciplinario, en la que se desarrollan distintas
investigaciones de forma paralela, enfoca las distintas disciplinas en un problema
común de interés general (McGovern 2008). Por lo que en torno a la
‘excepcionalidad’ reconocida para el sitio se busca:
Una cierta continuidad en el discurso, que si bien a veces por cuestiones presupuestales no se puede tener a las mismas personas, sí se puede tener el mismo discurso. Por lo que hemos tratado de tener diferentes disciplinas, pues creemos que el proyecto se enriquece a través de tener distintas maneras de pensar. Este año afortunadamente contamos con médicos veterinarios, biólogos, antropólogos, arqueólogos, arquitectos, con lo que se ha logrado una visión integral del problema principal que es el manejo del sitio (Entrevista 21 con mandos medios del INAH).
Entre esta diversidad de profesiones se menciona como de gran relevancia el
contar con especialistas en antropología social, pues han fungido como punta de
lanza en la relación del Instituto con los actores sociales, en tanto cuentan con
estudios y metodología para poder hacer ese trabajo, de la que carecen los
arqueólogos tradicionalmente encargados de los proyectos.
La importancia de estas acciones en la relación del INAH con las comunidades
resulta relevante pues sus mismos integrantes reconocen que no tiene muy buena
reputación entre los pobladores. Ya que como institución gubernamental
_no solamente representa oportunidades para las comunidades llevando proyectos, sino representa una autoridad. Y lo que las comunidades menos van a querer es que una autoridad venga a decirles que es lo que van a hacer, o qué es lo que se debe de hacer, qué está bien o está mal (Entrevista 5 con personal técnico del INAH).
El INAH ha tenido históricamente un rechazo entre las comunidades, pues el INAH
es el que pone limitaciones a los proyectos de infraestructura para la protección de
los restos arqueológicos, pero trata de mediar con estos proyectos pues la única
128
manera de proteger un área es mediante el la comunicación con los propietarios
de la tierra.
Otro aspecto que habremos de resaltar sobre las acciones del INAH en el área es
que éstas no se han dado de manera uniforme. Por el contrario, se pueden
observar dos grupos, con diferentes criterios de cómo implementar la acción
institucional, en algunos casos incluso enfrentados entre sí: por una parte la
dirección del Centro INAH-Oaxaca y por la otra la dirección de la Zona
Arqueológica de Monte Albán (ZAMA). Los orígenes de estas diferencias se
remontan varios años atrás y sus causas incluyen criterios profesionales y
personales, que no son del interés de la presente investigación, sino tan sólo sus
implicaciones en la construcción del espacio de estudio. En el capítulo siguiente se
abundarán estas diferencias dentro de los procesos de la construcción espacial.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
Otra institución federal involucrada fuertemente con la construcción territorial de
nuestro espacio de estudio es la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), a través de la Dirección de la Sierra Juárez-Mixteca, que
tiene a su cargo tres áreas: el Área de Protección de Flora y Fauna ‘Boquerón de
Tonalá’; el Parque Nacional ‘Benito Juárez’; y el Monumento Natural ‘Yagul’. Ésta
última que forma parte del espacio de estudio inscrito en el Patrimonio Mundial.
La Conanp fue creada en junio del 2000 como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y cuyo objetivo
general es el de conservar el patrimonio natural de México y los procesos
ecológicos a través de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los Programas de
Desarrollo Regional Sustentable (Proders) en Regiones Prioritarias para la
Conservación (www.conanp.gob.mx).
Entre sus objetivos estratégicos están: a) conservar los ecosistemas más
representativos del país y su biodiversidad; b) formular, promover, dirigir, gestionar
y supervisar programas y proyectos en las ANP, en materia de protección, manejo
y restauración para la conservación, c) fomentar el turismo en las ANP, como una
129
herramienta de desarrollo sustentable y de sensibilización y cultura para la
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; d) lograr la conservación de
las especies en riesgo, con base en prioridades nacionales (www.conanp.gob.mx).
La conservación es el fundamento principal de las acciones de la Conanp y cuenta
en este sentido con una legislación mucho más elaborada que aquella referente a
las zonas arqueológicas. Una de las principales características de las Áreas
Naturales Protegidas es que no se constituyen de manera uniforme, sino que a su
interior pueden establecerse diversas políticas de uso dependiendo de la categoría
con que cuente determinada área. Las ANP pueden tener una o más zonas núcleo
que a su vez pueden subdividirse en subzonas de protección y de uso restringido.
Así mismo pueden tener una zona de amortiguamiento con subzonas de
preservación; de uso tradicional; de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales; de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas; de
aprovechamiento especial; de uso público; de recuperación; e incluso de
asentamientos humanos.
Esta diversidad de políticas de uso de acuerdo a la zonificación de las ANP le
permite a la Conanp generar estrategias de gestión territorial mucho más
detalladas y precisas que las que podrían implementarse en áreas cuya categoría
de protección es uniforme. Las distintas categorías de Áreas Naturales Protegidas
que son competencia de la Federación y sus principales características
establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) son:
I.- Reserva de la biósfera. Constituidas en áreas biogeográficas relevantes a nivel
nacional no alterados significativamente por la acción del ser humano o que
requieren ser preservados y restaurados. En sus zonas núcleo sólo se permiten
actividades de preservación, educación científica y educación ambiental, mientras
que en las de amortiguamiento podrán realizarse actividades productivas por las
comunidades ya existentes al momento del decreto.
130
II. - Parques nacionales. Constituyen uno o más ecosistemas que se signifiquen
por su belleza escénica, valor científico, educativo, de recreo o valor histórico. En
los parques nacionales se permiten actividades relacionadas con la protección de
sus recursos naturales, investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.
III. - Monumentos naturales. Establecidos en áreas con uno o varios elementos
naturales que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico
o científico se incorpora a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos
no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos
en otras categorías de manejo. Únicamente se permitirán actividades de
preservación, investigación científica, recreación y educación.
IV. - Áreas de protección de recursos naturales. Aquellas destinadas a la
preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en
general los recursos naturales localizados en terrenos forestales. Las actividades
permitidas son la preservación protección y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
V. - Áreas de protección de flora y fauna. Contienen los hábitats de cuyo equilibrio
y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies
de flora y fauna silvestre. Se permite en ellas la preservación, repoblación,
propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable
de las especies mencionadas, así como la educación y difusión sobre las mismas.
VI. - Santuario. Zonas caracterizadas por una riqueza de flora o fauna, o por la
presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Sólo se
permiten actividades de investigación, recreación y educación ambiental.
VII. - Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Son aquellas
que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos
señalados en las categorías anteriores y son establecidas mediante un certificado
expedido por la Semarnat a petición de pueblos indígenas, organizaciones
sociales, personas morales, públicas o privadas quienes en predios de su
propiedad establecerán, administrarán y manejarán dichas áreas.
131
De entre estas categorías en el área Patrimonio Mundial existen Monumentos
Naturales (Yagul) y Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (Unión
Zapata y Mitla) (Mapa 3), cuyas principales características y problemáticas
particulares se abordarán con mayor detalle más adelante.
Entre las acciones puntuales de conservación y restauración realizadas
recientemente por la Conanp en el área se encuentra el saneamiento de plagas,
particularmente en el bosque localizado en la parte alta de Mitla; la reforestación
de cinco hectáreas en el Duvil; y la colocación de gaviones para la retención de
suelos en los Bienes Comunales de Tlacolula y el Ejido Unión Zapata.
Aunado a la protección y la conservación, la vinculación con las comunidades y
organizaciones relacionadas a las ANP es una de las actividades fundamentales
de la Conanp y cuenta con distintos mecanismos para llevarla a cabo. Entre las
acciones con este fin podemos mencionar la canalización de recursos económicos
y la capacitación de grupos organizados para la conservación.
Entre los objetivos particulares de la Conanp se encuentra el de desarrollar
instrumentos económicos directos e indirectos para el pago de servicios
ambientales y de incentivos a gobiernos estatales y municipales, empresas
privadas, organizaciones sociales, comunidades locales y particulares por la
protección in situ, por el manejo de ecosistemas y por la incorporación de tierras
privadas a modelos de conservación.
De entre los instrumentos económicos de la Conanp en el área destaca el
Programa de Conservación del Maíz Criollo (Promac) cuyo objetivo general es el
de promover el manejo de la agrobiodiversidad a través del sistema agrícola de la
milpa, así como de la conservación y recuperación de razas y variedades de maíz
criollo y sus parientes silvestres en sus entornos naturales. La aplicación de este
programa en el área ya ha sido abordada en el apartado sobre agricultura del
presente trabajo.
Otro aspecto relevante en las actividades de la Conanp es la capacitación de las
comunidades locales, bajo la perspectiva de que para que las acciones de
132
conservación puedan realizarse de manera permanente han de ser adoptadas por
la misma gente por lo que es necesario el fortalecimiento de las capacidades
locales. En este sentido entre las distintas acciones realizadas se encuentra
_un curso de prevención y combate de incendios en Santa Ana del Valle donde estuvo la gente de Mitla, Unión Zapata, Tlacolula y de Díaz Ordaz, con la idea de capacitar a las comunidades para atender una contingencia de este tipo, y también para prevenirla. Estamos brindando equipamiento para que pueda haber una mejor posibilidad de atender una contingencia de este tipo. En el tema de protección estamos también fortaleciendo la parte de vigilancia comunitaria, para realizar acciones de vigilancia y darles capacitación en el mismo sentido y equipamiento para que pueda haber un mayor control del territorio. Ahí tenemos ahorita ya credencializados y capacitados por Profepa dos comités de vigilancia participativa, uno con Bienes Comunales de Mitla y otro con el ejido de Unión Zapata (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
El fomento del turismo es otro aspecto en el que la Conanp enfoca sus energías,
pues considera que existe la vocación en el área para poder desarrollarlo, si bien
implica organización, capacitación y una serie de estudios técnicos que permitan
ver la viabilidad de estas acciones, pero considera que en el mediano plazo
pudiera ser una opción para la zona.
Desde la perspectiva de la Conanp, tenemos una línea de trabajo que se llama turismo en Áreas Naturales Protegidas que lo que busca es hacer de esta actividad una estrategia de conservación de los sitios [_]. Creemos que tiene que ser, no un turismo convencional, sino un turismo más especializado que requiere de ciertas acciones, y que para llegar a eso tenemos que tener claro que lo que vayamos a hacer en este tipo de actividades no vaya a contravenir con los objetivos de conservación del área [_]. Nos queda claro que demasiada infraestructura además de impactar genera una serie de costos para la población local en su mantenimiento. Nos queda claro que si no hay organización fuerte tampoco en viable ningún proyecto de ese tipo, entonces es toda una serie de elementos que estamos considerando para ir generando una propuesta muy concreta (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
Si bien la legislación ambiental le ha dado a la Conanp mayores herramientas para
la vinculación con las comunidades, también le obliga a cumplir una serie de
requisitos para la gestión territorial como lo son los Programas de Conservación y
Manejo (PCyM) cuyo desarrollo es obligatorio por ley, a diferencia de otras
133
instituciones, como el INAH, en la que si bien se impulsan no están incluidos en su
legislación.
Los programas de manejo de las ANP deben contener a) la descripción de las
características físicas, biológicas, sociales y culturales del área; b) las acciones a
realizar a corto, mediano y largo plazo; c) la forma de organización del área y los
mecanismos de participación ciudadana; d) los objetivos específicos del ANP; e) la
referencia a las normas oficiales aplicables a que está sujeta el área; f) los
inventarios biológicos existentes y por realizar; y g) las reglas de carácter
administrativo. Estos planes deberán de publicarse de manera resumida en el
Diario Oficial de la Federación. Para el caso del Monumento Natural Yagul, existe
un borrador del Plan de Conservación y Manejo del año 2008, si bien no se ha
publicado hasta el momento una versión definitiva.
Otra característica de la gestión de las ANP es la necesidad de formar un Consejo
Asesor el cual:
Es un órgano de consulta, de asesoría y de opinión que tienen las Áreas Naturales Protegidas para promover la participación de los diferentes actores interesados en el manejo del área que orienten o asesoren la toma de decisiones de la dirección. Es un órgano de opinión, no un órgano de toma de decisión ni de validación, porque las atribuciones sobre lo qué o no se hace son competencia en este caso de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y lo que busca es precisamente la asesoría de los integrantes. [En el caso del Monumento natural Yagul] se compone de veintiún miembros, donde están representados propietarios, instituciones que tiene que ver con aspectos productivos, ambientales y sociales, con una parte de investigación y de nivel académicos y con una parte de la sociedad civil y otra parte de autoridades locales. Es un espacio donde se presentan puntos sobre lo que se puede hacer en el área, sobre lo que se está planteando desde la dirección y hay una serie de opiniones de este órgano que pueden ser retomadas por la dirección para mejorar la implementación de sus acciones en el sitio (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
A partir de estas características: la promoción de áreas voluntarias de
conservación; la canalización de recursos económicos; las acciones de
capacitación; y la inclusión de distintos actores en el Consejo Asesor, la Conanp
ha logrado obtener mayor aceptación en las comunidades locales que otros
actores institucionales, entre los que se encontraría el INAH.
134
Aunado a esto, la mayor aceptación entre la población local de las acciones de la
Conanp con respecto al INAH puede derivar de su objeto de trabajo, pues en tanto
son comunidades principalmente agrícolas, mantienen una relación directa con el
entorno natural y las condiciones ambientales. Les es más comprensible la
necesidad de cuidar la flora y la fauna en las que se basan sus actividades
cotidianas, ya sea por su aprovechamiento directo de las especies o por los
servicios ambientales que proveen, como la recuperación de los mantos freáticos
necesarios para sus cultivos, que la conservación de los vestigios arqueológicos y
artefactos en los que no ven una relación directa con sus actividades cotidianas y
que pueden ser percibidos como ajenos a su realidad inmediata.
Hay que destacar también entre los objetivos institucionales de la Conanp la
ausencia de la investigación científica en torno a los recursos naturales en las
áreas bajo su competencia. Esto es una diferencia significativa con respecto al
INAH, quien tiene a la investigación como uno de sus pilares fundamentales, y ha
sido una de las principales discrepancias entre ambas instituciones con respecto
al espacio de nuestro estudio.
Ante la falta de investigación sobre los aspectos naturales del área, fue el INAH
quien inició un proyecto de inventario de fauna silvestre, tras lo cual el personal de
la Conanp, tal vez por ver invadida su área de competencia, desarrolló su propio
proyecto de inventario y monitoreo de fauna silvestre mediante el fototrampeo en
el Monumento Natural Yagul y las Áreas Destinadas Voluntariamente para la
Conservación de Mitla y Unión Zapata, que ha arrojado datos sumamente
interesantes.
Tenemos registros fotográficos de lince, del yaguarundí y zorrillo enano que son especies que están en la NOM6, de codorniz de monte, de conejos, de liebres hay bastantes, de venado también, de tejón. Lo estamos haciendo [el fototrampeo] en Yagul y en Unión Zapata y lo vamos a empezar a implementar en Mitla, tenemos registros ya de roedores. Hay un trabajo de investigación que se está haciendo con mamíferos, que obtuvo datos interesantes y entre ellos la presencia de un murciélago, que sí estaba definida su distribución hacia el estado de Oaxaca pero
6 Se refiere a la Norma Oficial Mexicana 059 en la cual se establecen las especies de fauna silvestre que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.
135
que no había sido registrado en el estado y que ya apareció ahí en Yagul (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
Procuraduría Agraria (P.A.)
En el capítulo teórico se comentó la relación de tutelaje que se ha establecido
entre el Estado y los núcleos agrarios, particularmente los ejidos, al considerarlos
jurídicamente como ‘menores de edad’. Esta tutela se da actualmente mediante la
Procuraduría Agraria, la cual fue creada como resultado de las reformas al Artículo
27 Constitucional y la promulgación de la Ley Agraria, como un organismo
descentralizado de la administración pública federal, encargada de asesorar a los
campesinos en sus relaciones jurídicas y orientarlos respecto de sus derechos y la
forma de ejercerlos (www.pa.gob.mx).
Entre las atribuciones que le marca la Ley agraria están: a) Coadyuvar y en su
caso representar a los sujetos agrarios, en asuntos y ante autoridades agrarias; b)
Asesorar sobre las consultas jurídicas en sus relaciones con terceros; c) Promover
y procurar la conciliación de intereses entre las personas que se relacionen con la
normatividad agraria; d) Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la
violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de sus asistidos; e)
Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el
campo; f) Denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de
los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia
agraria; g) Ejercer, con el auxilio y participación de las autoridades locales, las
funciones de inspección y vigilancia encaminadas a defender los derechos de sus
asistidos; h) Investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia
de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones
mayores a las permitidas legalmente; i) Asesorar y representar, en su caso, a las
personas en sus trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de
sus derechos agrarios; j) Denunciar ante el Ministerio Público o ante las
autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que
puedan ser constitutivos de delito o que puedan constituir infracciones o faltas
administrativas en la materia, así como atender las denuncias sobre las
136
irregularidades en que, en su caso, incurra el Comisariado Ejidal y que le deberá
presentar el Comité de Vigilancia (Art. 136 Ley Agraria).
La relación directa de la Procuraduría con los núcleos agrarios se da por medio de
los visitadores agrarios, quienes suelen estar presentes en las asambleas de los
núcleos, máxima autoridad de comunidades y ejidos, y cuya validación es
indispensable en los casos de asambleas de formalidades especiales, que son
aquellas en las que se aprueban los temas más sensibles para comunidades y
ejidos como a) delimitación de las áreas para asentamiento humano; b)
reconocimiento del parcelamiento y regularización de la tenencia; c) adopción del
dominio pleno sobre sus parcelas; d) delimitación y destino de las tierras de uso
común; e) división del ejido o fusión con otros ejidos; f) terminación del régimen
ejidal; g) conversión del régimen ejidal a comunal o viceversa; y h) instalación,
modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva (Art. 23-28 Ley
Agraria).
En el área de estudio, los visitadores agrarios han sido los principales mediadores
entre los núcleos agrarios y las dependencias federales donde destaca el caso de
Unión Zapata donde comentan que:
El problema que yo aprecio es que vimos una confrontación institucional de quién era más importante en ese lugar, o quién mandaba en ese lugar, y me incluyo entre las tres instituciones. En que uno decía, pues mira yo te cobijo, yo te doy recursos [refiriéndose a Conanp], el otro decía mira yo no te puedo dar recursos pero es que esa es mi obligación, cuidar, y yo voy a normar cómo le vamos a hacer [refiriéndose al INAH] y por la parte nuestra, les decíamos tú eres el propietario, el que tienes que ver qué hacer, cómo coordinarte como llegar a un arreglo (Entrevista 14 con personal de la P.A.).
La confrontación institucional a que se refiere el comentario anterior fue percibida
por el personal de la P.A. como derivada de que cada institución tiene un objetivo
muy preciso, las ‘ruinas’ en el caso del INAH y la flora y la fauna por parte de la
Conanp, por lo que se enfocan en la meta institucional que se han fijado buscando
cumplir con un número de proyectos para justificar su presencia, sin ver la
problemática de manera integral. Derivado de esto, los núcleos agrarios vieron a
estas instituciones más como confrontados que con un mismo objetivo, por lo que
137
desde su punto de vista antes de acudir a los pueblos se deberían poner de
acuerdo como oficinas, como instituciones y después ir a los pueblos con una sola
estrategia, una sola forma, y un sólo vocabulario incluso.
La P.A. está también involucrada con los aspectos de tenencia y uso del suelo, lo
que la vincula directamente con la construcción espacial. Ya se ha comentado el
caso de la lotificación del paraje Don Pedrillo perteneciente al Ejido de Tlacolula
en el cual el comisariado ejidal pretendió cambiar el uso del suelo sin la realización
de la asamblea de formalidades especiales correspondiente. El visitador agrario
que debía revisar esta situación fue removido poco después y en su lugar se
incorporó quien antes de esto estuviera asignado a Unión Zapata, lo que le ha
permitido tener una mayor perspectiva de las diferencias en la percepción de los
diversos núcleos agrarios con respecto a la inscripción de Patrimonio Mundial.
A raíz de que nos reubicaron las áreas de cobertura, yo empiezo a incorporar a Tlacolula pero con el antecedente de Unión Zapata, les empiezo a preguntar qué tanto estaban metidos en esos proyectos, [_ ] para llamar a la gente de Conanp, llamar a la gente del INAH, y que empiecen a acercárseles, para que todo lo que vaya a hacer ahí, se haga con ustedes [_]. Les hice el comentario y sí se empezaron a meter y están ahora más involucrados (Entrevista 14 con personal de la P.A.).
Otro caso de cambio de uso de suelo, en la que la P.A. contribuyó a resolver sin
cambiar el régimen de tenencia es el de la Iglesia en Unión Zapata. Lo que
pretendían era comprarle al ejidatario una parte de su terreno para ampliar la
iglesia. Para que esto pudiera funcionar y fuera realmente correcto, en tanto era
un terreno parcelado, tenía que cambiarse de dominio a propiedad privada para
poder desagregar esta parte y generar dos escrituras. Esto no lo aceptaba ni el
ejidatario que vendería parte de su tierra ni el pueblo que la compraría para la
construcción. No se hizo de esa manera porque el pueblo no quiso, no quieren
que haya este tipo de movimientos, por lo que se hizo fue una argucia jurídica. Lo
que se ideó fue generar un contrato en el marco del artículo 75 de la ley agraria.
Formulamos un contrato de uso a treinta años prorrogables, en donde el núcleo
como tal conviene con este ejidatario parte de su terreno a cambio de una
cantidad de dinero. Pero de esta manera, con este contrato sigue estando en el
138
régimen ejidal, pero sí se le da el uso que pretenden, y este contrato lo registraros
en el RAN (Entrevista 14 con personal de la P.A.).
Comisión Nacionai para el Desarroiio de los Pueblos Indígenas (CDI)
La CDI fue creada el 21 de mayo de 2003, a partir del anterior Instituto Nacional
Indigenista (INI), como instancia de consulta obligada en materia indígena para el
conjunto de la administración pública federal, así como de evaluación de los
programas y acciones de gobierno y de capacitación de servidores públicos
federales, estatales y municipales para mejorar la atención a la población indígena
(www.cdi.gob.mx).
Entre sus objetivos institucionales destacan a) orientar, planear, documentar y
evaluar las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno y apoyar a los
poderes legislativo y judicial con la finalidad de fortalecer una nueva relación entre
el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas; b) consolidar el sistema de
consulta y fortalecer la participación de los pueblos y comunidades indígenas en
el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas; c) planear y coordinar
acciones y/o recursos para la superación de los rezagos, la promoción del
desarrollo integral y sustentable, el reconocimiento del patrimonio cultural, las
relaciones interculturales y la vigencia de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas; d) instrumentar y operar programas, proyectos y acciones
para el desarrollo integral, sustentable e intercultural en regiones, comunidades y
grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial
(www.cdi.gob.mx).
Un elemento importante de la gestión institucional, es canalizar recursos y
esfuerzos públicos para que la población indígena supere los rezagos en materia
de infraestructura básica y de comunicaciones para mejorar sus condiciones de
vida. A través de diversos programas, se apoyan proyectos para el desarrollo
económico, la construcción de vivienda, la dotación de los servicios de agua
potable, electricidad, desagüe, entre otros, se construyen y modernizan caminos
rurales y alimentadores, además de mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de
139
telecomunicación. Dentro de la normatividad de los programas institucionales, se
consideran criterios de sustentabilidad ambiental y se canalizan apoyos hacia
proyectos para el uso sustentable de los recursos naturales (www.cdi.gob.mx).
A nivel regional la CDI tiene diferentes programas, con los que intenta integrar a
grupos u organizaciones legalmente constituidas para asignarles un techo
financiero cada año, dependiendo de su cartera de proyectos. Se tienen en el área
cuatro fondos regionales, Santa María Albarradas; Tlacolula, con un fondo
especialmente para las mujeres; Oaxaca, que fue uno de los primeros fondos que
se crearon en 1990; y el que está en el lado sur, en Sola de Vega. Son los cuatro
fondos que administran u operan fondos regionales. Entre ellos está el de apoyo a
la producción indígena, que trata o apoya a organizaciones legalmente
constituidas, a grupos de trabajo, con recursos para ejecutar sus proyectos
productivos.
En el caso de fondos regionales son recursos recuperables, en el caso del
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (Procapi) son
recursos a fondo perdido, es decir, que no se esperan sean pagados de vuelta. Si
son grupos de trabajo se pueden asignar hasta medio millón de pesos, si son
organizaciones legales pueden acceder hasta a dos millones, además debe haber
una instancia ejecutora que puede ser el gobierno estatal federal o municipal, que
aporte el otro 50%. También depende de otros criterios, por ejemplo, si en un
municipio de menor índice de desarrollo humano, pueden tener acceso al 70% y
30% pone el municipio o la dependencia.
También existen otros programas como el de cultura, el programa de desplazados
indígenas, procuración de justicia, manejo y conservación de suelo y de recursos
naturales, albergues escolares indígenas, programa de apoyo a la mujer indígena
entre otros. En tanto la abundante población indígena de área la CDI ha
participado, principalmente en colaboración con la Conanp a través del Centro
Coordinador para el Desarrollo Indígena (CCDI) de Tlacolula de Matamoros,
particularmente en la canalización de recursos para distintos proyectos.
140
En el área de estudio el principal proyecto de la CDI se desarrolló en el 2008,
consistiendo en un financiamiento para la adecuación de senderos y señalización
en el área de Yagul. Esto se dio dentro del Programa de Turismo Alternativo en
Zonas Indígenas, el cual trata de promover e impulsar los diferentes atractivos de
turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura. Este proyecto se dio a
través de la Conanp, quien solicitó el apoyo para formar un comité de ecoturismo
del Monumento Natural Yagul. Se formó por ocho gentes, entre los cuales estaba
una representación de comisariado comunal, del ejidal, del pequeño propietario.
Fue una conjunción de posesionarios de ese lugar.
El proyecto contemplaba cuatro parajes en esa zona en los cuales se empezaron
a desarrollar los trabajos, la adecuación de senderos, que se refería más que nada
a la limpieza del lugar, el retiro de basura y se empezaron a desarrollar podas de
plantas que permitieran el acceso a los visitantes. Se lograron poner algunas
señalizaciones de dirección, se colocaron cerca de 16 señales de dirección. Se
compraron también algunos activos, binoculares, bicicletas, casas de campaña,
bolsas para dormir, de lo que todavía se tiene un inventario. Se destinaron poco
más de 600 mil pesos para este trabajo, el cual comprendía el pago de mano de
obra para la adecuación de senderos y señales, así como la compra del
mencionado equipo.
Entre los requisitos para realizar este tipo de proyectos está la certidumbre jurídica
del sitio o predio donde se pretende desarrollar el ecoturismo. Asimismo la CDI
solicita los permisos respectivos, de Semarnat, de la Comisión Nacional del Agua
(CNA) para el uso del agua, y en este caso del INAH por la cuestión arqueológica.
En este sentido se dio un problema debido a los dos grupos al interior del INAH
mencionados anteriormente, pues el Centro INAH-Oaxaca realizó un dictamen
donde decía que no había inconveniente en se desarrollara el proyecto de
ecoturismo en esa área. Sin embargo este tipo de autorizaciones caía dentro de
las competencias de la Zona Arqueológica de Monte Albán quien consideró que
ante la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por las
141
características que presentaba el proyecto, no era factible su realización, por lo
que se detuvo su implementación.
Gobierno del Estado de Oaxaca
Distintas instituciones del gobierno del Estado de Oaxaca tienen injerencia en
algunos aspectos del área y pueden ser considerados actores dentro de los
términos referidos, si bien los presentamos de manera conjunta por fines
expositivos. Entre estas instituciones están la Comisión para la Regulación de la
Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo) con respecto a las
colonias irregulares en el Duvil-Yasip de Tlacolula de Matamoros, o Caminos y
Aeropistas de Oaxaca (CAO), que tiene a su cargo la carretera que conecta la
autopista federal con la zona arqueológica de Yagul. Sin embargo el Gobierno
Estatal no ha estado directamente involucrado con la construcción del espacio de
Patrimonio Mundial sino tan sólo como coadyuvante de las instituciones federales,
particularmente el INAH.
Podemos observar dos acciones principales por parte del Gobierno del Estado en
los procesos de construcción de nuestro espacio, la mediación y la difusión. Las
cuales corresponden a su vez con dos momentos de la construcción espacial:
durante el proceso de la declaratoria y posterior a ésta; y también a dos
administraciones, pues hubo elecciones y cambio de gobierno al tiempo que se
gestionaba la inscripción del área en el Patrimonio Mundial.
En el primer momento, la participación del Gobierno del Estado se dio
principalmente mediante la Secretaría General de Gobierno, cuyo principal
objetivo institucional es el de conducir en coordinación con los distintos órdenes de
gobierno, la política interior del Estado, considerando la participación ciudadana en
la construcción de mecanismos que establezcan relaciones armónicas. En este
sentido, durante el proceso de inscripción del área en la lista de Patrimonio
Mundial esta Secretaría realizó un constante esfuerzo en sentar a la mesa de
negociación a los distintos actores involucrados, tanto las instituciones federales
antes abordadas como a las autoridades locales, con la intención de alcanzar
142
acuerdos que redujeran las tenciones y los conflictos que parecían incubarse entre
éstos.
Tras la inscripción en el Patrimonio Mundial las principales instituciones
involucradas han sido la Secretaría de las Culturas y las Artes y la Secretaría de
Turismo y Desarrollo Económico, si bien ambas instituciones coinciden en que los
trabajos principales son competencia del INAH donde ellos fungen únicamente
como coadyuvantes.
La Secretaría de las Culturas reconoce que en torno a la declaratoria todo el
trabajo y los antecedentes es material del INAH, siendo lo relevante para ellos
como institución, el acompañamiento. Como lo fue apoyar en la publicación de una
pequeña síntesis del expediente técnico (Robles 2010) con fines de difusión y el
apoyo para la develación de la placa conmemorativa de la inscripción de
Patrimonio Mundial en la Zona Arqueológica de Yagul, acto protocolario en el que
participaron como facilitadores de la actividad, "en el ánimo que la ciudadanía
supiera la relevancia que representa el sitio, que pudiera la ciudadanía mirar la
dimensión de la historia de los oaxaqueños”.
Al igual que la de Cultura, la Secretaría de Turismo se reconoce tan sólo como
coadyuvante, puesto que quien está a cargo del proyecto es el INAH. En tanto que
el área se encuentra restringida a la visita, la Secretaría de Turismo no tiene
mayor injerencia en el tema, hasta que el INAH haga los estudios
correspondientes, principalmente relacionados con la capacidad de carga y
apruebe la introducción del turismo, que sin embargo se considera será regulado a
un número determinado de personas. Hasta el momento no se promueve la vista
turística puesto que su realización desregulada traería la destrucción del área.
Desde la percepción de la Secretaría de Turismo una posibilidad sería la creación
de un centro de interpretación en Tlacolula, con lo cual se contendrían las
exigencias de visita de la zona. Considera que la opción es realizarlo en Tlacolula
por ser la comunidad más grande y cabecera de distrito, donde se le añadiría otro
atractivo además del Mercado, y desde donde puede distribuirse a otros lugares
143
como Quiaviani o Tlapazola, que son quienes realizan artesanías, principalmente
cerámica, y que aún mantienen sus trajes tradicionales que añade atractivo
turístico, a diferencia de otras poblaciones como Tanivet o Unión Zapata que son
sólo ‘un pueblo más’. Considera que la opción es realizar el centro de
interpretación en Tlacolula ya que de ponerlo en alguna de las comunidades
menores podrían generar disputas entre los pueblos. Este proyecto es hasta el
momento sólo una idea, pues en el momento se carecen de los recursos para su
realización.
Fundación Mexicana para la Educación Ambiental (Fundea)
La Fundación Mexicana para la Educación Ambiental (Fundea) tiene como
objetivo la protección de la naturaleza y la calidad del medio ambiente a través de
la conservación y la educación y la filantropía. Creada en 1985, sus actividades se
han basado en la promoción, fomento, desarrollo y apoyo a actividades
filantrópicas, cívicas, científicas y educativas mediante publicaciones, conferencias
y seminarios, y mediante el establecimiento de alianzas con los sectores público,
académico y no gubernamental en México y en el extranjero, con el objeto de
incrementar la toma de conciencia, el compromiso y la acción a favor de la
protección del medio ambiente y los recursos naturales de México
(www.fundea.org.mx).
Fundea ha participado en la constitución de distintas áreas naturales protegidas,
como el caso de los sitios donde inverna y se reproduce la mariposa monarca en
los estados de Michoacán y México. Otro proyecto de protección natural en que ha
participado Fundea es el de las islas y algunas áreas marinas protegidas en el
golfo de california. Iniciativa surgida al tomar conciencia de que la protección de
las islas como Áreas Naturales Protegidas era insuficiente y que agregar una capa
adicional de protección registrando los sitios ante la UNESCO, por lo que tras un
trabajo de varios años finalmente se logró inscribir como Patrimonio Mundial en
2005 a las islas y áreas marinas protegidas del golfo de California.
144
En el espacio de estudio, la participación de Fundea comienza alrededor de 1997
en la colaboración para alcanzar los decretos presidenciales de Yagul como Área
Natural Protegida y Zona de Monumentos Arqueológicos. El apoyo de Fundea en
la concreción de estos decretos se basó en buena medida en los contactos
personales de su presidente ejecutivo con los entonces titulares de dos
secretarías de Estado, uno la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), a quien se le hizo el planteamiento de
lograr un decreto presidencial que reconociera a Yagul como un Monumento
Natural. Simultáneamente se realizaron gestiones con el titular de la Secretaría de
Educación Pública, de la que depende el Instituto Nacional de Antropología e
Historia, para sugerirle que se llevara a cabo el proceso encaminado a decretar
Yagul como un monumento arqueológico.
Otro momento de gran relevancia en la construcción de nuestro espacio en el que
Fundea tuvo una importante participación fue la propuesta de construcción de de
la autopista Oaxaca-Istmo a través del área, que se abordará a detalle en el
capítulo siguiente. En este caso, Fundea realizó una importante gestión con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y particularmente con el ingeniero a
cargo de la obra, a quien se le invitó a recorrer de manera personal el área de
Yagul.
Fundea también ha fomentado el registro fotográfico del área, en 2008 cuando
mientras se elaboraba el expediente técnico para la UNESCO, invitó a un cineasta
alemán, Thomas Ridelschneider, quien trabajaba en una película sobre la isla
Espíritu Santo y se encontraba de vacaciones con su familia en Oaxaca, a tomar
fotografías del área, para lo que se organizó una caminata de Yagul hasta la
Fortaleza de Mitla. Algunas de estas fotografías se anexaron como parte del
registro visual del expediente técnico presentado a la UNESCO.
Con posterioridad a la declaratoria y a la ceremonia del registro de UNESCO,
Fundea invitó a un fotógrafo llamado Rafael Doniz, a que visitara Yagul y
fotografiarlo, "pues es un extraordinario fotógrafo mexicano que trabajó muy de
cerca con el maestro Rafael Álvarez Bravo y que tiene un ojo y una sensibilidad
145
para el paisaje excepcional” (Entrevista 31 con directivos de Fundea). Tras tomar
las fotografías se pensó en la realización de una exposición en gran formato que
sirviera para celebrar el registro ante la UNESCO, pero que no sólo se realizara en
Oaxaca o en México, sino en las poblaciones que circundan el área, y tomar muy
en cuenta a los niños, porque son los que tienen que obtener esa sensibilidad y
ese compromiso con la protección de este patrimonio. Se realizaron varios viajes
para realizar fotografías que incluyeron paisajes, así como fotografía micro en
color de flores, plantas e insectos. Esta exposición se inauguró finalmente en el
Centro cultural Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca a principios de abril del
2012.
Grupo Mesófilo A. C.
El Grupo Mesófilo A.C. es un organismo civil que se vincula con comunidades y
organizaciones sociales campesinas para armonizar las necesidades del
desarrollo comunitario con la protección y manejo de sus recursos naturales, que
constituyen el patrimonio fundamental para garantizar su reproducción socio
cultural (www.grupomesofilo.org/).
Entre sus principales objetivos están: a) diseñar, instrumentar, evaluar estrategias
de intervención social y ambientalmente factibles para el manejo,
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales; b) fomentar y
fortalecer procesos autogestivos en comunidades y organizaciones sociales; c)
influir en la toma de decisiones sobre políticas públicas socio-ambientales, para la
conservación de los recursos naturales y la mejoría de la calidad de vida de las
comunidades indígenas; d) asumir las políticas institucionales que regulen el
funcionamiento operativo de la organización; e) gestionar los recursos necesarios
para la instrumentación del Plan Institucional, así como generar recursos
complementarios que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de trabajo e
infraestructura institucionales; f) sistematizar y difundir los resultados e impactos
de las iniciativas de trabajo e intervención del Grupo Mesófilo
(www.grupomesofilo.org/).
146
Invitado por la Conanp, Grupo Mesófilo ha participado principalmente en dos
proyectos con respecto al área: la generación del Ordenamiento Territorial
Comunitario de San Pablo Villa de Mitla; y un Estudio de factibilidad para la
Instrumentación de un Proyecto de Ecoturismo en Unión Zapata. El estudio de
ordenamiento territorial de Mitla se realizó con fondos de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), donde una de las principales inquietudes fue el establecimiento
de un área de ecoturismo, especialmente en la parte alta donde están las cuevas
con testimonios rupestres. Entre las políticas para el ordenamiento, se encuentran
áreas para la conservación en la zona de bosques en la parte alta donde se
localizan diversas cuevas con evidencia arqueológica, donde se buscan
estrategias de ecoturismo comunitario. Otras zonas se contemplan para la
restauración de los bosques y selvas que están en la parte media y baja que están
muy deterioradas. En las áreas agrícolas se recomienda mucho la reconversión
agrícola, para que progresivamente vayan sustituyendo el uso de agroquímicos y
la diversificación de cultivos.
Entre los principales problemas ambientales identificados por este estudio, resalta
el basurero localizado al norte de la población (Mapa 10). Así como la cuestión del
agua, tanto en el abastecimiento, pues en la medida en que se van deforestando
los bosques en las partes altas disminuyen los mantos freáticos y los caudales de
los ríos, como en la de desagüe, pues aunque existe una planta tratadora de agua
está "a medio acabar, a medio funcionar. Y no sé si esas plantas para poblaciones
pequeñas sea la solución o es nomás una manera de hacer el gasto público”
(Entrevista 15 con personal de Grupo Mesófilo).
En cuanto al Estudio de factibilidad de actividades turísticas en Unión Zapata, se
diseñó un proyecto, mas al perecer, por algunas diferencias con la Conanp, quien
los hubiera invitado a desarrollar este proyecto, y en tanto que no se especializan
en ecoturismo contrataron a ‘unos compañeros’ que les ayudaran a hacer el
estudio y que al final les ‘quedaron mal’, si bien se entregaron los resultados, no le
dieron seguimiento.
147
El proyecto incluía un estacionamiento y un sitio para acampar con las instalaciones debidas, agua, baño, etcétera que se encontraría cerca de una presa conocida como La Toma, camino a las cuevas. El estudio recomendó sólo permitir las visitas en algunas de las cuevas, por la cuestión de capacidad de carga y los senderos. [_ ] El diseño contemplaba la participación de las señoras de la comunidad, que pudieran contribuir en la elaboración de alimentos. Capacitar a la gente en la cuestión de atención al turismo en todos los rubros que se necesitan, lo administrativo y lo turístico. Cerca del estacionamiento habría una caseta informativa donde se distribuirían folletos con las rutas, las tarifas, la formación de guías, con la finalidad de generar un poco de empleo, de ingreso (Entrevista 15 con personal de Grupo Mesófilo).
Jardín Etnobotánico de Oaxaca
El Jardín Etnobotánico de Oaxaca fue propuesto en 1993 por iniciativa del Maestro
Francisco Toledo y la asociación civil PRO-OAX (Patronato para la Defensa y
Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, A.C.), y creado un año
después tras el retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional del antiguo convento
de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca, destinando a favor del Gobierno del
Estado un espacio de 2.3 hectáreas para la creación del jardín. El Jardín contiene
cientos de especies de plantas, todas ellas originarias de Oaxaca, que
representan a las diferentes regiones del Estado, tanto de climas áridos como
húmedos, de las zonas tropicales bajas y de las áreas montañosas templadas y
frías. El Jardín representa así la gran diversidad de climas, formaciones
geológicas y tipos de vegetación que caracterizan a Oaxaca
(www.bgci.org/garden.php?id=3161).
Entre los servicios que ofrece el Jardín se encuentran: a) visitas guiadas; b)
biblioteca abierta al público especializada en ciencias naturales, etnobiología y
conservación ambiental; c) conferencias, cursos y talleres abiertos al público; d)
asesoría para iniciativas comunitarias de conservación de plantas nativas, e)
apoyos educativos en ciencias naturales para escuelas de todo nivel; f)
donaciones de plantas propagadas en el Jardín para instituciones educativas,
parques urbanos y espacios públicos: y g) alquiler de espacios para eventos
sociales y culturales (www.bgci.org/garden.php?id=3161).
148
La denominación de etnobotánico se da porque las plantas que se muestran
tienen un significado cultural relevante. En este sentido, una de las principales
secciones del Jardín está dedicada a las especies que fueron encontradas en la
cueva de Guilá Naquitz lo que lo relaciona directamente con el área de estudio. A
partir de esto, el Jardín Etnobotánico ha acudido a Unión Zapata en un esfuerzo
de concientización.
Nosotros iniciamos las pláticas en la cuestión del intercambio de plantas para el diseño de las colecciones vivas del jardín, pues tenemos un espacio dedicado a la zona de las cuevas de Guilá Naquitz. En base a ello nos dimos cuenta que la mayoría de la gente del área o no sabía o no le daba importancia. Esta falta de conocimiento nos llevó a acudir a varias asambleas de los ejidatarios a exponerles, por una parte el hecho de la importancia cultural y biológica del lugar, y por otra a solicitarle el intercambio de plantas, nosotros dándoles asesoría sobre el lugar, donándoles algunas plantas que los ejidatarios requerían ya sea para sus casas o sus terrenos de cultivo, y a cambio ellos nos permitirían extraer algunos ejemplares de la zona (Entrevista 4 con personal de JEO).
El Jardín Etnobotánico ha establecido una serie de relaciones con otras
instituciones académicas como el Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico
Nacional, en el caso del estudio de una especie de pez anteriormente abordada, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la identificación de una
nueva especie de agavácea y principalmente con la Sociedad para el Estudio de
los Recursos Bióticos de Oaxaca (SERBO).
También el JEO tuvo participación en la conformación del Comité Técnico
Científico (CTC) de Yagul en 2008, si bien comenta su desencanto con respecto a
este organismo.
Uno de los grandes problemas de los Comités Técnico Científicos es los involucran a reuniones políticas, [_] desde mi punto de vista el Comité Técnico Científico debe darse para analizar ya, por ejemplo el Plan de Manejo, a quien se le va a concesionar el estudio florístico o el estudio faunístico, qué resultados se espera, las cuestiones arqueológicas y antropológicas por supuesto que debe de estar reunido, y ser eso, el elemento técnico, mas no tratar de ser el elemento amortiguador [_], yo considero que se debe de apartar por lo menos reuniones políticas y reuniones técnicas, porque si no va a seguir siendo el Comité Técnico
149
Científico, que se oye espectacular, pero que en realidad y con honestidad no se ha hecho nada (Entrevista 4 con personal del JEO)
Entre las actividades que el Jardín Etnobotánico considera podrían desarrollarse
en el área, destaca la reproducción de plantas, para la reintroducción de la
vegetación que ha ido desapareciendo, y que ha sido remplazada por plantas
exóticas al área, como eucaliptos, casuarinas y buganvilias. A la vez que se
muestra renuente al impulso de actividades turísticas pues considera que la
introducción de bicicletas o cuatrimotos provocaría que los animales se fueran del
área, a la vez que las plantas al no poseer la capacidad de movilidad tendrían que
ser retiradas o trasplantadas, pues la introducción de este tipo de vehículos
requiere la ampliación de los caminos, lo que afectaría a la vida silvestre. En forma
general, la postura del Jardín Etnobotánico con respecto al área es que se debe
promover
_la conservación a través de la sustentabilidad, a través del manejo consiente, llevarle los proyectos a la gente, y sobre todo no engañarlos de decirles aquí vamos a salir de pobres y vas a tener un ingreso per cápita del cinco por ciento o del cincuenta por ciento de lo que tenías. Porque es ahí donde muchos proyectos se caen, porque por eso mucha gente de las comunidades se van hacia otros sesgos, se ilusionan, porque la infraestructura turística de aventura si, atrae mucha gente pero es un impacto muy grande, y eso si se ve reflejado inmediatamente, pero que es contraproducente del área natural (Entrevista 4 con personal del JEO).
Sociedad para el Estudio de los Recursos bióticos de Oaxaca (SERBO)
La Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca A.C. es una
organización civil no lucrativa, fundada en 1991, cuyo fin último es la conservación
de los recursos bióticos de Oaxaca. Sus principales actividades se enfocan en
generar información biológica y conocer el uso tradicional de los recursos bióticos,
difundir la información generada y sensibilizar a las comunidades hacia la
conservación de los recursos bióticos a través de la educación ambiental.
Actualmente cuenta con un herbario, con más de 50,000 especímenes colectados
en el estado de Oaxaca, un acervo bibliográfico con más de 5000 títulos, una
mapoteca, una diapoteca y un laboratorio de sistemas de información geográfica y
150
percepción remota con más de 100 mapas de diferentes áreas de Oaxaca
(www.serboax.org).
En el área de estudio SERBO ha realizado colectas botánicas, principalmente en
el ejido de Unión Zapata, con las que lograron identificar especies interesantes,
entre ellas una nueva especie de acantácea. Estas colectas se realizaron en
compañía de algunos ejidatarios, lo que ha sido de gran relevancia, pues ha
inculcado entre los pobladores locales el interés por el conocimiento de la flora de
sus terrenos, así como la preocupación por su conservación.
Con SERBO aprendimos a conocer las plantas, qué plantas sirven para hacer medicina, cómo se llama, el nombre común y todo eso. A nosotros ya nos orientaron, ya nos explicaron, ya tenemos un poco de conocimiento con respecto a las plantas y todo, para explicarle al turismo, mire esta planta se llama así, y sirve para tratar tal cosa, algún remedio casero, ya nosotros tenemos un poco de ese conocimiento (Entrevista 6 con ejidatario de Unión Zapata)
Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO)
El Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) es una institución pública de educación
superior que forma parte de la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica (DGEST), de la Secretaría de Educación Pública. Se localiza en la
ciudad Oaxaca de Juárez y tiene como misión "ser un instrumento de desarrollo de
la comunidad, formando profesionistas de excelencia, capaces de responder de
manera efectiva y especifica a las necesidades regionales con calidad,
productividad y con una visión nacional e internacional para el presente y el futuro”
(www.itoaxaca.edu.mx).
En el ITO se imparten nueve carreras de las cuales seis son ingenierías: Civil,
Eléctrico, Electrónico, Industrial, Mecánico y Químico; y tres licenciaturas:
Administración, Contaduría e Informática. Además de cuatro maestrías: Ciencias
en desarrollo regional y tecnológico, Construcción, Docencia y Administración; y
un doctorado en Ciencias en desarrollo regional y tecnológico.
La participación del ITO en la construcción de espacio de estudio data de la
década de 1990, cuando en convenio con el INAH y dentro del proyecto Yagul,
151
desarrolló el primer inventario botánico en el área, cuyo principal resultado fue la
Guía ilustrada de las plantas de Yagul, documento que lamentablemente se
mantiene inédito (Martínez y Ojeda 1996).
Este estudio fue la base del decreto de Yagul como Área Natural Protegida, al
especificarse en él algunas especies interesantes. Si bien este estudió se enfocó
únicamente en el área de Yagul, sin incluir las otras áreas como Caballito Blanco o
Los Compadres, que sí se encuentran dentro del decreto de ANP, pues "quisieron
protegerlo hasta la carretera, pero nunca me invitaron para que yo interviniera en
la delimitación, cuando vi ya estaba todo el proyecto, ya habían delimitado el área”
(Entrevista 9 con personal del ITO). El Instituto Tecnológico de Oaxaca también
tuvo participación en el Comité Técnico Científico (CTC) de Yagul.
Cuando declaran a Yagul como Área Natural Protegida y como zona arqueológica, estaba yo muy contento porque yo veía que ambos decretos iban a ser una protección integral, completa del área. Sin embargo, al poco tiempo vi que había demandas entre una institución y la otra, [el INAH y la Conanp], y que no estaban trabajando conjuntamente, fue ahí entonces cuando se forma el Comité Técnico Científico e intervenimos ahí para ver qué era lo que estaba pasando (Entrevista 9 con personal del ITO).
Personal del ITO fue también invitado a formar parte de los Consejos Asesores de
Yagul y del Parque Nacional Benito Juárez, organismos impulsado por la Conanp.
En el que desde su perspectiva se tratan temas netamente de conservación, "nos
reunimos con las autoridades, de conservación de especies, de plantas y
animales, yo como soy botánico, nos metemos en cuestiones de plantas”
(Entrevista 9 con personal del ITO).
El ITO parece estar también involucrado en el estudio de factibilidad turística de
Unión Zapata realizado a través del Grupo Mesófilo, pues se realizó una tesis de
maestría en administración y gestión de negocios con el título "Propuesta de un
plan de manejo turístico para el parque ecoarqueológico Guilá Naquitz en Unión
Zapata, Mitla, Oaxaca”, por José Manuel García Márquez en el año 2010, que
parece corresponder con el trabajo realizado por esa asociación civil que ya ha
sido comentado brevemente.
152
Asociaciones cuituraies
En los párrafos anteriores hemos podido observar que en lo referente a los
aspectos naturales del área existe una considerable participación de organismos
civiles y académicos además de las instancias gubernamentales
correspondientes. Sin embargo, en el caso de los aspectos culturales no ocurre
igual, ya que si bien existen a nivel regional una gran cantidad de organizaciones
civiles dedicadas a la cultura, su participación en el proceso de construcción del
espacio de estudio ha sido indirecta o incluso tangencial, recayendo la mayor
parte de la intervención directa de manera casi exclusiva en el INAH.
Entre las asociaciones culturales que han participado en la construcción del área
se encuentra el Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y
Natural de Oaxaca A.C. (Pro-Oax), fundado en 1993. La participación de Pro-Oax
en el área de estudio ha sido en buena medida en apoyo a las acciones de
Fundea, pues sus respectivos directivos mantienen una relación de amistad,
particularmente en lo referente a las gestiones con autoridades federales para
conseguir los decretos de ANP y ZMA de Yagul, así como en la promoción de la
reciente exposición del trabajo fotográfico del área realizado por Rafael Doniz e
inaugurado en el Centro Cultural Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca.
Otra asociación cultural involucrada es la Fundación Cultural Rodolfo Morales
A.C., la cual es una organización no gubernamental creada en 1992, que
promueve la educación y la cultura en el Distrito de Ocotlán del Estado de Oaxaca.
A través de la Fundación se realizan restauraciones, el mantenimiento y la
conservación de monumentos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, también
promueve la creación de talleres de restauración con jóvenes, en Ocotlán
(www.fcrom.org.mx). Su participación ha sido principalmente la de formar parte del
Comité Técnico Científico (CTC) para Yagul, creado con la finalidad de resolver
las diferencias interinstitucionales en torno a la gestión del área, asistiendo a las
reuniones de dicho comité en los años de 2009 y 2010.
153
También hemos de mencionar al comité estatal de ICOMOS-México, que es un
órgano consultivo de la UNESCO sin fines de lucro, cuya principal labor es la de
prestar asesorías a entidades públicas y privadas a través de convenios de
diversos tipos; colaborar en las propuestas de Sitios y Monumentos para su
ingreso en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y coadyuvar en
la formación de los expedientes necesarios, ya que es el órgano encargado de dar
seguimiento a los Sitios y Monumentos incluidos en la lista (www.icomos.org.mx).
En el caso de ICOMOS-Oaxaca, varios de sus miembros son a la vez personal del
INAH que ha estado directamente involucrado con la inscripción del área como
Patrimonio Mundial.
El ICOMOS al ser un organizas A de UNESCO, tiene como facultad emitir una opinión técnica cuando existe alguna propuesta de una declaratoria de un bien ya sea cultural o natural. [_ ] En este caso el Centro del Patrimonio Mundial solicita una opinión al ICOMOS México por estar dentro de su ámbito nacional, la cual a su vez la remite al ICOMOS Oaxaca, pues los miembros estamos en contacto directo con los bienes culturales que están en la entidad, y a razón de eso se emite una opinión. Aquí cabe mencionar que una de las ventajas que se tienen, es que miembros del ICOMOS Oaxaca hemos visitado el sitio. No sucede como en otros lugares donde la opinión de especialistas se basa en referencias por medio de informes, por medio de alguna publicación o por medio del mismo expediente. Aquí la ventaja que se tuvo en el sentido de tener los argumentos para emitir esa opinión es que se hicieron recorridos con al menos tres miembros de ICOMOS en Oaxaca (Entrevista 8 con personal de ICOMOS-Oaxaca).
La opinión de ICOMOS-Oaxaca fue la de reconocer que el área efectivamente
contenía un Valor Universal Excepcional que iban más allá de las cuestiones
prehistóricas, sino que tenían que ver en la relación a través del tiempo con
arquitectura virreinal, arquitectura prehispánica, así como los elementos naturales
del área. Sin embargo, esta apreciación no coincidió con la realizada por los
evaluadores externos de ICOMOS Internacional, cuyas recomendaciones en torno
a la inscripción del sitio fueron adversas a lo que se proponía en el expediente,
situación que será abordada a detalle en el capítulo siguiente.
Existe también una asociación cultural a escala local. Se trata de Conciencia
Zapoteca A.C., que fue creada en el año 2000 en San Pablo Villa de Mitla como
respuesta al cierre del Museo Frisell en esta comunidad, y que ha influido en las
154
relaciones de las poblaciones y núcleos agrarios con las instituciones
gubernamentales, en particular con el INAH. En tanto que local, abordaremos a
esta asociación con mayor detalle en párrafos posteriores en el apartado referente
a la población de la que forma parte.
Poblaciones locales
Este apartado tratará de los actores locales, los cuales presentan una serie de
características que los diferencian de los anteriores. El término local si bien puede
referir a una la proximidad espacial, lo entenderemos más a partir de la relación
genética de los actores con el espacio. Ya que éstas no sólo actúan sobre el
espacio, sino que se constituyen a partir de él. Refiere principalmente a las
poblaciones asentadas en el área, generalmente caracterizadas como
comunidades. De forma que aun cuando las asociaciones, como las anteriormente
mencionadas, pusieran oficinas permanentes en las poblaciones y sus agentes se
mudaran a vivir en ellas, no son reconocidos de inmediato como miembros de la
comunidad, al no ser originarios de la misma. Las propiedades estructurales en las
comunidades, a diferencia de en las asociaciones, son más de tipo de
constreñimiento, referentes a cuestiones consideradas en la forma clásica de las
estructuras: condición económica, identidad étnica, etc.
Las comunidades como tales no pueden ser consideradas actores en los términos
planteados en este trabajo, pues salvo raras ocasiones no actúan en conjunto y en
estos casos suelen ser de forma coyuntural, como en los llamados ‘tumultos’
(Robles 1996), los cuales tampoco son premeditados, requisito planteado para la
agencia y por tanto para la acción social. Pero al interior de las comunidades sí
pueden formarse actores sociales, generalmente como subunidades de la
comunidad o población en su conjunto. Estas subunidades adquieren
características de las asociaciones, como la finalidad y acción conjunta intencional
y premeditadamente definida, pero mantienen algunas de las características de
comunidad, como la cohesión e identidad a partir de un origen común, además de
compartir los constreñimientos estructurales de la comunidad en su conjunto.
155
Para abordar los actores locales comenzaremos con sus características
socioeconómicas como principales constricciones estructurales, así como la
percepción de los miembros de la comunidad para consigo mismos. Se tomarán
en cuenta también la forma en cómo son percibidos por el resto de los actores, lo
que en el capítulo teórico se refirió con el término de reputación, pues en ésta se
basará en buena medida la relación que los otros actores mantienen con las
comunidades y los actores formados en ellas. En tanto el área Patrimonio Mundial
se encuentra al exterior de los asentamientos de población, los principales actores
locales realmente involucrados con ésta son los núcleos agrarios, si bien se
considerarán también las autoridades municipales y en algunos casos otros tipos
de subunidades de la comunidad relacionados con el área o la temática del
patrimonio.
Tlacolula de Matamoros.
Esta es la población más grande de las involucradas con la inscripción de
Patrimonio Mundial (13,821 habitantes INEGI 2010), a la vez que es la que
presenta mayor complejidad en relación a la tenencia de la tierra, pues cuenta con
propiedad comunal, ejidal, privada, baldía y bajo administración federal. Tiene una
función como polo económico regional en torno al mercado que se instala
semanalmente, el cual a su vez se ha convertido en un atractivo turístico al que se
le suman las zonas arqueológicas abiertas al público de Yagul y Lambityeco.
La cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros, es la población más grande del
Valle de Tlacolula y la que cuenta con mayor cantidad de rasgos urbanos, como
niveles de salud, escolaridad y servicios públicos. Mantiene una importante
cantidad de población indígena, medida a partir del número de hablantes de
alguna lengua autóctona (21.4% INEGI 2010), si bien se puede observar que es
sólo una mínima parte la que desconoce la lengua castellana (0.44% INEGI 2010),
de lo que se pude inferir que a pesar de su identidad indígena no se encuentra
aislada del exterior.
156
Es de destacar también que si bien la mayor parte de su población profesa la fe
católica (81.42% INEGI 2010), es en una proporción menor a la de las otras
poblaciones del área, así como existe en ella la mayor cantidad de personas que
expresan no profesar ninguna religión (3.65% INEGI 2010). El catolicismo se
introdujo en la región desde el siglo XVI, y en estas fechas tan tempranas fue
construida la principal iglesia de Tlacolula dedicada a la Virgen de la Asunción por
frailes dominicos. A un costado de ésta se encuentra la capilla de Señor de
Tlacolula, que contiene una decoración interna considerada como una de las más
elaboradas del estado de Oaxaca.
Tlacolula es también quien presenta el mayor grado de escolaridad, tanto en la
población infantil que actualmente asiste a la escuela (90.35% INEGI 2010), como
grado de escolaridad entre su población adulta, pues casi la tercera parte ha
completado algún grado de educación media superior y superior. La
infraestructura de educación pública de Tlacolula incluye seis preescolares, seis
primarias y una secundaria técnica (www.e-local.gob.mx).
De igual forma, entre la cobertura de servicios de salud, Tlacolula es quien
presenta mejores indicadores, ya que si bien la mayor parte de su población
carece de ésta (64.09% INEGI 2010), es en proporción menor a las localidades
aledañas. Destaca que los servicios del IMSS (22.52% INEGI 2010) y el ISSSTE
(8.38% INEGI 2010) son los que cubren a mayor cantidad de gente, a diferencia
de otras poblaciones donde la mayor cobertura es por parte del Seguro Popular.
Esto puede deberse a la importancia económica de Tlacolula en cuanto a servicios
y comercio, para el caso del IMSS, y a su condición como cabecera distrital con lo
que respecta al ISSSTE. La infraestructura de salud con que cuenta Tlacolula
consta de una clínica del IMSS, una del ISSSTE y dos Unidades Médicas de la
Secretaría de Salud (www.e-local.gob.mx).
A nivel regional, Tlacolula de Matamoros desempeña una serie de funciones, entre
ellas la política, pues en tanto cabecera distrital, se encuentran en ella los
funcionarios que fungen como vínculo entre los municipios y las autoridades
estatales radicadas en la ciudad de Oaxaca. Destaca también la actividad
157
comercial, en particular a partir de tianguis semanal que se instala los días
domingo en esta población que es uno de los más importantes de los Valles
Centrales, y al que acuden tanto a vender como a surtirse de productos las
poblaciones vecinas.
Dada su situación geográfica, el comercio y el mercado es uno de los más antiguos de Latinoamérica, comparado con el de San Cristóbal de las Casas. Aquí viene gente los domingos del Istmo, de la Mixteca, de la Costa, de todas las regiones a vender sus productos. No te imaginas qué te vas a encontrar en Tlacolula, viene gente de Guerrero, viene gente de Michoacán, vienen de todos lados a expender. El tianguis es grandísimo, no te da tiempo un día para recorrerlo y admirarlo todo, vas a encontrar por supuesto, como en cualquier lado, piratería, que finalmente se da, pero dentro de la particularidad o singularidad de Tlacolula encuentras animales vivos, y encuentras algo que es muy importante que es el trueque, el trueque todavía está vigente en Tlacolula (Entrevista 16 con personal del municipio de Tlacolula)
El mercado en sí se ha convertido en
un atractivo turístico, al cual acuden
visitantes que suelen realizar
expediciones a las distintas
poblaciones desde la ciudad de
Oaxaca. Se ha unido a otros
atractivos turísticos del municipio,
como la iglesia colonial ya
mencionada, así como dos zonas Figura S. Modulo de información turística en el mercado de , , , , , Tlacolula donde entre otros atractivos se promocionan las
arqueológicas abiertas al pÚblic°. Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla.Lambityeco al oeste de la cabecera, y Yagul a este, esta última que forma parte
del área Patrimonio Mundial objeto de nuestro estudio. El mercado comienza a
funcionar como un punto de difusión del resto de los atractivos del área (Figura 8).
Si bien existen limitaciones en la promoción turística, y hay quienes consideran
que el mayor beneficio lo obtienen agentes externos a la población.
Tlacolula es rico en muchas cuestiones turísticas y ecoturísticas pero se necesita tener certeza, seriedad. [_ ] Hay mucha gente interesada en el turismo en Tlacolula, hay quienes practican el turismo y el turismo rural, hay agencias y prestadores de servicios, ya sean físicos o morales, quienes traen gente a
158
Tlacolula, a aprovechar todo lo que puede ofrecer Tlacolula sin ningún peso para el municipio o para un comité (Entrevista 34 con personal de la CDI).
En tanto el área Patrimonio Mundial se encuentra fuera del asentamiento urbano,
los actores locales involucrados directamente son los núcleos agrarios y los
propietarios privados, que en el caso de Tlacolula presentan gran complejidad, a
diferencia de otras poblaciones en que sólo existe un actor territorial. Esto aunado
a que existe poca cohesión entre ellos, lo que ha implicado dificultades para que
las diversas asociaciones concreten sus proyectos en el área.
La complejidad que tiene Tlacolula en términos de su organización social y en términos de la problemática política que se vive en el municipio genera una desconfianza interna entre la misma población y que impide muchas veces el generar organizaciones con las que se pueda trabajar (Entrevista 7 con personal de Conanp).
Entre los actores territoriales de esta población están los Bienes Comunales de
Tlacolula que cuenta con 79 comuneros reconocidos, los cuales tienen un territorio
fragmentado en distintos polígonos separados, tres de los cuales se encuentran al
interior del espacio de Patrimonio Mundial: las formaciones montañosas conocidas
como Duvil-Yasip, la mesa de Caballito Blanco y un fragmento del cerro conocido
como los compadres. Estos tres polígonos comunales de Tlacolula se encuentran
en terrenos de baja productividad agrícola, que contrasta con las fértiles tierras de
aluvión del valle que se encuentran conformadas por gran cantidad de pequeñas
propiedades privadas (Mapa 2).
Algunos fragmentos de los Bienes Comunales sí cuentan con posibilidades para la
actividad agrícola, particularmente en la parte superior y al norte de Caballito
Blanco, sin embargo, estas tierras es la actualidad no son trabajadas ya que a
decir de los comuneros las autoridades restringen esta actividad.
Nos dicen las autoridades: no cortes ese árbol, no arranques eso. Usted sabe que para sembrar tiene que pasar la yunta. No hacemos hoyos porque que tal que al ratito sacamos un hueso por allí y nos van a poner una multa. Mejor nos abstenemos con eso (Entrevista 20 con representante comunal de Tlacolula)
159
Aunado a la baja productividad de sus tierras, los Bienes Comunales de Tlacolula
destacan por su poca organización interna, y a decir de la Procuraduría Agraria,
también por el perfil de sus miembros.
Es una organización de comuneros que no tiene una sede formal, entonces están bien dispersos y para localizarlos es difícil, ese era el problema. Les comenté que empezaran a agruparse de manera más continua y empezaran a preocuparse de qué van a hacer y de qué manera, y vamos a llamar a la gente de Conanp, vamos a llamar a la gente del INAH, [_ ] y ellos son los más entusiasmados ahorita con esa zona, y la razón es que no es gente campesina, hay muchos que sí, pero hay muchos de fuera y con una visión distinta. Dentro del grupo hay profesionistas, hay estudiantes, hay enfermeras, hay una mezcla de gente que no precisamente son campesinos, y eso yo creo que le da un poquito de más ventaja para comprender este tipo de procesos (Entrevista 14 con personal de la P.A.)
En Tlacolula existen también tierras ejidales, las cuales tienen dos polígonos al
interior del área Patrimonio Mundial: Rancho Blanco y Don Pedrillo, el primero de
los cuales se encuentra adyacente al área urbana y tiene una parte ya reconocida
como asentamiento humano. El núcleo ejidal es mayor que el de los comuneros
pues según el padrón tiene 409 ejidatarios, entre reconocidos y posesionarios y
avecindados. Si bien existen diferencias internas dentro del ejido, como en el ya
mencionado caso del intento de lotificación en el paraje Don Pedrillo.
El problema se suscita acá, en el propio ejido, que hay grupitos, por ejemplo en lo del reparto de Don Pedrillo. A raíz de eso precisamente, se descubrieron diferentes anomalías dentro del propio ejido, en donde también estaban metidas las manos de personal de la Procuraduría Agraria, que incluso ya lo cesaron, [_] eso nos llevó [_ ] a hacer esas denuncias, por lo que nos ganamos la enemistad de un grupito de ellos (Entrevista 24 con representantes del Ejido Tlacolula).
Tlacolula es también la población que más tierras de carácter privado tiene,
algunas de ellas de grandes proporciones como el Rancho la Primavera o la Ex
Hacienda Soriano, si bien la mayoría de la tierra privada está en manos de
pequeños propietarios. Se han formado distintos grupos de pequeños propietarios
que presentan poca cohesión entre ellos, en algunos casos incluso se hacen
llamar pequeños propietarios aunque sus tierras se encuentran dentro de terrenos
de propiedad social, como en el caso de la parte superior de la mesa de Caballito
Blanco.
160
Hay unos que dicen que son propietarios, pero ya están acercándose [al comisariado comunal] para que no los vayan a correr, porque los amenazaron. La comisariada le ha entrado con muchas ganas, y dice, si esto es nuestro entonces qué hace esta gente, y ha empezado a llamarlos. Oigan están ustedes aquí dentro de lo mío, de lo comunal, cómo es que lo obtuvieron, quién se los dio. Sabes qué, vamos a ponernos de acuerdo, te vamos a dar constancia [de posesión] pero vas a alinearte con la comunidad, vas a participar con la comunidad, si no lo haces, te inicio un procedimiento de nulidad de tu escritura, y te inicio un procedimiento de instrucción negativa. Está en una posición conciliadora pero defendiendo lo suyo. (Entrevista 14 con personal de la P.A.)
Los pequeños propietarios fueron los principales involucrados en el proyecto de
ecoturismo impulsado por la Conanp y con recursos de CDI, si bien esto lejos de
generar una cohesión entre ellos, generó divisiones entre sus miembros.
Dentro del grupo también se empezaron a crear ciertas divisiones, porque había parajes que recibían más recursos que otros, y fue ahí también un pleito. Pero bueno, finalmente los parajes sí trabajaron, algunos más, otros menos. Ahí hubo un poquito de igualdad de condiciones, en cuanto a trabajo y en cuanto a recursos, pero se empezaron a polarizar entre ellos (CDI).
En cuanto a la inscripción del área como Patrimonio Mundial, Tlacolula parece ser
la población que la ha aceptado de mejor manera, pues en tanto tiene ya una
vocación turística ven ahora un nuevo atractivo en la población para atraer al
turismo. Entre los actores de Tlacolula entrevistados, si bien se llegaron a
expresar quejas en torno a algunas instituciones por las restricciones de uso que
mantienen en sus terrenos, no se manifestó molestia directa en cuanto a la
declaratoria de Patrimonio Mundial, como ha sucedido en otras poblaciones, y en
todo caso algunos comentarios de indiferencia.
El turismo qué me va a dar de comer, eso es cosa del INAH. El que va a cobrar es el INAH no nosotros, si acaso nos da una dádiva ahí, si acaso. El turismo estaría muy bien pero que nos deje trabajar libremente la tierra a nosotros (Entrevista 33 con pequeño propietario de Yagul).
San Pablo Villa de Mitla
Mitla es la segunda población en tamaño involucrada con el área Patrimonio
Mundial (8,167 habitantes INEGI 2010). A diferencia de Tlacolula la propiedad en
casi en su totalidad comunal, habiendo pequeñas porciones ejidales y privadas
161
pero fuera del área inscrita ante la UNESCO. Su economía está enfocada al
comercio y a la prestación de servicios turísticos, pues al interior del asentamiento
se encuentra la Zona Arqueológica de Mitla, que es la segunda más visitada del
estado, tan sólo superada por Monte Albán.
San Pablo Villa de Mitla mantiene una fuerte identidad indígena (40.3% de la
población es hablante de lengua originaria INEGI 2010), debido a los orígenes de
la población que se remontan a épocas prehispánicas, cuando fue una importante
ciudad zapoteca, que se ve reflejada en sus distintos palacios y edificios
arqueológicos. Con la llegada de los conquistadores europeos y la implantación de
la fe católica, algunos de los principales edificios prehispánicos fueron utilizados
como cimientos para las iglesias cristianas, como en el llamado Grupo del Adobe o
el Grupo del Norte.
En cuanto a educación, Mitla tiene el plantel educativo de mayor grado en el área,
el plantel 16 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Oaxaca, correspondiente a educación media superior, además de cuatro jardines
de niños, cuatro primarias y una secundaria (www.e-local.gob.mx).
Mitla ha mantenido una larga y compleja relación con la investigación
arqueológica. Ésta se remonta hasta finales del XIX cuando diversos viajeros
visitaron y documentaron los vestigios arquitectónicos, siendo incluso la primera
zona arqueológica oficialmente explorada por Leopoldo Batres en 1905. Mitla fue
decretada como Zona de Monumentos Arqueológicos en 1993 con un polígono de
38 hectáreas que contenían cinco conjuntos de arquitectura monumental
prehispánica: el Grupo del Arroyo, Grupo del Sur, Grupo del norte o de la Iglesia,
Grupo del Adobe y Grupo de las Columnas, este último donde se concentra la
visita turística.
La zona arqueológica al interior de la población ha sido un factor de tensión
constante entre la comunidad y el gobierno federal, en particular con el INAH. Uno
de los reclamos es el de un supuesto convenio entre el INAH y el municipio de
Mitla en el que el primero le aportaría al segundo un porcentaje del dinero que
162
generaran las entradas a la zona arqueológica, el cual hasta la fecha nunca se
habría cumplido. A decir del INAH, este tipo de convenios no existen y en el caso
de Mitla, se invierte más en el mantenimiento y la restauración de la zona
arqueológica que lo que se obtienen por concepto de boletos de entrada, donde el
beneficio para la población sería en la prestación de servicios para el turismo que
la zona genera.
Te digo algo muy sincero, es que todos los sitios arqueológicos en México, yo creo que de todos por lo menos seis andan en números negros, los demás es una inversión a un barril sin fondo. Un barril sin fondo que sin embargo el orgullo que tiene es el mensaje que los sitios dan al visitante, y te digo estos seis porque son los sitios emblemáticos de México [_]. La imagen de que las zonas hacen mucho dinero pues realmente no correspondería a lo que se mueve fuera de la zona arqueológica. Yo creo que estamos hablando de por lo menos tres o cuatro veces el volumen de dinero que entra a la zona arqueológica el dinero que se mueve fuera de ella. [_ ] Habría que compartir con la comunidad que nuestro plan de visitantes no deja dinero, habría que compartir que nuestro gran público de visitantes son estudiantes. Pero que para eso se hizo el Instituto, para los estudiantes. No se hizo para el turismo y aunque los turistas son los que compran, el enfoque integral como municipio es detonar el turismo pero obviamente tomar que la visita es cultural. El compromiso con el instituto y con la comunidad ha sido ese, yo sí considero que el comentario para una época anterior ha sido acertado, el hecho de que el Instituto tal vez no haya cumplido a Mitla, pero para épocas actuales estamos construyendo esta versión de que el Instituto si tiene la humildad de afrontar su deuda histórica con la población, y entonces sí tener un sitio que represente el valor que se le da afuera de estas latitudes. (Entrevista 21 con personal del INAH).
La zona arqueológica no es el único vínculo entre Mitla y la arqueología. Es
preciso destacar también al Museo Frisell de Arte Zapoteco, el cual fungió como
base de operaciones de una gran cantidad de arqueólogos, entre ellos Ignacio
Bernal y John Paddock, quienes exploraran la zona monumental de Yagul y el
mismo Kent V. Flannery, quien realizó los hallazgos en la cueva de Guilá Naquitz,
en los que se basó la inscripción como Patrimonio Mundial.
El Museo Frisell fue fundado en 1946 tras la compra de la que había sido la
posada "La Sorpresa”, en la que se alojaron prácticamente todos los viajeros
expedicionarios desde el siglo XIX. La colección de piezas arqueológicas del
museo se fue incrementando con las adquisiciones de Howard Leigh y
163
posteriormente con las piezas procedentes de las excavaciones de Yagul,
Lambityeco y Mitla. El Museo Frisell contaba también con laboratorios de análisis
de materiales arqueológicos, una biblioteca especializada en antropología y
salones de clases, pues estaba bajo la administración del Mexico City College, hoy
Universidad de las Américas (Robles y Juárez 2004).
En la actualidad no hay una relación directa entre el Museo Frisell y el área
Patrimonio Mundial, más allá de que en ambos casos se ve involucrado el INAH, si
bien este aspecto sí ha influido indirectamente en la construcción del espacio, en
particular con lo que respecta a las relaciones entre el INAH y la comunidad de
Mitla.
El asunto en Mitla es que no se ha podido abordar bien el tema de las cuevas porque se contamina con otros temas que tienen ellos pendientes, como el Museo Frisell. La misma operación de la zona arqueológica de Mitla te va a causar siempre ruido en cualquier mesa de trabajo con las autoridades agrarias de ese lugar (Entrevista 6 con personal del INAH).
En 1990 cerró el museo y desde entonces ha sido objeto de una serie de
desacuerdos entre la Universidad de las Américas, dueña del edificio; el INAH,
responsable de la colección arqueológica; y la comunidad de Mitla, que se
organizó en la asociación ‘Conciencia Zapoteca’ balo el lema "La Cultura es de
Todos, El Museo es de Nosotros”. Esta organización ha mantenido desde
entonces una postura de desconfianza y oposición a las actividades del INAH.
La organización ‘Conciencia Zapoteca’ lleva once años, se originó principalmente por la problemática del Museo Frisell, [_ ] Tenemos una posición muy clara con el INAH, no confiamos aunque nos firmen, porque fácilmente pueden firmarnos y no cumplir. Las piezas del Frisell por ejemplo, sabíamos que eran 80,000 piezas y el INAH decía que 12,000, después con lo que decían quienes conocieron tuvieron que aceptar que había 47,000 piezas, ve la diferencia desde las 12,000 que decían al principio. [_ ] Por otro lado tenían reproductores que hacen piezas iguales, yo platiqué con uno que hizo más de una pieza, eran tan buenas que no podías distinguir una de otra. Entonces aunque devuelvan las piezas, que certeza tenemos de que sean las originales, más si no hay arqueólogo que no trabaje para el INAH. Es complejo pelear con un monstro tan grande, y más con la desinformación de la gente (Entrevista 19 con miembro de Conciencia Zapoteca).
164
Las posiciones adoptadas por Conciencia Zapoteca no son compartidas por la
totalidad de la comunidad de Mitla, como lo demuestran algunos comentarios
escuchados entre los pobladores, e incluso ellos mismos reconocen que "hay
gente en Mitla que dice que sólo nos gusta crear problemas”, sin embargo algunos
de sus principales argumentos han sido retomados por otros actores, como el
Comisariado de Bienes Comunales que comenta:
En la zona arqueológica nosotros como comuneros no tenemos ninguna participación. A veces vienen los del INAH y ofrecen trabajitos, pero trabajos de lo más bajo, y luego hay otras personas que desconocemos de dónde son y ellos son los que se encargan de los boletos, se encargan de la administración (Entrevista 18 con representantes de Bienes Comunales de Mitla).
Comentario con una gran similitud a la postura de la asociación civil:
Nosotros no queremos un puesto en el museo, sabemos que habrá puestos de administradores, de museógrafos, pero nosotros no estamos capacitados para eso, así que sólo nos darían un puesto lavando baños o de policía y por dignidad nosotros no aceptaremos un puesto de este tipo (Entrevista 19 con miembro de Conciencia Zapoteca).
Conciencia Zapoteca ha logrado difundir sus ideas a partir de su participación en
distintos medios de comunicación, como radio y medios impresos, en los que no
son extraños los ataques a la actuación del INAH y en algunos casos directamente
a la inscripción de Patrimonio Mundial (JM Informativo 26/09/2009, 18/10/2009). A
partir de estas posturas, las relaciones entre el INAH y Conciencia Zapoteca
difícilmente podrían ser consideradas como cordiales, ante esto la institución hace
algunos comentarios que si bien no están explícitamente dirigidos a ellos, refiere a
este tipo de situaciones.
Yo creo sinceramente que en el pedir está el dar, y de alguna manera estas formas tan sencillas son referentes a tener o construir una relación institucional. En ese sentido, la verdad nosotros no vamos a tratar con nadie que no aparente tener una civilidad. Porque nosotros no estamos buscando una participación civil a partir de asociaciones, estamos buscando una participación social a partir de comunidades, y yo creo que es un punto muy distante de un conflicto o algo social. Estamos haciendo una interacción social a partir de tener un discurso que dar a la comunidad, que manifieste una saciedad de información clara y concreta en temas que a ellos les interesa (Entrevista 21 con personal del INAH).
165
Con el tiempo se generaron diferencias al interior de Conciencia Zapoteca que
derivó en la escisión de algunos de sus miembros que se integraron como
consejeros culturales en la administración municipal, hecho que provocara que
fueran considerados como traidores por quienes permanecieron en la asociación
civil. La integración de estos agentes al municipio ha provocado que éste
mantenga una postura significativamente distinta con respecto a la inscripción al
Patrimonio Mundial que la autoridad anterior7.
Dentro de este marco el presidente municipal del trienio pasado se opuso rotundamente a que se declarara patrimonio cultural de la humanidad al igual que los integrantes del comisariado comunal. El presidente argumentaba cosas ambiguas, el comunal decía que el INAH realmente nunca se ha preocupado por salvaguardar las cosas, lo veían como una manera de despojo [_]. La autoridad actual, que está actualmente en su primer año, fue de manera distinta. Se sentó, mostró madurez, capacidad, inteligencia y diálogo y pudimos concertar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de sus arqueólogos, en este caso el encargado del corredor turístico Yagul-Mitla que precisamente fue declarado patrimonio cultural (Entrevista 17 con representante municipal de Mitla).
Si bien la relación entre el INAH y el municipio de Mitla ha mejorado
significativamente en tiempos recientes, no es así con los Bienes Comunales, los
cuales son en realidad los verdaderamente involucrados con el área Patrimonio
Mundial, pues una parte de la declaratoria se encuentra en tierras comunales.
El núcleo comunal de Mitla incluye ochenta comuneros reconocidos y doscientos
avecindados. Recibió su resolución presidencial en 1949, pero el comisariado
comunal no se conformó hasta 2005, siendo las autoridades ejidales las que
ejercían la organización y distribución de las tierras ejidales (Estudio de
Ordenamiento Territorial de la Comunidad de San Pablo Villa de Mitla), por lo que
el Comisariado de Bienes Comunales, es relativamente nuevo y presenta poca
organización.
Es una comunidad poco organizada en cuanto a que atiendan a las asambleas agrarias, hay ya muchos grupos de interés [_], los partidos políticos juegan un
Entre julio y diciembre de 2010, se realizaron elecciones estatales y municipales en Oaxaca, por lo que las autoridades de esos ámbitos cambiaron entre aquellos que se encontraban en funciones durante la integración del expediente y el proceso de evaluación, y los que ejercen actualmente posteriormente a la inscripción.
166
papel fuerte ahí en Mitla. Es una asamblea con muy poca concurrencia, con muy poco poder digamos, desde las autoridades agrarias, por lo que vieron el ordenamiento territorial como una forma de determinar una serie de normas de uso sobre el terreno (Entrevista 15 con miembro de Grupo Mesófilo).
Las relaciones entre los Bienes Comunales y el Municipio de Mitla tampoco se
observan de manera cordial, debido a distintas diferencias de opinión, como en el
caso del Patrimonio Mundial, donde el Municipio se manifiesta a favor, mientras
que los Bienes Comunales en contra.
Bueno en este caso, como toda la comunidad de San Pablo Villa de Mitla son terrenos comunales, debe de haber alguna coordinación entre el municipio y los Bienes Comunales. Lo que yo he visto es que esa coordinación está deteriorada, no se ha establecido algún mecanismo ahí de coordinación, por el contrario. Yo lo que veo es por la cuestión política, el comisariado es de un partido, el otro es de otro. Independientemente de eso aunque se los digas, tenemos que diferenciar las cuestiones políticas (Entrevista 13 con personal de la P.A.)
Como una estrategia del INAH para lograr una mayor presencia en las
comunidades del valle, varios de sus miembros han establecido su residencia en
las mismas poblaciones. Durante el desarrollo de esta investigación el personal
del INAH que radicaba en las poblaciones involucradas en el Patrimonio Mundial
incluía una antropóloga social en Díaz Ordaz, un médico veterinario en Unión
Zapata y un grupo de arqueólogos en Mitla. Esto ha logrado mejorar mucho las
relaciones en base a la presencia continua de la institución al interior de los
pueblos.
La representación del Instituto venía más que nada cuando ya tenías un problema hecho, y venías a apagar el fuego. Ahora la diferencia es que puedes medir qué problemas son reales y qué problemas son imaginarios. Una de las cosas que transformaron la manera de ver estos sitios y las poblaciones anexas es que vivimos en la comunidad. Esa parte es muy importante, porque así mides la información, mides las maneras, los modos de los actores, mides mucho de lo que representa un proyecto como el que ahora tenemos para la comunidad y para las personas que directa o indirectamente tienen un interés, la población (Entrevista 21 con personal del INAH).
Villa Díaz Ordaz.
Esta población (2,747 habitantes INEGI 2010) es la más desvinculada al área,
tanto en los aspectos de investigación científica como de manejo del sitio. A
167
diferencia de las anteriores, esta población no constituye un atractivo turístico
siendo su economía dedicada a las actividades primarias casi en su totalidad. Si
bien en cuanto a la organización política y la tenencia de la tierra si presenta una
considerable complejidad, ya que es el único municipio involucrado que se rige por
usos y costumbres a la vez que incluye tierras comunales, ejidales y privadas.
Esta población llamada originalmente Santo Domingo del Valle cambió su nombre
a Villa Díaz Ordaz en conmemoración de una batalla librada en ella en 1860
donde resultara herido de muerte el jefe de las fuerzas liberales José María Díaz
Ordaz. La mayor parte de la población es hablante de lengua zapoteca (77.65%
INEGI 2010), así como es la que contiene la mayor cantidad de habitantes que
desconoce la lengua castellana (4.37% INEGI 2010), lo que da una idea del
aislamiento de esta población con las dinámicas regionales del Valle de Oaxaca.
Por otro lado, Díaz Ordaz es quien mantiene más rasgos comunitarios entre el
grueso de su población.
Díaz Ordaz es una comunidad que todavía se rige por usos y costumbres. Tiene muchas fiestas, todavía tiene mayordomías, y tiene tradiciones muy arraigadas como son la guelaguetza, el tequio. Tienen una cuestión de familia y parentesco en torno al compadrazgo que tiene que ver con el sistema de reciprocidad. [_ ] En Díaz Ordaz por ser una comunidad zapoteca tienen una identidad bien definida, que los une y los cohesiona: la lengua, la gastronomía, una serie de elementos que les dan identidad, [_ ] en el caso de Díaz Ordaz la gente se invita a pasar a su casa, se llevan regalos, conviven de una manera abierta (Entrevista 3 con personal del INAH).
De las poblaciones estudiadas, Díaz Ordaz es la que se encuentra más alejada de
la carretera panamericana, principal vía de comunicación a nivel regional, lo que la
ha mantenido aislada del desarrollo turístico que caracteriza a la región y que se
integra a partir de esta misma vía. Asimismo, ésta es la población con menor
población que cuenta con comunicación telefónica, tanto fija (16.76% INEGI 2010)
como móvil (25.41% INEGI 2010), lo que también es un indicador del aislamiento
de esta comunidad.
Villa Díaz Ordaz es la población que ha recibido menos atención en cuanto a
estudios científicos, tanto de carácter natural como arqueológico. Dentro de éstos
168
últimos no hay hasta el momento registros de cuevas con evidencia arqueológica
dentro del territorio de Díaz Ordaz que forma parte del Patrimonio Mundial. Esto se
debe más a la falta de recorridos sistemáticos en esta área que a que dichas
cuevas no existan, sin embargo se incluyó gran extensión de terreno dentro de la
inscripción de Patrimonio Mundial como área de amortiguamiento, basado en las
consideraciones de cuenca plasmadas anteriormente, y con la intención de
continuar en un futuro con los recorridos de superficie que logren el registro de
evidencia arqueológica en este espacio.
Así como es mínimo el conocimiento de los elementos arqueológicos de Díaz
Ordaz, la comunidad desconoce en buena medida a las instituciones competentes
en esta materia.
En el caso de Díaz Ordaz, hay un desconocimiento total, ni saben quién es el INAH, ni saben que hacen, ni nada. Ellos están en otras dinámicas en otras lógicas de pensamiento, saben que están las cuevas porque han sido parte de su vida cotidiana desde siempre, desde que llegaron a esas tierras, pero en realidad no tienen una relación con la importancia arqueológica de las mismas (Entrevista 3 con personal del INAH).
A partir de este desconocimiento, el INAH ha intentado desarrollar algunos
proyectos en esta población, entre los que destaca un proyecto de antropología
social sobre el conocimiento de las plantas medicinales de la comunidad,
enfocándolo al trabajo con mujeres. Sin embargo esto no ha trascendido al grueso
de la población ni ha logrado vincularse con el tema de las cuevas prehistóricas o
el Patrimonio Mundial.
El desconocimiento de la inscripción al Patrimonio Mundial en Díaz Ordaz no ha
sido por una falta de esfuerzo institucional. Durante el proceso de inscripción se
mantuvieron varias reuniones informativas con el entonces Comisariado de Bienes
Comunales, sin embargo, al momento de realizar la presente investigación un
nuevo comisariado se encontraba en el cargo, con sólo cuatro meses de
antigüedad, quien refería desconocer la situación de la declaratoria. Esto es un
indicativo de que en esta comunidad, a pesar de proporcionársele la información a
169
los representantes comunitarios, se le da tan poco interés que no permea al resto
de la comunidad, ni a favor ni en contra, sino simplemente en indiferencia.
Resulta también notable la ausencia de estudios biológicos en esta área,
particularmente al ser un municipio considerado dentro de las regiones terrestres
prioritarias para la conservación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (Conabio). En este sentido, la Conanp ha comenzado a
vincularse con esta población promoviendo el establecimiento de áreas de
protección comunitarias como ya lo hizo en Mitla y Unión zapata, si bien la relación
hasta el momento es todavía incipiente.
Con quienes nosotros tenemos trato es con Conanp, para la conservación del área. [_] Ahorita apenas estamos empezando para asignar un lugar, de área de conservación de áreas naturales [_] No nos han explicado muy bien, apenas vino la solicitud, apenas van a venir, vamos a llevarlos al monte y ya después nos dirán qué beneficios nos da, si trae algún beneficio (Entrevista 23 con representantes comunales de Díaz Ordaz).
La mayor parte del territorio del Díaz Ordaz incluido dentro del Patrimonio Mundial
es de tipo comunal y de uso común, por lo que las actividades que en él se
realizan son mínimas, entre las que están el pastoreo de ganado, la recolección de
leña y de plantas silvestres como flores para las fiestas y en algunos cazos la
cacería, aunque esta actividad está prohibida por el núcleo agrario. La población
de Díaz Ordaz se dedica casi exclusivamente a la agricultura, si bien no en los
terrenos comunales como se ha mencionado, sino que se realiza en el piso del
valle que corresponde a propiedad privada y el ejido, pues los comuneros pueden
pertenecer al ejido y los bienes comunales simultáneamente a la vez que poseer
tierras privadas. Debido a esto, la población de Díaz Ordaz no ve una afectación
directa derivada del Patrimonio Mundial, pues este corresponde en la mayor parte
a terreno que no es usado de manera cotidiana.
Al comentar entre la población el tema del Patrimonio Mundial, lo refirieron como
una posibilidad para desarrollar el turismo en la población, del cual carecen y que
observan en los pueblos vecinos como un elemento de desarrollo económico.
170
Otros pueblos tienen los centros arqueológicos, las ruinas o lo que sea, una atracción para el turismo, y aquí pues se tiene muy poquito, la iglesia tal vez, para admirar, pero nos falta. No hay alguna iniciativa. [El turismo] sería una ayuda. De hecho aquí también hay artesanos, pero la mayoría trabaja con esos pueblos que están más en el negocio del turismo. No estamos directamente relacionados con el turismo, aunque le vendemos a otros pueblos vecinos y ya ellos se encargan. Anteriormente se hacían sarapes, aún hacen, pero anteriormente los antepasados contaban que aquí era el principal pueblo, aquí se inició y después se fue elevando. Ya se fue desapareciendo y lo adoptaron otros pueblos como Santa Ana, Teotitlán, y aquí se fue desapareciendo pues no había aprovechamiento económico (Entrevista 23 con representantes comunales de Díaz Ordaz).
Unión Zapata.
A pesar de ser la población más pequeña (641 habitantes INEGI 2010), Unión
Zapata se encuentra en el centro de la problemática de investigación, pues es en
sus terrenos donde se ubican las principales cuevas prehistóricas hasta ahora
estudiadas en las que se basó la declaratoria de Patrimonio Mundial. Se distingue
también del resto de las poblaciones, cuyos antecedentes pueden rastrearse hasta
épocas prehispánicas, pues fue formada en la década de 1930 a partir del reparto
agrario posrevolucionario.
Unión Zapata es la comunidad con más bajos indicadores socioeconómicos, entre
los que destaca el que casi la totalidad de sus habitantes (90.48% INEGI 2010)
carecen de servicios de salud, la baja cantidad de población con educación media
superior o superior (4.25% INEGI 2010), así como el poco acceso a servicios de
telecomunicación fija (1.22% INEGI 2010) y en particular el nulo acceso a internet.
Asimismo, al ser una agencia municipal de Mitla, a diferencia de las otras
poblaciones que son cabeceras, tiene un menor acceso a recursos para la
realización de obra pública.
Una característica que diferencia a Unión Zapata de las comunidades antes
abordadas radica en su origen, ya que lejos de provenir de la época prehispánica,
esta comunidad se formó a partir del reparto agrario de los años 30, evidenciado
por la mínima presencia de hablantes de lengua indígena en comparación con las
otras poblaciones abordadas. Lynn Stephen (2002b) realizó el estudio sobre los
orígenes de Unión Zapata tras el asentamiento en el rancho de Loma Larga de
171
habitantes pertenecientes a distintas comunidades como Mitla, Díaz Ordaz y
Santa Catarina Albarradas, los cuales "compartían la experiencia de carecer de
tierra; la mayoría era gente extremadamente pobre que trabajaba como peón en
las distintas haciendas circundantes” (Stephen 2002b:270).
A partir de la petición formal de tierra ejidal, Loma Larga mantuvo una
correspondencia con las autoridades federales, tanto con los funcionarios agrarios
como con la presidencia de la República, que mediante el uso del discurso
revolucionario del momento solicitaba el reparto de tierras de las haciendas para el
núcleo ejidal como parte de la reforma agraria. En este tenor en 1935 en asamblea
pública la comunidad votó el cambiar su nombre oficialmente a Unión Zapata.
Durante este tiempo no fueron pocos los enfrentamientos y la resistencia que
presentaban los hacendados ante la conformación del ejido, sin embargo el 26 de
julio de 1936 se decretó la dotación de tierras para el ejido de Unión Zapata,
ampliándose en 1937 con tierras de la Hacienda de Tanivé (Stephen 2002b). Los
pobladores de mayor edad aún recuerdan el momento de formación de la
comunidad:
Cuando el ejido se ganó como en 1938, nosotros estábamos de corta edad. [_] En 1930 mi papá llegó aquí a radicar en este lugar, porque él era de Mitla, y a mí me trajo de Mitla para acá, tendría yo unos 2 años. Me platicaba mi papá que todo el ejido era de hacendados [_]. De la hacienda de ese lugar que le dicen Don Pedrillo, y todos esos terrenos de por ahí los mandaba el hacendado. Entonces mi papá todavía trabajó en la hacienda, pero ya después en 1938 me platicaron, me medio acuerdo tantito, que se hizo una fiesta allá por donde está el monumento que decía ‘se ganó el ejido’. Fue la posesión definitiva, era lo que decían, medio me acuerdo. Entonces ya se ganó el ejido de una vez todo, porque por ahí adelante está una piedra, que es un camino, para allá es de San Lucas, ese terreno de ahí perteneció a la hacienda de Tanivé, y de esa piedra para acá, este le pertenecía a Don Pedrillo (Entrevista 27 con ejidatario de Unión Zapata).
Este origen ha marcado a la comunidad y ha sido determinante en su relación con
la declaratoria de Patrimonio Mundial, pues tiene que ver con toda la ideología de
la Revolución Mexicana y el proceso de lucha por la tierra.
Cuando estaba mi papá más joven, platicaba que El Fuerte, todas las cuevas, todo lo que hay allá que nos pertenece a nosotros. Fue porque nosotros luchamos, nosotros peleamos, nosotros nos pusimos a pelear con los soldados, para que
172
esto sea nuestro. Por qué ahora prohíbe tanto el gobierno, porque es el gobierno el que hace todo esto, y no puede ser. No puede ser que ahora que uno luchó tanto para que sea nuestro el lugar, para que tengamos nosotros esa libertad de sembrar, de ir a traer lo que uno ocupa, y no puede ser que el gobierno se quiera adueñar (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Hubo una lucha por esas tierras, eso es lo que cuentan en la memoria histórica de los pobladores. Ellos dicen que pelearon por esas tierras entonces, la conformación de este ejido es una conformación en lucha, en choque. Ellos dicen es que si sus abuelos pelearon por esas tierras, pues ellos no van a dejar que ahora se las quiten, que esa es la visión que ellos tienen (Entrevista 3 con personal del INAH).
En tanto que la comunidad se formó a partir del reparto agrario, uno de los
principales elementos de cohesión comunitaria es la propiedad colectiva de la
tierra. Un ejemplo de esto es la determinación de que no se cambie el sistema de
propiedad a domino pleno, posible a partir de las reformas a la ley agraria de
1992, como en el caso antes comentado de la construcción de la iglesia, en el que
se buscó una ‘argucia jurídica’ para subdividir una parcela sin dejar de ser territorio
ejidal.
Por otra parte el territorio de Unión Zapata presenta una característica peculiar,
que es la de no contar con un territorio contiguo. Entre el asentamiento y la
carretera federal existe una gran cantidad de parcelas ejidales entre los terrenos
comunales de Mitla, por lo que la carpeta básica de Unión Zapata en el RAN
contiene más de cuarenta poligonales registradas por el Procede (Mapa 14).
En la dotación de tierras, no viene todo el paquete junto, lo normal es que sea todo un bloque. Es de los ejidos raros de todo el estado que está así, intercalados, tierra comunal y tierra ejidal. [_] Y esta parte que es La Loma donde está la mayor cantidad de casas de Unión Zapata está en lo comunal de Mitla, y estas parcelas intercaladas están en lo comunal de Mitla (Entrevista 14 con personal de la P.A.)
Esta situación ha generado una serie de diferencias entre el ejido de Unión Zapata
y los Bienes Comunales de Mitla, las cuales se han intensificado con el nuevo
Comisariado Comunal de Mitla, si bien los pobladores de Unión Zapata refieren
tener documentos legales de propiedad. En términos legales la propiedad comunal
no puede ser objeto de transacciones de compra-venta, sin embargo de manera
173
consuetudinaria éstas se realizan con regularidad, como ha sido ya señalado en el
estudio de Robles (1996).
El comisariado comunal [de Mitla] que está ahorita quiere agarrar este tramo, [dice] que es comunal, que no es de nosotros, que es de él. Pero nosotros dentro de nuestro plano, está el croquis desde antes de que se dio la dotación. Está reconocido como pequeñas propiedades aquí en el ejido de Unión Zapata. Todas esas pequeñas mergas, esos terrenos, esas fracciones de tierra, le llamamos nosotros mergas, están reconocidas en el plano de nosotros como pequeñas propiedades. Porque son propiedades, [_ ] yo adquirí una merga, una fracción aquí arriba, en esta loma, y me dieron la documentación desde 1911. La posesión de estas tierras, de estas propiedades que tienen estas gentes, es desde 1911, son como unas 8 o 10 hojas membretadas, traen timbres así como en las cartas de antes, hasta eso tienen pegadas esos papeles. Porque yo compré una fracción de esas y ese documento me dieron, que es el original, pero son documentos desde 1911 (Entrevista 29 con ejidatario de Unión Zapata).
Se puede observar que en Unión Zapata la defensa territorial es uno de los
principales elementos que le dan cohesión a la comunidad. En una asamblea
ejidal en la que se discutía la situación con el Comisariado de Bienes Comunales
de Mitla, al preguntársele a un ejidatario por la razón de la disputa, éste contestó
‘sin conflicto no hay pueblo’, ejemplificando de manera excepcional los que
distintos académicos han ya señalado, que "los pleitos por la tierra no se van a
acabar, porque es la esencia de la unidad de los pueblos” (Entrevista 35 con
personal del INAH). Derivado de esto, no es extraño que la declaratoria de
Patrimonio mundial sea vista como una situación en la que nuevamente deben
unirse para la defensa de su territorio.
La historia de Unión Zapata, es una historia que está sustentada en la tenencia de la tierra, viene de un movimiento armado, de un movimiento social, hay que entender bien eso. Sus familiares más cercanos, sus abuelos arriesgaron su vida por lo que tienen, muchos murieron ahí y eso es importantísimo sobre el aprecio que tienen por sus tierras, como ellos mismos nos han dicho, que ni se le ocurra al INAH venir aquí, porque así como estas tierras las ganamos con las armas, así las vamos a defender. [_]. Es la historia en la forma como se creó el ejido, en que las peores tierras fueron las que se repartieron. Ellos fueron trabajadores de los pequeños propietarios, los de Tlacolula los ven como los que no saben, como tontos, como ignorantes. Son los extrabajadores de sus tierras, y sin embargo son
175
los que tienen en este momento sobre su resguardo el Patrimonio Mundial de la humanidad. (Entrevista 6 con personal del INAH).
Derivado de su creación reciente y la procedencia diversa de sus pobladores,
Unión Zapata no siente un vínculo identitario directo con los restos arqueológicos
que en su interior se encuentran, a diferencia de otras poblaciones, como Mitla,
donde la identificación con respecto a los restos arqueológicos presenta gran
intensidad. Ya se ha comentado que los montículos arqueológicos localizados al
interior de la población son vistos más como un obstáculo que como un elemento
importante para la comunidad. Mas a decir del INAH, a partir de los trabajos de
exploración y de restauración de este montículo y su posterior cercado, la actitud
de los pobladores para con el mismo ha cambiado.
A través de los trabajos que se hicieron, después de la excavación y la restauración todavía como que estaban un poco a la defensiva en cuanto a este tipo de trabajos. Sin embargo este año se llevó a cabo un Programa de Empleo Temporal para la rehabilitación de esta área, y aparte del beneficio económico que vieron las personas directamente, el hecho de estar conviviendo más de cerca con todas estas cuestiones culturales, el hecho de platicarles más a fondo la historia del lugar donde viven, más allá de lo que ellos conocen, si llevó a que ahora ellos mismos se preocupen por el cuidado de la zona. Ya no es lo mismo, antes por ejemplo las personas que vivían colindantes al montículo, iban y tiraban ahí su basura, la quemaban y bueno cualquier cosa. Ahora las mismas personas son las que regañan a sus vecinos cuando ven que alguien quiere hacer un daño al bien. Sí ha cambiando esa perspectiva que tienen (Entrevista 1 con personal del INAH).
A diferencia de la arqueología, se percibe en Unión Zapata un mayor interés con
respecto a la naturaleza. Esto puede deberse a que en tanto es una población de
reciente creación no sienten un vínculo con los asentamientos pasados, mientras
que en tanto población primordialmente campesina sí ven la relación directa de la
naturaleza con sus actividades cotidianas y su propia sobrevivencia. Incluso en el
tema de las cuevas prehistóricas, la relación con los aspectos naturales tiene una
gran relevancia.
Sobre las cuevas, necesitamos gente que sepa no nada más de las cuevas. Que sepa de las plantas, qué tipo de plantas hay en la zona. Hay una selva baja en el área de las cuevas, y selva alta se puede decir en [el paraje] La Ventana. Pero también necesitamos ver qué tipo de plantas tiene, qué tipo de animales, tanto mamíferos como aves, también necesitaríamos ver qué tipo de insectos hay. Pero
176
que pasa, que nada más nos estamos enfocando nada más a las cuevas, para mí, no nada más vamos a ver las cuevas, vamos a ver aparte de las cuevas qué otro tipo, que otra diversión o qué otra cultura para el turismo si acaso se hace (Entrevista 30 con ejidatario de Unión Zapata).
Tal vez derivada de su creación a partir de la lucha revolucionaria, Unión Zapata
tiene una reputación de ser una comunidad conflictiva. No es raro llegar a oír que
su población es de cuatreros, que son gente que roba ganado, que son ladrones,
que la gente de ahí si ve a algún extraño lo balacea. Esta reputación es
reconocida por la misma comunidad, si bien consideran que eso fue en tiempos
anteriores y que en la actualidad la comunidad está formada por gente en general
pacífica.
A este pueblo se le quedó mala fama la verdad. Aquí de este pueblo dicen que hay puros matones, porque la verdad platica mi papá que antes sí mataron mucho. Primero fue por las tierras que hubo pleito, por las tierras, para ganar las tierras, y ganaron con la tierra. Después dice mi papá que hubo pleitos aquí por una mujer, por una sola mujer. Hubo en este pueblo muertos por una sola mujer y se le quedó la fama al pueblo de matones. Le digo yo a la gente que me pregunta, ¿es cierto que tu pueblo es así?, y le digo tal vez antes ahorita ya no, pero la fama se le quedó. Lo que tiene la gente del pueblo es que es muy tranquila, hacen rápido amistad con la gente, se llevan bien, pero siempre y cuando la gente no busque problemas. [_] Mientras no insulten todo está tranquilo, pero si insultan pues también la gente de aquí tiene lo suyo. La gente de aquí es así, se llevan con cualquier gente que conozcan, platican, se llevan bien, hacen amistad, pero también si hacen algo malo, se une toda la gente en su contra, por eso es que agarró este pueblo esa fama (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
A partir de esta reputación, algunos actores refieren que ante el temor de que la
declaratoria de Patrimonio Mundial se les quitarían sus tierras "los de Unión
Zapata dijeron, si por las cuevas nos van a quitar las tierras mejor las
dinamitamos” (Entrevista 19 con miembro de Conciencia Zapoteca). Si bien, aún
cuando durante la realización de este trabajo se escucharon manifestaciones de
molestia para con la declaratoria, ninguna llegó a este grado de extremismo.
La relación que Unión Zapata mantiene con las principales instancias involucradas
en la construcción del espacio Patrimonio Mundial es compleja y variada. Uno de
los principales aspectos en este sentido radica en la información que brindan las
instituciones al núcleo agrario. Tanto el INAH como la Conanp asisten con
177
frecuencia a las reuniones del Comisariado Ejidal y han participado en asambleas
generales de los ejidatarios en las que se les ha brindado información respectiva a
la importancia cultural y natural por la cual fue inscrita el área como Patrimonio
Mundial.
El desconocimiento de las comunidades es uno de los principales argumentos que
dan los detractores de la inscripción del área como Patrimonio Mundial. Sin
embargo, al menos en Unión Zapata, la mayoría de los pobladores con quienes se
mantuvieron entrevistas y conversaciones informales sí saben del por qué de la
declaratoria, y que la base principal de la misma es el hallazgo en las cuevas de
los restos de agricultura más antiguos hasta el momento. Incluso, como se ha
mencionado, le han llamado ‘el laboratorio’ a la cueva de Guilá Naquitz, pues allí
los antepasados experimentaron para crear las plantas alimenticias, como el maíz.
Referente al tema de Unión Zapata, la verdad de las cuevas que no hemos encontrado a la persona que diga que no hay información, podemos encontrar el reclamo, pero es un reclamo con una particularidad de cada persona. Yo creo que las personas que dicen que no hay información y lo comento por las personas que realmente les importa que no haya información, es precisamente el que las manejan a favor o en contra (Entrevista 35 con personal del INAH).
De lo que sí hay un mayor desconocimiento y temor, es de las implicaciones que
tiene la declaratoria, pues aunque no tiene efecto en cuanto a la propiedad de la
tierra, sí busca ciertas restricciones en cuanto al uso del suelo. Por esto el ejido
busca tener claridad y certeza en cuanto a las restricciones y acciones que se
pretenden para con el área. Un factor por el cual ha habido gran confusión entre
los pobladores de Unión Zapata con respecta al Patrimonio Mundial, ha sido la
información contradictoria que recibieron de las distintas instancias, pues el
proceso de la declaratoria coincidió con una serie de diferencias institucionales
entre las principales agencias involucradas: el INAH y la Conanp.
La forma como se empezó a dar la información es donde estuvo el detalle. Porque se observaba una confrontación institucional, de quién de las dos instituciones, Conanp e INAH, era la que podría o la que debería salvaguardar esa área. Cada uno tenía su perspectiva y lo comprendemos nosotros, uno era la parte arqueológica y el otro era el recurso natural alrededor de esa área arqueológica. Pero el núcleo no lo percibió en ese sentido sino lo percibía en cuál de las dos
178
instancias era la que se pretendía adueñar de la tierra y quién de las dos instancias podía ofrecerles algo a cambio. En ese sentido Conanp tuvo la disponibilidad de recursos, de generar empleos temporales, de equipar la oficina y pues ahí se fue encajando, se fue metiendo (Entrevista 14 con personal de la P.A.)
Se ha comentado ya que entre las principales acciones que ha realizado la
Conanp en Unión Zapata ha sido la capacitación, equipamiento y
credencialización del comité de vigilancia ejidal. Esta vigilancia que realizan los
ejidatarios ha servido también para que muchos de ellos conozcan mejor su
territorio.
Cuando yo entré al cargo, para mí era imposible antes ir por ahí, porque decía cuándo voy a ganar llegar por allá. Pues ahora voy cada ocho días, me toca el día domingo ir y a veces voy entre semana. Le digo a mis hijos ya para mí no es imposible porque ya me sé los caminos ya me sé las veredas, ya me sé lo que hay allá (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata)
La vigilancia que ahora existe en Unión zapata, realizada por los propios
ejidatarios, es uno de los aspectos más celebrados por la mayoría de los actores
institucionales, ya que reconocen que por más investigaciones que se hagan y por
más difusión que se realice, el conseguir que las comunidades se interesen y
participen activamente es una de las metas más difíciles de conseguir.
A mí lo que me garantiza que el sitio se va a conservar es lo que están haciendo los ejidatarios de Unión Zapata, es la participación activa, social, en la conservación de un bien cultural y natural. Lo que ha hecho Unión Zapata en los últimos dos años, nos ha garantizado que ese sitio no haya sido depredado, que ese sitio no haya sido saqueado, que ese sitio no haya sido talado, que ese sitio no haya sufrido extracción de especies endémicas y amenazadas [_]. El comité de vigilancia de Unión Zapata tiene los elementos ahora si ya culturales y naturales de lo que están cuidado y eso es el mejor garante de que el sitio se está conservando [_]. La gente nos está garantizando que el sitio se está conservando por los próximos tres años. Lo que hay que hacer ahora como institución, tanto la Conanp como el INAH es modular esa participación social. Cuál sería la diferencia si hubiera una inmovilidad del ejido, si hubiera un desinterés sobre su patrimonio que ahora ya lo está entendiendo [_]. Ese modelo es algo que la Conanp de alguna manera fomentó y que si trabajáramos juntos Conanp e INAH modulando esa participación social, en Díaz Ordaz, en Tlacolula, en Mitla, creo que podemos entregar buenas cuentas en cinco, diez o quince años. Me parece que Unión Zapata nos está dando la dirección, de cómo y por dónde (Entrevista 6 con personal del INAH).
179
IV. EL PROCESO DE CONSTRUCCION ESPACIAL
En los capítulos anteriores se abordaron los elementos y los recursos en torno a
los que se ha construido el espacio de estudio, así como a los principales actores
involucrados en su construcción. A partir de esto, en el presente capítulo se
abordarán las relaciones entre estos actores y recursos a través del tiempo
vinculados con la situación particular objeto de la investigación: la inscripción del
área en la Lista de Patrimonio mundial.
Se ha comentado que las acciones sociales pueden impactar de manera distinta
en la construcción social del espacio. En este sentido, las investigaciones
arqueológicas en las que se basó la declaratoria de Patrimonio Mundial, en
particular las excavaciones arqueológicas desarrolladas en distintas cuevas del
área, tenían como fin desarrollar conocimiento científico para un medio
principalmente académico y no una gestión del espacio como la que implica el
Patrimonio Mundial8.
Las investigaciones de Flannery en el área tenían como finalidad continuar las
indagaciones de Richard S. MacNeish en el valle de Tehuacán sobre el origen de
la agricultura en América, por lo que se concentraron en las excavaciones de tres
cuevas: Cueva Blanca, Guilá Naquitz y Martínez Rockshelter y el sitio abierto de
Gheo Shih. Particularmente en la excavación Guilá Naquitz fue localizada una
diversidad de restos orgánicos recientemente reanalizados con tecnologías
modernas, tales como el Acelerador Espectrómetro de Masa (AMS por sus siglas
en inglés), que han arrojado nuevos fechamientos que los colocan como la
8 Recordemos que la Convención del Patrimonio Mundial no se forma hasta 1972, mientras que las investigaciones arqueológicas se desarrollaron en décadas previas.
180
evidencia más antigua de plantas domesticadas en Norteamérica (Benz 2001;
Piperno y Flannery 2001; Smith 1997, 2001).
En el caso de las exploraciones de la Zona Arqueológica de Yagul, dirigidas
principalmente por Ignacio Bernal en la década de 1950, existió también el interés
académico, principalmente sobre el desarrollo de las sociedades mesoamericanas
en el periodo posclásico y en particular la relación entre las culturas mixteca y
zapoteca en el Valle (Bernal y Gamio 1974), pero estuvieron fuertemente influidas
por la corriente para el trabajo arqueológico que caracterizó al periodo conocida
como la Escuela Mexicana de Arqueología, que a la par de la generación de
conocimiento científico tuvo un fuerte componente de exaltación del nacionalismo
a partir de trabajos de reconstrucción monumental. Estos trabajos a su vez
implicaban el mantenimiento de los sitios abiertos al público, lo que puede ser ya
considerado como una gestión territorial.
Los proyectos de Flannery y de Bernal pueden ser considerados los antecedentes
sobre los que se desarrolla la posterior construcción del espacio de estudio. Los
resultados del proyecto de Flannery fueron la base para la asignación del Valor
Universal Excepcional de área, mientras que es a partir de Yagul que se ha
desarrollado su gestión territorial.
Los decretos de Yagul
El primer gran hito en la construcción territorial del área con base en un discurso
de conservación y patrimonio, fue el decreto presidencial de Área Natural
Protegida (ANP) y Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA) de Yagul en 1999 y
2000 respectivamente. Estos decretos se derivaron del Proyecto Yagul 1996
encabezados por el INAH en convenio con el Instituto Tecnológico de Oaxaca
(ITO) para el estudio de los aspectos botánicos. Se promovieron ambos decretos
con la intención de obtener una protección integral, sin embargo, atrajo a nuevos
actores al área que con el tiempo complejizarían el manejo del área.
Cuarenta años después de las exploraciones y restauración de Yagul realizadas
por Bernal en la década de 1950, los principales monumentos arqueológicos del
181
sitio presentaban un considerable deterioro, por lo que en 1996 se realizó el
Proyecto Arqueológico Yagul con el objetivo de registrar y restaurar las áreas del
sitio más afectadas. Entre los monumentos descritos e intervenidos durante este
proyecto destacan el Palacio de los seis patios, el Edificio U, el Juego de pelota, la
Sala del consejo y el Patio 4 (Robles, et al. 1996).
El Proyecto Yagul incluyó un estudio botánico del área a partir de un convenio de
colaboración con el ITO cuyo resultado fue la Guía ilustrada de las plantas de
Yagul (Martínez y Ojeda 1996). Este estudio fue la base para el decreto de Área
Natural Protegida. A pesar de que_la investigación botánica se realizó únicamente
en el macizo rocoso de Yagul, la delimitación de la ANP se definió en
correspondencia a la de Zona de Monumentos Arqueológicos.
Dicen que mi estudio fue la base [_ ] para que se declarara como zona natural protegida. Yo encontré algunas especies interesantes, que especifiqué allí. [_ ] El estudio sólo fue en la parte de Yagul, pero quisieron protegerlo hasta la carretera. Nunca me invitaron para que yo interviniera en la delimitación, ya cuando vi ya estaba todo el proyecto, ya habían trabajado sobre el área, ya habían delimitado el área (Entrevista 9 con personal del ITO)
182
El área que sería decretada como Zona de Monumentos Arqueológicos sufrió
distintas modificaciones a lo largo del tiempo. Una primera delimitación fue
propuesta en 1995 por la arqueológa Victoria Arriola y comprendió áreas de
arquitectura monumental y zonas aledañas (Figura 9). La totalidad el área
delimitada abarcaba 126,813.9 hectáreas.
Figura 10. Delimitación definitiva de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Yagul. INAH 1997
En 1997, ante el interés de varias dependencias gubernamentales, entre ellas el
propio INAH, además de SEDUCOP, SEMARNAP, PRO-OAX, así como otras
personas y organismos no gubernamentales, se planteó la urgente necesidad de
ampliar la poligonal de protección del área de Yagul para ser considerada no sólo
como zona de monumentos arqueológicos sino también como reserva natural
(Robles et al. 2005). A partir de esto se realizó una nueva poligonal (Figura 10)
definida por los siguientes elementos: 1) Arquitectura monumental prehispánica,
principalmente los conjuntos de Yagul y Caballito Blanco; 2) Conjuntos
arquitectónicos menores y el área habitacional prehispánica, en particular el
Rancho La Primavera; 3) Cuevas prehistóricas, la mayor parte localizadas
alrededor de la mesa de Caballito Blanco y con algunos registros en los parajes
Duvil-Yasip y Los Compadres; 4) Arquitectura colonial, representada por la Ex
183
Hacienda soriano; y 5) Entorno ecológico de alto valor, constituido por selva baja
caducifolia y matorral xerófilo (Robles et al. 2005).
Fue con base en este último polígono que se concretaron los decretos de Área
Natural Protegida y Zona de Monumentos Arqueológicos con una superficie de
1076 hectáreas, 06 áreas y 40 centiáreas. La importancia de estos decretos radicó
en que estableció el marco jurídico para la protección, a diferencia de otras áreas
naturales y zonas arqueológicas que existen, que al no estar establecidas por
decreto carecen de marco legal y jurídico que permita regular las acciones que se
realizan dentro del área.
Para alcanzar los decretos presidenciales de protección del área eran
indispensables los estudios técnico-científicos pero también fue necesario contar
con los contactos y las influencias dentro de las instancias de gobierno capaces de
impulsar dichos decretos. En este sentido, fue relevante la participación de los
directivos de Fundea, quienes participaron activamente en la gestión para las
declaratorias presidenciales.
Empezamos a trabajar para ver de qué manera se podría proteger Yagul y pensamos que Yagul tenía y tiene varios componentes, uno natural, porque la belleza paisajística es excepcional, también biológico, porque ahí hay un ecosistema muy interesante, y también arqueológico. Empezamos a tratar de convencer primero al gobierno del Estado que apoyara esta iniciativa y el gobernador entonces era el licenciado Diódoro Carrasco, que vio con simpatía este interés nuestro y brindó todo su apoyo, y empezamos a trabajar entonces con dos secretarías de estado, cuyos titulares eran, amigos cercanos míos por cuestiones de trabajo y estudios [_]. Entonces, hicimos todas las gestiones, los trabajos, para sustentar, que fue posible, ambas peticiones y no de manera simultánea pero casi se publicaron los dos decretos, el decreto firmado por el presidente Ernesto Zedillo, que Yagul como monumento natural, y también el otro decreto presidencial firmado por el mismo presidente Zedillo, declarando a Yagul como monumento arqueológico, eso creo que fue el 1999 (Entrevista 31 con directivo de Fundea).
Este nivel de gestión entre los altos círculos gubernamentales necesario para la
protección legal del área debía de complementarse con un trabajo de vinculación
con las poblaciones locales que se verían afectadas por el decreto y de las que
dependía en gran medida la protección efectiva del área. Algunos comentarios
184
refieren a la falta de este último aspecto durante el proceso de decretos del área
de ANP y ZMA.
En el caso de Yagul, en 1999 se establece un decreto presidencial sin consulta previa de los actores locales y eso genera una irritación terrible en los dueños y propietarios de la tierra. Y con toda razón del por qué no se les consulta una decisión que va a afectar los intereses, del patrimonio de cada uno de quienes tienen terrenos. Había una concepción errónea, y en esto juega mucho la información que se le pueda ir brindando a la gente sobre los verdaderos objetivos que se buscan conseguir con el establecimiento de un Área Natural Protegida, porque normalmente la gente entiende Área Natural Protegida como que ya no voy a poder hacer nada ahí. Decreto: ya me quitaron mis tierras y no me indemnizaron. Pero en la medida que la gente va conociendo cuáles son los objetivos de un Área Natural Protegida, cuales son las acciones que se pueden hacer dentro de ella, cuáles son los beneficios que traen a la población, la gente va incorporándose más al trabajo (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
Al principio pues no sabíamos. La gente estuvo muy inconforme porque entendieron que iban a expropiar, pero ya vimos que no. Seguimos trabajando ahí, es nomás que no le demos mal uso a la tierra. [Aunque] últimamente, sobre todo a fines del año pasado y a principios de este nos han restringidos muchas cosas. No podemos hacer un hoyo para cercar nuestro predio, para protegerlo de algunos animales, de algunas personas que ya sabe usted donde quiera hay que perjudican, van a robarse la mazorca, la alfalfa, lo que hay (Entrevista 33 con Pequeño Propietario de Yagul).
Por el contrario, algunos de los núcleos agrarios afectados por el decreto más que
inconformidad por las restricciones lo que expresan es una exigencia porque estas
restricciones se cumplan, en particular lo referente a detener el crecimiento urbano
irregular, como lo demuestran los casos antes mencionados del cercado del paraje
Duvil-Yasip de los Bienes Comunales de Tlacolula y el impedimento de lotificación
en el paraje Don Pedrillo del Ejido de esta misma población.
En este sentido también podemos mencionar una solicitud enviada en agosto de
2003 a los delegados de Sagarpa, Semarnap y Coreturo, en la que el Comité para
la defensa del patrimonio de Tlacolula, en la que manifiesta que
_ante la invasión de los terrenos de los viveros de Tlacolula, por parte de un grupo de paracaidistas [_], solicitamos: Que estos terrenos sean reintegrados a los viveros de nuestra población para que sean usados y disfrutados por todos loa tlacolulenses y no por unos cuantos particulares [_]. Nos basamos en dos
185
decretos emitidos por el Presidente Zedillo, en enero del año dos mil: 1.- SEMARNAP, declaró esta zona como área natural protegida; 2.- El INAH estableció su área poligonal de protección de la ruinas de YAGUL, ambos decretos presidenciales protegen los viveros de Tlacolula. No caben aquí, ni proyectos de establos de Ganadería Porcina ni Caprina, ni mucho menos asentamientos humanos irregulares alentados por paracaidistas sin escrúpulos y ajenos a nuestra población. Nuestro único interés es la reforestación de nuestros viveros y que estos sigan siendo un espacio para toda la comunidad tlacolulense y se haga efectivo el decreto de área natural protegida emitida por SEMARNAP mediante Decreto Presidencial (Archivo jurídico de la ZAMA)
Se han ya comentado las distintas categorías en las que se pueden clasificar las
Áreas Naturales Protegidas en México, una de las cuales es la de Monumento
Natural, que fue bajo la que se decretó el área de Yagul y que tiene la
particularidad de ser una con usos más restringidos, lo que a su vez parece
inconsecuente con la gran cantidad de tierras agrícolas que al interior de área se
encuentran.
La categoría de manejo del área, implica una zona de manejo más restrictivo. La categoría de Monumento Natural es la que menos actividades te permite realizar al interior en términos de lo que establece la ley. Las políticas de zonificación de acuerdo a la ley, de manera estricta, son conservación y recuperación para el manejo de un Monumento Natural Yagul [_]. Sin embargo dadas las características del Monumento Natural Yagul y lo establecido en el decreto tampoco puedes aplicar estas dos políticas porque te estarías contradiciendo con el contexto social y con el contexto de uso del área. Entonces ahí, por ejemplo la agricultura no es que sea una zona de recuperación o una zona de preservación donde no puedas realizar actividades (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
A partir de las fuertes restricciones legales de uso bajo la categoría de Monumento
Natural, es de extrañar que se utilizara para decretar un área primordialmente
agrícola. Esto parece deberse a que la iniciativa fue de una instancia no
directamente vinculada a estas categorías de protección ambiental. El Instituto
Nacional de Antropología e Historia en 1999 fue quien hizo una propuesta que
acepta la Semarnat para promover el decreto presidencial.
La propuesta [de ANP] vino del Instituto. Teníamos ya la propuesta de Zona de Monumentos Arqueológicos, que [_] al final quedó en ese polígono de poco más de mil hectáreas. Lo que veíamos en Yagul es que el sitio no se podía explicar sin su vegetación. No se podía explicar sin esa riqueza de vegetación de flora y de fauna. Por eso fue que buscamos la declaratoria de Área Natural Protegida, esa
186
fue la propuesta: Área Natural Protegida. Sin embargo, por las dimensiones, la gente de Semarnat dijo no, no nos da para un Área Natural Protegida, y en lugar de haber sugerido su expansión a toda la cuenca, que hubiera sido un acierto, se circunscribieron a lo que el INAH estaba pidiendo, que era solamente el área arqueológica. Entonces dijeron, nos da para un Monumento Natural. Yo creo que ahí lo que debió haber sucedido es que los técnicos de la Semarnat nos hubieran metido a nosotros en una dinámica más ambiciosa, para una protección más ambiciosa, desde ese momento hubiéramos protegido todo (Entrevista 35 con personal del INAH).
Los decretos son fundamentales para la protección jurídica del área pero para
lograr su aplicación práctica son necesarios otros tipos de documentos, en
particular los llamados Planes de Manejo. Este tipo de documentos tienen la
finalidad de definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo para el área;
plasmar las actividades institucionales y el organigrama para su implementación;
definir los indicadores con los que se han de evaluar las acciones; entre otros.
El primer Plan de Manejo en que se incluyó Yagul fue el del Corredor Arqueológico
del Valle de Oaxaca derivado del Plan de Manejo de la Zona Arqueológica de
Monte Albán, con el cual el INAH procuró atender las necesidades de cuatro sitios
arqueológicos abiertos al público en el Valle de Tlacolula: Dainzú, Lambityeco,
Yagul y Mitla.
En un principio lo que se hace aquí se integra a un programa y un plan de manejo que se inició en el 99 con el Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca, que inicialmente era que los sitios abiertos al público a partir de un plan general de manejo de Monte Albán recibieran atención. Si bien puntualizada, ya cuando tenían problemas graves, nunca en diez años se dejo vencer, ahora la cuestión más que nada es que a partir del 2007 se dio la generación del proyecto específicos por zonas, proyectos que integraban esta visión de conservación, de mantenimiento de las zonas, pero no desdeñaban la investigación, esa parte es importante porque de alguna medida se construyó una agenda muy parecida a lo que se manejaba en Monte Albán, donde también los rescates y los eventos que hubiera en las zonas formaban parte de los proyectos (Entrevista 21 con personal del INAH).
En cuanto a los aspectos naturales, la Conanp se vio obligada por ley a establecer
un Programa de Conservación y Manejo en las Áreas Naturales Protegidas, que
debió ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para tener validez legal.
En el caso de Yagul, al ser también Zona de Monumentos Arqueológicos, debía
187
tener la aprobación del INAH, sin embargo, la presentación del borrador del
programa en 2008, coincidió con un momento de descomposición entre ambas
instituciones, por lo que hasta el momento no ha podido ser publicado ni
oficializado.
Una de las principales funciones de un Plan de Manejo, es el de establecer una
zonificación de usos diferenciados del territorio, así como las actividades
permitidas y restringidas en cada una de las distintas zonas. En tanto Yagul
compartía decretos de ZMA y ANP, las instancias correspondientes con cada una
de estos, INAH y Conanp, trabajaron los años posteriores al decreto en la
búsqueda de una zonificación que fuera compatible a ambas instancias.
La propuesta de zonificación inicial para el ANP y ZMA de Yagul se basó en un
trabajo del INAH de 2004, la cual sirvió para los primeros trabajos conjuntos con la
Conanp (figura 11). Esta propuesta implicaba tres categorías principales de
manejo: a) zona exclusiva de investigación y uso social, que incluía a Yagul, la
mesa de Caballito Blanco, el área del Rancho La Primavera y los cerros de Duvil-
Yasip y los compadres; b) zona de uso de suelo controlado, correspondiente a las
áreas de cultivo en el piso del valle; y c) zona de amortiguamiento y crecimiento
controlado, centrada a lo largo de la carretera federal y en las áreas de invasión
urbana del Duvil-Yasip y la colonia Tres Piedras
Años más tarde, se realizó, por parte de la Conanp, una nueva propuesta de
zonificación como parte del borrador de su Programa de Conservación y Manejo
para Yagul (figura 12). Esta nueva zonificación, realizada con mayor detalle,
consideraba cinco sub-zonas de manejo: a) sub-zona de preservación,
correspondiente a las superficies en buen estado de conservación que contienen
ecosistemas relevantes o frágiles; b) sub-zona de recuperación, referida a las
superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados
o modificados; c) sub-zona de uso tradicional, correspondiente a las superficies en
donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y
continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema, d) sub-zona
de uso público, referida a las superficies que presentan atractivos naturales para
188
las actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener
concentraciones de visitantes; y e) sub-zona de asentamientos humanos, aquella
donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición de los
ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos comunitarios,
previos a la declaratoria de área protegida (Conanp 2008).
Figura 9. Propuesta de zonificación para la Zona de Figura 8. Propuesta de zonificación del Monumento Natural Monumentos Arqueológicos de Yagul (detalle). INAH 2004. Yagul (detalle). Fuente: PCyM Conanp 2008 Fuente: Archivo técnico del INAH
Algunos de los aspectos de esta última zonificación fueron parte de los
desacuerdos que tuvieran el INAH y la Conanp en años posteriores,
particularmente en lo referente a las sub-zonas de uso público y de asentamientos
humanos. Sin embargo, la misma Conanp se vio obligada a modificar esta
zonificación, pues como se ha comentado, la categoría de ANP como Monumento
Natural es de las más restrictivas, permitiendo tan sólo actividades relacionadas
con la preservación, la investigación científica, la recreación y la educación.
Para conciliar las actividades agrícolas del área con las sub-zonas permitidas por
la categoría de ANP, es que se maneja la idea del agropaisaje que, como ya se
mencionó, refiere a concebir los campos de cultivo como un ecosistema más, por
lo que son las actividades agrícolas precisamente las que se deben conservar.
El caso de Yagul es un caso excepcional dentro de las Áreas Naturales Protegidas, pues el decreto establece como uno de los efectos de la conservación
189
el agropaisaje, sin embargo pues eso no quiere decir que no exista o que no sea importante en términos de biodiversidad. Hay estudios que analizan la presencia de especies dentro de zonas de manejo, de especies importantes dentro de zonas de manejo y en un esquema más territorial, pues la zona tiene una lógica que habría que seguir fortaleciendo, aspectos de conectividad, de repoblación de algunas especies que pudieran estarse perdiendo (Entrevista 7 con personal de Conanp).
Las actividades agrícolas dentro del área no sólo son permitidas sino en muchos
casos incluso fomentadas, la actividad que sí presenta mayores restricciones, y
por tanto un esfuerzo constante de las autoridades para impedir su realización, es
la construcción de vivienda o infraestructura, ante el imperativo que implican los
decretos de ANP y ZMA de contener el crecimiento urbano.
Los particulares interesados en realizar obras de construcción en la zona,
necesitan presentar ante el INAH una solicitud para que su personal realice el
dictamen de factibilidad correspondiente mediante el cual se autorice, restringa o
prohíba la realización de la obra. Sin embargo, los criterios para la aceptación o el
rechazo de una construcción pueden variar significativamente de acuerdo con el
individuo que lo realice, lo que se ha abordado en el capítulo teórico con el término
de agencia. Pueden observarse substanciales diferencias en los criterios utilizados
en dos dictámenes realizados sobre el mismo asunto, uno realizado por parte del
Centro INAH-Oaxaca, y otro por personal adscrito a la Zona Arqueológica de
Monte Albán mediante el CAVO.
Un ejemplo de esto es el caso de los CC. Emmanuel Calixto Dávila Rosas y
Manuel de Jesús Dávila Morales quienes en 2009 solicitaron “_se nos autorice el
permiso de construcción de vivienda^ asimismo la inspección del terreno para
determinar la existencia o no de vestigios arqueológicos, así como la ubicación de
la propiedad dentro o no de la zona arqueológica” (Archivo técnico del Centro
INAH-Oaxaca). En este caso el dictamen realizado por parte del Centro INAH-
Oaxaca plasmaba que
^sobre la superficie del terreno no se observaron materiales arqueológicos ni elementos arquitectónicos arqueológicos, asimismo se presume un depósito sedimentario pobre ya que en los caminos de terracería recientemente abiertos se
190
observa el afloramiento de la roca madre. El predio se encuentra fuera del polígono de protección [_] de Yagul, aproximadamente 10m al norte del segmento de línea formado por los vértices 6 y 7 del polígono [_]. Con base en lo anterior no hay inconveniente en que se proceda a dar inicio a obra de construcción [_]. Y en caso de que se descubran vestigios arqueológicos durante la excavación de cepas deberá asumir los gastos de un rescate arqueológico” (Archivo técnico del Centro INAH-Oaxaca, subrayado mío).
Por el contrario, un segundo dictamen realizado casi un año después por personal
del CAVO sobre la misma solicitud, destacaba que
_el predio se encuentra 10 metros fuera del polígono de protección de la zona arqueológica de Yagul [_]. Durante la inspección ocular se observó poco material y/o elementos arqueológicos en la superficie que pudieran ser afectados por la realización de estas obras, lo que no demuestra que en el subsuelo no existan tales elementos [_]. El proyecto para realizar una vivienda [_ ] no se autoriza por encontrase en colindancia con el Polígono de Protección de la Zona Arqueológica de Yagul [_]. Debido a la ubicación del área [_ ] se afectaría de manera irreparable el patrimonio arqueológico. Esto debido a que en las cercanías del área se localiza un conjunto de abrigos rocosos que forman parte de las cuevas prehistóricas del Valle de Tlacolula, conformándose así un deterioro visual irreversible. Cabe hacer mención que de autorizarse una obra de tal naturaleza, se afectaría el entorno visual de la zona arqueológica de Yagul, perturbando el paisaje natural consistente en vegetación nativa que se tiene en la misma. Así mismo, a 950 metros del área en cuestión se encuentra la Ex Hacienda Soriano, en la cual se presentan altas concentraciones de materiales cerámicos y líticos (Archivo técnico del centro INAH-Oaxaca, resaltado original, subrayados míos).
Este es un caso ejemplar del uso de criterios de paisaje para la legitimación de
una acción territorial como lo es la autorización o no de una obra de construcción.
Los términos utilizados en el segundo dictamen como, encontrarse en colindancia,
en las cercanías, deterioro visual, entorno visual, paisaje natural, así como
justificar la restricción por la presencia de elementos a casi un kilómetro de
distancia, contrastan notablemente con los del primer dictamen, el cual al
restringirse a los elementos localizados en el sitio en cuestión, no encuentra
inconveniente con que la obra se realice.
Pero sin lugar a dudas, el caso en que las diferencias de opinión entre distintos
arqueólogos sobre la autorización o no de una obra han tenido mayor impacto en
191
la construcción de nuestro espacio de estudio, fue la propuesta de trazo para la
autopista Oaxaca-Istmo.
La autopista al Istmo
El proyecto de construcción de una autopista que conectaría a la ciudad de
Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec que comenzó en 1999, incluía un tramo que
pasaría a través del área de estudio (Mapa 15), fue decisivo en la construcción de
nuestro espacio. Enfrentó a la academia con la iniciativa privada e impulsó la
realización de los recorridos que justificarían su inclusión en la lista indicativa de
México para el Patrimonio Mundial9. Por otra parte la postura del gremio
arqueológico no fue unificada, pues mientras algunos consideraban que por
ningún motivo debería llevarse a cabo este proyecto, otros lo vieron como una
oportunidad de realizar investigaciones en el área.
En 1999 el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del gobierno federal comenzaron a impulsar la construcción de dos
autopistas desde la Ciudad de Oaxaca hacia las regiones de la Costa y el Istmo de
Tehuantepec, esta última iba a ser la que atravesaría el área de estudio. Esto
provocó reacciones encontradas entre distintos actores que se encontraban tanto
a favor como en contra de la construcción de dicha autopista, en particular las
comunidades locales, asociaciones empresariales, académicos de distintas
disciplinas y organizaciones no gubernamentales.
El proyecto de la autopista es un buen ejemplo de la generación de discursos para
la legitimación de una acción, comentados en el capítulo teórico, y de cómo al
encontrarse discursos contradictorios compiten por obtener aprobación entre la
mayor cantidad de actores que los apoyen en la negociación. En este caso los
promotores de la vía argumentaban la necesidad de su construcción a partir del
discurso del progreso económico, mientras que sus detractores, basándose en la
conservación, argüían la inviabilidad de la misma.
La lista indicativa es integrada por los Estados con aquellos sitios dentro de su territorio que considera pueden ser inscritos en un futuro dentro del Patrimonio Mundial.
192
La prensa del momento es muy ilustrativa en este aspecto, pues a través de ella
se difundieron las distintas posturas. Por una parte diversas comunidades del
Valle de Tlacolula inconformes con el proyecto, principalmente aquellas que
contaban con asociaciones organizadas a su interior, lograron expresar su
inconformidad en las publicaciones periodísticas locales, como por ejemplo de
Teotitlán del Valle se menciona:
Esta comunidad indígena de las Valles Centrales de Oaxaca, es conocida a nivel internacional por sus tapetes de lana, tejidos en rudimentarios telares y por ser el asentamiento primitivo de los zapotecas. Está a punto de perder vestigios prehistóricos y prehispánicos que posee su territorio, ante la inminente construcción de la supercarretera Oaxaca-Tehuantepec, advirtió el presidente del Museo comunitario del lugar. [_ ] La primera propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue construir la carretera en el área de vestigios arqueológicos denominada Piedra del Tecolote, donde ya existen marcas del trazo, en territorio de Teotitlán [_]. Los integrantes del Comité del Museo comunitario aclararon que la comunidad en ningún momento se opone a la construcción de esta carretera ‘pero si estamos en desacuerdo que al construirse destruya la herencia de nuestros antepasados, ya que si pasa por Piedra del Tecolote destruirá vestigios de asentamiento humanos con una antigüedad superior a los ocho mil años’ (El Oaxaqueño 11/08/2000).
Sin embargo, la prensa fue también el principal vehículo de los poderes políticos y
económicos para justificar y exigir que se llevara a cabo la construcción de la
autopista, así como para atacar la credibilidad y reputación de los detractores de la
misma.
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca se manifestó en contra de los comuneros de Tlalixtac de Cabrera que se oponen a la construcción de la supercarretera a la Costa e Istmo de Oaxaca, pues con ellos obstaculizan el progreso de la entidad. El presidente de dicho organismo [_ ] hizo ver que los supuestos afectados no aceptan la indemnización ofrecida por las autoridades correspondientes, anteponiendo sus intereses personales. [_ ] Cabe señalar que diversos sectores de la sociedad han manifestado su repudio a la cerrazón de los comuneros de esa localidad, pues dicha vialidad representa un detonador económico para la entidad en todos los aspectos, pero principalmente en los rubros de comunicaciones y turismo (Noticias 13/08/2000).
Los motivos por los que las comunidades locales se oponen a los grandes
proyectos de infraestructura son diversos. Entre los que se pueden considerar más194
recurrentes se encuentran: la ruptura de la unidad territorial, en los casos en los
que la obra ‘parte’ en dos el territorio de las comunidades lo que dificulta su
explotación; la inconformidad con la cantidad ofrecida para la indemnización de los
afectados por la expropiación; la negativa a perder sus tierras en las que se basa
su actividad económica y de vida campesina; el temor a la destrucción de bienes
arqueológicos identificados como propios por las poblaciones; y hemos de tomar
en cuenta también en algunos casos una actitud de confrontación a cualquier
actividad gubernamental que afecte su organización comunitaria y su territorio. En
el caso de la construcción de la autopista al Istmo, pueden observarse en alguna
medida todas estas posturas, sin embargo, ninguna se presentó con la suficiente
fuerza para que las comunidades locales fueran un factor relevante en las
consideraciones sobre la construcción o no de la autopista, sino que fueron otros
actores los que lograron modificar el trazo.
Casi destrabado el pleito para la construcción de la supercarretera a Mitla -primer tramo rumbo al istmo- con pequeños propietarios, quienes se oponían al pago ofrecido por el Comité de avalúos de los Bienes Nacionales, ahora la construcción de la carretera enfrentará críticas de investigadores y antropólogos [_]. Es en el kilómetro 40 donde se registra un ramal para incorporarse a la Carretera Internacional. Dentro de esta jurisdicción donde, de acuerdo con los consultados, existe el mayor riesgo al estar muy cerca la cueva Guilá Naquitxi [sic], el lugar donde se han encontrado los testimonios más antiguos de la cultura Mesoamericana y vestigios de agricultura que cambian diversas tesis de historiadores e investigadores {Noticias 4/09/2000).
Como lo previó la nota anterior, fue la comunidad académica quien presentó la
mayor resistencia a la construcción de la autopista, y ya desde estas fechas uno
de sus principales argumentos fue la posibilidad de inscripción de la zona en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que existe proyecto para solicitar que el área de Yagul y Mitla ‘sea considerada como Patrimonio de la Humanidad, entonces si por allí metemos un camino o una carretera, cierra la posibilidad que la Unesco pueda otorgarles esa categoría’. Preocupados porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes {SCT) continúa la elaboración del proyecto para construir la supercarretera que comunicará a la ciudad de Oaxaca con las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Costa, un grupo interdisciplinario de trabajadores del INAH, expusieron la necesidad de que se realice un estudio de
195
impacto ambiental para proteger este corredor arqueológico (El Oaxaqueño 11/08/2000).
El sector académico contó con una serie de herramientas para impulsar su postura
sobre la construcción de la autopista. Una de ellas fue la de contar con los
conocimientos técnicos y científicos sobre los valores del área, tanto en los
aspectos arqueológicos como naturales, que justificaban su oposición a la obra.
Además no le son desconocidos los recursos legales de los que puede echar
mano, por lo que el decreto presidencial de ANP de Yagul fue constantemente
aludido. También supo utilizar los argumentos de los otros en su favor,
principalmente aquel que consideraba la construcción de la autopista como un
elemento que impulsaría el turismo en la entidad, al decir que "el turismo viene por
los recursos culturales que tiene el Valle de Oaxaca, entonces hay una
contradicción si la carretera puede afectar los recursos culturales (y naturales),
afectará directamente al turismo” (Noticias 11/08/2000). Se tuvo también la
posibilidad de difundir las posturas conservacionistas más allá de la escala local,
mediante la participación en foros académicos con impacto internacional que se
llevan a cabo en la entidad, y que fueran difundidas en la prensa a nivel nacional.
Entre 1992 y 1994, a causa de la construcción de la carretera Oaxaca- Cuacnopalan, se destruyeron en el estado alrededor de 150 sitios arqueológicos, a falta de una adecuada planeación de la vía. Ahora, con la construcción de la supercarretera al istmo, y que según el plano original cruzará cerca de la zona arqueológica de Yagul se corre de nuevo el riesgo de más daños al patrimonio cultural. La segunda mesa redonda de Monte Albán fue el foro para hacer el llamado de atención a las autoridades [_], las zonas como Yagul deben ser concebidas como eje de la conservación y de la interpretación académica, pero también de la socialización (La Jornada 2/07/2000).
Muchos de los pobladores entrevistados dijeron desconocer los pormenores de la
situación que existió en torno a la autopista al Istmo, sólo algunos recuerdan y
reconocen la importante participación del sector académico, y principalmente
arqueológico.
La supercarretera fue trazada de manera teórica por los ingenieros encargados, aquí iba a pasar en el lado norte. Entonces tuvimos que movernos algunos ciudadanos y más que nada los arqueólogos, intercambiaron presiones y al final conseguí ver los planes de cómo estaba y me dio mucha tristeza porque hay
196
muchos vestigios por ahí en esa zona, quien lo viera a simple vista diría esto no tiene ningún valor, pero para un investigador sí tiene mucho valor. Entonces logramos que los arqueólogos tomaran conciencia en esta situación, me parece que la primera o segunda mesa redonda [de Monte Albán] fue donde se trató esto. El resultado es que después de mucho tiempo de cabildeo el gobierno federal tomó la decisión de desviar la carretera, de seguir haciéndola paralela, hasta donde está ahorita, con excepción de que el lado sur pasó la supercarretera, claro es inevitable, hubo sacrificios pero aquí están los resultados (Entrevista 17 con representante municipal de Mitla)
Sin embargo, no toda la comunidad académica, y en particular los involucrados
con la arqueología, compartían la misma opinión sobre la necesidad de conservar
el área. Esto nos recuerda las diferencias que puede haber en la aplicación de un
programa institucional por parte de distintos agentes, abordadas en el capítulo
teórico. Los primeros recorridos arqueológicos de superficie para valorar la
viabilidad del proyecto de construcción de la autopista al Istmo fueron llevados a
cabo por personal del Centro INAH-Oaxaca en noviembre de 1999, con los cuales
se identifica lo siguiente:
A manera de resumen y hasta el presente momento se puede mencionar que los lugares de afectación al patrimonio arqueológico con motivo de la construcción de la nueva carretera son los siguientes:a) En el Km. 22+000 entronque a Macuilxóchitl, estructura piramidal.b) En el Km. 23+800 entronque a la zona arqueológica de Dainzú, estructura piramidal.c) En el Km. 27+000 desviación al NE, sitio con material cultural en superficie.d) En el Km. 39+800 camino de acceso, sitio arqueológico de Gheo Shih.e) En el Km. 43+300 banco de material, La Fortaleza de Mitla.f) Del Km. 35+000 al Km. 45+000 afectación a la propuesta de reserva ecológica. (Archivo técnico INAH)
Al año siguiente, los mismos investigadores realizaron recorridos de superficie
sobre el trazo de la autopista con mayor detalle, a partir de los cuales presentaron
un proyecto de salvamento arqueológico, bajo el supuesto de que después de
realizarse dicho salvamento podría autorizarse la construcción de la carretera. En
este proyecto de salvamento sobre el área correspondiente a nuestro estudio se
mencionaba:
Díaz Ordaz-Mitla km 35-45. Al lado este del Río Seco de Díaz Ordaz la autopista subirá y pasará por un área montañosa entre los pueblos de Díaz Ordaz y Mitla donde se han localizado sitios arcaicos, tanto material de superficie como abrigos
197
rocosos. Es otro tramo que requiere atención intensiva antes de la construcción ya que sitios de este periodo son escasos en general además de ser pequeños y sujetos a fácil destrucción (Mata y Winter 2000:2).
Este proyecto de salvamento recibió fuertes críticas por parte de otros
arqueólogos de la misma institución, en particular de quienes habían formado
parte del Proyecto Yagul de 1996 y del CAVO a partir de 1999, pues la
construcción de la autopista por el área destruiría el esfuerzo que por años habían
realizado para asegurar su protección y conservación.
El proyecto que se presenta tiene por objeto justificar el rescate arqueológico sobre el trazo preliminar que entregó a Salvamento arqueológico la SCT para la carretera Oaxaca-Mitla, tramo que queda comprendido dentro del trazo de la nueva autopista Oaxaca-Istmo. [_] Considero que antes de proponer iniciar una destrucción innecesaria de los sitios mediante un trabajo de salvamento arqueológico, la obligación del arqueólogo es la estudiar las posibilidades de reorientación del trazo propuesto. Este ejercicio no se ha hecho, por lo que yo solicito que antes de otra acción habría que: Exigir al Centro INAH Oaxaca que se decida a actuar en consecuencia [_], y entrar en contacto con quien corresponda para evaluar alternativas de desvío de ese trazo y no afectar una zona de alto valor arqueológico y natural. [_]. Posibilidades viables para la orientación del trazo sería: a) que la nueva carretera utilice el mismo trazo de la carretera panamericana [_ ] b) que la nueva carretera utilice el trazo de la vieja vía del ferrocarril Oaxaca- Tlacolula (Archivo Técnico INAH).
Gran parte de la arqueología de Oaxaca ha sido estudiada por múltiples
investigadores extranjeros, por lo que no es de extrañar que el proyecto de la
autopista al Istmo recibiera cuestionamientos desde el ámbito internacional. Como
ejemplo de esto, podemos mencionar una carta del año 2000 que le enviara al
Consejo de Arqueología del INAH el Dr. Stephen A. Kowalewski, destacado
profesor de la Universidad de Georgia, quien en las décadas de 1970 y 1980
realizara recorridos sistemáticos de superficie en todos los terrenos de todos los
municipios en los Valles Centrales afectados por la propuesta de carretera, y quien
comenta:
La carretera proyectada, sin duda alguna, destruirá numerosos sitios arqueológicos e históricos. Los sitios en peligro son mucho más extensos de lo que se piensa, y la cantidad de artefactos y contextos es inmensa. Estos sitios son muy significativos para la historia de las comunidades de los Valles Centrales, también poseen una trascendencia destacada para Oaxaca, la Nación, y la
198
humanidad. Representan valiosos monumentos a la creatividad de nuestros antecesores. [_ ] La zona Tlacolula-Yagul-Mitla-Matatlán es de suma importancia mundial, debido al gran número de cuevas y sitios abiertos Arcaicos, expuestos y preservados porque se sitúan sobre una superficie de toba que no se encuentra en ningún otro lugar en los Valles Centrales. Es una de las concentraciones más grandes y densas de sitios Arcaicos que se conoce en Mesoamérica [_]. Esta zona es famosa mundialmente por ser escena de la evolución cultural de recolectores-cazadores, los primeros cultivadores, y el desarrollo del estado. Francamente, perder o descuidar la integridad histórica del conjunto Tlacolula- Matatlán será una vergüenza nacional (Archivo técnico INAH).
Para contar con más argumentos sobre los riesgos y las destrucciones que sufriría
la región que justificara el cambio del trazo de la autopista, en el año 2001,
personal del INAH adscrito a las zonas arqueológicas de Monte Albán y Mitla
diseñó un programa de trabajo para documentar toda la evidencia cultural,
haciendo énfasis en cuevas y abrigos rocosos. Con estos recorridos se logró el
registro de la existencia de cuevas y abrigos no documentados con anterioridad
que presentaban evidencia de ocupación, además de importantes
representaciones pictóricas (pintura
rupestre), talleres líticos, y sitios con
arquitectura. En estos recorridos se
lograron registrar 21 sitios nuevos y se
generó la primera propuesta de un
polígono de protección (Figura 10), a
partir del cual se buscó el apoyo de
otros actores, tanto para lograr el
desvío de la autopista como para
iniciar el proceso que desembocaría, . ■ ■ ' _i I Figura 10. Propuesta de polígono de protección de las
años más tarde en la inscripción del Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla (detalle). Fuente:, ■-> X - - IV n I I archivo técnico del INAH 2002área como Patrimonio Mundial.
Se tuvo la participación de otras instituciones como PRO-OAX, El Instituto Estatal de Ecología, la SEMARNAT, la PROFEPA y la SCT, el Jardín Etnobotánico de Oaxaca y la Asociación Civil Pro - Yagul. Con representantes de éstas instituciones se tuvieron discusiones y acuerdos sobre la importancia en el ámbito mundial de la región y la necesidad urgente de desviar o modificar el trazo carretero, ya que este causaría daños irreversibles a la región. [_]
199
Tomando en consideración la importancia cultural que la región presenta al testimoniar el proceso más importante y antiguo del inicio de la civilización en América con la domesticación de plantas y a la diversidad biológica que alberga al comprobarse la existencia de por lo menos cuatro especies endémicas y al paisaje excepcional que exhibe, se elaboró un expediente preliminar preparado por la Dirección de Patrimonio Mundial (INAH)/Comisión Nacional de México para la UNESCO (CONALMEX) para incluir en la Lista Indicativa de la Convención del Patrimonio Mundial a Las cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla como patrimonio cultural de la humanidad (Robles et al. 2001).
Finalmente se logró cambiar el trazo de la autopista, para lo cual fue también
relevante, tanto la actitud particular de algunos agentes, como las conexiones e
influencias de éstos para encaminar la acción colectiva.
Siempre tiene que ver con voluntades, no tanto con política sino con voluntades. Porque tuvimos una muy afortunada relación con gente de SCT que fue sensible. Al principio no estaban nada convencidos, ellos ya tenían su carretera trazada, ya tenían documentos firmados por arqueólogos insensibles, que tenían otros intereses, estaban viendo la oportunidad de destripar cuevas a diestra y siniestra. Entonces cuando yo vi eso y platicando con quien era el coordinador de arqueología, le dije necesitamos cambiar ese tramo de carretera. Entonces nos reunimos con los de SCT, allí conocí a Bulmaro Cabrera, que es el ingeniero que desvió la carretera. Entonces con él, platicamos, el no estaba convencido, estaba en línea dura [_]. Pero son voluntades, no es ni la política de SCT andar cambiando carreteras, ni es política del INAH hacerle la barba a un ingeniero. Pero de pronto como que hubo un clic entre voluntades, las voluntades de conservar aquello, las voluntades de cambiar lo que se podía cambiar desde el inicio, y la voluntad de un particular que simplemente por la estética y el gusto y el gozo del sitio (Entrevista 35 con directivo del INAH).
Para lograr el objetivo del cambio en el trazo carretero, fue fundamental la
participación del presidente ejecutivo de Fundea, quien se apasionó con el tema
de las cuevas y lo tomó como su tarea personal, llevando al ingeniero encargado a
Yagul y buscando su sensibilización. Relatando los acontecimientos de la
siguiente forma:
Eso fue aterrador, porque de repente con este proyecto de la carretera, o supercarretera o vía rápida de Oaxaca al Istmo [_] se van a echar el monumento natural y el monumento, no arqueológico, pero todo el paisaje. Entonces pedí una cita [con el encargado de la obra], un hombre muy cortés, muy amable, fui a hablar con él. Le dije, mire, estos son los antecedentes, es un sitio extraordinario, único, yo le voy a pedir que usted reconsidere el trazo que están planteando. Me dijo,
20 0
mire licenciado yo le puedo asegurar a usted que todo los que hacemos en esta dirección lo hacemos con extraordinario cuidado y respeto. Le dije, estoy seguro que así es ingeniero, pero como está planteado, el efecto puede ser desastroso. Pues mire, yo quisiera que viera usted cómo trabajamos, y lo voy a invitar a que me acompañe en un sobrevuelo a la zona arqueológica de Teotihuacán, cerca de la cual hicimos una obra muy importante para la carretera que va de la ciudad de México a Tuxpan. Le dije, con muchísimo gusto ingeniero acepto su invitación, nada más que yo le voy a pedir que acepte una invitación mía, y es que después de ver Teotihuacán, nos sigamos a Oaxaca para visitar Yagul, pero no desde el aire, quiero que acepte usted una invitación para recorrer Yagul a pie [_].
Comenzamos a recorrer Yagul a pie. Él con sus ayudantes, subimos a la acrópolis, luego seguimos hacia la fortaleza, y la parte más alta de Yagul [_]. Entonces llegamos ahí, nos paramos, en silencio, se oían los pájaros, él es oaxaqueño, yo notaba que estaba impactado, impactado por la belleza porque todo el valle de Yagul hacia el norte, la Sierra Norte, Los Compadres, Caballito Blanco, el valle, llevando hacia el cerro de las nueve puntas, los pájaros. Le dije, ingeniero el trazo que usted está proponiendo pasaría por acá, no cree usted que las futuras generaciones de oaxaqueños, tienen derecho de poder vivir una experiencia como la que en este momento está usted viviendo y yo también. Volteó y le dijo a su ayudante a ver, tráeme el plano. Sobre las piedras extendió los planos y vio el trazo arrasando, y me dice yo no hubiera querido pasar la carretera por la población, por Tlacolula, quería hacer un libramiento, pero no es posible, tachó y puso el trazo ampliando la carretera que ya existía. Y en silencio, sintiendo todo eso, yo creo que sintiendo una gran satisfacción moral en él, y desde luego en mí, fuimos al aeropuerto, al avión y a México. Entonces, se salvó Yagul. Gracias a Bulmaro Correa (Entrevista 31 con directivo de Fundea).
El tramo de la autopista que pasaría por lo que después se inscribiría como
Patrimonio Mundial logró ser modificado, sin embargo, las cuevas con evidencia
arqueológica continúan al Este del área. Y no sólo cuevas con usos durante la
prehistoria, sino también algunas con una gran importancia ritual para la población
indígena contemporáneas, como es el caso de la llamada Cueva del Diablo'0
(Barabás et al. 2005). En este caso el trazo de la autopista pasó a tan sólo a
aproximadamente veinte metros de la entrada a la cueva, y rompiendo la unidad
ritual que ésta formaba con otro elemento rocoso conocido como la Mujer Blanca.
10 Este es un lugar de gran importancia ritual entre la población zapoteca del lugar, claramente evidenciada por la enorme cantidad de ofrendas, veladoras, flores y otros objetos ceremoniales, principalmente en rituales de petición y sanamiento. Este lugar evidencia la gran importancia que representan este tipos de sitios entre la población indígena incluso en la actualidad, relacionándolos con los entes del inframundo y los difuntos.
201
Esto, a juicio del autor, es una gran falta de respeto, por decir lo menos, a las
creencias religiosas de la población indígena, y por si esto fuera poco, la
construcción de la autopista en esta área también afecto otras cuevas, algunas en
la parte alta de la carretera cuyas terrazas fueron destruidas, y otras en la parte
baja, las cuales sufrieron graves derrumbes por el efecto de los explosivos
utilizados en la construcción. Este es un claro ejemplo de la capacidad de agencia,
es decir, de encaminar la acción colectiva, que pueden tener los individuos, aún
dentro de una institución formal.
Desgraciadamente no podemos estar en todos los proyectos, aún cuando ya se salvó la parte de Guilá Naquitz, y cuando se salvó la entrada a Mitla, [_ ] hasta ahí yo consideré que ese era mi trabajo. Años después, cuando ya se ejecuta la parte de la carretera que va hacia arriba, me entero que están destruyendo. Fuimos a ver pero más con un ánimo de ir a denunciar. Ya sabíamos que no se podía parar eso. Y sí efectivamente ahí están las marcas en la carretera de cuevas que se afectaron feo. Están los reportes de los mismos trabajadores de las cuevas que desaparecieron para siempre. Yo siempre me quedé con esa roña, se denunció ante el órgano interno de control, y fue la coordinadora nacional, vio que se estaban destruyendo y dijo, aquí no pasa nada. También existe esa otra parte, yo creo que es un tema muy importante la definición de quién es el verdadero conservacionista, el conservacionista lo lleva en la sangre, no se improvisa y conlleva mucho conocimiento. Conlleva mucha entrega, dedicación, y un afán de reacción permanente, los otros no. Está el arqueólogo cuadrado, que simplemente están pepenando las oportunidades de seguir excava y excava, y viendo y llenándose las manos de tierrita que al final ni produce, no están entregando el resultado de tanta investigación, pero es como el placer de estar jugando a la tierrita, y el otro es el funcionario de medio pelo que no reacciona, y ahí tienes el numerito completo (Entrevista 35 con personal del INAH).
La investigación y la gestión
Una vez eliminada la ‘amenaza’ de la autopista, comenzó un proyecto de
investigación a largo plazo con base en el cual se integró el expediente definitivo
para la inclusión del área como Patrimonio Mundial. La investigación arqueológica
en ese momento, así como los estudios biológicos en periodos posteriores,
contaron con el visto bueno de las poblaciones, lo que indica que éstas no estaban
en contra de la realización de investigaciones y generación de conocimiento
científico, sino hasta que éstas fueron usadas para generar controles sobre sus
territorios.
202
En el año 2005 se presentó y se aprobó el Proyecto Integral para la Conservación
de los Recursos Culturales y Naturales en el Ámbito Regional Yagul-Mitla
(PICRCNARYM) por parte del INAH, el cual incluía tanto a la Zona Arqueológica
de Yagul como a las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla (CPYM) en una sola
área envolvente. Tenía entre sus principales objetivos:
Corto Plazo: Declaratoria del polígono de protección de las Cuevas prehistóricas Yagul y Mitla (INAH - SEMARNAT); Convenios de colaboración con las comunidades y las diversas instancias de gobierno federal, estatal y municipal; Programa de investigación arqueológica; Programa de rescates y salvamentos; Proyecto de investigación de recursos naturales; Programa de Conservación Integral de la Z.A. de Yagul; Establecimiento de departamento de protección y asesoría jurídica.
Mediano Plazo: Integración del expediente de las cuevas; prehistóricas de Yagul y Mitla ante la UNESCO; Delimitación física del polígono de protección.; Desarrollo de un Plan de Manejo Integral; Regulación y control de actividades turísticas y ecoturísticas; Establecer elementos de interpretación temática en el área; Desarrollo del proyecto de paisajes culturales, Planeación y diseño de un área de interpretación del sitio y unidad de servicios; Implementar proyectos productivos con comunidades; Estrategias de difusión; Evaluaciones por los expertos de la UNESCO.
Largo plazo: Consolidación y operación del Plan de Manejo; Definición de Ejecución jurídica y operativa (INAH y gobiernos federa, estatal y municipal); Establecimiento y desarrollo de Proyectos sociales; Desarrollo de programas de difusión; Museos comunitarios; Servicios educativos; Eventos académicos; Difusión en medios; Declaratoria de la UNESCO como patrimonio Mundial (Robles et al. 2005).
Dentro de estos objetivos, el programa de investigación arqueológica puso un
énfasis en la continuación de los recorridos de superficie comenzados en 2001,
detallando más las cédulas de registro de los sitios prehistóricos y realizando
varias temporadas de campo concentrándose cada una en distintas áreas. La
primera temporada realizada en 2006 se concentró en el área de Caballito Blanco,
si bien registró también algunos sitios en el área del arroyo Palos Verdes en Unión
Zapata y en las cercanías de la llamada Piedra del Remolino. En 2007 los trabajos
se concentraron en los distintos parajes del área de El Fuerte en Unión Zapata y
se completaron al año siguiente en el paraje de Peña Blanca con el apoyo de
estudiantes de arqueología de la Universidad Veracruzana. Con estos registros se
203
integró el expediente para la UNESCO contabilizando un total de 152 sitios (INAH
2010).
Hubo un momento de interrupción de los recorridos de registro durante el proceso
de inscripción al Patrimonio Mundial, sin embargo estos se retomaron en años
recientes concentrándose en el área de Yagul, e identificando al menos cuarenta
sitios más al inventario enviado a la UNESCO.
Hemos estado documentando sitios prehistóricos en tres parajes de la poligonal de las cuevas, específicamente muy cerca de Yagul. En el macizo montañoso donde se encuentra el sitio posclásico de Yagul, hay un componente prehistórico importante; el paraje del Duvil, Tres Piedras y parte de La Primavera, que está inmediatamente al poniente de Yagul. Hemos estado documentando y cedulando esos sitios, registrándolos, observando su estado de conservación, con un registro fotográfico, además de materiales arqueológicos, pintura rupestre, etcétera (Entrevista 5 con personal del INAH)
Dentro del PICRCNARYM se llevó a cabo la ya mencionada excavación del sitio
CAVO-A54. Este sitio fue registrado en 2007 y a principios del año siguiente se
excavó debido a sus características particulares. Este sitio resaltó por la dificultad
de acceso a él, las pequeñas proporciones que presentaba y principalmente la
presencia de un muro construido con lodo y piedra y encalado en su parte
superior, además de un reborde en todo el fondo del abrigo que correspondía a la
altura del muro. Lo anterior se interpretó inicialmente como un depósito o almacén
de alimentos, además de presentar condiciones secas que podrían permitir la
conservación de materiales orgánicos (Robles et al. 2008). Los materiales de esta
exploración están siendo analizados por la Universidad de Harvard. De manera
preliminar se ha sugerido que este abrigo fue utilizado para la fermentación de
maguey, posiblemente como parte del proceso de fabricación de pulque durante la
colonia temprana, sin embargo los resultados definitivos aún están en preparación
(Tuross et al. 2010).
Aunado a los recorridos de superficie para el registro de elementos arqueológicos,
El PICRCNARYM ha tenido como un fuerte componente la restauración de la zona
monumental de Yagul. La restauración de este sitio se enfrentó a dos aspectos, la
conservación de los elementos propiamente arqueológicos y lidiar con las y
20 4
reconstrucciones de épocas anteriores. Esta situación se presentó principalmente
en el llamado Palacio de los Seis Patios. Este edificio fue explorado durante las
investigaciones de Ignacio Bernal en la década de 1950. En su intervención de
este edificio se reconstruyeron parte de muro para alcanzar una altura promedio
de 1.50m (Bernal y Gamio 1974), en la que principalmente se utilizó piedra y
cemento, que con el tiempo afectó a las porciones originales que se conservaban.
Basándose en estas consideraciones, el trabajo de restauración se vio obligado a
medir las afectaciones causadas en las porciones originales del núcleo por las
reconstrucciones previas y en buscar soluciones a las mismas.
Además de los trabajos del PICRCNARYM, personal del INAH llevó a cabo
exploraciones en el área adyacente como parte del salvamento de la autopista al
Istmo en su tramo Mitla-Xaaga (tramo siguiente a aquél que se consiguió desviar).
La relación de estas exploraciones con el área de nuestro estudio no es tan sólo la
de proximidad espacial, sino también temporal, pues los sitios investigados
corresponden también a la prehistoria y presentan coincidencias con los sitios
explorados por Flannery. Confirman también que a partir de la idea de paisaje
prehistórico (Robles y Martínez 2011), el Valor Universal Excepcional no puede
restringirse a aquellos sitios ya explorados.
Recientemente fueron reportados resultados de estas exploraciones por Marcus
Winter (2011), principalmente en tres sitios: el sitio denominado SJP-1,
considerado como un posible matadero de mastodonte en San José del Paso, que
lo relaciona con el periodo Paleoindio y a su vez con Cueva Blanca, por la
presencia de fauna pleistocénica; un abrigo rocoso denominado MGR-6, en el
paredón este del cañón del Río Mitla, el cual fue afectado al ser dinamitada el área
para la construcción de la nueva carretera, y cuyas piedras de molienda lo
relacionan a Guilá Naquitz y la agricultura temprana; y el sitio llamado Guhdz
Bedkol, un sitio abierto ubicado sobre una loma baja al lado este del Río Mitla,
donde se encontraron alineamientos de piedras y concentraciones de lítica
lasqueada, con semejanzas a lo encontrado en Gheo Shih (Winter 2011).
205
Aunado a la investigación arqueológica, en este periodo hubo un constante trabajo
de gestión dentro de la cual en 2005 se llevaron a cabo sesiones de trabajo entre
distintas instituciones en miras de extender el área de protección de Yagul,
principalmente hacia al área que posteriormente de declararía Patrimonio Mundial.
Entre las instancias que participaron en estas reuniones estuvieron: la Secretaría
de turismo del estado; Fundación Comunitaria Oaxaca; Fundea; Instituto Estatal
de Ecología, Dirección Regional Pacífico Sur de la Conanp; Semarnap; Jardín
Etnobotánico de Oaxaca; INAH; Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la
Naturaleza; Presidente Municipal de Tlacolula de Matamoros; Comisariado de
Bienes Ejidales de Tlacolula de Matamoros; Comisariado de Bienes Comunales de
Tlacolula de Matamoros. En las reuniones se plantearon principalmente
_tres posibilidades de decreto para la zona las cuales fueron: 1.- Derogar el decreto federal y establecer uno estatal que cubra ambas zonas; 2.- Derogar el decreto actual y establecer uno federal nuevo que incluya las dos zonas; 3.- No derogar el federal y plantear un decreto estatal complementario de carácter ambiental. [_ ] Se argumentó que la tercera posibilidad era la más factible por rapidez, por prestigio político. Se manejó así mismo, que podría quedar dentro de la categoría de protección de flora y fauna o en todo caso como parque estatal (Archivo técnico INAH).
Como parte de estos trabajos la Conanp realizó una propuesta de poligonal
ampliada basándose en criterios de cuenca y cobertura vegetal (Mapa 16),
considerando que se debía contemplar una política de impulso al ordenamiento
territorial que incluyera toda la cuenca del Río Salado como unidad de gestión,
que tendría que desarrollarse a mediano plazo por la magnitud y complejidad del
área involucrada.
Sin embargo estas mesas de trabajo identificaron también los principales
obstáculos para el establecimiento de un área de protección, entre los que se
encontraban que
^desde el punto de vista legal, un decreto en la modalidad ambiental a nivel estatal es improcedente si consideramos que el resguardo de los monumentos y sitios arqueológicos por ley pertenecen a la federación y por tanto al INAH. Así mismo, la categoría de parque estatal entra en contradicción con los usos actuales
206
de la región, los cuales incluyen el manejo agrícola y pecuario del sitio usos no permitidos en la categoría mencionada (Archivo técnico INAH).
A partir de estas consideraciones, la mesa de trabajo concluye que, al menos por
el momento, no es posible el establecimiento de un área oficial de protección.
Consideramos que existen otros mecanismos para proteger el área y que es muy temprano para proponer un decreto y mucho menos una poligonal y una categoría. [_ ] Por todo lo anterior se vislumbra que aún no es tiempo para un decreto, pero que existen las condiciones y el sustrato propicio para la firma de un convenio de colaboración que comprometa a los actores, incluyendo las comunidades a entrar en un proceso que resulte en:
1. La definición, delimitación y en su caso deslinde de un área para el proyecto.
2. La estructuración y puesta en marcha de un proyecto de desarrollo sustentable de las potencialidades turísticas del sitio a corto, mediano y largo plazo.
3. El compromiso de los involucrados a impulsar el proceso (Archivo técnico INAH).
Si bien no fue posible, en ese momento la ampliación de área protegida la gestión
institucional no paró, más se enfocó en el cumplimiento de los decretos que ya
existían en Yagul. Esto implicó constantes recorridos de inspección en las distintas
áreas del polígono de protección, realizados de manera conjunta entre el INAH y
la Conanp, y apoyados por autoridades locales y diversas instancias, lo que
representó una gran cooperación interinstitucional. Consideramos ilustrativo
presentar de manera extensa la minuta derivada de uno de éstos recorridos
realizado en 2006 que creemos constituye un buen ejemplo tanto de la
cooperación institucional, como de los principales problemas que afectaban al
área.
Con base en el recorrido efectuado en los terrenos de la comunidad de Tlacolula de Matamoros se reporta lo siguiente.
En el paraje denominado Rancho blanco, se visitó el terreno en donde se tiene el proyecto de ubicar el panteón municipal, el terreno se calcula en una hectárea aproximadamente, tomando en cuenta que se trata de un área con abundante vegetación y que se encuentran evidencias prehispánicas se determinó realizar los dictámenes de factibilidad por el INAH y la Conanp, con el objetivo de [evitar] la destrucción del lugar.
207
Se inspeccionó el banco de arena localizado en el paraje río Seco, donde se encontró que están explotando un banco de arena, con el cual se destruye el cauce original del río Seco, por lo que se dará parte a la Profepa, para que tome las medidas pertinentes.
Otro de los lugares que se inspeccionó fue el terreno donde el Sr. Germán, tiene instalado su almacén me materiales constructivos, el paraje es llamado Caballito Blanco, quedando de acuerdo que se le emitirá un comunicado a la Profepa, para que inspeccione y tome las medidas pertinentes.
En el recorrido realizado a la colonia tres piedras se encontró el inicio de una construcción, por lo que se le solicitó el permiso correspondiente y solicitarle que se presente llevando su documentación que acredite su propiedad y suspendiendo de palabra la obra, a fin de que realice su solicitud.
Con respecto al paraje "Duvil”, en donde solicitan la ampliación de la red de energía eléctrica, es necesario que no se coloque otro poste, para evitar que existan nuevos asentamientos.
Con estos antecedentes los aquí reunidos el Director de Ecología municipal, de Tlacolula, Lic. Pavel Palacios Chávez, Técnico operativo de la Conanp, Arqlgo. Rosalío Félix Ruiz, encargado de CAVO, comuneros, ejidatarios y autoridades municipales de Tlacolula con la finalidad de evitar la invasión y protección del polígono de protección de Yagul (Archivo técnico INAH).
En este periodo puede observarse una buena cooperación entre el INAH y la
Conanp, mas no fue así al interior del INAH, particularmente entre el Centro
Regional de Oaxaca y la Zona Arqueológica de Monte Albán (ZAMA), a través del
CAVO, quienes tuvieron una serie de desacuerdos en relación con la competencia
de cada uno con respecto al sitio. En 2007 la ZAMA, y el CAVO como extensión
de la misma, fue adscrita directamente a la Coordinación Nacional de Arqueología,
con lo que el manejo de Yagul y la Cuevas Prehistóricas no estarían dentro de las
competencias del Centro INAH-Oaxaca.
El desencuentro interinstitucional.
A mediados de 2008 a la par que se integraba el expediente para el Patrimonio
Mundial, se desarrolló una serie de diferencias entre las principales instancias
federales involucradas en el área, el INAH y la Conanp, en relación con las
estrategias de gestión del área. Estas diferencias escalaron hasta la instauración
209
de procesos jurídicos entre ambas instituciones, ante lo cual se convocó a un
Comité Técnico Científico como cuerpo colegiado que agruparía a diversas
instancias del ámbito tanto natural como cultural, en miras de resolver la situación.
A decir de los directivos del INAH, los desacuerdos con la Conanp se debieron a
que
_hubo un momento en que dejamos de caminar juntos, y creo que la razón por la que ellos [la Conanp] se adelantaron. Según mi punto de vista es que a ellos les comía el tiempo por implementar proyectos que ya habían pactado, y que ellos desde el punto de vista del director eran proyectos aceptables. En su matriz de usos del suelo aceptables estaba la recreación por ejemplo, entonces el proyecto que fue el que tronó las relaciones fue el proyecto precisamente recreativo, en el que se permitían usos que para la arqueología eran totalmente en contra. Desde el asunto de las tirolesas, los campos de juegos, que desde nuestro punto de vista no abonaban nada a una verdadera conservación del territorio (Entrevista 35 con directivo del INAH).
Los desencuentros entre la Conanp y el INAH parecen comenzar tras la propuesta
de un artículo titulado “Yagul y su entorno. Orgullo que no debemos perder^’ para
su publicación en la Gaceta del Instituto del Patrimonio Cultural (IPAC) del
Gobierno del Estado de Oaxaca, propuesto por el personal de la Conanp. La
dirección de Monte Albán, que a su vez participaba como parte del Consejo
Editorial de dicha Gaceta, envió una serie de oficios en la que expresaba su
sorpresa, pues consideraba que “el artículo presentado se basa en tareas,
desarrollos metodológicos, y trabajos científicos inéditos realizados para la
conservación de este emblemático sitio a través de los trabajos realizados a través
de los Proyectos Yagul y Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla”, que habían sido
compartidos en mesas de trabajo y que lo presentaban con sus solas autorías.
Puntualizando que 1) se habían extraído textos inéditos de proyectos del INAH; 2)
había una interpretación errónea de datos, en particular al afirmar a priori una liga
entre las pinturas rupestres con los grupos nómadas; y 3) presenta imágenes de
monumentos arqueológicos sin autorización del INAH (Archivo técnico del INAH).
La respuesta de la Conanp no se hizo esperar, exponiendo que “a mí me extraña y
me parece más grave aún su misiva, por su carácter acusatorio y denunciante,
cuando efectivamente tenemos una relación de trabajo cordial” (Archivo técnico
21 0
INAH). Niega que en el cuerpo del texto haya un solo párrafo que esté contenido
en los documentos que se les había compartido. Argumenta también que no es un
artículo de carácter científico que pretenda sustituir a los libros y artículos ya
escritos, sino se trata de un artículo de difusión, a la vez que espera que no se
pretenda que todas las publicaciones sobre el sitio se realicen en coautoría o
tuvieran que pasar por la censura uno del otro. Ante esta situación el Consejo
Editorial de la Gaceta decide detener todo proceso de revisión y en su defecto de
publicación del artículo hasta que ambas partes hayan llegado a un acuerdo. Este
desencuentro no pasó a mayores, sin embargo, la relación entre ambas
instituciones se había minado y continuaría degradándose en los siguientes
meses.
Poco después, la Conanp solicitó permiso para la realización de un proyecto en
colaboración con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)
llamado Riqueza y Diversidad de la Avifauna en el Área Natural Protegida
Monumento Natural Yagul, el cual consistía principalmente en realizar "registro por
medio de avistamientos y colecta-liberación de las aves que se encuentran en el
sitio [_]. Uno de esos sitios es la Zona Arqueológica abierta al público que por su
ubicación y tipo de vegetación es representativo y estratégico para el muestreo de
las especies”. Solicitan el apoyo del INAH en permitir que quienes realizarían el
estudio permanezcan en la zona arqueológica de Yagul "cuatro horas al día en
dos periodos de dos horas (6:30-11:00 hrs. Y de 16:00 a 18:00 hrs.) un día por
mes durante cuatro meses y un mes con dos visitas haciendo un total de 5
observaciones”, haciendo énfasis en que la colecta-liberación se realizaría "con la
colocación de dos redes de niebla y cuya instalación no implica perforación del
suelo ni afectación a los objetos naturales y culturales” (Archivo técnico INAH).
A esta solicitud el INAH respondió que para que fuera atendida requeriría copia del
proyecto, las especificaciones técnicas de las redes a colocar y ubicación de las
mismas así como el equipo que se utilizará para tal actividad. Además comentó
que el horario de la zona arqueológica era de 8:00 am a 17:00 horas por lo que de
realizar actividades fuera de estas horas deberían considerar el pago de horas
211
extra al personal de zona que permanezca fuera de su horario laboral (Archivo
técnico INAH).
Estos requisitos son solicitados a todas aquellas instituciones que pretenden
realizar estudios en la zona arqueológica desde muchos años atrás, como lo
demuestran otros oficios enviados por las facultades de arquitectura de C.U. y 5
de Mayo de la UABJO en 1999 y 2007 respectivamente, en los que solicitan
autorización para que estudiantes de dicha institución realizaran levantamientos
topográficos y arquitectónicos dentro de la zona arqueológica, a lo que el INAH
respondió que no existe inconveniente siempre que se respeten las señalizaciones
y las restricciones. Además de ello, habrían de entregar copia de los resultados
obtenidos.
Sin embargo, para la Conanp estos requisitos eran excesivos por lo que "el
proyecto de avifauna, consideró no integrar al Sitio Arqueológico de Yagul como
punto de muestreo de dicha investigación debido a que los lineamientos señalados
por la Institución en el oficio antes mencionado no se ajusta a las necesidades de
la investigación” (Archivo técnico INAH).
Un tercer roce entre ambas instituciones se dio a partir de la publicación por parte
de la Conanp de una serie de postales sobre el Monumento Natural Yagul en las
que se podían observar elementos arqueológicos, tanto arquitectónicos como
pictográficos. Ante esto el INAH envió un oficio en el que solicitaba "a la ‘Dirección
Sierra Juárez Mixteca’ realice todos y cada uno de los trámites encaminados a la
obtención del permiso de reproducción y publicación de las imágenes de
referencia” (Archivo técnico INAH). Ante esta solicitud la Conanp respondió que
entre las atribuciones de la institución está la difusión de las áreas naturales
protegidas por diversos medios impresos, además de que las postales referidas
fueron elaboradas para la difusión de la dependencia sin fines comerciales, y en
tanto Yagul cuenta a su vez con decreto de ANP, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas no está obligada a realizar los trámites a que se refiere.
212
Estos pequeños desacuerdos abonaron el terreno para un conflicto mayor cuyo
principal motivo fue la realización por parte de la Conanp del "Estudio de
factibilidad de ecoturismo para e monumento natural y arqueológico de Yagul”, el
cual fue enviado al Director General del INAH sin el conocimiento del personal del
proyecto CAVO que era el encargado del manejo del área por parte de esta
institución. Sin embargo al enterarse de este proyecto se emitió un dictamen poco
favorable al mismo. Entre los principales puntos de este proyecto que recibieron
críticas se encuentran:
La falta de documentación académica y comprensión de las características y vulnerabilidades de estos elementos arqueológicos que conforman el área. Allí se menciona la "ubicación del descubrimiento del maíz en Caballito Blanco”, lo cual es completamente erróneo [_]. Es también evidente la falta de comprensión sobre lo vulnerable que son estos sitios, ya que la propuesta de practicar deportes extremos, como escalada, parapente o rappel, no solo no contempla sino que va en sentido opuesto a los esfuerzos de conservación de las cuevas y abrigos rocosos [_]. La construcción de infraestructura para el ofrecimiento de servicios turísticos, principalmente lo que respecta a cabañas y al Centro de Cultura para la Conservación al interior del polígono de protección de Yagul, expresados en el apartado 3.1 del estudio de ecoturismo resulta contradictorio con los esfuerzos que se han venido realizando en aras de paliar el crecimiento de la mancha urbana de Tlacolula [_]. El promover la introducción de infraestructura al interior del sitio acabaría con los esfuerzos para la contención del crecimiento urbano, por lo que se considera que esta parte del proyecto ecoturístico no es viable. (Archivo técnico del INAH).
La respuesta de Conanp a estos comentarios es que tan sólo se ‘descalifica’ el
estudio de factibilidad, aclarando que no se presentó el documento, sino "como un
documento de trabajo, a fin de poder conversar sobre el mismo entre las
instituciones que tenemos responsabilidad sobre el polígono del Monumento
Natural Yagul”. Mediante oficio da cuenta de que la idea y propuesta de que deben
desarrollarse actividades turísticas no es original de la Conanp, sino ha sido
expresada también por el INAH en documento de 2004 y que han realizado un
intenso trabajo de acercamiento con las personas, autoridades y representaciones
agrarias que viven y tienen intereses en la zona, pues el estudio se financió a
solicitud de pequeños propietarios de Yagul. Reitera que "es un estudio y no un
proyecto, y mucho menos una obra. [_ ] Es un material de trabajo que ya se
213
descalificó y para el que tampoco muestra disposición de intercambiar ideas. Solo
se limitó a invocar la Ley” (Archivo técnico del INAH).
Sin embargo, a pesar de insistir en que se trataba tan sólo un estudio y sin tomar
en cuenta la inconformidad generada en el INAH, la Conanp impulsó la realización
de este proyecto con financiamiento de la CDI, para lo cual buscaron el apoyo de
Centro INAH-Oaxaca, a pesar de que Yagul es competencia desde años
anteriores de la Zona Arqueológica de Monte Albán mediante el proyecto CAVO.
Había un documento [necesario para aprobar el proyecto] que no nos presentaban los del INAH. Lo solicitamos y sí nos lo hicieron llegar de parte del director del Centro INAH-Oaxaca, donde decía que no había inconveniente, porque se desarrollara el proyecto de ecoturismo en esa área. Por lo que se empezó a trabajar en cuatro parajes de esa zona: Caballito Blanco, Yasip-Duvil, los compadres, no recuerdo el otro cómo se llama. En los cuales se empezaron a desarrollar los trabajos, la adecuación de senderos, que se refería más que nada a la limpieza del lugar, el retiro de basura, el aclareo, la adecuación apropiada del sendero, y se empezaron a desarrollar podas de plantas que permitieran el acceso a los visitantes, [_ ] se colocaron cerca de 16 señales de dirección, faltando por sembrar otras (Entrevista 34 con personal de la CDI).
Esta apertura de senderos, a decir del INAH, destruyó algunos elementos
arqueológicos, particularmente:
En el acceso principal (Orientación norte) y en la meseta denominada "Caballito Blanco” ubicado dentro del polígono declarado como Zona de Monumentos Arqueológicos y Área Natural Protegida de Yagul, [donde] se realizaron trabajos con herramientas menores (picos, palas, machetes, etc.) que afectaron los vestigios arqueológicos (alteraron la capa pétrea prehistórica) y naturales (desyerbe y poda de árboles) existentes en el área (Archivo técnico del INAH).
La mayor afectación de estos trabajos fue la destrucción de una serie de
escalones labrados sobre la roca madre. La gravedad de esto llevó a que se
iniciara un procedimiento legal ante la PGR en contra de uno de los principales
integrantes del comité de ecoturismo de los pequeños propietarios de Yagul, quien
durante el proceso falleció por causas ajenas a esta problemática, lo que diera por
terminado al mismo. El llevar la discusión a terrenos judiciales fue también en
respuesta a la demanda ante la Profepa que se instaurara en contra del INAH por
los trabajos de desyerbe realizados en los edificios arqueológicos de Caballito
21 4
Blanco, en particular de un ejemplar de
la especie Jartropha oaxacana que se
encontraba sobre una de las
estructuras (Figura 14). En este
sentido la Profepa instauró un
procedimiento administrativo en contra
de la Directora de la ZAMA y
coordinadora del proyecto CAVO por Figura 11. Edificio arqueológico en Caballito Blanco. A la izquierda dei edificio se puede observar un espécimen de Jatropha Oaxacana. INAH 2009
^haber realizado el corte, derribo y destrucción de vegetación nativa, dentro del Área Natural Protegida con carácter de Monumento Natural Yagul, ubicado en el Estado de Oaxaca; sin contar previo a ello, con la autorización otorgada para tal efecto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. [En inspección de la zona de Caballito Blanco donde se observó sobre uno de los montículos] los restos de 5 (cinco) tocones de Copal de la especie Bursera galeottiana, [_]; 2 (dos) tocones de [_ ] de mezquite (Prosopis Laevigata); 2 (dos) tocones de Agave cirial (Agave Karwinskii); asimismo se observó la poda de un nopal (Opuntia polifera) que aún se encuentra en pie (Archivo del INAH).
Esta situación provocó que fueran involucrados otros actores del sector ambiental,
para que expresaran sus opiniones sobre las supuestas afectaciones naturales en
el área.
Cerca del Caballito Blanco los arqueólogos hicieron una limpia de un sitio arqueológico, y para eso los de la Semarnat decían que había que hacer una manifestación de impacto ambiental. Al parece que no la hicieron, lo que provocó la denuncia de la Semarnat al INAH, por haber aclarado ahí, de haber quitado plantas, que según los la Semarnat, eran plantas endémicas, plantas con algún valor biológico. Hay una planta Jarthropha Oaxacana, que es endémica de ahí y que sí removieron, y hay otras especies importantes de la zona. Sí realmente hubo remoción pero no sé si con la manifestación de impacto ambiental ya se le quita la denominación de especie en peligro de extinción, que si los del INAH lo hubieran hecho legalmente, ya se le quita a la planta la denominación de especie en peligro de extinción. A lo que voy es que con permiso o sin permiso esa es una especie en peligro de extinción y que había que ver cómo remover o como quitar o cómo trasplantar esas plantas para protegerlas. [_ ] Sí, se hizo un daño desde el punto de vista biológico, pero yo pienso que no muy grande, menor, y qué había que ver en función de qué plantas fueron las removidas, estaba una jarthropha oaxacana y creo que un copal. Mire yo no veo mayor problema, yo como les manifesté en las reuniones a las que me invitaron, que era cuestión que se pusieran de acuerdo para trabajar, porque los de la Semarnat quería hacer senderos por ahí por donde
215
está una hacienda, y a esos senderos se opusieron los del INAH porque dicen que pasaban por sitios arqueológicos, creo que fue una falta de comunicación de ambas instituciones y era cuestión de que se pusieran a acordar como trabajar, simplemente (Entrevista 9 con personal del ITO).
Una primera reunión en miras de resolver esta situación se dio en el Municipio de
Tlacolula con la participación de personal del INAH, la Conanp y la asociación de
pequeños propietarios. En ella El presidente de la Unión campesina de pequeños
propietarios de Yagul A. C., expresó su molestia respecto al trabajo que estaba
desarrollando la dirección de la Zona Arqueológica de Monte Albán mediante el
proyecto CAVO, "porque el INAH no ha informado a los propietarios de los predios
en el área de ‘Caballito Blanco’ la intención de los trabajos y la contratación de
personas ajenas a Tlacolula en esos trabajos, argumentando que también en
Tlacolula existe gente desempleada [_]. Así también, porque el INAH no les
permite continuar con el proyecto de Ecoturismo que tienen contemplado en
coadyuvancia con la Conanp” (Archivo técnico del INAH).
Entre los acuerdos que se derivaron de esta mesa de trabajo fue la creación del
Comité Técnico Científico para Yagul (CTC), el cual reunió a las autoridades
centrales tanto del INAH como la Conanp, además de convocar a diversas
instituciones como: Secretaría de Turismo del gobierno federal, el Instituto Estatal
de Ecología de Oaxaca, la Secretaría de Turismo de Oaxaca, la Secretaría de
Cultura Estatal, el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, la Universidad Autónoma
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), ICOMOS-Oaxaca, Instituto Tecnológico de
Oaxaca, Pro-Oax, Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, Fundea, Fundación
Rodolfo Morales, CIIDIR-Oaxaca y SERBO.
Este Comité tuvo cuatro sesiones durante la segunda mitad del 2009, en la que a
través de acaloradas discusiones se evidenciaron las diferencias sustantivas en la
visión sobre el manejo del área entre las principales dependencias.
El Comité Técnico Científico en cierta medida fue en un principio el instrumento para darnos cuenta que algo estaba mal, y no me refiero al marco legal, ya que el marco legal realmente nunca va a estar ni bien ni mal sino simplemente son los intereses del bien común. Pero algo estaba mal porque en alguna medida había, definimos que había objetivos comunes y metas comunes, pero que los actores
216
eran los que impedían sostener una cooperación. Se dio la cita con varias instituciones, que nos dieron la oportunidad de vernos en el espejo, y mostrar que algo estaba fallando en el acuerdo, en el consenso, yo creo que esa parte es importante (Entrevista 21 con personal del INAH).
Sin embargo, no todos los participantes vieron de la misma manera las constantes
discusiones. Algunos comentarios fueron en el sentido de que esté comité lejos de
abordar cuestiones técnicas o científicas, se enfocó en situaciones políticas y
como elemento amortiguador entre las instituciones confrontadas que "entre dimes
y diretes pues resulta que no va uno a apoyar en nada” Lo cual merma el
entusiasmo de los participantes. A pesar de que los equipos técnicos del INAH y la
Conanp mantuvieron diversas reuniones de trabajo y recorridos de campo,
particularmente para la resolución de las consideraciones en torno a las
actividades permitidas y no permitidas en las distintas áreas de manejo
consideradas en el Programa de Conservación y Manejo de la Conanp (2008), al
no alcanzar acuerdos tangibles el Comité Técnico Científico pospuso sus sesiones
a finales de 2009.
Ante la falta de resolución de los desacuerdos entre las directivas regionales del
INAH y Conanp, la administración central actuó con la destitución del Director
regional de la Conanp y marcándole al nuevo Director, quien fungiera
anteriormente como personal técnico de esta institución en el área de Yagul, que
las instrucciones eran que el sitio de las Cuevas Prehistóricas y de Yagul eran
asunto del INAH. Esta resolución fue incluso del conocimiento de actores que no
estaban directamente involucrados en la problemática.
Me parece que la pugna entre Conanp e INAH se ha ido suavizando, hasta donde vi la Conanp doblo las manos y desde el mismo DF dijeron que le bajaran, que ahí dejaran que el INAH llevara la batuta, por decisión institucional, política. Ya hasta donde veo han hecho algunos eventos conjuntos en Yagul en toda esta zona, pues bueno, qué bueno que ya hubo ahí algún tipo de acuerdo (Entrevista 15 con personal del Grupo Mesófilo).
La declaración de Patrimonio Mundial
En este contexto de desencuentros interinstitucionales fue que se integró el
expediente para la inscripción en la Lista de Patrimonio. Ésta se dio hasta cierta
217
medida de forma coyuntural, pues aunque llevaba ya años en la lista indicativa, su
selección para proponerse en el año que se hizo fue imprevista, lo que dificultó su
consenso con los actores locales y causó descontento entre éstos.
A pesar de que por casi diez años se hablaba de la posibilidad de inscripción del
área en la Lista de Patrimonio Mundial y se tenían grandes avances en la
documentación de área, la integración del expediente que se enviaría a la
UNESCO se realizó en unos cuantos meses tras una visita del Director de
Patrimonio Mundial del INAH a Oaxaca y a la Zona Arqueológica de Monte Albán.
Tuvimos muy poco tiempo para hacer el expediente, es decir, cuando inscribimos el sitio en la lista tentativa, en realidad veíamos muy lejos la posibilidad, yo la veía imposible. Entonces cuando se abrió la puerta, que de pronto el Director de Patrimonio Mundial del INAH dijo, hay espacio para dos sitios, pues yo lancé la propuesta, pero estábamos con el tiempo encima. Si no ha sido por el esfuerzo de la gente involucrada en el proyecto, nunca hubiéramos terminado el expediente, que se integró en aproximadamente ocho meses. Entonces, no podíamos estar haciendo el expediente y además andar en el campo, convenciendo a la gente, es como la arqueología, tomas la oportunidad o la dejas ir. Entonces así nos ha pasado y esa es la historia en el INAH, casi las grandes investigaciones han sido por mucha casualidad (Entrevista 35 con directivo del INAH).
Algunos de los principales elementos del expediente se han comentado ya en el
primer capítulo de este trabajo, el cual se basó en una declaratoria de Valor
Universal Excepcional referente a que
El paisaje cultural Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, México, muestra la conjunción del hombre y la naturaleza, para dar origen a la domesticación de plantas y la agricultura en Norteamérica, lo que permitió el surgimiento de las civilizaciones Mesoamericanas (INAH 2010).
En el aspecto espacial considera principalmente tres áreas: Yagul, Caballito
Blanco y zona cuevas principalmente concentradas en El Fuerte de Unión Zapata.
Mientras que con respecto a la temporalidad, si bien hace hincapié en el periodo
Arcaico (8,000-2,000 a.C. aproximadamente), valora una evolución histórica que
parte desde la presencia humana a finales del Pleistoceno (10,000 a.C.) hasta los
movimientos agrarios de principios del siglo XX y la configuración de nuevas
comunidades en la zona.
218
El expediente hace también énfasis en cuestiones de manejo del área, como el
estado de conservación, planes de gestión y estrategias de monitoreo de las
actividades. Estos aspectos se presentaron con mayor detalle en una propuesta
de Plan de Manejo presentada por el INAH (2009) en el que se abundaban
distintos aspectos de información general, que incluye la localización geográfica, la
historia de las investigaciones arqueológicas, la descripción arqueológica y la
problemática actual. Parte de distintos niveles de análisis en los que se destacan
la historia cultural, los valores, y la normatividad. Hace un diagnóstico en torno a
las poblaciones, los usos del suelo y la tenencia de la tierra. Plantea una
organización para el manejo que incluye objetivos institucionales, organigrama
para el manejo, definición de la unidad de gestión, metodología para el manejo,
zonas de manejo, riesgos para la conservación, así como una serie de programas
y proyectos. En cuanto al seguimiento y la evaluación, se consideran indicadores
en torno a la operación, investigación, conservación y vinculación social.
Un segundo texto presentado como complemento al Expediente Técnico se realizó
a solicitud de ICOMOS, quien requería información adicional sobre el sitio. La
información solicitada se enfocaba en las cuevas ligadas con la domesticación
botánica que incluyera el inventario, metodología, planos y dibujos, hallazgos en
cada uno de los sitios, localización de los materiales encontrados, discusión sobre
los hallazgos: además de justificar dentro del Valor universal Excepcional la razón
de incluir a Yagul dentro del bien y cómo las cuevas de Oaxaca aportaron
información sobre la domesticación del maíz en comparación con otros sitios de la
misma área geo-cultural; así como una justificación detallada de los límites
propuestos.
Al primer aspecto, se respondió con el inventario completo de las cuevas
registradas hasta el momento en el cual se incluye: clave de los sitios,
coordenadas de localización, una breve descripción, el tipo de sitio, las
características de acceso, la presencia de flora y/o fauna, los artefactos
localizados, la presencia de gráfica rupestre en cuyo caso se realizaron calcas, la
presencia de elementos arquitectónicas, registro fotográfico y el mapa topográfico
219
del sitio (INAH 2010). En cuanto a los hallazgos de los sitios excavados, en el
caso de aquellos realizados por Flannery se hizo referencia a los textos de este
autor.
Las razones de incluir la Zona Arqueológica de Yagul como parte del sitio, la cual
resultó en una de las principales críticas al expediente, se justificó en el sentido de
que, no sólo existen una serie de cuevas y abrigos rocosos con evidencia
arqueológica en el macizo rocoso en el que se encuentra, sino que la integración
de Yagul como parte del Patrimonio Mundial busca transmitir la importancia de los
sitios monumentales así como la de los no-construidos (cuevas y abrigos) que
representan las diferentes etapas de la larga historia de desarrollo y el cambio que
hizo a la región de Mesoamérica. Se sostiene que Yagul es el resultado de un
largo proceso de domesticación de las plantas que se llevó a cabo en las cuevas
cercanas y que al conceptualizar estos sitios como parte de un todo integrado es
posible tener una perspectiva histórica profunda que integra el pasado con el
presente y el futuro de estos lugares y de las comunidades cercanas (Robles
2010).
El análisis comparativo con otros sitios de la misma región geo-cultural en relación
con la domesticación botánica, se hizo principalmente con el Valle de Tehuacán,
explorado por Richard S. MacNeish, al ser tal vez el proyecto más importante en la
búsqueda de los orígenes de la agricultura en Mesoamérica. Mientras tanto, los
límites del área son justificados con base en la cuenca hidrográfica en la que se
encuentran las principales cuevas y que posibilita una perspectiva de investigación
y gestión basada en la concepción del paisaje cultural.
Una vez entregado el expediente, el siguiente paso en el proceso de inscripción
fue la visita de un experto de ICOMOS para la evaluación del área. Este fue un
primer momento de tensión directa entre comunidades y autoridades con respecto
a la inscripción de Patrimonio Mundial. A un costado de la carretera panamericana
concurrieron para la visita del personal de ICOMOS autoridades del INAH de
distintos niveles, entre ellos el Director de Patrimonio Mundial, el Coordinador
Nacional de Arqueología, la Directora de la ZAMA y el personal técnico del CAVO
22 0
y de las CPYM; personal técnico de la Conanp; investigadores del ITO; el
Comisariado ejidal de Unión Zapata; autoridades municipales de Mitla y miembros
de Conciencia Zapoteca, estos últimos quienes expresaban su inconformidad con
la realización del recorrido.
En la misión de evaluación donde fue aquella experta argentina a hacer un recorrido, tuvimos que tener algunas juntas con algunos representantes de esas comunidades donde unos estaban anuentes y otros no veían con todo el agrado algo que de pronto no saben ni qué les beneficia a corto plazo (Entrevista 32 con personal del INAH).
El primer reclamo por parte de los ejidatarios de Unión Zapata fue que se les
hubiera avisado del recorrido la noche anterior, lo que no les daba tiempo de
discutirlo al interior del comisariado, mas al encontrarse ya en el lugar accedieron
realizar el recorrido con la enviada de ICOMOS. Por su parte, los representantes
de Mitla también manifestaron su inconformidad con la propuesta de Patrimonio
Mundial no participando en el recorrido de campo pero acordando mantener una
reunión posterior a éste, lo cual fue visto con desconfianza por parte de los
ejidatarios de Unión Zapata, quienes si bien estaban también invitados a la
reunión posterior no participaron en ella.
Discutieron allá arriba y todo, discutieron ahí en la orilla de la carretera. La directora del INAH, el presidente de Mitla y otros que andaban ahí se fueron al [restaurante] Rancho Zapata a negociar y a nosotros nos ignoraron. Porque eso es que la gente se encaprichó y por eso es que la gente ahorita no quieren, porque dicen que si desde un principio no nos tomaron en cuanta ahora qué quieren (Entrevista 28 con ejidatarios de Unión Zapata).
Una vez estudiado el expediente, la información adicional y la visita del experto,
ICOMOS realizó una evaluación sobre la pertinencia o no de la inscripción del sitio
en la Lista de Patrimonio Mundial, que para el caso de la Cuevas Prehistóricas de
Yagul y Mitla, no fue particularmente favorable. A grandes rasgos la evaluación de
Icomos consideró que el Valor Universal Excepcional se encontraba tan sólo en
las cuevas exploradas, particularmente en Guilá Naquitz, en base a un criterio iii
que debía ser modificado, por lo que su recomendación al Comité de Patrimonio
Mundial fue que la nominación de las cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los
221
Valles Centrales de Oaxaca, México, fuera devuelta al Estado Parte para permitir
que:
• Defina un área mucho más pequeña basada en los sitios de Guilá Naquitz,
cueva Blanca y Gheo Shih;
• Considerar un análisis comparativo que refleje el área reducida.
• Dar protección legal a toda el área nominada.
• Poner en marcha una política de conservación y acceso controlado, y
medidas de Prevención de Riesgos
• Poner en marcha una estrategia de acceso sustentable basada en la
capacidad de carga.
• Promover un programa de investigación que contribuya a sostener que
Oaxaca fue un foco de domesticación botánica dentro de su contexto geo
cultural (ICOMOS 2010).
La respuesta del INAH a estas recomendaciones no se hizo esperar, la cual utilizó
como uno de sus principales argumentos el hecho de que la nominación era bajo
la categoría de Paisaje Cultural, lo que tenía implicaciones teóricas y
metodológicas cuyos principales rasgos se han expresado en el primer capítulo de
este trabajo.
Sobre la definición de un área mucho más pequeña centrada en Guilá Naquitz,
Cueva Blanca y Gheo Shih, se consideró que la reducción del bien a estos tres
sitios resultaría inviable, desde el momento en que fue concebido un Paisaje
Cultural, en al menos tres aspectos fundamentales: (1) las implicaciones teóricas
del sitio y el paisaje en la arqueología, (2) los patrones de asentamiento y
subsistencia de las sociedades nómadas que caracterizan al bien, y (3) la
necesidad de la escala paisajística para la gestión del sitio.
La idea de que el Valor Universal Excepcional del Bien se concentra en tres
puntos específicos del paisaje: Guilá Naquitz, Cueva Blanca y Gheo Shih, toma
implícitamente al registro arqueológico como una acumulación de ‘sitios’ que
contienen la información significativa para la interpretación y están separados por
222
vastas áreas sin relevancia. De forma tal que lo único excepcional serían aquellos
lugares que han sido explorados, y se concentran los artefactos, ecofactos y
elementos interpretables. De llevar hasta sus últimas consecuencias este
razonamiento para reducir el bien a sólo Guilá Naquitz, Cueva Blanca y Gheo
Shih, se estaría obligado a reconocer que el Valor Universal Excepcional no está
ni siquiera en estos sitios sino en los restos botánicos en ellos encontrados.
Se argumenta entonces que la noción de sitio es insuficiente para la comprensión
cabal del registro arqueológico, de la misma forma que Guilá Naquitz, Cueva
Blanca y Gheo Shih de manera aislada no pueden representar por sí solas el
fenómeno de la agricultura incipiente, sino que requieren del entorno integrado por
los cientos de cuevas y abrigos rocosos que se distribuyen en el área, los
espacios abiertos entre éstos, las características de vegetación y fauna, los
artefactos arqueológicos esparcidos, las manifestaciones gráfico-rupestres, las
alteraciones culturales de los distintos parajes, e incluso los sitios monumentales,
que constituyen a este Paisaje Cultural.
Estas consideraciones en torno al paisaje y el sitio son particularmente
significativas en el caso de las sociedades de cazadores-recolectores nómadas.
Ya que para comprehender a cabalidad las implicaciones de los sitios de
cazadores-recolectores nómadas no podemos restringirnos a los sitios de
habitación de estos grupos, como lo serían Guilá Naquitz, Cueva Blanca y Gheo
Shih, sino que se debe tomar en cuenta el área de sustentación, es decir el área
con los recursos en que se basó la economía de estas sociedades, que en tanto
de apropiación requirieron de un amplio territorio para la satisfacción de sus
necesidades.
Se consideró también que la reducción del bien a tan sólo Guilá Naquitz, Cueva
Blanca y Gheo Shih resultaría contraproducente para las acciones de gestión y
manejo, ya que como Paisaje Cultural es una construcción contemporánea, en el
que los vestigios arqueológicos son uno de sus elementos constituyentes, mas no
el único, y el reducir el área del bien a tan solo Guilá Naquitz, Cueva Blanca y
Gheo Shih generaría tensiones entre los distintos actores a partir de la valoración
223
desigual de un patrimonio compartido, tanto por la aplicación diferenciada de
medidas restrictivas para la conservación (donde los afectados reclamarían la
regulación diferencial sobre el uso de la tierra), como por el beneficio potencial que
el Patrimonio Mundial conlleva (que las comunidades excluidas podrían sentir
como afrenta).
Por otra parte, al reconocer ICOMOS que la mayor amenaza para el bien es el
desarrollo urbano, la dramática reducción que se sugiere del área de inscripción
resultaría en una disminución de argumentos y capacidad restrictiva de las
instituciones competentes para frenar el crecimiento urbano y la instalación de
infraestructura que perjudicaría tanto a los sitios arqueológicos específicos como
al paisaje cultural en su conjunto.
La recomendación de ICOMOS en relación con el análisis comparativo hacía
énfasis en los recientes hallazgos de maíz prehistórico en la cuenca del Río
Balsas, el cual mostraba una antigüedad superior a aquella de los restos de Guilá
Naquitz (Piperno et al. 2009; Ranere et al. 2009) fue también respondido con el
argumento del paisaje. A partir de la consideración de que en la disciplina
arqueológica nuevos hallazgos pueden llevar cada vez más hacia tras las fechas
sobre la antigüedad de distintos cultivos, en tanto que la agricultura incipiente fue
un proceso que duró milenios desarrollándose en amplias regiones. Si bien se han
localizado sitios con evidencia más temprana de la agricultura incipiente de ciertos
cultivos, en particular en relación al maíz en el Río Balsas, el contexto en que
estos sitios se encuentran difícilmente puede considerarse un Paisaje Cultural del
tipo propuesto en las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla, en tanto la presión
urbana de aquella área es mucho mayor, interponiéndose la ciudad de Iguala,
entre las principales cuevas exploradas de aquella área: Xihuatoxtla, el Abra y
Cueva del Agua, en el centro de lo que podría considerarse un área núcleo;
mientras que en las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla, la ciudad de Tlacolula
de Matamoros, que es la mayor concentración urbana implicada con el bien se
encuentra en uno de sus extremos, de forma tal que si bien es una amenaza, es
aún manejable para efectos de la protección.
22 4
En cuanto a la protección jurídica del Bien, el argumento principal fue que la
totalidad de los vestigios prehistóricos de la zona cuenta con protección jurídica en
base a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas de 1972. Sin embargo, esta ley protege en todo caso los monumentos,
pero no su contenedor, que en este caso sería el paisaje, por lo que esta
legislación resulta insuficiente para su protección integral. A pesar de estas
limitaciones, se ha invocado esta ley en la protección del paisaje como se mostró
para el caso de los dictámenes de factibilidad en la colindancia de la ZMA de
Yagul.
Sobre las políticas de conservación, se hace referencia a que se ha ver al
patrimonio como una responsabilidad no solamente del Estado, sino como "una
responsabilidad compartida entre diversos actores y agentes que inciden en su
conservación” (Gándara 2008), mediante el rechazo de la idea de que solamente
los arqueólogos y los antropólogos conocen el pasado, mediante la legitimación e
inclusión de las ideas locales sobre la historia del lugar (Stephen 2002a). En este
sentido se trabaja en conciliar los valores culturales y naturales de la región, con
los valores económicos y sociales de las comunidades, basándose nuevamente
desde una perspectiva de paisaje. Al ser la naturaleza del paisaje esencialmente
diacrónica, se moldea a través de cambios constantes en el tiempo, por lo que la
gestión como paisaje a de encaminar las actividades e intereses económicos de
las poblaciones de área hacia aquéllas que son compatibles con los valores en él
reconocidos, donde los comités de vigilancia y los museos comunitarios han
resultado en estrategias efectivas para compartir la responsabilidad.
Las estrategias de acceso sostenible a las CPYM se plantearon a través de
Comunidades de Acceso, en las que toda la infraestructura de servicios se
encuentre fuera del área núcleo de las cuevas. Esto debido principalmente a la
protección necesaria que requieren los elementos prehistóricos y paisajísticos, así
como para que de esta forma sean las comunidades de acceso las que reciban
buena parte de los beneficios del manejo del sitio. Por lo que en caso de que
aceptara la reducción del bien a tan sólo Guilá Naquitz, Cueva Blanca y Gheo
225
Shih, daría pie a que se pudieran desarrollar en la región proyectos recreativos
que afectaran la integración y los valores del Paisaje Cultural.
Finalmente, la promoción de una agenda de investigación está fuertemente
relacionada con la noción del paisaje. Uno de los principales programas científicos
es el de registro de elementos arqueológicos. Este programa aporta evidencia
clara de la necesidad de mantener la extensión del bien, considerando que su
reducción a tan sólo Guilá Naquitz, Cueva Blanca y Gheo Shih, limitaría las
capacidades explicativas del Paisaje Cultural. Al observar que la evidencia
arqueológica temprana se extiende de manera regional más allá de los tres sitios
principales, y que con la continuación de las investigaciones aportarían
información para la potencial ampliación del bien en caso de aceptar la reducción
del área sugerida.
A pesar de la evaluación de ICOMOS poco favorable a la inscripción del sitio, la
decisión final recaía en el Comité del Patrimonio Mundial, quien si bien tomó en
cuenta algunas de las recomendaciones, como aquella de considerar tan sólo el
criterio iii modificado, finalmente aceptó la propuesta e incluyó a las Cuevas
Prehistóricas de Yagul y Mitla en el Patrimonio Mundial durante su XXXIV reunión,
celebrada en Brasilia en agosto de 2010. El no tomar en cuenta por completo las
recomendaciones de ICOMOS, parece deberse a una serie de circunstancias más
políticas que técnicas que se han vivido al interior de estas instituciones.
Desde hace tiempo las recomendaciones de los órganos consultivos, las recomendaciones sobre los bienes culturales o naturales que son propuestas por los Estados Parte para formar parte de la lista de Patrimonio Mundial no habían sido aceptadas tal como venían. Sobre todo porque en los últimos años había una duda compartida, o por lo menos que se estaba permeando dentro de los medios del mismo comité, en donde se decía que los métodos de evaluación de los órganos consultivos no eran meramente claros, transparentes, ni traducían de manera fiel las discusiones que había habido durante esos procesos tan largos de evaluación. Entonces, visto que justamente yo mismo fui un elemento, un actor importante en trasmitir esta inquietud de los Estados Parte poniendo estos cuestionamiento de que no todo lo que decían los órganos consultivos era aceptable, supuesto que yo conocía las entrañas de esos procesos de evaluación y había participado en algunas de esas reuniones, en ese sentido entonces, la recomendación en ambos casos de las postulaciones mexicanas de las Cuevas de
226
Mitla y Yagul y del Camino Real de Tierra Adentro emitidas por el órgano consultivo, por ICOMOS, eran asuntos que eran totalmente refutables de acuerdo con la visión de otros expertos y eso posibilitó que muchas de las decisiones del órgano consultivo fueran revertidas y fueran en lugar de negativas hubieran salido positivas. Yo creo que ese es un punto que evidentemente que marca una evolución de la misma dinámica de la convención y del comité, hubo mucha gente que se escandalizó y dijo que ese proceso se estaba politizando pero si bien es cierto que no podemos negar el elemento político, todo esto, derivó en la aceptación y en las recomendaciones positivas para la inscripción (Entrevista 32 con directivos del INAH).
El empoderamiento local.
Dentro de su propio discurso, la idea de obtener un reconocimiento de Patrimonio
Mundial supondría un orgullo de los pobladores locales, sin embargo, en el caso
de las CPYM no fue del todo así. La primera reacción que pudo observarse entre
las comunidades involucradas fue la desconfianza y el rechazo. Lo cual se hizo
evidente durante la revelación de la placa conmemorativa de la inscripción en el
Patrimonio Mundial develada en la zona arqueológica de Yagul en abril de 2011. A
este evento protocolario asistieron altos funcionarios federales, del gobierno del
estado y autoridades municipales, sin embargo los representantes agrarios, ejidos
y comunidades, brillaron por su ausencia. Esto fue visto como contraproducente
por miembros del mismo INAH, quienes comentan que entre las comunidades la
develación de la placa supuso una segunda afrenta. Sin embargo, el mantener un
perfil bajo en las comunidades fue parte de una estrategia consciente de los
directivos del proyecto a lo largo de todo el proceso formal de la declaratoria de
Patrimonio Mundial.
Yo lo hice completamente consciente, porque yo conociendo el esquema de la reacción de la gente de Oaxaca, yo sabía que de hacerlo público y empezar a cacarear eso antes de tiempo lo que iba a logra iba a ser una erupción o una serie de pequeñas erupciones en las comunidades involucradas, que nos iban a hacer llegar al momento de la declaratoria en medio de una crisis. Entonces más bien, el recular un poco, en el sentido de andar en el campo y andar diciendo, la idea fue, bueno ya está metido ya está justificado el Valor Universal Excepcional, vamos a dejar que deliberen, y si dicen que sí, pues entramos en un proceso, que es el que estamos viviendo ahora, si dicen que no, no pasa nada. Esa fue una estrategia que yo hice muy conscientemente previniendo que la declaratoria misma se convirtiera en un problema político mayor. (Entrevista 35 con directivos del INAH).
227
El recelo generado por esta inscripción, parece haber partido de la noción misma
que tiene el patrimonio como sentido de propiedad, ya comentada en capítulos
anteriores. Esto ha provocado que ante la inquietud en cuanto a las implicaciones
en torno a la inscripción del Patrimonio Mundial, las comunidades reafirmen su
propiedad de los terrenos en los que se basó la declaratoria.
Ahora están en una actitud distinta a la anterior, antes no les importaba quién fuera [a la zona], ahora no, ahora están pendientes de quien sube [_]. Cómo que están dándole sentido a la propiedad de la tierra, deja tú lo de la declaratoria o lo del patrimonio, dicen sí es patrimonio de la humanidad, no hay bronca, pero que me pidan permiso si quieren pasar [_]. Así lo están viendo, que es suyo, forma parte de sus bienes. Yo opino que debería de darse otro tipo de matiz, otro tipo de sentido a estas declaratorias, porque una localidad cerrada, una localidad que no capte el concepto, lo va a entender como que se lo estás quitando (Entrevista 14 con personal de la P.A.).
En la generación de recelo hacia el Patrimonio mundial jugó un papel relevante el
desencuentro institucional ya comentado. Pues al encontrarse las comunidades
con dos instituciones enfrentadas o teniendo que ‘elegir’ con cual trabajar, tuvieron
un mayor acercamiento con aquella que podía canalizarles recursos de manera
más directa, la Conanp, presentando un mayor rechazo a la otra instancia y sus
proyectos, el INAH y la inscripción de Patrimonio Mundial. Sin embargo, la
distinción que se llegó a hacer entre el INAH y la Conanp al interior de las
comunidades ha ido desapareciendo, siendo difícil discernir si esto ha sido en
beneficio del INAH o en perjuicio de la Conanp.
Cuando empezó a venir la Conanp dieron una cara, que ellos no estaban de acuerdo con trabajar con el INAH, que ellos eran lo contrario del INAH. Pero al paso del tiempo me estoy dando cuenta que es lo mismo, la Conanp y el INAH son los mismos porque son del gobierno los dos, trabajan juntos nomás que disfrazados. La Conanp según, que cuidan el medio ambiente, que cuidan esto, que cuidan el otro, y que bajan recursos y que ayudan, pero a la larga yo me doy cuenta que es lo mismo. Nada más que la voltearon bien bonito, pero es lo mismo. (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Uno de los principales aspectos que han generado desconfianza entre las
comunidades es el desconocimiento de los distintos aspectos involucrados en la
inscripción como Patrimonio mundial, desde los llamados valores por los que fue
228
declarado, hasta las implicaciones jurídicas de la inscripción. Este
desconocimiento es recriminado a las autoridades por algunos actores, "quieren
que protejamos [el patrimonio] como indígenas, pero no nos explican que
debemos de defender, el INAH no nos aporta conocimientos, es elitista”
(Entrevista 19 con miembro de Conciencia Zapoteca), mientras que otros actores
consideran que es más por apatía de las propias poblaciones.
"Desafortunadamente a veces nosotros mismos no nos preocupamos en saber
que sucede en nuestro municipio, y le echamos la culpa a la autoridad, porque no
nos dice [_]. Finalmente es deber y obligación de todos los habitantes conocer lo
que sucede a su alrededor” (Entrevista 16 con representante municipal de
Tlacolula).
Un aspecto más allá de la agencia de si las autoridades no brindan la información
o si las poblaciones no muestran interés, refiere a las condiciones estructurales de
las comunidades, principalmente la falta de educación superior entre la población,
lo que dificulta que al interior de ésta se tengan las herramientas para la
comprensión cabal de lo que representa el Patrimonio Mundial sin tener que
depender de la divulgación por parte de las autoridades.
Yo digo que todo lo que hay allá arriba en las cuevas, todo lo que hay son riquezas, hay muchas riquezas, lo que pasa es que nosotros no podemos describir todo eso que hay allá, no lo entendemos, aunque veamos todo, nosotros no lo entendemos, las figuras y todo lo que hay ahí. Nos dicen que son riquezas lo que hay pero nosotros no lo sabemos en qué forma es esa riqueza que tenemos [_]. Porque desgraciadamente aquí en el pueblo no hay ningún profesionista, alguien que haya estudiado, alguien que dijera, voy a estudiar para poder entender todo lo que hay allá. Si hubiésemos tenido un profesionista de esa magnitud, pues nosotros sabríamos muchas cosas, nos explicaríamos muchas cosas. Porque ellos saben estudiar todas esas piedras que hay, todos los dibujos, todo lo que hay allá arriba, pero nosotros nada más llegamos y vemos pero no le entendemos (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
La falta de información es reconocida por las autoridades. En párrafos previos se
comentó que durante el proceso de inscripción al Patrimonio Mundial el mantener
un bajo perfil en la difusión del mismo fue una estrategia consiente de los
impulsores. Una vez obtenida la declaratoria, estos mismos agentes consideran
229
como prioritaria la difusión de esa misma información que no se dio en momentos
previos.
Yo creo que la información de la que no tuvimos tiempo en el principio de estar compartiendo es ahora la preocupación. Estar informando a la gente de qué se trata el asunto, y estar informando a la gente de que no somos expropiadores y que la arqueología tanto como los recursos naturales son fundamentes para el desarrollo de Oaxaca. [_ ] Yo creo que ese mensaje que es muy sencillo es lo que no se había comprendido y bueno, no es porque la gente sea tonta sino porque la cantidad de intereses que hay en torno a cualquier recurso que exista. Y bueno, desgraciadamente, tenemos que navegar en este territorio tan complicado como es el territorio de Oaxaca, que es uno de los territorios más complicados, no solamente por su indigenismo, porque a veces se comprende mal ese tema, sino por su grado de marginación. Su grado de marginación, su grado de abandono por en general los gobiernos, entonces la reacción de la gente ha sido cuestionar, absolutamente cualquier paso que das (Entrevista 35 con directivo del INAH).
El temor de las comunidades más reiteradamente mencionado, tanto por ellas
mismas como por los diferentes institutos y asociaciones, refiere nuevamente a la
noción del patrimonio como propiedad, pues se teme a partir de esto, que la
declaratoria constituya una expropiación o pérdida de las tierras. Temor
principalmente fuerte en las comunidades más directamente relacionadas con las
actividades agropecuarias. Estos argumentos son reiterados por algunos actores
quienes consideran que "la declaratoria de Patrimonio Mundial es un despojo,
abarca 70 por ciento de Unión Zapata, pero nosotros qué ganamos. Viste el
expediente, yo sólo tengo la parte de manejo, y qué se le ofrece a los pueblos,
cuidar el sitio, pero no podremos entrar al área” (Entrevista 19 con miembro de
Conciencia Zapoteca). Pero esta perspectiva no es uniforme al interior de las
comunidades y hay quienes incluso la condenan, "en cuanto a la actitud
beligerante de los comisariados, pues no es más que gracias a que unos cuantos
incendiarios pretenden decirles: ‘aguas te van a quitar tus terrenos, te van a quitar
esto, el INAH nos despoja’, [_ ] unos cuantos tratan de politizar un movimiento
(Entrevista 17 con representante Municipal de Mitla).
Se ha comentado que la inscripción como Patrimonio Mundial no implica una
expropiación, sino una serie de restricciones al uso del suelo en función del
compromiso de conservación que la inscripción supone. De forma que la principal
23 0
exigencia de las comunidades es la certeza de qué se podrá hacer en el área, así
como la extensión de tierra afectada por estas restricciones.
Lo que la gente tiene miedo ahorita o pensadas, es que esa dependencia [el INAH] trata de abarcar mucho y prohíbe muchas cosas. Prohíben que ya no se escarbe, como nosotros de ahí sacamos la leña para el consumo, [se teme] que se prohíba la leña, que se prohíba sacar el material que hay, arena, piedra, grava, y eso es lo que la comunidad no quiere, por eso es que ahorita se rehúsan mucho, que no quieren que esa dependencia entre. [_] El pueblo no quiere que pase lo que paso en Yagul. Allí, abarcaron mucho, hasta la orilla de la carretera abarcaron y si las ruinas están hasta allá, por qué abarcan tanto lugar [_]. Pues las dudas más grandes que hay es que el INAH, hasta dónde quiere abarcar allá arriba, como me dijo mi papá el otro día, lo que pienso que nada más sea las cuevas y que dejen lo demás para que nosotros trabajemos, que nosotros saquemos la leña, porque es el único lugar a donde se puede tener cosecha (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
Otro de las críticas está en función de un supuesto beneficio económico directo
que implicaría la inscripción del Patrimonio Mundial, y quién sería el beneficiario y
administrador del mismo.
El problema de la declaratoria es quién va a administrar el dinero que envía la UNESCO. El interés del INAH no es la conservación sino administrar el dinero que da la UNESCO. Ellos traen gente de otro lugar a trabajar como administradores, arqueólogos, restauradores, no a los nativos, a nosotros nos dan los trabajos más bajos, de barrenderos, de limpiar los baños, y eso no está bien, debemos tener dignidad (Entrevista 19 con miembro de conciencia Zapoteca).
Existe ciertamente un Fondo de Patrimonio Mundial, que provee aproximadamente
cuatro millones de dólares americanos de manera anual para actividades
solicitadas por los Estados Parte. Si bien estos recursos se canalizan de manera
prioritaria a aquellos sitios que se encuentran en peligro o amenazados, así como
a aquellos localizados en países con una economía de bajos ingresos, a pequeños
Estados insulares en desarrollo o a Estados en una situación posterior a un
conflicto (UNESCO 2008).
Estos recursos han de solicitarse para la realización de acciones específicas que
pueden incluir 1) asistencia de emergencia, para solucionar amenazas reales o
potenciales a las que se enfrentan los sitios de Patrimonio Mundial, que hayan
231
sufrido daños importantes o corran peligro inminente de sufrirlo a causa de
fenómenos repentinos e inesperados; 2) asistencia preparatoria, para la
preparación de Listas Indicativas o propuestas de inscripción, dando prioridad a
los Estados Partes cuyo patrimonio no esté representado o esté subrepresentado
en la Lista de Patrimonio Mundial; y 3) asistencia para la conservación y la
gestión, que puede incluir la formación de personal y especialistas, investigaciones
científicas, estudios sobre los problemas científicos y técnicos de la conservación,
suministro de equipamiento que se precisa para la conservación, entre otros
(UNESCO 2008). Es decir, la inscripción de un sitio en el Patrimonio Mundial no
implica que se vaya a generar un flujo de recursos económicos constantes que
pudiera ser administrado a discreción por autoridad alguna.
En algunos casos puede observarse que la exigencia de las comunidades no es
únicamente en relación al dinero, sino a la aspiración de una participación más
activa en los diferentes procesos relacionados con la declaratoria, que si no han
tenido en los procesos pasados, se busca para los futuros.
Creo que mucho de lo que disgusta a la gente es que ellos quieren ser protagonistas de este tema, ellos quieren decir pues soy el comisariado de esta área y esta es mi área y la hemos cuidado. Que se vean más como actores dentro de este proceso, más que como espectadores. Es lo que pelean muchos de ellos, y también pues que yo creo que todavía no les queda claro qué significa eso, qué implicaciones jurídicas tiene, qué voy a poder hacer, qué no voy a poder hacer, es mío, ya no es mío, y toda la serie de desinformación que se genera a través de este tipo de declaración (Entrevista 7 con personal de la Conanp).
La búsqueda de protagonismo tiene como ejemplo la recriminación que se hace
en Unión Zapata del nombre dado al sitio: Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla
en el cual se les excluye.
Por qué dice en la declaratoria de Mitla y Yagul, porqué se brincan Unión Zapata si las cosas que están son de Unión Zapata, ahí no aparece Unión Zapata [_]. Si no aparece Unión Zapata, si dice Mitla y Yagul pues que lo busquen en Mitla y Yagul y aquí nada tienen que buscar. Si desde un principio no nos tomaron en cuenta ahora qué quieren, qué busquen en Mitla y que busquen en Yagul lo que quieren pero aquí no van a encontrar nada (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
232
La razón de no incluir a Unión Zapata dentro del nombre del sitio de Patrimonio
Mundial no fue, a decir del personal del INAH, una cuestión de menosprecio a esta
comunidad, sino un intento de agrupar en un solo término un área que tiene una
serie de nombres que varían de comunidad a comunidad. El razonamiento fue que
las cuevas se encuentran entre Yagul y Mitla. Ante esta situación se contempla la
posibilidad de poner nombre a los distintos sectores a manera de subtítulos.
Conforme se va difundiendo la información en torno al Patrimonio Mundial, así
como asimilando las implicaciones, tanto en restricciones como en potenciales
beneficios, puede observarse que entre la mayor parte de los actores locales se va
abandonando una actitud de oposición directa, para transformarse en una
búsqueda de participación activa, mediante la negociación con las distintas
instancias involucradas sobre el papel que jugarán en el manejo del área. En este
sentido, la realización de acuerdos firmados formalmente presenta una disyuntiva,
ya que a la vez que las comunidades los buscan para tener certeza de las
intenciones gubernamentales, el rechazo a comprometerse mediante acuerdos
firmados es una de las formas de resistencia comunitaria más comunes (Robles
1996)
Como le dije yo al comisariado el otro día, [_] siéntese usted con su comitiva, o si quiere busque a las personas más grandes, las personas de más años, siéntese con ellos a platicar y que le explique él [representante del INAH] qué es lo que quieren hacer y qué van a pedir, o van a negociar. Pero si llegan a un buen arreglo que se levanten firmas. Porque las firmas valen mucho para cualquier cosa, porque nomás de palabras, no [_]. Cuando iban a hacer el papel para la asamblea, [comenté] por qué no se hace una asamblea así nada más sin ninguna firma, sin nada. Nada más que vengan los ejidatarios, platiquen que va a venir el director que platique que él le explique, que ellos pregunten qué dudas tienen, y que él les dé una respuesta. [_ ] Pero pongan mucha atención y no firmen nada hasta que ya el pueblo decida, porque si ahorita ustedes a la primera asamblea van a decir, sí a ver vamos a firmar, no, porque los problemas vienen después. (Entrevista 28 con ejidatario de Unión Zapata).
233
En el sentido de participación comunitaria, un avance significativo han sido las
certificaciones en Unión Zapata y Mitla de Áreas Destinadas Voluntariamente a la
Conservación (ADVC), ya que a decir de sus promotores con ellas "la gente va a
sentir una mayor apropiación del sitio y por lo tanto va a también cuidar, va a
también participar en la conservación del sitio, y no verlo como algo alejado a
ellos” (Entrevista 7 con personal de la Conanp). Estas certificaciones han sido
vistas con buenos ojos por la gran mayoría de las asociaciones involucradas, con
las que se demuestra que "ellos ya se dieron cuenta de la importancia del lugar y
que están motivando y están siguiendo los procesos que la legislación marca para
poder decretarse, entonces eso habla bien de los habitantes, y ahora hay que
apoyarlos, con capacitación, llevándoles proyectos” (Entrevista 4 con personal del
JEO).
La búsqueda de mayor control sobre sus
territorios por parte de los núcleos agrarios no
se ha dado únicamente frente a las restricciones
que implicaría el Patrimonio Mundial, sino
también frente a otros grupos. Ejemplo de esto
es la actitud de los Bienes Comunales de
Tlacolula frente a la problemática de invasión
urbana irregular del Duvil-Yasip, o la de los
pequeños propietarios con respecto a la
invasión de un camino (Figura 15). En algunos
de estos casos, los núcleos agrarios en lugarmantener una actitud de enfrentamiento a las Figura 12. Recuperación por parte de ios
Pequeños Propietarios de Yagul de unautoridades, buscan su apoyo en su beneficio. camino invadido. Foto: Antonio Martínez
Tuñón 2012
He platicado con las dependencias, con INAH y con Conanp, con mi plano en la mano. Vayamos y hagamos un recorrido. Con lo de Procede, tenemos nombre de quien de veras es propietario y quien no, porque cuando se hizo el trabajo técnico se excluyeron esos terrenos. Ahora por los partidos políticos y esas cosas, cada quien se quiere hacer dueño de lo que es de un bien común. Bienes Comunales también se queja de eso, que otras dependencias no agilicen a demandas para frenar eso, porque Bienes Comunales ahorita tiene dos demandas que se han
23 4
hecho por estar invadiendo mero la declaratoria [_]. Nosotros ya pusimos una demanda porque nosotros, no lo estamos haciendo, no estamos tocando, somos respetuosos de esas declaratorias. Entonces por qué otras personas ajenas a Bienes Comunales vienen a invadir (Entrevista 20 con representante agrario de Tlacolula).
Podemos ver que a partir de un primer momento de rechazo al Patrimonio
Mundial, las distintas comunidades han entrado en una dinámica de mayor
participación en relación al acceso a los recursos que en sus tierras se
encuentran. Las certificaciones de ADVC y comités de vigilancia comunitarios han
involucrado directamente a las poblaciones en la protección de los recursos
ampliamente reconocidos con anterioridad, particularmente la flora y fauna
silvestre, así como terrenos para pastoreo. De la misma forma, las comunidades
buscan participar en el aprovechamiento de los nuevos recursos creados a partir
de la inscripción de Patrimonio Mundial. Las cuevas, la naturaleza y el paisaje, que
si bien ya existían, podemos considerarlos recursos nuevos por las nuevas
valoraciones que se les dieron como bienes patrimoniales, y que posibilitan usos
anteriormente mínimos, en particular como atractivos turísticos.
Perspectivas a futuro
La inscripción de la Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO es demasiado reciente, cumpliéndose dos años poco
antes de finalizar este trabajo, como para apreciar todas las implicaciones que
tendrá en la construcción del espacio en el futuro. Sin embargo sí pueden
preverse las principales direcciones en que puede encaminarse a partir de los
principales discursos en los que se ha basado, particularmente la conservación y
el desarrollo, dentro de los cuales el turismo es el tema ineludible.
Se ha comentado a lo largo de este trabajo que la inscripción en la lista de
Patrimonio Mundial implica un compromiso en la conservación del área, que
incluye una serie de restricciones a los usos del suelo. Pero a la vez como
Patrimonio Mundial se generan nuevos recursos, es decir, nuevos usos para los
elementos existentes, particularmente dentro del ámbito turístico. Si bien la
inscripción de un sitio en la lista de la UNESCO no supone que de manera
235
mecánica éste se convierta en un atractivo turístico, pareciera ser una de las
principales aspiraciones de los Estados Parte que promueven dichas declaratorias
(Labadi y Long 2010).
Pareciera una contradicción el compromiso de conservación de los sitios y la
aspiración de convertirlos en atractivos turísticos, en tanto que se reconoce que
generalmente el turismo no regulado es uno de los principales elementos de
riesgo para los mismos sitios. Particularmente en sitios como en el que se centra
este trabajo, pues la fragilidad de los elementos, principalmente arqueológicos, en
los que se basa su Valor Universal Excepcional es evidente. Sin embargo, las
nuevas tendencias en el ámbito de la conservación han cambiado el paradigma de
que ésta se base en mantener los sitios intactos, en espacial en referencia a las
áreas naturales, a una conservación basada en un uso racional, que en el caso de
la noción de agropaisaje aplicada al área de estudio es particularmente
importante, pues los ecosistemas basados en la agricultura, o ‘medio ambiente
transformados’, requieren del permanencia del trabajo humano para su existencia
(Toledo 1980).
La conservación entendida no como la preservación estricta de las condiciones naturales del sitio, permite incentivar acciones de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con que se cuenta en el sitio. Permite promover mejores prácticas de producción dentro de las Áreas Naturales Protegidas. Eso lógicamente repercute de manera directa en las poblaciones locales a través de diferentes actividades o de mejoramiento de sistemas de producción que se tienen, que repercuten directamente en los actores locales a manera regional. Repercute porque mantienes áreas que son importantes en términos de la provisión de una serie de servicios que presta la naturaleza en lo local, en lo regional y en lo global también (Entrevista 7 con personal de Conanp).
De esta forma, la búsqueda de conciliación entre la conservación y el desarrollo se
encuentra en la idea de un ‘desarrollo sostenible’. Concepto que fue adoptado por
la UNESCO desde la Convención del Patrimonio mundial en 1972 (UNESCO
2008), y cuya definición utilizada por este organismo, basado en el llamado
Informe Brundtland de 1987, refiere al "desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer sus propias necesidades” (UNESCO 2010). Para lograr este
236
tipo de conservación y desarrollo sostenible, se reconoce como indispensable la
participación de los actores locales, por lo que la certificación de la ADVC puede
considerarse como un significativo avance en esta dirección.
La conservación [_ ] en áreas naturales, en este caso que contienen también un bien cultural, tiene un significado la conservación siempre y cuando sea útil para la gente propietaria de esos predios alrededor. Porque eso lo hace de alguna manera un lugar donde se va a hacer una conservación basado en un desarrollo sustentable. Si no existe la participación de los actores locales, podrá ser otro tipo de conservación pero no podrá ser una conservación basada en un desarrollo sustentable que es lo que la UNESCO nos pide a los países. Que se detonen procesos de desarrollo sustentable con las comunidades locales de influencia en los lugares de Patrimonio Mundial (Entrevista 6 con personal del INAH).
Sin embargo, se considera también que la participación comunitaria no debe de
perder de vista el principio de la conservación, es decir, no se ha de confundir la
participación con permitir que las comunidades realicen en el área cualquier
actividad, pues se reitera nuevamente que el compromiso de conservación implica
necesariamente restricciones al uso. Esto a su vez representa un proceso de
gestión de largo plazo que de ser apresurado puede derivar en disputas como la
originada por el proyecto turístico para Yagul.
Otra línea de trabajo tenemos es ser partícipes con las comunidades, pero siempre con el tema de la conservación en el centro de las discusiones. Nosotros no podemos ser partícipes con las comunidades y dejarlos hacer cualquier cosa, porque eso va disminuyendo las posibilidades de supervivencia de un sitio. En el caso de este paisaje es tan comprometida su integridad, que casi cualquier cosa que hagas, casi cualquier acción va a disminuir esa integridad. Es tan vulnerable y tan delicado el asunto, que no importa que nos tardemos cincuenta años, no urge, creo que desde el INAH no tenemos la prisa que tiene el gobierno del estado. Esa es una gran diferencia, los gobiernos de los estados lo ven todo a seis años, lo ven con mucha prisa porque tienen que entregar resultados. En el caso del INAH nos hemos tomado nuestros tiempos y eso habla muy bien de la Institución, porque tiene una trayectoria muy larga, entonces va generando opciones para los mismos sitios (Entrevista 35 con directivos del INAH).
En este sentido, se escuchan diversas posturas en cuanto a la posibilidad de abrir
el sitio al público bajo la perspectiva de ecoturismo, con el cual podrían conciliarse
los aspectos de conservación y desarrollo, si bien como se ha abordado en
237
párrafos previos, los límites de lo que implica esta noción no ha logrado un
consenso entre los distintos actores.
Si lo vemos desde un punto de vista de una conservación que se utilice, va a trae muchos beneficios. Si lo vemos desde el punto de vista de una conservación de no dejar que nadie entre, que nadie toque, que nadie entra, puede que se convierta en un espacio que se vaya olvidando, que tiene gran potencial para atraer no solamente desde el punto de vista de estudio arqueológico, antropológico o biológico sino el turismo ecológico que puede llegar ahí. Se puede explotar haciendo una conservación a favor principalmente de la zona. Lo que yo puedo pensar en este momento es el turismo ecológico, es reducir las visitas, reducir los grupos, crear senderos amigables con el espacio, no introduciendo infraestructura no adecuada al lugar, no pensar en turismo ecológico y meter las cuatrimotos, meter las bicicletas de montaña. Pues para mí no es turismo ecológico, eso es ejercicio, es turismo de aventura y que se aplica a otros espacios que no tienen estos dos elementos tan importantes y tan interrelacionados: el hombre y la vegetación (Entrevista 4 con personal del JEO).
Los límites de lo que es un turismo ecológico no tiene un criterio uniforme incluso
entre los mismos ambientalistas, pues algunos consideran que "no hay problema
desde el punto de vista biológico en meter bicicletas, ya que esas bicicletas no
iban a andar diario, iban a hacer recorridos pero no creo que hubiera tanto daño
desde el punto de vista biológico por la entrada de bicicletas” (Entrevista 9 con
personal del ITO), mientras que otros valoran que "cualquier introducción de este
tipo de vehículos requiere amplios caminos, y mover un camino implica retirar
plantas o trasplantarlas” (Entrevista 4 con personal del JEO).
Por otra parte, la infraestructura para el turismo, dentro de la cual se han de
considerar los senderos por más ecológicos que estos fueran, es sólo una parte
de la problemática, pues la implementación de proyectos de ecoturismo en el que
los actores locales formaran parte requiere asimismo la capacitación de éstos, en
tanto la prestación de servicios turísticos es una actividad significativamente
diferente de la producción agropecuaria a la que se dedican buena parte de los
pobladores del área.
238
ífndtróí ̂ i : “ ■l , i t í f p í ' e w ’'o ^ ■
N D T k t s l » i u '> ■'■
N ^ d i n t i L A r > p b n » i r ■
■ IH P iplM .
N A ulq»! d»l »n d «rúni i t d « lo i
Si t i líiiw iu H qií* ^»“M I r< i « n d c f t e 9 l l i i f u 1« kAiI mil (•rcj«ll,ll guii n g f i i i r i par th
_ B ífip *^ Jh Á 4 w p fn «f
La falta de esta capacitación hace
que la instalación de infraestructura
no sólo sea insuficiente sino
contraproducente. Con respecto a
esto, se comenta" en el área el caso
de una pareja de turistas que rumbo a
su visita a la zona arqueológica de
Yagul observó una de las señales
sobre senderos interpretativos
colocada por el proyecto de Figura 16. Señalética del proyecto de ecoturismo para Yagulen la carretera hacia la zona arqueológica. Foto. Antonio
ecoturismo promovido por la Conanp y Martínez Tuñón 2012
financiado por CDI en colaboración con los pequeños propietarios (Figura 16).
Entusiasmados por dicho letrero se internaron en lo que se han llamado los
caminos cosecheros, sin embargo desconociendo el camino de regreso,
decidieron seguir las indicaciones de los letreros y esperar que un guía regresara
por ellos, con la salvedad de que dichos guías no existen.
En las cuatro poblaciones abordadas en este trabajo se escucharon opiniones
favorables con respecto al turismo, tanto en las que ya existe esta actividad y
forma parte de la base económica de la poblaciones, como en Tlacolula y
principalmente Mitla, como en las que esta actividad en la actualidad es nula pero
se aspira a ella como factor de desarrollo económico. De la misma forma, las
instituciones tienen al turismo como una de sus propuestas de acción a futuro.
Incluso el INAH, al que se le suele reclamar como obstáculo a los proyectos
turísticos como en el ya mencionado caso de Yagul, en realidad tiene al turismo
como una de sus propuestas a futuro para el área, mas pone como condición
indispensable para su promoción la realización de estudios técnicos, entre los que
destacaría un estudio de la capacidad de carga, y organización de manejo antes
de echar a andar cualquier proyecto.
1 La veracidad de este caso no ha sido comprobada, sin embargo es suficientemente plausible como para considerarlo uno de los riesgos potenciales de la colocación de infraestructura sin capacitación a los pobladores.
239
Dentro de la conciliación institucional posterior a la disputa por el proyecto de
ecoturismo en Yagul, las instancias involucradas, particularmente el INAH y la
Conanp, han participado en un curso de Capacidad de Carga y Límite de Cambio
Aceptables, "donde se discutieron cuales eran las mejores opciones de apertura al
público de un área más grande que únicamente la zona arqueológica” (Entrevista
11 con personal del INAH), si bien se detectó como primer problema la falta de un
censo con la totalidad de las cuevas, por lo que se siguen realizando recorridos de
superficie y registro de sitios.
Para el área de Unión Zapata, la tesis "Propuesta de un Plan de Manejo Turístico
para el parque ecoarqueológico Guilá Naquitz en Unión Zapata, Mitla, Oaxaca”
propone un Sendero interpretativo "Flannery” (Mapa 16) y hace un cálculo de
Capacidad de Carga .en tres niveles: 1) Cálculo de Capacidad de Carga Física
(CCF), basado en la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el
espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante; 2) Cálculo de
Capacidad de Carga Real (CCR), aplicando factores de corrección como
erodabilidad [sic] y accesibilidad; y 3) Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva
(CCE), en el que intervienen variables como respaldo jurídico, políticas,
equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades o
instalaciones turísticas. Con estos cálculos este estudio concluye que el nivel
máximo de visitantes al día es de 53.83 personas (García 2010). Si bien este tipo
de cálculos son fuertemente descalificados por algunos de los agentes
institucionales involucrados.
No se tiene tan claro el procedimiento [para medir la capacidad de carga], se tiene claro el concepto, hasta donde puedes permitir el uso sin que alteres la esencia del sitio, ese es el tema. Ahora, cómo le haces. Yo he visto aberraciones que empiezan a hacer fórmulas cuando es sentido común [_]. Creo que nuestra obligación es andar buscando esquemas, no inventar el hilo negro. Porque yo para qué me pongo a hacer fórmulas a ver cuántas narices pueden respirar si lo que dices es: si van a caminar en grupos, hacer las pruebas uno mismo, cuánto tiempo humanamente puede caminar un turista [_]. Lo puedes hacer, un par de horas, ir a las cuevas desde Yagul o desde Unión Zapata, hacer un recorrido por el área de Guilá Naquitz, meterse más a profundidad en el tema de la agricultura, visitar un museo con ellos, o un centro de visitantes donde el tema esté pero de lujo. Que la
24 0
gente realmente salga motivada pensando que esa es la cuna de todo (Entrevista 35 con directivo del INAH).
A pesar de que no se ha logrado consensuar e implementar un Plan de Manejo la
visita al sitio comienza a ser una realidad, lo que ha generado mayor presión por
parte de los prestadores de servicios turísticos establecidos. La Secretaría de
Turismo del Estado comenta que los guías de turistas sí han ejercido presión para
que se les permita realizar visitas en el área, a lo cual se da rotunda negativa. Los
guías argumentan que los ejidatarios de Unión Zapata están ya cobrando 200
pesos por llevar a la gente, por lo que la Secretaría ha fungido como contención
de los prestadores de servicios turísticos, hasta que el INAH, que reitera es quien
está a cargo del proyecto, de luz verde. Los mismos ejidatarios de Unión Zapata
refieren a estos recorridos, los cuales se realizan en compañía de comité de
vigilancia ejidal, previo acuerdo con el comisariado.
Me llegaron unos [turistas] ahí a mis terrenos, a eso de las doce del día. Querían subir pero les dije no, porque necesito que me hablen tres días antes, o cuatro, o si se puede hasta ocho. Diario tengo gente vigilando ahí, entonces le digo a los turistas: avísenme, yo les digo tal fecha va tal grupo [de vigilancia] y llegan aquí y los lleva el grupo. Ya nomás le pagan algo siquiera, pues esa es la tirada. Nosotros aquí del ejido lo cuidamos pero no tenemos ninguna entrada, no vendemos piedra, material de la región, no, lo cuidamos (Entrevista 27 con ejidatario de Unión Zapata).
Las comunidades ven con buenos ojos el turismo, pues suponen que este
generará mayores ingresos económicos, sin embargo, pocas veces se consideran
los factores negativos que el turismo puede acarrear, entre los que destaca la
generación de basura por parte del turista. Por otra parte, el turismo suele
modificar las dinámicas sociales de las comunidades receptoras, como ha sido
estudiado por Jiménez (1998). Esto no escapa a la percepción de alguno de los
agentes involucrados, quienes a título personal, pues su opinión no es la que
mantiene oficialmente la institución a la que pertenecen, comparten sus opiniones
negativas con respecto a la actividad turística.
Yo como persona estoy en desacuerdo con el turismo, porque creo que rompe mucho con el tejido social, que es un sistema que necesariamente va vinculado
242
con la mercantilización de la cultura. Porque llega el gringo o el extranjero de donde venga, ya sea incluso del mismo país, pero viene en esta actitud de sírvanme. Y se le tiene que acondicionar un lugar para donde coma, un lugar para donde duerma, un lugar para donde se bañe, y entonces se va haciendo una ideología en torno al servilismo para el turista (Entrevista 3 con personal del INAH).
Ante la fragilidad considerada de los recursos del área, nuevamente se utiliza el
concepto de paisaje, tanto para la justificación como para la planificación de las
acciones a seguir. Bajo la perspectiva de que lo que se visita es el paisaje, se
considera que no es necesario entrar físicamente a las cuevas, pues a la vez de
que es donde se encuentran los elementos más frágiles, tanto los suelos de los
sitios aún no explorados como la pintura rupestre, la mayor parte de éstas no
representan un verdadero atractivo turístico al ser principalmente abrigos rocosos,
de lo que Guilá Naquitz es un buen ejemplo. Esto aunado a que el turismo que se
busca promover desde las instituciones, es el llamado ‘turismo educado’, la
principal propuesta institucional es la creación de centros de interpretación en
cada una de las poblaciones involucradas a las que llama comunidades de acceso
(INAH 2010).
La visita de las cuevas siempre se ha planteado como una visita que se va a educar afuera de las cuevas. Y lo que se va a introducir es un turista, un visitante educado, de una categoría diferente de muchos [_]. Los centros de interpretación ya están refinando el discurso, pero en ese sentido hay que tener en cuenta que esa parte de educación tanto ambiental como cultural, se debe hacer a partir de mostrar la fragilidad del ambiente, de mostrar que no va a ser necesario ni subir, pero la apertura debe ser de un conocimiento para todos (Entrevista 11 con personal del INAH).
A partir de lo comentado en este apartado podemos observar que la principal
propuesta y expectativa a futuro implica la apertura del sitio a la visita pública. Lo
cual es acorde a los principios del Patrimonio Mundial de que en tanto de la
humanidad, estos sitios patrimoniales deberán ser conocidos y valorados por la
mayor cantidad de gente. Si bien, la visita se debe considerar basada en el
premisa fundamental de que el desarrollo ha de planificarse teniendo en cuenta la
conservación como eje rector. De forma que el turismo como perspectiva a futuro,
antes de que represente un problema al sitio, habrá de considerarse un reto a
planificar y controlar.
243
No debemos ver el turismo como el gran problema, sino más bien debemos pensar en el turismo como un gran reto que debemos aprender a manejar. El turismo es un fenómeno universal. Nosotros mismos a donde quiera que vayamos vamos a hacer turismo. Entonces la intención aquí es ver qué tipo de turismo queremos, qué tipo de turismo propiciamos. Por eso es tan importante establecer un Plan de Manejo serio y bien cimentado para que se pueda respetar. Yo si veo esa área en un futuro siendo visitada por un turismo respetuoso. Hacer una especie de pacto de turismo ecológico que nos permita hacer sustentable la zona. Cuando hablo de sustentable me refiero a su condición a futuro. [_]. El sitio es tan vulnerable que lo podríamos destruir en un dos por tres. En cambio si propiciamos un turismo respetuoso, un turismo educable que desde que llega al centro de visitantes en cualquiera de los pueblos, ahí recibe mensajes de lo vulnerable que es eso, yo creo que podemos logarlo [_]. No digo que camines sin zapatos pero sí que se dejen de tarugadas, de meter cuatrimotos, caballos, babosada y media. Que de entrada el mensaje es usted va a caminar, usted va a disfrutar el paisaje. El turista debe ir a fotografiar cuevas, a fotografiar aves, a ser respetuoso con la naturaleza. Yo creo que podemos, el asunto es que sí tenemos que tener estrategias muy claras para manejar adecuadamente el turismo (Entrevista 35 con directivo del INAH).
24 4
V. PATRIMONIO Y PAISAJE COMO POLITICAS EN LA
CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL.
A partir de lo expuesto a lo largo de este trabajo podemos considerar a la
inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de las Cuevas Prehistóricas de Yagul
y Mitla como un hecho político. Si entendemos por política un aspecto de la vida
social en la que interviene el poder más allá de la simple lucha por el control del
Estado. Concebimos la política en tres niveles: 1) como un discurso que legitima;
2) como una serie de prácticas o acciones derivadas del discurso y 3) como un
punto de interacción social, donde discurso y prácticas han de competir,
enfrentarse o negociar con otros actores con sus propias legitimaciones y
acciones.
Al hablar de discurso nos referimos a una serie de premisas interrelacionadas que
guardan una coherencia interna en términos generales. Dentro de éstas, algunos
conceptos fungen, haciendo una analogía con la epistemología, como un núcleo
duro en términos de Lakatos (1983) o paradigma en palabras de Kuhn (1962). Es
decir, algunas premisas dentro del discurso se convierten en el fundamento de las
demás y por tanto difícilmente son cuestionadas. En este sentido, el Patrimonio
Mundial se basa en el paradigma de la conservación, el cual surge como
contrapeso de otro sobre el cual se construyó la modernidad: el progreso. A partir
de la idea de conservación o progreso se fomentan una serie de prácticas muchas
veces confrontadas que se han intentado conciliar el lo que se ha llamado
‘desarrollo sustentable’, el cual no deja de ser un poco ambiguo, tal vez no tanto
como concepto pero sí en la forma de su puesta en práctica.
En el discurso se inicia el poder. Hemos visto en el capítulo correspondiente a los
recursos, cómo un mismo elemento puede ser valorado a partir de distintos
245
criterios y ser objeto de diferentes prácticas consecuentes. En este sentido, el
conocimiento se convierte poder ya que en base a él se asignan los valores que
justifican las acciones. Sin el conocimiento generado a partir de la excavación
arqueológica de algunas de las cuevas del área, particularmente Guilá Naquitz,
hubiese sido imposible considerarlas como Patrimonio Mundial. El conocimiento
crea recursos al asignarle nuevos valores, y por tanto nuevos usos, a los
elementos del espacio. El conocimiento es también poder en el saber hacer.
Conocer la localización de los recursos y los caminos y acceso a ellos por parte de
los pobladores locales, les da una enorme ventaja para el aprovechamiento de
éstos y la realización de actividades cualesquiera que estas sean. El conocimiento
científico puede darle un nuevo valor a las cosas y convertirlas en recurso, pero
sólo el conocimiento práctico de cómo acceder a ellas permite su uso.
Al igual que los recursos, los conceptos pueden tener distintos significados a partir
del paradigma desde el que se le aborde. El patrimonio puede concebirse bajo el
prisma de la conservación como aquello que es digno de heredarse a las
generaciones futuras, mientras que bajo la idea del progreso refiere a los bienes,
principalmente materiales, propiedad de los actores. Esta polisemia en uno de los
términos fundacionales del problema de estudio ha resultado relevante. Entre los
actores en que tiene más fuerza la noción de patrimonio como propiedad, se
observa un mayor rechazo al Patrimonio Mundial, pues en tanto que de ‘la
humanidad’ dejaría de ser propio.
El paisaje es otro concepto fundamental en la construcción del discurso que
derivaría en la inscripción de Patrimonio Mundial. La evaluación del sitio por parte
de ICOMOS en la que sugería la drástica reducción del área a inscribir obligó a las
instancias promotoras a afinar la justificación del Valor Universal Excepcional en
base a la noción de paisaje, a partir de sus aspectos teóricos y metodológicos, con
lo que lograron revertir las consideraciones negativas del organismo consultor.
Lograron imponer su visión a partir de generar un discurso más elaborado que su
contraparte.
246
Con base en la conservación o el progreso se promueven una serie prácticas, que
tienen un impacto en actores sociales distintos a quienes los realizan y que los
obligan a actuar en consecuencia, ya sea integrándose, negociando o resistiendo.
La inscripción de Patrimonio Mundial, es una acción social, pues afecta a actores
distintos a quienes la promovieron, en este caso particularmente el INAH. Las
restricciones de uso que implica el compromiso de conservación disminuye la
soberanía de los núcleos agrarios sobre el qué hacer en sus tierras. Pero también,
ha propiciado una reapropiación práctica del territorio cuyo mejor ejemplo son los
comités de vigilancia ejidal de Unión Zapata.
La inscripción de Patrimonio Mundial es un acto institucional. No es promovida por
individuos en tanto tales, sino por asociaciones con un programa, objetivos y
herramientas particulares. El INAH a través de la Conalmex y como parte del
Estado mexicano envía la propuesta al Comité de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, que es la rama cultural y científica de la ONU, quien tras una
evaluación de ICOMOS resuelve la viabilidad de la inscripción. En este proceso
los individuos que lo ponen en práctica sólo pueden hacerlo en tanto que parte de
estas instituciones.
Pero al interior de las asociaciones el individuo puede encaminar la acción
colectiva en una u otra dirección. La propuesta de construcción de la autopista
Oaxaca-Istmo a través del área, significó la competencia al interior de una misma
institución de dos discursos sobre la estrategia que se debía implementar para
alcanzar los objetivos colectivos. Tanto la excavación de salvamento arqueológico
para autorizar la construcción de la autopista, como la búsqueda de que fuera
desviada en aras de la conservación, a pesar de ser contrarias entre sí, son parte
del programa del INAH. Aquí lo que se discute es la estrategia, cuál de las
distintas opciones de acción es más consecuente con el discurso institucional y
factible de implementación.
Si bien la iniciativa individual es importante, para que llegue a concretarse es
indispensable la concurrencia colectiva. Para lograr esto, la construcción de
alianzas es fundamental. Para ser efectiva, la selección de aliados habrá de
247
corresponder con el objetivo que se busca. La alianza que se formara entre el
INAH y distintas asociaciones, entre ellas Fundea, fue fundamental para incidir en
decisiones de Estado, como los decretos presidenciales o la desviación de la
autopista al Istmo. La Conanp por su parte, se ha enfocado en buscar como
aliados a las poblaciones locales, a partir de la formación de comités de vigilancia
y el fortalecimiento de la organización interna. Para allegarse a las comunidades,
la Conanp cuenta con herramientas institucionales, como el Promac, con los que
canaliza recursos económicos de manera directa, pero ha buscado también
extender la participación con el apoyo de otras instituciones, como la CDI para el
proyecto de ecoturismo, o Grupo Mesófilo en el ordenamiento territorial de Mitla.
En caso de plantearse dos prácticas incompatibles entre sí para implementarse en
un mismo espacio se da una disputa por ver cuál se impone. No se trata aquí de
eliminar a la contraparte, por lo que si bien puede haber momentos tensos, se
mantiene dentro de algún rango de negociación. Las instituciones nunca han
pretendido expropiar tierras y desalojar a los usuarios. Las comunidades sí han
confrontado la acción institucional, por un tiempo Unión Zapata no permitió el
recorrido de sus tierras por parte de personal del INAH, pero parece que han
asimilado que las instituciones ‘llegaron para quedarse’.
En este sentido, el presente trabajo busca aportar elementos de diálogo entre las
partes. A partir del análisis de los
distintos valores que se le adjudican a
los recursos de área y las principales
características de los actores
involucrados, se aspira a que cada
uno conozca e incluso valore los
recursos que concibe el otro. La
construcción del espacio es un hecho
colectivo y por lo tanto preferentemente Figura 13. Develación de la placa conmemorativa de lainscripción de Patrimonio Mundial en Unión Zapata. Agosto
negociado antes que impuesto. 2012.
248
Algunas de las posiciones más intransigentes, como aquella que indirectamente
insinuaba que se dinamitaran las cuevas para que se acabara el problema,
parecen más una búsqueda de llegar en mejor posición para negociar.
Comunidades e instituciones parecen ir avanzando en acuerdos, al menos
discursivamente. A dos años de la inscripción como Patrimonio Mundial, se realizó
el acto protocolario de la develación de la placa conmemorativa de dicho
acontecimiento en terrenos de Unión Zapata, con la participación de las
principales instituciones federales, INAH y Conanp, y las distintas autoridades
municipales y agrarias de Tlacolula, Mitla y Unión Zapata como anfitriones (figura
17).
La inscripción en el Patrimonio Mundial de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y
Mitla, tiene un fuerte componente espacial. No sólo se basa en el concepto de
paisaje sino que influye directamente en él. Si entendemos por paisaje el resultado
de la interacción de los actores sociales con los recursos del espacio a través del
tiempo, la restricción de ciertas actividades y el fomento de otras con el tiempo
modificarán directamente el paisaje actual. Este cambio es inevitable, pues el
paisaje nunca será estático, por lo que las acciones y estrategias habrán de
enfocarse en el tipo de cambio deseable entre la mayor parte de involucrados.
El Patrimonio Mundial también modifica las relaciones entre actores sociales con
respecto a este espacio, pues representa un territorio superpuesto. Las
restricciones de uso se sobreponen a la tenencia de la tierra, que no es afectada
por la inscripción. Lo que genera dos lógicas de autoridad, la institucional con
respecto a la conservación y la de propiedad con respecto al aprovechamiento,
que han de negociar entre sí.
Podemos concluir a partir de lo expuesto que la inscripción de las Cuevas
Prehistóricas de Yagul y Mitla como Patrimonio Mundial forma parte de la
construcción social de un espacio. Para alcanzarse se generó un discurso con el
cual se le sumaban nuevos valores a determinados recursos del área,
particularmente el valor científico a algunas de las cuevas. Este discurso debía
colectivizarse, lo que ha implicado la negociación entre actores con intereses
249
divergentes. En la elección de un discurso, y sus prácticas correspondientes, tiene
gran relevancia la búsqueda de la coherencia interna, particularmente en que los
valores generales del discurso, o programa, y las formas prácticas de
implementación, o estrategias, sean consecuentes entre sí. Pero pareciera incluso
más relevante la búsqueda de aliados, particularmente si están en una posición de
poder. La coherencia interna del discurso es importante, pero lo es más su
capacidad de aglutinar la mayor cantidad de actores en torno a ella. Los distintos
discursos justifican prácticas en muchos casos disímiles, la implementación de
uno por sobre de otro influye también en el acceso y control de los recursos. Es
por lo tanto también una disputa territorial. De esta forma la inscripción de las
Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en el Patrimonio Mundial, justificándose en
el concepto de paisaje, finalmente se constituye asimismo como un territorio.
Consideramos que la realización de esta investigación ha resultado relevante en al
menos dos aspectos que se relacionan recursivamente: el teórico y el práctico. El
principio anti-esencialista bajo el cual se ha basado, que considera tanto al
patrimonio como al espacio, en sus variantes de paisaje y territorio, más como
constructos sociales que como hechos que existan per se, contradice una postura
dicotómica de que se puede o no tener razón (en cuanto a las acciones derivadas
de los discursos) pero no ambas. Las prácticas derivadas de las ideas de
conservación o progreso, a pesar de poder ser incompatibles entre ellas, no
pueden ser comparadas en una misma balanza pues responden a lógicas
distintas. El trabajo teórico que se deriva de esto, será buscar puntos de
intersección, interfaz o hibridación entre ambos discursos para lograr, tal vez no
que a todos se les dé gusto, pero sí que ninguno de los actores perciba que se le
ha impuesto una realidad en la que no está de acuerdo. Es decir, buscar una
mediación o conciliación.
En este mismo sentido, en el caso concreto de estudio, el diagnóstico hecho sobre
los recursos, los distintos valores adjudicados a los mismos elementos del
espacio, y sobre los actores involucrados, si bien brevemente en cuanto a sus
principales características, de llegar al conocimiento de estos mismos actores,
25 0
contribuirá a que cada uno se haga al menos una idea de la posición de su
contraparte y puedan tenderse puentes de entendimiento entre ellos. Sería un
honor para quien esto escribe, que este trabajo fuera de interés de los
involucrados en la problemática de estudio y los ayudara a encontrar puntos de
acuerdo, o por lo menos conocer un poco más del por qué de las acciones de con
quienes interactúan en la construcción de este espacio.
251
REFERENCIASAb r a m s, Phillip1988 "Notes on the Difficulty of Studying the State”, en: Journal of Historical Sociology,
vol. 1, pp- 58-66
Ag n ew , John y Ulrich Oslander2010 "Territorialidades superpuestas, soberanía en disputa: lecciones empíricas desde
América Latina” en Tabula Rasa, núm. 13, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pp. 191-213
Ag u ila r , Guillermo2002 "Las mega-ciudades y las periferias expandidas. Ampliando el concepto en la
Ciudad de México” en Revista EIRE, vol. XXVII, No. 85 pp. 121-149
Alm iró n , Analía; Bertoncello, Rodolfo; Troncoso, Claudia Alejandra2006 "Turismo, patrimonio y territorio. Una discusión de sus relaciones a partir de casos
de Argentina” en: Estudios y Perspectivas en Turismo, vol. 15, núm. 2, abril, 2006, pp. 101-120, Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos, Argentina
Am o r es Ca r r e d a n o , Fernando y Ma. Carmen Rodríguez-Bobada y Gil2003 "Paisajes culturales: reflexiones para su valoración en el marco de la gestión
cultural” en: Territorio y patrimonio. Los paisajes andaluces, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Granada, España, pág. 76-107
An d e r s o n , Benedict1993 Comunidades imaginadas. México, Fondo de Cultura Económica
An d ra d e Bu t zo n itc h , Mariano Marcos2009 "Poder, patrimonio y democracia” en: Andamios. Revista de Investigación Social,
vol. 6, núm. 12, diciembre, 2009, pp. 11-40, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Distrito Federal, México
An s h u e t z , Kurt F., Richard H. Wilshusen, y Cherie L. Scheik.2001 "An Archaeology of Landscapes: Perspectives and Directions”, en: Journal of
Archaeology Research, Vol. 9, No. 2
Ar c e , Alberto1989 "The social Construction of Agrarian Development: A Case Study of Producers-
Bureaucrat Relations in an Irrigation Unit in Western Mexico”, en: Encounters at the Interface: A perspective in Social Discontinuities in Rural Development, pp. 11-52, Wageningen Agricultural University, Holanda
Ar f u c h , Leonor.2005 "Cronotopías de la intimidad”, en: Pensar este tiempo. Espacio, afectos,
pertenencias. Buenos Aires, Paidós
Ba r a b a s , Alicia M., Marcus Winter, María del Carmen Castillo, Nallely Moreno.2005 "La cueva del Diablo: Creencias y rituales de ayer y de hoy entre los zapotecos de
Mitla, Oaxaca”, en: Diario de Campo, INAH, México.
252
Ba r r a s a García, Sara.2010 "Los expertos no lo saben todo: valoración de paisajes urbanos”, en:
Espaciotiempo 5, Dossier: sociedad y territorio.
Ba s s o l s , Ángel1993 "La teoría del conocimiento de la regiones”, en: Lecturas de análisis regional en
México y América Latina, Héctor Ávila (compilador), Universidad Autónoma de Chapingo, pp. 121-145
Ben jam in , Walter1995 La dialéctica en Suspenso. Fragmentos sobre la historia. Santiago, de Chile:
Ediciones Arcis-Lom.
Be n z , Bruce F.2001 "Archaeological evidence of teosintle domestication from Guilá Naquitz, Oaxaca”,
en: Procedings of the National Academy of the United States of America, vol. 98, no. 4, pp. 2104-2106
Be r n a l , Ignacio y Lorenzo Gamio.1974 Yagul. El Palacio de los Seis Patios. IIA, UNAM, Serie Antropológica, número 16.
Be r t r a n d , Claude, y Georges Bertrand2006 Geografía del medioambiente el sistema GTP: geosistema, territorio y paisaje.
Granada.
Bo r ja , Jordi2003 "Introducción” en González Alba (comp.) Desafío metropolitano, PUEC-UNAM
Bo r ja , Jordi y Castells Manuel1997 Local y Global. La gestión de las ciudades en la era de la información. United
Nations for Human Settlements (Hábitat), Taurus, Madrid.
Bo zza n o , Horacio2009 Territorios posibles. Procesos, lugares y actores. Ediciones Lumiere, Argentina
Br e n n e r , Ludger2009 "Ecología política. Un análisis geográfico de conflictos en un "medio ambiente
politizado”. Presentado en base en el ejemplo de la Reserva de Biósfera Sian Ka’an, Quintana Roo” en: Geografía humana y ciencias sociales: Una relación reexaminada. Martha Chávez Torres, Octavio M. González Santana y María del Carmen Ventura Patiño (eds.), pp. 317-347, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.
Br u n e t , Roger.2002 "Análisis del paisaje y semiología” en: Gómez Mendoza, josefina, julio Muñoz
Jiménez y Nicolás Ortega Cantero, El pensamiento geográfico, pp. 485-493, Madrid, Alianza Universidad, primera edición en francés 1974.
Ca p e l , Horacio2002 La morfología de las ciudades. Sociedad, cultura y paisaje urbano, Ediciones del
Serbal, la estrella polar, Barcelona.
253
Cla v a l, Paul1999 La geografía cultural, Argentina, Geográficas del siglo XXI
Cid Ca p e t il l o , Ileana1998 "La discusión sobre los actores en el escenario internacional”, en Política y Cultura,
Núm. 10, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, Distrito Federal, México, pp. 47-60.
Co m isariado de Bie n e s c o m u n a les d e San Pa b lo Villa d e Mit l a , Oa x a c a 2009 Estudio de Ordenamiento Territorial de la Comunidad de San Pablo Villa de Mitla.
Fase I: Diagnóstico. CONAFOR/PROCYMAF/Grupo Mesófilo A.C.
Com isión Na c io n a l de á r e a s n a t u r a le s Pr o t e g id a s (Conanp)2008 Borrador del Programa de Manejo del Monumento Natural Yagul. Inédito
Co r a g g io , J. L.1987 "Sobre la espacialidad y el concepto de región”, en: Territorios en transición.
Crítica de la planificación regional en América Latina. Quito, Ecuador pp. 17-61
Co s g r o v e , Dennis2003 "Observando la naturaleza: El paisaje y el sentido europeo de la vista” en Boletín
de la A. G. N., núm. 34
Dá v ila le ó n , Oscar1993 "Los dilemas de la constitución de actores sociales”, en Última Década, Núm. 1,
Centro de Investigación y Difusión Poblacional de Achupallas, Viña del Mar, Chile,pp. 1-11
De Áv ila Blo m b e r g , Alejandro2008 Plantas endémicas y amenazadas de la zona de cuevas de Mitla, mecanuscrito
inédito.
De h o u v e , Daniele.2001 Ensayo de Geopolítica Indígena. Los municipios tlapanecos. Ciesas, Porrúa.
México,
De lg a d o , Javier2003 "Transición rural-urbana y oposición campo-ciudad” en Aguilar Guillermo (coord.)
Urbanización, cambio tecnológico y costo social. Instituto de Geografía, Miguel Ángel Porrúa Gpo. Editorial, D.F. México, pp. 73-117
Delg a d o Ruiz, Manuel.2009 "Espacio público y comunidad. De la verdad comunitaria a la comunicación
generalizada” en: La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, Miguel Lisbona Guillén (coord.), El Colegio de Michoacán-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Zamora, Michoacán, pp. 39-60
Die t z , Thomas y Tom R. Burn1992 "Human Agency and the Evolutionary Dynamics of Culture”, en Acta Sociológica,
Vol. 53, Núm. 3, Scandinavian Sociological Association, pp. 187-200
25 4
Du n n e ll, Robert C.1992 "The Notion of Site”, en: Jacqueline Rossignol y LuAnn Wandsnider (eds.) Space,
time and Archaeological Landscapes Plenum Pres, Nueva York, pp. 21-41
Du n n e ll, R. C. y Dancey, W. S.1983 The Siteless Survey: A Regional Scale Data Collection Strategy, Advances in
Archaeological Method and Theory 6:267-287
Du rá n , Juan Manuel1988 ¿Hacia una agricultura industrial? México 1940-1980, Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, pp. 11-16; 17-62.
Durand Smith, Leticia; Figueroa Diaz, Fernanda; Guzmán Chávez, Mauricio Genet2011 "La ecología política en México ¿Dónde estamos y para dónde vamos?” en:
Estudios Sociales, vol. 19, núm. 37, enero-junio, 2011, pp. 282-307, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Hermosillo, México
Fa ir c l o u g h , Graham2008 "A New Landscape for Cultural Heritage Management: Characterization as a
Management Tool” en: Landscapes Under Pressure. Theory and Practice of Cultural Heritage Research and Preservation. Springer Science+Business Media, LLC. Nueva York, pp. 55-74
Feinm an, Gary F.2009 La Fortaleza de Mitla: Una perspectiva doméstica de los periodos clásico y
postclásico en el Valle de Oaxaca. Primera temporada, Informe técnico presentado al Consejo de Arqueología del INAH
Fe r n á n d e z Christlieb, Federico.2006 "Geografía Cultural” en: Hiernaux, Daniel y Alicia Lindón (dir.) tratado de Geografía
Humana, pp. 220-226. México
Fl a n n e r y , Kent V. (ed.)1986 Guilá Naquitz. Archaic Foraging and Early Agriculture in Oaxaca, México,
Academic Press, Nueva York.
Fo t ia d is , Michael.1992 "Units of data as Deployment of Disciplinary Codes”, en: Jean-Claude Gordin y
Christopher S. Peebles (eds.) Representation in Archaeology. Bloomington, Indiana University Press, pp. 132-148.
Fr o lo v a , Marina, y Georges Bertrand2006 "Geografía y paisaje”, en: Hiernaux, Daniel, y Alicia Lindón (dir.), Tratado de
geografía humana, pp. 254-269, México.
Fuchs, Stephan2001 "”Beyond Agency” en Sociological Theory, Vol. 19, No. 1, American Sociological
Association, pp. 24-40
255
gá n d a r a , Manuel2008 "La interpretación del paisaje en arqueología. Nuevas oportunidades, nuevos
retos”, en: Patrimonio y paisajes culturales. Virginia Thiébaut, Magdalena García Sánchez y María Antonieta Jiménez Izarraz (Editoras) El Colegio de Michoacán. Zamora, Michoacán, pp. 231-244
ga r c ía Má r q u e z , José Manuel2010 Propuesta de un plan de manejo turístico para el parque ecoarqueológico Guilá
Naquitz en Unión Zapata, Mitla, Oaxaca. Tesis de maestría en administración y gestión de negocios. Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Ga r c ía Ro m er o , Arturo, y Julio Muñoz Jiménez2002 El paisaje en el ámbito de la geografía. Temas selectos de geografía en México,
unam, México
Gid d e n s , Anthony.1984 La construcción de la sociedad. México, Amorrortu Editores.
Gn e c c o , Cristóbal2006 “Territorio y alteridad étnica: fragmentos para una genealogía”, en: Herrera Gómez,
Diego, y Piazzini Carlo (ed.), (Des) territorialidades y (no) lugares, procesos de configuración y transformación social del espacio, Medellín Colombia, Universidad de Antioquia/La Carreta Editores E.U., pp. 221-246
Gó m ez, J., Muñoz, j. y Ortega, N.1994 “Perspectivas fenomenológicas y sistémicas en el análisis geográfico del espacio”,
en: Debates sobre el espacio en la sobre el espacio en la geografía contemporánea. Bogotá: Red de Estudios de Espacio y Territorio, Universidad Nacional de Colombia, pp. 127-134
Go r d il l o , Gustavo, Alain de Janvri y Elizabeth Sadoulet1998 “Entre el control político y la eficiencia: evolución de los derechos de propiedad
agraria en México”, Revista de la CEPAL núm. 66, diciembre, pp. 149-166.
Go u r o u , Pierre1979 Introducción a la geografía humana, Alianza Universitaria, Madrid.
Gr a iz b o r d , Boris1995 “Ciudades medias y pequeñas: su papel estratégico en el desarrollo regional” en
Flores Sergio (comp.) Desarrollo regional y globalización económica. Universidad Autónoma de Tlaxcala y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Gu telm a n , Michel1986 Capitalismo y Reforma Agraria en México, ERA, México.
Ha r v e y , David1985 Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI de España, Madrid.
Ha y s , Sharon1994 “Structure and agency and the Sticky Problem of Culture” en Sociological Theory,
Vol. 12, No. 1, American Sociological Association, pp. 57-72
256
Ho l e , F., y Heizer, R. F.,1973 An Introduction to Prehistoric Archaeology, 3rd ed., Holt, Rinehart & Winston, New
York. pág. 86-87
In ter n a tio n a l Co u n c il on Mo nu m en ts and Sit e s (ICOMOS)2010 Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca (Mexico) No 1352. Evaluación del
sitio "Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, México” para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, por parte del organismo consultivo del Comité del Patrimonio Mundial. http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1352.pdf
In stitu to Na c io n a l de An tr o p o lo g ía e His t o r ia (INAH)1999 Plan de Manejo del Corredor Arqueológico del Valle de Oaxaca. Inédito2001 Patrimonio de México y su Valor Universal. Lista indicativa. Dirección de
Patrimonio Mundial, INAH.2009 Plan de Manejo de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla. Mecanuscrito inédito2010 Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca,
expediente técnico para su inscripción ante la UNESCO como Patrimonio Mundial, INAH, Oaxaca, México,
In g o ld , Tim1993 "The temporality of the Landscape” en: World Archaeology, Vol. 25, No. 2
Conceptions of Time and Ancient Society
Ja p p , Klaus Peter2008 "Actores políticos” en Estudios Sociológicos, Vol. XXV!, Núm. 1, El Colegio de
México, Distrito Federal México, pp. 3-31
Jim énez Iz a r r a r a z , María Antonieta2008 "Los paisajes culturales y la protección del patrimonio Cultural y Natural” en:
Patrimonio y paisajes culturales. Virginia Thiébaut, Magdalena García Sánchez y María Antonieta Jiménez Izarraraz (Editoras) El Colegio de Michoacán. Zamora, Michoacán, pp. 245-272
Jim énez Ma r t ín e z , Alfonso de Jesús.1998 Desarrollo turístico y sustentabilidad: el caso de México. Universidad
Intercontinental, México
Kingman, Eduardo; Prats, Lloren?2008 "El patrimonio, la construcción de las naciones y las políticas de exclusión. Diálogo
sobre la noción de patrimonio” en: Centro-h, Núm. 1, pp. 87-97, Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, Ecuador
Ko w a le w sk i, Stephen1983 "Valley- Floor Settlement Patterns in Monte Albán II” en: Kent V. Flannery y Joyce
Marcus (eds.), The Cloud People. Divergent Evolution of the Zapotec and Mixtec Civilizations, Nueva York, Academic Press. Pág. 109-110
257
Ko w a le w sk i, Stephen, Gary Feinman, Laura Finstein, Richard Blanton y Linda Nicholas1989 Monte Alban’s Hinterland, Part II, Prehispanic Settlement Patterns in Tlacolula,
Etla, and Ocotlán, the Valley of Oaxaca, México. Memoirs 23, University of Michigan Museum of Anthropology, Ann Arbor, 1125 p.
Kn ig h t, David, B.1982 "Identity and Territory: Geographical Perspectives on Nationalism and
Regionalism”, en: Annals of the Association of American Geographers, Vol. 72, No. 4, pp. 514-531.
Kuhn, Thomas S.1962 The structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press
La b a d i, Sophia y Coling Long (eds.)2010 Heritage and Globalization, Routledge, Taylor and Francis, New York, 230 p.
La k a t o s , Imre1983 "La falsación y la metodología de los programas de investigación científica”, en: La
metodología de los programas de investigación científica. Alianza universidad. Madrid
Le f f , Enrique2003 "La ecología política en América Latina. Un campo en construcción”, en: Polis,
Revista de la Universidad Bolivariana, invierno, año/vol. 1, número 5, Universidad Bolivariana, Santiago, Chile.
lo n g , Norman (ed.)1989 Encounters at the Interface: A perspective in Social Discontinuities in Rural
Development. Wageningen Agricultural University, Holanda
Ma t a , Samuel y Marcus Winter2000 Proyecto de salvamento arqueológico carretera Oaxaca - Mitla tramo, Libramiento
sur Oaxaca. Centro INAH-Oaxaca
Ma r t ín e z T uñón, Antonio2010 "Caves, Cacti and Cucurbits: Realities of the Management of Protected Areas” en:
Weber, Samantha, ed. 2010. Rethinking Protected Areas in a Changing World: Proceedings of the 2009 GWS Biennial Conference on Parks, Protected Areas, and Cultural Sites. Hancock, Michigan: The George Wright Society. pp. 284-290
Ma r t ín e z y Ojeda, Enrique1996 Guía Ilustrada de las plantas de Yagul (inédito)
Mc Br id e , George McCutchen1993 "Los sistemas de propiedad rural en México”, en George McCutchen McBride y
Marco Antonio Durán, Dos interpretaciones del campo mexicano, CONACULTA, México, pp. 35-246.
258
Mc Go v e r n , Thomas H.2008 “Place, Problem and People: Issues in Interdisciplinary Cooperation”, en:
Landscapes Under Pressure. Theory and Practice of Cultural Heritage Research and Preservation. Springer Science+Business Media, LLC. Nueva York, pp. 3-14
Me y e r , John W. y Ronald L. Jepperson2000 “The ‘Actors’of Modern Society: The Cultural Construction of Social Agency” en
Sociological Theory, vol. 18, No. 1, American Sociological Association, pp. 100-120
Mit c h e l l , Don.2000 Cultural Geography, Inglaterra, Blackwell
Mo r a l e s Lersh, Teresa y Cuauhtémoc Camarena1995 Fortaleciendo lo propio. Ideas para la creación de un museo comunitario. INAH,
México.
Morin, Edgar1994 Introducción al Pensamiento Complejo. Pakman, M. Editorial. Gedisa. Barcelona.
España.
ne r i, Arturo1998 “Reforma agraria y nueva ruralidad en México”, ponencia presentada en el
Congreso Nacional de la Red de Estudios Rurales, Políticas de ajuste estructural en el campo mexicano. Efectos y respuestas, Querétaro, México.
No g u é , Joan2006 “La producción social y cultural del paisaje” en: Mata, Rafael y Ález Tarroja
(coord.), El paisaje y la gestión del territorio y el urbanismo, pp. 135-143. Diputació Barcelona, Colección Territorio y Gobierno: Visiones.
Nogué, Joan y Abel Albet.2004 “Cartografía de los cambios sociales y culturales” En: Romero, J. (Coordinador).
Geografía humana. Riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Editorial Ariel, Barcelona, pp.159-202.
NÚÑEZ Ma ta d a m a s, Ana Cecilia.2011 Los habitantes del territorio encantado: construcción y apropiación del espacio
entre los zapotecos del Valle de Oaxaca. Tesis de Licenciatura. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia
of f e , Claus1996 Partidos políticos y movimientos sociales, Editorial Sistema, Madrid, España.
OLIVERA Ma r t ín e z , Manelik2009 Inventario de fauna silvestre de las cuevas prehistóricas del Valle de Tlacolula,
recate del conocimiento y uso tradicional zapoteco. Informe técnico presentado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (mecanuscrito inédito)
259
Or t e g a Ca n t e r o , Nicolás2004 “Naturaleza y cultura en la visión geográfica moderna del paisaje” en: Ortega
Cantero Nicolás (ed.) Naturaleza y cultura del paisaje. Colección estudios, Fundación Duques de Soria, UAM Ediciones, Madrid, pp. 9-35
Or t e g a Va l c á r c e l , José2000 Los horizontes de la geografía. España, Ariel Geografía.
Pa d d o c k , John1983 “Monte Albán II in the Yagul- Caballito Blanco Area”, en: Kent V. Flannery y Joyce
Marcus (eds.), The Cloud People. Divergent Evolution of the Zapotee and Mixtee Civilizations, Nueva York, Academic Press. Pag. 115-117
Pé r e z Ru iz, Maya Lorena2009 “La comunidad indígena contemporánea. Límites, fronteras y relaciones
interétnicas”, en: La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, Miguel Lisbona Guillén (coord.), El Colegio de Michoacán-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Zamora, Michoacán, pp. 87-100
Pip e r n o , D. R., y Kent V. Flannery2001 “The earliest archaeological maize (Zea Mays L.) from highland Mexico: New
accelerator mass spectrometry dates and their implications”, en Procedings of the National Academy of the United States of America, vol. 98, no. 4, p.p. 2101-2103.
Pip e r n o , D. R.; Ranere A.J., Holst I., Dickau R. e Iriarte J.2009 “Starch grain and phytolith evidence for early ninth millennium B.P. maize from the
Central Balsas River Valley, Mexico”, en Procedings of the National Academy of the United States of America, vol. 106, no. , p.p. 5019-5024.
Pl o g , S., Plog, F., y Wait, W.,1978 Decision Making in Modern Surveys, Advances in Archaeological Method and
Theory 1:383-421.
Pr a t s , Lloreng2005 “Concepto y gestión del patrimonio local” en: Cuadernos de Antropología Social,
núm. 21, pp. 17-35, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Ra n e r e A.J., Piperno D.R., Holst I., Iriarte J., y Dickau R.2009. “The cultural and chronological context of early Holocene maize and squash
domestication in the Central Balsas River Valley, Mexico”, en Procedings of the National Academy of the United States of America 106:5014-5018
Ro b l e s Ga r c ía , Nelly M.1994 Las canteras de Mitla, Oaxaca. Tecnología para la arquitectura monumental.
Vanderbilt University Publications in Anthropology, núm. 47, Vanderbilt University, Nashville EUA, 1994.
1996 “El Manejo de los Recursos Arqueológicos en México: El Caso de Oaxaca.” Tesis de doctorado, University of Georgia, Athens.
2010 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, México. Nelly M. Robles García (coord.). Culturas Populares/CONACULTA/Secretaría de
26 0
Culturas, Gobierno de Oaxaca/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, A.C./INAH. Oaxaca, México, 80pp.
Ro b l e s Ga r c ía , Nelly, Jorge Bautista Hernández y Rosalío Félix Ruiz 1996 Proyecto Yagul. Informe Técnico Final de: Excavación
Mecanuscrito inédito, Centro INAH-Oaxaca.y Restauración,
Ro b l e s Ga r c ía , Nelly y Alberto Juárez Osnaya2004 Historia de la arqueología en Oaxaca. Instituto oaxaqueño de las culturas,
CONACULTA-INAH, Oaxaca, México, 234pp.
Ro b l e s Ga r c ía , Nelly M. (coord.), Alberto Juárez Osnaya, Jorge Bautista Hernández, Adrián Salinas Contreras, Olga Lidia Landa Alarcón, Aciel O. Sánchez Flores
2001 Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla. Mecanuscrito inédito
Ro b l e s Ga r c ía , Nelly M. (coord.) Eloy Pérez Sibaja, Olga L. Landa Alarcón, Miguel A. Cruz González, Rosalío Félix Ruiz, Aciel Sánchez Flores
2005 Proyecto de Investigación y Conservación de las Cuevas Prehistóricas de Valle de Tlacolula. (Primera fase). Mecanuscrito Inédito
Ro b l e s Ga r c ía , Nelly M. y Antonio Martínez Tuñón.2011 "Paisajes prehistóricos en Oaxaca. Avances en la investigación de las cuevas
prehistóricas de Yagul y Mitla” en: Memoria de la Quinta Mesa Redonda de Monte Albán: Monte Albán en la encrucijada regional y disciplinaria. Nelly M. Robles García, Ángel I. Rivera Guzmán (edit.). Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2011. pp. 93-117
Ro b l e s Ga r c ía Nelly M.; Antonio Martínez Tuñón y Luis García Lalo2008 Proyecto integral para la conservación de los recursos culturales y naturales en
ámbito regional Yagul-Mitla. Tomo II Investigación y conservación de las cuevas prehistóricas del Valle de Tlacolula. Mecanuscrito inédito
Ro b l e s Ga r c ía , Nelly M.; Antonio Martínez Tuñón y Denia Berenice Villanueva Ruiz2009 Informe parcial de rescate arqueológico y propuesta de intervención de la
arquitectura prehispánica en Unión Zapata, Villa de Mitla, Oaxaca. Mecanuscrito inédito.
2010 Informe de restauración y análisis cerámico del rescate de arquitectura prehispánica en Unión Zapata, Villa de Mitla, Oaxaca. Mecanuscrito inédito.
Ro g e r , Alain2007 "Naturaleza y cultura, la doble artealización” en: Roger, Alain Breve tratado del
paisaje, pp. 15-35, Edición de Javier Maderuelo, Paisaje y teoría, Biblioteca Nueva, Madrid.
Sa l a z a r , Gabriela2010 "Agente y sujeto: reflexiones acerca de la teoría de la agencia en Anthony Giddens
y la de sujeto en Alain Touraine” en: Revista “Justicia Constitucional", No. 5, pp. 121-138, Facultad libre de Derecho de Monterrey, Monterrey, México
261
Sa n t o s , Carlos2009 “Discursos sobre el territorio, desarrollo y participación en torno a un área
protegida” en Espacio abierto, Vol. 18, Núm. 4, Asociación Venezolana de Sociología, pp. 627-651
Sa n t o s , Milton1996 De la totalidad al lugar. España, Oikos-tau
Sa u e r , Carl.1991 “Introducción a la geografía histórica” en: Cortez, Claude (comp.) Geografía
histórica, pp. 35-52. Antologías Universitarias, Instituto Mora, México, primera edición en inglés 1941
2002 “La geografía cultural”, en: Gómez Mendoza, Josefina, Julio Muñoz Jiménez y Nicolás Ortega Cantero, El pensamiento geográfico, pp. 349-355. Madrid, Alianza Universidad. Primera edición en inglés 1941.
Sc h a e f e r , F.1980 El excepcionalismo en geografía, Barcelona, Universidad de Barcelona
Sc h á v e lz o n , Daniel2004 Caballito Blanco. Zona Arqueológica. Maestría en Restauración del Patrimonio
Construido, URSE, Oaxaca, México
Sc h n e id e r , Sergio e Iván G. Peyré Tartaruga2006 “Territorio y enfoque territorial” en: Manzanal, Mabel; Neiman, Guillermo y
Lattuada, Mario (Org.) Desarrollo rural. Organizaciones, instituciones y territorio. Buenos Aires, Ed. Ciccus, pp. 71-102
Sc o t t , James C.1985 Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance. Yale University
Press, 389 p.
Smith, Bruce D.1997 “The Initial Domestication of Curcubita pepo in the Americas 10,000 Years Ago”,
en: Science, Vol. 276, no. 5314, pp. 932-934.2001 “Documenting plant domestication: The consilience of biological and archaeological
approaches”, en: Procedings of the National Academy of the United States of America, vol. 98, no. 4, pp. 1324-1326.
So ja , Edward1990 Posmodern Geographies. The reassertion of space in critical social theory.
Londres, Inglaterra.
St e p h e n , Lynn2002a “Ejidatarios y los patrimonios arqueológicos en Oaxaca: contexto cultural y
tenencia de la tierra” en: Nelly Robles (ed.) Sociedad y patrimonio arqueológico en el Valle de Oaxaca. Memoria de la Segunda Mesa Redonda de Monte Albán. INAH, México.
2002b ¡Zapata Lives! Histories and Cultural Politics in Southern México. University of California Press.
262
Te l l o , Andrés2010 "Notas sobre las políticas del patrimonio cultural” en: Cuadernos Interculturales,
vol. 8, núm. 15, pp. 115-131, Universidad de Valparaíso, Viña del Mar, Chile
To l e d o , Victor Manuel.1980 "Intercambio ecológico e intercambio económico en el proceso de producción
primario”. En: Biosociología y articulación de las ciencias. UNAM. México.
Tu r o s s , Noreen; Nelly Robles G., Antonio Martínez T., Christina Warinner y Dylan Clark.2010 "Between Yagul and Mitla”, ponencia presentada durante el 75th Anniversary
Meeting Society of American Archaeology, realizado en la ciudad de St. Louis Missouri, EE.uU. del 14 al 18 de abril de 2010.
Ty l o r , William1973 "Haciendas coloniales en el valle de Oaxaca” en: Historia mexicana 90, vol. XXIII
#2. El Colegio de México, México, pág 284 - 329.
UNESCO2008 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial,
UNESCO.2010 La Lente de la Educación para el Desarrollo Sostenible: Una herramienta para
examinar las políticas y las prácticas. Sector de Educación de la UNESCO.
Wa l l e r s t e in , Immanuel1976 "A World-System Perspective on the Social Sciences” en The British Journal of
Sociology, Vol. 27, No. 3, Special Issue. History and Sociology, pp. 343-352
Warm an , Arturo2001 El campo mexicano en el siglo XX, FCE, México.
Win t e r , Marcus2011 "Las ocupaciones paleo-indias y arcaicas en Oaxaca: hallazgos recientes” en:
Memoria de la Quinta Mesa Redonda de Monte Albán: Monte Albán en la encrucijada regional y disciplinaria. Nelly M. Robles García, Ángel I. Rivera Guzmán (edit.). Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 73-92
Wo r ld He r it a g e Co m m ittee (WHC)2010 Decisions 34COM 8B.42 Cultural Properties - Prehistoric Caves of Yagul and Mitla
in the Central Valley of Oaxaca (Mexico). Decisión final sobre la inscripción del sitio "Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, México” en la Lista del Patrimonio Mundial. http://whc.unesco.org/en/decisions/4025
Wo l f , Eric R.1990 "Distinguished Lecture: Facing Power- Old Insights, New Questions”, en: American
Anthropologist, New Series, Vol. 92, No. 3, pp. 586-596.
263
Notas periodísticas
Ra v e l o , Renato."En riesgo, la zona arqueológica de Yagul por una supercarretera”, publicado en el periódico La Jornada. Año XVI, N°5688, Domingo 2 de junio del 2000, pág. 4a
Av en d a ñ o , Olga Rosario"Teotitlán del Valle pide que la supercarretera al Istmo no destruya su patrimonio cultural”, publicado en el periódico El Oaxaqueño. Voz de nuestra comunidad en Estados Unidos, Año II, N° 37, Viernes 11 de agosto de 2000, pág. 5
Ruiz Ar r a z o l a , Victor"Advierten daños irreversibles a vestigios prehistóricos y prehispánicos si una carretera atraviesa de Yagul a Mitla”, publicado en el periódico El Oaxaqueño. Voz de nuestra comunidad en Estados Unidos, Año II, N°37, Viernes 11 de agosto de 2000, pág 5
Pa sa r a n Ja r q u in , Carlos"Condena IP a quienes se oponen a Supercarretera”, publicado en el periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, Año XXII, N°8,479, Domingo 13 de Agosto del 2000, pág. 1
Ma r t ín e z , Rafael"Destraban en Mitla problema de la supercarretera”, publicado en el periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, Año XXII, N°8,508, Lunes 4 de septiembre del 2000.
Sumano, Antonio G."Afectará la supercarretera a zona arqueológica de Yagul”, publicado en el periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, Año XXII, N°8,477, Viernes 11 de Agosto del 2000
Ma r t ín e z Sa n t ia g o , Nahum"Desconfían habitantes de Mitla del INAH”, publicado en la revista JM Informativo, Año II, N°44, Domingo 18 de octubre de 2009, pág. 8-9
LUIS Ar r e ó l a , Roberto"Proyecto cuevas prehistóricas del Valle de Tlacolula, del INAH”. Publicado en la revista JM Informativo, Año I, N°41, Sábado 26 de septiembre de 2009, pág. 20-21
Páginas electrónicas
Botanic Gardens Conservation International. www.bgci.org/garden.php?id=3161
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. www.conanp.gob.mx
Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. www.cdi-gob.mx
Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de Oaxaca. www.e- local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/
Escalando.net. www.escalando.net/zonas/
Fundación Cultural Rodolfo Morales, www.fcrom.org.mx
Fundación Mexicana para la educación Ambiental. www.fundea.org.mx
26 4
Grupo Mesófilo A.C. www.grupomesofilo.org
ICOMOS México. www.icomos.org.mx
Instituto Nacional de Antropología e Historia. www.inah.gob.mx
Instituto Tecnológico de Oaxaca. www.itoaxaca.edu.mx
Procuraduría Agraria. www.pa.gob.mx
Quadratin. Agencia mexicana de información y análisis. quadratinoaxaca.com.- mx/noticia/nota,61535
SERBO, A.C. www.serboax.org
UNESCO World Heritage Convention. whc.unesco.org
265



























































































































































































































































































![Boletín de Política Indígena · N°1. 2014 [Boletín de Política Indígena] Primera Semana de Agosto, 2014 Camila Peralta García Socióloga. Encargada de Comunicaciones Programa](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5f0eb4f67e708231d4408a90/boletn-de-poltica-indgena-n1-2014-boletn-de-poltica-indgena-primera.jpg)