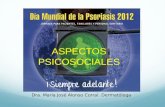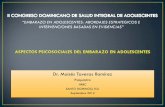Aspectos Psicosociales de La Fisioterapia
Click here to load reader
-
Upload
marleny-asencio-guisasola -
Category
Documents
-
view
30 -
download
6
Transcript of Aspectos Psicosociales de La Fisioterapia

FISIOTERAPIA 28(1)2006 1/3/06 17:10 Página 23
Documento descargado de http://www.elsevier.es el 03/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
Revisión
23
D.J. Catalán Matamoros1
P. Rocamora Pérez2
E. Ruiz Padial3
Aspectos psicosociales de la fisioterapia en la discapacidad
Psychosocial aspects of
1Profesor. Departamento de Correspondencia: physiotherapy in disability
Ciencias de la Salud. Universidad Daniel Catalán Matamoros de Jaén. Área de Fisioterapia
2Fisioterapeuta. Distrito Sanitario E.U. Ciencias de la Salud de Jaén Norte. Servicio Andaluz Campus Las Lagunillas de Salud. Universidad de Jaén
3Profesora. Departamento de 23071 Jaén Psicología. Universidad de Jaén. [email protected]
Fecha de recepción: 18/2/05 Aceptado para su publicación: 26/10/05
RESUMEN
Desde inicios de los años noventa, el campo científico de la discapacidad se ha visto inundado de numerosas publicaciones que plantean un modelo o teoría social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad defiende que ésta es una “construcción social” impuesta. Este estudio se basa en una revisión de la literatura reciente sobre las variables psicosociales desencadenadas a partir de adquirir una situación de discapacidad. El fisioterapeuta trata en su práctica diaria con pacientes discapacitados que pueden presentar un perfil psicosocial determinado. El fisioterapeuta debe conocer y abordar estas dimensiones, ya que hasta podrían enmascarar la evolución real del tratamiento. Destaca el estudio de estas variables en el campo laboral, en la diferencia de género y en grupos específicos de población. La inclusión de un abordaje psicosocial en el tratamiento de Fisioterapia, como una intervención complementaria, puede ser de gran utilidad para una completa y eficaz atención al paciente.
ABSTRACT
From the 90’s, research on disability has increased with lots of articles which present a disability model or social theory. This social model in disability agrees that this is an imposed “social construction”. This study is based in a recent literature review about the psychosocial variables arised when a disabled situation is acquired. The physiotherapist deals in her/his diary practice with disabled patients that could have a certain psychosocial profile. On these psychosocial variables, it’s a common field of study the workplace, the gender differences and specific groups of the population. The application of a psychosocial approach in the treatment of Physiotherapy, as a complementary intervention, could be useful for a total and effective attention to the patient.
KEY WORDS
Psychosociology; Physiotherapy; Disability.
Fisioterapia 2006;28(1):23-8

FISIOTERAPIA 28(1)2006 1/3/06 17:10 Página 24
Documento descargado de http://www.elsevier.es el 03/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
D.J. Catalán Matamoros Aspectos psicosociales de la fisioterapia en la discapacidad P. Rocamora Pérez E. Ruiz Padial
24 PALABRAS CLAVE
Psicosociología; Fisioterapia: Discapacidad.
INTRODUCCIÓN
En el comienzo de la década de los ochenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la clasificación de las consecuencias de la enfermedad1, fijando los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, así como las relaciones entre ellos, en la denominada Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). La deficiencia aparecía definida como pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica y representaba trastornos a nivel del órgano; la discapacidad, como restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano y representaba un trastorno al nivel de la persona; y la minusvalía, como la situación de desventaja para un individuo, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un papel que se considera normal en su caso (en función de la edad, sexo y factores sociales y culturales) y reflejaba una interacción y adaptación del individuo al entorno (fig. 1).
En resumen, se puede decir que los tres términos están íntimamente relacionados, considerando que la deficiencia constituye lo “orgánico”, la discapacidad lo “funcional”, y la minusvalía la “desventaja social”2-4.
DiscapacidadDeficiencia Minusvalía Entorno
Enfermedad
Anomalía
Accidente
Fig. 1. Esquema de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (Calvo et al, 2002).
Desde inicios de los años noventa, el campo científico de la discapacidad se ha visto inundado de numerosas publicaciones, que por medio de unas severas y radicales críticas al modelo médico plantean un modelo o teoría social de la discapacidad5-7.
El modelo social de la discapacidad defiende que la concepción de la discapacidad es una “construcción social” impuesta, y plantea una visión de las personas con discapacidad como clase oprimida, con una dura crítica al rol desempeñado por los profesionales y la defensa de una alternativa de carácter político más que científico8.
La integración en la sociedad de las personas con discapacidades, así como la información de los ciudadanos sobre las minusvalías, constituyen problemáticas que incumben, al menos en parte, a las autoridades públicas, ya sean locales, nacionales o incluso internacionales. El sistema sanitario, como parte fundamental en las decisiones de las autoridades públicas, juega un importante papel en la discapacidad. De esta forma, la Fisioterapia es un elemento clave para lograr al menos una mayor calidad de vida en la población que se encuentra en esta situación.
Quizás la perspectiva de un fisioterapeuta se acerca más al modelo funcional de la discapacidad9, que sugiere que las limitaciones de una persona se convierten en discapacidad sólo como consecuencia de la interacción de la persona con un ambiente que no le proporciona el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones funcionales. La figura 2 resume este modelo funcional de la discapacidad10.
En este contexto consideramos que resulta fundamental conocer los factores psicosociales asociados a la discapacidad. La aparición de una discapacidad no sólo supone un cambio en el estatus de salud física, sino que también surgen una serie de consecuencias sociales y psicológicas que determinarán el bienestar y la respuesta
Fisioterapia 2006;28(1):23-8

FISIOTERAPIA 28(1)2006 1/3/06 17:10 Página 25
Documento descargado de http://www.elsevier.es el 03/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
25
D.J. Catalán Matamoros P. Rocamora Pérez E. Ruiz Padial
al tratamiento de estos pacientes11. Por tanto, el abordaje de la discapacidad no puede ser atendido únicamente desde el enfoque físico u órganico, sino también desde el psicosocial.
El objetivo de nuestro trabajo es revisar los resultados aportados por la literatura actual sobre respuestas psicosociales ante la discapacidad que presentan fundamentalmente los pacientes que acuden a Fisioterapia, centrándonos en la discapacidad física, y concretamente en los trastornos músculo-esqueléticos.
RESPUESTAS E INTERVENCIONES PSICOSOCIALES ANTE LA DISCAPACIDAD FÍSICA
La importancia y el interés en el estudio de las variables psicosociales en la discapacidad física se hace evidente por la multitud de publicaciones sobre esta temática. Estas variables son claramente relevantes ya que parecen determinar en parte, la probabilidad de ocurrencia de determinadas patologías12,13, el curso de la enfermedad14, la respuesta al tratamiento y probablemente el estilo de afrontamiento de la persona15. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en investigar cuáles son las respuestas psicosociales que aparecen ante una situación de discapacidad.
Los numerosos estudios dedicados a investigar cuáles son las características que, con más frecuencia presentan las personas con discapacidad, suelen ser de tipo correlacional, y en algunas ocasiones, prospectivo. Así, parece relativamente fácil concluir que algunas variables como el apoyo social16,17, el estilo de afrontamiento al estrés17 y otras condiciones cognitivas como la percepción de control17 se relacionan con la presencia de discapacidad o incluso con la evolución en el tratamiento18.
Sin embargo, a partir de los resultados presentes en la literatura resulta más difícil establecer cuáles son las respuestas psicosociales ante la discapacidad y cómo se relacionan estas respuestas con las características psicológicas y sociales del paciente antes de ser diagnosticado. También para el fisioterapeuta es un problema conocer si esas variables psicosociales son una respuesta o una causa de la discapacidad, debido en la mayoría de los ca-
Aspectos psicosociales de la fisioterapia en la discapacidad
Patología
Limitación
Discapacidad
Limitación(es) funcionales
Fig. 2. Proceso de la discapacidad (Schalock, 1999).
sos a que el paciente ya ha adquirido la discapacidad cuando acude a la consulta.
En la búsqueda realizada, basada en las investigaciones más recientes, a pesar de contar mayoritariamente con estudios correlacionales se pueden vislumbrar algunos resultados interesantes para nuestro objetivo. Hay algunos estudios en los que se comparan las variables psicosociales de grupos de personas con discapacidad. Estos estudios se pueden clasificar en tres temáticas:
En el ámbito laboral
Se ha encontrado que los pacientes con trastornos laborales del miembro superior comparados con compañeros de trabajo sin tales trastornos muestran mayores niveles de dolor, una mayor reactividad psicológica al dolor y se enfadan con sus compañeros más fácilmente19. Estos resultados, a pesar de ser correlacionales, sugieren que algunas características psicosociales presentes en la muestra pueden constituir respuestas a la discapacidad.
En el género
Existen diversos estudios que muestran diferencias en la respuesta a la discapacidad entre hombres y mujeres discapacitados. Así, se ha encontrado que las mujeres padecen más nivel de dolor20 y niveles más altos de depresión pre y postratamiento21. Además, las mujeres
Fisioterapia 2006;28(1):23-8

FISIOTERAPIA 28(1)2006 1/3/06 17:10 Página 26
Documento descargado de http://www.elsevier.es el 03/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
D.J. Catalán Matamoros Aspectos psicosociales de la fisioterapia en la discapacidad P. Rocamora Pérez E. Ruiz Padial
26 presentan mayor número de conductas de búsqueda de ayuda médica y apoyo social que los hombres21,22. A nivel cognitivo, la percepción de la duración de la enfermedad es también distinta según el género. Aunque los hombres adoptan una actitud fatalista, relacionan su enfermedad a un episodio aislado mientras que las mujeres piensan que su nueva condición es continuada22. Por otra parte, también la calidad de vida se ve afectada diferencialmente según el género. En concreto, se ha encontrado que las dimensiones de la calidad de vida más alteradas en hombres son físicas, y en mujeres, psicológicas23.
En los grupos de inmigrantes
En un estudio realizado en Suecia en el que se comparan inmigrantes con nativos, se ha encontrado que los inmigrantes estaban más preocupados por su situación económica, tenían mayores períodos de baja por enfermedad, se sentían más discapacitados, informaban de mayor estrés laboral y utilizaban más estrategias pasivas de afrontamiento al estrés. Tenían mayores niveles de malestar emocional, tales como más síntomas de ansiedad, depresión, reacciones de estrés postraumático, una menor autoconfianza, como también mayores niveles del Síndrome de Burnout. Los autores concluyen que los inmigrantes viven bajo condiciones psicosociales más estresantes y que experimentan un impacto más profundo de dolor que los suecos20.
La relación de las variables psicosociales y la intervención en discapacitados físicos es obvia. Además de recomendar la adopción de pautas psicosociales (ayuda social, asistencia médica, situación económica y cuidar las actitudes hacia estas personas) en el tratamiento de fisioterapia24,25, considerar estas variables resulta de utilidad en la intervención. La medida de factores psicológicos y sociales en estudios de trastornos músculo-esqueléticos se ha hecho muy importante para mostrar el efecto de intervenciones en las vidas de los individuos discapacitados17. Se ha estudiado que actuaciones fisioterapéuticas como la realización de ejercicio físico pueden mejorar la autoestima, la depresión, la movilidad, el rol social, la actividad social y la ansiedad18. Por último, se ha demostrado que la eficacia de intervenciones
realizadas por fisioterapeutas, concretamente la quiropraxia, está influida por variables psicosociales como el deseo del paciente en volver al trabajo26.
REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN
Las diversas partes del cuerpo que puedan verse afectadas poseen una importancia psicológica específica27.
Así, disfunciones a nivel pélvico están cargadas de importante significado emocional. Por ejemplo, el nombre del nervio pudendo procede del término latino que designa la vergüenza. La persona adulta que sufre pérdidas de la función sexual, vesicular e intestinal ve alterada su autoimagen además de sufrir sentimientos negativos, como inseguridad.
La afectación de extremidades inferiores hace que la persona recupere sentimientos muy similares a los experimentados por un niño que está aprendiendo a andar solo. Por ejemplo, las habilidades comunicativas y sociales de una persona que está confinada a una silla de ruedas pueden verse alteradas por estar esta persona obligada a mirar hacia arriba para tratar con los demás.
En cuanto a la afectación de extremidades superiores, plantea situaciones de importante dependencia semejante incluso a la de un recién nacido para alimentarse, vestirse, asearse, etc.
En general, todos estos cambios corporales modifican la imagen que la persona tiene de sí misma. En algunos casos, a todo ello hay que añadir la necesidad de asimilar objetos ajenos al concepto de sí mismo, como dispositivos ortoprotésicos.
¿TIENE LA CALIDAD DE VIDA UN SIGNIFICADO DIFERENTE PARA PERSONAS CON O SIN DISCAPACIDAD?
La “calidad de vida” es un concepto multidimensional integrado por diversos factores.
La idea de calidad de vida está asociada por cada individuo a nociones diferentes, pero el concepto es común: vivir bien, bienestar, satisfacción, felicidad, etc. Se trata de un concepto global, abstracto, esencialmente subjetivo, que hace referencia de manera sumativa a diferentes as-
Fisioterapia 2006;28(1):23-8

FISIOTERAPIA 28(1)2006 1/3/06 17:10 Página 27
Documento descargado de http://www.elsevier.es el 03/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
D.J. Catalán Matamoros Aspectos psicosociales de la fisioterapia en la discapacidad P. Rocamora Pérez E. Ruiz Padial
pectos de la vida de toda persona: salud, empleo, relaciones personales, circunstancias ambientales, planes futuros de vida, etc., incluyendo siempre la propia percepción del individuo sobre su vida, y sobre la vida en general28.
Aunque exista controversia al respecto, la mayoría de investigadores concluyen en que dicho significado es, en esencia, el mismo en ambos casos. En esta línea, Goode (1999) afirma que la calidad de vida se desglosa en los mismos componentes para todas las personas29. Brown y Vandergoot (1998), especifican que se debe diferenciar según edades y tipo de discapacidad, pero también concluye que en todo caso los principios son comunes30. Schalock, Keith, Hoffman y Karan (1989) deducen que si todas las personas tienen en esencia las mismas necesidades, su sentido de calidad de vida será muy similar31. Flanagan (1982), no obstante, considera necesario tener en cuenta los límites impuestos por los distintos tipos de discapacidad para realizar ajustes partiendo del concepto común de calidad de vida32. Por su parte, Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger (1993) consideran incauto suponer que los colectivos discapacitados presentan las mismas características, necesidades y deseos que la población general33. De hecho, en estudios más recientes, se concluye que la calidad de vida de los discapacitados depende de algunas variables relacionadas con su trastorno, por ejemplo, Bingefors e Isacson (2004) señalan que la calidad de vida en pacientes discapacitados está condicionada por el género y el tipo de dolor23.
DISCUSIÓN
Desde hace bastantes años se viene hablando de la importancia que las variables psicosociales tienen en la descripción y explicación de algunos trastornos considerados clásicamente como “enfermedades físicas”. Así, la influencia de las variables psicosociales en patologías como el cáncer, la enfermedad coronaria, el asma, etc., está bien documentada34,35. Sin embargo, son menos abundantes los estudios sobre la influencia de tales características en los trastornos musculoesqueléticos, y casi inexistentes los estudios centrados en las respuestas psi
cosociales ante trastornos discapacitantes musculoesque- 27 léticos. De hecho, al buscar en la literatura actual cuáles son las respuestas psicosociales ante la discapacidad física y cómo se relacionan estas respuestas con las características psicológicas y sociales del paciente antes de ser diagnosticado, no hemos encontrado ningún estudio que no fuera correlacional.
A partir de los estudios hallados en nuestra búsqueda, debido a este carácter correlacional, nos resulta imposible concluir que las características psicosociales descritas en las investigaciones encontradas sean respuestas a la discapacidad. A pesar de esta dificultad, a partir de algunos de estos resultados se puede entrever que los pacientes discapacitados presentan mayores niveles de dolor así como mayor reactividad al dolor19, cambios cognitivos referentes a la percepción de la discapacidad22, distintas respuestas de afrontamiento21, respuestas emocionales de ansiedad y depresión20 y se ve alterada su calidad de vida23. En esta última respuesta psicosocial, se ha observado que los autores no llegan a un consenso acerca de si la calidad de vida percibida difiere entre individuos discapacitados y no discapacitados.
No obstante, coincidiendo con otros autores17, queremos manifestar la necesidad de investigación controlada en esta área que permita identificar las respuestas que, a nivel psicológico y social, aparecen ante el diagnóstico de una discapacidad, y buscar su relación con las características psicosociales del paciente previas a su diagnóstico. Conocer sus respuestas a la discapacidad permitirá potenciar la efectividad de la intervención fisioterapéutica e interdisciplinar en general. Ya que, atender las variables psicosociales puede acelerar el proceso de recuperación del paciente, igual que, si las ignoramos, probablemente repercutirá en una prolongación de la enfermedad18. Por ello pensamos que las características psicosociales del paciente pueden afectar de forma notable en la evolución y recuperación de su discapacidad. Además, si pudiéramos conocer cómo responden los pacientes en función de sus características previas, podríamos anticiparnos e intentar reducir los cambios y respuestas en esta situación.
Fisioterapia 2006;28(1):23-8

FISIOTERAPIA 28(1)2006 1/3/06 17:10 Página 28
Documento descargado de http://www.elsevier.es el 03/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
28
D.J. Catalán Matamoros Aspectos psicosociales de la fisioterapia en la discapacidad P. Rocamora Pérez E. Ruiz Padial
BIBLIOGRAFÍA
1. Verdugo M. La concepción de discapacidad en los modelos sociales. ¿Qué significa la discapacidad hoy? Salamanca: Universidad de Salamanca; 2004.
2. Calvo J, Martín A, Sánchez D. Avances en discapacidad. Fisioterapia. 2002;24(2):107-14.
3. Henderson M, Kidd B, Pearson R, White P. Chronic upper limb pain: an exploration of the biopsychosocial model. J Rheumatol. 2005;32(1):118-22.
4. Fernández R. Diagnóstico Fisioterápico. En: Montserrat M, editor. VIII Jornadas Nacionales de Fisioterapia en Atención Primaria: Ponencias, Comunicaciones y Posters. Salou: Servicio de Publicaciones de la URV; 2004. p. 43-54.
5. Oliver M. Changing the social relations of research production. Disability, Handicap and Society; 2002;7(2):101-14.
6. Barton L. Sociología y discapacidad: algunos temas nuevos. En: L. Barton, editor. Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata/ Fundación Paideia; 1998. p. 19-33.
7. OMS. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Ginebra; 2000.
8. Barnes C, Mercer G, Shakespeare T. Exploring disability. A sociological introduction. Cambridge: Polity Press; 1997.
9. Institute of Medicine. Disability in America: Toward a national agenda for prevention. Washington: National Academy Press; 1991.
10. Schalock R. Hacia una nueva concepción de la discapacidad. En: III Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad. Salamanca: Universidad de Salamanca; 1999.
11. Helmes E, Deathe A. A comparison of psychosocial functioning and personality in amputee and chronic pain populations. Clin J Pain. 1992;8(4):351-7.
12. Rosenman R. Type A behavior pattern: a personal overview. En Type A behavior, M Strube (Ed.). California: Sage Publications; 1991.
13. González M. Tratado de medicina paliativa. Madrid: Panamericana; 1996.
14. Kendall N. Psychosocial approaches to the prevention of chronic pain: the low back paradigm. Baillieres Best Pract Res Clin Rheumatol. 1999;13(3):545-54.
15. Millon, T, Davis R. Trastornos de la personalidad en la vida moderna, Barcelona: Masson; 1991.
16. Berkman L. Assessing the physical health effects of social networks and social support. Annual Review of Public Health. 1984:5:414-21.
17. Newman S. Psychosocial measures in musculoskeletal trials. J Rheumatol. 1987;24(5):979-84.
18. Means K, O’Sullivan P, Rodell D. Psychosocial effects of an exercise program in older persons who fall. JRRD. 2003;40(1):49-58.
19. Himmelstein J, Feuerstein M, Stanek E, Koyamatsu K, Pransky G, Morgan W, et al. Work-related upper-extremity disorders and work disability: clinical and psychosocial presentation. J Occup Environ Med. 1995;37(11):1278-86.
20. Soares J, Grossi G. Experience of musculoskeletal pain. Comparison of immigrant and Swedish patient. Scand J Caring Sci. 1999;13(4):254-66.
21. McGeary D, Mayer T, Gatchel R, Anagnostis, C, Proctor T. Gender-related differences in treatment outcomes for patients with musculoskeletal disorders. Spine. J 2003;3(3):197-203.
22. Znajda T, Wunder J, Bell R, Davis A. Gender issues in patients with extremity soft-tissue sarcoma: a pilot study. Cancer Nurs. 1999;22(2):111-8.
23. Bingefors K, Isacson D. Epidemiology, co-morbidity, and impact on health-related quality of life of self-reported headache and musculoskeletal pain: a gender perspective. Eur J Pain. 2004;8(5):435-50.
24. Hughes R, Taylor H, Robinson-Whelen S, Nosek M. Stress and women with physical disabilities: Identifying correlates. Womens Health Issues. 2005;15(1):14-20.
25. Ferguson A, Richie B, Gomez M. Psychological factors after traumatic amputation in landmine survivors: the bridge between physical healing and full recovery. Disabil Rehabil. 2004; 26(14-15):931-8.
26. Colloca C, Polkinghorn B. Chiropractic management of Ehlers-Danlos syndrome: a report of two cases. J Manipulative Physiol Ther. 2003;26(7):448-59.
27. Servoss A. Deterioro de la Movilidad. Madrid: MD; 1996. 28. Schalock R y Verdugo M. Calidad de vida: Manual para profe
sionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza Editorial; 2003.
29. Goode E. Terminal cancer patients’ will to live is found to fluctuate. Nueva York: Times; 1999.
30. Brown M y Vandergoot D. Quality of life for individuals with traumatic brain injury: comparison with others living in the community. J Head Trauma Rehabil. 1998;13(4):1-23.
31. Schalock R, Keith K, Hoffman K, Karan O. Quality of life: its measurement and use. Ment Retard. 1989;27(1):25-31.
32. Flanagan J. Measurement of quality of life: current state of the art. Arch Phys Med Rehabil. 1982;63(2):56-9.
33. Dennis R, Williams W, Giangreco M, Cloninger C. Quality of life as context for planning and evaluation of services for people with disabilities. Except Child. 1993;59(6):499-512.
34. Eysenck H. Smoking, personality and stress: psychosocial factors in the prediction of cancer and coronary heart disease. Nueva York: Springer Verlag; 1991.
35. Nieto J, Abad M, Esteban M y Tejerina M. Psicología para ciencias de la salud. Madrid: McGrawHill; 2004.
Fisioterapia 2006;28(1):23-8