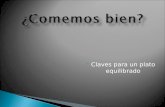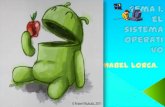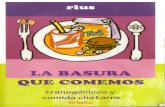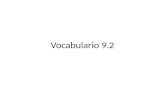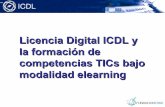Apuntes Mabel Gracia - Somos Lo Que Comemos
-
Upload
franciscosimonsalinas -
Category
Documents
-
view
12 -
download
2
description
Transcript of Apuntes Mabel Gracia - Somos Lo Que Comemos

Gracia Arnaiz, Mabel (Comp.). Somos lo que comemos. Estudios de alimentación y cultura en España. Barcelona: Ariel, 2002.
De Garine, Igor. “Prólogo. Antropología de la alimentación y autenticidad cultural”. Pp. 9-13
La antropología de la alimentación corresponde a una aproximación holística de estos diferentes ámbitos [biológico, psicológico y cultural]. Se preocupa por explicar de qué manera repercuten uno sobre otros para determinar un estado nutricional que depende de fenómenos materiales (como las fuentes alimenticias) y no materiales (como la organización doméstica o las creencias filosófico-religiosas, a menudo englobadas bajo el término de hábitos alimentarios) de un grupo humano determinado (9).
Se olvida bastante a menudo de que si existe un modelo cultural nacional, regional o característico de otros grupos específicos, éste debe ser definido a partir del análisis de los comportamientos efectivos. Se trata de un modelo estadístico, de una mediana, no de la opinión emitida por las elites a la moda. Es a esta definición que se vincula, entre otras, la antropología de la alimentación. La alimentación familiar es uno de los objetos esenciales de la antropología de la alimentación. Mal que les pese a los nostálgicos del pasado, refleja a menudo más los efectos del proceso de globalización mercantil que la persistencia de los sistemas tradicionales (10).
Gracia Arnaiz, Mabel. “Introducción. La alimentación en el umbral del siglo XXI: una agenda para la investigación sociocultural en España”. Pp. 15-38.
A menudo, la comida es un elemento básico en el inicio de la reciprocidad y del intercambio interpersonal y, en general, en el establecimiento y mantenimiento de la sociabilidad. Objeto de pactos y conflictos, el comportamiento alimentario marca tanto las semejanzas como las diferencias étnicas y sociales, clasifica y jerarquiza a las personas y a los grupos, expresa formas de concebir el mundo e incorpora un gran poder de evocación simbólica hasta el punto de evidenciar que, en efecto, somos lo que comemos (15).
Así pues, la comida, o desde una perspectiva más sistémica la cocina –entendida como el conjunto de conocimientos, operaciones técnicas y reglas aplicadas a los alimentos con el fin de hacerlos aptos para el consumo–, expresa de un modo particular quiénes somos (16)
[…] hay numerosos ejemplos que muestran que los seres humanos marcan su pertenencia a una cultura o a un grupo social, en buena parte afirmando su peculiaridad alimentaria ante y en contraste con la de los otros, siempre diferente y a menudo suscitando repugnancia o ironía: el musulmán es un tirano matavacas para el hindú, mientras que los ingleses desprecian a los franceses por comerse la carne de caballo o las ranas (17).
La diversidad de las prácticas materiales y las representaciones simbólicas que están asociadas al acto alimentario han permitido definirlo, siguiendo la idea de Mauss, de hecho social total, en cuanto que todas y cada una de las diferentes áreas de la cultura pueden influir en el sistema alimentario y, consecuentemente, este último revelarnos la naturaleza y estructura de un orden social dado […] es impensable hacer un análisis de la cultura alimentaria sin vincularlo, necesariamente, con el reparte de poder y autoridad dentro de la esfera económica y política y, en consecuencia, también con el sistema de estratificación social y la división sexual y social del trabajo (18).

A la etnografía le interesa, sin embargo, ver cómo se construye dicha oralidad [la oralidad de sus informantes] y no sólo porque a través de ella se expresa el punto de vista interno de los actores sociales o emic, extraordinariamente útil en la tarea de comprender lo que es verdaderamente significativo para el grupo estudiado, sino porque su relato da cuenta de cómo los actores sociales organizan el conocimiento y sus experiencias alimenticias a través del lenguaje, cómo las perciben y cómo las comunican. Así pues, a la antropología de alimentación le interesa abordar el decalage que pueda existir entre la visión que las personas proporcionan de sus prácticas alimentarias, y lo que realmente hacen (19).
En este sentido, a esta subdisciplina le interesa menos concluir acerca de qué come exactamente un grupo social determinado, que acerca de por qué come uno u otro alimento, para qué, con quién, cómo o cuándo (20).
En el último siglo, y sobre todo en los últimos cuarenta años, se ha producido la transformación más radical de la alimentación humana, trasladándose gran parte de las funciones de producción, conservación y preparación de los alimentos desde el punto de vista doméstico y artesanal a las fábricas y, en concreto, a las estructuras industriales y capitalistas de producción y consumo […] La comida es hoy un gran negocio en torno al cual se mueven cifras archimillonarias: mayor productividad agrícola, más rendimiento de la ganadería, intensificación de la explotación marítima, masificación de los platos manufacturados, auge de la oferta restauradora, etcétera (28).
Al proceso de homogeneización o de mundialización de los hábitos alimentarios algunos estudiosos le han denominado americanización de la alimentación (29) […] El problema, sin embargo, es más complicado, ya que no se trata de un proceso de americanización en el sentido de una aculturación pura y simple, sino más bien de un proceso de macdonalización resultante de aplicar los criterios de mecanización, intensificación, estandarización y planificación del trabajo, de reducción de costes y de obtención de beneficios rápidos a todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final. En este sentido, las sociedades occidentales se americanizan menos que se industrializan y se transforman más que se aculturan (30).
El sistema proporciona el «mal» (la abundancia y la promoción del consumo) y paralelamente «su remedio» (la restricción o el consumo de sustancias y actividades adelgazantes). Tal es la presión ejercida por el marketing del cuerpo y tal es su papel en la construcción de la imagen social (31).
Estos productos nuevos [aquellos manipulados por medio de engordes artificiales, antibióticos y hormonas, pesticidas, aditivos químicos, etc.], no siempre fácilmente identificables tras la manipulación industrial, son los denominados OCNI’s (objetos comestibles no identificados) (32).
[Nota al pie] El snacking se ha definido como una forma de alimentación continua a base de comidas poco estructuradas y normalmente efectuadas en solitario (33).
Se dice que los trazos culinarios se mantienen durante más tiempo que la religión, la lengua o cualquier aspecto de la cultura, en el sentido de que hay elementos fundamentales que quedan permanentes resistiendo a las conquistas, la colonización, al cambio social, a las revoluciones tecnológicas e, incluso, a los efectos de la industrialización y la urbanización [/] Estos elementos fundamentales son los denominados flavor principles (materias grasas, condimentos, alimentos), los cuales tienen un papel más decisivo que el resto, dando especificidad, continuidad y estabilidad al sistema alimentario (35-36).

Contreras, Jesús. “Los aspectos culturales en el consumo de carne”. Pp. 221-248.
[…] podríamos definir cultura alimentaria como el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un grupo social determinado dentro de una cultura […] Si queremos comprender las razones de las preferencias y de los prejuicios alimentarios, debemos situarlos en el contexto de la totalidad de la sociedad en la que se producen (222).
Nuestro comportamiento alimentario tiene, desde el origen de la especie, determinantes múltiples. Los seres humanos tienen la necesidad de aprender las buenas elecciones alimentarias y las [/] aprenden no por un método individual de ensayos y errores, sino a partir de un saber colectivo que se ha ido constituyendo, a lo largo de las generaciones, bajo la forma de un cuerpo de creencias, algunas confirmadas por la experiencia, otras completamente simbólicas o mágicas, tales como el ayuno, la búsqueda de lo sagrado o las prohibiciones religiosas (223-224).
A lo largo de la mayor parte de su historia, la humanidad parece haber sentido la necesidad de controlar su entorno ambiental para mitigar las amenazas procedentes de los elementos y de los animales salvajes, así como para asegurar una cierta estabilidad en el suministro de comida y otras necesidades vitales. La importancia del poder sobre la naturaleza ha fundamentado el prestigio de la carne (225).
Así, para Leach (1972)1 los animales comestibles y no comestibles son el resultado de una «derivación» lógica por parte del concepto de naturaleza e identifica los animales comestibles mediante una serie de dicotomías conceptuales […] Los animales próximos a las personas son prohibidos, así como los más alejados. El tabú de la carne de los predadores está conectado con el problema del asesinato. Comer tales animales implica incorporar un desorden y pone en peligro la distancia sociocultural entre los humanos y la naturaleza […] También existe tabú si son similares a los humanos en algún aspecto o si transgreden la definición cultural de las fronteras entre los órdenes humano y animal (227).
El consumo de carne sólo sería posible rompiendo tal continuidad [un continuum entre los seres vivientes, humano-animal] […] dos estrategias son posibles. La primera es construir e interiorizar una distinción clara e infranqueable entre humanidad y animalidad, afirmando sin rodeos una jerarquía de los seres en cuyo vértice figura el hombre. La segunda consiste en disimular todas las características aparentes de la animalidad, pensar la carne como materia inanimada y ya no como parte de un cuerpo (228).
El «jefe de familia» consume las mayores cantidades de carne y los mejores cortes. Esta práctica esta ligada, precisamente, a la imagen de la carne que fortifica al trabajador. La mujer interioriza esta situación hasta el punto de que ni siquiera tiene necesidad de reprimirse: a ella no le gusta la carne, ella no tiene hambre, ni siquiera tiene conciencia de sacrificarse (229).
[Sobre la tendencia vegetariana y el declive en el consumo de carne actuales] Todo ello da a una cierta paradija de la modernidad. Si el movimiento de la ciencia reanimaliza un poco al hombre, el de la civilización tiende a humanizar al animal […] El animal tiene, cada vez más, un lugar y un papel en la familia y se le está otorgando una individualidad y una identidad crecientes: se convierte en sujeto (233).
1 [Leach, E. (1972): «Anthropological aspects of language: animal categories and verbal abuse», en Maranda, P. (Ed.): Mithology, pp. 39-67. Harmondsworth, Penguin].

Para los vegetarianos, la carne es, sobre todo, una sustancia muerta, «un cadáver» […] Ingerir un alimento cárnico supone introducir la muerte en uno mismo, debilitar su propio cuerpo, representarse la propia muerte. Por el contrario, el rechazo de la carne equivale al rechazo de una contaminación por lo humores del animal [actitud contradictoria de los vegetarianos, entre la honra y la repugnancia hacia lo animal] (234).
La idealización del cuerpo –joven, bello y sano– ha provocado una transferencia de valores de la que el cuerpo médico ha sido el beneficiario en detrimento de la Iglesia. El Bien, los ideales de la perfección, que antaño se correspondían con valores trascendentales, ahora se corresponden con una «buena salud» corporalmente idealizada. El Mal, los pecados, tales como el abandono a los apetitos del cuerpo, la golosina, la lujuria, la pereza… ya no son castigados con el infierno después de la muerte, sino que conducen a infiernos inmediatos: la enfermedad, la muerte, la obesidad, el envejecimiento prematuro… todos ellos signos patentes de pecados contra la higiene corporal y alimentaria (238)
Se han encontrado nuevos chivos expiatorios en las personas de los obsesos, los diabéticos o los hipercolesterolímicos (238).
El discurso del miedo es hoy también el discurso del «establishment», cuyos actores son tanto los poderes públicos como los dietistas o las empresas (239).
Entre la tecnología, por una parte, y el marketing y la publicidad, por otra, habrían sido destruidas las referencias culturales de la alimentación. El alimento se habría convertido en un objeto sin historia conocida y el consumidor moderno no sabría ya qué es lo que realmente está comiendo (Fischler; 1979: 202) 2 pues la industria parece proporcionar (Lambert, 1997)3 un flujo de «alimentos sin memoria», de tal modo que la dimensión simbólica de la alimentación ya no es el resultado de un lento proceso de sedimentación entre el hombre y su alimento sino que le preexiste (240).
La industrialización, como se ha dicho, ha provocado la pérdida de las «referencias» pero los consumidores siguen teniendo necesidad de ellas. A falta de otras referencias relativas al lugar de producción, a las materias primas, a las técnicas de manipulación o a la comprensión precisa de las informaciones que los productores suministran en relación a todo ellos, la «marca» aparece como una nueva y posible «señal de identidad» que pretende conferir seguridad, confianza (245).
2 [Fischler, C. (1979): «Gastro-nomie et gastro-anomie: sagesse du corps et crise bioculturelle de l’alimentation moderne», en Communications, 31: 189-210].3 [Lambert, J. L. (1997): «Les mangeurs face aux nouvelles technologies alimentaires: conséquences pour les industries
alimentaries», en Colloque «La conservation de demain», Burdeos].

Gracia Arnaiz, Mabel. “Los trastornos alimentarios como trastornos culturales: la construcción social de la anorexia nerviosa”. Pp. 349-377.
La anorexia santa (holy anorexia) cabe situarla durante la Edad Media y parte del Renacimiento, cuando un número creciente de mujeres religiosas se entregaron a prácticas ascéticas de todo orden, incluido el ayuno, y la anorexia mental a finales del siglo XIX, cuando un grupo no desestimable de muchachas de las clases burguesas se negaban a comer (fasting girls) para alcanzar la perfección espiritual y el ideal de feminidad de la época.En el umbral del siglo XXI, sin embargo, el ayuno es mucho más estético que religioso o espiritual (351).
Las características cognitivas de los pacientes [anoréxicos y bulímicos] son muy semejantes entre sí, especialmente en lo que se refiere a sus pensamientos y actitudes relacionados con el peso, el cuerpo y la alimentación. La diferencia más notable reside en que las personas bulímicas suelen experimentar dificultades en el control general de sus impulsos y conductas (trabajo, pareja, familia), mientras que las anoréxicas pecan de ejercer un hipercontrol (357).
Para nosotros, la anorexia y la bulimia nerviosas no constituyen desviaciones irracionales o estigmatizables, sino que presentan una continuidad subyacente a los elementos normales de la cultura, manifestando de una forma extrema los conflictos esenciales y las tensiones que, asociadas sobre todo a las mujeres, están generalizadas en nuestro orden cultural contemporáneo (361).
El cuerpo revela, o proclama, cómo el individuo participa en el juego social, es decir, cómo aplica la regla primera del reparto de la comida. El cuerpo de la mujer obedece, sin embargo, a otra lógica. La postura que encarna simbólicamente es menos el reparto de la riqueza que su creación: en las sociedades primitivas y tradicionales es la fecundidad, la reproducción; en las sociedades industrializadas, cada vez más, la producción. Para las primeras sociedades, la gordura también es preferible porque está asociada con la fertilidad, la buena nutrición, la resistencia y el amor. Contrariamente, en las sociedades industrializadas las mujeres cuidan sus cuerpos para la delgadez, reflejo de la individualidad, autocontrol y reconocimiento y éxito social (Featherstone, M. et al., 1991)4.
El interés moderno por la delgadez femenina tiene diversos orígenes y está asociado, junto con la salud, al menos con tres cuestiones principales que afectan a las mujeres: con la función que adquiere progresivamente el vestido y, en este sentido, el cuerpo como objeto de moda, con el triunfo del modelo juvenil y prematernal y con la afirmación de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. curiosamente, cuanto mayor es el número de mujeres que aspiran al privilegio y el estatus de los hombres, más aspiran al ideal de la delgadez […] De manera que la idea de delgadez femenina como valor estético hay que atribuírsela, en gran parte, al modista Paul Boiret que en la década de los años veinte marcó la moda: sus vestidos se diseñaban exclusivamente para figuras esbeltas (365).
El feminismo señala la imagen social de la mujer como la causa principal de los problemas del comportamiento alimentario, considerando que la obligación social que recae sobre la mujer de ser artificialmente delgada, los medios de comunicación contribuyendo a la fetichización y a la cosificación de un cuerpo femenino anormalmente esbelto, o el apremio para que las mujeres se esfuercen en ser buenas esposas, madres, trabajadoras y atractivas amantes (superwomen), constituyen algunas de las razones originarias que envuelven a estos problemas (371).
4 [Featherstone, M. et al. (1991): The body: social processes and cultural theory, Londres, Sage].