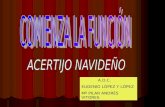3.4 Cambios en Ell Perfil Educativo y Laboral de Las Mujere
Click here to load reader
-
Upload
graciela-castro-medina -
Category
Documents
-
view
693 -
download
0
description
Transcript of 3.4 Cambios en Ell Perfil Educativo y Laboral de Las Mujere

Cambios en el perfil educativo y laboral de las mujeres
“Cambios en el perfil educativo y laboral de las mujeres” y “Aumento de la jefatura femenina”, en El perfil sociodemográfico de los hogares en México 1976-1997, México, Conapo (Serie: Documentos técnicos), pp. 18-19 y 28-35. (2001)
López Ramírez, Adriana
Consejo Nacional de Población
Aumentos en los niveles de escolaridad
Diversos indicadores dan cuenta de las mejoras en la educación de las mujeres. Entre 1970 y 1997, la proporción de mujeres de 6 a 14 años que sabe leer y escribir aumentó 28 por ciento (de 66.8 a 85.4%); el analfabetismo femenino se redujo 56 por ciento (de 29.6 a 12.9%); se incrementó ligeramente el porcentaje de mujeres de 15 años y más que terminaron la primaria (de 18 a 19.2%); ascendió sustancialmente el de aquellas con instrucción postprimaria (de 9.8 a 47.4%); y disminuyó de manera significativa el peso relativo de las mujeres sin escolaridad y con primaria incompleta (de 35 a 12.2% y de 37.3 a 20.8%, en cada caso). Con respecto a la asistencia escolar, tanto en 1990 como en 1997, alrededor de seis de cada diez mujeres de 5 a 24 años asistían a algún centro educativo; en este último año, el porcentaje de mujeres de este grupo de edad que asistía o había asistido en algún momento de su vida a la escuela fue de 97.4 por ciento (CONAPO, 2000; INEGI, 1993).
Creciente participación en actividades extradomésticas
Las nuevas pautas reproductivas, junto con cambios económicos y procesos más amplios de reorganización de la actividad productiva, han creado condiciones más favorables para la participación de la mujer en el trabajo extradoméstico (Oliveira y García, 1990). Durante los años ochenta, la recesión económica y la aguda contracción salarial hicieron indispensable que las familias generaran ingresos adicionales mediante el aumento en el número de perceptores, movilizando una oferta potencial de mano de obra conformada principalmente por mujeres unidas (García y Oliveira, 1994). Asimismo, cambios recientes en los patrones de reproducción de la familia, tales como el aumento en las tasas de separación y divorcio, en la migración masculina y en la proporción de hogares encabezados por mujeres, han repercutido en una mayor incorporación de las mujeres a la oferta de trabajo (Zenteno, 1999).
En 1950, 13 por ciento de las mujeres mexicanas de doce años y más era económicamente activa; en 1970 esta cifra fue de 16 por ciento, y en 1979 alcanzó 21.5 por ciento. Sin embargo, el incremento más notable en la participación económica femenina se observa en las últimas dos décadas; según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, la tasa global de actividad se incrementó de 36 a 39 por ciento entre 1988 y 1996, es decir, que actualmente casi cuatro de cada diez mujeres entre los 15 y los 64 años se declara como económicamente activa (CONAPO, 1998).1 La mayor actividad económica femenina se acompaña de modificaciones importantes en el perfil sociodemográfico de la mujer trabajadora. Durante el periodo 1976-1987, se observa un incremento considerable en la participación de las mujeres adultas (de 20 a 49 años, en particular las del grupo de edad 25-44), ya que hasta principios de los años setenta la mayor parte de las mujeres que realizaban actividades extradomésticas lo hacían en edades jóvenes (es decir, antes de unirse o tener hijos); un incremento de 62 por ciento en la participación de mujeres casadas, así como de mujeres con hijos; y un aumento en la participación de mujeres sin escolaridad o con primaria incompleta, posiblemente como consecuencia del deterioro de los niveles de vida en esta época (García y Oliveira, 1994).
Al parecer, la crisis económica de 1995 acentuó algunas de estas tendencias. En el ámbito urbano, las mujeres en edades adultas avanzadas (45 años y más) se convirtieron en el grupo con el mayor aumento en el nivel de ocupación (17% entre 1994 y 1995), tanto en el empleo asalariado como no asalariado (19 y 10%, respectivamente); las mujeres unidas y las alguna vez unidas mostraron un mayor incremento —del orden de nueve por ciento— en sus niveles de empleo que las solteras;6 la presencia de menores en el
1 García y Oliveira estiman una tasa de participación femenina de 31.5 por ciento, en 1991 y de 34.5 por ciento en 1995 (Zenteno, 1999).

hogar jugó un papel inhibitorio menos importante para que la mujer se insertara en el mercado laboral; y no se observaron aumentos significativos en los niveles de empleo de las mujeres con más bajo nivel de escolaridad. El incremento observado en la participación económica de las mujeres en edad adulta avanzada, casadas o unidas, y al cuidado de niños pequeños, en la crisis económica más reciente, obedece tanto a la mayor propensión de estar trabajando como de buscar activamente un empleo. El hecho de que una parte significativa de la expansión del empleo de estas mujeres haya sido en actividades económicas asalariadas, apunta el papel significativo que puede tener la demanda laboral en la creciente incorporación de la población femenina en el mercado de trabajo (Zenteno, 1999).
El aumento de las tasas de actividad femenina ha originado cambios en las condiciones de reproducción de la población y en las relaciones familiares y, en ocasiones, ha contribuido a modificar la posición social de la mujer (Goldani, 1993). Sin embargo, cabe señalar que la creciente participación laboral de las mujeres se debe, sobre todo, al incremento del trabajo por cuenta propia y en condiciones laborales caracterizadas por la inestabilidad en el empleo, la carencia de prestaciones sociales, y una nula o escasa remuneración (CONAPO, 1995; Brachet-Márquez, 1996).
Aumento de la jefatura femenina
Ser jefe de un hogar supone que sus miembros reconocen, sobre la base de una estructura de relaciones jerárquicas, a la persona más importante de la familia, es decir, aquella que está presente regularmente en el hogar y quien es, además, la persona con mayor autoridad en la toma de decisiones o el principal soporte económico.
En México, la proporción de hogares encabezados por una mujer se ha incrementado 40 por ciento en los últimos 25 años, al pasar de 13.5 a 19 por ciento entre 1976 y 1997 (véase cuadro 4).
Entre las principales tendencias demográficas que explican este importante aumento destacan la viudez femenina como resultado de una mayor sobrevivencia y esperanza de vida de las mujeres; el aumento de la separación y el divorcio; el aumento de las madres solteras; y los patrones migratorios de hombres y mujeres, particularmente el desplazamiento de mujeres jóvenes a áreas urbanas.
Factores de otra índole apuntan al aumento de la escolaridad femenina y a los efectos que la crisis económica y los programas de ajuste llevados a cabo durante la década de los ochenta tuvieron sobre las oportunidades de empleo y los ingresos reales masculinos, lo que, aunado a la creciente incorporación femenina en las actividades extradomésticas, promovió una mayor responsabilidad económica de las mujeres en los hogares.2
Otro de los factores sociodemográficos estrechamente vinculados con la condición de jefe de hogar es la edad, la cual varía de acuerdo con el sexo. Entre los hombres, se observa una asociación positiva de la condición de jefatura con la edad, aumentando rápidamente desde edades muy jóvenes hasta los 40 o 45 años, para mantenerse en un nivel relativamente estable hasta los 65 años, edad a partir de la cual empieza a disminuir, como resultado de la sobremortalidad masculina. En el caso de las mujeres, el ser jefa muestra un aumento lento pero constante hasta aproximadamente los 45 años, en donde aumenta la velocidad de incremento
2 En los países más ricos, el aumento en las tasas de jefatura femenina puede interpretarse como la presencia de una amplia gama de opciones
disponibles para la mujer resultado de la modernización y la industrialización; en los países pobres, se explica por una mayor inestabilidad familiar,
producto del empeoramiento de las condiciones de vida (Goldani, 1993).

en las tasas de jefatura y alcanza su mayor ocurrencia en el grupo de 65 años y más (véase gráfica 2).
Las tasas de jefatura no muestran variaciones importantes en el periodo 1990-1997, lo cual es congruente con lo reportado por Echarri (1995) para el periodo 1976-1990; sin embargo, a pesar de esta evidente estabilidad de los patrones de jefatura de hogares en México, en 1992 empieza a observarse un aumento en los niveles de las tasas de jefatura femenina, en particular hacia los 45 años de edad, siendo más evidente esta tendencia en 1997.
Es importante mencionar la similitud que algunos autores han establecido entre la forma de las curvas de las tasas de jefatura masculina y femenina y el patrón que adopta la nupcialidad y la disolución de uniones en hombres y mujeres, respectivamente (Echarri, 1995).
La frecuencia con que hombres y mujeres son reconocidos como jefes de hogar varía dependiendo del tipo de hogar. Los datos más recientes señalan que los hombres encabezan, por lo general, hogares de tipo nuclear (73%) en tanto que más de la mitad de los hogares que encabezan las mujeres son no nucleares (56.7%, cuadro 5). De manera más específica, los hombres encabezan hogares de tipo conyugal en su gran mayoría (63.5% nucleares y 13.8% extensos), además de hogares nucleares estrictos (8.1%).
Las tendencias observadas en el cuadro 6 señalan:
a) un ligero decremento en la proporción de hogares nucleares conyugales con respecto al total de hogares
con jefatura masculina, pasando de 66.8 a 63.5 por ciento entre 1976 y 1997;
b) un patrón menos consistente en el caso de los hogares extensos conyugales, ya que su peso relativo aumenta entre 1976 y 1982 (de 15.2 a 19.6%) para posteriormente disminuir a 14.8 por ciento en 1992 y a 13.8 por ciento en 1997; y
c) un repunte en la proporción de hogares nucleares estrictos a partir de 1992, después de haber permanecido en niveles más o menos estables entre 1976 y 1987 (entre 6 y 7%, para ubicarse en 8.1% en 1997).

Las mujeres, por el contrario, encabezan un hogar cuando el cónyuge está au-sente, predominando los hogares monopa-rentales nucleares y extensos (36.1 y 19%, respectiva-mente) y los arreglos donde la jefa vive con otros parientes (16.6%), y cuando viven solas (15.4%). Una visión de largo plazo muestra:
a) una proporción menor de hogares
monoparentales, tanto nucleares como extensos, con res-pecto al total de hogares encabeza-dos por mujeres a partir de 1987, pa-sando los primeros de 42.5 a 37.2 por ciento entre 1976 y 1992, para ubicarse en 36.1 por ciento en 1997, y los segundos de 25.5 por ciento en 1976 a 19.3 y 19 por ciento en 1992 y 1997, respectiva-mente;
b) un incremento continuo en el por-centaje de hogares constituidos por jefas con otros parientes, especialmente du-rante el periodo
1987-1992, donde estos arreglos residenciales pasaron de 11.2 a 15.7 por ciento, para situarse en 16.6 por ciento en 1997; y c) una disminución en el peso relativo de los hogares unipersonales en el periodo 1976-
1987 (durante el cual pasaron de 16.2 a 12.8%) para posteriormente aumentar su participación en la presente década (véase cuadro 7).

Entre las características sociodemográficas asociadas a la jefatura femenina, los datos más recientes muestran que (véase cuadro 8):
Los hogares con jefatura femenina parecen ser contextos propicios para la incorporación de otros parientes —además del cónyuge y los hijos— y no parientes, lo cual explica que los arreglos extensos, especialmente los de tipo monoparental, sean más frecuentes cuando los hogares están encabezados por una mujer.
La jefatura femenina se incrementa con la edad, especialmente hacia los 35 años, y alcanza la mayor ocurrencia después de los 65 años, edad en la que se encuentra una de cada cuatro jefas de hogar. Sin embargo, existen diferencias importantes cuando se considera el tipo de hogar: mientras que poco más de la mitad de las jefas de arreglos nucleares tiene entre 35 y 55 años de edad, 49 por ciento de las mujeres que viven solas son mayores de 65 años.
El ser jefa de un hogar se asocia, en la mayor parte de los casos, con ausencia del cónyuge, generalmente por viudez (39.9%), separación o divorcio (27.6%) y, en menor medida, soltería (13.5%). Por el contrario, nueve de cada diez jefes varones están unidos o casados.
Estrechamente asociado con la estructura por edad se encuentra el perfil de escolaridad de las jefas de hogar: poco más de la mitad de las jefas no tiene escolaridad alguna o no terminó la primaria, en tanto que el valor correspondiente para los hombres que encabezan hogares es de 37 por ciento.

Por el contrario, mientras que sólo 30 por ciento de las jefas de hogar cuentan con al menos un grado de secundaria, 43.9 por ciento de los hombres se encuentran en la misma situación.
La jefatura femenina parece ser una condición estrechamente vinculada con contextos urbanos: ocho de cada diez jefas residen en este tipo de localidad.



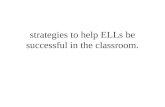


![Mujeres de metal, mujeres de madera. Música …nas, pues también la encontramos en mujeres urbanas y mestizas de clase media o alta de México [Ulloa, 2007]. MuJere S de Metal, MuJere](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5e9d0473cbaaf76b9273c094/mujeres-de-metal-mujeres-de-madera-msica-nas-pues-tambin-la-encontramos-en.jpg)