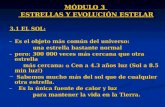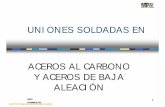3.1 La familia como objeto de investigación social
Click here to load reader
-
Upload
graciela-castro-medina -
Category
Documents
-
view
1.271 -
download
0
description
Transcript of 3.1 La familia como objeto de investigación social

La familia como objeto de investigación social
López Ramírez, Adriana (2001), “La familia como objeto de investigación social”, “Patrones de nupcialidad” y “Continuidad y cambio en los hogares mexicanos”, en El perfil sociodemográfico de los hogares en México 1976-1997, México, Conapo (Serie: Documentos técnicos), pp. 10-12, 20-27 y 36-40.
López Ramírez, Adriana
Consejo Nacional de Población
La familia, como tema de análisis de los procesos sociales, económicos y políticos de América Latina, surge en las últimas dos décadas como resultado de tres grandes tendencias: la crisis del paradigma desarrollista y su incapacidad para abordar prácticas sociales emergentes; los debates y discusiones provenientes del feminismo internacional, los cuales replantean la distinción entre lo público y lo privado, y con ello la división sexual del trabajo y los ámbitos de poder; y la presencia de nuevos fenómenos sociodemográficos —como el aumento en el número de hogares formados por la mujer y sus hijos, el incremento de las disoluciones matrimoniales, el mayor peso relativo de la población de ancianos, y la creciente participación económica de las mujeres— y sus efectos sobre la organización doméstica y la reestructuración de las obligaciones basadas en el parentesco y la convivencia (Jelín, 1994). Es importante anotar que con el análisis de la institución familiar se revaloriza el nivel microsocial y la cotidianidad.
En América Latina, la investigación social sobre la familia fue escasa hasta hace algunos años. Por un lado, el análisis sobre la condición social de la mujer y de otros grupos vulnerables relegaron a la familia como tema de análisis social (CEPAL, 1993) y, por el otro, su estudio impone dificultades de diverso orden. Feijóo (1993) ha identificado al menos tres tipos de obstáculos presentes en el estudio de la familia: ideológicos, epistemológicos y metodológicos, por lo que no duda en señalar que como objeto de investigación, la familia sigue siendo una “caja negra” estereotipada. Considera, además, que la dificultad metodológica para abordar el estudio de la familia deriva de su dimensión ideológica —en tanto la percepción de la familia como una unidad natural prima sobre el concepto de una unidad de organización condicionada social, histórica, económica y políticamente. Esto, aunado al hecho de que la familia es depositaria de un saber empírico y sensible —todos hemos sido creados y vivimos en familias—, ha originado discursos contradictorios sobre su naturaleza (Segalen, 1992).
Hogares y familias
A pesar de la tendencia bastante generalizada de manejar indistintamente los términos de “familia” y “hogar”, se considera que en la primera el tiempo pasado y futuro se enlazan en una continuidad simbólica que trasciende a individuos y generaciones, en tanto que el hogar representa un asentamiento acotado en el tiempo y el espacio que cumple una función económica.11 En la práctica, esto significa que en el hogar un grupo de individuos, emparentados o no, comparten alimentos y gastos dentro de un mismo ámbito doméstico a modo de un “pequeño taller en el que se produce el primero de los bienes —la vida— y la mayor parte de los servicios que cada individuo recibe a lo largo de su propio ciclo vital” (Durán, 1988: 14).
Tradicionalmente, los estudios sociodemográficos sobre la familia se han centrado en el análisis del hogar para abordar las formas en que los grupos domésticos se organizan para llevar a cabo la subsistencia cotidiana y para reproducirse a través del tiempo. El hogar representa una pequeña colectividad social en donde sus integrantes comparten una identidad común —sustentada generalmente en el parentesco— y cierto sentido de solidaridad derivado de una residencia y una economía común. Esto supone que los miembros de un hogar no sólo están unidos por lazos de sangre, adopción o alianza, sino que establecen relaciones interdependientes para satisfacer sus necesidades, y asignar y cumplir deberes y responsabilidades en función de características demográficas y sociales individuales.
En México existe una larga tradición de estudios sobre familia desde distintas disciplinas y enfoques teórico-metodológicos, lo que ha permitido contar con información sobre el tamaño y estructura de los
1 Esto no descarta, sin embargo, que los hogares también sean depositarios de configuraciones simbólicas organizadas en torno a la casa (Durán,
1988).

grupos familiares; la influencia de las relaciones de parentesco en la conformación de élites nacionales, regionales y locales; la situación de los niños y de las mujeres en la sociedad y en el hogar; el efecto de las migraciones y de las crisis económicas en la organización doméstica, entre otros aspectos (Gonzalbo, 1995).
La información disponible sobre los diferentes tamaños y tipos de familia proviene tradicionalmente del análisis que la demografía hace de censos y encuestas de hogares. Sin embargo, pese a su enorme potencialidad, estas fuentes de información sólo permiten abordar aspectos aislados de lo que la CEPAL (1994) llama “la nueva topografía familiar”. Además de esta limitación temática de las fuentes, es importante señalar que en la actualidad ni los enfoques conceptuales utilizados, ni el tipo de información contenida en censos y encuestas, permiten abordar el hogar como una estructura social cualitativamente diferente y más compleja que la simple adición de sus miembros individuales, lo cual dificulta estudiar la evolución de los hogares en el tiempo y supone abordarlo en términos de transiciones discretas entre estados experimentados por individuos (Murphy, 1996).2
Con respecto a la dinámica interna de la familia, se sabe muy poco de la manera en que vivien los integrantes de los grupos familiares y del significado que les adjudican a los procesos familiares (Feijóo, 1993). Por otra parte, la información con que se cuenta, generada casi en su totalidad desde la perspectiva de las estrategias de sobrevivencia, se centra casi de manera exclusiva en las familias de los sectores populares, por lo que se desconoce cómo es la vida en familia de los sectores medios y altos, los cuales no sólo constituyen una proporción importante, sino que tienen un papel rector en la sociedad (CEPAL, 1993) y algunos de sus segmentos también han sido afectados por los cambios económicos de los últimos años (Kliksberg, 1993).
A pesar de estas limitaciones, resulta indispensable contar con información actualizada sobre la situación de las familias y los hogares en México. Las actividades desempeñadas por los miembros del hogar y las decisiones que se toman en él, ubican al hogar como una unidad propicia para la intervención social y la acción pública, y lo convierten en una alternativa de análisis que cada vez cobra mayor importancia en la investigación sociodemográfica, ya que en su interior se adopta la mayoría de las decisiones sobre la conducta reproductiva, migratoria y de cuidado de la salud de cada uno de sus integrantes. Por esta razón, su estudio proporciona los insumos necesarios para el diseño, ejecución y evaluación de programas orientados a promover la plena participación de todos los miembros de la familia de los beneficios del desarrollo social y económico.
Patrones de nupcialidad
La nupcialidad es un fenómeno complejo que depende tanto de factores demográficos —los cuales determinan el volumen y estructura por edad y sexo del “mercado matrimonial”— como de las normas sociales, expectativas y valores culturales de los grupos de población (Ojeda, 1993). Tradicionalmente, el estudio de la nupcialidad se ha centrado en la mujer. Sus patrones de nupcialidad se definen a partir de la edad en que se unen o casan por primera vez, la velocidad con que se incrementan las uniones en una cohorte (o edad en que se alcanza el máximo de uniones) y la proporción final de solteras a edades específicas.
Si bien el descenso de la fecundidad en México se inició sin un cambio notable en la edad al matrimonio y en un contexto de matrimonio universal (CONAPO, 1999), es posible observar algunas variaciones en el comportamiento de la nupcialidad —particularmente en los últimos quince años— que se asocian, en gran medida, con la creciente presencia y permanencia de las mujeres en ámbitos educativos y laborales, y con cambios culturales asociados con la percepción del deber ser de las mujeres.
2 Utilizando el mismo argumento de que una persona no es la simple adición de sus partes constitutivas, sino que las relaciones entre éstas
conducen a estructuras cualitativamente diferentes y más complejas que las de los elementos individuales, Murphy (1996) señala que el hogar es
algo más que la adición de sus miembros.

Edad a la primera unión
En nuestro país, como en la mayoría de las sociedades, el inicio de la vida en pareja representa una transición importante en el paso de la adolescencia a la edad adulta y se acompaña, generalmente, del inicio de la vida reproductiva (Tuirán, 1997). Datos derivados de encuestas sociodemográficas sugieren un aumento gradual en la edad en que las mujeres empiezan a vivir en pareja por primera vez. Así, por ejemplo, mientras que dos de cada diez mujeres nacidas durante la década de los cuarenta iniciaban su vida en unión antes de los 16 años y seis de cada diez lo hacían antes de los 20 años, las proporciones correspondientes para las mujeres nacidas en la segunda mitad de los años sesenta son de una y cuatro de cada diez (CONAPO, 1996).
En un estudio realizado recientemente por el Consejo Nacional de Población (1999), se observa que la edad a la primera unión se ha desplazado: mientras que en el periodo 1972-1976, una de cada cinco mujeres se encontraba unida a los 15 años de edad, esta proporción se redujo a una de cada diez en el periodo 1992-1996. La proporción de mujeres unidas antes de los 21 años también ha disminuido, aunque la magnitud de la reducción no es tan pronunciada como la que se observa en edades más tempranas (13.4 y 10.5%, respectivamente), con el consiguiente aumento en la proporción de mujeres que se unen después de los 23 años. Esto se refleja en un aumento en la edad media a la primera unión de las mujeres entre los 15 y 29 años, de 18.8 años en los años setenta —cuando inició el descenso de la fecundidad en México— a 21.2 años alrededor de 1994.
El patrón típico de la nupcialidad femenina se caracteriza por un rápido incremento en la proporción de primeras uniones a edades tempranas, lo que ocasiona que entre los 17 y 18 años se alcance la intensidad máxima, para posteriormente empezar a descender rápidamente hasta los 28 años y de manera más lenta y constante hasta los 45 años (CONAPO, 1999).
Con respecto a la soltería, los datos censales muestran que, en México, la población masculina soltera se incrementó alrededor de 14.5 por ciento entre 1960 y 1990 (al pasar de 31.7 a 36.3%), en tanto que entre las mujeres el incremento fue de sólo dos por ciento en el mismo periodo (Quilodrán, 1996). A pesar de este ligero aumento en la soltería femenina, el análisis por cohorte permite observar un cambio en la proporción de mujeres que permanecen solteras al cumplir 25 años de edad, de tal forma que mientras una de cada cinco mujeres nacidas entre 1940 y 1949 permaneció soltera, en las generaciones nacidas entre 1965 y 1969 la proporción ascendió a una de cada cuatro mujeres (CONAPO, 1996).
Tipos de unión
En México, el porcentaje de uniones consensuales se ha incrementado en los últimos años, de 16.7 por ciento en 1982-1986 a 21.5 y 26.7 por ciento para 1987-1991 y 1992-1996, respectivamente.3 La unión libre representa una forma socialmente aceptada de formación de pareja y, al parecer, constituye un paso previo hacia una unión formal posterior: 45 por ciento de las mujeres legaliza su unión antes de cumplir un año de convivencia, y 80 por ciento lo hace dentro de los primeros cinco años de convivencia (CONAPO, 1999). Asimismo, presentan un calendario más temprano que los matrimonios formales, con un promedio de casi 20 años en el periodo 1992-1996 (CONAPO, 1999).
El aumento en la frecuencia de uniones consensuales parece ser un fenómeno común en América Latina. Según la CEPAL (1994), la mayoría de estas uniones responde a circunstancias relacionadas con la pobreza, la falta de oportunidades de movilidad social y la resistencia, especialmente entre los varones jóvenes, a asumir compromisos que impongan obligaciones económicas a largo plazo en un contexto de recursos escasos, por lo que estarían reflejando el menor poder de negociación de las mujeres, quienes prefieren una unión legalizada. De hecho, el menor grado de compromiso que los hombres adoptan frente a las uniones consensuales —lo que quizá explicaría la mayor inestabilidad de este tipo de unión— se traduce en menos tiempo y dinero destinado al mantenimiento del hogar y al cuidado de los niños, de tal forma que los hijos de parejas en uniones consensuales tienen dos veces más probabilidades de quedar rezagados en la escuela que los hijos de matrimonios legalmente constituidos, y su rendimiento escolar es aun menor que los hijos que viven en hogares encabezados por una mujer sin cónyuge, independientemente del nivel de ingresos del hogar (CEPAL, 1994).
3 Las uniones consensuales comprenden tanto la unión libre como el matrimonio eclesiástico, aunque este último es cada vez menos frecuente.

Asimismo, Desai (en CEPAL, 1994) ha encontrado que los niños cuyos padres están unidos consensualmente tienden a tener índices de desnutrición más bajos que aquellos con padres en uniones legales.
Tendencias en la separación o divorcio
De acuerdo con el CONAPO (2000), existe una propensión creciente a la ruptura de las uniones. Entre 1970 y 1997, el porcentaje de mujeres y hombres separados o divorciados se duplicó, para ubicarse en 8.2 y 3.6 por ciento en este último año. El mayor riesgo de separación se produce durante el primer año de convivencia (cuando ocurren 9.4% de las separaciones), poco más de 30 por ciento de las separaciones suceden entre el primero y quinto año después de la unión, y después de este periodo desciende el riesgo de separación (CONAPO, 1999).
La edad temprana a la unión está estrechamente asociada al riesgo de ruptura y conforme aumenta la edad de la mujer disminuye este riesgo, con una marcada velocidad de descenso antes de los 22 años. Con respecto al tipo de unión, las consensuales son más inestables que otros tipos de unión formal: 29.3 por ciento de las primeras se disuelven en el primer año de convivencia frente a 11.9 por ciento en los matrimonios sólo civiles y 9.7 por ciento en aquellos de tipo civil y religioso.
Entre los factores que se encuentran asociados al incremento en la ruptura de uniones, se menciona el notable aumento en los niveles educativos de las mujeres y su mayor participación económica, lo que aumentó el costo de oportunidad de los matrimonios o la maternidad precoz y la dedicación exclusiva a las tareas domésticas. Desde una perspectiva cultural, se menciona un cambio en el sistema de valores que otorga prioridad a los proyectos personales y al individualismo, con lo que el casarse o tener hijos empieza a dejar de ser un aspecto central en la vida de las mujeres.
En algunos países, la disolución del matrimonio por separación o divorcio se ha constituido en la variable demográfica con mayores posibilidades de modificar la estructura familiar (Goldani, 1993).
Diferenciales socioeconómicos de la nupcialidad
En México, la nupcialidad está estrechamente asociada con la permanencia escolar entre los 15-19 y 20-24 años de edad y con el nivel de escolaridad. Entre 1992 y 1996, las mujeres con primaria incompleta se unieron, en promedio, a los 19.6 años; las que terminaron la secundaria lo hicieron a los 21.3 años, y aquellas con preparatoria o más a los 22.9 años. En este mismo periodo, sólo 3.4 por ciento de las mujeres de 15 a 24 años que asistían a la escuela se unieron, en tanto que el valor correspondiente para las que no asistían fue de 32.4 por ciento (CONAPO, 1999).
La mayor participación de las mujeres en la actividad económica es otro de los factores que ha tenido profundas consecuencias en los patrones de nupcialidad. En promedio, las mujeres económicamente activas han postergado su primera unión en cerca de 3.6 años entre 1972-1976 y 1992- 1996, mientras que las mujeres inactivas sólo la postergaron 1.9 años.
El tamaño de la localidad de residencia también se asocia con la edad al matrimonio. En 1992- 1996, las mujeres rurales tienden a unirse más jóvenes (19.8 años en promedio) que las residentes en ciudades medias o grandes (20.8 y 22 años, respectivamente). La tendencia de las mujeres que residen en localidades pequeñas (menos de 2 500 habitantes) a unirse más jóvenes, persiste después de controlar la asistencia escolar, el nivel de escolaridad y la participación económica.4
Continuidad y cambio en los hogares mexicanos
Los países de América Latina comparten muchas de las tendencias mundiales de la evolución de la familia: la reducción de su tamaño; la creciente inestabilidad que se refleja en las tasas de separaciones y divorcio; el incremento de las relaciones premaritales; el aumento del número de hogares en que ambos cónyuges trabajan, de los hogares formados por una persona que vive sola y de aquéllos integrados por convivientes que no legalizan su unión, así como de los hogares en donde las uniones sucesivas se traducen en distintos arreglos legales y económicos para la crianza de los hijos. Pese a que la intensidad y
4 Sin embargo, mientras que las unidas aumentaron su participación en el trabajo asalariado en 13 por ciento, las mujeres alguna vez unidas lo
hicieron en el mismo porcentaje pero en el trabajo no asalariado.

características de estos fenómenos varían de un país a otro, la similitud en sus tendencias permite suponer que responden a un proceso general de desarrollo de las sociedades (CEPAL, 1994).
En la actualidad, es posible distinguir cinco grandes tendencias a las que se dirigen los hogares mexicanos: la reducción de su tamaño; la coexistencia de diversos tipos de arreglos residenciales; el aumento en la proporción de hogares encabezados por mujeres; el “envejecimiento” de los hogares; y una responsabilidad económica más equilibrada entre hombres y mujeres.
Reducción en el tamaño promedio de los hogares
Los efectos de la inercia demográfica han ocasionado un aumento en el número de personas en edades productivas y reproductivas. Como consecuencia, el número de hogares se ha incrementado notablemente en los últimos 35 años, pasando de 4.8 millones en 1960 a 21.1 millones en 1997.
Esto significa que mientras la población pasó de 34.9 a 96.3 millones en el mismo periodo, con una tasa de crecimiento anual de 2.71 por ciento, los hogares crecieron a una tasa de 3.1 por ciento.
Además del crecimiento demográfico y del aumento gradual en el número de personas que contraen matrimonio y forman hogares independientes, la estructura por sexo, edad y estado civil de la población es el factor determinante tanto del aumento del número de hogares, como del comportamiento de sus tasas de crecimiento, a través del efecto que ejerce en los patrones de nupcialidad y en las tasas de jefatura por estado civil. Goldani (1993) ha estimado que 70 por ciento del incremento del número de familias brasileñas se debió al aumento en el número de personas casadas y en las tasas de jefatura entre las mujeres viudas, separadas y divorciadas con hijos.
Desde la perspectiva de la demografía de la familia, el tamaño promedio del hogar (TPH) constituye un primer indicador de la complejidad de los arreglos familiares, asociándose, por lo general, la presencia de estructuras familiares más complejas con hogares de mayor tamaño (Tuirán, 1993b). Sin embargo, la magnitud de este indicador y su evolución en el tiempo sólo adquieren significado en contextos socioeconómicos y demográficos específicos. De manera general, se considera que durante el proceso de transición demográfica, el TPH se incrementa de manera constante en la fase de disminución acelerada de la mortalidad y fecundidad elevada, debido al mayor peso relativo de hogares de gran tamaño (seis miembros o más) en detrimento de los hogares pequeños (cuatro personas o menos). Con el inicio del descenso de la fecundidad, esta tendencia se detiene o incluso se revierte, aumentando la proporción de hogares pequeños y disminuyendo la de hogares más grandes, lo que se traduce en un TPH de menor valor (Tuirán, 1993b).
En México, el TPH aumentó sistemáticamente de 1940 a 1960 (Tuirán, 1993b). Posteriormente, al iniciarse el descenso de la fecundidad, la proporción de hogares pequeños —especialmente aquellos formados por cuatro miembros— se incrementó de manera regular, y la importancia relativa de los hogares grandes decreció, ocasionando que el TPH empezara a descender gradualmente a partir de 1960. Entre 1960 y 1997, el TPH disminuyó 19 por ciento, al pasar de 5.4 a 4.4 miembros (véase gráfica 1). Para el presente, se estima que en cada hogar viven, en promedio, 4.1 personas (CONAPO, 2000).

En el contexto de la acelerada transición demográfica que vive el país, se prevé que el tamaño medio del hogar en México seguirá mostrando una tendencia al descenso para ubicarse en 3.4 miembros por hogar dentro de 10 años, 2.9 miembros en 20 años y 2.6 en 30 años, lo que significa que en 2010, 2020 y 2030, el TPH será 18, 30 y 38 por ciento menor que el tamaño medio observado en nuestros días (CONAPO, 2000).
Es importante señalar que si bien la fecundidad ha sido considerada como el principal determinante del cambio en el tamaño del hogar, sus efectos fueron decisivos sobre todo en el periodo de mayor descenso. Goldani (1993), por ejemplo, ha estimado que los efectos del descenso de la mortalidad y la fecundidad se compensaron mutuamente en el proceso de transición demográfica en Brasil y aportaron sólo 30 por ciento a la variación del tamaño medio de la familia. Más recientemente, el aumento en las probabilidades de ruptura matrimonial por viudez, separación o divorcio asociadas al proceso de envejecimiento de la población, ha ocasionado un incremento en el número de personas que viven solas y de hogares en donde sólo reside la mujer con sus hijos. Esta tendencia, además de la intensificación de los movimientos migratorios, cobra importancia en la disminución del TPH en las últimas décadas (Feijóo, 1993; Goldani, 1993; Ramírez, 1995).
La diversidad de arreglos residenciales
Uno de los factores determinantes de la composición del hogar lo constituye la dinámica demográfica, ya que la posibilidad de convivir con parientes depende no sólo de quienes se reconocen socialmente como tales, sino también de las probabilidades de que éstos sobrevivan en un momento determinado, dados ciertos niveles de fecundidad y mortalidad en la población.5 De tal forma, la etapa del ciclo vital en que se encuentran los hogares, su número y tamaño, se constituyen los principales factores de cambio en la estructura familiar (Goldani, 1993).
Una manera más o menos común de analizar la evolución de las estructuras familiares en el tiempo es mediante el uso de tipologías de hogar. Utilizando la información proveniente de censos y encuestas sociodemográficas, las tipologías permiten reconstruir la relación de parentesco de cada uno de los miembros del hogar con el jefe del mismo. En este caso se utilizó una tipología que permite distinguir doce tipos de hogar, agrupados en dos grandes categorías (Tuirán, 1993b): familiares, cuando por lo menos uno de los miembros está emparentado con el jefe del hogar, y no familiares, cuando no existen lazos de parentesco entre los residentes del hogar.6
A su vez, los hogares familiares se clasifican en nucleares, extensos y compuestos; en los nucleares se incluyen los matrimonios sin hijos (nuclear estricto), los matrimonios con hijos solteros (nuclear conyugal), y el padre o la madre con hijos solteros (nuclear monoparental). Los extensos se forman al añadir a un hogar nuclear una o más personas emparentadas con el jefe —como hijos casados u otras personas en la línea de parentesco vertical o colateral—, mientras que los compuestos integran en un hogar nuclear o extenso, a una o más personas no emparentadas con el jefe. Los hogares no familiares comprenden a las personas que viven solas (unipersonales) y aquellas que si bien comparten el mismo techo no están emparentadas entre sí (corresidentes).
Si bien las condiciones socioeconómicas, las nuevas tendencias demográficas y las preferencias por ciertas formas de cohabitación, entre otros factores, influyen en la conformación de los arreglos residenciales, la convivencia en hogares familiares continúa siendo la forma de vida dominante en México. Más de nueve de cada diez hogares del país son de tipo familiar, no obstante, se observa una ligera disminución en su participación en los años recientes: mientras que en 1982, 96.1 por ciento de los hogares eran arreglos familiares, en 1997 la cifra correspondiente es de 93.1 por ciento.
5 En las sociedades pretransicionales, por ejemplo, la alta mortalidad prevaleciente impidió la formación de familias grandes y complejas, ya que la
probabilidad de que sobrevivieran simultáneamente representantes de tres generaciones era escasa.
6 La relación de parentesco entre los miembros de un hogar puede establecerse por medio de vínculos consanguíneos, de adopción o alianza.

En México, el sistema familiar contemporáneo es predominantemente nuclear (véase cuadro 1).
Sin embargo, durante el periodo 1976-1997, la proporción de este tipo de hogar muestra una ligera tendencia al descenso (de 71 a 67.4%), lo que ha llevado a algunos autores a hablar de un proceso gradual de “desnucleariza-ción” (Tuirán, 1997).7 Aunado a la reduc-ción en la proporción de hogares nucleares, los datos muestran un incremento de los hogares extensos y compuestos, en es-pecial durante los años ochenta proba-
blemente como una respuesta al problema de la sobrevivencia cotidiana durante periodos de crisis y ajuste económico (Wong y Levine, 1992; Feijóo, 1993; Tuirán, 1993a). En nuestros días, tanto los hogares exten-sos como los compuestos siguen teniendo un peso importante en la estructura familiar, si bien su peso re-lativo parece haberse estabilizado después del aumento observado en los años ochenta. En 1976, estos arreglos residenciales representaban 24.2 por ciento del total de hogares, aumentando su proporción a 27.3 por ciento en 1982, para posteriormente ubicarse alrededor de 25 por ciento entre 1992 y 1997 (véase cuadro 2).
Según Wong y Levine (1992), bajo las condiciones de deterioro económico de las áreas urbanas de México prevalecientes en los ochenta, la formación de hogares extensos fue creciendo como estrategia para apoyar la participación de las mujeres en un empleo asalariado, para proveer de cuidado a los hijos pequeños, para permitir a las mujeres más jóvenes cuidar a sus hijos, y para apoyar el trabajo por cuenta propia. En este mismo sentido, el mantenimiento, en los sectores más pobres, de
7 Esta tendencia contrasta con lo observado en algunos países de América Latina, en donde ha aumentado el peso relativo de las familias
nucleares conyugales en detrimento de los arreglos extensos (Ramírez, 1995).

hogares compuestos y extensos permite incrementar el número de trabajadores del hogar y, por lo tanto, disminuir las tasas de dependencia y los costos de la vivienda y los servicios básicos (Feijóo, 1993).
Con respecto a los hogares no familiares, los datos señalan un aumento en su importancia relativa dentro de la estructura familiar, pasando de 3.9 a 7 por ciento entre 1982 y 1997, lo que representa un incremento de 44 por ciento. Es importante señalar que este aumento se ha dado en favor de los hogares formados por una persona, los cuales prácticamente han duplicado su porcentaje en este periodo (pasando de 3.5 a 6.6%); los hogares corresidentes, por su parte, no muestran variaciones significativas.
En el largo plazo, la información muestra que los niveles alcanzados actualmente por los hogares unipersonales son bastante inferiores a los registrados en 1950 y 1970, en donde 11.5 y 7.6 por ciento de los hogares mexicanos eran de este tipo (Tuirán, 1993b). Entre las principales causas del reciente aumento de estos hogares se mencionan las ganancias en la esperanza de vida, en particular entre las mujeres, y la disminución de la fecundidad (Ramírez, 1995). En 1997, 44.6 por ciento de los hogares unipersonales estaban compuestos por mujeres, la mitad de ellas en edad avanzada (48.9% tiene más de 65 años), generalmente viudas (53.4%), residentes de áreas urbanas (78%), y con bajos niveles de escolaridad (56.4% no había terminado la primaria o no tenía escolaridad alguna). Se espera que conforme avance el proceso de envejecimiento demográfico, aumente el número de personas ancianas que viven solas.8 Además de estas tendencias, los cambios observados en las pautas de nupcialidad —en particular, el incremento de la soltería entre la población masculina— contribuyen al aumento de hogares unipersonales. En 1997, el porcentaje de personas solteras que vivían solas fue ligeramente superior al de personas viudas solas (34.8 y 33.6%, respectivamente); este valor aumenta a 43.7 por ciento cuando se trata de hogares con un hombre que vive solo.9
Por otra parte, la creciente autonomía de los jóvenes también ha promovido que vivan solos, en ocasiones como una etapa previa a la formación de pareja, aunque a diferencia de las sociedades europeas esta práctica es incipiente en América Latina y al parecer es privativa de los sectores de ingresos medios y altos, dados los costos económicos que trae aparejados.
A pesar de la importancia relativa que el modelo de familia conyugal —es decir, aquél formado por una pareja y sus hijos solteros— ha mantenido en el tiempo, los datos muestran que su participación dentro del conjunto de arreglos nucleares ha disminuido frente a los hogares formados por parejas solas (nucleares estrictos) y aquellos integrados por uno solo de los padres y sus hijos (nucleares monoparentales). Así, mientras que en 1976 58.1 por ciento de los hogares se clasificó como conyugal, en la actualidad representan 52.6 por ciento del total de hogares. Por el contrario, los hogares formados por parejas sin hijos aumentaron en los últimos 25 años, pasando de 6.1 a 6.9 por ciento, en tanto que los hogares monoparentales muestran un incremento en años recientes, después de haber permanecido en niveles más o menos constantes de siete por ciento entre 1976 y 1992 hasta alcanzar ocho por ciento en 1997.
La disminución de la fecundidad, los cambios en las tasas de nupcialidad y el aumento de las mujeres solteras con hijos son algunos de los procesos demográficos que parecen estar más estrechamente relacionados con la disminución de los hogares conyugales (Goldani, 1993). Por un lado, el descenso de la fecundidad se expresa en el aumento de la proporción de matrimonios sin hijos, en tanto que el aumento en la disolución matrimonial apunta al incremento de hogares con un solo progenitor, en su mayoría madres (Feijóo, 1993; Goldani, 1993).
Con respecto a los hogares extensos, una tipología más desagregada permite observar que la mayoría de estos hogares está integrada por un núcleo conyugal al que se suman otros parientes (Tuirán, 1997). Sin embargo, este grupo muestra algunas variaciones en el periodo considerado: mientras que entre 1976 y 1982 se da un incremento de 22 por ciento, al pasar de 13.3 a 17.1 por ciento, en los años siguientes el porcentaje de hogares conyugales extensos disminuye sustancialmente a 12.6 por ciento en 1992 y a 11.7 por ciento en 1997. Por su parte, los hogares monoparentales extensos han mantenido su participación en
8 La experiencia latinoamericana muestra que en los países que se encuentran en una fase avanzada de la transición demográfica y que cuentan
con un porcentaje significativo de personas ancianas, se encuentran los valores más altos de hogares unipersonales en la región, como Uruguay (13% en 1989) y Argentina (10% en 1980), ya que éstos están formados principalmente por personas en edad avanzada y viudas (Ramírez, 1995).
9 En Brasil, los hogares unipersonales están formados principalmente por hombres solteros jóvenes y mujeres viudas de mayor edad: 41.7 por
ciento de los hombres y 35.8 por ciento de las mujeres que viven solos son solteros (Goldani, 1993).

niveles que fluctúan entre cuatro y cinco por ciento, mientras que los hogares estrictos extensos se incrementaron de 1.4 a 3.3 por ciento entre 1976 y 1997. Los hogares extensos sin núcleo conyugal (jefes y otros parientes) también muestran una participación creciente, duplicándose en los últimos 15 años al pasar de 2.5 a 5.1 por ciento entre 1982 y 1997.
Otro de los aspectos que la demografía de la familia ha abordado con relación a los diversos tipos de familia es el porcentaje de población que vive en estos arreglos (Tuirán, 1993b). Por ejemplo, mientras que en 1976 los hogares extensos representaban 23 por ciento del total de hogares, poco más de 27 por ciento de la población vivía en este tipo de hogar. En los años siguientes, los hogares extensos representaron entre 25 y 27 por ciento del total de hogares, albergando a más de 30 por ciento del total de la población. Por su parte, los hogares nucleares —que decrecieron en el tiempo de 71 a 67 por ciento entre 1976 y 1997— albergan una proporción decreciente de la población, pasando de 70 a 65 por ciento en el mismo periodo (véase cuadro 3).
Si bien el uso de tipologías permite contar con una valiosa aproximación de la composición de la familia en el tiempo, el grado de agregación que emplean no permite captar la complejidad de los diversos arreglos familiares. Por ejemplo, los hogares conyugales incluyen situaciones tan heterogéneas como parejas en segundas nupcias, uniones consensuales, u hogares que se ajustan al arquetipo conyugal en la forma pero no en la división sexual del trabajo. A su vez, el rubro de hogares nucleares estrictos comprende situaciones tan disímiles como las parejas que se encuentran en las etapas iniciales del proceso de formación familiar o aquellas donde los hijos ya han abandonado el hogar (Tuirán, 1997).
En el caso de los hogares monoparentales, las tipologías integran en una categoría única los hogares en donde sólo uno de los padres reside habitualmente con sus hijos sin importar si la ausencia del cónyuge se debe a factores vinculados a patrones reproductivos (por ejemplo, madres solteras); a relaciones matrimoniales (por abandono de la familia, separación, divorcio o viudez); a situaciones sociales (como

emigración y trabajo en localidades distantes); a disposiciones jurídicas (como en el caso de la adopción por solteros); o a la elección de un proyecto de vida personal y familiar independiente de un vínculo matrimonial y de la convivencia con un varón. Por estas razones, no resulta conveniente unificar estadísticamente hogares en donde sólo uno de los padres asume la responsabilidad del cuidado de los hijos, con aquéllos en donde los adultos jóvenes económicamente independientes conviven con uno de los padres, o donde los hijos conviven, mantienen y cuidan a su padre o madre enfermos o ancianos (Durán, 1988; Tuirán, 1993b).
Esto supone que los hogares “entran” y “salen” de categorías estadísticas particulares con probabilidades desiguales, en función de la intensidad y el calendario en que se produce el “hecho generador” de la situación monoparental, es decir, la separación, el divorcio o la viudez (Lefaucheur, 1988).
Dadas las nuevas tendencias demográficas, es importante destacar que en el caso de los países altamente industrializados, el aumento en la proporción de familias con un padre se debe a la aparición de un régimen demográfico caracterizado por el aumento en el divorcio y la separación, en sustitución de un “antiguo régimen” monoparental en el que la mayoría de los padres que criaban solos a sus hijos eran viudos o abandonados por su pareja (Lefaucheur, 1993). En México, el incremento observado en los hogares monoparentales, particularmente aquéllos encabezados por mujeres, se encuentra estrechamente vinculado con la creciente propensión a la ruptura de las uniones, de tal forma que los arreglos familiares de este tipo encabezados por viudas han perdido importancia frente a aquellos dirigidos por mujeres separadas o divorciadas.10
Entre 1976 y 1997, los primeros disminuyeron de 52.5 a 35.9 por ciento, en tanto que los segundos aumentaron de 36.1 a 40.3 por ciento, respectivamente (CONAPO, 2000). De acuerdo con la CEPAL (1993), los hogares monoparentales son una realidad significativa dentro de la estructura familiar latinoamericana y, dada la creciente inestabilidad de las uniones, cabe esperar un incremento de su participación en el futuro.
En términos de los mecanismos de reproducción social que se llevan a cabo al interior del ámbito doméstico, la división del trabajo por sexo y edad en los hogares estrictos y monoparentales difiere sustancialmente de la organización prevaleciente en los arreglos conyugales, y es precisamente esta nueva forma de dividir el trabajo lo que hace diferentes a estos hogares del modelo arquetípico.
10 Los estudios de demografía histórica para el periodo colonial señalan como causa generalizada de que una mujer encabezara un hogar, el que
perdiera a su marido, por muerte o por abandono (Tuirán, 1992).