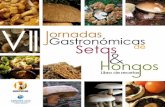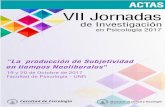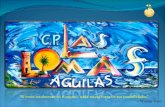VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
description
Transcript of VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
1/16
1
VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente6 al 8 de Agosto 2014- Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educacin. Universidad Nacional de La Plata.
Ejes temticos: Modalidades y efectos de la [email protected]
Algunas cuestiones para pensar la violencia paraestal 1966-1976Juan Luis [email protected]
Becario del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP - CONI-
CET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin. Universidad Nacional de La Plata.
Palabras claves: Violencia, represin, derecha
Autorizo publicacin
Resumen
En la historiografa reciente argentina el trmino paramilitar, parapolicial y violencia paraestatal ha
sido usado frecuentemente para referirse al accionar desplegado por la Alianza Anticomunista Ar-
gentina entre 1973 y 1976. Sin embargo, su uso frecuente no ha implicado necesariamente una defi-
nicin conceptual del mismo dando por sentado que la simple descripcin del fenmeno bastaba
para entender su funcionamiento. Cul sera la relacin exacta entre la llamada Triple A y el Esta-
do? Se trata de lo mismo o son dos cosas diferentes? Cul sera a diferencia entre el Terrorismo
de Estado y la violencia terrorista de las Tres A? Qu podemos decir de las organizaciones no esta-
tales que colaboran con el gobierno en el ejercicio de la violencia? En esta ponencia intento hacer
algunos aportes para repensar el vnculo entre violencia estatal, paraestatal y privada, no slo en el
perodo 1973-1976 sino entre 1966 y 1976.
De qu hablamos cuando hablamos de paraestatal?
Si nos atenemos a la estricta definicin del diccionario de la Real Academia Espaola, el trmino
paramilitar seala:
1. adj. Dicho de una organizacin civil: Con estructura o disciplina de tipo militar.
Mientras que parapolicial consiste en:
1. adj. Dicho de una organizacin: Que realiza actos ilegales y funciones propias de la polica al margen
de esta.
De esta manera los organismos para policiales/militares actuaran, por su estructura, disciplina o
funcin, como policas o militares pero sin ser parte de estas instituciones. Algo similar plantea la
definicin de paraestatal:
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
2/16
2
1. adj. Dicho de una institucin, de un organismo o de un centro: que, por delegacin del Estado, coopera
a los fines de este sin formar parte de la Administracin Pblica.
La violencia paraestatal sera ejercida por organismos que NO son parte de la Administracin P-
blica pero que por delegacin o cooperacin actan en conjunto con este.
En cambio, la definicin que propongo de paraestatalidad es un poco diferente de stas. Para esto
me baso en el anlisis de una investigadora que ha analizado un conflicto en el cual el factor paraes-
tatal tiene una larga trayectoria. Se trata de Vilma Franco (2002:67), quien en base al caso colom-
biano, plantea la existencia de un fuerte vnculo entre lo paramilitar y lo estatal pero marcando una
diferencia en la manera en que se ejerce la represin. Su definicin de paramilitar seala:
Dado que el prefijo para implica contigidad (ms all de, fuera de, adems de), la palabra
paramilitarismo denota una condicin de extensin o apoyo a las fuerzas militares oficiales, que operafuera del Derecho. Entenderlo as ha llevado a concebir al paramilitarismo en una relacin de subordina-
cin al aparato estatal y a considerar que la decisin estatal es tanto suficiente como necesaria para su
existencia y permanencia. Definirlo adems como poltica de Estado, lleva a entender que su labor es de
apoyo al aparato coercitivo, en sus funciones represivas de lucha contra-disidente y con el objetivo de
conducir el conflicto a un estado de represamiento o suspensin.
Para Vilma Franco las caractersticas de la relacin del paramilitarismo con el Estado implican que
a pesar de tener un espacio para configurarse organizativamente no tiene lugar para desarrollar un
programa poltico diferenciado y creble, como s lo tienen las organizaciones contra-estatales:
El paramilitarismo como unidad-militar-irregular corporativa, como autodefensa del Estado, constituye
una descentralizacin de la fuerza, entendiendo por sta una tendencia de la jerarqua estatal a ceder de
facto parte del monopolio de la fuerza a una unidad especializada en la lucha irregular contrainsurgente,
con la que mantiene una identidad frente a la preservacin del poder estatal. El Estado se hace representar
en otros a quienes crea o absorbe y a quienes confa su misma preservacin y sus intereses, para reafir-
marse finalmente como soberano. Franco (2002:69-70)
De esta manera cuando el Estado descentraliza la represin o la deja en manos de grupos con cierta
autonoma estamos en presencia de lo paramilitar. A la hora de pensar en quines son los grupos
que ejercen esta violencia nos encontramos con una gran variedad, lo que dota al trmino paramili-
tar de cierta ambigedad.
Los investigadores Stathis Kalyvas y Ana Arjona (2005) sealan que el trmino paramilitar termina
abarcando desde escuadrones de la muerte, paramilitares, vigilantes y grupos de autodefensa. Frente
a esta enorme variedad de actores, los autores hacen dos observaciones: los grupos paramilitares
tienden a estar ligados al Estado y su actividad central es la produccin de violencia. Kalyvas &
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
3/16
3
Arjona (2005:29) proponen entonces una definicin minimalista con fines analticos en lugar de
pretensiones universalistas:
Los paramilitares son grupos armados que estn directa o indirectamente con el Estado y sus agentes lo-
cales, conformados por el Estado o tolerados por ste, pero que se encuentran por fuera de su estructura
formal.
De esta manera excluyen expresamente a ciertos grupos tales como:
aquellos no relacionados con el Estado como por ejemplo las milicias formadas por partidos polticos (el casode las SA en la Alemania de Weimar),
organizaciones insurgentes o guerrilleras (cuyo carcter sera ms bien contraestatal), grupos involucrados en actividades criminales (como la mafia siciliana) y grupos que emergen en contextos de desintegracin del Estado (como las milicias somales).
Otro investigador, Ignacio Cano (2001), en base al anlisis histrico de la regin, sostiene que lo
que diferencia al ejrcito, la polica, los paramilitares y los escuadrones de la muerte es sugrado de
formalidad, aunque todos son estructuras pertenecientes o asociadas al Estado o a los grupos domi-
nantes. Como vemos este es un planteo coincidente con el de Vilma Franco. Mientras que las dos
primeras son fuerzas regulares (contra una amenaza externa o para ejercer el control social interno)
las dos ltimas son fuerzas irregulares con diferente nivel de formalidad.
Para Cano los paramilitares son en general grupos estructurados, con comando, sedes y funcionesconocidas. Estn organizados por el propio Estado o por grupos dominantes y llegan a funcionar, en
ocasiones, con uniforme. En cambio los escuadrones poseen una estructura muy flexible, sin sede o
composicin conocidas. Su creacin responde justamente a la preservacin de la identidad de sus
miembros a la hora de desempear funciones clandestinas. Los escuadrones eran integrados por
civiles fuertemente ideologizados con soldados, policas y paramilitares, destinados a ejecutar los
crmenes ms crueles bajo el amparo del anonimato. Para Cano (2001:226):
El objetivo era eliminar fsicamente a los opositores, fuesen guerrilleros o simplemente civiles, e instaurar
un clima de terror que disuadiese a la poblacin de colaborar en alguna medida con la oposicin. Por eso,
sus asesinatos eran particularmente crueles, a menudo precedidos por torturas, y los cadveres eran ex-
puestos o arrojados en lugares sonde pudiesen ser hallados. El anonimato deba corresponder a los autores
pero no a las vctimas, que deban ser encontradas para escarmiento y ejemplo general.
Hemos visto entonces que los grupos parapoliciales o paramilitares son parte efectiva del Estado y
que su diferenciacin estriba en el grado de formalidad que poseen. El hecho de que la violencia sea
ilegal y clandestina no es exclusiva de estos grupos ya que un Estado que no recurre a grupos in-
formales puede tambin ejercer la violencia de manera ilegal o clandestina (pensemos por ejemplo
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
4/16
4
los fusilamientos de Trelew en 1972 o los desaparecidos de la ltima Dictadura Militar Argentina).
Ahora bien, en su definicin Cano plantea que estos grupos paraestatales pueden estar organizados
por el Estado o por los grupos dominantes. Esta diferencia, que el autor no desarrolla, no es menor
puesto que si las fuerzas paraestatales son organizadas por los grupos dominantes y no por el Esta-
do, estaramos, a mi criterio, en presencia de grupos diferentes, ajenos a la paraestatalidad.
Esto nos obliga a reconsiderar el accionar de otros grupos que actan con la anuencia o complicidad
del Estado pero en una relacin menos directa con ste. Se trata de grupos que comparten los intere-
ses represivos pero no son parte del Estado. Quien s ha analizado en detalle esta cuestin ha sido
Vilma Franco (2002) al postular el concepto decomplejo Contrainsurgente y mercenarismo corpo-
rativo.
Franco (2002) considera al paramilitarismo y al mercenarismo corporativo, como variantes represi-vas dentro de un concepto ms amplio como ser el de complejo contrainsurgente. Este consiste en
la articulacin de actores estatales, grupos de inters y elites polticas que se coaligan como respues-
ta a una amenaza al orden estatal y al poder poltico. En este complejo se renen mltiples dimen-
siones, estructuras organizativas y estrategias de actuacin que exceden el mbito de lo propiamente
militar. Es decir, no slo participan de l los aparatos tradicionales del Estado sino tambin grupos
de inters de la sociedad dominante como ser los propietarios y/o la elite poltica. Adems, el siste-
ma contrainsurgente lleva a un estado de represin interna (propio de un Estado de seguridad Na-
cional ms que a un Estado de derecho) donde existe una estructura dual: represin legal e ile-
gal/paralegal.
La represin legal refiere a las acciones coactivas ordinarias de cualquier Estado moderno (sistema
penal, polica), las reformas al sistema jurdico para endurecer las penas o la tipificacin de nuevos
delitos as como tambin las medidas excepcionales1dentro de los lmites del derecho interno (ac-
ciones represivas tales como persecucin, aniquilamiento y aprehensin). Segn Franco(2002:62):
Cuando estos instrumentos se consideran insuficientes para la contencin de la amenaza interna, se adoptan medidas
de excepcin tales como la atribucin de funciones judiciales a las fuerzas militares y policiales, y la abolicin o res-
triccin de derechos (como el debido proceso, por ejemplo) de libertades (de prensa, circulacin, asociacin, etc) y
del status poltico del disidente.
Otras medidas sealadas por la autora son la reconfiguracin o asignacin de funciones contrain-
surgentes a unidades militares/policiales, las medidas de asistencia militar externa directa o indirec-
ta. Para el caso argentino encontramos numerosos ejemplos de este accionar tanto para la dictadura
1El uso de medidas de excepcin lejos de ser ilegal est contemplado en varias constituciones en las cuales se acepta la
violacin momentnea del derecho para garantizar su existencia. Al respecto vase Agamben (2010).
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
5/16
5
militar anterior 1966-1973, con la creacin del Fuero Penal Antisubversivo2(el llamado Camarn)
durante la Dictadura de Lanusse o la reforma del Cdigo Penal durante el tercer gobierno de Pern.
La represin ilegal incluye el uso de estructuras armadas paralelas conformadas por unidades mili-
tares privadas, mercenarios y alianzas criminales. Segn Franco (2002:67) el mecanismo armado
privilegiado dentro de este nivel del sistema contrainsurgente es elparamilitarismo. Existe adems
una diferencia importante entre paramilitarismoy mercenarismo corporativo. Mientras que el pri-
mero slo obedece a la razn de estado y supone una dependencia exclusiva del aparato estatal, el
segundo involucra la participacin activa de sectores corporativos privados (para el caso colom-
biano vendran a ser ciertos sectores ganaderos, terratenientes, narcotraficantes, etc) que pueden ser
de orden nacional o trasnacional (grupos anticomunistas del resto del mundo por ejemplo).
La definicin de complejo contrainsurgente puede resultarnos muy til para pensar el caso argen-tino. La convergencia de diversos actores, estatales y no estatales, formando parte del accionar re-
presivo puede ser apreciada en diversos momentos de la historia argentina reciente. La categora de
mercenarismo corporativo planteado por la autora resulta tambin importante en tanto nos permite
pensar el accionar de grupos represivos por fuera del aparato estatal. Sin embargo, su aplicacin
directa para nuestro pas requiere de algunas salvedades. En primer lugar, es evidente que Franco
est pensando en ejrcitos privados organizados y sostenidos por empresas, organizaciones trasna-
cionales o terratenientes. En segundo lugar, la palabra mercenarismo nos hace pensar en grupos que
realizan su accionar por una paga o algn tipo de retribucin econmica. Para el caso argentino, sin
embargo, los grupos que forman parte del accionar represivo no estatal no son de este tipo sino que
ms bien se trata de organizaciones polticas, predominantemente de derecha, que colaboran por
coincidencia ideolgica (y no particularmente por dinero) con la represin estatal. Algunas de ellas
fueron, para los aos setenta, la Concentracin Nacional Universitaria, la Alianza Libertadora Na-
cionalista, el Comando de Organizacin y las patotas de la Unin Obrera Metalrgica.
Estos grupos fueron parte activa del complejo contrainsurgente argentino, conformado por la repre-
sin estatal ejercida por la polica y las fuerzas armadas, adems de la represin paraestatal produc-
to de la Alianza Anticomunista Argentina y el Comando Libertadores de Amrica, entre otras. En
este sentido, propongo modificar o ms bien agregar, al esquema de Franco de mercenarismo corpo-
rativo, la categora de organizaciones privadas (en este caso polticas) para referirme a aquellas or-
2Con este nombre se conoci a la Cmara Federal en lo Penal. Segn Eidelman (2010) se trataba de un tribunal ad hoc
y de carcter anticonstitucional, (por su origen en un decreto del PEN y por violar el artculo 18 de la Constitucin Na-
cional, que prohbe expresamente las comisiones especiales para juzgar ciudadanos). Esa cmara fue creada especial-mente por el gobierno militar para ser el principal instrumento de aplicacin de la legislacin represiva de la actividad
poltica y social de carcter opositor. La Cmara Federal concentr, entre julio de 1971 y mayo de 1973, todos los pro-
cesos por delitos vinculados a la subversin y el terrorismo.
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
6/16
6
ganizaciones de cuadros compuestas por militantes cuyo accionar se debe a compartir cierto posi-
cionamiento ideolgico con el gobierno de turno.
El uso ilegal de la fuerza lleva a preguntarnos por qu el Estado que posee recursos legales y coerci-
tivos busca aumentar la represin por fuera de los lmites del Derecho. Franco (2002) dice que esto
se debe a dos razones complementarias entre s: el rendimiento funcionaly la legitimidad. La pri-
mera, propia de la teora de la contrainsurgencia reconoce que un ejrcito irregular disidente slo
puede ser confrontado de manera eficaz a travs de mtodos no convencionales. La segunda, tiene
que ver con que un uso excesivo de la fuerza por parte del aparato coercitivo legal-institucional
comprometera tanto la legitimidad interna y externa como la continuidad del poder poltico. Kaly-
vas y Arjona sealan que incluso los dictadores pueden hacer uso de esta estrategia si ellos ven son
observados bajo la condonacin de la violacin extrema de derechos humanos. De esta manera el
Estado recurre a mecanismos ilegales que hacen ms fcil la desresponsabilizacinjurdica y polti-
ca frente al recurso de un poder arbitrario, la llamada negabilidad plausible.
El complejo contrainsurgente en la Argentina 1966-1973
La dictadura de la Revolucin Argentina 1966-1973
El trabajo ms importante para analizar la violencia estatal y paraestatal durante la dictadura militar
de 1966-1973 es la Tesis doctoral indita de Ariel Eidelman (2010). En ella el autor aborda el desa-
rrollo histrico de los aparatos represivos del Estado nacional durante la autodenominada Revolu-
cin Argentina. Sostiene Eidelman que a partir de 1969 la dictadura comenz a perder su base de
sustentacin y legitimidad con la que haba contado en un principio. A partir de entonces empieza a
hacerse ms intensivo el accionar represivo, generalizndose los secuestros, las detenciones y las
torturas.
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
7/16
7
En el captulo II Tesis de su Tesis Eidelman analiza la actividad clandestina del aparato represivo
estatal, es decir las iniciativas y acciones de origen estatal no asumidas como tales y que escapan a
todo marco de legalidad.. All sostiene que la actividad parapolicial aparece en 1970 con un incre-
mento notorio en 1971 vinculado al crecimiento de la actividad guerrillera. El autor destaca un ar-
tculo del diarioLa Opininde julio de 1971 donde se advierte la creacin de un grupo parapolicial
por iniciativa de altos funcionarios del gobierno nacional. Se tratara de un Sistema Unificado de
Seguridad (SUS) donde estaban implicados el general Francisco Imaz, ex interventor de la Provin-
cia de Buenos Aires en 1962-1963 y Ministro del Interior de Ongana, la custodia personal de Imaz
durante su paso por la Provincia, y el subcomisario bonaerense Luis Salvador Botey. Junto con este
grupo tambin se registraba el grupo parapolicial Movimiento Argentino Nacional Organizado
(MANO), que tendra bases de entrenamiento y habra reclutado sus miembros entre personal poli-
cial y de las fuerzas armadas. En sus anlisis de los aos 1070-1971 Eidelman registra la presenciaen Crdoba de un Comando Caza Comunistas (CCC) y el Grupo de Argentinos Unidos (GAU)
formado por sectores nacionalistas y anticomunistas para difundir la Doctrina Nacional Justicialis-
ta y crear milicias armadas paramilitares. En Buenos Aires figuran otros grupos parapoliciales c o-
mo Alpha 66, Organizacin Nacional Armada Secreta (ONAS), Accin Nacionalista Argentina
(ANA) y Comando Policial de la Muerte. Estos grupos se hacan responsables mediante diversos
comunicados aparecidos en la prensa de varios atentados contra jueces, abogados, estudiantes y
militantes polticos, as como tambin contra los domicilios particulares, estudios jurdicos, institu-
ciones, editoriales, sinagogas y sindicatos.
Adems de los numerosos atentados y amenazas, Eidelman destaca como una de las caractersticas
de la represin en ese entonces, a diferencia de la poca posterior, la utilizacin de una extrema
discrecionalidad para transformar las detenciones en secuestros, secuestros en detenciones, y la
posibilidad de hacer desaparecer el cadver en los casos en que la vctima muriera durante las se-
siones de tortura, de forma de ocultar con el cuerpo la prueba del asesinato. Seala el autor que
exista una gran ambigedad entre secuestros parapoliciales y detenciones legales, ya que era habi-
tual que el estado negara ser responsable de detenciones, producindose una especie de limbo o
zona gris de incertidumbre entre los familiares de los detenidos. Finalmente luego de cierto tiempo
el Estado sola legalizar las detenciones, aunque existieron casos de desapariciones permanentes,
como ser las del abogado Nstor Martins y su cliente Nildo Zenteno en diciembre de 1970, los cua-
tro militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Marcelo Verd y su mujer Sara Palacio, y
Mirta Misetich y su marido Juan Pablo Maestre, todos en julio de 1971 aunque el cadver de este
ltimo apareci al da siguiente, y por ltimo el militante del Partido Revolucionario de los Traba-jadores, Luis Pujals en setiembre del mismo ao.
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
8/16
8
Varias de estas desapariciones se las atribuyeron organizaciones como MANO, Alpha 66 y el Co-
mando Libertad. Como seala Eidelman, las relaciones entre miembros de estas organizaciones,
personal de inteligencia y fuerzas represivas regulares eran como mnimo estrechas. Esto pudo
comprobarse, por ejemplo, a travs de los intentos frustrados de secuestro de un funcionario de la
embajada sovitica en marzo de 1970, y del abogado y militante de las FAR Roberto Quieto en julio
de 1971. En el primer caso la investigacin judicial seal entre sus responsables a miembros de la
Polica Federal vinculados a la organizacin MANO y una versin periodstica daba como probable
la autora intelectual del SUS a travs de especialistas de las tres armas y de la Polica. En el segun-
do caso la intervencin de los vecinos hizo que sus secuestradores se vieran obligados a identificar-
se como policas y trasladar a Quieto a la Superintendencia de Seguridad Federal donde permaneci
cuarenta das incomunicado3.
Otro hecho que a la larga revel la implicancia de las Fuerzas Armadas en la represin paraestatal
fueron dos atentados con bombas realizados en La Plata en mayo de 1970 contra la sede de la Aso-
ciacin Mutual Israelita Argentina y contra el centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniera.
Ambos se los auto adjudic la Organizacin Nacional Armada Secreta (ONAS). Posteriormente una
investigacin de la Justicia Militar descubri que los responsables haban sido cinco oficiales, dos
suboficiales y cuatro soldados del Ejrcito pertenecientes al Regimiento Sptimo de Infantera de
La Plata. Uno de los implicados, el teniente Antinori junto con el teniente Ianantuoni, tena en su
poder cintas de una charla dada por el intelectual y nacionalista de derecha Bruno Genta. Horacio
Verbitsky (2009), quien tuvo acceso al expediente judicial, seala que en las cintas se explica a j-
venes oficiales:
"cmo actuar y organizarse, utilizando los mismo mtodos y acciones que el enemigo, incitando indirecta
y tcitamente al extremismo de derecha". Con llamativa capacidad de prediccin agrega que "muestra a
jvenes oficiales (la mayora comandos y por ende sobresalientes fsica, tcnica e intelectualmente) cul
debe ser el camino a seguir para destruir al extremismo comunista y los hace justificar mentalmente el es-
quema, creemos superado, de ojo por ojo y diente por diente". De este modo intenta "ir formando con los
jvenes oficiales un real Ejrcito paralelo dentro del Ejrcito nacional". En palabras del propio Genta,
"habra que hacer una poltica de guerra", para liberar al pas de la usura internacional" y "del poder inter-
nacional del oro". ()
3Con relacin a este secuestro, un abogado entrevistado por Chama (2004:26) relata: Un intento fallido, porque lo
quieren meter en el auto, el tipo se tira al suelo, empieza a gritar, empieza a decir: me secuestra n, me secuestran, viene
la polica y se tiene que blanquear el procedimiento. Y lo llevan a Coordinacin Federal. El jefe de esa reparticin yresponsable de este secuestro era Villar [...] Villar se sienta delante del negro, esto lo s perfectamente porque el otro de
los socios del negro era amigo mo [...]; cuando mi amigo lo ve inmediatamente [a Quieto] no lo han tocado y lo prime-ro que l les cuenta es que Villar le dice: bueno Quieto, esta vez perd yo, pero usted sabe que no voy a perder todas las
veces.
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
9/16
9
Becerra [el capitn de la Compaa] dice que Ianantuoni recibe asesoramiento de un teniente coronel de la
misin francesa en la Argentina "que haba estado en Argelia", y que le inform "que existe una organi-
zacin integrada por oficiales de las Fuerzas Armadas que responde a las siglas OUA u OAS". A su turno,
Ianantuoni tambin admitir "una relativa amistad" con un teniente coronel retirado de nacionalidad yu-
goslava, "que desempe funciones como asesor de asuntos extranjeros en un organismo de Estado" y
con quien, "dada la experiencia que tiene" cambi impresiones "sobre formas y tcnicas de combatir al
comunismo". Sin embargo, no se acuerda de su nombre.
Posteriormente muchos de los implicados reaparecern vinculados a la represin. Durante el juicio a
los ex comandantes la sobreviviente del campo de concentracin "El Vesubio", Elena Alfaro, dijo
que Antinori haba pertenecido a la Triple A, que trabajaba para los servicios del Ejrcito y que fue
el encargado de controlarla cuando la dejaron en libertad durante la ltima Dictadura.
Las repercusiones y acusaciones hacia el gobierno de la Revolucin Argentina por la ola de atenta-
dos y secuestros eran tan fuertes que el da 20 de julio de 1971, luego del secuestro de Misetich y
Maestre, la Polica Federal y un funcionario del Ministerio del Interior debieron salir a negar cual-
quier tipo de participacin en el hecho y rechazar la existencia de un escuadrn de la muerte de ori-
gen policial. Sin embargo, el posterior testimonio brindado por el inspector retirado de la Polica
Federal Rodolfo Peregrino Fernndez resulta de gran utilidad para entender el funcionamiento de
los organismos paraestatales. En la declaracin que brindara ante la Comisin Argentina de Dere-
chos Humanos en 1983, sealaba:
Dentro de la esfera de la Polica Federal Argentina, el aparato represivo ilegal comenz a estructurarse a
partir del ao 1971 en torno a la figura del comisario General Alberto Villar quien se desempeaba en ese
entonces como Director General de Orden Urbano. () Villar comenz a des arrollar en torno suyo una
nueva estructura paralela para la realizacin de acciones violentas ilegales () Este grupo se reuna con
una frecuencia semanal y Villar era su lder indiscutido, mientras Veyra cumpla las funciones de idelo-
go, indicaba literatura y comentaba obras de Adolf Hitler y otros autores nazis y fascistas. () Uno de los
principales objetivos de este grupo consista en lograr la hegemona operativa dentro de la Polica Federal
Argentina con la tnica ideolgica indicada y mediante la obtencin de destinos privilegiados para sus
ayudantes. () Posteriormente, pese al retiro de Villar[1973], el grupo permanece cohesionado y en ope-
ratividad bajo el liderazgo de su inspirador.
En su conclusin Eidelman sostiene que la aparicin de las organizaciones poltico-militares en
1970 junto con la prdida del monopolio de la violencia, llevaron al Estado nacional a colocar en la
clandestinidad parte de su actividad represiva, reforzando los servicios de inteligencia y alimentan-
do grupos de carcter parapolicial y paramilitar vinculados con sectores nacionalistas. An no est
claro cuntos de los grupos aparecidos en ese perodo eran organizaciones paraestatales y cuntas
organizaciones privadas, pero da la impresin de que gran parte de los atentados y secuestros perte-
neci a fuerzas paraestatales.
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
10/16
10
El gobierno peronista 1973-1976
La vuelta del peronismo al poder en mayo de 1973 luego de dieciocho aos de proscripcin pareci
marcar en fin de la represin y de la persecucin poltica. Los inicios del gobierno de Cmpora tu-
vieron medidas ciertamente esperanzadoras, como ser el decreto de indulto presidencial y la poste-
rior ley de amnista para presos polticos, la derogacin del Camarn y la supresin de las leyes
penales especiales creadas durante la dictadura anterior. Tal vez lo que mejor simboliz esta nueva
etapa fue el discurso dado por el Ministro del Interior Esteban Righi a los comisarios de la Polica
Federal a los doce das de asumir:
Es habitual llamar a los policas guardianes del orden. As seguir siendo. Pero lo que ha cambiado, pro-
fundamente, es el orden que guardan. Y en consecuencia, la forma de hacerlo. (...)Dije que la Polica ten-
dr nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendr la obligacin de no reprimir los justos
reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasin y circunstancia. De
considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humani-
dad, inclusive frente al culpable. En la Argentina nadie ser perseguido por razones polticas. Nadie ser
sometido a castigos o humillaciones adicionales a la pena que la Justicia le imponga. (...) Las reglas del
juego han cambiado. Ningn atropello ser consentido. Ninguna vejacin a un ser humano quedar sin
castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista.
Sin embargo, la llamada primavera camporista dur menos de dos meses terminando con la re-
nuncia de Cmpora, del vicepresidente Solano Lima y del Ministro Righi entre otros. A partir de all
el gobierno peronista fue aumentando rpidamente y de manera progresiva la represin contra lossectores combativos de su propio movimiento y de la izquierda en general. Varios gobernadores e
intendentes afines a la Tendencia Revolucionaria fueron desplazados, mediante golpes instituciona-
les, renuncias forzadas e intervenciones. A esto se sum el envo al Parlamento de un proyecto de
modificacin del Cdigo Penal (aprobado en enero de 1974), en el cual se elevaban las penas ya
establecidas volvindolas ms severas que durante la Revolucin Argentina. En la definicin de la
historiadora argentina Marina Franco (2012:179) el gobierno peronista de 1973-1976 constituy un:
entramado de prcticas polticas: algunas legales, otras cuya legalidad slo procedimental se amparaba
en la excepcionalidad de la situacin, otras clandestinas y otras de carcter intrapartidario confundidas
con polticas de gobierno.
Dentro de las medidas ilegales y clandestinas figura precisamente el uso de fuerzas paraestatales. La
ms conocida es la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), sobre cuyo accionar y estructura
organizativa existe bastante informacin. Sera muy larga de resear toda la informacin existente,
basta decir que se compone de una extensa y an vigente investigacin judicial, denuncias e inves-
tigaciones periodsticas, trabajos acadmicos e incluso varios testimonios de policas e integrantes
de esa organizacin. Sabemos que quienes dirigan la Triple A era eran por un lado Jos Lopez Re-
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
11/16
11
ga, Ministro de Bienestar Social desde el 25 de mayo de 1973 hasta su desplazamiento en junio de
1975 y el Jefe de la Polica Federal Alberto Villar reincorporado por Pern desde febrero de 1974
hasta su muerte en noviembre de 1974 producto de un atentado realizado por la organizacin guerri-
llera Montoneros. La Triple A utilizaba de manera ilegal a efectivos de la Polica Federal, miembros
de la custodia Presidencial y del Ministerio de Bienestar, as como tambin personal de la Secreta-
ra de Inteligencia del Estado a cargo de Anbal Gordon.
Ahora bien, la alianza entre Villar y Lpez Rega no era la nica estructura parapolicial que opera-
ba. Al da siguiente del nombramiento de Villar, el diarioLa Opinindaba cuenta de la aparicin de
tres organizaciones parapoliciales. Por un lado la AAA que enviaba una lista negra de figuras pbli-
cas pertenecientes a la izquierda o cercanas a ella que seran ajusticiadas de inmediato en el lugar
que se las encuentre. La otra organizacin era un autodenominado Escuadrn de la muerte cuyo
comunicado deca estar formado por personal de los distintos organismos policiales, de seguridad e
inteligencia nacionales y se haca responsable de los 19 atentados con bombas que se produjeron el
ltimo fin de semana y que afectaron a unidades del sector juvenil del peronismo as como del aten-
tado contra otro diputado provincial. La otra organizacin era un Comando Jos Ignacio Rucci que
haba atentado contra la sede de varios diarios y amenazado un obrero metalrgico.
En el resto del pas existan grupos parapoliciales que funcionaban con una lgica similar a la de la
Triple A, aunque vinculada a las policas provinciales. Sealar a continuacin a manera de ejemplo
los casos de Crdoba y Mendoza.
En Crdoba, por ejemplo, ya existan varios grupos que combatan de manera ilegal a la izquierda:
una guardia armada que haba llevado el interventor de la provincia Lacabanne desde Buenos Aires,
la derecha peronista cordobesa y las patotas de los sindicatos. Eran comandados por el capitn de
inteligencia Hctor Vergez que se mova en sintona con el Departamento de Informaciones de la
Polica. Para octubre de 1975, el general Luciano Benjamn Menndez, jefe del Tercer Cuerpo del
Ejrcito con asiento en esa regin, pas a controlar y subordinar a estos grupos bajo la creacin de
una nueva unidad parapolicial denominada Comando Libertadores de Amrica. Para esto se sirvi
de los decretos presidenciales del 6 de octubre que colocaban bajo rbita de las Fuerzas Armadas
las policas provinciales para la ejecucin de las operaciones militares y de seguridad que sean
necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del
pas. Segn refiere Reato (2013:260) Vergez se rode de suboficiales de la Polica y de algunos
civiles de Inteligencia. El nico militar era l. Menndez hasta les dio un helicptero. Con el sello
del comando Libertadores de Amrica se dedicaron a la realizacin de atentados y asesinatos contra
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
12/16
12
estudiantes y militantes de izquierda de la ciudad de Crdoba. Continuaron as hasta la llegada de la
dictadura. Seala Reato (2013:270):
El golpe del 24 de marzo de 1976 signific el final del Comando Libertadores de Amrica, disuelto a las
pocas semanas, y el destierro de Vergez: cuatro meses despus, el da de su cumpleaos, fue devuelto a
Buenos Aires con el argumento de que era incontrolable. Sus servicios ya no eran necesarios.
En Mendoza tambin existieron otros grupos parapoliciales como ser el CAM (Comando Antico-
munista de Mendoza) que cumpli funciones similares a las de la Triple A, y el Comando Morali-
zador Po XII que tuvo como blanco privilegiado de sus acciones a las mujeres en prostitucin. Se-
gn la investigadora Rodrguez Agero (2012):
Ambas organizaciones estaban directamente vinculadas al vice comodoro Julio Cesar Santuccione quien
se desempe como jefe de polica durante la intervencin federal de Antonio Cafiero. Dichos comandos
se habran constituido para defender a la poblacin de la penetracin marxista en el primer caso y para
resguardar la moral en el segundo. La vinculacin de Santuccione a los grupos parapoliciales era cono-
cida en la Mendoza de los aos 70. Investigadores como Pablo Lacoste y Ramn Abalo, entre otros, han
sealado la responsabilidad directa del jefe de polica en las acciones represivas.
En cierto sentido durante esos aos la Polica se encuentra ejerciendo la violencia de manera legal e
ilegal. Cuando recurre a la ilegalidad esta puede consistir en diversos abusos como ser casos de
apremios ilegales, simulacros de fusilamiento o directamente apelando a la represin parapolicial a
travs de escuadrones de la muerte.
A este entramado represivo se sumaban organizaciones de derecha, que no formaban parte del apa-
rato estatal pero contribuan y colaboraban con el accionar represivo, es decir, lo que anteriormente
definimos como organizaciones privadas, compuestas por militantes polticos. Se trata de los si-
guientes grupos:
-Concentracin Nacional Universitaria: Era una agrupacin estudiantil de extrema derecha con fuer-
te presencia en la ciudad de La Plata y Mar del Plata. Sus orgenes datan de 1965 y siempre se losreconoci por su propensin a la accin directa y al enfrentamiento con la izquierda peronista. Era
habitual que aparecieran rompiendo asambleas y amenazando a dirigentes de izquierda. Para la se-
gunda mitad de 1974 la CNU asume una actitud mucho ms violenta colaborando estrechamente
con organizaciones parapoliciales.
-Patotas de la Unin Obrera Metalrgica. La UOM dirigida por Lorenzo Miguel era uno de los sin-
dicatos ms importantes. Debido a las amenazas vertidas por la izquierda peronista contra la buro-
cracia sindical se haba conformado una especie de custodia personal. Numerosos testimonios vin-
culas a estas patotas con la represin a militantes obreros de izquierda.
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
13/16
13
-Comando de Organizacin: Haba surgido como una escisin de la Juventud Peronista en 1963 que
se fue derechizando de la mano de su lder Brito Lima. Para 1973 aparece entre los grupos que dis-
paran contra la columna de Montoneros desde el palco en Ezeiza durante el retorno de Pern a la
Argentina. Sus acciones incluyen el ataque a militantes de la izquierda peronista y locales de estos
sectores.
-Alianza Libertadora Nacionalista: Haba sido una de las primeras organizaciones nacionalistas en
apoyar al Peronismo en 1945. Se caracteriz por su enfrentamiento constante con la izquierda y por
su antisemitismo. En 1973 reaparece en accin siendo varios de sus militantes responsabilizados por
atentados y amenazas. En Crdoba por ejemplo, varios miembros se vinculan al Comando Liberta-
dores de Amrica.
Si bien existen trabajos, como el de Izaguirre (2009:100) que nos permiten observar sobre quinesse ejerce la violencia paraestatal y cuantificar la cantidad de vctimas durante el perodo 1973-76,
no contamos con datos iguales para el perodo anterior. Lamentablemente, tampoco contamos an
con datos que nos permitan desagregar la violencia ejercida segn se trate del Estado, grupos para-
estatales u organizaciones privadas. El nico trabajo de este tipo ha sido elaborado por Ladeuix
(2012) pero para la regin especfica de Mar del Plata:
Grfico n 1: Hechos de violencia paraestatal en Mar del Plata (1971 1976). Tomado de Ladeuix (2012).
Organizacin N de hechos de violencia provocados
Concentracin Nacional Universitaria 29
Juventud Sindical Peronista 25
Triple A 1
Alianza Libertadora Nacionalista 3
Comando de Organizacin 1
JP de Mar del Plata (JPRA) 3
Comando Parapolicial* 5
Total de hechos producidos entre 1971 y 1976 67
*Nos referimos a los hechos producidos por grupos de policas fuera de horario de servicio, de civil y realizando proc e-
dimientos de forma ilegal
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
14/16
14
Para 1975, luego del desplazamiento por el Ejrcito de Lpez Rega, las Fuerzas Armadas pasaron a
controlar y subordinar los grupos parapoliciales. Paino (1984:162) seala que para esa fecha la
Triple A haba pasado a manos del General Harguindeguy como Jefe figurativo y a las del hoy Ge-
neral Jorge Surez Nelson como Jefe electivo. Gasparini (2011:263) plantea que el desguace de la
UOM por parte de la SIDE capitaneada por Anbal Gordon, fue una decisin orgnica de las Fuer-
zas Armadas para centralizar la represin y deshacerse de aquellos sectores que no les respondan
directamente.
A modo de conclusin
En esta ponencia he intentado destacar las siguientes cuestiones. Por un lado, concebir las organiza-
ciones paraestatales como parte del Estado pero en una relacin informal con ste. La violencia pa-
raestatal es ejercida por miembros de las fuerzas represivas regulares que se organizan de manera
clandestina y con cierta autonoma para ejercer la violencia. De esta manera se encargan de ejecutar
operaciones que legalmente no podran hacer recurriendo al anonimato y a la clandestinidad. Sus
integrantes suelen ser policas, militares, personal de inteligencia y civiles vinculados con ellos.
En segundo lugar, destacar el ejercicio de la represin por parte de actores no estatales, como ser
ciertas organizaciones polticas de derecha, que comparten el inters en reprimir a la izquierda o a
quienes denuncian el accionar represivo. Si bien podra argumentarse que el accionar de aquellas
organizaciones podra poner en cuestin el monopolio estatal de la fuerza, en la prctica no lo hace,
ya que como seala Franco (2002) es garante y protector de la soberana Estatal, y no representa en
s mismo ni en esencia una prdida del monopolio de la fuerza, ya que lo est redefiniendo como un
orden unitario favorable al poder estatal. Si bien en determinados momentos el accionar de estas
organizaciones de derecha puede desconocer partes del aparato estatal, como la justicia, no hay una
puesta en cuestin de la concentracin del poder poltico, ni de la autoridad centralizada.
En tercer lugar, rescato la necesidad de pensar la larga trayectoria de la violencia paraestatal en la
historia argentina reciente. Por lo general slo se suele utilizar el trmino paraestatal para sealar laviolencia de la Triple A durante el gobierno peronista. Marina Franco (2012) ya ha advertido sobre
la necesidad de salir del lugar comn que seala a Lpez Rega como la nica encarnadura de la
represin clandestina en esta poca. Se hace imperativo repensar e investigar el funcionamiento de
la paraestalidad represiva no slo durante 1966-1976, sino incluso desde antes. El asesinato del
abogado Marcos Satanowsky por esbirros del Servicio de Inteligencia del Estado en 1957 y la desa-
paricin del obrero y militante peronista Felipe Vallese en 1962, son indicios importantes para in-
dagar en este sentido.
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
15/16
15
En cuarto lugar, rescatar la nocin de complejo contrainsurgente para pensar las diversas formas en
que los gobiernos recurren al ejercicio de la represin estatal en su doble carcter, legal-ilegal y
estatal/paraestatal, as como al uso de organizaciones privadas. La manera en que estos diferentes
actores se combinan y actan es todava una cuestin pendiente en la historiografa.
Por ltimo, tener en cuenta es la posibilidad de hacer una periodizacin aproximativa del accionar
paraestatal dividindolo en dos etapas:
1) Etapa parapolicial, desde noviembre de 1970 hasta febrero de 1975. Durante este perodo vemos
el accionar represivo de organismos paraestatales combinados con el incremento de la represlegal e
ilegal por parte de la polica y las FFAA. Hay un breve interregno durante el camporismo en el cual
la actividad parapolicial desaparece para volver a comenzar a partir de mediados del ao 1973. Se-
gn Marina Franco (2012:180) Pern mantuvo casi siempre una lectura policial del problema de lasubversin prefiriendo restringir el accionar de las Fuerzas Armadas, lo que en cierto sentido expli-
cara la presencia de estructuras claramente parapoliciales.
2) El segundo perodo est marcando la ascendencia de las FFAA sobre el gobierno peronista. Un
primer momento data de la publicacin del decreto del 10 de febrero de 1975 que autoriza la parti-
cipacin de las Fuerzas Armadas en la represin interna y subordina las policas a aquellas 4. Poste-
riormente una batera de decretos en octubre de ese ao delegaran en las Fuerzas Armadas la ejecu-
cin de operaciones militares y de seguridad necesarias para segn Franco (2012:152): aniquilar el
accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del pas.Las consecuencias de estos
decretos seran como hemos visto anteriormente, la subordinacin de la mayora de las organizacio-
nes parapoliciales directamente a las Fuerzas Armadas.
A partir del Golpe de Estado del 24 de marzo las Fuerzas Armadas se hacen cargo del Gobierno a
travs de una Junta Militar. La consecuencia de esto es la total centralizacin del aparato represivo,
recuperando el monopolio de la fuerza a travs de dos medidas: por un lado el exterminio de las
organizaciones contraestatales mediante el Terrorismo de Estado y por el otro disolviendo las diver-
sas unidades paraestatales. Varios de sus integrantes pasarn a integrarse a los grupos de tareas de la
Dictadura trabajando bajo una total subordinacin. La Dictadura ejercer una represin feroz com-
binando mtodos legales e ilegales, teniendo estos ltimos un carcter clandestino mas no paraesta-
tal puesto que son las estructuras formales del Estado (polica, fuerzas armadas) las que ejercen la
represin. Los grupos de tareas que se encargaban de proceder a la bsqueda, detencin, tortura y
exterminio de los ciudadanos considerados subversivos estaban compuestos por personal activo de
4El diputado nacional radical Alfonsn se opuso a la medida sosteniendo que violaba la decisin de Pern de tratar a la
guerrilla como un hecho policial no militar y que era necesaria la aprobacin del parlamento para su aplicacin. Franco
(2012:137).
-
5/21/2018 VII Jornadas de Trabajo de Historia Reciente
16/16
16
las fuerzas represivas y de algunos civiles contratados a tal efecto. Estos grupos estaban jerrquica y
operativamente subordinados al Gobierno Militar5.
BibliografaAgamben, Giorgo (2010).Estado de excepcin. Buenos Aires. Adrin Hidalgo editora.
Aguila, Gabriela (2008).Dictadura, represin y sociedad en Rosario, 1976-1983.Buenos Aires: Prometeo.
Cano, Ignacio (2001) Polica, paramilitares y escuadrones de la muerte en Amrica Latina. en Klaus Bodemer / Sabi-
ne Kurtenbach / Klaus Meschkat (editores): Violencia y regulacin de conflictos en Amrica Latina. Nueva Sociedad,
Caracas, pp. 219-235.
Chama, Mauricio (2004); Movilizacin y politizacin de abogados de Buenos Aires entre 1966 y 1973, en Histori-
zando un pasado problemtico y vivo en la memoria: Argentina, Chile y Per, publicacin electrnica
http//:www.sas.ac.uk/ilas, Institute Latin American Studies (ILAS), Universidad de Londres.
Eidelman, Ariel (2010) El desarrollo de los aparatos represivos del Estado argentino durante la Revolucin Argentina
1966-1973. Tesis Doctoral en Historia. Faculta de Filosofa y Letras, Universdad Nacional de Buenos Aires.
Franco, Marina (2012). Un enemigo para la nacin. Orden interno, violenc ia y subversin, 1973-1976.Buenos Ai-
res: Fondo de Cultura Econmica.
Franco, Vilma Liliana (2002). El Mercenarismo corporativo y la sociedad contrainsurgente. Estudios Polticos. No.
21. Medelln, julio-diciembre 55-82
Fernndez, Rodolfo Peregrino. (1983) Testimonio del inspector (R.O.) de la Polica Federal Argentina, sobre la estruc-
tura de la represin ilegtima en la Argentina, ante la CADHU. Centro Depositario: APDH.
Gasparini, Juan (2012)La fuga del Brujo. Buenos Aires Grupo editorial Norma.
Kalyvas, Stathis y Arjona, Ana M. (2005). Paramilitarismo: Una Perspectiva Terica. En Alfredo Rangel (ed.), El
Poder Paramilitar. Bogot: Planeta, 25-45Ladeuix Juan (2012) Los ltimos soldados de Pern: Reflexiones en torno a la violencia paraestatal y la derecha pero-
nista a travs de una experiencia local.1973 1976. en Ernesto Bohoslavsky y Olga Echeverra (compiladores): Las
Derechas en el Conos Sur, Siglo XX. Actas del Segundo Taller de Discusin, Tandil, Secretaria de Investigacin FCH-
IEHS/UNICEN.
Paino, Horacio (1984)Historia de la Triple A. Montevideo, Editorial Platense.
Rodrguez Agero,Laura. (2012) Algunas notas sobre la represin ilegal en la Mendoza predictatorial. Disponible en
http://eltopoblindado.com/terrorismo-de-estado-y-organizaciones-parapoliciales/
Reato, Ceferino. (2013). Viva la sangre! Cordoba antes del golpe: capital de la revolucin, foco de las guerrillas y
laboratorio de la dictadura.Buenos Aires: Sudamericana.
Verbitsky, Horacio (1996) Recuerdos del futuro en Pgina/12, 14 de julio.
5Aguila seala al respecto (2008:44): Desde una perspectiva general, la modalidad de la represin incluy un doble
sistema respaldado por el poder estatal en donde una fachada de legalidad se combinaba con la actuacin clandestina o
paralegal de los grupos de tareas. Dichos grupos estaban integrados por miembros de las fuerzas policiales y/o milita-res y solan incluir la participacin de algunos civiles. En algunos casos, sus integrantes haban formado parte de grupos
paraestatales como la Triple A, donde haban adquirido experiencia en la lucha contrainsurgente a travs de la rea-lizacin de secuestros, asesinatos y actividades delictivas de distinto tenor. En general operaban de civil y a veces encu-
briendo su identidad (uso de apodos, nombres falsos, de disfraces o de autos particulares y sin identificacin visible, y
eran los encargados de secuestrar, asesinar, torturar y/o desparecer personas o cadveres.
http://eltopoblindado.com/terrorismo-de-estado-y-organizaciones-parapoliciales/http://eltopoblindado.com/terrorismo-de-estado-y-organizaciones-parapoliciales/http://eltopoblindado.com/terrorismo-de-estado-y-organizaciones-parapoliciales/