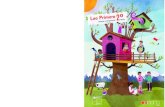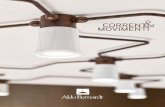UNIVERSIDAD DE TORONTO, CANADÁ · “Nueva Dramaturgia” de principios del siglo XXI.1 Kinder, de...
Transcript of UNIVERSIDAD DE TORONTO, CANADÁ · “Nueva Dramaturgia” de principios del siglo XXI.1 Kinder, de...
UNIVERSIDAD DE TORONTO, CANADÁ
VO LU M E N 9 D i c i e m b r e 2 0 0 8
R E V I S T A A C A D É M I C A
Todos los textos publicados en Apuntes Hispánicos son propiedad exclusiva de
sus autores. Las ideas y opiniones que en ellos se expresan no necesariamente
reflejan aquellas de los editores o de la Asociación de Estudiantes de Postgrado
del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto.
La revista publica el trabajo crítico de estudiantes depostgrado sobre la lengua, literatura y cultura del mundoluso e hispano- parlante. Para más información sobrefechas límites de nuestras convocatorias, lineamientos onúmeros anteriores, escríbanos a:
Apuntes HispánicosDepartment of Spanish and PortugueseUniversity of Toronto/Victoria College91 Charles St. W. room 208Toronto, ON, M5S 1K7CanadaCorreo electrónico: [email protected]ón electrónica: http://www.spanport.utoronto.ca/apuntes/
Editoras
YADIRA ALVAREZVIOLETA LORENZOINGRID WAISGLUSS
Co-Editora
GINA BELTRÁN
Comité Editorial Adjunto
MARTHA BÁTIZ-ZUKAGNIESZKA BIJOSNELSON GONZÁLEZANNA LIMANNIDIANA RODRÍGUEZ QUEVEDOSTEPHEN RUPP, PHDROSA SARABIA, PHDRICARDO STERNBERG, PHDRAMÓN A. VICTORIANO
Ilustración de portada
Diseño gráfico:
XAVIER JIMÉNEZ BERNALDANIA PÉREZ DÍAZ«Resurrección»
ISSN 1 4 9 2 - 4 1 4 5
Oficina editorial:
DEPARTMENT OF SPANISH ANDPORTUGUESEUniversity of Toronto, Canada
Diseño:
ALINA FUENTE HERNÁNDEZDANIA PÉREZ DÍAZ
Versión electrónica a cargo de:
MIKE FIELD
VOLUMEN 9 Diciembre 2008
VOLUMEN 9 2008 3
NOTA EDITORIAL
Apuntes Hispánicos es la publicación oficial de la Asociación de Estudiantes dePostgrado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto. Desdesu creación bajo el nombre de Tinta y Sombra en 1981, nuestra revista aspira a proveer unespacio que permita a los estudiantes de postgrado compartir sus ideas y los resultados desu investigación académica.
Además de los artículos académicos, tenemos el honor de incluir en esta edición unasección para ensayos culturales y textos de creación literaria entre los cuales cabe destacarun texto de la escritora Luisa Futoransky.
Finalmente, queremos manifestar nuestro más profundo agradecimiento a los profesoresStephen Rupp, Ricardo Sternberg y Rosa Sarabia por sus consejos en la edición de los textosseleccionados. Queremos agradecerles a nuestros colegas que formaron parte del comitéeditorial su desinteresada colaboración pero en especial a Ingrid Waisgluss quien hizo posible lacontribución de Luisa Futoransky, a Gina Beltrán por su incondicional apoyo durante las etapasfinales de este proyecto, a Laura de la Fuente por su ayuda en la redacción de la convocatoria, alpoeta Néstor E. Rodríguez por su colaboración en la selección de textos poéticos y a Mike Fieldpor preparar la versión electrónica de la revista. Sin la ayuda de todos ellos nuestrapublicación no hubiera sido posible.
YADIRA ALVAREZ VIOLETA LORENZO INGRID WAISGLUSS GINA BELTRÁNEditora Editora Editora Co-Editora
ÍNDICECATALINA DONOSO Televisión y Represión: Una mirada desde el
Boston University teatro a las huellas de la dictadura en Chile
CAROLINA RUEDA Mise en abyme, parodia y violencia en
University of Pittsburgh La última cena de Tomás Gutiérrez Alea
RAMIRO ARMAS AUSTRIA Cantiga d’escarnho
University of Toronto
TRINIDAD BARUF Té negro
Universidad de Buenos Aires
Barreras morales
FRANCISCO BRANDAO Não era do rio Amazonas
Queens University
MARCELO RIOSECO Recuerda al magnífico César emperador
University of Cincinnati
Tributo a Mario Aristodemos en su nuevo cumpleaños
Perdura lo que el fuego alimenta
JORGE ZAVALETA BALAREZO Butter
University of Pittsburgh
17
27
7
28
29
30
31
32
33
34
LUISA FUTORANSKY Primeras páginas del ensayo inédito
Crónica de supersticiones urbanas
VIOLETA LORENZO Sobre la colección de obras españolas en la
University of Toronto biblioteca Thomas Fisher
39
42
VOLUMEN 9 2008 7
Televisión y Represión:Una mirada desde el teatro a las huellas
de la dictadura en Chile
CATALINA DONOSOBoston University
n Un espejo trizado, José Joaquín Brunnerplantea que el modelo cultural de la dicta-dura chilena estuvo basado en una institu-
cionalidad que suplantó la tríada tradicionalEstado-Ley-Escuela por la de Mercado-Repre-sión-Televisión (70). El presente trabajo pre-tende estudiar la relación de estos dos últimosconceptos en el período de la dictadura mili-tar, especialmente en la década de los ochen-ta, pero no desde la perspectiva de Brunner,cuya postura desde los acuerdos pre-transi-ción y una vez instalada la democracia en Chi-le, asume que la televisión es un provechosoaliado, si no desde la de Beatriz Sarlo, quienen su libro Escenas de la Vida Posmoderna, conuna óptica de análisis mucho más crítica, des-enmascara las prácticas que intentan haceraparecer a la televisión como reflejo de la ver-dad y como herramienta útil de educación yparticipación ciudadanas.
La conexión entre represión y televisión enese período es un enlace que se nutre en dossentidos. Por una parte, el ambiente represivo—toques de queda, apagón cultural, reduccióndel espacio público— es un escenario óptimopara hacer de la televisión el espacio de lacultura por excelencia: una instancia para el ocio,la entretención, la evasión e, incluso, laeducación. Por otro lado, la televisión, cuya
imitación verosímil de la realidad la constituyeuna suerte de ventana abierta al mundo, esprecisamente el lugar que calla, que niega larepresión y que, a causa de ese silencio, potenciasu violencia. Hay una serie de hechoshorrorosos que no son dichos por el discursotelevisivo, pero que sin embargo se saben y deesa manera se convierten en una suerte debodega clausurada detrás de cuya puerta seoyen gritos.
La revisión teórica planteada se asentaráen dos montajes teatrales, Kinder y El Ataúd,escritos y dirigidos por jóvenes dramaturgoschilenos nacidos durante la dictadura, yreconocidos como parte del movimiento de“Nueva Dramaturgia” de principios del sigloXXI.1 Kinder, de las dramaturgas FranciscaBernardi y Ana María Harcha, y El Ataúd deAlexis Moreno —llevada a escena por laCompañía La María, que él mismo dirigiera—son visiones de la infancia de egresados delas dos escuelas de teatro más importantesdel país: la Universidad Católica y laUniversidad de Chile. En ambas obras sepuede leer la huella imborrable dejada por latelevisión en una generación educada bajo su
1 Ninguna de las obras aquí analizadas ha sido pu-blicada aún.
ENSAYOS ACADÉMICOS
E
8 Apuntes Hispánicos
precario alero, y los alcances que su presenciatuvo en las estructuras familiares y en lalectura subliminal de la situación sociopolíticaen los hogares.2
Propongo entonces que la relación recíprocaentre televisión y represión en la época de ladictadura militar —represión que es terrenofértil para el desarrollo de la televisión comoprincipal espacio cultural y televisión en cuantodiscurso que niega la represión—, constituyeun referente fundamental en las produccionessimbólicas de la generación educada bajo ladictadura. Lo que pretendo en este estudio esexplorar la relación bivalente entre televisión yrepresión en la década de los ochenta durantela dictadura militar en Chile, utilizando estasdos obras de teatro como soportes parainterpretar dicha relación, tanto desde el puntode vista formal como del contenido de lasmismas.
El trabajo se divide en tres ángulos deanálisis. El primero intenta desarrollar algunosaspectos de la relación entre represión ytelevisión durante la dictadura militar quemarcaron y educaron a una generación nacidatras el golpe militar, a través de tres espaciostelevisivos considerados paradigmáticos. Elsegundo se propone reconocer en Kinder y ElAtaúd ciertos elementos de dicha relación queatañen a la precariedad escolar versus losíconos televisivos y la vulnerabilidad infantilfrente a este discurso mediático. El tercerobusca comparar la estructura fragmentaria deldiscurso televisivo con la de Kinder, pero desdesu diferencia: Kinder como una heredera de latelevisión, pero que la traiciona para hablardesde la subversión.
Como ha sido señalado, el análisis se harádesde la perspectiva de Beatriz Sarlo, quiencuestiona las pretensiones de “escenario de la
verdad” de la televisión, oponiéndose a visionesmás conciliatorias como podrían ser las deBrunner o García Canclini. Este último en sulibro Culturas Híbridas denomina “circularidadde lo comunicacional y lo urbano” al “juego deecos” que se produce entre la realidad políticaconstatable en las calles y la que muestran losmedios de comunicación. Desde este punto devista, esta oposición se plantea como menosproblemática y más integradora: “La publicidadcomercial y las consignas políticas que vemosen la televisión son las que reencontramos enlas calles, y a la inversa: unas resuenan en lasotras” (270). En oposición a las propuestas deintegración y celebración de los nuevos medios,Sarlo propone un proyecto de sospecha que seasienta mucho mejor en el período de temorpermanente vivido durante las décadas de ladictadura, y que la televisión no pudomaquillar.
“RÍE CUANDO TODOS ESTÉN TRISTES”
La canción de créditos del Jappening con Ja—programa televisivo humorístico de gran éxi-to durante la década de los ochenta enChile—, melodía digerible que decoraba laslargas tardes de domingo, puede muy bieninterpretarse como un himno a la ceguera yfalta de solidaridad que algunos quisieronimponer durante el período más duro de larepresión. “Ríe cuando todos estén tristes”parece coherente con el país sin memoria quese ha empeñado en construir la transición.3
Atiborrados de series norteamericanas,tales como La Mujer Biónica, El HombreNuclear, El Hombre Increíble, Chip’s, Los Dukesde Hazard y de películas de similar origen:Cine en su Casa, Tardes de Cine, las opcionesnacionales eran programas en estudio,donde el debate y la disidencia estaban
2 Recordemos que además se trata de un medio enetapa embrionaria, sin las opciones de televisión porcable o satelital.
3 En Negación y Persistencia de la memoria en el ChileActual, Grínor Rojo plantea una tesis diagnósticasobre el tema de la memoria y la transición demo-crática.
VOLUMEN 9 2008 9
definitivamente erradicados.4 Entre estosprogramas Vamos a Ver, Sabor Latino, ElFestival de la Una entre otros he escogido tresque me parecen paradigmáticos paraentender el escenario audiovisual local deesa época: Jappening con Ja, Sábados Gigantesy el Festival de Viña del Mar. Si bien es ciertoque este tipo de programas también fuepopular en otros países que no sufrieron deregímenes dictatoriales, lo que me interesaexplorar en este trabajo es precisamente latensión que se generó entre estos espaciosde evasión en un contexto de censura yviolencia política como el que vivió Chile.
El primero —Japening con Ja— era unprograma humorístico grabado en estudio,sin público, transmitido por TelevisiónNacional, la señal del gobierno. El segundo—Sábados Gigantes—, un espacio grabadopero con público, transmitido por Canal 13,el canal “opositor”, sólo en contraste aTelevisión Nacional, y conducido por unambiguo personaje, estratégicamente nocomprometido en política. El Festival de Viñadel Mar, por su parte, era una plataforma deexhibición de la escena “artística” nacional einternacional. A la vez, por la magnitud desu audiencia, la que se transformaba en unpersonaje más, era también “el lugar delpueblo”, el público como protagonista en unprograma totalmente en vivo y en directo.Los dos primeros se definen entonces comoprogramas de fin de semana, espacios parala recreación por excelencia, fuera de losmarcos de la cotidianeidad laboral; mientrasel tercero constituía una instancia anual, envivo, donde, por los intersticios del control,se colaban señales de descontento.
El Jappening con Ja era un espacio humorísticoimpregnado de ese aire espeso de día domingo,
era el último reducto antes de entrar otra vez ala máquina de producción. Un reducto no muyapasionante, pero que constituía el único aire amano en una sociedad vaciada de productosculturales. En Kinder encontramos el siguienteparlamento:
Domingo a las siete de la tarde. Del abismo deun sillón de cuero, aparecían arrastrándose, misoídos bien abiertos para escuchar cómo la tiro-nea, mi padre a mi madre, como la arrastra mipadre a mi madre, como la tira en todas direc-ciones, la da vuelta, la aprieta, la empuja, mipadre a mi madre, creo que mi padre trató ami madre como a un objeto, luchaban sin des-canso... Era un miedo animal... Y yo ahí sin per-der memoria de todo lo visto, con los brazosapretados y la melodía del Jappening con Ja enmi cabeza.
Esta imagen que alude a la relación familiardelata una violencia de la que los mecanismosrepresivos no son inocentes, y cuya vinculaciónqueda clara en la parte final de la obra: “Unafamilia se determina por arquitectura, es genteque vive bajo la misma autoridad... este país esuna familia, hipócrita y familiar”.
Sábados Gigantes, programa de día sábado,de la fiesta, de un lunes todavía lejano,simbolizaba el lugar de la promesa, donde unpremio podía cambiar la vida, y de la verdad,donde abogados, médicos, consejeros, nonecesariamente profesionales, y la figurade Don Francisco, indefinido políticamente,otorgaban caminos de salida a los problemasde los telespectadores. Un programa grabadopero al que el público —indispensable en elestudio de grabación para que el programafuncionara— le otorgaba el carácter de“televisión relacional” del que habla BeatrizSarlo:
Está en primer lugar, el registro directo; lue-go, la presentación de una franja de vida, demanera más nítida de lo que hubiera soñadoun escritor naturalista del siglo XIX o un es-critor non fiction de este siglo; en tercer lugar,
4 Se trata de un eufemismo. Muchas de estas pelícu-las jamás se asomaron a una sala de cine pues setrataba de “películas hechas especialmente para latelevisión”.
10 Apuntes Hispánicos
el hecho de que un estudio de televisión pare-ce más seguro, más accesible y a la medidadel protagonista de las instituciones; finalmen-te, la permanente ampliación igualadora de lareferencia, que produce en los espectadores lacreencia de que todos somos, potencialmente,objetos y sujetos que pueden entrar en cámara.(Escenas 75).
En El Ataúd, Alexis Moreno escenifica unconcurso de conocimientos muy similar alespacio que integraba Sábados Gigantes. Niñosexpertos en distintos temas se disputan laposibilidad de responder apretando una alarmade sonido. En la obra, queda en evidencia eldoble discurso, lo que se ve en cámara no es loque ocurre realmente, la televisión siempreoculta algo: “No digas esas cosas niña, estamosal aire”, reclama el profesor-animador a unarebelde Mercedes Norambuena. Las rencillasinternas, la violencia intrafamiliar, laprecariedad de la escuela pública son temas quedeben guardarse del ojo espía de la cámara. Eluniverso cerrado del estudio de grabación seconvierte en una suerte de capilla donde larealidad no debe penetrar: “A mí me da miedoirme para afuera, está lleno de milicos siempre”,señala la niña Benítez.
Muertes, detenciones, brutales allanamien-tos, clandestinidad y tortura son hechos quefueron callados, sistemáticamente silen-ciados en el escenario del show televisivo. Yes precisamente esta negación la que establecióa la televisión como el lugar de la verdad-mentira,ya que su formato audiovisual, con posibilidadde grabar y transmitir simultá-neamente, leotorgaba un carácter de verosimilitud mayor,que sin embargo usaba para ocultar. TantoSábados Gigantes como el Japenning con Ja seexhibían en el horario previo al noticierocentral de sus respectivos canales. El contextode esparcimiento y evasión de ambosprogramas se ajustaba muy bien a la omisiónde unos espacios de noticias que no podíanhablar de los hechos de violencia que vivíasoterradamente el país. Es claro que no se espera
de un programa de entretención la exposiciónde temas de índole noticioso —aunque tampocoes una contradicción que aparezcan en ellos,pero el estado de catástrofe permanente en elque vivía el país se vuelve más grave alconfrontarlo a un escenario televisivo en el queninguno de sus espacios da cabida a estoshechos.5
El Festival de la Canción de Viña del Mar fueuno de los pocos espacios en vivo y en direc-to, donde los asistentes, nominalizados como“el monstruo”, tenían anualmente su circo. Sinembargo, más allá de lo planeado, el hecho deque en este programa no mediaran edicioneslo convertía en una instancia peligrosa para elpolo controlador —aunque, como bien señalaSarlo, el lente de la cámara no es nunca neu-tro, encuadres y múltiples cámaras cuentan lahistoria que elige el director. Sospecho que elatractivo de los programas en vivo radica tam-bién en su siempre latente posibilidad de error,en el traspié que derrumbe el edificio y mues-tre sus puntos débiles. Así fue como las pifiasy abucheos convencieron al “Presidente y suPrimera dama” de dejar de asistir al eventoviñamarino a pocos años de iniciado su man-dato, y fueron reemplazados por una alcalde-sa igualmente humillada por un auditoriocándidamente sublevado. En 1985, un episo-dio mostró el poder de aguar la fiesta que te-nía escondido ese circo romano. Ante unrepertorio que incluía chistes escasamente po-líticos —se burlaba de funcionarios de investi-gaciones y carabineros, un humorista fue
5 En el artículo “Treinta años del golpe militar: algu-nas reflexiones sobre el ejercicio de la memoria entelevisión” (Armas y Letras Revista de Literatura de laUniversidad Autónoma de Nuevo León. México Julio/Septiembre 2007, Número 60. 78-87) hago referen-cia a la contradicción que representó el espacio te-levisivo como lugar del silencio cómplice durantela dictadura, y cómo esa contradicción aparece aúnmás dramática cuando en el aniversario de los 30años del golpe militar, los canales se ven obligadosa usar imágenes de medios alternativos y en esaépoca clandestinos, para ilustrar sus reportajes es-peciales conmemorativos.
VOLUMEN 9 2008 11
abruptamente expulsado del escenario. Elpúblico siguió gritando su nombre hasta elúltimo día del Festival. Ese año el certamencelebraba su cumpleaños número veinticinco,y todos los festejos tuvieron como música defondo el nombre del comediante. Una rebe-lión menor, hasta ingenua, pero que mostrópor dónde podía fallar la máquina de control.Una situación que en otras circunstancias nohabría salido de la sección de espectáculos, estavez cobraba ribetes sociopolíticos: habíamosvisto al show ejerciendo la censura bajo nues-tras propias narices. “No digas esas cosas niña,estamos al aire”, había salido al aire.
ESCUELA Y FAMILIA: ESPACIOS DEDESINTEGRACIÓN
Tanto Kinder como El Ataúd retratan la infanciade una generación nacida en dictadura, y enese trasunto hay situaciones o esferas que seintersectan. Una de ellas, ámbito que estructurael presente trabajo, es la televisión, pero hayotras, que se cruzan con ésta y que adquierenuna significación mayor al ponerse en relación;se trata de la escuela y la familia. Ambosespacios, desgastados y precarios en la puestaen escena de los dos montajes, en lugar deerigirse como lugares de poder o de defensafrente al discurso televisivo, son penetrados porél y reconstruidos.
El liceo A-73 es en El Ataúd la opcióninnovadora para la transmisión del programa.La escuela se transforma en set de televisión yel profesor Gómez en una versión fiscal delanimador estrella. Las preguntas, supuestasrepresentantes de la alta cultura, mezclancomplejas nociones de botánica, música ohistoria con conocimientos acerca de la culturapopular difundida por la televisión.
GÓMEZ. Animales en pantalla. Señale el nom-bre de aquel primate... que tenía la especial cuali-dad de prestar servicios a la ley y el orden encontra del crimen organizado... También señaleel nombre de su novia.
DAVID BUSTAMANTE. Lancelot Link, delprograma Lancelot Link, el chimpancé secreto.Su novia era Mata Hari.
GÓMEZ. ¿Quién popularizó la canción Caza-dor Cazado?
MERCEDES NORAMBUENA. Roberto Vi-king Valdés.
GÓMEZ. Nombre de la hermosa mujer que de-cidió venir al sur... para hacer bien elamor...Tienen diez segundos
MANUEL ALFREDO HUENCHULEO. Ra-faela... la Rafaela Carrá.
En este escenario, la escuela va perdiendo suposición de “constructora de identidad” paradesdibujarse y ceder terreno a los mediosmasivos como educadores en la nuevacultura de masas (García Canclini,Consumidores 123). Es incluso la televisión laque le dará reconocimiento a la calidadacadémica del liceo A-73: “La tele nos va avenir a filmar, todo Chile se va a enterar dela educación que entrega este humildeliceo...”, sentencia Gómez, el profesor-animador. Según su declaración, habrá quepasar por el ojo escrutador de la cámara paraobtener validez. Sarlo comenta al respectoque “en una cultura sostenida en la visión, laimagen tiene más fuerza probatoria porqueno se limita a ser simplemente verosímil ocoherente, como puede ser un discurso, sinoque convence como verdadera” (Escenas 79).
Una de las escenas de Kinder evoca un “actocívico” en una escuela rural, con motivo de lacelebración del 18 de septiembre. Un ejemplotragicómico de la debilidad de la escuela comoente estructurador y aglutinante de los valoresnacionales, y de la presencia latente de losmecanismos de represión. Una muestra decómo la escuela adopta los métodos estosmecanismos represivos y pierde los suyospropios:
Desfile de pueblo, entre bomberos de pueblo,entre huasos de pueblo, un 18 de septiembre
12 Apuntes Hispánicos
de pueblo, entre damas voluntarias de la cruzroja de pueblo, entre putas de pueblo, entre edu-cadores de pueblo, entre señoras de Cema Chi-le de pueblo, entre scouts de pueblo, entre reinasde belleza de pueblo... La escuela fiscal, obvio.La interrupción de clases por un evento oficial.El desfile del verdugo en caravana oficial. Unmilitar lleno de sueños de poder, ejecutándo-los. 200 niños parados al borde de una carrete-ra listos a presenciar el paseo dominical deldueño del negocio de los golpes, hachas y me-trallas. 1985. Sur. Niños de pueblo uniforma-dos, obedeciendo a la teacherprofesora que nosabe hablar, que confunde aguja con abuja, queno distingue entre toalla y toballa, que comefidedos en vez de fideos, pero que te lleva, tetoma de la mano o de una oreja y te lleva y teplanta como primer espectador. A ver si mi-rando aprendes a matar y no te sigues cayendoniña enclenque... Paso de autos. De varios au-tos. Grises. Blindados. Con vidrios Ahumados.Ni una sola luz, ni un solo rostro, ni una solaenseñanza.
“Ni una sola enseñanza”. En su lugar, ladescripción de una escuela pobre, arruinadaen todos sus aspectos, que no tiene fuerzasni ganas para oponerse a los nuevoseducadores: la televisión y la represión.
En Kinder el tema de la familia es centralen la construcción del relato. Aquí lainstitución familiar aparece como una entidaddesgastada que se ahoga en su meraformalidad. Como ya vimos —”Este país esuna familia hipócrita y familiar”, existe unparalelo entre familia y nación que denunciala falsedad creciente de la unión en estaúltima; una construcción que no tiene soportereal y que está en crisis, a punto dederrumbarse. En la obra:
La familia se basa en un contrato estable endonde los intereses económicos de las partesno deben verse perjudicados/ una familia esun intrincado complejo de pasiones animales/la familia siempre elige a uno de sus miem-
bros para convertirlo en el punto de fuga detodas las represiones de los demás/oveja ne-gra/chivo expiatorio.
La familia aparece aquí como autoridad cuyacualidad intrínseca es la de expulsar lo que nocumple con la norma familiar. En El Ataúd lafamilia tampoco representa un refugio en elcual estar a salvo de la amenaza represiva nidel bombardeo de imágenes televisadas. Lafamilia es, por el contrario, un espacio para laviolencia y la marginación, tal como vemos enla obra de Moreno:
Yo lo pondría todo en el banco porque si nomis papás, como son de aprovechadores, sequedarían con todo y a mí me comprarían unjuguete plástico en la feria y listo... ¿Qué memiran así? Si es verdad, poh. Ustedes son ton-tos, yo si no gano me voy a arrancar de la casaporque me van a sacar la cresta a correazos.
Con la institucionalidad escolar y familiardebilitadas, la televisión encontró pocaresistencia para instalarse con su discursomonocorde.6 Los espacios para la crítica y lareflexión se minimizaron bajo su alero, noporque estas instancias tengan que estarnecesariamente ausentes del discursotelevisivo, sino porque se trataba de una
6 En su artículo “17 años de cadena nacional”, Chris-tian Fuenzalida describe muy bien el escenario demiedo e ignorancia que el discurso televisivo ayudóa consolidar durante los años de dictadura. En estetexto, vemos cómo “la televisión era uno más de loscampos de batalla contra la subversión”. Para ello(la DINA) organizó purgas al interior de las estacio-nes, infiltró agentes y orquestó campañas de desin-formación sobre las violaciones de los derechosHumanos. Mientras, la institucionalidad televisiva,consagrada en la Ley Hamilton de1970, era adecua-da a los nuevos tiempos en virtud de un nuevo Con-sejo Nacional de Televisión que se convertía en niñerade todos los chilenos al decidir cómo se debían in-formar y entretener. Fue tal la importancia que elrégimen de Pinochet le atribuyó a este organismo,que le dio rango constitucional a su existencia, enuna decisión que el investigador Lucas Sierra noduda en calificar como “una locura”.
VOLUMEN 9 2008 13
televisión estrictamente controlada por losorganismos del poder. Como ha expresadoSarlo: “La televisión es parte de un mundolaico donde no existen autoridades cuyopoder se origine sólo en las tradiciones, en larevelación, en el origen. Si funda otros mitosy otras autoridades no lo hace a través de unarestitución del pasado sino por unaconfiguración del presente” (Escenas 81).
Este estado de cosas aparece como óptimopara un gobierno que pretendía despolitizarla opinión pública, “descontaminarla” de laacción política, haciéndosela ver como unapráctica corrupta y malintencionada. Latelevisión con su aura de neutralidad, suapariencia transparente, era la alternativaideal para superponerse a la participación enla vida pública. Haciendo un paralelo con laratificación que García Canclini hace delconsumidor como el nuevo ciudadano, elcontrol remoto reemplazaría aquí a lamaquinaria de votación que la dictaduraniega. Pero por cierto, tal como el consumirnos concede un espacio de participación queno puede contener todas las dimensiones dela participación ciudadana, el control remotocomo arma de votación es un sucedáneo queno compensa la ausencia de elecciones libres.
Manuel Alfredo Huenchuleo, representantemapuche que participa del concurso deconocimientos en El Ataúd, no pude dejar derecordarnos la figura de Emilio Antilef, el niñoprodigio mapuche que sirvió de íconomulticultural para el gobierno militar. Su figurade indígena integrado y valorado por el ordensocial y, por supuesto, televisado en su logro,despolitiza también el contenido de la lucharacial y le quita su potencia amenazante parahacerlo su aliado. Tener un mapuche enpantalla envía una señal al público televidentesobre la política integradora y no marginadoraque el gobierno imperante intentabapromover. Sólo algunos deben estar proscritos,no porque el polo de control sea autoritario,sino porque las “ovejas negras” se merecen elcastigo; aunque ese castigo sea ejercido
siempre fuera de pantalla, tal como ocurre enla obra de Moreno:
GÓMEZ. Montón de mal agradecidos...Comunistas, hijos de comunistas... Pero ya vana desaparecer, todos se van a desaparecer paraque el país se limpie de ustedes... carne de perrovan a terminar tragando.
KINDER: LA FRAGMENTACIÓNDEL DISCURSO
El texto escrito de Kinder sorprende a prime-ra vista. No hay personajes, ni diálogos esta-blecidos, ni indicaciones del autor, ni apartes,ni ninguno de los elementos tradicionalmen-te reconocibles en una obra teatral. Son vocesen general monologantes, divididas por sec-ciones numeradas (algunas divididas en sub-secciones), donde cada una contiene lasescenas que reconstruyen los variados ámbi-tos de la infancia de una generación que nosuperaba los diez años hacia 1983. Sus per-sonajes son niños nacidos en la dictadura, conun televisor siempre encendido en la mesadel comedor.
La estructura de la obra no puede dejar deremitir a la fragmentación discursiva del zap-ping que, tal como señala Sarlo, está presenteen el entramado fundamental de la televisión:“Comencé por el zapping porque allí hay unaverdad del discurso televisivo. Es un modelode sintaxis (es decir, de una operación decisi-va: la relación de una imagen con otra ima-gen) que la televisión manejó antes de quesus espectadores inventaran ese uso «interac-tivo» del control remoto” (Escenas 69). Lasimágenes se suceden sin jerarquía y es el es-pectador, quien debe componerlas en algúnorden a fin de comprender el sentido del re-lato. Para Sarlo, el lenguaje de la televisiónno obedece a búsquedas experimentales denarración, sino que se rige por razones másbien prácticas de tipo comercial. La televisiónestá obligada a un número de horas anualesde transmisión en el que este sistema seriadode producción facilita las cosas. “El azar delencuentro de imágenes no es, entonces, una
14 Apuntes Hispánicos
elección estética que acerque la televisión alarte aleatorio, sino un último recurso adondela televisión retrocede porque tiene que po-ner centenares de miles de imágenes por se-mana en pantalla” (Sarlo, Escenas 69). En estemodelo sintáctico, añade Sarlo, desaparece elsilencio y el vacío, para impedir que el recep-tor baje la mirada.
Pero, en el caso de Kinder, que hace suyosestos mecanismos, la opción no obedece a losmismos criterios prácticos de la televisión.Más bien en este caso se trata de un procesode denuncia en su sentido más amplio: deponer en la plaza pública los componentesde una infancia marcada y señalada. El textotiene espacios en blanco que serán llenadospor los propios recuerdos de los actores y tam-bién del público. En su estructura no se de-termina si los personajes son masculinos ofemeninos, asignación que estará dada por elproceso creativo emprendido en conjunto.Aquí sí hay trabajo con el azar, pero no comoahorro de energía, sino como apertura, comoposibilidad. En este caso, a diferencia de loque ocurre en la televisión, lo que se imponeno es una estructura repetitiva, hipnotizan-te, sino que una construcción que atrapa ensu inestabilidad creadora.
Lo que hace Kinder es cuestionar y propo-ner una versión crítica del discurso televisi-vo, usando sus mismas armas sintácticas, y,a la vez, lo reconoce como marca identitaria,pero aprovecha su oportunidad de rebelión.Sucede algo parecido a lo que Sarlo interpre-ta en La máquina cultural acerca de una pecu-liar exhibición de cortometrajes en Santa Fe,Argentina, en 1970:
Los cortos se resistían a encuadrarse en unatotalidad “falsa”, que hiciera pensar que la re-presentación no fragmentaria expresaba me-jor la totalidad social. Por el contrario, los filmstrabajan con pedazos, los tratan irónicamen-te, los rearticulan separándolos de sus lugaresde origen, y los componen en una sintaxis con-ceptual-poética. (290)
En este episodio se trata de una rebelión van-guardista que traspone el discurso ideológicotradicional para hablar desde el compromisopolítico poniendo el aspecto formal al mismonivel que el contenido semántico-proselitista.En el caso de Kinder, la revuelta es entre dosmedios de representación, la televisión y elteatro, en el que el segundo toma prestadoslos aparatos de construcción de discurso delprimero para traicionar su sentido y elaboraruna propuesta nueva, coherente con la recons-trucción del pasado que la obra se proponehacer. Esta propuesta, en términos de lengua-je y también de temática, se desmarca del tea-tro que se había estado haciendo en Chile enlos últimos años y por eso se le ha considera-do parte del movimiento de Nueva Dramatur-gia. En este sentido, la literatura como revuelta,según lo plantea Julia Kristeva, es un análisisque se acomoda al boicot estético que la obraemprende contra la norma televisiva.7 Es im-portante señalar que uno de los componentesfundamentales de esta elaboración correspon-de al tono irónico de las referencias, una mez-cla de humor, nostalgia y rabia, que complejizay da poder al discurso.
A REMENDAR LA MEMORIA
Del doble juego en que la represión le otorgaa la televisión un terreno pavimentado parasu regencia, a cambio de que ésta calle acercade los métodos puestos en práctica por aque-lla, quedan marcas y señales que el aparatocontrolador no tenía en sus registros. Lo ne-gado por la televisión se colaba en cada par-padeo y fue construyendo una historiaparalela, vigorosa aunque subordinada, dis-tinta a la que el discurso oficial intentó hacerprevalecer. Con una escuela y un entorno fa-miliar deteriorados por los hechos de violen-cia, la televisión creyó reconstruir a su manera
7 En Sentido y sinsentido de la rebeldía, Kristeva anali-za el fenómeno estético no desde su dimensión su-blimadora, sino como la de una energía de tipoliberador, rebelde, revolucionario.
VOLUMEN 9 2008 15
la historia de nuestro país. Sin embargo, y asílo muestran los dos montajes analizados eneste ensayo, el discurso televisivo fue penetra-do por otros relatos y deconstruido a su vez.
Ambos textos reconocen los contenidos ymétodos televisivos como parte de su identi-dad; no los rechazan sino que los acogen. Peroen la edad adulta pueden mirarse con distan-cia y resemantizarse atendiendo a un perío-do de dolor y confusión sobre el que eldiscurso oficial quiere superponer hoy letre-ros luminosos y carnavales funcionales. Elteatro no es un medio masivo y, probable-mente, un sector mayoritario de la poblaciónno tendrá acceso a estos argumentos estéti-cos, sin embargo, estos productos simbólicosson señales que debemos leer como marcasen una generación que habla por otros queno tienen las herramientas para producirloso para hacerlos públicos.
El televisor, “premio de consuelo” paraDavid Bustamante en El Ataúd, hace las ve-ces de su ataúd ayudándolo con su peso ahundirse en el río. Pero esta mirada pesimis-ta tiene su contraparte en Manuel AlfredoHuenchuleo, ganador del concurso, que con-vertido en veterinario ha construido su futu-ro lejos de los alcances del medio que lo hizofamoso (hasta el dinero del premio le fue ro-bado). Kinder, cuya visión de la infancia cons-tata una permanente amargura queacompaña a la nostalgia, tiene en el humor,en la ironía como instrumento subversivo, elpoder de renovar las imágenes sin negarlesun pasado.
La memoria persiste y la historia, por suer-te, no la escriben sólo los manuales de histo-ria. Dice Grínor Rojo: “A una mayor solidezde la identidad, la individual tanto como la co-lectiva, corresponderá un conocimiento ma-yor del pasado. Soy más yo mismo cuantomás sé de mí mismo, cuando me he preocu-pado de averiguarla y de reconstruirla”. Es-tos jóvenes dramaturgos están preocupadospor hacer ese trabajo de reconstrucción, noporque alguien se los haya pedido, sino por-
que es inevitable. “En el momento en que algoes oficial se llena de hoyos, se perfora, la ins-talación de una historia oficial implica demanera inmediata una multitud de historiasparásitas, eso nos parecía orgánico y hermoso”(Teatro de Chile).8
Y en ese cometido voluntario retornan lostigres que se enjaularon.9 O por lo menos seescuchan los rugidos.
8 En 2002 la Compañía Teatro de Chile presentó laobra Prat, versión crítica e innovadora de la vidade uno de los más importantes héroes nacionales.A raíz de este montaje sobrevino una dura polémi-ca, que le costó el puesto a la entonces Coordina-dora del Fondo Nacional de la Artes (FONDART),organismo estatal que había financiado la obra.
9 En el artículo antes citado, Grínor Rojo recurre a lametáfora antes utilizada por Martí, para referirseal retorno de lo reprimido, dando a entender que lamemoria (“el tigre”) volverá a pesar de los intentospor callarla. “Conviene advertirle a estos hijos y aestos nietos de los olvidadizos caballeros decimo-nónicos que el reprimido retorna, que el tigre vuel-ve, que todo eso que hoy se nos censura, que todoese pasado al que ellos no quieren prestarle oídos,persiste y va a volver, que está volviendo ya, comolo anunciaba Martí, en la mitad de la noche y “allugar de la presa”.
16 Apuntes Hispánicos
Obras citadasEl Ataúd. De Alexis Moreno. Dir. Alexis Moreno. Sala
Agustín Siré, Santiago 2001.
Brunner, José Joaquín. Un Espejo Trizado. Santiago:Flacso, 1988.
Fuenzalida, Christian. “17 años de cadena nacional.”La Nación 31 diciembre 2006.
García Canclini, Néstor. Consumidores y Ciudadanos.México: Editorial Grijalbo, 1995.
—. Culturas Híbridas, Estrategias para entrar y salir de lamodernidad. México: Grijalbo, 1990.
Kinder. De Francisca Bernardi y Ana María Harcha.Dir. Francisca Bernardi y Ana María Harcha. SalaGalpón 7, Santiago Mayo 2002.
Kristeva, Julia. Sentido y Sinsentido de la Rebeldía.Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1999.
Rojo, Grínor. “Negación y persistencia de la memoriaen el Chile actual.” Cyber Humanitatis 2000. Revistade la Facultad de Filosofía y Humanidades de laUniversidad de Chile Verano 2000. Disponible en:<http://www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/13/tx14.html>.
Sarlo, Beatriz. Escenas de la Vida Posmoderna. BuenosAires: Editorial Ariel, 1994.
—. La Máquina Cultural. Buenos Aires: Editorial Ariel,1998.
Teatro de Chile. “Es hora de detenerse para percibir yevaluar.” El Mercurio 29 Diciembre 2002.
VOLUMEN 9 2008 17
Mise en abyme, parodia y violenciaen La última cena
de Tomás Gutiérrez AleaCAROLINA RUEDAUniversity of Pittsburgh
La inserción de una segunda puesta enescena dentro de la puesta general de unfilme es una técnica estructural que ha sido
utilizada desde los inicios del cine como unrecurso de transmisión de puntos-de-vistadiferentes y contradictorios.1 Por un lado estála puesta en escena del personaje/actor que creauna situación ficticia o teatral dentro de lahistoria, y por otro, la del director/autor delfilme, que generalmente contiene el mensajeglobal que se quiere transmitir al espectador.Consciente de esta dicotomía, este ensayopresenta un análisis de forma y contenido deuna secuencia fílmica —la celebracióneucarística— presente en la película La últimacena del cubano Tomás Gutiérrez Alea. Seobservará la manera cómo significantes ycódigos visuales adquieren doble sentidodependiendo desde donde consideremos quese acentúa la emisión del discurso fílmico. Seanalizará también el punto de giro del filme en
el cual el discurso del opresor es reemplazadopor un discurso proveniente de la ideología delsubalterno africano. Por último, se presentaráuna referencia al sentido de violencia por partedel sujeto subalterno a partir de la críticapostcolonial de Frantz Fanon.
En La última cena, Tomás Gutiérrez Alea secomunica —a manera de ventrílocuo— a travésdel actor llamado a representar al conde de CasaBayona. Este tipo de discurso corresponde a“técnicas de evaluar, ironizar, confirmar ocontradecir los pensamientos, percepciones ycomportamiento del personaje” (Stam 85). Deesta manera se entreteje una dialéctica —ficciónsobre ficción— afín al “mirror effect” del miseen abyme2, en el sentido de que el autor proble-matiza el hecho histórico al crear diferentesniveles de comunicación reflexiva en laestructura narrativa. La existencia de unpersonaje ficticio que crea su propia puesta enescena —la cual hace parte de la puesta generaldel filme—, establece una dinámica persistentede comunicación reflexiva y de refracción entrelos dos agentes: autor y personaje.1 En este ensayo, puntos-de-vista se refiere a “the
optical perspective of a character whose gaze orlook dominates a sequence, or, in its broader me-aning, the overall perspective of the narratortoward the characters and the agent, inscribed inthe text, who relates or recounts the events of thefictional world” (Stam 83).
2 “The definition of fiction as essentially self-reflexi-ve, a mirror turned inward on itself, is of coursethe concept of mise en abyme” (Carol 172).
18 Apuntes Hispánicos
En La última cena lo dicho se establece através del personaje del conde, seguido de lasvariadas reflexiones personales expuestas poralgunos esclavos y finalmente a través delmonólogo del esclavo Sebastián, el cualsugiere la postura ideológica del director entorno al colonialismo. Cada uno de los actoresque hacen parte de esta dinámica ocupa unaposición lógica y ontológica diferente a la cualse refleja y choca continuamente, tal como serepite una imagen reflejada en un espejo. Lapostura ideológica ambicionada se cristalizadurante este ir y venir de enunciados. Esteefecto instala a la película en un parámetro deconflicto con ella misma e induce al espectadora asumir una mirada crítica.3
La última cena presenta un comentario entorno a la situación de esclavitud que fue partede los ingenios azucareros en Cuba, tema queGutiérrez Alea considera ha sido ignorado odistorsionado en los estudios de carácterhistórico escritos por la clase burguesa delperíodo histórico de la República cubana. Parasu investigación, se apoya en el notable libro ElIngenio del autor cubano Manuel MorenoFraginals (La Habana, 1964), del cual extrae unsuceso puntual que aconteció en un ingenioazucarero en los últimos años del siglodieciocho. Cabe señalar que en esta época semultiplicaba de manera notable la importaciónde esclavos para trabajar en los cultivos de cañade azúcar. La siguiente reflexión de MorenoFraginals ilustra el ambiente que se vivía en elingenio, en esencia, la atmósfera de sumisiónde los esclavos, lograda por medio deladoctrinamiento religioso:
Es la época en que los ingenios tienen santospatronos y los productores creen en Dios.
Como hay tiempo sobrante, las horas dedica-das a la misa, al catecismo o al rosario no sonrobadas a la producción ni afectan los costos.Y a la larga se obtiene la mayor tranquilidadde conciencia y una no despreciable seguri-dad de que los esclavos estén más sumisos.(116)
Para el propósito que nos ocupa en esteensayo, se adjudicará el nombre de puesta enescena del conde a la representación de la cenadel Jueves Santo diseñada por él. Esta puestacontiene su discurso y las herramientas queél utiliza con el propósito de “lavarse lasmanos” en cuanto a la opresión en que vivenlos esclavos del ingenio. Se conferirá el nombrede puesta en escena del director al escenarioestético que éste propone y que transmite alespectador una perspectiva global,anticolonialista.4 El encuentro de estas dospuestas en escena y los discursos contenidosen ellas son ideológicamente opuestos. Estaoposición genera una continua resignificaciónparódica.
En la puesta del director, en primer lugar,es importante observar la colocación de lossignificantes visuales que componen el planoprincipal del encuadre. En él se encuentra unagran mesa colocada intencionalmente en elcentro del espacio a la manera Brechtiana detableau.5 El conde ocupa la posición central ylos esclavos lo rodean. Todos los elementos
3 Con respecto al efecto Mise en Abyme en la litera-tura, Jean-Joseph Goux en su ensayo “The Pure No-vel and the Mise an Abyme”, sobre Gide´s TheCounterfeiters dirá: “Writing within writing … is thefundamental stratagem making it possible to resol-ve the eternal conflict between the facts presentedby reality and the ideal reality, by exposing this con-flict” (70-71).
4 Cabe recalcar que en esta película “the mise en sce-ne is modelled after Leonardo da Vinci’s The LastSupper, thus underscoring the count’s identificationwith Christ” (Schroeder 81).
5 Según Barthes, el tableau brechtiano “is a pure cut-out segment with clearly defined edges, irreversi-ble and incorruptible; everything that surrounds itis banished into nothingness, remains unnamed,while everything that it admits within its field ispromoted into essence, into light, into view. … thetableau is intellectual, it has something to say (so-mething moral, social)…[and] offered to the expec-tator for criticism” (71, 75). Para más informaciónsobre este término ver Image-Music-Text de Barthes.
VOLUMEN 9 2008 19
de utilería están situados estratégicamente enuna perspectiva dirigida hacia el centro. Por otro lado, se distingue en el contenidonarrativo una suerte de ambigüedad o doblesignificación interpretable a la luz de la teoríadel discurso novelístico bakhtiniano,específicamente con relación a la noción deconstrucción híbrida: “an utterance thatbelongs to a single speaker, but that actuallycontains mixed within it, two utterances, twolanguages, two semantic and axiologicalbelief systems” (304).
En el siguiente parlamento el conde sepresenta solidario y generoso:
CONDE: Todo esto es para ustedes. Hoy Cris-to se reunió con sus amigos, con lossantos, sus discípulos, para despe-dirse de ellos.
Seguidamente su discurso refleja un sutilcambio de tono e intención:
CONDE: Alguien tiene que sacrificarse portoda la humanidad que sufre, al-guien cargará con el castigo de Diossin protestar, en silencio por todo lomalo que el hombre hace.
Resulta revelador comparar la nociónbakhtiniana de construcción híbrida con lanoción de hibridez de críticos culturales comoHomi Bhabha.6 Para Bhabha, la ambigüedadimplícita en la hibridez en el discursocolonialista, sugiere un debilitamiento delmismo y puede proveer al sujeto subalternode un espacio de resistencia y subversión; esdecir, la hibridez se convierte en una manerade resistir y subvertir estructuras de poder.
En La última cena la transición entre uno yotro discurso no está claramente delimitada.Por ejemplo, una mezcla de discursos estápresente en un simple enunciado en elmomento de la película en que el conde imitaa Jesucristo repitiendo textualmente laspalabras dichas por éste en la última cena, deacuerdo a las escrituras que narran elacontecimiento histórico-religioso.
Se pueden identificar instancias deconstrucción híbrida en el cine de varioscineastas como Fellini, Woody Allen, eincluso en películas anteriores de GutiérrezAlea como Memorias del subdesarrollo.7 Sinembargo, Gutiérrez Alea incorpora en su cinela noción brechtiana de distanciamiento quesegún Stephen Hart: “is used in order toallow the audience to think critically aboutwhat they are witnessing rather than beingimmersed in it” (86). Se podría sugerir queen La última cena el director hace uso de esteefecto para incitar en el espectador unareflexión con base en el acontecimientohistórico. Este guiño al espectador es típicode una estética posmoderna presentada aquípara darle cabida al discurso del subalterno.
Establecida la diferencia entre la puesta enescena del director y la puesta en escena delconde, vale destacar la presencia de casosde doble significación específicamentecontenidos en los discursos presentes en lapuesta del conde los cuales presentan unaserie de contradicciones que terminan porinvalidarlos. El resultado de esta invalidaciónderiva en la apertura hacia una posibilidad
6 Con hibridez me refiero a “originally naming so-mething or someone of mixed ancestry or derivedfrom heterogeneous sources…The term has beenemployed in postcolonialism particularly in thework of Homi Bhabha, to signify a reading of iden-tities which foregrounds the work of difference inidentity resistant to the imposition of fixed, unitaryidentification which is, in turn, a hierarchical loca-tion of the colonial or subaltern subject” (Wolfreys,Robbins & Womack 42-43).
7 8 1/2 de Federico Fellini es una película dentro deuna película donde el director tiene un bloqueo crea-tivo. Es una película cuya trama describe, entre otrascosas, la frivolidad de hacer películas. En La rosapúrpura del Cairo su director Woody Allen crea unjuego meta-cinemático en el cual se pierden los lí-mites entre ficción y realidad. En Memorias del sub-desarrollo Gutiérrez Alea aparece personificándosea él mismo mientras filma la película. Esta inclu-sión de sí mismo en el filme hace que el espectadoresté más conciente del propósito del filme y porende se extiende la posibilidad de análisis crítico.
20 Apuntes Hispánicos
de denuncia y salvación para el sujetooprimido.
En primera instancia, la puesta del condedescribe un rito de inversión en el cual los códigosdel mundo colonial están al revés. En segundolugar, el conde personificando a Cristotransmite su mensaje de opresión. Por último,esta secuencia del filme presenta la dicotomíaexistente entre la verdad y la mentira desde elpunto de vista del sujeto oprimido.
En el rito de inversión, los límites y lasjerarquías sociales se desfasan temporal-mente de la siguiente manera: el conde lavalos pies de sus esclavos. Si se considera elcontexto de la situación que se vive en lacolonia, el paradójico acto crea sobresalto enlos esclavos los cuales reaccionan con gestosde desconcierto y risa. Es una exhibición quesugiere servilismo por parte del sujetoopresor, antes nunca visto (por supuesto unapantomima). Más adelante el conde invita alos esclavos a sentarse a su mesa “a la diestrade Dios Padre” para compartir y celebrar losacontecimientos del Jueves Santo, lo cualpresupone un acto de generosidad, el cualmás adelante se contrapondrá a si mismo.Finalmente los esclavos comen y beben en lagran fiesta. Es ese momento, mediante unalatente sensación de encantamiento eigualdad los personajes abandonan su rangosocial pasando a ser representaciones.Octavio Paz describe lo anterior comoinstancias en las cuales “desaparece la nociónmisma de Orden, el caos regresa y reina lalicencia. Todo se permite: desaparecen lasjerarquías habituales, las distincionessociales, los sexos, las clases, los gremios. Loshombres se disfrazan de mujeres, los señoresde esclavos…” (55). Este espacio festivo dacabida a la presencia de oralidad, cantos ymitos de origen africano a través de los cualesse genera la impresión de una suerte derecuperación identitaria. Stuart Hall sostieneque éstas son formas de expresión culturalque permiten a hombres y mujeres sobrevivirel trauma de la esclavitud:
…maintaining some kind of subterranean linkwith what was often called “The Other Cari-bbean”, the Caribbean that was not recogni-zed, that could not speak, that had no officialrecords, no official account of its own trans-portation, no official historians, but neverthe-less, that oral life which maintained anumbilical connection with the African home-land and culture. (285)
El mundo colonial recreado por GutiérrezAlea continúa al revés: en medio de ladinámica festiva el esclavo Sebastián escupeen la cara al conde. Sin embargo éste no lorecrimina sino que por el contrario, asume elprovocador gesto con humildad:
CONDE: Un día como hoy Cristo se humillóante los hombres. No tiene nada degrandioso que un amo se humilleante sus esclavos.
Acto seguido, el conde cambia el tono de suintervención, en primer lugar, al hacer alardede su superioridad, y en segundo lugar, alsubrayar la inferioridad racial del esclavo y,en general, la inferioridad de su cultura:
CONDE: ¿Ves Sebastián, hasta donde te ha lle-vado la soberbia? El negro no apren-de, tiene la cabeza dura. Mayoralmande lo que mande el negro debeobedecer. Al negro le pasa esto por-que es bruto y por eso el mayoral locastiga.
Frantz Fanon comentará: “Every effort is madeto bring the colonized person to admit theinferiority of his culture, …and in the lastextreme, the confused and imperfect characterof his own biological structure” (236).
Al día siguiente, siendo Viernes Santo, elmundo retorna a la normalidad. Sin embargo,la contradictoria ceremonia del día anterior hainstalado en el imaginario del esclavo laposibilidad de una mejor vida, lo que devieneen un acto colectivo de trasgresión que semanifiesta en el intento de quemar y destruir
VOLUMEN 9 2008 21
el ingenio. Pero en el mundo colonial siempregana el opresor: los esclavos seránperseguidos, decapitados y sus cabezas seráncolocadas en palos estratégicamente situadosalrededor de una gran cruz, símbolo de lainminente imposición del cristianismo.
Con el fin de entender claramente la razónde los devastadores acontecimientos del díaViernes Santo es importante establecer elpuente de enlace que existe entre la situaciónhistórica del ingenio Casa Bayona y la necesi-dad que tiene el conde de congraciarse con susesclavos. En Cuba, a finales del siglo dieciocho,la concentración de gran cantidad de esclavosera indispensable para el funcionamiento dela economía de los ingenios azucareros. Elproceso de producción de caña de azúcar esmuy delicado y demanda de mano de obraextensa y productiva para que el resultado dela cosecha sea óptimo. No se pueden permitirinterrupciones en el proceso pues la caña sefermenta y se pudre en cuestión de días.8
Dada esta situación, el miedo es latente en losdueños de los ingenios pues en cualquiermomento se puede producir un levantamientode esclavos. Cabría destacar el hecho históricode la sublevación de los esclavos en larevolución de Haití en 1791 que constituyó elnúcleo del proceso haitiano de independencia.9Esta revolución fue impulsada por la pasión ydeseo de venganza de hombres y mujeres quehabían sido sometidos a una situación deesclavitud durante gran parte de su vida o suvida entera. Durante tres semanas, los esclavoshaitianos quemaron todas las plantaciones yejecutaron a todos los franceses que encon-
traron en su camino. Este acontecimientohistórico se menciona en repetidas instanciasen La última cena.El conde de Casa Bayona no es ajeno al miedocolectivo de un posible levantamiento deesclavos razón por la cual le es indispensablemantener el yugo de opresión y reforzar lasjerarquías establecidas adjudicándole a Diosla responsabilidad ante la situación que vivenlos esclavos. Para esto se vale de afirmacionesdel cristianismo que se centran en el conceptode sacrificio.
CONDE: De todas las cosas buenas del Espí-ritu Santo que Cristo concede a susamigos, la mejor es saber vencerse auno mismo y soportar penas, inju-rias y oprobios por amor a Cristo.El dolor es lo único verdaderamen-te nuestro y eso es lo único que no-sotros podemos ofrecer a Dios, conalegría.
ESCLAVO: Cuando mayoral da golpes, ¿los ne-gros tenemos que estar contentos?
CONDE: Sí, eso es. Sin eso no podrían ser ver-daderamente felices. Y deberían serhasta más felices que los blancos. Elnegro está más preparado por natu-raleza para recibir el dolor con re-signación.
El crítico de cine José Antonio Evora arguyeque “el verdadero problema es la instrumen-talización que se hace del espíritu religioso(bajo cualquier forma en que éste se presente)para someter a una clase y en todo caso parafrenar el desarrollo de la sociedad” (41).Mediante este proceso, los esclavos poco apoco van perdiendo su identidad, lo cualproduce una debilitación de su condición deseres humanos. Fernando Ortiz describe lacondición del esclavo de la siguiente manera:“all of them snatched from their original socialgroups, their own cultures destroyed andcrushed under the weight of the cultures in
8 Fernando Ortiz explica que debido a que “there wasno sufficient labor available in Cuba, for centuriesit was necessary to go outside the country to find itin the amount, cheapness, ignorance, and perma-nence necessary” (42).
9 Schroder comenta al respecto que “in the film, theaction is moved forward to the 1790’s, after the sla-ve uprising in the neighbouring French colony ofSaint Dominique. The French were forced out ofSaint Dominique (as they called Haiti before theindependence)” (79).
22 Apuntes Hispánicos
existence here. Like sugar cane ground in therollers of the mill” (54).
Todas las condiciones mencionadas sinolvidar torturas y castigos, facilitan el terrenode transmisión del irónico discurso demensajes opuestos pronunciado por el condeen la cena del Jueves Santo: La voz de Dios,generosa y buena, en directa contraposicióncon la voz del conde, manipuladora yopresora. Mediante el juego de estas dosvoces la palabra de Dios se transmite dediferentes maneras: En primera instancia elconde actúa como vocero de Dios: “Ustedesdeben aceptar los golpes del mayoral conamor y resignación pues esa es la voluntadde Dios”. En segunda instancia, el condepersonifica a Cristo/Dios. “¿No quieressentarte a la diestra de Dios Padre?” o “Noshemos reunido aquí en esta mesa… (Rito dela eucaristía)”. En todo momento se percibeuna sutil extrañeza en el tono de la voz delconde que hace arbitrario el enunciado. Esdecir, el tono de su voz, suave y amistosoconnota camaradería y cierta intimidad,mientras que el enunciado evidentementepaternalista, está encaminado a dejar en clarola imposibilidad de quebrantar las jerarquías:
The division of voices and languages takesplace within the limits of a single syntacticwhole, often within the limits of a simple sen-tence. It frequently happens that even one andthe same word will belong simultaneously totwo languages, two belief systems that inter-sect in a hybrid construction –and, consequen-tly, the word has two contradictory meanings,two accents. (Bakhtin 30)
Levantar la copa de vino y emitir las mismaspalabras pronunciadas por Cristo durante laeucaristía, es un acto de mimesis que enfatizael resultado que se pretende con la farsa. Elteórico Homi Bhabha ha planteado en sucrítica postcolonial que el sujeto colonizadorasegura su poder de autoridad valiéndose dela figura de la farsa. Su intención de “civilizar”a quien considera menos humano produce un
discurso que precisamente por su significadoirónico se convierte en una de las maneras másefectivas de instaurar el poder colonial puestoque el mismo es en el fondo “a complexstrategy of reform, regulation, and discipline,which ‘appropriates’ the Other as it visualizespower” (126).
Ahora bien, la articulación doble del actomimético connota ambigüedad, y si ésta setorna palpable puede perder sentido y validez.A su vez, quien la utiliza puede tambiénperder autoridad. Es decir, la falencia de lamímica radica precisamente en su naturalezahíbrida. En La última cena, el vino conduce alconde poco a poco a la ebriedad. Su discursose hace implícitamente contradictorio y lassuturas de la expiación empiezan a mostrar lafarsa. En la secuencia final de la escena el condese manifiesta explícitamente en contra de susinvitados: “Por mí que todos mueran”. Por unlado, este enunciado sirve como ilustración deuna dinámica establecida en la colonia contrael esclavo que tiene que ver con su constantesometimiento mediante trucos y engaños. Asílo ve Aime Césaire: “A civilization that usesits principles for trickery and deceit is a dyingcivilization” (212), agregando a lo anterior laidea de que un grupo social que acostumbramentir, no encuentra la manera de autojustificarse o de defenderse ni moral niespiritualmente. No sería extraño, entonces,postular que este tipo de conducta es propiade una estructura social que está condenada asucumbir. El sujeto colonizado percibe ladebilidad que resulta del engaño lo cualconstituye una ventaja sobre el opresor.
La caída del opresor está claramenteilustrada en uno de los puntos de giros másimportantes de la película en el cual elelemento subalterno, encarnado en elpersonaje de Sebastián, pasa a ser la figuracentral de la escena. Sebastián personifica alvisionario llamado a observar, cuestionar yfinalmente participar activamente en losprocesos encaminados a debilitar el poder delsujeto opresor. Encarna además la fuerzaideológica que hará posible la futura
VOLUMEN 9 2008 23
redención de los esclavos. Este esclavo portaun resentimiento calibanesco acumulado acausa de las injusticias acometidas en elingenio, resentimiento que inevitablementese convertirá en violencia.10 Sebastián es eliniciador de los actos transgresores que seproducen al día siguiente (Sábado Santo).
Hacia el final de la escena analizada en esteensayo, la mencionada estructura doble se hacepalpable, esta vez en la representaciónefectuada por el esclavo Sebastián. En elmomento en que el conde, cansado y ebrio,abandona el recinto, Sebastián toma en susmanos la cabeza del cerdo que sirvió dealimento para todos los presentes y la colocafrente a su rostro. Lo que fue inicialmente elalimento escogido para la celebración con losesclavos es ahora una máscara representativade un ritual religioso africano. Sebastián con lamáscara encarna a “un cuerpo híbrido,grotesco, ‘transculturado’” (Hernández 841),por medio del cual se presentará al espectadorel punto de vista del sujeto subalterno. Lacabeza del cerdo como máscara yuxtapuestasirve de ejemplo de la presencia de ritos deinversión en el filme: la voz de Sebastián quese escucha a través de la máscara será elelemento de transmisión de los valores de laideología africana, los cuales han de reemplazara los debilitados valores de la ideologíacristiana.11
En esta parte el filme presenta otro caso dehibridización que en términos bakhtinianos sedescribe como “the mixture of two symbolsystems within a single utterance” o la manera
en que dos sistemas lingüísticos y simbólicospueden coexistir en una comunidad. Medianteun castellano rudimentario, desde el punto devista del colonizador, Sebastián relata unaparábola que describe parte de la historia de lacreación del mundo desde un punto de vistaafricano.12 Expone cómo Olofi, su Dios, describela relación entre las nociones de verdad ymentira. Olofi, al igual que Jesús, ha sidoconsiderado el Dios de los hombres. Laparábola afirma que el uso de la cristiandad,para justificar la esclavitud, es realmente unadeformación de la verdad. Desde el contextode la cena, la parábola podría bien considerarsecomo la relación que existe entre el amor porlos demás, representado por la verdad, encontraposición con el ansia de poderrepresentado por la mentira (el discurso delconde). La unión de estas dos premisas conllevaa un resultado de deformación y decadenciade la condición humana, condición quefísicamente se traduce en este cuerpo híbrido ygrotesco que enfoca la cámara.
Es importante anotar que Gutiérrez Aleautiliza la técnica de refracción relacionada conel mise en abyme, no sólo como una piruetacinematográfica sino que a través de ella eldirector crea una situación de orden reflexivomediante la cual intensifica su posiciónideológica anticolonial. El director pone demanifiesto diferentes razones por las cualesuna comunidad que vive en las condicionesque describe el filme está condenada afracasar, siendo una de las causasprimordiales del fracaso, la violencia que eloprimido aprende del opresor. En el prefaciode The Wretched of the Earth, Jean Paul Sartreexpone la manera en que la constante tensiónexistente en los ingenios azucareros entrejefes y esclavos es internalizada a tal puntode convertirse en una corriente de terror queestá a punto de explotar en cualquier
10 Con “calibanesco” me refiero al sentido que ha dadoFernández Retamar al ser latinoamericano. Para elensayista cubano, Calibán es el verdadero símbolode América Latina. Retamar refuerza sus ideas conlos testimonios de José Martí, quien tuvo una vi-sión del futuro que, según Retamar, se materializóen 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana.(Retamar 39).
11 Richard Bauman en su libro Folklore, Cultural Per-formances and Popular Culture dirá: “Masks canbe the signs of or means to large-scale inversions in‘rites of reversal,’ as when masters and slaves chan-ge places” (229).
12 En cuanto a la forma de hablar de los esclavos cabeaclarar que “…there existed almost no informationon how slaves in eighteenth century Cuba thought,talked, or acted” (Schroeder 83).
24 Apuntes Hispánicos
momento: “They are cornered between ourguns pointed at them and those terrifyingcompulsions, those desires for murder whichspring from the depth of their spirits andwhich they not always recognize; for at firstit is not their violence, it is ours, which turnsback on itself and rends them” (18).
Gutiérrez Alea pone en ridículo alpersonaje del conde quien ilusamentepretende sentar a la misma mesa a personasque pertenecen a ideologías opuestas comolo es Sebastián, un esclavo que ha sidosometido a recurrentes castigos y que portanto lleva consigo un ansia de venganzaacumulada. Es por esto que la puesta enescena del conde, es el resultado de unaperversa ingenuidad; ingenuidad cuyaperversidad se hace patente en las represaliasque acontecen al día siguiente. Franz Fanonpropondrá que la violencia de los esclavosen su sublevación, no es otra cosa que uncalco de la violencia del colonialismo. Esdecir, la violencia no se genera en el esclavosino que “the violence which has ruled overthe ordering of the colonial world … thatsame violence will be taken over by the nativeat the moment when, deciding to embodyhistory in his own person, he surges into theforbidden quarters” (Fanon 40).
Al día siguiente, siendo Viernes Santo, losesclavos liderados por Sebastián, queman elingenio y matan al mayoral. Como reaccióna este acto violento el conde los manda adegollar. Las cabezas de once de los esclavos,a excepción de la de Sebastián, quien lograescapar, son puestas en palos rodeando unagran cruz, símbolo de la inminente presenciadel cristianismo en el ingenio. Estas dosúltimas escenas del filme ilustran cómo enun sistema económico en el cual prevalece lainjusticia, no puede haber un ganador. Sinembargo lo que queda claro al final del filmees que Sebastián, el esclavo rebelde, ese serhíbrido, es la metáfora de la futura liberaciónde los esclavos, en un ejemplo dramatizadode la historia de la esclavitud en Cuba. No esraro pensar, entonces, en una doble metáfora.
Por un lado, la liberación de los esclavos enel siglo XIX y, por otro, la liberación de losoprimidos en la isla de Cuba en el siglo XXdurante la Revolución. Pasado y presente sedan la mano en la imagen metafórica delesclavo libre. Libertad y rebelión se juntanasí en una secreta correspondencia y en unano menos sorprendente continuidad de lahistoria de Cuba.
La última cena se puede considerar no sólouna película de gran importancia para lahistoria del cine cubano sino que su aporte encuanto al mensaje postcolonial es innegable.Tanto el tratamiento de metaficción que se leda al filme, como las diferentes situaciones endonde se encuentran elementos de doblesignificación, hacen que se abra para elespectador el espacio ideal para una visióncrítica. El cine de Gutiérrez Alea se hacaracterizado por ilustrar de manera crítica,situaciones históricas y sociales por las que haatravesado su país en diferentes momentos dela historia. En La última cena, el tratamiento demise en abyme le sirve como vehículo parailustrar la fisura del discurso colonial a partirde la creación de situaciones opuestas ycontradictorias, tales como la farsa contenidaen el discurso del conde, la rebelde voz delesclavo y la yuxtaposición de elementos delas ideologías cristiana y africana. Laestructura lineal de los acontecimientos, larecreación teatral de la celebración de laeucaristía, la sublevación de los esclavos, yfinalmente la alusión a su futura liberaciónrepresentada en la huida de Sebastián, instalanal filme a pesar de su carácter teatral y deficción, dentro del género del cine sociallatinoamericano que tiene como objetoprimordial la representación lúcida de nuestrahistoria.
La pluralidad semántica de las últimasimágenes de Sebastián corriendo por losbosques insinúan una libertad que no vemos,como espectadores, realizada, sino sugerida.Es quizás éste el primer síntoma de un sistemaopresor que comienza a resquebrajarse a pesarde la orgía de asesinatos al cual son sometidos
VOLUMEN 9 2008 25
los esclavos que no pudieron escapar. Lamuerte ni los libera ni los redime. GutiérrezAlea no da lugar a una posible interpretaciónmetafísica en este punto, sino más bienhistórica. Una proposición de lectura quepodríamos llamar “materialista” desde elpunto de vista de la historia, si se quiere. Es elcomienzo de una nueva historia, ahorahíbrida. Los estudios post-coloniales hansugerido al respecto que el fenómeno de“naturaleza híbrida” que deriva de la uniónde dos o más culturas, debe ser visto comouna fortaleza y no una debilidad a partir de lacual, según Homi Bhabha, surge un “tercerespacio de enunciación”. De este nuevo
espacio se abre la posibilidad hacia una mezclade culturas “not based on exoticism or multi-culturalism of the diversity of cultures, but onthe inscription and articulation of culture’shybridity” (Ashcroft 183). En un sistemacolonial como el del ingenio azucarero quepresenta Gutiérrez Alea en La última cena, sepercibe sin lugar a dudas la interdependenciaentre colonizador y colonizado, pero lapelícula no presenta como resultado unahibridez armoniosa, sino en pugna, enconflicto, como un proceso social enmovimiento que se inicia y se encamina a losotros procesos histórico-revolucionarios quehan caracterizado la historia de Cuba.
26 Apuntes Hispánicos
Ashcroft, Bill. Gareth Griffiths & Helen Tiffin. Eds.The Post-Colonial Reader. London: Routledge,1995. 183.
Bakhtin, M.M. The Dialogic Imagination. Ed. MichaelHolquist. Trans. Caryl Emerson and MichaelHolquist. Austin: U of Texas P, 1981.
Barthes, Roland. Image-Music-Text. Trans. StephenHeath. New York: Hill and Wang, 1977.
Bhabha, Homi K. “Of Mimicry and Man: The Ambi-valence of Colonial Discourse.” The Location ofCulture. London and New York: Routledge, 1994.121-31.
Bauman, Richard. Folklore, Cultural Performances, andPopular Entertainments: A Communications-cente-red Handbook. New York, Oxford: Oxford UP, 1992
Carol, David. The Subject of Question. Chicago: U ofChicago P, 1982.
Cesaire, Aime. “Discourse on Colonialism.” The Birthof Caribbean Civilization: A Century of Ideas aboutCulture and Identity, Nation and Society. Ed. O.Nigel Bolland. Oxford: James Currey Publishers,2004. 212.
Desnoes, Edmundo. Memories of Underdevelopment: ANovel From Cuba. Pittsburg: Latin American Lite-rary Review Press, 2004.
Evora, José Antonio. Tomás Gutiérrez Alea. Madrid:Ediciones Cátedra, S. A., 1996.
Fanon, Franz. The Wreched of the Earth: The Handbookfor the Black Revolution that is Changing the Shapeof the World. Trans. Constance Farrington. NewYork: Grove Press, 1963.
Fernández Retamar, Roberto. Calibán. España: Univer-sidad de Lleida, 1968.
Goux, Jean-Joseph. The Coiners of Language. Trans. Jen-nifer Curtis. Norman: U of Oklahoma P, 1984.
Hart, Stephen M. A Companion to Latin American FilmWoodbridge: Tamesis, 2004.
Hernandez, Juan Antonio. “Multitud devenires y éxo-do: La última cena de Tomás Gutiérrez Alea.”Revista Iberoamericana. Vol. LXIX, num. 205, Oc-tubre-Diciembre 2003, 839-48.
Hall, Stuart. “Myths of Caribbean Identity.” The Birthof Caribbean Civilization: A Century of Ideas aboutCultural and Identity, Nation and Society. Ed. O. NigelBolland. Oxford: James Currey Publishers, 2004. 285.
Hutcheon, Linda. “The Politics of Parody.” The Politics ofPostmodernism. New York: Routledge, 1989.
La última cena. Dir. Tomás Gutiérrez Alea. Protagoni-zada por Nelson Villagra y Silvano. Rey. Pro-ducción ICAIC, 1977.
Moreno Fraginals, Manuel. El ingenio: complejo econó-mico social cubano del azúcar. La Habana: Editorialde Ciencias Sociales, 1978.
Ortiz, Fernando. “Cuban Counterpoint: Tobacco andSugar.” The Birth of Caribbean Civilization: A Cen-tury of Ideas about Culture and Identity, Nation andSociety. Ed. O. Nigel Bolland. Oxford: James Cu-rrey Publishers, 2004. 36-59.
Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: Fondocultural económica, 1981.
Schroeder, Paul A. Tomás Gutiérrez Alea: The Dialec-tics of a Filmmaker. New York: Routledge, 2002.
Stam, Robert, Robert Burgoyne and Sandy Flitterman-Lewis. New Vocabularies in Film Semiotics: Struc-turalism, Post-structuralism and Beyond. Londonand New York: Rou tledge, 1992.
Bibliografía
VOLUMEN 9 2008 27
RAMIRO ARMAS AUSTRIAUniversity of Toronto
Uma cantiga d’escarnhoo doutor Blackmore pediu.
Foi o seu equivocatioque a receita esqueceu.
Verei na minha cozinhasi tenho os ingredientes.
Não resta nenhuma coisinhanem um só d’alho os dentes.
Pedirei a os amigos puros,si quisessem cooperar,
de me dar os seus furose a cantiga preparar.
Violeta, dá me a tua boca.Agnes, dá me os teus olhos.Sei que não é coisa pouca,
mas são mais que os Santos Óleos.
E quando “qualquer coisa” diz,O que peço a Victoriano?
JP deu me a nariz,Dá me então a tua mano.
Pois não quis (tens grande sorte!)em espanhol escrever
com a rima de teu nomecantiga de maldizer.
Neste delicioso mundo,que fortuna todos temos!Não lamber de teu fundo,
mas lamber dos teus dedos.
ENSAYOS CULTURALES Y CREACIÓN LITERARIA
Cantiga d’escarnho
Abril 2007
28 Apuntes Hispánicos
Te hice un té y penséUn saquito de té esuna carrera de embolsadosde embolsados en ÁfricaMuchos puntitos negrosembolsados es un téEl té estodos los negros del mundo es un té
Un negro en una bolsita en el agua
Los negros que mueren de hambreLos negros que se hacen téUn té esuna salida es un té
Te hice un té negrocómo te gusta el téTe hice un té negro yme lo tiré encima
TRINIDAD BARUFUniversidad de Buenos Aires
Té negro
VOLUMEN 9 2008 29
Barreras morales
Y se hizo de nocheporque yo repetíala nochela nocheA eso de las dos de la tardefue de nocheCerré las ventanasy puse velasy lo llaméy le dijeestás llegando tarde
TRINIDAD BARUFUniversidad de Buenos Aires
30 Apuntes Hispánicos
I
O PEIXE NADOU NA ÁGUAO AÇUDE SECOU.
O PEIXE NADOU NA LAMA. A LAMA SECOU.
II
O PEIXE FOI PESCADO.PESCADO VIVO, QUASE MORTO,
SECADO, COMIDO, PESADO,DEU INDISGETÃO.
III
O PEIXE FOI EMBORA,NÃO ERA CASCUDO,
NÃO ERA CARRO DE BOI.
IV
O PEIXE ERA TAMBAQUI,LEGITIMO PEIXE CRIADO.
NÃO ERA DO RIO AMAZONAS.
FRANCISCO BRANDAOQueens University
Não era do rio Amazonas
VOLUMEN 9 2008 31
RECUERDA AL MAGNÍFICO CÉSAREMPERADOR
Recuerda al magnífico César Emperadory no lamentes tu suertepiensa que todavía la sangreestá tibia en las escaleras del Senado.
De Espejo de enemigos
MARCELO RIOSECOUniversity of Cincinnati
32 Apuntes Hispánicos
MARCELO RIOSECOUniversity of Cincinnati
TRIBUTO A MARIO ARISTODEMOSEN SU NUEVO CUMPLEAÑOS
Porque eres poetano puedes hablar por ti mismoy debes aguardar en silencio sin ser impaciente,los dioses no te han escogido en vano.La palabra es un zumbido que pocos escuchany en su imán se reúne lo que puede sercelebrado.Otros deben trabajar para sostener tu hacienday que te envidien los maldicientes y los oscurosempleados.Los verdaderos poemas no pueden esperar.
VOLUMEN 9 2008 33
PERDURA LO QUE EL FUEGOALIMENTA
Marco Marcelo vacila ante las magníficasbibliotecas,los jardines de los liceos y la elegante erudición.
¿Qué sabía Máximo Valerioacerca de las publicaciones autorizadasy que todo comentario era asunto legal?Las hermosas edicionesestán llenas de eruditos comentarios.Tres veces insultó Valerio al Senadoy habló para el escándalo público,en plena borrachera y sin ninguna prevención.La gente decente muere en su cama,los poetas sobreviven con canciones.Piedad para los que lloran en las bibliotecasy a esta hora ambicionan el oscuro aguijón de lapoesía,piedad y amor para los que recitan en losjardines de la Academiay tienen nostalgia del fervor y deseos de guerra.Los libros están fríos y el cuerpo se lamenta.
MARCELO RIOSECOUniversity of Cincinnati
34 Apuntes Hispánicos
E
JORGE ZAVALETA BALAREZOUniversity of Pittsburgh
Butter
l señor Butter llamó a mi puerta un vier-nes invernal, a esa hora en que las ofici-nas estatales cierran y la floreciente pero
aburrida burocracia inicia su gozoso peregri-naje de retorno al hogar. Butter entró en midepartamento sin que yo estuviese seguro dequerer recibirlo. Ya se había acomodado plá-cidamente en el único sofá de mi sala cuandodecidí que lo mejor era dejarlo hablar.
Sus afanes de alcanzar popularidad y unahonra permanente me sorprendieron desdeel primer instante. Sabía de la existencia detipos así, mas nunca creí que uno de ellos secruzaría en el camino de mi vida. Fumadorincansable, quiso compartir sus largos ciga-rrillos con alguien que, como yo, repugnabael vicio del tabaco. El, supongo, sólo queríaser amable.
Planteó su oferta y no alcancé a meditarla.Mi serenidad, mi rostro imperturbable, mismanos quietas contrastaban con su exaltación.El conocía decía conocer ‘’mis virtudes litera-rias, mi facilidad para la redacción, mi capaci-dad para la invención y resolución de ficticiasaventuras”. El había decidido era otra ocurren-cia perpetuarse en el mundo de las letras conuna presencia trascendental. Su dinero unainmensa fortuna basada en la exportación de
pieles debía estar acompañado del prestigioque supuestamente otorga el firmar obras im-presas. Prestigio que le darían algunos premiosen concursos bien reconocidos de cuento o no-vela. Un antojo, o capricho, que únicamente sesatisfacía con una pulcra escritura, capaz de con-vencer a críticos especializados y atraer a exi-gentes lectores. Con la anuencia de ambosgrupos, el camino para conquistar la gloria seallanaba.
Pero nada conocía Butter de aquello. Ja-más había intentado plasmar en narracionessus ideas poco claras. En mí, de quien sehabía enterado por terceros o por referenciasperiodísticas (mis habituales columnas decultura y política), encontró al agente que loconvertiría en omnisciente triunfador. O cre-yó haberlo encontrado.
Confiaba a ciegas en mí. Sabe, es una nece-sidad, expresó sobre su plan, mientras dejabaa un lado el extralargo cigarrillo. Confesó quehabía leído algunas de mis notas. Me gusta-ron sus reportajes, me dijo. ¿Usted ha concur-sado en certámenes literarios?, inquirió. Misilencio nada dejaba entrever, aunque a él, creo,lo convencía más de su decisión.
No es un genio, pero a mí me hará tal, ter-minó. Se puso de pie (había estado casi echado
VOLUMEN 9 2008 35
sobre el mueble) y, dirigiéndome una miradaque sólo los diabólicos personajes de audacestramas poseen, me ofreció una suma de dineroque nadie podría rechazar. Más aún si equiva-lía a un esfuerzo para escribir en nombre dequien grave ilusión buscaba ganarle puntual-mente una batalla a la literatura.
“Puede cobrarlo ahora mismo”, dijo al mo-mento de extenderme un atractivo chequecuyo monto no habíamos llegado a acordarpreviamente. “No me interesa cuál sea el temani cómo solucionará el problema pese a queno lo es para usted, me permito suponer deescribirlo. Asuma su oficio. Volveré en unasemana”. Recordó que para el primer concur-so teníamos un mes de plazo. “Vale el primerpuesto, olvídese del resto”. No alcancé a des-pedirlo pues, con sus últimas palabras, tanseguras para sí mismo, desapareció del peque-ño escenario que era mi sala.
Vivía en el tercer piso de un edificio nadaopulento y que rechazaba continuamente, ycreo que a propósito, la limpieza. Me acer-qué a la ventana y, al agachar la cabeza, com-probé cómo Butter se metía en su automóvilnegro. Debió acelerar demasiado rápido, puesel carro se esfumó al instante, como un autoganador de fórmula uno. Por mi parte, bus-qué en mi archivo temas policiales diversosy, sobre la mesa, dispuse la máquina de es-cribir. A la medianoche, varias horas despuésde la inesperada visita, tenía terminado unborrador abundante en delicadeza y elegan-cia. Que, por cierto, no son nada útiles cuan-do se relata un sangriento asesinato. Así quecomencé a reflexionar y corregir. A romperpapeles y sonreír. Sonreír mucho, porque mitrabajo, aunque en verdad me pertenecía, másiba a ser de otro. Y recordé el cheque que,también a mí, y en forma imprevista, me con-ducía a una bonanza siquiera temporal.
Butter regresó a la semana. Buena muestrade puntualidad. En la brillantez de su rostropodía comprobar la complacencia que sentía antemis inocentes pinceladas con dudosos propósi-
tos artísticos. Es usted una divinidad, dijo, mien-tras me miraba con atención, simulando sorpre-sa. “Bueno, digamos una pequeña divinidad”.Abandonaba sus conceptos de la anterior oca-sión. “Me pregunto si ya habrá cobrado el che-que. Qué importa, aquí tiene otro”. No supe quédecir. El “gracias” de siempre, como respuestacortés, o amable, era demasiado ambiguo. Tomóel original y la copia del relato acerca de unamuerte violenta con ciertos retoques innecesa-rios que no advirtió. O fingió no advertir.
Supongo que no alcanzaba a distinguir ladelgada pero irreductible frontera entre lacalidad y lo puramente vano. Al salir (ahoradespacio, educado, menos emotivo), me ob-sequió una sonrisa mercantil, y una arengaen la cual me invitaba, “si ganábamos”, a for-mar “una gigantesca, increíble, lícita asocia-ción”. Otra vez, quedé pensativo.
La labor iba en serio. Butter no esperó losresultados del concurso. Cuando faltaban dossemanas para el fallo me telefoneó pidiéndo-me que escribiera al menos otros dos cuen-tos. “Soy un hombre precavido”, lo oí decir.Al terminar la conversación, miré las carillasde mi redacción seudoliteraria, evoqué el en-cantador y creciente pago y fui en buscade otros materiales para continuar surtiendomi imaginación. Fabulé situaciones y comen-cé una nueva tarea, con un sentimiento quees difícil de explicar.
El jurado reveló que, entre cuatrocientostres participantes, el señor Butter había obte-nido el primer premio “con un cuento reno-vador, digno de tomarse en cuenta comopiedra angular en el proceso de nuestro augeliterario”. Casualidades de la vida. Sentí sa-tisfacción, fugaz, extraña. Había ganado, peroButter estrechaba manos consagradas, reci-bía una medalla y un trofeo, y agradecía le-yendo unas cuantas líneas que, lógicamente,se cuidó en solicitarme.
Butter creyó haber encontrado, productode su ingenua fe en la alquimia, a su “salva-
36 Apuntes Hispánicos
dor”. La siguiente vez estuvo irascible por-que alcanzó una mención honrosa. Le asegu-raron, en cambio, que su composiciónfiguraría en un libro a manera de antología,junto con el resto de cuentos galardonados.Eso lo consoló un poco. Yo, las noches si-guientes al resultado, paseándome en la so-ledad de mi habitación, enjuiciaba elverdadero sentido de esta empresa. La excen-tricidad y el oportunismo de Butter martilla-ban mi cerebro, obligándome a una decisivatoma de posición. En tanto, ya tenía listosotros tres relatos, a la espera de verlo nueva-mente ganador y disfrutar de mis respecti-vos honorarios.
En tres meses, envió seis cuentos a distin-tos certámenes literarios. En el extranjero leconcedieron un segundo puesto. Más casua-lidades. En el país no obtuvo nada e hizo loimposible por impedir que alguien se entera-se que había participado sin siquiera aproxi-marse a una mínima victoria.
Una noche, mientras entraba a mi propie-dad, ubiqué su mirada entre mis paredes.Quise anticiparme, ser el primero en apro-vechar los trucos que nos permiten hacer laspalabras (milenaria riqueza bienheredada).Por el contrario, escuché sus reclamos: “...no es posible, ni aceptable, la derrota”.
“Estas lides son semejantes a competen-cias deportivas y, por lo mismo, el único ca-mino es alcanzar la victoria, que nos llena deorgullo y mantiene nuestro encanto de serdiferentes”, sentenció con esa habitual gran-dilocuencia que ya había aprendido a distin-guir en él. Le interrogué si considerabainsuficientes los esfuerzos realizados (teníaque acomodarme a su oratoria), y le aclaréque nada aseguraba una total efectividad. Niyo mismo me entendía y se me ocurrió unargumento extra. “Tomemos mis cuentos,perdón los suyos me corregí, sin acudir a miinconsciente como obras maduras y logra-das. Sin embargo, medite usted acerca de la
cantidad de autores que se encuentran en lasmismas condiciones”.
Mi elemental y hasta burda explicación lohizo reaccionar y, sin pedir disculpas, Butterme invitó a seguir en lo que él llamaba “ladulce brega” y ofreció doblarme la paga. Mehabló de un concurso nacional de novela,cuya existencia yo ya conocía, e insistió enque nuestro norte era conquistar “ese impor-tante torneo”. Mi silencio y el humo de suextralargo cigarro se entrecruzaron en el si-lencio de mi sala evidenciando nuestras irre-conciliables contradicciones. Y me dijo que lanovela podía versar, por ejemplo, sobre supersona. ¿No tengo, acaso, un carácter atrac-tivo?, inquirió. Giré a tiempo para que noadvirtiera mi sonrisa llena de ironía o de sim-ple burla. Cuando me volví, lo escuché invi-tarme a cenar a su casa. “Mi esposa vuelve alpaís después de dos años de exilio volunta-rio y quiero que la conozca. Quizá ella seaotra buena fuente de inspiración”. Esperabaque así fuera. Ansiaba encontrar la imagina-ria belleza.
Al terminar la velada, ella y yo quedamossolos en la sala, mientras Butter iba a recos-tarse porque lo estaba volviendo loco la for-taleza del vino tinto que acababa de tomar.Ella era joven, y no denotaba ninguno de to-dos los rasgos patológicos que su esposomostraba profunda, exageradamente. No lehaga caso, me dijo. “Sé para qué lo ha contra-tado: suele ser insoportable, qué se le va ahacer. Respeto sus actos. Pero no creo queustedes duren ni se entiendan lo suficienteen este negocio”. Llevaba razón, y eso fue loúltimo que atendí, porque después, al tiem-po que ella seguía abriendo y juntando suslabios invadidos de carmín, revelando secre-tos eternos, yo sólo atinaba a explorar las ter-sas facciones de su rostro y adivinar qué habíahecho este tiempo, largo, fuera de nuestromundo avasallador.
Días después, Butter me indicó que debíaapurar la novela. Yo era habilísimo y él, un
VOLUMEN 9 2008 37
impaciente, recalcó. Pidió leer fragmentos delo ya avanzado, pero le aclaré que ello eraimposible, porque hasta que estuviese com-pletamente terminada, y sólo en ese momen-to, él podría conocer la obra. Me sentía unartesano que burila su creación y espera almercader quien, otorgándole un sentido to-talmente opuesto, viene a adquirirla.
Su espera se alargaba con el paso de las se-manas, y yo casi enloquecía tratando de for-jar esta vez algo que satisfaciera su explícitogusto. La novela no trató sobre él, pero, sacri-ficándome, le incluí como personaje secunda-rio, intrascendente, que bien pude obviar. Entanto, obtuvo el primer premio en un concur-so convocado por una empresa pesquera y ellolo hizo sentirse demasiado feliz. A los dosmeses, con la peor novela o una de las peoresque deben haberse escrito en muchos años, sepresentó a una nueva prueba y yo más quenadie sabía su destino ni siquiera advirtieronsu presencia.
En sus gestos, en sus actos, era impulsivo,tosco, hasta matonesco. Y grosero. Nada loequiparaba a su hermosa pareja. Era la cruelantítesis de ella. Volví a meditar y, mejor, lollamé. Me amenazó y dijo que venía de in-mediato a verme “para solucionar y concluirel asunto”. Sus insultos, sus agresiones ver-bales, que en otras ocasiones soporté y hastaignoré, me causaron temor. Qué quién era yo.Qué quién me había creído. La señora Butter,igual que una obsesión, que ya había acom-pañado mis nocturnos sueños recientes, seconfundía ahora en mi repentina y urgentedesesperación.
Sí, no tenía otro camino que elegir. No te-nía por qué huir. Igual que en alguna de lashistorias por encargo que escribí, llegaba elmomento de ubicar mi antigua arma. Mequedaba tiempo. Mi enemigo vendría, apu-rado y patético como siempre, acelerando suauto con la desesperación que motiva la ra-bia que ciega y obnubila. Vendría por la rutacorta de la antigua y gris avenida. Yo aceita-
ría mi revólver y prepararía la emboscada in-usual, la más prudente.
Usted, señor Butter, con sus artimañas queyo había aprendido a detectar en nuestrosmeses de fructífera (será correcto afirmarlo,pienso) sociedad, irrumpiría, feroz, en misaposentos, buscando intimidarme. Contem-plaría la habitación tan solitaria, que sospe-charía y se pondría, cauto, a explorar cadarincón. Regresaría a la sala y decidiría que lomejor era esperarme para masacre de unapresa acorralada destrozarme sin compasiónapenas me viese.
Butter, usted no sabe el daño que me hacausado. Comprado con sus atractivos talo-narios de bancos inhumanos ésos que la na-turaleza de la gente común es, por lo general,incapaz de rechazar casi me eliminó y meconvirtió en una industria de la cual ustedusufructuó casi a su antojo, aunque, desgra-ciadamente (felizmente para mí), sin toda lafortuna que hubiera deseado.
En este instante, Butter, está usted en elcentro de mi estudio y sostiene estas hojas.Puedo verlo temblar hay que ser muy perspi-caz para notar esto en ¿robustas? personalida-des como la suya y mirar alrededor. Puedoverlo antes lo intuí palpar sus armas que nolo dejan solo, previniendo catástrofes o estra-gos, productos de una tragedia que usted pro-tagoniza. Puedo verlo arrastrarse en el piso,salir del estudio, preparar una trinchera parauna guerra que usted no llegará a terminar.La guerra fue la de nuestras conciencias. Alllegar a este punto, ya está usted desahucia-do. Yo, vengado a mi manera. Aplicándole,porque yo también tengo algo de ella, su pro-pia ponzoña. Ignoro (finjo ignorar) un detalle,sin embargo: si usted dejará estas líneas porpropia voluntad, o porque, cuando una balale atraviese el cuerpo, no tendrá más fuerzapara leerlas. Me inclino por lo segundo: ahoramismo, desde mi estratégica, invisible posi-ción, me regocijo advirtiendo la desesperacióny sorpresa que revela su figura y el pánico que
38 Apuntes Hispánicos
lo embarga. Ese pánico que usted ya no sepreocupa en disimular.
Aprieto el gatillo y siento la dulzura de laseñora Butter, esa dama fresca, atractiva, aquien, después de llorarlo —y no con muchosentimiento, estoy seguro— en su funeral, el
suyo, Butter, puede que se le ocurra conti-nuar las farsescas pretensiones del difuntoque para entonces será usted, mi estimadoseñor. Para ella, con inocultable placer, consincera hipocresía, yo sí escribiré. Su cariñoserá el mejor pago. Más que cualquier che-que en blanco. Roguemos por ello.
VOLUMEN 9 2008 39
oy una descreída que nunca pasa bajo unaescalera, evita los gatos negros y toca ma-dera para preservarse de un desastre que
por medio tan económico e infalible evitaráque suceda.
Si me espera algo importante por hacer nome gusta darme cuenta de que me bajé de lacama empezando el día con el pie izquierdo.
En mi cartera no me falta una cintita roja.
Evito los tratos y contratos con gente queme tira “mala onda”.
En suma, estoy atestada, como todo elmundo de palabras claves, ritos secretos ypúblicos, que dentro de mí me hacen de es-cudo ante un eventual fracaso.
Los más racionales y razonables, los quese dicen más progresistas, no están exentosde estos u otros áncoras de salvación.
Un muestrario, un catálogo de “locuras”de este tipo forma también parte de nuestravida cotidiana. La nómina es larga, tenaz ypersiste pese a todos los avances tecnológi-cos. Hago mía, pues, la frase de Tristán Ber-nard (1866-1947): “No soy supersticioso/a,sólo temo que serlo me traiga mala suerte”.
Así, de la ciudad al campo y viceversa flu-yen las costumbres y ritos propiciatorios que
en el fondo quieren tan sólo domesticar el azary la imprevisión.
Esa tela invisible nos cierne y nos contie-ne. Y aún se enriquece con nuevos puntos,pues a los que heredamos de nuestro entor-no familiar se van sumando los que vamosadquiriendo, esa trama de luz y de sombra,de permitidos y prohibidos, de estrellas ful-gurantes y otras más sombrías que constitu-ye nuestra vida, todas las vidas.
Hablando de tramas, una de las creen-cias y sus objetos representativos que fuiadoptando en la última década, es la deldream catcher, el atrapa-sueños. Ya los grie-gos creían que el “alto don del sueño” erael mayor de los regalos. Los indios hopi,zuñi y ojiwa de América del Norte mate-rializaron esta afirmación en un delicadocírculo donde dentro tejen una tela de ara-ña. Por sus intersticios partirán nuestrosbuenos sueños para materializarse y laspesadillas quedarán atrapadas hasta que laluz del día las disuelva y jamás vuelvan aperturbarnos.
Qué más puedo augurarles a mis lecto-res, un arco tendido, de buenos días a bue-nos sueños, de amanecer a amanecer. Todoun programa.
Primeras páginas del ensayo inéditoCrónica de supersticiones urbanas
S
LUISA FUTORANSKY
40 Apuntes Hispánicos
En general, por darle un nombre, tildamosde ritos y supersticiones irracionales a cuan-to suele ser un resto imborrable de cultos ycreencias yuxtapuestas que al menos en par-te no cedieron a la cultura predominante. Asífue el caso de longobardos, hunos, eslavos ypueblos nórdicos ante el cristianismo. Con-vicciones que los que se van imponiendo ca-lifican en los otros de “creencias bárbaras oprimitivas” y prohíben en forma arbitraria,obligando a que se adhiera a ellas a hurtadi-llas y se magnifiquen con la prohibición.
Un ejemplo: Calvino y Lutero consideraronsupersticiones las prácticas de los católicos ypara éstos la nómina de quienes hubo o hayque erradicar por brujos, herejes, apóstatas, oapenas “desobedientes” es demasiado larga,tristemente larga, como para enumerarla.
Prefiero emplear, siempre que pueda, lapalabra creencias porque no quiero exceder-me en el empleo del término supersticióndebido a su contexto de extrarradio, de pe-yorativo con el que incluso el pensamientolaico desestima las convicciones populares.
Religiones establecidas y pensamiento ra-cional suelen aliarse para condenar la ampliagama de convicciones que entran en el ámbitodel imaginario y van de todas las formas deastrología a los métodos adivinatorios más sin-gulares; de la amplitud del conocimiento eso-térico, ocultista, a lo puramente fantástico.
Y sin embargo, esas napas culturales, esosritos sombríos muchas veces persisten y confuerza en el mundo de alta tecnología y globa-lización de esta primera década del siglo XXI.
El conjunto de actos, gestos, no del todo cla-ros que funcionan a diario en nuestro comporta-miento social a los que púdicamente llamamosbuena o mala onda o buenas o malas “vibracio-nes” vienen de muy lejos. Evocan y provocancon fuerza imágenes sumergidas que ni la histo-ria, la de la hache mayúscula con su rechazo, nila psicología, la antropología u otras disciplinas,incluso los dogmas de la fe consiguieron des-arraigar y realizarles un ostentoso funeral.
A mayor malestar social mayor necesidadde que energías exteriores nos brinden unbálsamo a las dolencias físicas, existencialesy metafísicas. Y, como males sociales y per-sonales casi nunca faltan, es muy común atri-buir los pesares a la mala suerte, al mal deojo, a la yeta, es decir a poderosas fuerzasnegativas que, misteriosas, operan fuera denosotros y nos fragilizan.
Con los años he ido, creo, avanzando yantes de echar la culpa de algo que creo queme han hecho otros al mal de ojo o al desti-no, suelo detenerme a desmenuzar lo que meha ocurrido y analizar si más bien no se hatratado de actos perpetrados por una de laspeores plagas que conozco: la envidia, y den-tro de ella su peor variante, la zancadilla gra-tuita, porque con ella, les aseguro, no hayquien pueda.
No obstante, cabe interrogarse por qué al-gunos animales tienen un sentido augural ma-léfico que atraviesa las fronteras. Por ejemplocasi toda Europa cree que es malo toparse conun gato negro. Por fortuna para el animalitoexisten honrosas excepciones, como la admi-nistración de lotería número 9 de Albacete, Es-paña, que eligió el nombre del felino comotalismán para sus clientes. Es lo que tambiéncreía Winston Churchill que acariciaba con fre-cuencia un gato negro para atraerse suerte, másbien esquiva para sus fuerzas durante la pri-mera parte de la Segunda Guerra. No sé si obra-ron finalmente a su favor las caricias al oscurogatito o las “lágrimas, sudor y sangre” vertidaspor los súbditos de Su Majestad. Atravesandoel océano, El gato negro es también el título deun célebre relato de Edgar Allan Poe, poeta quese lució dedicando un célebre poema a un pája-ro sombrío y agorero: El cuervo.
Podemos encontrar muchas razones para eltratamiento de excepción del animal negro engeneral y del gato en particular; su nocturni-dad y su estado felino pariente de los tigres aquienes tanto tememos. Hace poco me enteréincluso que se habían realizado estudios médi-
VOLUMEN 9 2008 41
cos por los cuales quedó comprobado que losgatos negros producen mayor alergia que losde otros pelajes, que habría que bañarlos másseguido y que eso de que se trepen a la propiacama de uno, ni hablar... Los estudios puedenmultiplicarse, jurar que los gatos negros tienenmás grasa en el pelo que el resto de sus congé-neres pero el enigma, acendrado de siglos, si-gue en pie.
A veces tengo la impresión que ultramo-dernos, tecnológicos, racionales todos, jun-tos y revueltos estamos deambulando enuna gran estación de trenes. En este andénnos subimos al de alta velocidad que nosacerca en pocos momentos ciudades que
antes tardábamos muchas horas en alcan-zar. En el de al lado trepamos como los per-sonajes de Harry Potter a un universo debrujos, magos, hechiceros y odios tribalesancestrales.
Hay viajeros que “pierden” u “olvidan” susbagajes en los andenes, para embarcarse más“ligeros de equipaje”. Otros los pasan de con-trabando. A algunos en fin, los acompañan alo largo de la vida y los transmiten en heren-cia a sus descendientes. Algo parecido ocurrecon la cultura que traemos puesta, la que inter-cambiamos donde vivimos y la que dejamosdetrás fecundando a quienes nos siguen.
42 Apuntes Hispánicos
a Thomas Fisher es la biblioteca de laUniversidad de Toronto donde se guar-dan reliquias o textos que tienen algo
“especial”. No en balde se usa el término“Rare Books” para referirse a la misma. Porejemplo, en Fisher hay textos de AndreasVesalius (1514-1564) que fueron impresos enel siglo XVI. Vesalius se interesó en la anato-mía humana y en la disección como formade estudiar ese campo. Junto con el artistaCalcar, quien fue alumno del pintor italianoTiziano Vecelli, preparó De Humani CorporisFabrica (1543), libro que lo lanzó a la fama yrevolucionó la enseñanza de la anatomía hu-mana. El mismo es considerado una obra dearte y aumentó el interés por las diseccionesy por el estudio de la anatomía en distintasuniversidades europeas. Muchos de los di-bujos anatómicos son exactos y por ende, rec-tifican los errores de Galeno que supuso quealgunas estructuras humanas eran iguales alas de otros organismos que él disecó. Ve-salius enmendó varios de estos errores aun-que siguió con la creencia galena de lacirculación de la sangre, la cual persistió prác-ticamente hasta que William Harvey descri-bió correctamente el sistema circulatorio en1628. Aunque el libro de Vesalius se siguióreimprimiendo y hay ejemplares modernos,
algunos de los que están en Fisher fueron pu-blicados en 1543 y en 1552, y son de granvalor puesto que los moldes (“plates”) origi-nales del libro fueron destruidos en uno delos bombardeos en Alemania durante la Se-gunda Guerra Mundial.
Aunque parecería que los tesoros que hayen Fisher no tienen mucho que ver con las le-tras hispánicas, lo cierto es que hay libros demucha importancia para los estudiosos de laliteratura española e hispanoamericana. Amediados de los setenta, la biblioteca Fisheradquirió una colección de obras teatrales espa-ñolas de finales del siglo XIX y principios delXX. Las mismas fueron adquiridas, en su ma-yoría, de librerías españolas aunque, cabe men-cionar, que una parte de la colección pertenecióa una compañía de teatro. Estos textos perma-necieron años guardados en cajas en el sótanode Fisher. No fue hasta que la biblioteca reci-bió fondos para proyectos especiales en el ve-rano de 2008 que empezó la clasificación ycatalogación de esta colección. He tenido el pri-vilegio de trabajar en dicho proyecto bajo la su-pervisión de la bibliotecaria Luba Frastacky ysi bien mi trabajo puede ser tedioso, nunca de-jan de aparecer libros interesantes ya sea poralguna inscripción, firma, sello, dedicatoria oautógrafo dentro del mismo.
VIOLETA LORENZOUniversity of Toronto
L
Sobre la colección de obras españolasen la biblioteca Thomas Fisher
VOLUMEN 9 2008 43
Durante los meses que llevo en Fisher, hevisto una serie de textos intrigantes dentro yfuera de la colección con la cual estoy traba-jando. Sin más, he aquí algunos comentariossobre obras teatrales que me han llamado laatención, debido a que me interesa dar a co-nocer a estudiantes, profesores y al públicoen general algunos de los textos que tenemosen esta biblioteca.
1. MARIPOSAS BLANCAS Y GREGORIOMARTÍNEZ SIERRA
Mariposas blancas es una comedia en dos ac-tos y en prosa de los escritores José LópezSilva y Julio Pellicer. La misma fue publica-da en 1906. Tengo que confesar que no heleído esta comedia y tampoco estoy familia-rizada con los autores. A decir verdad, creoque son de esos que “en sus casas los cono-cen y les guardan la comida”. Es decir, tantoLópez Silva como Pellicer no son escritorescanónicos. Sin embargo, lo interesante delejemplar de Fisher es que el mismo fue unregalo que Pellicer le hizo a Gregorio Martí-nez Sierra, quien es un escritor de renombreen las letras españolas.
Gregorio Martínez Sierra “escribió” mu-chas obras teatrales. Sin embargo, hay variasintrigas en torno a este escritor. Su esposa,María Lejárraga, parece ser la que realmenteescribió gran parte de su obra. Él, según di-cen, simplemente las firmaba o como explicala escritora Rosa Montero, “la obra de MaríaLejárraga, [fue] publicada bajo el nombre deMartínez Sierra, el inútil cónyuge, que se hizopasar durante todo el siglo XX (la superche-ría se ha descubierto hace muy poco) por unautor teatral de gran éxito” (175).1 Finalmen-te llegaron a un acuerdo en el cual las publi-caciones que se hicieran fuera de Españallevarían el nombre de los dos. Se dice, ade-
más, que fue ella la que escribió la letra de Elamor brujo del compositor Manuel de Falla yse rumora también que es la autora de la his-toria Lady & the Tramp… la cual Disney decierto modo plagió y convirtió película.
Lo que quiero enfatizar es que, aunque erasu mujer la que le escribía la mayoría de lasobras, Gregorio Martínez Sierra fue en sumomento un escritor establecido, por lo queno debe ser extraño que otro escritor de me-nos envergadura como Pellicer, quien posi-blemente estaba tratando de abrirse caminoen el teatro español, haya querido dedicarleun ejemplar de su obra. A todo esto cabe pre-guntarse, ¿cómo fue posible que llegara eseejemplar a Fisher? Es una práctica bastantecomún que después de cierto tiempo los fa-miliares de un escritor empiecen a donar o avender los libros del difunto, por lo cual, lahipótesis de una de las bibliotecarias a la cualle comenté el caso es que los familiares dona-ron o vendieron los libros de Martínez Sierratras su muerte en 1947.
2. JOSÉ ECHEGARAY, PREMIO NOBEL1904
En español, en comparación con otras letras,no hay tantos apellidos con la letra “E”. Poresa razón, me sorprendió la cantidad de ca-jas rotuladas que había con dicha letra. Másde la mitad de esas cajas estaban repletas delibros escritos por un tal José Echegaray.
Por alguna razón recordé que en Madridhay una calle que se llama Echegaray. La ra-zón por la cual recuerdo el nombre de la callees porque la misma no queda lejos de el Pra-do, el Reina Sofía y el Thyssen, los museos dearte más importantes de la ciudad, y porqueademás, cerca de ella hay un restaurante cu-bano bastante bueno al cual he ido, boricua alfin, en pos de mi dosis de arroz con habichue-las y tostones las veces que he estado en Ma-drid. La Real Academia de la Lengua Española(RAE) tampoco está lejos de allí. Por lo tanto,
1 Montero, Rosa. La loca de la casa. Madrid: Alfagua-ra, 2003.
44 Apuntes Hispánicos
Echegaray debió haber sido alguien importan-te para que una calle de esa zona madrileñalleve su nombre. Es decir, si cerca no sólo es-tán esos museos y la RAE, sino que hay callesaledañas con los nombres de Cervantes, Zori-lla y Lope de Vega, este señor debió haber sidoalguien distinguido. Decidí buscar informaciónsobre Echegaray y resulta que en 1904 ganó elpremio Nobel de literatura. Una vez supe eso,fui a decírselo a mi supervisora ya que algu-nos de los textos que clasificamos y cataloga-mos estaban autografiados por este escritor ysupongo esto debe aumentar su valor.
Tras averiguar que Echegaray ganó tan im-portante premio en 1904, surgió la interrogan-te de por qué no se lee tanto hoy día. Se puedeargüir que algo similar le pasó a Jacinto Be-navente, otro dramaturgo español, quien tam-bién ganó el Nobel a principios del siglo XX yque se estudia muy poco en la academia norte-americana (lo cual no quiere decir que en Espa-ña u otros países de habla hispana no seestudie). Sin embargo, hay algo curioso en elcaso de Echegaray y es que muchos de sus co-etáneos entendían que su obra no era tan bue-na como para merecer el Nobel. Dicen las malaslenguas que a Leopoldo Alás “Clarín”, a doñaEmilia Pardo Bazán y a algunos escritores de lallamada Generación del 98 no les agradó quesu compatriota ganara dicho premio.
3. JOAQUÍN Y SERAFÍN ÁLVAREZ-QUINTERO
La cantidad de obras teatrales escritas por es-tos dos hermanos es inmensa y en su mo-mento gozaron de mucho éxito en España.Algunos textos que catalogué estaban firma-dos por ellos así que supongo que los mis-mos tendrán algún valor. No obstante, hoyen día tampoco se estudian mucho las obrasde estos hermanos en parte porque sus obrascaen en representaciones un tanto estereotí-picas de “lo andalú”. ¡Cazi na’!
4. EL CENSOR DE PUERTO RICO EN 1878
Cuando estamos examinando un libro, hayque mirar rápidamente las páginas por si hayanotaciones o correcciones en las mismas. Sinembargo, hay que prestar más atención a lasprimeras y últimas páginas porque es en és-tas donde por lo general se encuentran autó-grafos, dedicatorias o comentarios de agentesgubernamentales. Para mi sorpresa, un díaencontré un texto de Víctor Balaguer con unanota en la última página firmada por el cen-sor y fechada el 6 de julio de 1878 en la cualse indica que la obra se puede representar enPuerto Rico. Es evidente que el libro, publi-cado en Barcelona en 1867, estuvo en la Islapuesto que al lado de la nota hay un sellocon un escudo que dice “Gobierno PuertoRico”. PJ uno de los bibliotecarios con másexperiencia, me dijo que es posible buscar elnombre del censor de Puerto Rico en esemomento mediante una base de datos queellos (los bibliotecarios) tienen. Me pareceinsólito que 130 años más tarde ese libro hayacaído precisamente en mis manos dado quemi campo de estudio es Puerto Rico y lasotras islas del Caribe hispano. Por lo tanto,tendré que hacer algo de este suceso fortuitoy espero tener la oportunidad de darle se-guimiento a este asunto.
5. FIN DE AÑO
Los programas de fin de año que dan por Te-levisión Española (TVE) pueden ser muy di-vertidos. Siempre hay un programa dondelos actores y actrices se burlan de los aconte-cimientos del año que está por terminar ydonde usan el humor para criticar una seriede problemas de la sociedad española. Porejemplo, el del año 2007 comenzó con alguiengritando el famoso “¿Por qué no te callas?” yprosiguió con una serie de actuaciones paró-dicas. Cabe destacar la parodia de los desa-yunos de TVE con figuras importantes del
VOLUMEN 9 2008 45
gobierno español, los debates entre José LuisRodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Ra-joy (PP) puestos como si se tratara del musi-cal Jesucristo Superstar y —una de misfavoritas— la crítica a la prensa rosa españo-la por un actor haciendo el papel de la du-quesa Cayetana de Alba.
En Fisher descubrí que este tipo de actua-ción se viene haciendo desde hace al menos140 años. He encontrado una comedia teatraltitulada 1864 y 1865 donde lo que se hace esparodiar y burlarse del año que está por con-cluir y hacer especulaciones sobre el año queestá por comenzar, lo cual es precisamente loque hacen hoy día una serie de actores peropor televisión.
6. REFUNDICIONES Y TRADUCCIONES
Trabajando en este proyecto de obras españo-las, he encontrado muchísimas “refundiciones”de obras canónicas del Siglo de Oro. Me refieromás bien a lo común que es encontrarse contítulos como Don Quijote de la Mancha: originalde Cervantes, refundido, adaptado y mejorado a laescena española por fulano. En otros casos, si laobra original de, por ejemplo, Calderón de laBarca, Tirso de Molina o Lope de Vega teníatres actos, los “refundidores” le añaden otroacto, la “mejoran” y la llevan a las tablas dondese representa con “gran aplauso” y “extraordi-nario éxito”. Supongo que los derechos de au-tor como lo conocemos hoy no existían en eseentonces…aunque pensándolo bien, ¿acaso noes eso lo que hacen algunos productores deHollywood hoy día con algunas novelas?
Sorprende, además, la cantidad de traduc-ciones que se hacían de obras teatrales deotros países de Europa. Si bien algunas sonde dramaturgos muy reconocidos como Hen-rik Ibsen, William Shakespeare, Molière yAlexandre Dumas, otras son de escritoresdesconocidos cuyos nombres ni siquiera es-
tán registrados en los archivos electrónicosde distintas bibliotecas de renombre. La ma-yoría de estos dramas provienen de Francia.Esto no es inusual si se consideran los cam-bios que el escritor Nicolás Boileau efectuóen la estética teatral y la influencia del neocla-sicismo francés en España (además, no sepuede pasar por alto ciertos asuntos políti-cos como el reinado de los Borbones en Espa-ña en el siglo XVIII y posteriormente—aprincipios del siglo XIX—la invasión napo-leónica). Por lo general, el nombre que salta ala mente cuando se habla del teatro neoclási-co español con tendencias francesas es Lean-dro Fernández de Moratín, pero al parecer,hubo otros que si bien no escribían sus pro-pias obras, se dedicaban a traducir y a refun-dir las francesas.
7. CENSURAS QUE LUEGO SEELIMINAN
En otros instantes, me he topado con textosque han sido censurados y tienen una inscrip-ción en la portada o en las primeras páginascon detalles al respecto. Si el texto fue censu-rado, ¿cómo lograron publicarlo? Una hipóte-sis que nos parece plausible a los que estamostrabajando con dicha colección y que está ba-sada en las fechas de publicación de los librospertinentes, es que éstos lograron evadir lacensura gracias a los constantes cambios polí-ticos que hubo en España durante el siglo XIX.Este siglo estuvo caracterizado por muchaspugnas políticas en el país. El XIX práctica-mente comienza con la guerra entre los espa-ñoles y las fuerzas napoleónicas, más adelantesurgen las Guerras Carlistas, la Gloriosa, laRegencia y la Primera República entre otrasalteraciones políticas. Con tanto tejemeneje noes extraño que un gobierno prohibiera un tex-to y que más adelante, cuando dicho gobier-no ya no estaba en el poder, el mismo llegaraa ser publicado.
46 Apuntes Hispánicos
8. GERTRUDIS GÓMEZDE AVELLANEDA
Aunque se le conoce más bien por su poesía ysu narrativa, Gómez de Avellaneda tambiénescribió al menos una veintena de obras dra-máticas. En la colección se hallaron cuatrotextos dramáticos de la escritora cubana, en-tre los cuales hay uno con anotaciones de al-gún un director teatral. Cabe mencionar queLa hija de las flores o todos están locos (2. ed.) y Eldonativo del diablo fueron estrenados en Ma-drid en octubre de 1852. Según los datos deWorldCat, hay menos de veinte ejemplares enel mundo de las primeras ediciones de cadauna de estas obras. Por lo tanto, es una dichaque estos textos estuvieran en la colección queadquirió la biblioteca.
9. LEOPOLDO ALÁS “CLARÍN”
Al igual que en el caso de Gertrudis Gómez deAvellaneda, a Leopoldo Alás se le conoce másbien por su narrativa aunque llegó a escribirobras teatrales. De las piezas dramáticas quese le atribuyen, la biblioteca Fisher tiene la se-gunda edición de Teresa. Esta obra teatral fuela única que se publicó y se llevó a escena es-tando Clarín en vida. Representada en el Tea-tro Español de Madrid en el 1895, Teresa no tuvoéxito en esta ciudad y fue trasladada a Barcelo-na donde tuvo mejor acogida.
10. PEDRO MUÑOZ SECA
A insistencia de mi supervisora, he incluido aPedro Muñoz Seca en este “top 10”. A Lubale llamó la atención la cantidad de obras queeste autor escribió y el hecho de que se hicie-ran ediciones posteriores de algunas de ellas.A Pedro Muñoz Seca se le atribuye haber “sal-
vado” el teatro español del mal porvenir quese le auguraba y hay quienes sugieren que fueel precursor del teatro del absurdo en Espa-ña. Si bien comenzó escribiendo obras costum-bristas similares a las de los hermanos ÁlvarezQuintero, luego pasó a parodiar temas popu-lares del Siglo de Oro y del teatro español decorte romántico y costumbrista. Inventó unsubgénero del teatro cómico denominado “laatrascanada” o “atrascán” cuya función eraocasionar la risa de los espectadores median-te los juegos de lenguaje. Muñoz Seca escri-bió más de cien obras teatrales, muchas de ellasjunto a los dramaturgos Pedro Pérez Fernán-dez y Emilio García Álvarez. Algunas de es-tas obras todavía se representan en los teatrosespañoles y han sido adaptadas tanto a la pan-talla grande como a la chica. Hasta el momen-to, en la biblioteca Fisher se han catalogadopoco más de cien obras de este dramaturgode las cuales hay unas quince con anotacio-nes al margen, al parecer, de algún directorteatral.
Podría comentar más sobre otros textos in-teresantes que hay en esta colección, eso sincontar los de otras colecciones que he tenidoel privilegio de ver de cerca (por eso mi men-ción de Vesalius al inicio de este escrito), perose me haría difícil escoger los libros que ame-ritan ser comentados debido a que se hancatalogado casi 3,500 libros y todavía quedanunas 25 cajas por abrir. Esta colección es útilpara los estudiosos del teatro español y espe-ramos que una vez terminada la clasificacióny catalogación de la misma, investigadorestanto de la Universidad de Toronto como deotros lugares se interesen en ella y la usenpara sus proyectos.
Noviembre 2008