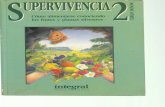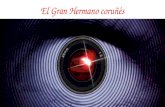Un estado de la cuestión y Comunicaciones/BO0233.pdf · Esperanza Martín Hernández y Germán...
Transcript of Un estado de la cuestión y Comunicaciones/BO0233.pdf · Esperanza Martín Hernández y Germán...

Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestiónD. Bernal Casasola y A. Ribera i Lacomba (eds. científicos)
Cer
ámic
as h
isp
ano
rro
man
as. U
n e
stad
o d
e la
cu
estió
n
Editado con motivo del XXVI Congreso Internacional de la Asociación Rei Cretariae Romanae Fautores
Edita Colabora
PORTADA RCRF FINAL:Portada RCRF 26/8/08 13:10 Página 1

Introducción. “What are we looking for in our pots?” Reflexiones sobre ceramología hispanorromana ................ 15Darío Bernal Casasola y Albert Ribera i Lacomba
Prólogo. La cerámica hispanorromana en el siglo XXI .............................................................................................. 37Miguel Beltrán Lloris
BLOQUE I. ESTUDIOS PRELIMINARES
Los estudios de cerámica romana en las zonas litorales de la Península Ibérica:
un balance a inicios del siglo XXI .............................................................................................................................. 49Ramón Járrega Domínguez
Los estudios de cerámica romana en las zonas interiores de la Península Ibérica. Algunas reflexiones .................. 83Emilio Illarregui
De la arcilla a la cerámica. Aproximación a los ambientes funcionales de los talleres alfareros en Hispania ......... 93José Juan Díaz Rodríguez
Hornos romanos en España. Aspectos de morfología y tecnología .......................................................................... 113Jaume Coll Conesa
El Mediterráneo Occidental como espacio periférico de imitaciones..................................................................... 127Jordi Principal
BLOQUE II. ROMA EN LA FASE DE CONQUISTA (SIGLOS III-I A. C.)
Las cerámicas ibéricas. Estado de la cuestión........................................................................................................... 147Helena Bonet y Consuelo Mata
La cerámica celtibérica............................................................................................................................................. 171Francisco Burillo, Mª Ascensión Cano, Mª Esperanza Saiz
La cerámica de tradición púnica (siglos III-I a. C.) .................................................................................................... 189Andrés María Adroher Auroux
Cerámica turdetana .................................................................................................................................................. 201Eduardo Ferrer Albelda y Francisco José García Fernández
Cerámicas del mundo castrexo del NO Peninsular. Problemática y principales producciones ............................... 221Adolfo Fernández Fernández
Índice
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:00 Página 9

La cerámica “Tipo Kuass” ......................................................................................................................................... 245Ana Mª Niveau de Villedary y Mariñas
La cerámica de barniz negro .................................................................................................................................... 263José Pérez Ballester
Producciones cerámicas militares en Hispania....................................................................................................... 275Ángel Morillo
BLOQUE III. NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS GUSTOS (AUGUSTO-SIGLO II D. C.)
Las cerámicas “Tipo Peñaflor” .................................................................................................................................. 297Macarena Bustamante Álvarez y Esperanza Huguet Enguita
Producciones de Terra Sigillata Hispánica.............................................................................................................. 307Mª Isabel Fernández García y Mercedes Roca Roumens
Terra sigillata hispánica brillante (TSHB) ............................................................................................................... 333Carmen Fernández Ochoa y Mar Zarzalejos Prieto
Las cerámicas de paredes finas en la fachada mediterránea de la Península Ibérica y las Islas Baleares ................. 343Alberto López Mullor
Paredes finas de Lusitania y del cuadrante noroccidental ...................................................................................... 385Esperanza Martín Hernández y Germán Rodríguez Martín
Lucernas hispanorromanas ...................................................................................................................................... 407Ángel Morillo y Germán Rodríguez Martín
Las cerámicas “Tipo Clunia” y otras producciones pintadas hispanorromanas....................................................... 429Juan Manuel Abascal
Las “cerámicas bracarenses” ..................................................................................................................................... 445Rui Morais
El mundo de las cerámicas comunes altoimperiales de Hispania........................................................................... 471Encarnación Serrano Ramos
La producción de cerámica vidriada ........................................................................................................................ 489Juan Ángel Paz Peralta
BLOQUE IV. CERÁMICAS HISPANORROMANAS EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS III-VII D. C.)
Las producciones de terra sigillata hispánica intermedia y tardía.......................................................................... 497Juan Ángel Paz Peralta
La vajilla Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional .............................................................................................. 541Margarita Orfila Pons
Las imitaciones de cerámica africana en Hispania.................................................................................................. 553Xavier Aquilué
La cerámica ebusitana en la Antigüedad Tardía ........................................................................................................ 563Joan Ramon Torres
Las producciones de transición al Mundo Islámico: el problema de la cerámica paleoandalusí (siglos VIII y IX)........... 585Miguel Alba Calzado y Sonia Gutiérrez Lloret
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:00 Página 10

BLOQUE V. ALGO MÁS QUE CERÁMICA: LA SINGULARIDAD DE LAS ÁNFORAS
Las ánforas del mundo ibérico ................................................................................................................................. 617Albert Ribera i Lacomba y Evanthia Tsantini
La producción de ánforas en el área del Estrecho en época tardopúnica (siglos III-I a. C.) ...................................... 635Antonio M. Sáez Romero
Ánforas de la Bética .................................................................................................................................................. 661Enrique García Vargas y Darío Bernal Casasola
Las ánforas de la Tarraconense ................................................................................................................................. 689Alberto López Mullor y Albert Martín Menéndez
Las ánforas de Lusitania .......................................................................................................................................... 725Carlos Fabião
BLOQUE VI. OTRAS PRODUCCIONES ALFARERAS Y TENDENCIAS ACTUALES
El material constructivo latericio en Hispania. Estado de la cuestión..................................................................... 749Lourdes Roldán Gómez
Terracotas y elementos de coroplastia ..................................................................................................................... 775María Luisa Ramos
Aportaciones de la arqueometría al conocimiento de las cerámicas arqueológicas. Un ejemplo hispano.............. 787Josep M. Gurt i Esparraguera y Verònica Martínez Ferreras
El grupo CEIPAC y los estudios de epigrafía anfórica en España................................................................................ 807José Remesal Rodríguez
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:00 Página 11

Definición y características de la producción
Dentro del término “terra sigillata hispánica brillante”
(TSHB) incorporamos un grupo cerámico que ha sido
objeto de diversas denominaciones desde que fue indi-
vidualizado en los conjuntos vasculares que forman parte
de la cultura material romana de una amplia región del
interior peninsular. Así, puede aparecer referido en la bi-
bliografía como “imitaciones de tipo local de cerámica
lucente” (Losada y Donoso, 1965, 57), “pseudo-sigillata
clara”, “pseudo-marmorata” (García Merino, 1967, 180-
181; 1971, 98), “imitaciones de terra sigillata en color
avellana” (Argente et alii, 1980, 182-183; 1984, 272-273)
o “terra sigillata hispánica avellana” (Del Barrio y López
Ambite, 1991; Guiral, 1997, 491). La denominación “terra
sigillata hispánica brillante” propuesta por L. Caballero
y L. C. Juan (1983-1984) creemos que se adecúa a los ras-
gos técnicos y productivos del grupo, por lo que será la
que mantengamos en este trabajo, habida cuenta, además,
de que en los últimos veinte años se ha convertido en la
terminología más asentada a nivel bibliográfico.
El rasgo más distintivo de estas cerámicas consiste en
el recubrimiento de sus superficies por un barniz “sinte-
rizado”, de aspecto a menudo metalescente, indicador
que condujo en los primeros estudios a proponer una
presunta relación técnica con la variedad “lucente” itálica
o la “luisante” gala (Caballero y Juan, 1983-84, 154). Este
acabado suele corresponder a la gama de las tonalidades
ocres, amarillentas (M-601, M-65, N-60, N-65) e incluso
anaranjadas (M-57, M-59, M-69, N-57, N-59), si bien al-
gunos ejemplares presentan coloraciones grisáceas (M-
70) y verdosas (M-75, M-77), no siendo infrecuente la
1 A. Cailleux: Code des couleurs des sols, Boubée.
identificación de diferentes tonos en una misma pieza. En
unas ocasiones se trata de una cubierta espesa y brillante
con iridiscencias, en otras es algo más ligera y mate, con
o sin reflejos metálicos. Otro elemento muy característico
de este acabado superficial es la presencia de líneas es-
patuladas –que generan bandas horizontales en las que
la cubierta parece más oscura y brillante–, así como de
goterones irregulares de barniz. Este último detalle se re-
gistra con cierta frecuencia en las colecciones conoci-
das, por lo que debe considerarse más un rasgo derivado
de la técnica de elaboración que un testimonio de de-
fectos de taller y, por tanto, de que el lugar donde se do-
cumentan pueda ser considerado, sin otros elementos
de juicio, un centro de producción de estas series vas-
culares. Se trataría, a nuestro juicio, de un indicador de
que los criterios de control de la calidad de los alfareros
implicados en su producción no debieron ser excesiva-
mente severos.
Por lo que se refiere a las pastas, debe destacarse la
au sencia de caracterizaciones arqueométricas, por lo que
las referencias que se proporcionan están basadas en
me ras descripciones visuales. Se han identificado va rios
gru pos individualizados por la consistencia, textura, gra -
do de decantación y naturaleza de los desgrasantes (Ca-
ba llero y Juan, 1983-84, 155). El primero se caracteriza por
pas tas duras y bien decantadas, con desgrasantes si líceos
y/o micáceos de granulometría muy fina. El segun do
con junto presenta como desgrasantes pequeñas par tícu -
las de tono rojizo oscuro, así como granos de na tu rale -
za silícea y tamaño fino y algunos elementos de apa riencia
caliza. Un tercer grupo estaría conformado por pastas
más deleznables y peor decantadas, con mayor abun-
dancia de partículas de color rojo oscuro en concurren-
cia con los otros tipos de desgrasante ya mencionados.
Las pastas suelen ser de colores ocres claros, pardos e
Terra sigillata hispánica brillante (TSHB)Carmen Fernández Ochoa Universidad Autónoma de Madrid
Mar Zarzalejos PrietoUniversidad Nacional de Educación a Distancia
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 333

334 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
después con mayor detenimiento, que no emplean refe-
rencias estratigráficas para sustentar esta propuesta tem-
poral, sino únicamente las conexiones formales que se
deducen de los perfiles conocidos hasta la fecha de su pu-
blicación. Asimismo, proporcionan hipótesis sobre la fun-
cionalidad de los prototipos formales más repetidos, así
como las posibles implicaciones sociales que podrían in-
ferirse del consumo de estos productos.
Una aportación que amplía el marco geográfico de
distribución de estos productos al área alavesa es la rea-
lizada por C. Basas (1988), quien publica los materiales
procedentes de Iruña. Algo a destacar en este trabajo es
que ya el autor insiste en la cronología altoimperial de una
parte de los ejemplares procedentes del oppidum iruñés
(Basas, 1988, 196-197).
En 1990, M. Beltrán consagra la incorporación de
estos materiales en los trabajos generales sobre cerámi-
cas romanas dedicándole un espacio propio dentro del
capítulo de la terra sigillata hispánica en su conocida
Guía de la cerámica romana (Beltrán, 1990, 119-120,
fig. 56-57). Este autor se hace eco de las propuestas cro-
nológicas apuntadas por Caballero y Juan y establece las
relaciones formales existentes entre este grupo cerámico
y la sigillata clara B narbonense, la africana A y la terra
sigillata hispánica.
Un hito de interés en la historia de la investigación de
esta producción es el artículo de Y. del Barrio y F. López
Ambite (1991), que aborda la problemática general de
la TSHB a partir del conjunto proporcionado por la ex-
cavación de la iglesia de la Stma. Trinidad de Segovia.
Estos autores proponen mantener el término de “TSH
avellana” acuñado por Argente, dado que consideran
que la denominación “brillante” lleva implícitas relacio-
nes con producciones apenas constatadas en el interior
peninsular. También en línea con la evidencia de las ex-
cavaciones de Tiermes, el arco cronológico documen-
tado en el yacimiento que estudian les permite replantear
el arranque cronológico de esta especie, situándolo en
época flavia. De igual modo proponen modificar la no-
menclatura de los tipos, que adaptarán a las formas se-
mejantes de la TSH, siempre que ello sea posible.
A partir de este momento, la presencia de esta espe-
cie cerámica en estudios sobre conjuntos materiales pro-
cedentes de yacimientos romanos situados en ambas
mesetas comienza a ser relativamente frecuente, razón
que nos exime de realizar en una obra tan general como
ésta una relación exhaustiva de todos los trabajos publi-
incluso rosáceos (L-70, L-71, M-67, M-69, M-70). En su
mayor parte, estos materiales parecen haber sido objeto
de un proceso de cocción en ambiente oxidante, no fal-
tando ejemplos que pueden testimoniar el cierre de la
entrada de oxígeno en el horno a causa de su coloración
grisácea verdosa. Los autores que venimos citando llegan
a plantear, a modo de hipótesis, una presencia directa
del fuego dentro de la cámara de cocción y que su mayor
o menor contacto con las piezas ocasionaran los reflejos
metálicos, así como una doble cocción oxidante y re-
ductora. También explican la diferente coloración que
algunos ejemplares –especialmente los de formas abier-
tas– presentan en la superficie externa como con secuencia
del apilamiento de las piezas en el horno (Caballero y
Juan, 1983-84, 157-158).
Historiografía
Las primeras referencias específicas sobre esta producción
se deben a J. L. Argente (Argente et alii, 1980, 182-183),
que la individualiza entre los materiales de Tiermes como
una “imitación de terra sigillata en color avellana”. En
este primer esbozo, este investigador avanza que puede
tratarse de productos que emulan las sigillatas hispáni-
cas y que su cronología –de acuerdo con los resultados
proporcionados por las catas realizadas en el edificio pú-
blico nº 1 de Tiermes– se encuadra entre la segunda mitad
del siglo I d. C. y el primer cuarto o primera mitad de la
siguiente centuria. También en la memoria de las cam-
pañas de 1979 y 1980 (Argente et alii, 1984, 272-273),
vuelve a hacer mención a este grupo cerámico, relacio-
nándolo con las producciones identificadas por C. Gar-
cía Merino en la villa del Quintanar y Uxama con la
denominación de “pseudo-sigillata clara” o “pseudo-
marmorata” (García Merino, 1967; 1971).
Pocos años después, L. Caballero y L. C. Juan (1983-
1984), realizan el que, hasta el momento, constituye el
único estudio monográfico disponible sobre estas series his-
pánicas. En este trabajo abordan un primer ensayo de sis-
tematización, procediendo a su caracterización tecnológica,
tipológica y temporal. A partir del mapa de hallazgos, los
autores citados proponen una zonificación que afecta a
las dos mesetas, con alguna prolongación en Andalucía
(Granada y Jaén) y el sureste de Portugal. Centran el arco
cronológico de la producción entre finales del siglo II-ini-
cios del III y el V, si bien hay que destacar, como se verá
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 334

cados. Algunos de ellos introducen apreciaciones estra-
tigráficas que contribuyen a modificar el arco temporal
de la producción o bien observaciones relacionadas con
la función o las implicaciones sociales de estos pro ductos,
por lo que nos referiremos a ellos con mayor de teni -
miento en el apartado correspondiente. Sírva nos des -
tacar en este breve repaso historiográfico su constante
documentación en yacimientos madrileños como Velilla
de San Antonio (Zarzalejos, 1991, 155-158), Complutum
(Polo, 1998, 169-170), el subsuelo de la propia capital
(Guiral, 1997, 491-494), el yacimiento 10 de Tinto Juan de
la Cruz –Pinto– (Barroso et alii, 2001, 153-154), Villa-
manta (Zarzalejos, 2002, 109-113) o el poblado de La
Gavia (Urbina et alii, 2005, 185). También en la Meseta
Sur se ha enriquecido el conocimiento de esta familia ce-
rámica, bien ampliándose la nómina de lugares donde se
registra, como sucedería con La Bienvenida-Sisapo (Fer-
nández Ochoa y Zarzalejos, 1992; Fernández Ochoa et
alii, 1994, 111-112) o Villanueva de la Fuente-Mentesa
Oretana (Zarzalejos, 2001, 147-148), o bien completando
los datos de registro en yacimientos ya conocidos, como
Ercávica (Lorrio, 2001). De igual modo, en estos años se
ha asistido a un aumento de las informaciones sobre el
contexto de aparición de estos materiales en la Meseta
Norte con datos tan interesantes como los relacionados
con la ciudad de Uxama (García Merino, 1995, 80 y 156),
o con noticias sobre su hallazgo en nuevos yacimientos
segovianos (Blanco, 2003, 134-135). Habría que añadir por
último, los datos sobre su presencia en varios yacimien-
tos alaveses (Filloy, 1997, 332) y la continuada y profusa
presencia en las más recientes excavaciones de Sego-
briga2.
Tipología y cronología
El primer cuadro tipológico de la TSHB fue diseñado por
Caballero y Juan sobre la premisa del contacto morfotí-
pico entre esta producción y las claras de tipo B y brillante
y ocasionalmente con la TSH o la Africana A (Caballero
y Juan, 1983-84, 158 ss.). Esta relación formal condujo, en
la práctica, a perfilar un vínculo cronológico amparado
en una presunta génesis de la serie hispana respecto de
2 Agradecemos encarecidamente el dato a J. M. Abascal, quiennos manifiesta su convencimiento de que Segobriga debió con-tar con un taller de fabricación de estas cerámicas.
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA BRILLANTE (TSHB) 335
los prototipos citados, especialmente, de los galos. La
evidencia estratigráfica que sitúa el arranque de estos
materiales en época altoimperial condujo a otros autores
a recurrir a la tipología de la TSH siempre que ello re-
sultara posible, con el fin de no hacer uso de una no-
menclatura tan inductivamente volcada hacia momentos
medio y tardoimperiales (Del Barrio y López Ambite,
1991, 180). Aunque nos parece muy oportuna la rectifi-
cación que introducen estos últimos autores, pensamos
que realizar una nueva propuesta tipológica requiere de
un estudio pormenorizado que excede con mucho la ca-
pacidad de poder realizarlo aquí. Mantendremos, por
tanto, la tipología de Caballero y Juan –basada en la de
Lamboglia–, salvo en el caso de los nuevos perfiles que
han ido enriqueciendo con los años la tabla inicial de
formas, para los que adoptaremos la nomenclatura de la
producción que le sirva de referente. En todo caso, opi-
namos que el problema del marco temporal de la pro-
ducción posee una relación muy estrecha con el estudio
de las líneas de filiación de los prototipos formales de la
TSHB, por lo que se impone una revisión profunda en la
que se analice cada una de las formas dentro de su con-
texto arqueológico. Sólo de este modo será posible com-
probar la evolución interna del repertorio formal dentro
de esta producción y calibrar la conveniencia o no de
establecer relaciones nominales entre algunos perfiles
de esta familia cerámica y los de otras producciones.
Formas abiertas
• Forma Caballero-Juan 1. Cuenco carenado de paredes
casi verticales en la mitad superior y borde doblemente
engrosado y con ranura. Revela contactos formales con
la forma Lamboglia 1/3 de las sigillatas clara B y lucente
(segunda mitad siglo III-IV) así como con la forma Hayes
14-Lamboglia 3a-b de Africana A (mediados siglo II-me-
diados del siglo III). Se diferencia de la forma 44 por la
ausencia de baquetón y por la molduración menos mar-
cada del borde.
• Forma Caballero-Juan 3. Cuenco carenado con un pri-
mer tramo de la pared en disposición inclinada hacia el
interior, aunque algunas piezas presentan una trayectoria
más recta o incluso ligeramente cóncava. Caballero y Juan
encuentran los referentes más cercanos en la producción
Africana A de forma Hayes 15-Lamboglia 3b1 (mediados
siglo II-mediados del siglo III). Por nuestra parte, hacemos
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 335

336 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
que ese tipo de plato sea bastante infrecuente en la pro-
pia producción de TSH (Zarzalejos, 2002, 111). Es posi-
ble que la fuente de inspiración deba buscarse en las
series que imitan las fuentes de engobe rojo, máxime si
se considera que algún ejemplar presenta incluso la ca-
racterística ranura en el fondo interno (Caballero y Juan,
1983-84, 168, fig. 156; Guiral, 1997, 493, fig. 5.1).
• Forma Caballero-Juan 19. Cuenco con el perfil articulado
por una secuencia cóncavo-convexa marcada por una
suave carena. Esta forma –Lamboglia 19– está presente en
los repertorios de la clara B y de la brillante (siglos II-III d.
C. y segunda mitad del siglo III al IV, respectivamente).
• Forma Caballero-Juan 24/25. Cuenco con el perfil arti-
culado por una secuencia cóncavo-convexa marcada por
una moldura o baquetón. Aunque el modelo está pre-
sente en la TSH de época altoimperial, los ejemplares
conocidos en TSHB presentan mayores concomitancias
con el cuenco de TSHT de forma Palol 11, cuya crono-
logía parte del siglo IV (Juan, 2000, 81 ss.).
• Forma 27. Cuenco con el perfil articulado por dos mol-
duras en cuarto de círculo y borde sencillo. Encuentra
sus referentes en la forma homónima de la TSH, que re-
gistra una importante perduración en los repertorios vas-
culares de esta producción, si bien experimenta su fase
álgida durante los siglos I y II (Mezquíriz, 1985, 152).
• Forma 37 A. Cuenco de paredes hemisféricas y borde
engrosado rematado en un pequeño labio redondeado.
Aunque no se conocen ejemplares completos, es evi-
dente que esta forma encuentra sus referentes en la ho-
mónima de la TSH, donde se centra entre el último tercio
del siglo I y todo el siglo II (Mezquíriz, 1985, 169).
• Forma 37 B. Cuenco de paredes hemisféricas y borde
engrosado rematado en un pequeño labio de perfil al-
mendrado. Su margen de fabricación se centra entre los
últimos treinta años del siglo I y los inicios del II (Mez-
quíriz, 1985, 170).
• Forma 44. Cuenco profundo con borde de sección cón-
cava al exterior y baquetón en la zona media de la pared.
Este perfil resulta análogo al de la misma forma realizada
en TSH, que tiene su inicio a fines del siglo I y puede al-
canzar los siglos III y IV (Mezquíriz, 1985, 156-157).
• Forma 46. Vaso de cuerpo troncocónico y borde vuelto
horizontal o ligeramente inclinado. Presenta notables
analogías con el perfil correspondiente de la TSH, donde
aparece a inicios del siglo II y se prolonga durante el III
(Mezquíriz, 1985, 157). Podría conformar un servicio de
mesa con el plato de forma Caballero-Juan 4.
notar la presencia de perfiles semejantes en las cerámicas
de paredes finas (forma Marabini LXVII-Ricci 2/264) do-
cumentadas en contextos itálicos de época flavia y pri-
mera mitad del siglo II (Ricci, 1985, 313).
• Forma Caballero-Juan 4. Plato de pared oblicua y borde
plano horizontal. Esta forma mantiene, a nuestro juicio,
más concomitancias con el plato Hisp.17 (antigua Ludo-
wici Tb) que con la forma Lamboglia 4 de las produc-
ciones de clara B y lucente. El marco temporal de este tipo
en la TSH fue establecido por M.A. Mezquíriz (1985, 149)
entre inicios del siglo II y el siglo III. Podría conformar
un servicio de mesa con el vaso de forma 46.
• Forma Caballero-Juan 6. Cuenco carenado con borde ho-
rizontal. Esta forma podría relacionarse con el tipo Hayes
34-Lamboglia 6 de la africana A (desde mediados del
siglo II a inicios del siglo III). También resultan llamati-
vos sus contactos con la forma 6 de TSHT.
• Forma 7. Tapadera de borde redondeado. Aunque no
se trata de un tipo abundante, la constatación de bordes
ranurados en algunas formas, como la Caballero-Juan 1
o la 44, contribuye a explicar su presencia dentro de esta
producción. Estas tapaderas pueden encontrar analogías
con los perfiles de la forma Hisp.7, presente desde el ini-
cio de la producción hasta la época tardía.
• Forma Caballero-Juan 8. Cuenco de perfil hemisférico,
con dos variantes de borde: A: borde engrosado y B:
borde moldurado. Este perfil reproduce el movimiento
de los cuencos altoimperiales de forma 8, si bien la con-
formación del borde se aproxima mejor al perfil de los
cuencos Lamboglia 8 de la producción clara B (mediados
siglo II).
• Forma Caballero-Juan 9. Plato o fuente de fondo pla no
y borde sencillo con diferentes trayectorias –exvasa do,
rec to o vuelto– y conformaciones de su sección –re don -
dea da, engrosada, afilada–. Representa la forma abruma -
doramente mayoritaria en todos los conjun tos co nocidos.
Aunque en origen este tipo se vinculó nominalmente
con los correspondientes platos y fuentes de la forma
Lamboglia 9b en las producciones de Africana A, clara B
y prebrillante, Caballero y Juan ya hicieron constar las
relaciones existentes con los platos de engobe rojo in-
terno, con sus réplicas en cerámica común y también
con la forma 19 de TSH. Aunque algunos autores pre-
fieren adoptar esta última denominación para reivindicar
un paralelo más acorde con la cronología altoimperial
en que aparecen muchas de estas piezas (Del Barrio y
López Ambite, 1991, 181), no deja de llamar la atención
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 336

Figura 1. Formas de la TSHB (I).
������� ��������
�������
��������
������
��������
������
�����������
�������
�������� ��������
�������� ��������
�������
�������
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA BRILLANTE (TSHB) 337
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 337

338 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
cuando éste aún está fresco. El modelo más repetido es
el esquema de paso cuadrado. Caballero y Juan recono-
cen que se trata de una fórmula ajena a la TSH, por lo que
establecen el marco de referencia en algunas cerámicas
gálicas tardías como las de Argonne, considerando que
otros referentes más antiguos, como ciertas cerámicas
comunes o las de paredes finas, resultan demasiado re-
motas. Sin embargo, el adelanto del momento de arran-
que de la producción dota de sentido a la búsqueda de
analogías en materiales altoimperiales como los vasos
de paredes finas y, de manera más concreta, la forma
Mayet LXVII (Del Barrio y López Ambite, 1991, 184).
Por lo que respecta a los márgenes que jalonan el de-
sarrollo temporal de esta producción, L. Caballero y L.
C. Juan los situaron entre fines del siglo II-inicios del III
y el siglo V (Caballero y Juan, 1983-84, 177). Sin embargo,
con anterioridad a la publicación de su trabajo, J. L. Ar-
gente ya había destacado la identificación de este mate-
rial en niveles datados entre la segunda mitad del siglo I
d. C. y el primer cuarto o la segunda mitad del siglo II d.
C. (Argente et alii, 1980, 183). Esta cronología se ha ido
viendo reforzada por una serie continuada de hallazgos
estratificados que hacen posible defender con total ro-
tundidad el arranque de la producción de TSHB en época
altoimperial y, de manera más concreta, a partir de época
flavia. Tal sería el caso del conjunto de la Stma. Trinidad
en Segovia, donde este material aparece en estas fechas
y se consolida durante el siglo II d. C. (Del Barrio y López
Ambite, 1991, 185) o el de algunos fragmentos de Iruña
hallados en niveles que no superan el siglo I d. C. (Basas,
1988, 197). También en los trabajos realizados en diver-
sos puntos de la ciudad de Complutum se ratifica su pre-
sencia en la segunda mitad del siglo I. Así, en la Fuente
del Juncal se localiza en un vertedero, sin afecciones
constructivas posteriores y asociada a materiales de época
flavia, como cerámicas pintadas de tradición indígena
–formas 16, 17, 18a y b– (Polo, 1998, 170). Asimismo, se
testimonia la aparición de estos productos en la segunda
mitad del siglo I en la cimentación del Tambor de Uxama
(García Merino, 1995, 156) y a fines de la misma centu-
ria en la Casa del Sectile (García Merino, 1995, 80). En un
contexto de fines del siglo I y primera mitad del II se do-
cumenta en un basurero romano excavado en el solar
del Colegio Mayor Ntra. Sra. de África –Madrid– (Guiral,
1997, 493) y ya en la primera mitad del siglo II se regis-
tra en el sondeo A-1 (ab) del yacimiento de La Bienve-
nida-Sisapo (Fernández Ochoa et alii, 1994, 111-112).
Formas cerradas
• Forma 1. Jarra de borde exvasado. Aunque no se conoce
ningún ejemplar completo, esta conformación de la parte
superior del recipiente permite relacionarlo con las ja-
rritas de forma Hisp.1, ya sea con la variedad de borde
sencillo o con la de borde moldurado. Aparecen en la
producción de TSH a fines del siglo I o inicios del II y se
mantienen en el mercado hasta la siguiente centuria (Mez-
quíriz, 1985, 143).
• Forma Caballero-Juan 12. Jarra de cuerpo esférico, cue-
llo estrecho y al menos un asa. Resulta paralelizable con
la forma Hisp.12, perfil de difícil encuadre cronológico
a causa de su documentación poco abundante, si bien pa-
recen producirse entre fines del siglo I y el III (Mezquí-
riz, 1985, 147).
• Forma Caballero-Juan 13. Cantimplora de forma ci líndri -
ca y muy plana. La única pieza conocida presenta un ta -
maño mayor que las lenticulares en TSH (Caballero y Juan,
1983-84, 168). Este tipo de recipiente, sin ser abundan te,
está presente en las producciones de TSG y Africa na A.
En la producción hispánica la forma pare ce cen trarse en
los dos primeros siglos de la Era.
• Forma Caballero-Juan 14. Jarra de borde exvasado y un
asa que parte del labio. Caballero y Juan relacionan este
perfil con la forma Darton 14 de la sigillata clara B, aun-
que compartimos las dudas de estos autores al no poder
asegurar que no se trate mejor de la forma Lamboglia 26
de la misma producción (Caballero y Juan, 1983-84, 169).
• Forma Caballero-Juan 15. Jarrita de cuerpo globular con
un asa y diversas variantes de borde. Aunque Caballero
y Juan (1983-84, 170) plantean su relación con la forma
Darton 5 de la sigillata clara B, creemos que los ejem-
plares conocidos pueden referenciarse con la forma 20
de la TSH, tal y como plantean otros autores (Del Barrio
y López Ambite, 1991, 183), cuyo margen de circulación
se encuentra entre fines del siglo I y fines del II (Mez-
quíriz, 1985, 150).
Decoraciones
Aunque los materiales lisos predominan de manera clara
en esta producción, se conocen ejemplos que acreditan
el empleo del procedimiento de la ruedecilla y, excep-
cionalmente, del molde y la estampación. La primera se
consigue mediante el rodamiento de un cilindro decorado
en positivo que se hace rodar sobre la superficie del vaso
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 338

Figura 2. Formas de la TSHB (II) y decoraciones.
������� ��������
��������
�������� ��������
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA BRILLANTE (TSHB) 339
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 339

Otros hallazgos, aún inéditos, corroboran la vitalidad de
la producción de TSHB en plena época altoimperial. Tal
se ría nuevamente el caso de la ciudad de Uxama, don -
de los datos obtenidos en la terraza artificial porticada
permiten datarla a fines del siglo I, en fecha coincidente
con la obtenida en el nivel de destrucción del cripto-
pórtico, en el que se encuentra asociada a materiales tan
significativos como TSH de época flavia, formas 1 y 3 de
ce rámi ca pintada de tradición indígena y mone das ju lio-
claudias, de Vitelio y Vespasiano3. También en Carranque
(Toledo) recientemente hemos documentado TSHB en
contextos del siglo II, junto con vasos de TSH de forma
37 con decoración de serie de círculos con rosetas inscritas
(Habitación 14, UE 6002). Un último dato inédito es el pro-
cedente de las intervenciones que se están llevando a
cabo en la Vega Baja de Toledo, donde los resultados
obtenidos en un sondeo de tanteo realizado en la parcela
R-3 en 2006 también proporcionaron evidencias de TSHB
en contextos de fines del siglo I e inicios del II4.
Bastante más complicado resulta fijar el cese de la pro-
ducción esgrimiendo evidencias estratigráficas. En prin-
cipio, hemos de indicar que no se albergan dudas sobre
su pervivencia hasta mediados del siglo III. Durante la se-
gunda mitad de esa centuria parece que ya no se docu-
mentan en Uxama, donde llama la atención su ausencia
en el depósito cerrado de la habitación nº 7 de la Casa de
los Plintos, fruto de la destrucción de la vivienda en la se-
gunda mitad del siglo III5. El hecho de que no superara este
umbral podría explicar su ausencia en yacimientos de cro-
nología tardía emplazados en plena zona de dispersión
de estos materiales, como la villa de la Torrecilla (Getafe)
o la villa tardorromana de Tinto Juan de la Cruz, máxime
cuando sí está documentada en el contiguo yacimiento
altoimperial (Barroso et alii, 2001, 162 ss.).
Sin embargo, en Complutum se testimonia en nive-
les habitacionales de la Casa de los Estucos datados du-
rante todo el siglo III (Polo, 1998, 170) y en estratos de
los siglos IV y V en Valdetorres de Jarama (Caballero y
Juan, 1983-84, 177). Otro dato que abogaría por su per-
duración en tiempos tardíos es su hallazgo en la UE 974
del yacimiento de Villamanta (Madrid), correspondiente
a un basurero tardorromano, muy homogéneo en su
composición material centrada en la segunda mitad del
siglo IV d. C. (Zarzalejos, 2002, 109). También podemos
adelantar el dato inédito de Sisapo, donde aparece en
niveles tardíos, asociada con TSA D, TSHT y TSGT, ge-
neralmente en el contexto de basureros o rellenos de
zanjas de expolio de materiales constructivos de la domus
de las Columnas Rojas. A favor de esta pervivencia tar-
día quizás deba manejarse también la identificación de un
motivo estampado que, con independencia de la pro-
ducción con la que pueda paralelizarse (Caballero y Juan,
1983-84, 172-173), es una técnica ausente de las pro-
ducciones altoimperiales y frecuente en las tardías.
Distribución
La dispersión de la TSHB se concentra de manera clara
en ambas mesetas, con prolongaciones hacia el área ala-
vesa y cántabra por el norte y la Alta Andalucía por el
sur. Como novedad, damos cuenta de su localización en
algunas villas del Bajo Guadiana, como Torre Águila (Ba-
dajoz)6. A día de hoy, a pesar del aumento de yacimien-
tos que proporcionan estos materiales, se mantienen
zonas prácticamente vacías de hallazgos (el valle del Ebro
–espacio que albergó el más importante área de pro-
ducción de TSH–, el Noroeste, Cataluña, Levante y buena
parte de Andalucía y Portugal), que ratifican las consi-
deraciones sobre su dispersión geográfica ya expresa-
das por L. Caballero y L. C. Juan Tovar.
Problemática y líneas de investigación
La TSHB constituye una de las producciones de sigillata
hispánica que presenta hoy en día mayores interrogan-
tes, por cuanto desconocemos todo lo relativo a su con-
texto de producción. En consecuencia con el mapa de
dispersión de hallazgos, podría pensarse que su zona de
fabricación se localizara en el centro peninsular –en las
actuales provincias de Madrid o Toledo–, pero ésta es
una hipótesis que sólo el hallazgo de talleres cerámicos
donde se elabore podría confirmar. A falta de este dato
arqueológico imprescindible, se impone la necesidad de3 Agradecemos a C. García Merino su generosidad al propor-cionarnos datos inéditos de sus intervenciones en Uxama.4 Agradecemos a Y. Peña Cervantes y J. Gómez Rojo su gene-rosidad al proporcionarnos este dato inédito.5 Nuevamente agradecemos esta noticia inédita a C. García Me-rino.
6 Agradecemos a G. Rodríguez Martín su generosidad habitualen la comunicación de datos inéditos de sus investigaciones.
340 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 340

realizar una caracterización arqueométrica de la pro-
ducción que permita conocer sus aspectos técnicos.
Una vez que se ha modificado la cronología de inicio
de la producción, como hemos demostrado a lo largo de
las páginas precedentes, se debería proceder a su reestu-
dio, contextualizando, esta vez, las formas dentro del re-
gistro arqueológico. Sólo así, podrá reelaborarse el cuadro
tipológico, intentando evitar relaciones apriorísticas con de-
terminadas producciones y valorando los débitos forma-
les con los prototipos y su evolución dentro de la estructura
organizativa de esta producción vascular. El análisis con-
textualizado posibilitará, además, la construcción de hi-
pótesis sobre los productos que sirven de referentes a este
grupo, una vez invalidada la propuesta de L. Caballero y
L. C. Juan Tovar que lo hacen derivar exclusivamente de
la sigillata clara B, suponiendo un desarrollo sincrónico al
de las brillantes galas (Caballero y Juan, 1983-84, 177).
Por otra parte, la existencia misma de esta familia ce-
rámica en concurrencia con otras vajillas de mesa de gran
difusión en una misma área de mercado plantea el pro-
blema de su significado desde el punto de vista produc-
tivo, económico y funcional. En otras palabras, debemos
preguntarnos quiénes las producen, por qué y para quién.
De este modo podremos entender el auténtico papel que
desempeñaron en el esquema general de las industrias
cerámicas hispanorromanas.
TERRA SIGILLATA HISPÁNICA BRILLANTE (TSHB) 341
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 341

342 CERÁMICAS HISPANORROMANAS. UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
García Merino, C. (1971): “La ciudad romana de Uxama
(II)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología 37, Valladolid, pp. 85-124.
García Merino, C. (1995): “Uxama I: (campañas de 1976
y 1978). Casa de la Cantera, Casa del Sectile, ‘El Tam-
bor’”, EAE 170, Madrid.
Guiral Pelegrín, C. (1997): “Un basurero romano en Ma-
drid”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y
Arqueología, pp. 479-525.
Juan Tovar, L. C. (2000): “La terra sigillata de Quintani-
lla de la Cueza”, M. A. García Guinea, dir., La villa
romana de Quintanilla de la Cueza (Palencia). Me-
moria de las excavaciones 1970-1981, Palencia, pp.
45-122.
Lorrio, A. (2001): “Ercavica. La muralla y la topografía de
la ciudad”, BAH 9, Madrid.
Losada Gómez, H. y Donoso Guerrero, R. (1965): “Ex-
cavaciones en Segobriga”, EAE 43, Madrid.
Mezquíriz, M. A. (1985): “Terra sigillata ispanica”, Atlante
delle forme ceramiche II. Enciclopedia dell´Arte An-
tica Classica e Orientale, Roma, pp. 109-174.
Polo López, J. (1998): “Producciones cerámicas de la Me-
seta en época romana: TSH brillante y pintadas de
tradición indígena”, S. Rascón (ed.), Complvtvm. Roma
en el interior de la Península Ibérica, Alcalá de He-
nares.
Ricci, A. (1985): “Ceramica a pareti sottili”, Atlante delle
forme ceramiche II. Enciclopedia dell´Arte Antica
Classica e Orientale, Roma, pp. 231-357.
Urbina, D. et alii (2005): “Las actividades artesanales”, El
Cerro de La Gavia. El Madrid que encontraron los ro-
manos, Madrid, pp. 147-211.
Zarzalejos Prieto, M. (1991): El yacimiento romano de
Velilla de San Antonio (Madrid). La terra sigillata, Ma-
drid.
Zarzalejos Prieto, M. (2001): “La terra sigillata de Men-
tesa Oretana (Villanueva de la Fuente, Ciudad Real).
Campañas de 1998 a 2000”, L. Benítez de Lugo, dir.,
Mentesa Oretana 1998-2000, Ciudad Real.
Zarzalejos Prieto, M. (2002): “El alfar romano de Villa-
manta (Madrid)”, Patrimonio Arqueológico de Ma-
drid/5, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.
Bibliografía
Argente, J. L. et alii (1980): “Tiermes I”, EAE 111, Madrid.
Argente, J. L. et alii (1984): “Tiermes II”, EAE 128, Ma-
drid.
Barroso, R. et alii (2001): “Los yacimientos de Tinto Juan
de la Cruz- Pinto, Madrid- (ss. I al VI d. C.). 1ª parte”,
Estudios de prehistoria y arqueología madrileñas,
Museo de San Isidro, Madrid, pp.129-204.
Basas Faure, C. (1988): “Sigillata Hispánica Brillante”, 25
años de la Facultad Filosofía y Letras, II Estudios de
geografía e historia, Universidad de Deusto, Bilbao,
pp. 195-199.
Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana,
Zaragoza.
Blanco García, J. F. (2003): Cerámica histórica en la pro-
vincia de Segovia I: Del neolítico a época visigoda
(V milenio - 711 d. C.), Madrid.
Caballero Zoreda, L. y Juan Tovar, L. C. (1983-84): “Terra
sigillata hispánica brillante”, Empúries 45-46, pp. 154-
193.
Del Barrio, Y. y López Ambite, F. (1991): “La producción
de terra sigillata hispánica avellana (TSHA) proce-
dente del yacimiento de la Stma. Trinidad, Segovia”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía 57, Valladolid, pp. 179-192.
Fernández Ochoa, C. y Zarzalejos Prieto, M. (1992): “Terra
sigillata hispánica brillante de Sisapo (La Bienvenida,
Ciudad Real)”, Boletín de la Asociación Española de
Amigos de la Arqueología, 32, Madrid, pp. 58-64.
Fernández Ochoa, C.; Zarzalejos, M.; Hevia, P. y Este-
ban, G. (1994): Sisapo I. Excavaciones arqueológicas
en La Bienvenida (Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), Serie Patrimonio Histórico-Arqueológico Cas-
tilla-La Mancha, Toledo.
Filloy, I. (1997): “Distribución de mercancías en época
romana en Álava. El caso de los recipientes”, Isturitz,
8, Vitoria, pp. 321-357.
García Merino, C. (1967): “Tres yacimientos de época ro-
ma na inéditos de la provincia de Soria”, Boletín del
Semi nario de Estudios de Arte y Arqueología 33, Va -
lladolid, pp. 167-210.
HISPANORROMANASGARAMOND:CERAMICAS HISPANORROMANAS 25/8/08 21:13 Página 342