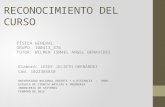U1 Capítulo 2 Bulmer-Thomas Resumen
-
Upload
luciacarmona09 -
Category
Documents
-
view
32 -
download
3
description
Transcript of U1 Capítulo 2 Bulmer-Thomas Resumen
Bulmer-Thomas, Victor, La historia econmica de Amrica Latina desde la independencia, FCE, Mxico, 1998, cap. 2: La lucha por la identidad nacional desde la independencia, pp. 32-62.
Captulo 2: La lucha por la identidad nacional desde la independencia hasta mediados del siglo XX
La invasin de la Pennsula Ibrica por Napolen, en 1808, y la imposicin de su hermano Jos como rey de Espaa, hizo que la familia real portuguesa se trasladase a Brasil y cre una alianza temporal entre gran Bretaa y las fuerzas anti napolenicas de Espaa. Las exportaciones de Amrica Latina se vieron afectadas, y el comercio interno fue socavado por el alud de las importaciones que entraron en Amrica latina cuando los comerciantes britnicos buscaron una alternativa al mercado continental. La invasin de Espaa por Napolen mino la autoridad espaola en Amrica Latina y dio al movimiento de independencia el mpetu que necesitaba con tanta urgencia. Hait haba conquistado su independencia de Francia en 1804. Los disturbios polticos no terminaron con la independencia. Antes, las fronteras nacionales heredadas de Espaa y Portugal fueron a menudo causa de disputa. Ni siquiera Brasil, donde la Independencia se haba conquistado sin mayores trastornos, estuvo despus libre de disputas fronterizas. Su intento de incorporar al imperio la Banda Oriental provoc la furia de Argentina, y la guerra resultante condujo a la creacin de Uruguay como Estado amortiguador en 1828. Brasil tambin tuvo que hacer frente a numerosas revueltas de carcter claramente secesionista, y los gobiernos de Argentina y Chile emprendieron guerras contra sus poblaciones indias, en un esfuerzo por extender las fronteras de las nuevas repblicas sobre tierras dominadas por pueblos indgenas que no haban sido sometidos por Espaa. Las disputas territoriales fueron consecuencia inevitable de la decadencia del poder ibrico. Las fronteras eran trazadas casi exclusivamente por conveniencia administrativa. Las fronteras pasaban a menudo por zonas tan despobladas que la costumbre local no era una buena gua para trazarlas. Los disturbios polticos no se limitaron a conflictos entre repblicas. Por lo general la guerra civil fue causa an ms importante de fricciones, cuando las elites polticas combatieron por la naturaleza del Estado, por las relaciones de la Iglesia Catlica y por la organizacin de ciertas instituciones clave. Estas tensiones no habran de resolverse durante largas dcadas. Un sistema colonial formado y evolucionado en el curso de tres siglos no poda ser desmantelado de la noche a la maana, y gran parte de los disturbios pueden interpretarse como una disputa sobre qu deba mantenerse del sistema colonial y qu tena que reemplazarse.
EL LEGADO COLONIALLa organizacin de la economa colonial sufri muchos cambios tras la llegada de los conquistadores, pero siempre se gui por los principios de mercantilismo. De acuerdo con esta doctrina la prosperidad de una nacin estaba relacionada con la acumulacin capital con la acumulacin de capital; y el capital sola identificarse con los metales preciosos.El visible dficit comercial no era el nico mecanismo por el cual Espaa y Portugal trataban de obtener metales preciosos de las colonias. El dficit de la balanza de pagos slo poda financiarse con un flujo de metlico. Adems de los impuestos a las minas, y de la transferencia de la recaudacin de muchos otros impuestos locales a la metrpoli.Dado que los embarques de metales estaban limitados por la capacidad de la industria minera, aquellas partes del imperio que tena los depsitos ms importantes de oro y plata recibieron la mayor atencin. Otras zonas, fueron bastante desatendidas y tuvieron que depender de sus propios y limitados recursos. La teora del mercantilismo puede haber guiado la organizacin econmica de la Amrica Latina colonial, pero la realidad sola verse afectada por los hechos sobre los cuales Espaa y Portugal tenan poco control. Ninguna de las dos potencias imperiales pudo nunca aportar todos los bienes que las colonias necesitaban. Los esfuerzos por reexportar a Amrica Latina los productos adquiridos en el resto de Europa no slo aumentaban el costo para las colonias, sino que tambin ocasionaban un flujo de metales preciosos de Espaa y Portugal hacia sus rivales imperiales. Adems, en muchos lugares de Amrica Latina el alto costo de los artculos comprados a la potencia imperial desencaden un animado contrabando con mercaderes britnicos, franceses y holandeses. Con las reformas borbnicas iniciadas en 1759, Espaa hizo serios esfuerzos por remodelar los sistemas comerciales externo e interno en la Amrica espaola. Se facilit el negocio de la exportacin y la importacin. Las exportaciones de Amrica Latina aumentaron su importancia y se diversificaron ms. En particular se ampliaron las agrcolas. Un proceso similar se observ en Brasil, donde las reformas pombalinas (llamadas as por el marqus portugus de Pombal) redujeron las restricciones al comercio y propiciaron el aumento de las exportaciones.Tambin aument el comercio interno (intrarregional). Se suprimieron molestas restricciones al mismo y se desarroll un activo comercio entre muchas partes de los imperios ibricos. El comercio agrcola, tanto extra como intrarregional, contribuy a mejorar la eficiencia.La economa no relacionada con la exportacin, muy descuidada por los Habsburgo durante los siglos XVI y XVII, tambin recibi atencin a partir de las reformas borbnica y pombalina. Aunque en la mayor parte de Amrica Latina predominaba la economa de subsistencia en el mercado haba demanda del excedente agrcola. Este provena de trabajadores no agrcolas de las zonas rurales /especialmente los centros mineros), y de trabajadores de las plantaciones (con frecuencia esclavos). Aument la necesidad de bienes agrcolas para el consumo interno, lo que redund en beneficio de la hacienda.El sector artesanal haba crecido en respuesta a las necesidades de la administracin colonial y al modesto poder adquisitivo de los habitantes de la regin.La mayora de las actividades productivas se encontraba en manos privadas. Las fuentes de financiamiento para la inversin privada eran muy limitadas, y muchas empresas dependan de la reinversin de las ganancias o del capital que traan consigo los recin llegados de la Pennsula Ibrica. Las otras grandes fuentes financieras eran la Iglesia Catlica y la pequea clase mercantil. A menudo escaseaban los medios de pago, como resultado de la sangra de metales preciosos que se enviaban a la Madre Patria.El mercado laboral evolucion continuamente tras la llegada de los espaoles y portugueses, pero en general sigui caracterizndose por la coercin y la falta de una mano de obra libre asalariada, an en la poca de la Independencia. En las plantaciones segua siendo comn la mano de obra esclava. En la hacienda el trabajo dependa, a menudo, del pen acasillado. Algunas minas dependan del trabajo asalariado, pero otras seguan apoyndose en la mita, una forma especialmente brutal de trabajo forzado, destinada a garantizar a los mineros un abasto adecuado de mano de obra, por lo general indgena.El sistema fiscal estaba diseado para maximizar el flujo de recursos a la metrpoli, sujeto a la limitacin impuesta por los requerimientos mnimos para administrar las colonias. En la prctica, esta limitacin super a menudo la capacidad de las colonias de remitir fondos a Espaa o Portugal. El ingreso provena de los impuestos al comercio exterior (principalmente gravmenes a la importacin), los impuestos a la minera (el quinto), la ubicua alcabala (que en realidad era un impuesto a las ventas), los monopolios reales, una parte de los diezmos eclesisticos, el tributo indio (impuesto a las comunidades) y la venta de los cargos pblicos a peninsulares. Los gastos consistan en costos administrativos, costos militares y pagos de servicio de la deuda, pero en las regiones ms pobres de la Amrica espaola estos tres rubros rebasaban los ingresos, lo que obligo a la Corona espaola a aplicar un sistema de transferencias intrarregionales de las regiones ms prsperas.Hacia el ao 1800, segn una fuente, Amrica Latina era ya la parte ms rica del Tercer Mundo.Esta posicin de privilegio sufri los efectos de los levantamientos revolucionados con la lucha independentista. Podemos suponer que las dificultades econmicas de las dos primeras dcadas del siglo XIX redujeron considerablemente el ingreso per cpita en Amrica Latina. El comercio exterior descendi, hubo una severa disminucin de los capitales de la regin, tanto por fuga como por el regreso de muchos peninsulares a su tierra, y el sistema fiscal prcticamente se desplom. Y algo todava peor fue que la productividad de las minas se vio muy afectada por las inundaciones y el agotamiento, as como por los perjuicios debidos a las perturbaciones del comercio exterior.
LAS CONSECUENCIAS ECONMICAS DE LA INDEPENDENCIALa independencia poltica dio a las nuevas repblicas el derecho de modificar muchos aspectos de la economa colonial. El primer candidato fue el monopolio del comercio exterior, que haba privado a Amrica Latina de la oportunidad de vender en el mercado de mejor precio y de comprar en el ms barato. La perspectiva del libre comercio despert el inters de las potencias no ibricas durante la lucha latinoamericana por la Independencia, lo que no constituy un poderoso incentivo para que Gran Bretaa, en particular, con su excedente exportable de bienes manufacturados, reconociera a las jvenes repblicas.La Independencia tambin le dio a Amrica Latina la oportunidad de reunir capital den el mercado internacional. Sin embargo, el acceso al mercado internacional de capitales result un verdadero presente griego. Una combinacin de fraudes, a la administracin e inversiones improductivas de las utilidades hizo que casi todos los gobiernos emisores se encontraran en quiebra al trmino del decenio de 1820.Adems, las ventajas del libre comercio se contrapesaban con ciertas ventajas relacionadas con el derrumbe del rgimen colonial. Primero, la creacin de numerosas repblicas independientes y de un imperio (Brasil) puso fin a la unin aduanera de facto que haba estado funcionando en Amrica Latina. Empezaron a aplicarse gravmenes a todas las importaciones y la consecuencia inevitable fue la desviacin del comercio, es decir, la sustitucin de importaciones baratas de un socio por productos nacionales ms caros.En segundo lugar, la fuga de capitales asest un duro golpe a la apremiante tarea de acumulacin de capital.En tercer lugar, el derrumbe del sistema fiscal. Las primeras concesiones fiscales resultaron desastrosas para la salud del sistema fiscal, y hubo que volver a imponer algunos impuestos coloniales, como los tributos de los indios. En algunos casos, las nuevas administraciones carecan de autoridad para cobrar los gravmenes tradicionales, y no queran complicar ms sus problemas polticos fijando nuevos impuestos.En cuarto lugar, el problema de la balanza fiscal se agrav por los gastos adicionales que tuvieron que hacer las repblicas recin independizadas. Haba que mantener ejrcitos nacionales, pensionar a los veteranos de las guerras de Independencia y proteger las fronteras.Tras la Independencia siguieron existiendo elementos importantes de continuidad con la economa colonial. El sistema de tenencia de la tierra, que giraba en torno a la plantacin, la hacienda, la pequea propiedad y las tierras comunales indgenas, casi no se vio afectado.La Iglesia recuper lentamente su posicin, pese a los esfuerzos de los liberales por reducir su riqueza y poder, y los comerciantes continuaron desempeando un papel importante en la intermediacin financiera.El mercado laboral fue ms problemtico para la lite poltica de los pases independientes. Incontables miembros de la lite poltica se apresuraron a abolir la esclavitud y las muchas formas de coercin que se haban aplicado a los trabajadores indgenas. Adems, los miembros de las clases trabajadoras que haban luchado valientemente por la Independencia no vean con buenos ojos un retorno a las prcticas coercitivas de trabajo.Se aboli la esclavitud en aquellas repblicas en que tena poca importancia, pero se la conserv donde empeaba un papel crucial para la produccin. Se puso fin a la mita, pero se mantuvieron el peonaje por deudas y las leyes contra la vagancia.Hubo continuidad con el colonialismo no slo en la esfera econmica sino tambin en la organizacin poltica. Algunos miembros de la lite poltica estaban a favor de un cambio radical, pero otros preferan un sistema que dejara intactas las estructuras bsicas del poder.
LA CUESTIN DEL LIBRE COMERCIOEl debate en torno al libre comercio no trat la conveniencia de fijar impuestos sino el grado de esos gravmenes y la asignacin de los recursos. Los partidarios del libre comercio deseaban que las restricciones comerciales fuesen lo ms bajas posible.Los grupos internos de presin que apoyaban la escasa restriccin al comercio exterior incluan productores de artculos de exportacin y comerciantes dedicados a exportar o importar, as como al reducido grupo de intelectuales que favoreca una divisin internacional del trabajo basada en el intercambio de productos primarios por manufacturas. Contra estos grupos estaban los numerosos comerciantes dedicados a la distribucin de artculos de produccin nacional, terratenientes y granjeros, los vendedores de bienes que se vean amenazados por las importaciones de otros pases, y los gremios artesanales concentrados en los pequeos centros urbanos, donde no caba esperarse que la produccin artesanal compitiera con las importaciones no limitadas por elevadas gravmenes.Las lneas de batalla estaban claramente trazadas, y la decisin final dependa del gobierno. Dado que el Ejecutivo sola proceder de los grupos alineados en diferentes bandos, a menudo las posiciones del gobierno fueron ambivalentes, incongruentes y mudables. Casi todos los gobiernos latinoamericanos se vean sujetos a una limitacin insuperable el presupuesto que sola ser decisiva al determinar la poltica arancelaria.La transicin del colonialismo a la Independencia haba aumentado la dependencia de los impuestos al comercio, en lugar de reducirla.Ante una enorme brecha entre los ingresos y los egresos los gobiernos de los estados recin independizados emitieron bonos que colocaron en todo el mercado internacional de capital, en un esfuerzo por aumentar sus fuentes de ingresos. El resultado fue insatisfactorio, en casi todos los casos. Los prstamos, reducidos por exorbitantes comisiones y descuentos, no pudieron pagarse, y a los pocos aos los gobiernos se vieron obligados a declarar una moratoria.A finales de la dcada de 1820, por lo tanto, los prstamos extranjeros haban dejado de representar una opcin y los impuestos comerciales llegaron a ser, durante los aos treinta, una proporcin mayor de los ingresos del gobierno que cincuenta aos antes.De este modo, durante los primeros aos despus de la Independencia los intereses locales pudieron aprovechar, con fines proteccionistas, los gravmenes destinados a aumentar los ingresos.El elemento proteccionista de los aranceles era vulnerable de dos maneras. Primero, si una industria local no lograba responder con bienes de suficiente calidad y cantidad para competir con las importaciones sola causar resentimientos cuando el costo de la vida empezaba a subir.En segundo lugar, la maximizacin del ingreso slo era una meta condicionada. El buen desempeo de las exportaciones era decisivo para el resultado del debate por libre comercio.
EL SECTOR EXPORTADORLas reformas borbnica y pombalina de la segunda mitad del siglo XVIII haban allanado el camino al surgimiento de buen nmero de nuevas exportaciones agrcolas de Amrica Latina, mas para muchos pases la base de la economa exportadora segua siendo la minera. Las minas haban sufrido mucho durante los dos primeros decenios del siglo XIX.Se pens que recuperar la capacidad de las minas era de mxima prioridad en aquellas economas que, por tradicin, dependan de sus exportaciones mineras. Capitalistas extranjeros se apresuraron a participar, no solo en la recuperacin de la capacidad minera en las zonas tradicionales sino, asimismo, en la bsqueda de nuevos yacimientos.Lo mismo que ocurri con los bonos gubernamentales emitidos durante ese perodo aconteci con las sociedades mineras. Casi todas ellas quebraron, el capital se perdi, y los inversionistas extranjeros comenzaron a ver con desconfianza una regin que pocos aos antes pareciera tan prometedora.Las zonas mineras, la produccin y las exportaciones haban empezado a recuperarse ya en el decenio de 1840, y en algunos casos, la recuperacin fue muy anterior.la demanda mundial de cobre se relacion con la Revolucin Industrial, ya iniciada en Europa y Amrica del Norte. En la lotera de bienes, Chile fue afortunado al conquistar acceso al mercado mundial con un producto cuya demanda iba en rpido aumento. Sin embargo, la exportacin minera predominante de Amrica Latina sigui siendo la plata, cuya demanda estaba determinada principalmente por su uso como medio de pago. Una vez que Gran Bretaa estableci el patrn oro, y cuando lo adoptaron otros pases, la industria de la planta entr en una larga decadencia estructural, por lo que no estuvo en condiciones de servir como sector punta en un modelo de crecimiento guiado por las exportaciones.Las restricciones impuestas a la economa no minera hasta las reformas borbnicas del siglo XVIII determinaron que solo un puado de exportaciones agrcolas pudieran describirse como tradicionales. Algunas de ellas, como el ail de Mxico y la cochinilla de Amrica Central, pronto se enfrentaran a la competencia de los tintes sintticos. Otro producto, el azcar, fue discriminado por las potencias imperiales a favor de sus propias colonias, y por medidas destinadas a promover la industria de la remolacha azucarera en Europa.No obstante, el desempeo general de las exportaciones tradicionales fue decepcionante. Por consiguiente, la expansin de las exportaciones agrcolas dependi de exportaciones no tradicionales: las que se haban establecido en la segunda mitad del siglo XVIII, o productos nuevos que antes no se haban exportado. En Brasil el caf sigui avanzando; en Colombia empez a echar races permanentes; y en Costa Rica se export por primera vez durante el decenio de 1830, y en los cuarenta ya estaba slidamente establecido. El cacao aument considerablemente las exportaciones de Venezuela y de Ecuador. La exportacin de ganado bovino y sus subproductos (cueros, tasajo, sebo) era importante en Argentina ya desde la Independencia. La exportacin no tradicional ms espectacular fue el guano de Per.El desempeo acumulado de las exportaciones en Amrica Latina a mediados del siglo se vio afectado por tres corrientes generales. Primero, la regin estaba restaurando las exportaciones perdidas durante las dos o tres primeras dcadas del siglo XIX; segundo, el desempeo de las exportaciones sufri los efectos de ciertas actividades tradicionales que ya se encontraban en una decadencia secular; tercero, las exportaciones fueron afectadas por el aumento o la introduccin de productos no tradicionales. Por ellos no debe llamar la atencin que a mediados del siglo el panorama exportador no fuese muy notable en pases como Mxico y Bolivia, donde tan poderosa fue la repercusin negativa de las dos primeras corrientes. En los casos en que la declinacin inicial de las exportaciones fue modesta (como en Argentina), o en los cuales creci enormemente la importancia de las exportaciones no tradicionales (como Brasil y Per), aquellas lograron crecer, en los tres primero decenios de vida independiente, a un ritmo que supero el de la expansin demogrfica. Los mejores desempeos se registraron en Chile y en Cuba, donde las condiciones favorables del lado de la oferta permitieron que ambos pases conquistaran una parte del mercado de cobre y del azcar, respectivamente.Por consiguiente, el crecimiento de las exportaciones despus de la Independencia disto mucho de ser espectacular, pero al menos parece haber ido acompaado por una mejora en los trminos netos de intercambio comercial (TNIC). Aunque descendi el precio de algunas exportaciones de productos primarios latinoamericanos, cay ms an el precio de las importaciones.La mejora de los TNIC en Amrica Latina para este perodo no es sorprendente. El desarrollo de la industria moderna en Europa y en Amrica del Norte produjo un descenso en las curvas de la oferta industrial, junto con una baja en el precio de muchas manufacturas, y la competencia hizo que esto llegara a los consumidores de todo el mundo. Sin embargo, la produccin de la mayora de las materias primas an no experimentaba la misma revolucin tecnolgica, y por ello los precios estaban mucho ms determinados por las alteraciones de la curva de la demanda mundial. Cuando sta creci, aument el precio de muchos productos y mejoraron los TNIC de los productores primarios.La mejora de los TNIC provoc que, pese a las dificultades del sector exportador, empezara a aumentar la capacidad e importar. Se elevaron los ingresos aduanales y la crisis fiscal se hizo menos aguda. No desaparecieron las disputas acerca de los aranceles, pero varios gobiernos optaron por una actitud menos proteccionista.
LA ECONOMA NO EXPORTADORAAmrica Latina hered tras la Independencia una economa no exportadora que puede haber parecido aniveles muy bajos de productividad y altos de ineficiencia, pero que era mucho mayor que el sector exportador. Las reformas borbnicas y pombalina del siglo XVIII no pudieron ocultar que los nivel de comercio internacional, en trminos absolutos y per cpita, eran muy modestos, por lo cual el sector exportador integraba un pequesima proporcin del producto interno bruto (PIB) real.Las pequeas dimensiones del sector exportador hacan que una poltica de crecimiento guiado por las exportaciones no resultase rentable, a menos que la productividad del sector no exportador mejorara como consecuencia del aumento de las exportaciones.La economa no exportadora era sumamente heterognea, y consista en aquellas actividades que, en teora, competan con las importaciones (sustituibles) y las que no lo hacan (no sustituibles).La agricultura para consumo interno no padeci en los dos primeros decenios del siglo XIX tanto como la minera aunque el ocaso de las uniones aduaneras coloniales represent un severo golpe para los granjeros.El paso de la Amrica Latina independiente hacia el libre comercio no constituy una gran amenaza para la agricultura dirigida al consumo interno. Subsistieron las restricciones a la importacin de muchos alimentos, y el alto costo del transporte represent una barrera adicional a la competencia internacional.El crecimiento del sector exportador tampoco fue una amenaza para ese tipo de agricultura, salvo en algunos casos aislados, cuando la competencia por una mano de obra escasa hizo subir los salarios. Ms graves fueron los efectos de la escasa difusin, por el inadecuado sistema de transporte interno en la mayora de los pases.La parte ms problemtica del sector de sustitucin fue la produccin artesanal. Este sector se haba desarrollado en respuesta a las necesidades de consumo de una poblacin que en buena medida no haba contado con productos importados, o no haba estado en condiciones de pagar por ellos. Aunque en algunos casos la calidad era excelente, los costos por unidad eran altos y la tecnologa era sumamente atrasada. Adems, la falta de materias primas apropiadas haca que los bienes producidos a menudo slo fuese un sustituto imperfecto de lo que se necesitaba.La nica forma en que el sector pudo protegerse eficazmente contra las importaciones consisti en transformarse en una industria moderna mediante la transferencia de tecnologa importada. Este proceso era conocido como protoindustrializacin. Esta parece que en Amrica Latina estaba an dando sus primeros pasos, pero no parece que haya sido de importancia. Antes bien, el desarrollo de la industria moderna en Amrica Latina fue un proceso independiente que represent para el sector artesanal una amenaza de tanta envergadura como las importaciones.La penetracin de productos de la industria moderna, sobre todo de Gran Bretaa, Estados Unidos y Francia, llev a varias repblicas a promover tcnicas modernas de manufactura, que pudieran competir tanto con la produccin de los obrajes como con las importaciones.La incapacidad del sector artesanal para adaptarse a la difusin de la nueva tecnologa no se manifest de inmediato. El bajo nivel de las exportaciones y su lento crecimiento en los decenios posteriores a la Independencia limitaron la penetracin de las importaciones, y los inadecuados medios de transporte sirvieron de slida proteccin a la produccin artesanal en el interior.El sector artesanal tambin result protegido por el modestsimo crecimiento de las manufacturas modernas en las primeras dcadas de vida independiente.El establecimiento de una industria textil moderna en Mxico mostr lo que se poda lograr.En otros pases no hubo ese consenso a favor de las manufacturas modernas, y la poltica no siempre fue congruente.Es comprensible la renuencia a promover las manufacturas modernas.La consecuencia fue un sector no exportador muchas de cuyas ramas estaban al equipadas para aprovechar el aumento de las exportaciones. La transicin al libre comercio presion a las diversas ramas del sector no exportador, que competan con las importaciones, mientras que el resto del sector no exportador slo obtena un estmulo modesto del crecimiento de las exportaciones.
LAS DIFERENCIAS REGIONALESA mediados del siglo XIX en todos los pases de Amrica Latina haba consenso a favor del desarrollo guiado por las exportaciones. Sin embargo, la adopcin del mismo no haba sido clara, y en diversas naciones, las medidas polticas destinadas a apoyar el desarrollo guiado por las exportaciones fueron poco consistentes.Los pases que adoptaron polticas congruentes a favor del desarrollo basado en las exportaciones fueron en general ms favorecido por la lotera de bienes.Los principales pases beneficiados en la lotera de bienes estuvieron mejor situados para satisfacer la creciente demanda de productos alimentarios y ateras primas por parte de las crecientes economas de Europa y Estados Unidos. Debido a los altos costos del transporte internacional se trat en general de aquellos que tenan puertos bien establecidos en el Atlntico. En el caso de los minerales, la alta razn del valor de exportacin-costos de transporte contribua a que la ubicacin no fuese tan importante.Pero las ventajas de esa lotera para ciertos productos bien podan perderse al declinar las exportaciones tradicionales.En algunos casos el descenso o el estancamiento de las exportaciones tradicionales no fue compensado por el aumento de las no tradicionales, y el desempeo de las exportaciones acumuladas fue sumamente insatisfactorio.Los nexos entre los sectores exportador y no exportador fueron determinados por muchos factores. El producto ideal generaba nexos hacia adelante por requerir un grado significativo de procesamiento, nexos hacia atrs por medio de los insumos de produccin interna, altos ingresos fiscales por impuestos, muy demanda devienes de consumo, producidos internamente, mediante el pago de factores de ingreso. Sin duda no haba productos que satisficieran todos estos requerimientos, pero algunos lo hicieron mejor que otros.Vemos as que slo Chile pareci disfrutar a la vez de un rpido desarrollo de sus exportaciones y de nexos moderados entre los sectores exportador y no exportador de la economa.Entre los muchos miles de personas que a partir de entonces cruzaron el Atlntico desde Europa pocas escogieron voluntariamente Amrica Latina como destino final. Adems, el trfico de esclavos africanos que llegaban a Brasil, Cuba y Puerto Rico continu intacto, pese a la prolongada ofensiva diplomtica de Gran Bretaa. Muchos de los comerciantes extranjeros que haban llegado con tanto entusiasmo hacia la poca de la Independencia haban vuelto a sus lugares de origen. Las grandes esperanzas surgidas en la poca de la Independencia no se haban materializado, y se haba desvanecido la visin bolivariana de la unidad de Amrica Latina. Para la mayora de los latinoamericanos el principal consuelo era que las cosas slo podan cambiar para bien.1