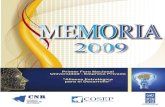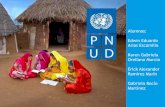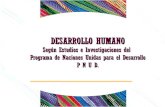Trabajo PNUD
-
Upload
oscarrodrigomunozfuenzalida -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Trabajo PNUD
PRÁCTICAS DE INVOLUCRAMIENTO CON LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA EN CHILE
Daniel Molina GuajardoAlex Muñoz Flores
Oscar Muñoz Fuenzalida
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como temática principal la cultura política existente en Chile, específicamente con las prácticas y modos de involucramiento con lo político. Se debe tener en cuenta que la politización de la sociedad presenta rasgos heterogé-neos, tanto desde el punto de vista teórico o mental con las representaciones que poseen las personas de la política, la democracia y otros conceptos afines; y desde el punto de vista práctico, en las formas en que la so-ciedad y las personas se involucran políti-camente en las problemáticas sociales y los distintos fenómenos que atañen a la vida cotidiana. El objetivo de este trabajo es establecer una relación entre la cultura po-lítica de Chile, expresada principalmente en sus rasgos prácticos, con el nivel socioe-conómico de las personas, factor de impor-tancia para la clasificación de los distintos modos de involucramiento.
El presente trabajo es elaborado a base de los datos y conceptos extraídos del informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), específicamen-te el informe realizado el año 2015, Desa-rrollo Humano en Chile. Los tiempos de la politización. Además es complementado teóricamente por autores que pueden dar ciertas luces para comprender el escenario político y de politización actual.
Chile atraviesa procesos de politización, caracterizados por las profundas críticas a la estructura del modelo económico-social neoliberal, acompañados de grandes movi-lizaciones y protestas sociales protagoniza-das, en todo el país, por diversos actores sociales, como el movimiento estudiantil o de “indignados locales”, organizaciones sociales ecologistas, feministas y sindica-les, o sin ir más lejos, las movilizaciones que ocurren recientemente en Chiloé. Este último movimiento social, que aglutina tanto a pescadores artesanales directamente afectados como a habitantes de toda la isla, surge a raíz de un conflicto socio-ambiental y actualmente es la principal emergencia en el país, además de que sus acciones de pro-testa son apoyadas por grandes sectores de la sociedad. Existen, por tanto, razones para creer que hay un proceso de politiza-ción a lo largo del país y que este se puede manifestar de diversas maneras.
El malestar y la desconfianza no son facto-res recientes, vienen acumulándose desde años anteriores al 2011. Resulta difícil indi-car el momento histórico en donde se co-mienza a gestar dicho malestar con la clase política y económica, pero considerando que uno de los grandes gérmenes del des-contento social es la desigualdad económi-
ca, no estaría mal especular que la instala-ción del modelo neoliberal es el inicio his-tórico de este malestar que la gente hoy manifiesta. El actual modelo económico se instaló durante la dictadura, y su expansión y desarrollo se gestaron en etapas posterio-res, es decir, los periodos de transición y de democracia política, en donde la evolución económica parece ser el principal objetivo, sobre la política, esto se inserta en la vida social, expresada en un “…individualismo consolidado, basado en la despolitización como “ideal del yo” y con la integración social centrada en el consume y emprendi-miento” (Mayol 2012, 145).
En Chile a pesar de los avances en niveles económicos y sociales que trajo el modelo neoliberal, existe un rechazo y una crítica hacia las políticas y políticos que lo avalan, por la razón de que, a pesar de sus logros, el país tiene una desigual distribución de las riquezas (Araya Rosales y GallardoAltamirano 2015), en el periodo del 2004 al 2010 el ingreso del 1% más rico recibe el 30% del total de los ingresos personales totales, es decir, se concentran las riquezas en es uno por ciento. (Lopez, Figueroa yGutierrez 2013). Junto con lo anterior, tam-bién se encuentra la motivación al rechazo de la política, por las situaciones de corrup-ción y colusión que se han registrado en los últimos años por parte de diferentes repre-sentantes y líderes políticos, los cuales se han visto relacionados con temas de lavado de dinero, como el caso PENTA
La desconfianza hacia la política y lo polí-tico, junto con un individualismo arraigado en lo profundo de los individuos, mantuvie-ron durante los años anteriores al 2011 ale-jada de temas políticos a la sociedad en
general, solo se dedicaban a salvaguardarse del resto, situación que era extraña conside-rando los movimientos que se produjeron durante la dictadura. No se debe olvidar que esta descripción es relativa a los proce-sos que suceden actualmente, que en la realidad no debieran actuar rígidamente. A esto se le llamó despolitización, un fenó-meno adjudicado al modo en que se llevó la transición de la dictadura hacia la demo-cracia (Valdivia Ortiz de Zárate 2013). Sin embargo, a partir del 2006 y con más fuer-za en el 2011, gracias a los movimientos sociales, como el estudiantil, las personas comenzaron a retomar los temas concer-nientes a la política y a lo político, con la diferencia de que ya no buscan discursos políticos con bases en los tradicionales espectros de derecha e izquierda, sino que apoyan a los representantes que muestren cambios verdaderos (PNUD 2015).
De lo anterior se puede ver como en el marco actual existe un descontento que se gesta mucho más atrás de los eventos suce-didos el 2011. Las personas han perdido confianza en los representantes públicos, y en general, en lo político, pero a diferencia de lo que sucedía antes, no se quedan en un malestar reprimido, despolitizado, sino que buscan manifestarse, decir lo que piensan, aun cuando no se muevan concretamente.
Este proceso de politización creciente debe ser entendido como un proceso de cambios en la cultura política de nuestro país, aque-lla que representa un conjunto de creencias y valores compartidos por la sociedad y arraigadas en la vida cotidiana de las perso-nas. Existen diversas maneras, teóricas o prácticas, para comprender el concepto de cultura política o cultura sobre lo político,
lo cual enriquece el análisis que puede ha-cerse sobre el proceso de politización chi-leno. Por ejemplo, el Programa de las Na-ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entiende la cultura sobre lo político “como aquel núcleo relativamente estable de re-presentaciones sobre el orden social y aquello que puede ser socialmente decidi-do” (2015, 115). Esta diferencia conceptual entre lo político y la política adquiere rele-vancia al analizar el discurso que tiene la gente sobre ambas cuestiones, ya que, tal como lo describe el PNUD en varias sec-ciones de este informe, existe en la ciuda-danía una creciente tendencia a valorar normativamente la democracia, la justicia social, la libre expresión y otras formas políticas, pero no a ponerlas en práctica dentro de los mecanismos formales o insti-tucionales de la política. Dicho en palabras simples, hay una tensión o contradicción entre el discurso y la práctica, ejemplifica-da en el alejamiento de los ciudadanos de la política que coexiste con un discurso reivindicativo de la democracia.
Otra forma de abordar esta diferencia con-ceptual es como lo hace Chantal Mouffe, en su libro En torno a lo político, cuya dis-tinción nos ayuda a comprender el carácter conflictual que es propio de toda sociedad, además de ser un componente teórico esen-cial de la propuesta de la autora sobre una democracia radical pluralista. Mouffe com-prende "lo político" como la dimensión de antagonismo (...) constitutiva de las socie-dades humanas, mientras que "la política" como el conjunto de prácticas e institucio-nes a través de las cuales se crea un deter-minado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad
derivada de lo político" (2011, 16). Ade-más, la autora resalta en su texto a la inca-pacidad de percibir de modo político los problemas de las sociedades, responsabili-zando (o acusando) de esta incapacidad a la hegemonía del liberalismo, penetrando tanto en el sentido común de las personas como en las ciencias humanas y en la polí-tica, y descuidando el carácter antagónico del campo político. Por último, sus críticas a estas ideas liberales resultan relevantes para comprender el escenario político chi-leno y a sus protagonistas, ideas como que las cuestiones políticas sean en realidad problemas técnicos a ser resueltos por “ex-pertos”, o que el sistema político está en directa relación con el poder hegemónico de quienes lo controlen.
Tal como lo desarrolla el PNUD en este informe, existe una concepción apolítica de la política. Esta situación resulta paradóji-ca, pero nos lleva al viejo problema de la tensión entre discurso y práctica, ya que las personas tienen la creencia de que existe un “sentido común” en la sociedad chilena y de compartir el mismo diagnóstico (negati-vo) del país; sin embargo, ella no avanza hacia las posibles soluciones a través de la participación. Se reclama de un déficit de-mocrático, al mismo tiempo de una justifi-cación al no ejercer los derechos cívicos de una sociedad democrática, como el voto o la manifestación ciudadana. Se reivindica la libre expresión y la movilización social, al mismo tiempo que existe un rechazo al conflicto y a la horizontalidad en la toma de decisiones, una preferencia por el orden social, un respeto estricto a la autoridad y la “estigmatización” del manifestante,
como sujeto violento y amenaza del siste-ma.
Por ello resulta de gran relevancia el estu-dio sobre cómo son las prácticas con las que nos involucramos con lo político, y en qué modos lo hacemos. Para realizar esto partiremos de las categorías que nos ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre prácticas políticas y mo-dos de participación, y lo vincularemos con el nivel socioeconómico de las personas, principalmente, y con otras variables de tipo etaria o por sexo. Ello con el objetivo de plantear cuanto afecta el nivel socioeco-nómico a la manifestación política, o si esto tiene consecuencias para uno u otro grupo social en sus formas de expresión política. Como nos señala el PNUD, no puede haber un Desarrollo Humano sin el involucramiento de las personas miembros de la sociedad, quienes tienen que ser suje-tos activos en los procesos de su construc-ción y no meros observadores de las accio-nes hechas por las instituciones guberna-mentales y sus líderes, o solo por “los ex-pertos”.
Uno de los conceptos centrales de este tra-bajo es el de prácticas de involucramiento con lo político, que son “las acciones con-cretas a través de las cuales los individuos se relacionan con el espacio donde se dis-cute lo político”, según son definidas por el PNUD (2015, 139). Estas prácticas son muy diversas, y van desde leer columnas de opinión o ver noticias en televisión hasta participar en organizaciones sociales o te-ner una postura política. Como nos señala el PNUD, comprender estas prácticas im-plica una ampliación conceptual y metodo-lógica respecto a los análisis tradicionales,
puesto que no se limitan al involucramiento en la política formal o el ejercicio de los deberes ciudadanos. Entendiendo lo ante-rior, se establecieron tres categorías, no exhaustivas ni universales, en las cuales se pueden clasificar los tipos de prácticas po-líticas. Estas categorías son: interés en te-mas públicos (1), caracterizado por el inte-rés individual en temas de actualidad del país, informarse a través de medios de co-municación y que estos temas sean fre-cuentes en sus conversaciones con amigos y/o familiares; adhesión a causas y acción colectica (2), en que existe una identifica-ción o apoyo a causas públicas, participa-ción en actividades de protesta o en organi-zaciones sociales; y participación electoral e interés en la política (3)¸ representada por personas que participan de los mecanis-mos institucionales que sustentan las demo-cracias representativas, como lo son el ejer-cicio del sufragio y la identificación con partidos políticos. Como se observará más adelante, la variable socioeconómica incide de manera significativa en las diferencias existentes entre los grupos que participan de una u otra manera de estas prácticas. Otras variables como la edad, la zona de residencia o la identificación política tam-bién afectaran estos conglomerados.
Si bien existen estos tres tipos o categorías de prácticas de involucramiento con lo po-lítico, también existen diversas formas de combinarlas e integrarlas. A esto se les denomina modos de involucramiento¸ los cuales no son estructuras cristalizadas ya que las personas pueden pasar de un grupo a otro en las diferentes etapas de su vida. Estos modos de involucramiento son: com-prometidos (participan de todas o gran par-
te de las prácticas de involucramiento polí-tico, son críticos de la sociedad y están dispuestos a cambiarla de diversas mane-ras, creen en la horizontalidad y son tole-rantes al conflicto), involucrados indivi-dualmente (interesados en temas públicos y política institucional, pero no son partícipes de la acción colectiva, tolerantes al conflic-to pero respetuosos de las autoridades y del orden social), colectivistas (adhesión a las causas públicas y la acción colectiva, creen en las organizaciones sociales más que en la participación electoral), ritualistas (se involucran principalmente cumpliendo sus derechos cívicos básicos y de la política institucional, creen en el voto más que en la acción colectiva), observadores (interés en temas públicos, pero mínimo en la partici-pación electoral y en la acción colectiva, más vinculados a lo político que a la políti-ca) y retraídos (casi no participan en nin-gún tipo de práctica de involucramiento, no justifican las manifestaciones políticas, calificados como “críticos pero desesperan-zados de la sociedad”). Las categorías des-critas anteriormente sirven de sustento teó-rico para llevar a cabo este trabajo de in-vestigación. El interés por vincular las prácticas y modos de involucramiento con el nivel socioeconómico reside en que, den-tro de un contexto de hegemonía neolibe-ral, existan también aspectos ideológicos que penetren el sentido común y nuestra relación con la política y con lo político.
Anteriormente se resaltó la diferencia entre estos dos conceptos y las implicancias que tiene nuestra relación con ellos, afectadas no solo por un determinado sistema econó-mico-social hegemónico, sino por los com-ponentes ideológicos que afectan a nuestras
acciones. En las ciencias sociales se ha planteado la relación entre la ideología y el nivel de acceso económico, lo cual ha ad-quirido profunda relevancia para la tradi-ción marxista. Desde el análisis realizado por Marx y Engels, quienes entendían que la ideología era resultado de una produc-ción social de la conciencia y que cumple la función de ocultamiento de la realidad social (Marx y Engels 1974), se ha com-prendido que la ideología, como una falsa conciencia, ayuda a ocultar y legitimar los problemas del sistema económico-social vigente, en este caso el capitalismo, o espe-cíficamente en Chile, el neoliberalismo. Esta producción de la consciencia tiene referencias en la socialización de los indi-viduos en sus formas de percibir el mundo, en los valores y creencias que adquieran, y en la jerarquización de la experiencia y sus acciones dentro del mundo. Claró está que estas formas de acción, producto del proce-so de socialización y de producción de consciencia, quedan institucionalizadas, por ejemplo en la familia y en la escuela. Aquí es donde entra el análisis de Althus-ser, presente en su ensayo Ideología y Apa-ratos Ideológicos del Estado. (Althusser1997). Para Althusser, la ideología repre-senta la relación imaginaria de los indivi-duos con sus condiciones reales de existen-cia. Además, el autor expresa la existencia de Aparatos ideológicos de Estado, los cua-les buscan que los individuos se sometan al sistema y las ideas dominantes. Estos apa-ratos son del tipo religioso, escolar, fami-liar, jurídico, cultural o político, y no nece-sariamente deben ser estatales, sino que deben ser de la clase dominante. Por ello es que es vital entender que esta clase domi-nante en Chile pueda influir, mediante es-
tos aparatos u otros, para difundir su pensa-miento ideológico, en las prácticas políticas ejercidas por la ciudadanía. Pueden influir en que la ciudadanía llegue a aceptar una cierta realidad social o, por el contrario, a ser crítica de ella y buscar cambios reales mediante la participación política, en cual-quiera de sus formas. La relación entre niveles socioeconómicos y las formas de involucramiento en lo político es una de las claves para comprender estos procesos de politización en Chile.
METODOLOGÍA
La técnica de investigación con la cual se trabajó es la “encuesta”, cuyo instrumento principal es el “cuestionario”. Los datos trabajados en el presente trabajo pertenecen al informe anual del año 2015 del Progra-ma de las Naciones Unidas (PNUD), Desa-rrollo Humano en Chile. Los tiempos de la politización¸ en el cual se realizó un cues-tionario de 150 preguntas, las cuales se subdividían, por lo que el número puede ascender hasta casi 350 preguntas. El uni-verso del estudio corresponde a la pobla-ción de 18 años o más que habita en las 15 regiones del país, la que alcanza a 12.773.697 personas, según las proyeccio-nes de población del INE al 30 de junio de 2012. Con respecto al tamaño muestral, corresponde a 1805 casos, 871 hombres y 934 mujeres, lo que significó seleccionar 364 unidades de muestreo primarias (UMP), cuyo error muestral máximo es de 2.5%, considerando varianza máxima, un nivel de confianza del 95%. La población urbana encuesta corresponde a 1626 casos, mientras que la población rural a 179 ca-sos; además, 859 casos corresponden del total urbano corresponden al Gran Santiago
Urbano, mientras que el resto, 767 casos, corresponden a las regiones y al resto de la Región Metropolitana Urbana.
En cuanto al tipo de muestreo, el diseño muestral correspondió a uno estratificado por conglomerados en tres etapas. La estra-tificación estuvo dada por la región y la zona urbana-rural, y se usó una asignación fija para contar con una muestra mínima en el nivel de macrozonas (agrupación de re-giones), cada una de ellas definida de la siguiente forma:
-Unidad de Muestreo Primaria (UMP): manzanas o entidades (según definición del INE, manzana corresponde a un conglome-rado de viviendas en zonas urbanas).
-Unidad de Muestreo Secundaria (UMS): hogar (según definición del INE, grupo de personas que habitan la misma vivienda y cocinan juntas).
-Unidad de Muestreo Terciaria (UMT): persona de 18 años y más.
En cuanto al trabajo realizado, se escogerán las preguntas sobre prácticas y modos de involucramiento con lo político, asociando las respuestas con el nivel socioeconómico de los encuestados.
RESULTADOS PRELIMINARES
En general, las personas tienen una valora-ción negativa de la política, debido a que no sienten que tenga relevancia en su vida cotidiana ni tampoco creen que la po-lítica produzca soluciones realmente efica-ces contra los problemas que se presentan. Sin embargo, las personas tienen confianza en un sistema democrático, pese a que en la
práctica existan contradicciones, las tensio-nes entre discurso y práctica.
Concretamente, al revisar las preguntas y respuestas en cuanto a la valoración de la democracia como forma de gobierno, esta resulta ampliamente preferida en compara-ción a otras formas de gobierno. Ante la opción de “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno” (1) es mayor a las de “en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario que uno democrático” (2) y “a la gente como uno le da lo mismo un gobierno democráti-co que uno autoritario” (3), y la diferencia también ha crecido a lo largo de los años. Comparando las encuestas de Desarrollo Humano realizadas por el PNUD entre 1999 y 2013, se observa que la primera opción es la que más ha aumentado, pasan-do de un 45% en 1999 a un 67% en2013. La segunda opción ha tenido una leve dis-minución en el mismo periodo, con un 19% en 1999 y un 15% en 2013 (aunque con altas y bajas durante los años intermedios, estando nuevamente en 19% el año 2008). En cuanto a la tercera opción, también ha habido una disminución relevante, pasando de un 31% en 1999 a un 14% en 2013.
Tal como mencionamos en la Introducción, el PNUD ha elaborado tres categorías para identificar prácticas de involucramiento en lo político, las cuales son: interés en temas públicos (1), adhesión a causas y acción colectiva (2) y participación electoral o interés en la política (3), las cuales fueron definidas y caracterizadas en el apartado Introducción. A continuación se realizará una descripción de las preferencias de los encuestados en cuanto a estos tres tipos de prácticas, manifestando de antemano que el
nivel socioeconómico es una variable influ-yente a considerar en las tres:
1) Interés individual: Un 57% de los encuestados señaló que le interesa la actualidad del país. Por nivel socioeconómico, el sector que de-muestra mayor interés es el ABC1 (74%), seguido por el C2 (61%), C3 (58%), D (47%) y E (47%).
2) Adhesión a causas y acción colecti-va: El factor más influyente es la edad; sin embargo, un 92% del total de encuestados simpatizan con al-guna causa púbica, destacando la de los trabajadores (83%), la protec-ción y defensa animal (82%) y el reconocimiento de los pueblos ori-ginarios (80%). Con respecto a la participación en organizaciones sociales y actividades de petición y protesta, un 51% del total participa en una o más organizaciones, desta-cando el tramo de 30 a 44 años con un 57% y el de 55 a 64 años con un 56%. En cuanto a petitorios o pro-testas, un 72% no ha participado en ninguna actividad de este tipo, contrastando con un 10% que solo ha participado una vez, y un 18% que ha participado en más de una.
3) Participación electoral e interés en la política: esta es afectada tanto por la variable edad como por el nivel socioeconómico. En cuanto a la identificación con la política, podemos afirmar que un 53% que los encuestados no tiene posición política y no se identifica con un partido. Un 4% no tiene posición política pero se identifica con un
partido, un 21% tiene posición polí-tica pero no se identifica con un partido, mientras que un 22% tiene
posición política y se identifica con un partido.
ReferenciasAlthusser, Louis. «Ideología y aparatos ideológicos del estado.» En La filosofía como arma
para la revolución, de Louis Althusser. México: Siglo XXI, 1997.
Araya Rosales, Andrés, y Mauricio Gallardo Altamirano. «El Modelo Chileno desde una ética de justicio y de igualdad de las oportunidades humanas.» Polis 14, nº 40 (2015): 265-287.
Lopez, R, E Figueroa, y E Gutierrez. «La "parte del león": Nuevas estimaciones de la partici-pación de los super ricos en el ingreso de Chile.» Serie de documentos de trabajo. De-partamento de Economía. Universidad de Chile, 2013.
Marx, Carlos, y Federico Engels. La ideología alemana. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1974.
Mayol, Alberto. «El malestar.» En El derrumbe del modelo La crísis de la economía de mer-cado en el Chile contemporáneo, de Alberto Mayol, 145-154. Santiago de Chile: LOM, 2012.
Mouffe, Chantal. En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2011.
PNUD. Desarrollo humano en Chile Los tiempos de la politización . Santiago de Chile: Pro-grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2015.
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Desarrollo Humano en Chile. Los tiem-pos de la politización. Santiago de Chile: PNUD, 2015.
Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica . «El Santiago de Ravinet: Despolitización y consolidación del proyecto dictatorial en el Chile de los noventa.» Historia 46, nº 1 (2013): 177-219.