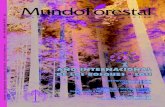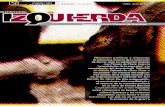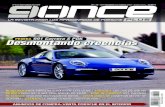Teórico nº20 Género Narrativo
-
Upload
pablo-lazzarano -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
Transcript of Teórico nº20 Género Narrativo

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
1
Materia: Literatura Latinoamericana II Cátedra: Susana Cella
Teórico: N° 20 – 4 de junio de 2012
Tema: El género narrativo -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Hola, buenas tardes.
Habíamos mencionado, en la última parte de la clase anterior, a esa instancia que
es parte del texto que es la del narratario. Del narrador habíamos hablado bastante, de
tipos de narradores, de la voz y del punto de vista, siguiendo un poco la teorizaciones de
Genette. Quedamos en esta figura del narratario que, como les comenté, no es el lector
empírico sino que sería el lector implícito. O sea, por las marcas textuales, hacia quién
se dirige el narrador o los narradores y hacia dónde va el proyecto, en conjunto, de la
instancia autoral. Esto nos permite hacer consideraciones sobre lo que Umberto Eco
llama “la enciclopedia del lector”: el conjunto de conocimientos que tiene un lector y
que le permiten una recepción diferente de una obra.
Hacemos una diferencia entre lector empírico y narratario porque en el texto se
construye una figura de destinatario de aquello que el texto presenta, los procedimientos
con los que trabaja, las alusiones que hace, los implícitos. Estuvimos viendo todos esos
procedimientos que señala Genette en cuanto a las alusiones, las pausas, las elipsis, los
cambios de punta de vista. Esto exige una competencia literaria, tomando este término
de la lingüística. Es decir, el narratario, esa instancia textual, tiene que tener una
cantidad de saberes de modo que pueda recibir y decodificar adecuadamente todo
aquello que el texto presenta. Si pensamos en algunos casos en donde esto se ve muy
visiblemente, tenemos el caso de los textos paródicos. Un texto paródico remite
inmediatamente a otro texto en una suerte de palabra bivocal divergente, para decirlo
con los términos de Bajtín. Es un texto que está polemizando con otro. Muchas veces la
parodia se toma como una suerte de burla del otro texto, pero no necesariamente lo es.
La parodia es, al mismo tiempo, un homenaje al texto parodiado y una polémica con ese
texto. Si uno lee un texto paródico pero no conoce lo que se está parodiando
sencillamente la parodia no suerte efecto. Lo que estaría siendo objeto de comentario,
oposición, cita implícita no podría ser captado por el lector empírico. Ahí la
construcción del narratario es la de alguien que tiene la enciclopedia suficiente como

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
2
para poder captar los procedimientos paródicos.
Con referencia a la enciclopedia, en un texto pueden aparecer elementos que
tienen que ver con referencia culturales. En una novela como El siglo de las luces de
Alejo Carpentier, cuando él va contando la historia de los personajes y las repercusiones
de la revolución francesa en el Caribe, pone una serie de anacronismos deliberados,
como la instalación de la guillotina, y dice que eso era como un gran teatro. Luego
señala que era un gran teatro del absurdo. Quién sabe qué es el “teatro del absurdo” va a
entender este juego que hizo entre aquello que está contando y esa referencia que es un
anacronismo porque el teatro del absurdo es bastante posterior a los acontecimientos
narrados en la novela. Lo que es interesante es que los textos, muchas veces pueden
tener ese tipo de marcas, de construcciones de narratario, pero igualmente puede ser
leído por un lector que no reconozca ninguno de estos guiños, pero que por esto no se
pierda en la lectura del texto. Desde ya, el lector no va a poder recibir toda la riqueza
que ese texto promueve. A veces hay textos que construyen un narratario tan ligado a
determinado conocimiento, por ejemplo, de época, a ciertas referencias que
corresponden a un período corto que, de pronto, causan dificultad de lectura y de
comprensión en el lector por la diferencia que habría entre el narratario que se está
construyendo en el relato y un lector que puede ser posterior o diferente a ese narratario.
Un ejemplo, en este sentido, se da en el caso de Cortázar. En un momento habla del pan
negro lo cual es una referencia muy atada a una época que es la época peronista. Había
escasez de pan blanco y había que comer pan negro, cosa que hoy se ha dado vuelta
porque los panes de centeno y demás tienen mucha más prosapia que el pan blanco. Él
lo pone como una marca para dar cuenta de la situación adversa que se vivía en ese
momento. A posteriori, hay que explicar una referencia de este tipo.
La construcción de este narratario es importante porque tiene que ver con el
grado de dificultad que puede presentar un texto literario. Si apunta un poco a lo que se
llamaría el lector ideal, la comprensión va a ser mucho más difícil que si apunta a un
lector que no posea una enciclopedia tan amplia. Esto del lector ideal, un concepto
también de Umberto Eco, es la idea de que haya una correspondencia exacta entre la
enciclopedia que maneja el narrador y el autor que construye a ese narrador (el conjunto
de conocimientos y saberes) y la de ese narratario que está construido en el texto. Por
supuesto, puede haber una proximidad, nunca van a construir exactamente dos
enciclopedias. Es una postulación ideal. A partir de ahí puede haber mayor o menor

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
3
cercanía con la enciclopedia del autor, y con todo lo que construye en el texto, o mayor
distancia.
Por lo tanto, esto hace que muchas veces los textos sean más opacos, de más
difícil comprensión según el narratario que se haya constituido y la distancia que habría
entre ese narratario y el lector empírico. Los textos más clásicos suele construir un
narratario al que el narrador ofrece indicaciones, un narrador muchas veces omnisciente
o que incluso interviene autoralmente en el relato, pistas, marcas, explicaciones (de ellas
también habla Genette) de tal manera que promueven una mayor comprensión del texto.
En otros casos, esto no sucede. Al borrarse ese tipo de marcas hay un narratario
constituido al que se le exige una enciclopedia mucho más amplia, de modo tal que se
dé cuenta cuándo hubo un salto temporal que no está indicado; cuándo, sin solución de
continuidad, el texto pasa de un tiempo a otro en el propio discurrir.
Genette, en ese sentido, cuando habla del paso de un nivel al otro también utiliza
uno de estos términos retóricos que trae para describir los funcionamientos de los
relatos que es el de “metalepsis”. O sea, hay un deslizamiento de una instancia narrativa
a otro momento. Ahí se exige un lector activo que pueda darse cuenta de algo que no ha
sido indicado previamente. Uno podría decir que en las propuestas novelísticas de
ruptura del siglo XX, todos estos elementos aparecen muy potenciados cuando se
realizan nuevas propuestas que interrumpen un modo de narrar más típico del siglo
XIX. Esto no quiere decir que en el siglo XX hayan desaparecido y no hayan quedado
modos de narrar más afines a ese tipo de relato, pero hay un montón de textos que hacen
esto. Comentamos el caso de Pedro Páramo en donde hay un cambio muy grande
respecto de las pautas que rigen un relato más tradicional, en cuanto a las distintas
instancias que tienen que ver con el narrador, la fragmentación novelística, el manejo de
la temporalidad, la presencia de distintos tiempos que actúan en la novela. Elementos
que hacen que la lectura sea compleja, al mismo tiempo que tiene que ver con la
configuración de un texto muy denso y rico en cuanto a todas las significaciones que
puede promover. Esto no es una cuestión de embarrar las cosas sino que se trata de ver
de qué modo se pueden promover nuevas significaciones, sobre todo cuando hay ciertas
formas narrativas que han devenido en estereotipos o, para decirlo con el lenguaje de los
formalistas rusos, cuando ciertos procedimientos se han agotado y entonces aparecen las
posibilidades de ruptura y de un nuevo procedimiento. Inclusive, en el caso de Tinianov,
pensando en la parodia no tanto en el sentido bajtiniano como palabra bivocal y

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
4
divergente, sino como la posibilidad de parodiar cuando un procedimiento se ha
agotado. Ese procedimiento agotado es lo suficientemente reconocible y codificado
como para que se pueda apreciar la otra dimensión que está polemizando con ese texto.
Seguramente no hemos leído muchas novelas de caballería, pero, cuando uno lee El
Quijote, con toda la parodia a las novelas de caballería, uno puede inferir los elementos
que El Quijote parodia desde la misma construcción del héroe. Ya no es el héroe como
dechado de virtudes sino todo lo contrario.
Genette realiza una clasificación que tiene que ver con la posición del narrador
con respecto a la materia narrada. En este sentido, él va a hablar del nivel y la relación.
Nivel/Relación Extradiegético Intradiegético
Heterodiegético Homero Scherezade
Homodiegético Marcel Ulises
Esto tiene que ver con el lugar en que se sitúa el narrador respecto del relato. Si
está fuera del relato, contando los hechos, o si está dentro del relato. Todo se complejiza
cuando plantea una relación heterodiegética y una relación homodiegética. Esto tiene
que ver con si se habla de algo que no es lo propio o si está narrando algo que es propio
del narrador. Para que se entienda mejor el cuadro, él pone como ejemplo de la
narración extradiegética y heterodiegética a Homero. Homero se ubica fuera del relato y
no es un personaje del texto. En el caso del narrador homodiegético e intradiegético a
Marcel, dado que su ejemplo básico es En busca del tiempo perdido, que cuenta su
propia historia, pero la estaría contando como desde afuera. Luego, en el caso de la
relación heterodiegética e intradiegética, pone el ejemplo de Scherazade, la que cuenta
los relatos de Las mil y una noches. Scherazade está en el relato, ella le cuenta una serie
de historias al sultán para que no la mate, pero las historias que cuenta sean ajenas a
ella, ella no las protagoniza. En el otro caso, intradiegético y homodiegético a la vez,
pone el caso de Ulises, el personaje de La Odisea, en el sentido de que cuenta su propia
historia desde dentro de la historia.
En otra clase comenté que este afán clasificatorio de Genette tiene que ver con el
alto nivel de formalización de las teorías textualistas. La utilidad que puede tener esto
para nosotros —tanto esto que hablamos como el manejo de los tiempos, el cambio del
tiempo, la importancia de un ordenamiento cronológico o no o el tiempo distorsionado,

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
5
los cambios de punto de vista, la voz narrativa— son elementos que sirven para analizar
los textos literarios y ver de qué tipo de estrategias narrativas se valió el narrador y con
qué tienen que ver esas selecciones. Si tienen que ver con un cambio respecto de una
serie que se interrumpe, aparecer como una obra de excepción (esto es algo de lo que
habla Todorov y ya me voy a referir a eso) frente a lo que aparece como una serie más o
menos armada, incluso en contra de un género que es lo que señala Todorov cuando
habla de los cambios y las rupturas en los géneros, y, de alguna manera, con todos esos
elementos que juegan en el texto, permiten caracterizar cuál es la propuesta narrativa o
la poética de la narración de un autor determinado. Las poéticas narrativas plantean una
postura en función de un determinado tipo de relato según la concepción que anima al
autor y que tiene que ver con su contexto, nunca están descontextualizadas, y con qué
cosas elige y rechaza.
Ahora quiero referirme un poco al texto de Bajtín. El texto es parte de Teoría y
estética de la novela y se llama “El hombre hablante en la novela”. Las instancias e lo
social, del contexto histórico y de la impronta ideológica son temas que van a estar muy
marcados por Bajtín, así como algunas hipótesis muy fuertes como, por ejemplo,
cuando señala el plurilingüismo como condición propia de la novela. Incluso llega a
decir que aunque una novela no se planteara como un texto plurilingüe, de cualquier
manera, estaría resonando en ella la variedad de los discursos sociales que están como
referencia y que son trabajados artísticamente por el habla del autor. Para Bajtín la
instancia autoral es la causa del texto. Dice que, en aún en estos casos, el conjunto de
hablas resuenan sobre aquello con lo que trabaja el autor y a partir de las que este hace
sus selecciones. Marca mucho la cuestión de que, sobre ese material, el novelista hace
una elaboración artística para dar una imagen del lenguaje. Esto es lo que destaca y lo
ve como rasgo particular del texto novelístico frente a otras formas en donde el
plurilingüismo puede estar presente, es decir, las voces de los otros puestas en un mismo
texto. Esto pasa cuando se refiere, por ejemplo, a los géneros retóricos tomando esa
larga tradición de la retórica en la Antigüedad, sus cambios en la Edad Media y en la
Modernidad, sus reformulaciones en lo que se llamó la “nueva retórica” en la época del
estructuralismo.
A partir de esta idea de plurilingüismo, Bajtín señala a la novela como un género
privilegiado en función de incorporar las voces de los otros; esa pluralidad de voces y
discursos, ese anillo discursivo en base al cual se construye el texto artístico. Quería

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
6
señalar esto de la relevancia que le da al hecho de que se hace una elaboración artística
peculiar porque, por ejemplo, cuando, en el texto de Rulfo, de pronto aparecen los
discursos de los personajes (el discurso mimético según Genette, el discurso directo
como oposición a la diégesis como discurso relatado) se interpretó que había puesto en
escena el discurso oral de los campesinos mexicanos. Ante esto hay que ver que, en esa
pluralidad de discursos que maneja Rulfo, uno de los discursos presentes tiene que ver
con esas voces, pero no es una transposición directa de la oralidad. Uno no puede decir
que los campesinos mexicanos hablan como los personajes de Rulfo, sino que ahí hay
un arduo trabajo, algo que también señaló Bajtín, de selección y elaboración para lograr
esa imagen del lenguaje que sería algo así como el objetivo del texto artístico, a
diferencia de otros textos plurilingües
Para Bajtín, estos discursos circulantes son el objeto de la representación verbal
y artística. En lugar de hablar de representación como reflejo o mímesis directa, habla
de la representación de la palabra en la obra literaria. Eso permitiría lograr una
objetivación tal que permitiría la constitución de una imagen, la imagen del hombre en
el texto. Nunca deja de lado esto, incluso critica las posturas que él llama meramente
formalistas que plantearían el desprendimiento del lenguaje de su circulación en la
sociedad. Para él siempre está relacionado con la sociedad y con la ideología en el
sentido de que siempre habría, en el modo de concreción de un texto, una ideología que
se transmite. Ya nombre la categoría de “ideologema” que él planteó como un
condensado discursivo e ideológico. Hay una concepción que se transmite a partir del
texto. Inclusive, al hablar de lo ideológico, Bajtín hace una salvedad en el sentido de
que lo ideológico no es una transmisión de consignas o algo por el estilo, sino que,
incluso en aquellos textos más esteticistas (pone como ejemplo a Oscar Wilde) se
vehiculiza una ideología, un conjunto de representaciones de lo real que tiene que ver
con varios elementos. Por un lado, tienen que ver con la estructura material de una
sociedad en un momento determinado que promueve ciertas representaciones y que,
muchas veces, actúa, en el sentido marxista del término, como velo de las relaciones
reales.
La palabra ideología tiene muchas definiciones, cosa que analizó Zizek y de otro
modo Castoriadis, quien la refiere más bien a la noción de lo imaginario en el sentido
lacaniano del término, como parte de los tres grandes registros: lo imaginario, lo
simbólico y lo real. El simbólico es el de la ley fundante. Lo imaginario, a partir de esa

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
7
ley fundante, permite la circulación de una serie de concepciones y representaciones
sociales e individuales. El registro de lo real es aquello inaccesible a la palabra que
pugna por expresarse. Lo real insiste para llegar, de algún modo, al lenguaje. En tal
sentido, él discute una teoría muy logicizante del psicoanálisis lacaniano en el sentido
de que lo imaginario siempre aparece como falso, como representaciones falsas que
tapan la ley fundante. Tiene esa característica que uno puede asociar con la idea de
ideología como veladura y entonces presenta una idea de imaginario, de institución
imaginaria de la sociedad, por ejemplo, como un conjunto que permite concebir,
presentar y armar esa vastedad que llamamos realidad. Les aclaro que Bajtín no habla
de imaginario sino que, simplemente, habla de ideología. Pensar los ideologemas tiene
que ver con formulaciones discursivas que permiten pensar la presencia de una
ideología que siempre está presente en las concreciones literarias. No porque se
explicite sino porque a partir del análisis que podemos hacer sobre cómo trabaja los
personajes, las narraciones, los procedimientos que usa (si privilegia la descripción o el
diálogo, cuál es la materia tratada, todo ese conjunto que es una relación), se puede
vehiculizar una ideología de quien ha producido el texto.
Esto de pensar en un conjunto relacionado se puede vincular con lo que dice
Todorov, cuando habla de los géneros del discurso, en el sentido de que, en un
momento, se concibió al relato como si fuera una gran frase. Esta postulación fue
variando. La frase sería un objeto, según lo que dice Todorov, que estaría relacionado
con un contexto que sería el propio texto. Es decir, no puedo tomarlo aisladamente
porque, según aquello con lo que esté relacionado, va a tener diferentes significaciones.
Así, por ejemplo, en la parodia, si una frase está ubicada en cierto contexto, tal vez sea
una frase paródica o tal vez no, depende del conjunto con el que se está relacionando.
Todas las categorías que vimos una por una, a partir de la teorización de Genette, se
articulan en una unidad que es el texto literario.
Cuando Bajtín habla de la representación verbal, toca una palabra que es
bastante conflictiva y que ha sido objeto de numerosas polémicas; desde pensar la
representación como una duplicación de la “realidad”, como si el texto fuera un espejo
al que pasa sin mediaciones la referencia en un sentido muy amplio. En un sentido muy
amplio porque aquello a lo que remite el texto también es muy amplio y no solo porque
puede referirse a hechos empíricos o fabulaciones o fantasías, sino también por hablar
de la construcción del referente. Ya cuando alguien focaliza algo de la realidad está

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
8
operando un recorte. La realidad no entra de una forma directa al texto, no podría
suceder por ser la realidad un fenómeno multiforme, sino que se hace un recorte
determinado en donde también se ve el proyecto del autor, su ideología. Cuando digo
“su ideología” no solo estoy pensando en una ideología de tipo social o político sino
también en una ideología artística que tendría que ver con la noción de poéticas. A su
vez uno puede establecer vinculaciones con el sentido más general de la ideología. Acá
tenemos que subrayar la heterogeneidad y la variedad.
Incluso cuando hablaba del reflejo, esto nos hace acordar a las teorizaciones de
Lukács. Lukács hace una distinción entre lo que llama “el reflejo directo”, parte de un
sujeto consciente que se relaciona con una realidad objetiva existente independiente del
sujeto que está frente a ella, y, por otro lado, habla del “reflejo científico”, en donde
vería qué es lo que pasa cuando esta relación con la referencia se hace en función de un
análisis científico de lo real. La otra distinción importante es la de reflejo artístico y ahí
va a hablar de un trabajo de elaboración. Está pensando en la elaboración de ese
material provisto por esa materialidad externa a la escritura.
Esto nos lleva a problematizar la categoría de representación, lo cual se ha hecho
largamente, desde varios lugares. Estaría la idea de presencia de una ausencia. En el
texto aparece la representación como algo presente, en la materialidad del texto, de una
referencia que está ausente. La construcción de la referencia tiene que ver con ese
recorte que hacemos respecto de la realidad, donde hay elementos que serán
incorporados y otros que van a caer fuera del texto. Toda focalización, desde dónde se
mira, implica que lo no focalizado quede fuera de ese foco. La focalización puede
cambiar y, en un mismo texto, puede que se trabaje con distintos modos de focalización.
Inclusive sobre un mismo hecho, cosa que vimos en esas variantes que plantea Genette
sobre contar un mismo episodio desde distintas voces. En cuanto a la referencia y la
representación, aparecen muy ligadas con ese término tan complejo y variable que es el
de realismo; o sea, una escuela literaria, por una parte, y qué elementos se pueden
plantear como oposiciones con lo fantástico. El texto aparece como la realidad misma.
Lo que habría es un efecto tal que produce una ilusión de realidad, de estar ante la
misma realidad a partir del trabajo artístico que se ha hecho. Trabajo artístico que va a
ser muy distinto si, o bien se separa del realismo tradicional, o bien si va para el lado del
fantástico.
Justamente hablando de esta representación que involucra a todos estos

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
9
problemas de la mímesis, en el sentido de imitación, término involucrado en esta idea
de representación de la realidad, Bajtín va a hacer una referencia a esta cuestión de la
particularidad que tienen algunas formas que se introducen en las novelas. Va a decir
que el hablante en la novela no debe tener obligatoriamente la forma del héroe (la
palabra “héroe” es mejor traducirla por “protagonista”). Dice que ese héroe es solo una
de las formas del hombre hablante. Se va a expandir, a partir de esto, sobre ciertos
procedimientos del plurilingüismo en la novela. Va a hablar de estilizaciones paródicas
impersonales, estilizaciones no paródicas, géneros intercalados. Recuerden que
hablamos de esta posibilidad que tiene la novela de ingresar, por su misma posibilidad
de incorporar, otras formas que podemos llamar genéricas como la carta, el diario, un
documento, un poema. Formas discursivas que no son solo las voces de los narradores o
el diálogo. Dice que en formas de autores convencionales también aparecería el
plurilingüismo. También habla del “skaz”, el discurso mimético en el sentido de la voz
representada de un personaje. Es lo que correspondería a la noción de mímesis en
oposición a diégesis. Inclusive, dice, el indiscutible discurso del autor, las intromisiones
autorales. Es como que la instancia de producción se incorpora al texto, tomando cierta
distancia con el narrador. Al respecto uno piensa en novelas más tradicionales, pero
también podemos pensar en Paradiso de Lezama Lima, en un momento en que se está
contando la historia del protagonista (José Cemi). Hay marcas autobiográficas, pero hay
todo un aprendizaje que va a hacer este personaje. En un momento de la novela hay un
cambio abrupto y aparece la voz de la madre, un personaje importante del texto, que
dice que tú tienes que escribir todo esto, esa es tu misión. La madre aparece señalando
una misión. ¿A quién? ¿Al narrador? ¿a ese narrador que venía contando la historia de
José Cemí? Dice, después de referir las palabras de la madre: “Estas son las palabras
más importantes que ha escuchado”. Es un momento en donde uno siente la presencia
de la voz autoral colocada en algo que tiene que ver fuertemente con la instancia
autobiográfica de José Lezama Lima, más allá de otro tipo de relatos que son más
convencionales donde hay tramos explicativos; el autor se pone a explicar cosas. Esta
mucho más fuerte esto que Bajtín señala como la voz autoral (él dice “discurso del
autor”).
Incluso dice que este lenguaje que puede ser polémico o apologético puede
oponerse a otros lenguajes del plurilingüismo. Dice que, en todas estas formas, no solo
se está representando, usando un conjunto de procedimientos para constituir el texto —

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
10
en eso consistiría la representación más que en una mera duplicación—, sino que se está
presentando, se está marcando una presencia. Por eso hablé de la representación como
presencia de una ausencia.
En cuanto a los modos de presentación y representación quería señalar que
Bajtín, todo el tiempo, marca la importancia que tiene en la novela, con respecto a
aquello que se está contando, la mediación de la palabra. Ahí hace una diferencia entre
una obra de teatro y un relato. Distingue representación teatral como escenificación de
esta mediación que tiene que ver con que, en la novela, alguien aparece narrando la
historia, así sea que esté escrita en primer persona, o bien sin ser una imitación o la voz
directa del protagonista, en tanto diferente a la instancia autoral. Con esto quiere decir
que se puede constituir un protagonista que narre en primera persona respecto del cual
hay una distancia que puede ser social, racial, que pertenece a otro ámbito y que tiene
otra cosmovisión a la del narrador. A “Torito”, el cuento de Cortázar en donde habla un
boxeador, se lo puede poner como un ejemplo de “skaz”. La referencia está trabajada a
partir de y se remite a un personaje real: un boxeador llamado Justo Suárez al cual le
decían “EL torito de Mataderos”. Entonces, el relato comienza con este narrador que
está contando directamente su historia (en la construcción que hace Cortázar). El relato
va poniendo una serie de indicios, no hay ningún narrador explicativo ni voz autoral, de
tal modo que el lector se entera de que está en un hospital por tener tuberculosis, que
tuvo momentos muy gloriosos en cuantos a sus triunfos en el boxeo, que la mujer con la
que tenía una relación lo abandonó, se menciona a la familia, la situación del hospital,
cómo se siente él cuando lo atiende la hermanita, etc. De hecho, lo acusaron a Cortázar
de haberse distanciado de las formas del lenguaje oral que, como sabemos, está
sometido a un cambio permanente. Cortázar se defendió de estas acusaciones e incluso
dijo que es posible que Justo Suárez nunca haya hablado así. Es decir, está haciendo una
configuración sobre cómo podría haber hablado ese boxeador. Por supuesto, el efecto de
verosimilitud tiene que ver, entre otras cosas, con exponer una serie de cuestiones con
respecto al boxeo y mostrando todo ese mundo. El efecto que produce el relato es de
verosimilitud, que efectivamente está hablando Justo Suárez y contando su historia.
Decía esto a partir de la diferencia entre la instancia del narrador y la del autor y la
constitución de esas voces en primera persona. Al mismo tiempo, viendo lo que dice
Bajtín, uno puede pensar que allí se ve la pluralidad de discursos que están atravesando
ese relato que puede aparecer como el monólogo de esa primera persona que cuenta su

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
11
historia. En esa variedad discursiva se observa ese plurilingüismo bajtiniano.
Para Bajtín este hombre hablante, este narrador de la novela, es, básicamente, un
ser social, no va a hablar en un dialecto individual. En el caso del cuento de Cortázar, se
está presentando en un contexto, hablando un lenguaje social que no es privativo. No es
algo propio que nadie más comparte; lo pueden compartir tanto aquellos que están más
cercanos a su universo como aquellos como nosotros que estaríamos más distantes del
universo del boxeador. Lo que dice Bajtín es que se trata de la construcción de un
lenguaje particular que no es lo mismo que individual. Esta idea de lo particular fue
trabajada por Lukács cuando distinguió ente la generalización, la individualización y
colocó la categoría de particularización. No una voz que hable en general, Bajtín habla
de un lenguaje abstracto como algo no propio de la novela, aun cuando tengamos textos
donde haya cierta veta ensayística y argumentativa, inclusive en las voces de los propios
personajes. Nuevamente me remito a El siglo de las luces de Carpentier, en donde hay
una serie de discusiones acerca del proceso de la revolución francesa, qué problemas se
están suscitando, etc., en donde los personajes argumentan y contraargumentan, pero
siempre están las marcas particulares de cada uno de ellos, de tal manera que se produce
un interesante contrapunto dialógico, por ejemplo, respecto de las visiones de la
revolución. Además de una poderosa voz narrativa que va presentando y haciendo el
armado de la secuencia de acciones que se cuentan en la novela.
En cuanto a esta particularidad, uno puede pensar en ciertas marcas. Esto no lo
digo siguiendo fielmente a Bajtín, sino pensando de qué modo podemos ver, en
diferentes relatos, las marcas de este modo particular en que el texto trabaja ese sujeto
social de tal manera de que apreciamos distintos estilos narrativos. Concebimos el estilo
un poco etimológicamente (el “stiló” era el punzón con que se marcaban las tablillas),
de modo tal que podamos pensar las marcas que hay en el texto que me permiten
analizar el estilo propio de un autor. Mencionamos la referencia que hace Barthes
cuando liga el estilo con lo corporal y lo pulsional del sujeto. Esto en el sentido de que
esas marcas trabajadas en el texto también obedecen a esos impulsos profundos que
tienen que ver con la experiencia más subjetiva y con el peso particular que pueden
tener ciertas palabras por su propia historia, en la constitución de la subjetividad de un
autor. Hablo de las marcas en el texto porque se decía, cuando la presencia del autor era
más preponderante, que el estilo es el hombre. El estilo era el modo en que un autor
armaba su obra dándole sus características particulares. Estamos pensando en un sujeto

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
12
consciente y muy deliberado que va poniendo cosas y dominando la escena. Por
supuesto, hay un nivel de elaboración en donde hay un proyecto y el registro de la
conciencia está presente, pero también está esa otra dimensión jugando en el texto. De
esta conjugación salen marcas y ritmos particulares y me refiero a los procedimientos:
cómo trabaja, por ejemplo, el ritmo narrativo, de qué modo construye a los personajes,
en qué focaliza, etc. Todo eso, en el conjunto que es el texto, nos da una serie de marcas
que permiten la caracterización de un estilo narrativo. La vez pasada hablamos, en tal
sentido, de tendencias hacia la proliferación o de tendencias a la condensación. Es decir,
lo pautado en el texto, la utilización de frases más largas o más breves, la utilización de
frases más cortantes frente a largos párrafos con muchas parentéticas, cierta tendencia a
expandirse o a aminorar la descripción, mayor o menor presencia de esa voz que narra.
Cuando hablo de “marcas” hablo de todos los rasgos característicos que podemos
encontrar en un texto. Esto sirve para ver las propuestas que se hacen y qué sentidos se
van moviendo en el texto. Todos estos elementos tienen que ver con la construcción de
un sentido que no se ajusta meramente a un tema. Es decir, la significación se puede
alcanzar trabajando el modo en que el texto está construido.
Cuando Bajtín se refiere a un punto de vista, si bien aparece la misma palabra
que vimos en Genette, no está hablando del punto de vista en un sentido formal, sino,
más bien, desde la cosmovisión que puede tener un autor para darle, digamos,
significación social a la obra. Estaría expresando un punto de vista especial acerca del
mundo. No porque deliberadamente esté haciendo esto, sino porque, con todo lo que el
texto puede arrastrar y aportar de significación, puede mostrar ese punto de vista. Lo
que el texto promueve, el enfoque que da, la ideología que transmite, puede muy bien
no coincidir con la ideología explícita del autor. Siempre se ha dado el ejemplo de
Balzac que era monárquico pero que, sin embargo, hizo una crítica muy fuerte a la
burguesía. Según se dice, Marx aprendió mucho más leyendo las novelas de Balzac que
leyendo tratados de economía, por la penetración que tuvo Balzac en cuanto a la
circulación del dinero, los movimientos de los sectores sociales que se encuentran en
ese inmenso proyector totalizador que fue La comedia humana.
Por otra parte, Bajtín va a desarrollar los modos en que esa palabra dialógica
puede aparecer en la novela. Algo interesante es que, en relación con la novela, el
problema central es la representación artística del lenguaje, el “problema de la imagen
del lenguaje”. Todo el tiempo está moviéndose, por una parte, en no desligar a la

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
13
literatura del contexto social, de esa pluridiscursividad social. Por otro lado, analiza, no
con la formalización de Genette, procedimientos por los cuales esa otra palabra va a
aparecer. Nombramos a la parodia, donde la palabra de otro aparece en una citación de
polémica y homenaje. Pero también va a hablar de estilizaciones, cuando se toma la
palabra del otro pero no con una palabra bivocal y divergente, sino que aparecería una
suerte de convergencia y un trabajo que está dialogando armónicamente con el discurso
del otro, aunque se advierte ese espesor discursivo. Cuando habla de los distintos
procedimientos (el “skaz”, la parodia, la estilización o de la cita), muestra cómo se
incorpora la palabra del otro.
Lo que va a decir también es que el plurilingüismo no es algo privativo de la
literatura. Hay otra serie de discursos en donde este plurilingüismo puede aparecer. Va a
considerar los géneros retóricos, va a incursionar en esa vieja disciplina del “arte del
buen decir”, ese estudio del discurso, que viene de la Antigüedad. Va a tomar en cuenta
cómo los géneros retóricos pueden introducir la palabra del otro. En la larga historia de
la retórica se habló de géneros como el judicial, en donde privarían la acusación y la
defensa. Un juicio oral supone capacidad oratoria por parte de quien acusa y quien
defiende, saber manejarse bien discursivamente. También el periodismo, lo menciona,
en el modo de presentar, argumentar, haciendo algo que, de pronto, se aleja del hecho
real. Es decir, se ha hablado de la “construcción del hecho” en cuanto al análisis de un
discurso que, por estos recortes de los que estamos hablando, puede presentar al hecho
de determinada manera, lo construye de determinada manera, con modalidades que
tienen que ver con la interpretación. Un mismo hecho puede ser contado como algo
positivo o como algo negativo, lo cual depende de la instancia de la enunciación y de
este punto de vista del que habla Bajtín como colocación frente a ese mundo. Otro
género retórico sería el deliberativo donde prevalecerían la argumentación, los modos
de persuasión, en donde se lanza una hipótesis y se argumenta sobre ella. Como la
retórica tradicional está pensada para causar un efecto en el auditorio, lo que plantea son
los modos de convencer o disuadir de algo.
Todos estos elementos que estoy nombrando, los trae Bajtín para hablar de su
plurilingüismo, pero también para señalar que son diferentes, en cuanto a su grado de
abstractización, de esa particularización y de ese énfasis en la elaboración del lenguaje
objetivado a fin de que se convierta en una imagen que sería lo propio del arte y de la
novela en tanto elaboración artística. Considera que todos estos elementos pueden

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
14
aparecer trabajados, de hecho así sucede, en muchos textos literarios. Textos literarios
que pongan en escena un juicio o un discurso. Hay un ejemplo muy interesante que está
en Papa Goriot de Balzac. El personaje se llama Vautrin, un revolucionario que había
tenido que retraerse por la Restauración, y hay una escena en donde aparece un discurso
de él en donde enuncia sus principios. Allí hay toda una argumentación que se incluye
en novela por esa capacidad que la novela tiene para incorporar discursos. Justamente,
el modo en que esto está narrado no es mostrando una serie de principios más o menos
abstractos, sino que en la misma experiencia y carnalidad del personaje aparece esta
elaboración y objetivación del lenguaje artístico del que está hablando Bajtín.
Otro género discursivo que aparece es el llamado demostrativo que puede ir
hacia el elogio o el vituperio de alguien. De la misma manera esto puede aparecer en los
textos literarios pero con esta diferencia. Bajtín dice que “la retórica se limita
frecuentemente a victorias puramente verbales sobre la palabra. En ese caso degenera en
juego verbal formalista”. O sea, en un discurso que, para Bajtín, estaría desconectado de
esa dimensión social que él reclama como imprescindible para el texto artístico. Plantea
que en estas formas retóricas hay diversos modos de transmitir la palabra ajena; sea
porque se lo cita al otro para refutar, sea porque se polemiza con sus términos, sea
porque se lo cita elogiosamente, etc. No deja de aparecer esa palabra que no es la del
“hombre hablante” sino que es la de otros discursos.
Lo que va a decir es que esta bivocalidad retórica es diferente de la auténtica
bivocalidad de la prosa literaria porque la retórica no tiene como objetivo “la
representación de la imagen del lenguaje”. Más bien la idea sería que estos manejos
discursivos tienen a un objetivo que puede ser convencer o polemizar o encomiar, etc.
Esto no lo dice Bajtín pero podemos pensar que aparecería un énfasis en la elaboración
del mensaje, como diría Jakobson, vuelto sobre el mensaje mismo. La función poética
del lenguaje, como dice Bajtín, no es esa palabra que se agota en un juego formal
desligado de los discursos sociales. Al final señala que se trata de un trabajo muy fuerte
con el lenguaje que exige una serie de elaboraciones. Dice: “precisa de un trabajo
colosal”. Está hablando del híbrido artístico. Esto lo dice cuando trata de sintetizar los
procedimientos por los que se puede crear lo que llama “la imagen del lenguaje”, la
concreción del texto artístico. Habla de hibridación, se ha hablado bastante de discursos
híbridos o incluso de culturas híbridas, que tiene que ver con la mezcla de voces en una
sola voz. También habla de la correlación artística de los lenguajes y los diálogos puros.

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
15
Estas distintas voces tienen que ver no solo con que hable mucha gente, sino con que se
produce un intercambio, por eso habla de dialogismo y de género democrático, en el
sentido de que no se trataría de la imposición de un discurso autoritario, al cual le
dedica varias párrafos en este capítulo, sino que se trataría de escuchar las distintas
voces que resuenan socialmente y que están en contacto y diálogo en la novela. En la
novela pueden aparecer mostrando ese plurilingüismo de base. Esto sería como mostrar
la condición misma de la sociedad y una serie de problemáticas que no son idénticas. El
lenguaje de la novela aparece como un lenguaje de significación potenciada. En el texto
artístico tenemos esa posibilidad de potenciar al máximo el lenguaje. La idea sería
activar todos los componentes del lenguaje a fin de que la significación producida sea la
más amplia posible. Por supuesto, esto va a estar en relación con el narratario y la
enciclopedia del lector empírico, pero la propuesta es esta: lograr una imagen del
lenguaje a partir de ese trabajo colosal de poner en escena las otras voces.
Le va a dar una importancia bastante fuerte, dentro de estos tres elementos que
nombra, a la hibridación. En el diálogo, si responde al dialogismo, uno lo puede ver más
claramente, cuando se contraponen dos visiones diferentes. La idea sería que, en el
texto, no aparezca el predominio de una sobre la otra. Puede pasar que, por más que
haya diálogo, el texto puede hacer que una de las visiones prevalezca sobre la otra. La
idea del dialogismo es que las voces contrapuestas tengan un sustento, con la
posibilidad de que uno pueda sentirse más afín a una posición que a otra o que haya
matices que tengan que ver con esto, pero no con la idea de que tal voz tiene la verdad y
la otra no. Es decir, que el texto no desautorice a una de las voces que están
interviniendo. Lo que debe hacer el texto dialógico es presentarla desde su lógica, desde
su lugar de enunciación, y con este fuerte carácter polémico.
Cuando habla de los discursos autoritarios, se refiere en especial a los discursos
que considera más dogmáticos como el discurso religioso. Dice que es un discurso que
aparece como autoridad y como dogma. Uno puede decir que el discurso religioso
también ha sido objetado. De hecho, piensa en discursos que se presentan como
unívocos, indubitables, con una sola interpretación. Por su parte, el trabajo novelístico
aparecería como un sustraerse a ese discurso autoritario e inclusive encontrar palabras
propias. Esto tiene que ver con no reproducir esas palabras del discurso autoritario, pero
también alude a otro tipo de autoridad que se podría construir en un discurso. No sería
esta que trataría de imponer una determinada visión, sino que ese discurso construya su

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
16
validez desde una perspectiva que presente las otras voces.
Entonces, en este momento del texto, va a darle una importancia mayor a la
hibridación porque también va a hablar de la correlación dialogística de los lenguajes; o
sea, que puedan aparecer las distintas voces a través de las palabras de los personajes o
de la diégesis, del recuento que hace el narrador, de determinados actos o de aquello que
los personajes dicen. Todo el tiempo estoy marcando que hay una serie de posibilidades
que cada texto va a jugar de modo particular; en la hibridación aparece la idea de que se
trataría de condensar en una palabra la bivocalidad. Es decir, que resuenan más de una
voz en una unidad discursiva. Que sea posible en una escuchar las otras voces o la otra
voz por lo menos. Esto es lo que considera ”un trabajo colosal”. Habla, por otra parte,
de una hibridación no intencionada. Dice que esto “es una de las modalidades
principales de la conciencia histórica y del proceso de formación de los lenguajes”. La
hibridación no intencionada sería un procedimiento de construcción del lenguaje de una
manera que no tiene que ver tanto con la elaboración artística, a la que va a llamar
“hibridación intencional”. Dice que la hibridación es una palabra que está dialogizada
internamente. No estaría separada sino que en su propia constitución habría más de una
voz. Dice que no sería una mezcla directa de dos lenguajes sino que podemos tener un
enunciado que se presenta “bajo la luz de otro lenguaje”. Es como que el objeto está
iluminado de tal manera que se puede percibir al otro.
Acá es donde se dedica a señalar algunos de los procedimientos como el de la
estilización. La estilización sería la representación del estilo lingüístico ajeno, imagen
del lenguaje ajeno, y, por ser una estilización, tenemos al lenguaje estilizado y al
lenguaje estilizante, así como en la parodia está el lenguaje parodiado y el lenguaje
parodiante, tenemos ambas voces. También habla de la variación; es decir, en un
enunciado pueden aparecer las dos voces mediante ciertas variaciones sobre un discurso
primero que dé cuenta de esa otra voz que está interfiriendo con ese otro discurso.
Piensa que la estilización aparece como una imagen más reposada y acabada desde el
punto de vista artístico. Dice: “Permite a la prosa novelesca el mayor esteticismo
posible”. Si bien critico al esteticismo por considerarlo un desligamiento de la sociedad,
sin embargo, cuando considera la presencia del lenguaje del otro en el otro texto
aparecería como una elaboración artística reposada porque no tendría el grado de
tensión que presentaría un texto paródico por ser palabra polémica. De alguna manera
estaría incorporado pero no se trata de que sea una mera imitación sino una elaboración

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
17
a partir de la propia palabra. Si fuera solo imitación no sería palabra dialógica.
El otro procedimiento al que Bajtín le dio mucha importancia es la parodia en el
sentido de que permite el “pólemos” discursivo, el enfrentarse y discutir con la otra voz,
produciendo también ese efecto que, en ese dialogismo, no deja prevalecer a una
palabra autoritaria, ya que pone en escena a la misma polémica. Parta Bajtín, lograr esa
imagen artística es el objeto de la hibridación intencional novelesca. Para él, una novela
no sería la mera mezcla de discursos que se hacen de una manera no conciente, sino que
se hace desde un proyecto de trabajo en donde se incluye la palabra del otro mediante
algunos de estos procedimientos, que señala como propios de la forma de construcción
de la imagen del lenguaje. Bajtín dice, en esta defensa de la novela, que la hibridación
no se trataría de la mera mezcla de estilos discursivos, sino que lograr esa concreción y
esa síntesis donde se mide un discurso bajo la luz del otro, que un discurso aparezca
dentro del otro, es una condensación que hace acordar a la metáfora como unidad
significante. No se trata de una mezcla sino de lograr la imagen.
Voy a hacer un pequeño comentario sobre “Los géneros del discurso” de
Todorov. Se hace una pregunta sobre qué es lo que pasa con los géneros literarios.
Habla, en principio, de la puesta en crisis de los géneros literarios. Los románticos
pusieron en crisis los géneros neoclásicos y hablaron de la libertad artística (Víctor
Hugo decía que no hay ni reglas ni modelos) y ponían el énfasis en la creación, pero el
Romanticismo inventó sus propios géneros: el idilio, la novela psicológica. No es que
no existiera antes y esto es otro elemento importante que señala Todorov: los géneros
provienen de otros géneros y se dan mediante transformaciones, persistencias. Él señala
esta transformación histórica de los géneros literarios.
Al principio, cita a Blanchot y una crítica que hizo a estos encasillamientos
literarios, pero después dice que hay una ley del género y que, cuando se habla de las
transgresiones al género, la trasgresión es posible cuando hay una ley establecida. Sin
ley no puede haber trasgresión. Va a formular una serie de hipótesis en cuanto a la
posibilidad de hablar de la dimensión histórica de los géneros y de su variabilidad. Dice
que es posible el agrupamiento de textos por propiedades comunes. Va a hablar de
características funcionales y de características estructurales. Nosotros tenemos
establecida una convención con respecto a qué es lo que llamamos literatura, pero a su
vez qué componentes tendría. Parecería que se sigue preguntando por la especificidad
de lo literario. En definitiva plantea que hay una posibilidad de hablar de géneros y que

Literatura Latinoamericana II Teórico Nº 19
18
esto es lo que posibilita las transformaciones que pueden venir por las transgresiones.
Acá hace una relación muy importante que es la de regla y excepción. Hay una regla y
aparece lo excepcional respecto de esa regla. Eso que puede aparecer como excepcional
se puede transformar en regla de orden y ahí se ve la variabilidad y la posibilidad de que
exista esta movilidad. Dejamos acá.
(Esta desgrabación no fue revisada por la docente a cargo de la clase.)