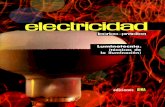Teórico Nº 6
-
Upload
pablo-lazzarano -
Category
Documents
-
view
4 -
download
2
description
Transcript of Teórico Nº 6
-
1
Secretara de Publicaciones
Materia: Literatura brasilera y portuguesa
Ctedra: Gonzalo Aguilar
Terico N: 6 27- 4- 2009 Profesor: Gonzalo Aguilar
Profesor: Hoy a las cinco, en principio, va a venir a hablar el Dr. Ral Antelo, que estaba un poco engripado y no descartamos la posibilidad de que tenga que suspender su conferencia. Si eso ocurre yo voy a desempolvar la guitarra y dar las dos horas de clase para seguir avanzando en el programa. La semana que viene empezamos con Pessoa, pero voy a tener que seguir, al menos la primera hora, con "Mi to el yaguaret". De alguna manera esto de dar cuatro horas seguidas de clase tiene la particularidad de que a uno un poco le cuesta recapitular. Yo haba cerrado Clarice Lispector, despus pas a Guimaraes, y al final me qued la sensacin de que haba cerrado la lectura de Clarice un poco a las apuradas. No porque haya faltado una lectura bastante exhaustiva, que creo que s hicimos con sus cuentos y con su novela, pero hay alguna cuestin que yo quisiera que quede de la manera ms sencilla y clara posible, que es la cuestin de la abyeccin. En segundo lugar, algo que habamos tocado al principio de la cursada y que yo quera poner en relieve con Clarice y no s si qued del todo claro: la cuestin de la anomala por sobre el pensamiento del desvo y la anormalidad. Con esto quiero decir que si nosotros nos quedbamos en un planteo de la anormalidad como aquello que no tiene norma, con ese prefijo a que denota negacin o carencia, bamos a ver que haba en el personaje de G.H. dos componentes con los cuales podramos construir un binarismo o una especie de paradigma. Esos componentes iban a ser, por un lado, el sintagma de la organizacin, que vimos bastante cmo aparece en los primeros captulos de la novela y, junto con eso, un elemento textual de la novela que es aquella tercera pierna. Con la nocin de tercera pierna nosotros habamos puesto de relieve la cuestin de cmo esa organizacin era artificial: la tercera pierna es un agregado del cuerpo humano. Y cmo tambin articulaba algo que tena que ver con lo inhumano: los humanos no tienen tres piernas salvo en el enigma de Edipo, que ustedes recordarn que haba de un animal que en una etapa de su vida tiene cuatro piernas, luego pasa a dos y finalmente a tres. En ese enigma la tercera pierna es el bastn que usa el hombre. Entonces, se planteaba el caso de este personaje de G.H. que estara en ese mundo de la organizacin y saldra de l para pasar al mundo antagnico, ah
usuario-5Text Box5/1132 - 16 T
-
2
s, de la a- normalidad o de la des-organizacin, para ver, como dice en un momento la novela, que aquello "no era organizable" . Con estos elementos nos podramos quedar en un tpico procedimiento de la crtica, que es la celebracin de la negacin. Ustedes saben que hay ciertas lecturas que definen, por ejemplo, la vanguardia porque no es realista, es decir por negacin del realismo. Como si eso valiera por definicin. Es un procedimiento bastante frecuente, en el cual el elemento con el cual se produce ese antagonismo generalmente no se describe. Se dice, por ejemplo "realismo", y ah est tambin el problema de tener que presumir que el realismo es una cosa homognea, que se cierra en s misma, que podra ser definida con slo tres o cuatro rasgos, cuando en realidad se trata de dcadas de escritura desde Balzac hasta Zola. En este tipo de lectura lo que se hace es justamente celebrar la diferencia, el desvo de la norma: esto no es normal, es anormal, y en eso reside su valor. Nosotros habamos tratado de avanzar en una lectura positiva, es decir una lectura que no se agote en la negatividad de la obra sino que ponga de relieve aquello que la escritura produce. Aquello que la escritura de Clarice Lispector produce, y que no tiene que ver meramente con aquello que niega. Si tuviera que ver meramente con aquello que niega sera entonces una escritura subsidiaria, una escritura subordinada. Nos interes, entonces, ver aquello que esta escritura compone. Habamos avanzado en esta idea de que se componan cuerpos y hablamos de la cuestin de la supresin de la racionalidad, de la aparicin de lo tctil, de la bsqueda de un montaje corporal diferente, de la aparicin de un cuerpo femenino que ya no era un cuerpo meramente percibido, sino un cuerpo que gozaba: distintas cosas que fui planteando y que, creo, quedaron expuestas con cierta claridad. Tambin mencion la composicin de sujetos, donde, si bien plante algunas cosas, creo que no fui a lo ms sencillo: qu pasa con los sujetos en la escritura? Habamos visto que haba una dimensin de la materialidad muy trabajada en la escritura de Clarice Lispector, la vida en tanto materialidad biolgica que comparten la cucaracha y la narradora y la materialidad tambin en la escritura que tambin de alguna manera comenzaba a sufrir una serie de modulaciones plsticas. Hablamos de la palabra modulacin en contraste con molde- en la obra de Clarice. Ahora bien, en toda escritura, en cualquier texto escrito, el yo aparece como un pronombre: un shifter, como se dice en lingstica, que es un shifter vaco. Cuando nosotros hablamos y decimos yo la indicacin es mucho ms sencilla aunque puede ser igualmente engaosa. En el caso de la escritura, el yo que se dice aparece con toda su carga de vaco, porque puede ir refirindose a distintos sujetos posibles. En el caso de G.H. veamos que la narradora iba atravesando una serie de estados en los cuales hay una serie de extraezas que afectan al yo, del cual
-
3
en un momento se dice que es un jeroglfico. Para terminar, y ac, al usar la palabra "terminar" parecera que adscribo a un esquema finalista, pero no me interesa tanto la finalidad sino el esquema de la pasin misma que, como ustedes saben, es un esquema de pasajes determinados y del relato de esos pasajes por el cual hay una suerte de transfiguracin del sujeto, as como en la pasin del va crucis que es otro de los trminos que Clarice va a utilizar en un libro muy interesante, El va crucis del cuerpo, donde se ve claramente el tipo de modificacin que introduce Clarice: ya no sera va crucis del alma como esa instancia inmaterial, sublime y excelsa, sino justamente del cuerpo que nosotros habamos visto en su bajo materialismo, en las instancias que tienden a dar peso a ese va crucis desde otro punto de vista. Por eso deca que esto "termina". Efectivamente, en esta pasin hay procesos, hay cambios, que no acarrean una finalidad determinada. Son procesos que van pasando y que van transformando, y si bien la novela al final vuelve al inicio, nos encontramos en el ltimo captulo con una G.H. muy diferente a la del primero. Quizs esta escritura circular tenga que ver con una especie de retorno a la situacin primera de esa normalidad de la cual el personaje no termina de salir totalmente, pero ya es un regreso diferente con una diferencia bastante importante que tiene que ver con esta experiencia de apertura de G.H. hacia lo que nosotros vimos como lo abyecto. En ese final del ltimo captulo ya el yo, el que, aparece entre comillas. Esto es como una pauta de reconocimiento del carcter vicario del sujeto y de la distancia que de alguna manera se plantea entre el sujeto de la enunciacin y el sujeto del enunciado. A tal punto que, si bien desde el punto de vista lingstico en esta novela el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciacin coinciden, desde el punto de vista de lo que sucede en el relato ms bien encontramos una serie de fisuras permanentes en la cual la escritura se va de ese sujeto que en principio la detenta. Y ah est esa relacin con la escritura porque la escritura despoja a ese sujeto de su cuerpo, lo despoja de su identidad civil, fjense ese G.H, donde el yo finalmente es un efecto. Es decir: no es un sujeto de enunciacin como una causa desde donde todo se dispara. Est claro el planteo? Esto lo vamos a retomar cuando veamos Pessoa, tambin en relacin con algunos textos de Barthes y de Foucault sobre la autora, con los que vamos a seguir un poco bombardeando esta nocin de sujeto y pensando qu viene, qu viene despus del sujeto. En relacin a esto hay un texto que ya mencion pero del que me gustara hacer algunas referencias ms exactas. Es un texto de Martin Jay, el autor del libro sobre Adorno y de Downcast eyes, que ya comentamos. Jay tiene un libro llamado Cultural Semantics: Keywords of the Age, que es 1998, y en donde se incluye un texto que se llama Abjection overruled". Despus podemos subirlo al blog, no como texto de lectura obligatoria sino para todos los que se
-
4
interesen en este enfoque. Tambin est el libro de Kristeva que ya habamos mencionado, que en castellano se llama Poderes de la perversin. Es un texto que aborda la cuestin a partir de qu modos se funda una comunidad, un nosotros. Plantea la aparicin, sobre todo dentro de los estudios culturales, de la nocin de abyecto, que vimos que tena que ver con los restos, el detritus, y con lo que causa asco. Lo que Jay se pregunta es hasta qu punto puede haber una suerte de celebracin de lo abyecto dentro de los mrgenes de la cultura, en la medida en que lo abyecto justamente pone en relieve los lmites de la cultura, de la civilizacin y de la racionalidad. Afirma que la nocin de " arte abyecto" que tanto circul desde los noventa es un oxmoron insostenible. Saben lo que es un oxmoron, no? Cuando se predica una cualidad contraria a la entidad sobre la que se est predicando, un significado que contradice las propiedades de ese objeto: el famoso "hielo abrasador" y "fuego helado" del poema de Quevedo son dos ejemplos de oxmoron, y un poco en chiste y un poco en serio se suele decir que la expresin "inteligencia militar", es un oxmoron. Entonces, Jay dice que es un oxmoron, porque el arte, que circula en instituciones como los museos dentro de un marco de la civilizacin, pretende llevar al corazn mismo de la civilizacin esa cualidad de abyecto. Si bien destaca la importancia de lo abyecto para reconocer esa corporalidad o ese "materialismo bajo" (el trmino que tomamos de Bataille) tambin plantea los lmites con respecto a hasta qu punto se puede hacer viable un nosotros basado en el horror o el asco que provoca lo abyecto, si finalmente, dice, es algo que en definitiva est cubierto por las paredes del museo. Esto nos permite hacernos una pregunta sobre el papel que tendra en Clarice Lispector esta cuestin. Lo que me parece a m, de alguna manera, es una lectura muy literal de lo abyecto en relacin con la imaginacin, en Martn Jay. Aunque si bien hay una contradiccin en incluir lo abyecto en el museo, eso implica una visin muy esquemtica de las instituciones, donde necesariamente se debera mostrar aquello que est dentro de los lmites de la civilizacin o los lmites del arte. Cuando toda obra siempre viene a romper estos lmites. Nosotros vimos el caso de Hlio Oiticica con los parangols. Eso no slo pone en marcha una especie de actividad que tiene consecuencias concretas, sino que activa una imaginacin que va mucho ms all de ese contexto en el cual la obra es presentada. No vera yo, en el caso del arte abyecto, ningn oxmoron que me parezca insostenible, sino ms bien un planteo de la misma tragedia de nociones como las de arte o literatura que permanentemente tratan de abrirse para ir ms all de ellas mismas. Creo que es lo que pasa con la obra de Clarice. Los textos de Clarice se abren a esta nocin de lo abyecto, y no es una cuestin metafrica, es la cucaracha que se aparece y en el propio texto se ven las huellas de la abyeccin en la medida en que la novela misma empieza a abrirse a una
-
5
dimensin a la cual no estaba abierta, o la narradora empieza a abrirse a una dimensin a la cual ella no estaba abierta. Esto parte la obra de Clarice en dos, a tal punto que despus de La pasin segn G.H. ya ni siquiera puede decirse que Clarice haya escrito novelas. Agua viva es un libro posterior, y un libro que, supongo, una editorial podra promocionar como novela, pero el texto que est ah dentro no es definitivamente una novela. Es escritura. Ya todo lo que viene despus de G.H., al menos en lo que hace a los textos largos, son escritura. En este sentido es central no slo decir si hay abyecto en los textos sino ver lo que esto produce en los textos y las condiciones en las que esto se da. Ac me parece que no es menor tomar la idea de escritura femenina de Cixous, a la que estuvimos refirindonos ya, y pensarla en funcin de esta experiencia. Es decir que es la mujer misma, ya no mirada por ningn hombre que la constituye como tal. Antes veamos, en los cuentos, cmo muchas veces eran los hombres lo que cerraban la historia, los que decan qu hacer con resultados diversos: aceptacin por parte de la mujer, o el escape en un colectivo, o la entrada en la locura, o el placer de comer un chocolate de forma casi masturbatoria. Todo esto significa salir del binarismo, de las variantes por donde entra tambin la cuestin de lo abyecto para desestabilizar .Significa tambin plantear otra nocin de corporalidad, y salir hacia los bordes de la cultura, de la civilizacin. Como ir a los basureros de la cultura. Alumna: (inaudible) Profesor: En realidad todos estos elementos se unen, porque la nocin que tiene Clarice del lenguaje es totalmente material. Es esa materialidad lo que ella trata de sacudir. Piensen en esos neologismos, muchas veces vinculados a lo biolgico, a la nocin de vida, ms aII de esa cultura donde la mujer ocupa un rol determinado. Se trata de unir escritura y vida ms aII de esa cultura, de sustraer a la mujer de ese rol. Me parece que eso sera una lectura que podra enganchar distintos elementos. Ah a m me pareca interesante la nocin de composicin, por eso quise insistir en eso. Hago un corte simblico y pasamos a Guimaraes Rosa, del que tambin hablamos un poco la semana pasada cuando hicimos esa entrada que yo llamara "latinoamericanista. Me pareci importante empezar por ese enfoque continental de Guimaraes Rosa porque, de alguna manera, fue y sigue siendo uno de los escritores brasileos ms ledos y ms apreciados por la crtica literaria latinoamericana, y uno de los brasileos ms ledos, en general, en la dcada del 70.
-
6
Adems un escritor, como ya dije, que fue reescrito por autores tan distintos como Roa Bastos, Csar Aira, Hctor Tizn o Ricardo Piglia. Vimos cmo los crticos haban avanzado sobre la figura de Guimaraes para de alguna manera apropiarse de ella y dar una suerte de principios o de evidencias sobre cmo deba ser la novela latinoamericana. En un momento se discuti mucho esta cuestin de cmo deba ser la novela latinoamericana; los debates que yo mencion la semana pasada se dieron en el 67 y 68, y al boom podemos ubicarlo en los aos 63 y 64, o sea que haba pasado muy poco tiempo cuando se da este debate tan fuerte sobre cmo deba ser leda la novela, un debate incluido a su vez en el debate mayor sobre la novela latinoamericana. Una de las novelas ms importantes que dio inicio a ese fenmeno conocido como el boom, es La ciudad y los perros de Vargas Llosa, que se public en 1963. esta novela pona de un modo muy claro en relieve que en realidad esa novela latinoamericana no deba quedarse en modelos ya perimidos de literatura; que no por ser de pases subdesarrollados deba usar esos modelos ya perimidos, entre los cuales se pensaba en el realismo bsicamente. Tampoco deba ser una literatura regional, sino que poda unirse a las nuevas tcnicas novelsticas. Cuando sali La ciudad y los perros aparecieron muchos crticos, no recuerdo ahora quines. Uno de ellos si mal no recuerdo era Luis Alberto Snchez. Los crticos dijeron que la novela era ilegible, que no se entenda, que era demasiado exquisita para ser advertida en un pas latinoamericano. Ese debate era todava muy fuerte, y lo que la novela de Vargas Llosa tanto como La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes o Rayuela de Cortzar parecan poner fin al ciclo regionalista. Parecan mostrar que el ciclo regionalista haba llegado a su lmite y que la novela tena que desarrollarse, con autonoma, al mismo ritmo en que se estaba modernizando la propia sociedad latinoamericana. A tal punto que hubo un debate, no s si lo vieron en alguna materia, entre Cortzar y Arguedas. Fue uno de los tantos debates entre escritores que aparecieron en esa poca. Cortzar mantena esa posicin que un poco acabo de describir, mientras que Arguedas mantena lo que despus Rama iba a llamar una posicin "transculturadora". En el caso de la llegada de la obra de Guimaraes Rosa al mbito de lengua castellana hubo, como les dije, dos planteos, donde los representantes fueron dos crticos uruguayos de gran relieve a nivel continental: Emir Rodrguez Monegal y ngel Rama. La posicin de Monegal fue pensarlo a Guimaraes como una especie de prueba de la futilidad de todo regionalismo y de la necesidad de salida a una literatura cosmopolita aun cuando esa literatura tomara como mbito un lugar como Minas Gerais. El uso del lenguaje que hace Guimaraes va a ser ledo entonces como equiparable al que hace Joyce en Finnegans Wake.
-
7
Ustedes tienen un texto en la bibliografa, de Haroldo de Campos, que creo que es de 1962, un texto muy temprano sobre Guimaraes, y escrito por un autor como Haroldo que entonces ya era la figura de la vanguardia brasilea de los 50, el concretismo. Ah Haroldo tambin va a acentuar el carcter cosmopolita y experimental de la obra de Guimaraes Rosa, y va a subrayar en las transformaciones lingsticas que propone el texto, modos de experimentacin que no estn anclados en un territorio sino que forman parte de lo que sera la experimentacin ms moderna de la produccin literaria de ese momento. ngel Rama, como ya les dije, va a decir que en realidad no habra que ir a James Joyce para ubicar a Guimaraes Rosa, o no alcanzara con hacer esa operacin, sino que tambin, y ante todo, habra que pensar en los relatos orales que circulaban y en cmo Guimaraes, cumpliendo el papel de un etngrafo, dijimos que l era mdico y recorra el sertn minero por su trabajo, tomaba oralidad y la re trabajaba en su literatura. Como cierre de esa lectura, yo haba planteado que Guimaraes Rosa, al entrar en el dominio de las lecturas desde toda Amrica Latina, comienza a ser vctima de una suerte de debate muy fuerte que haba en ese momento y que se extendera durante muchos aos: el debate entre la oralidad y la escritura. Ustedes recordarn uno de los ltimos libros de ngel Rama, La ciudad letrada, lo leyeron en alguna materia? Si no me equivoco apareci a comienzos de los ochenta, y para los que no lo leyeron, voy a tratar de resumir la postura de ngel Rama en ese libro. Lo que dice es que los que detentan la escritura en Amrica Latina son los que aceptan el poder de esa ciudad letrada y los que, de alguna manera, con una gran ceguera antropolgica a juicio de Rama, reproducen modos y mecanismos de dominacin sobre sectores sociales y sectores con otra tradicin cultural, sobre todo los indgenas, que son sectores donde lo oral predomina. Rama recorre la ciudad latinoamericana desde sus fundaciones, dedica un captulo a la ciudad barroca y buena parte a las ciudades en el siglo XIX en pleno proceso de modernizacin. Es un libro muy curioso en un aspecto, porque Rama provena de la tradicin uruguaya ms ilustrada, formada en los aos 30 y 40, y lo que se produce ac es una lectura donde toda esa tradicin es vista como una tradicin de dominacin. En ese sentido es muy fuerte, porque lo que est diciendo es que su pertenencia es tambin ese lugar de dominacin. Muy pesimista, entonces, y ms viniendo de quien viene, porque si lo hubiese escrito un autor populista otra sera la cosa, no sera nada raro. Entonces, en esa oposicin entre escritura y oralidad se juegan un montn de cuestiones que tienen que ver con el modo en que nos acercamos a esas culturas otras, el papel que les otorgamos a las ciudades dentro de los procesos de modernizacin y de nacionalizacin. Guimaraes Rosa pareca establecer ah una suerte de posibilidad de ser ledo en las dos lneas.
-
8
La discusin sobre la novela en ese momento tena un carcter tan fuerte, tambin, porque era un momento en que se consideraba que las narraciones literarias, entre ellas la novela, eran fundamentales no slo para comprender procesos sociales sino tambin para construir identidades culturales continentales. Piensen, por ejemplo, el papel que jug Cien aos de soledad. Una novela que se ley como una cifra de lo latinoamericano, y que vena de alguna manera a resolver mltiples cuestiones. Eso en los aos 60 y 70, porque hoy da a nadie se le puede ocurrir que una novela pueda tener semejante poder. A lo sumo una telenovela, o quizs la msica, el MTV Latino. Yo fui una vez a una conferencia en los Estados Unidos y la moderadora hablaba todo el tiempo de "latio": latinou esto, latinou lo otro. Yo me deca a m mismo: -qu es esto, yo nunca me llam a m mismo latino, en todo caso latinoamericano. Latino es un trmino que surge de Estados Unidos, claramente. Entonces, estos procesos de creacin de identidad tuvieron en la novela de Garca Mrquez un elemento sumamente importante. No es casual que los debates giraran muy pegados en torno a esas novelas de garca Mrquez o Vargas Llosa y a esos novelistas, a lo que hacan ellos en la vida pblica, en lo cotidiano. Ustedes saben que despus Vargas Llosa se present como candidato a presidente del Per, y Garca Mrquez termin siendo una especie de vocero continental de Fidel Castro durante los aos noventa, y hasta hace poco. Perdn que me desve, pero se me viene a la mente esta historia que tuvo lugar la semana pasada y que ustedes habrn ledo en los diarios: Chvez le regal a Obama un ejemplar de Las venas abiertas de Amrica Latina. Bueno, al margen de lo que implica el hecho de que Chvez se acerque a Obama con un libro, me interesaba el fenmeno que esto gener, porque a los dos das el libro pas a ocupar el segundo puesto de ventas en Amazon. Se transform en un fenmeno increble. Y ac, en ciertos peridicos, sobre todo en Pginal12, comenzaron a aparecer alabanzas a ese libro, transformndolo nuevamente y de una manera mucho ms simplista que hace treinta aos, en una suerte de explicacin resumida de la historia de Amrica Latina. Alumno: Obama fue un lector del boom, manifest que en la universidad ley con mucho entusiasmo a Garca Mrquez y a Cortzar. Profesor: S, es cierto, tiene ese costado latinoamericano. Pero no s hasta qu punto conoca el libro de Eduardo Galeano, que es un libro absolutamente dicotmico y que se funda en una idea que para m es de las ideas ms desgraciadas de la poltica continental, es decir la idea de que toda la culpa es de Estados Unidos. Y eso bajo la metfora de las venas abiertas, que el imperio mordi con sus afilados dientes. Bueno, perdn por la digresin. Vena a cuento de la formacin de identidad a travs de la literatura, que fue un intento muy fuerte y muy aceptado y para nada improvisado o forzado, durante varios aos, y que todava, por lo visto,
-
9
sigue siendo un gesto fuerte, porque ese gesto de Chvez sin duda reposa en la confianza de que una obra literaria puede definir identidades. Volviendo a Guimaraes, el punto es que la obra parece amoldarse a esas dos lecturas antagnicas, por un lado la que hace eje en la oralidad y por el otro la que hace eje en la escritura o experimentacin. Pero quizs se podra pensar que, si uno entra en la literatura de Guimaraes, lo que hay es una suerte de tercera orilla, para retomar el ttulo de uno de los cuentos que vamos a trabajar, donde esas diferencias entre escritura y oralidad comienzan a disolverse, as como las diferencias entre cosmpolis y regin comienzan a ser borrada. A veces los autores se colocan por sobre las dicotomas que la crtica traza. Pienso en e. ejemplo de Manuel Puig, del que la crtica ha dicho que iba al cine y a la radionovela, tomaba cosas de la cultura masiva o popular, y las llevaba a la literatura. Y s algo hizo Puig fue ponerse por sobre esa diferencia, fue eso lo que le permiti establecer ese cruce. Para l no haba una cultura masiva baja y una literatura elevada, sino que vea ambas cosas como parte de un mismo juego. Y en el caso de Guimaraes eso se da, me parece, por el hecho de que la lengua misma aparece como un lugar utpico. Aunque ya esa idea misma de lugar utpico me resulta como que podra ajustarse un poco ms, porque utopa es aquello que no tiene lugar y esa lengua utpica o imposible en Guimaraes s se concreta en sus narraciones. Guimaraes inventa una lengua, eso que los narradores normalmente usan, l lo inventa. Y ni siquiera puede decirse que l violenta el portugus, que es el idioma de referencia. Crea una lengua donde todo tipo de operaciones pueden ser posibles. Habamos hablado ya de la existencia de un diccionario de la obra de Guimaraes Rosa, de ms de 500 pginas, donde estn todos los trminos no diccionarizados de sus textos. Algunos de ellos explicados, y otros donde la explicacin es insuficiente o imposible. Es una utopa, entonces, que funciona. Una utopa que se puede recorrer. Es un lugar utpico adems, porque el trnsito entre la escritura y el habla es permanente: una cosa refiere a la otra todo el tiempo. Esto se vera mejor en su gran novela, Gran sertn: Veredas. En ese sentido, uno no puede dejar de pensar en el Derrida que habla de archiescritura. No est hablando de la escritura convencional ni del habla sino de algo donde de alguna manera estas instancias se uniran. Con la novela podra dar muchos ejemplos, pero, bueno, no la tienen para leer. Es un texto de 500 a 600 pginas y es el monlogo de un habitante del sertn, Riobaldo, que va siendo escuchado por otro, un doctor, pero ese otro en ningn momento aparece en la obra. No hay ninguna huella en el texto de ese letrado que escucha. Slo hay algunas referencias que nos hacen ver que Riobaldo le est hablando a un doctor, a un letrado, y que es un letrado que transcribe tambin. Es un monlogo, entonces, que al tiempo que pone en relieve la cuestin de la oralidad enfatiza tambin el carcter de artificio, de procedimiento, que est ya en el hecho de ser un
-
10
monlogo de 500 pginas. Hay muchas referencias en ese texto a esta cuestin de los trnsitos entre el habla y la escritura que son muy interesantes. El otro da hablbamos ya un poco, mencionamos esta obra de Gran sertn:Veredas cuando describimos qu es el sertn. Veredas, por su parte, son esos lugares que se forman en el curso de un ro donde se produce una especie de rincn de vegetacin y de sombra muy agradable. La traduccin podra ser, un poco, esteros, pero ac aparece de vuelta, en esta palabra, la propia arbitrariedad de Guimaraes. En una carta l seala esta descripcin que les acabo de hacer, de un lugar en el curso de un ro donde se produce un mini paisaje muy agradable. Remite bastante a la idea de un oasis en la naturaleza. En esa novela hay elementos que nos pueden ayudar para nuestra lectura de los cuentos. La primera palabra de la novela es nonada, y la ltima es travesa. Despus hay un smbolo de infinito, termina con ese smbolo, que es como un ocho horizontal. En un modo bastante habitual de trabajar sus textos, l retoma estos smbolos en el ndice de los cuentos de Primeiras Estrias, ah est el smbolo del infinito y muchos otros smbolos unidos a cada cuento. En la palabra que abre Gran sertn aparece el papel de lo insignificante, eso es la nonada, y en el cierre aparece esta otra nocin tambin muy fuerte en Guimaraes que es la travesa, que es la idea de camino ms vinculada con la idea de transformacin a lo largo de un viaje o con metamorfosis. Una de las cuestiones centrales de ese pasaje va a ser la inestabilidad de las identidades. De hecho en la novela hay un personaje central cuya identidad sufre una serie de transformaciones curiosas, y esto lo tienen tambin en "Mi to el yaguaret" donde el personaje se transforma en un yaguar. Ms que identidad, entonces, y pienso la identidad otra vez en relacin con el debate que describimos y con la postura de Rama especficamente, lo que vamos a ver es que estos textos ofrecen permanentes metamorfosis, lugares de lo paradjico donde el pensamiento discursivo debe detenerse para preguntarse qu pasa con esto. Es decir que no habra una idea de algo fijo, sino una travesa que permite una serie de transformaciones. Si tomamos los cuentos, vemos que ah aparece esta idea de nonada tambin, la pasin por lo minsculo o lo insignificante que, por el trabajo de la lengua, deviene una suerte de parbola. Esta idea de lo insignificante se ve claramente en l ttulo que Guimaraes le da a los cuentos, Primeiras estrias. Estria es un trmino que tampoco est lexicalizado; el portugus tiene en realidad la palabra histria. Es un trmino que, si despus se diccionarios, lo hizo a partir de la obra de Guimaraes. l tambin publicara despus otro libro que est subtitulado Terceiras estrias, pero si piensan que en el medio hubo una Segundas estn equivocados. Ya estas Terceiras estrias les pone otro ttulo: Tutameia. Tutameia es otro neologismo, y nuevamente es Guimaraes quien se encarga de explicar su significado, esta vez en un glosario que acompaa a los cuentos.
-
11
Dice ah que tutameia es: nonada, bagatela, insignificancia, huesos de mariposa, baratija, casi nada. Fjense que no es una definicin aristotlica, obviamente. Est hecha por asociaciones, y en muchas de esas asociaciones hay un elemento potico o pardico o burlesco. "Huesos de mariposas", qu sera eso? Es lo que no hay, no? Es lo que no tiene una mariposa, una estructura sea. Y tengamos en cuenta que la mariposa es un poco emblema de la metamorfosis que decamos antes. Entonces, ah vemos reaparecer la nocin de nonada, de insignificancia, cosa mnima que el escritor va a ir ampliando. As seran las estrias, que l en otro momento compara con "una breve llama de fsforo". Si uno dice "huesos de mariposa" est pensando en lo que no queda tambin, Es en ese sentido en que estria se opone a histria, entendida esta ltima como el relato de los acontecimientos dignos de ser narrados, y acontecimientos que se congelan en ese relato mismo, dando la idea de un lugar fijo, identitario. Las estrias, en cambio, tienen este carcter de insignificancia y de imposible de los huesos de una mariposa. l dice algo ms sobre estas estrias. Esto para que ustedes no se queden en los huesos de mariposas. Las compara con la ancdota y con el rumor. Aunque el trmino podra circunscribirse a la teora de los cuentos folclricos, a l le interesa ms esta dimensin del rumor y de la ancdota, de cosa escuchada y que va circulando. En una imagen excepcional, Guimaraes la compara con una pelota que el arquero ataja antes de que entre al arco. Es decir, la idea es algo que est circulando y que en algn momento el escritor agarra con sus manos y le da una forma. Es una escritura con elementos muy desequilibrantes. De ninguna manera es una forma cerradita, un cuento perfecto y ajustadito. Entonces, al reconocer esa idea de rumor est reconociendo una suerte de desvo oral que es lo que seran esos relatos, y que l describe de varias maneras en este libro Tutameia: Dice as, por ejemplo: "La estoria no quiere ser historia." .Dice: "La estoria, en rigor, debe ser contra la historia"."La estoria quiere ser un poco parecida a la ancdota" .Lo marco haciendo hincapi en lo entrecortado porque la escritura, sobre todo a partir de cierto punto como en Tutameia, ya aparece muy entrecortada. Despus habla tambin de una cosa ordinaria, tanto sea porque descuajeringa los planos de la lgica proponindonos una realidad superior y dimensiones pata mgicos y nuevos sistemas de pensamiento". Entonces, eso que haba aparecido como una nonada, una insignificancia, adquiere este sentido de algo que posibilita un acceso a una realidad superior. O sea que la estoria termina estableciendo una suerte de diferencia fuerte respecto de la historia, siendo que sta aparecera como un discurso ordenado de aquello que es digno de ser narrado, mientras que estas estorias, que tal vez sean indignas de ser narradas, plantean en realidad una suerte de
-
12
apertura o de fisura que es la que nosotros tendramos que estar pensando en los cuentos que tenemos para leer. Con respecto a la idea de travesa y de fuga de toda identidad fija y permanente, este desvo oral y el carcter popular de las estorias acentan el nomadismo de la narrativa de Guimaraes por ese carcter ilocalizable y reproductor que tienen la ancdota y el rumor. Dnde comienza un rumor?, dnde se lo localiza? Hay un texto muy lindo de Cozarinsky que se llama "El relato indefendible" donde hace un elogio del chisme y dice justamente que el chisme borra la posibilidad de cualquier origen. Adems, dice, el chisme es annimo, cuestiona los lmites del espacio privado. El chisme tiene ese aadido o ese nfasis en lo que no se puede decir, por eso este carcter de ruptura del espacio privado. Ahora, la cuestin del origen es la misma que en el rumor: no tienen origen localizable, por eso se convierten en chisme o rumor. En ese sentido, entonces, la estoria se asemeja estructuralmente al rumor, a la ancdota y al trabajarlo en su aspecto narrativo mantiene el carcter desestabilizador frente al relato bsicamente estabilizador de la historia. Hasta qu punto Guimaraes es veraz respecto de esto, es decir hasta qu punto tenemos que creer que el ncleo de estos relatos son ancdotas y rumores. Eso es secundario me parece; lo importante es el gesto de vinculacin con lo oral y, ya en lo que hace a los relatos en s, cmo plantean ese nivel diferente de la lgica de la historia. Porque si bien Rama tendra en parte las de ganar, lo importante es el trabajo que van produciendo esos cuentos que en su materialidad para nada pueden ser reproducciones de cosas escuchadas. Esta cuestin de las identidades que nunca son fijas, que siempre son inestables, est en el primer relato que tenamos para leer, "La margen de la alegra" y que permite ver esta cuestin de la identidad a partir de la relacin afectiva entre un nio y un pavo. Ya en el ttulo aparece el trmino "margen" que va a aparecer en "La tercera margen del ro" y que tiene un carcter tambin escriturario, porque se vincula con el margen de la pgina, adems de un carcter de lo que est en el borde algo en general. En el otro cuento se tom la traduccin "orilla" pero en este se mantuvo "margen". En el cuento vemos un chico que establece una relacin con ese pavo a partir de sustituirlo por otro. La muerte aparece de alguna manera suprimida cuando el pavo puede ser reemplazado por otro. y est el pensamiento de ese nio que no puede pensar todava ese hiato, esa ausencia que supone la desaparicin de un ser vivo. Esto aparece tambin en Borges, que Borges remite a este "Oda a un ruiseor de Keats, ah tambin en los animales se produce esta sustitucin y equivalencia, donde un gato es todos los gatos y un pavo es cualquier otro pavo, la identidad es la de la especie. En este caso el relato es la experiencia del nio de la muerte y de la reparacin y el consuelo. De ah el ttulo del libro con la palabra alegra.
-
13
Un elemento fuerte que aparece en el cuento, que es el primero que abre Primeiras estrias, es la presencia de lo urbano, la ciudad, el avin, elementos que tienen que ver con la modernidad, que van a ser retornados en el cuento de "Soroco", donde estas travesas van a tener un componente moderno. Lo que pasa en "Soroco" ms bien tiene que ver con una travesa donde lo moderno se relaciona con algo que mencionamos en la primera clase: la lgica de la exclusin. Habra una lgica de la exclusin que funciona mS all de determinadas identidades, que es el fenmeno que estudi Foucault en el pasaje de la lepra a la locura. Es decir, a partir de una discontinuidad entre lepra y locura, que son cosas muy diferentes. Foucault vea un elemento de continuidad en esa lgica de la exclusin que sigue funcionando de la misma manera, marginando. Aunque no aborda esto como lo hace Clarice en relacin con la abyeccin, Guimaraes s se preocupa por esta cuestin de poner algo al margen y ver en qu momento se produce el lmite en el cual una persona queda adentro y afuera. Afuera porque se la expulsa, y adentro porque esa lgica de la exclusin es la que hace que exista un lmite por el cual esa persona no puede volver a ingresar. Bueno, pronto va a venir Ral a dar su conferencia, engripado y todo nos avis por telfono que estaba llegando. Les recomiendo que escuchen mucho lo que habla y no se preocupen por lo que no entiendan: ya va a haber tiempo de que entiendan, o quizs no hay nada que entender. Esa dificultad, de todos modos, me parece de lo ms estimulante. Entonces, para ir cerrando por hoy, hablaba de este doble movimiento de una lgica de la exclusin que excluye a ese otro y a la vez lo mantiene adentro. Ah podramos ver el texto de "Soroco, su madre y su hija", donde la exclusin est claramente ligada por su procedencia al Estado moderno, que es el que viene a imponer lo ordenador de la modernidad. Fjense tambin en el carcter de orden en la llegada del tren, todo a horario, con los trabajadores encargados de preparar la partida. La modernidad viene a llevarse a la madre y la hija de Soroco hacia fuera de ese lugar, ya partir de ah surge la ancdota de lo que eso significa para los personajes que se quedan en el pueblo. Se habla tambin en el cuento, como se habla en "La tercera margen del ro", de la cuestin de la sensatez, que aparece como una suerte de culto como valor comunitario: lo que tiene valor es ser sensatos. Ahora, si uno ve lo que pasa en el relato, va a ver que hay una irona que tiende por lo menos a invitarnos a deconstruir ese valor de la sensatez. En "La tercera orilla" el valor de la sensatez aparece al comienzo ligado al carcter del padre, y ac, en Soroco" se dice que la gente buscaba cada una hablar con sensatez, como si supiese ms que los otros la prctica del acontecer de las cosas" .Es decir que la sensatez est puesta como un valor objetivo para aquellos que forman la comunidad y el propio narrador la reconstruye mostrando el carcter
-
14
absolutamente negador de la sensatez, el carcter meramente dogmtico. Sensatez sera creer que uno conoce "la prctica del acontecer de las cosas", y justamente estas estrias van a tratar demostrar que hay otra lgica posible. Comienza en ese momento, entonces, con la llegada del tren que las va a llevar a la ciudad, el canto de las dos mujeres. La cancin, se dice, "no se mantena segura ni en la tonada ni en el decir de las palabras. Nada" .O sea en esta cancin vuelve lo que decamos de la nonada, la bagatela, la insignificancia. La cancin es como una estria tambin. Se dice: " cancin que nadie entenda" Lo interesante es cmo esa nada comienza a transformarse en algo, porque finalmente la cancin ya sabemos que se convierte en un elemento aglutinador de esa sociedad en la cual Soroco se queda viviendo despus de que su madre y su hija van a parar al loquero. Todos terminan cantando, sin entender muy bien lo que estn haciendo, y al final del texto el relato dice: "Fue algo de no salir ms de la memoria. Fue un caso sin comparacin. Ahora la gente estaba llevando a Soroco a su casa, de verdad. La gente, con l, iba hasta donde iba ese cantar." Al final del relato estn esos dibujitos donde veamos antes el smbolo del infinito, y lo que tenemos es el tren para un lado y la gente para el otro, como si hubiera una suerte de ruptura. En esa perspectiva, es la exclusin que establece esa diferencia, y en el cuento ms bien parece pensar que eso que se excluye juega un papel fundacional en aquello que se queda. Ese gesto del cantar ruega un papel fundacional, que hace que todos empiecen a cantar. Lo mismo se puede decir de la locura que es excluida. Vamos a hacer un poquito de "La tercera orilla del ro" en los pocos minutos que nos quedan. Este cuento es uno de los clsicos de la narrativa corta o el cuento brasileo. Creo que uno de las preguntas importantes para hacerle tiene que partir del hecho de que est narrado por el hijo. Por qu ese hijo puede constituirse como narrador de la historia? Eso va a ser clave en el desarrollo del cuento, porque es un cuento habla sobre la autoridad, sobre la posibilidad de hablar y tambin la posibilidad del silencio como modo de pensar el poder y la dominacin. Son cosas marginales en el texto, pero en Guimaraes vemos que lo insignificante adquiere otra dimensin. Para darles una clave un poco ms sacada del cuento, est la lectura que hizo Flora Sussekind que ya mencionamos, en el libro Qual Brasil, qual novela que aborda la pervivencia del modelo naturalista en la literatura brasilea. Ustedes saben que el naturalismo tom dos factores muy fuertes, la herencia y el medio. La funcin de la herencia y del medio marcaba a los personajes, marcaba su propia historia, su pasado, adems de sus elecciones en el presente de los relatos. Est el modelo de Nan de Zola, donde la prostituta acaba de un modo horrible y eso, se dice, era el final que iba a corresponder de acuerdo a la influencia de la herencia y el medio.
-
15
Ahora bien, esta cuestin ha sido muy trabajada por Sussekind en ese libro pensando en la literatura brasilea que quiere asemejarse con el medio y representar el medio, de ah el peso de la novela regional en Brasil, y que intenta establecer una relacin de filiacin que la autora marca como en la frase que da ttulo al libro, donde a tal Brasil le corresponde tal novela as como de tal padre tal astilla. Esto lleva a una suerte de imposicin donde Brasil tiene que tener la novela que lo represente. Ella marca estos intentos de una representacin sin fisuras en la literatura brasilea, una representacin donde la escritura va recomponiendo aquello que aparece como quebrado, como insuficiente. En ese sentido, se puede hacer una lectura de "La tercera orilla del ro" pensando que Guimaraes Rosa est retornando ese poder que tiene en la tradicin literaria la cuestin de la herencia y ese modelo autoritario que se reproduce de padre a hijo y donde ser un buen hijo es ocupar el lugar del padre. Fjense que el que narra no puede presentarse a s mismo por su nombre, y se define en tanto hijo. Hasta el final del relato se va a definir en tanto hijo de aquel que se fue en una canoa. Este irse hasta la tercera orilla del ro, adems, plantea el pasaje de lo que es lo literal, nuestro ro a lo figurado, que es un trabajo ya propio de la escritura literaria. Esa tercera margen es un lugar simblico, una figuracin. Que finalmente uno podra leer como la propia muerte, en la medida en que es el punto en que ese personaje paterno se sale. En "Soroco" la exclusin era claramente un castigo, y la respuesta era una reproduccin alegre de lo que motiv el castigo; ac el personaje se sale, reaparece la exclusin, pero ya como decisin de salirse que podemos relacionar con la muerte. Volviendo un poco a Flora Sussekind, me parece una idea muy interesante esto de seguir la frase "de tal padre tal hijo" y pensarla en relacin con la identidad nacional: "de tal Brasil, tal literatura". Todos esos elementos de identidad estaran puestos en juego en esta fbula que es "La tercera margen del ro", donde finalmente lo que prima es la dificultad de ocupar ese lugar y la culpa del narrador por no ser idntico al padre. Que es el hijo que narra, mientras que los otros hijos parecen construir sus propias vidas sin la necesidad de definirse en funcin de ese padre ausente. Todo esto hay que verlo en detalles, en esas imposibilidades, esas insignificancias que en realidad, como plantea Guimaraes Rosa, son muy significativas. Que pueden ser insignificantes en un nivel, pero que apenas uno las piensa en otro nivel se vuelven muy significativas. Bueno, sa es un poco la idea. La semana que viene vamos a dedicar una hora a Guimaraes y despus vamos a pasar a Fernando Pessoa. Mucho del material de Pessoa ya est enfrente. Dejamos una antologa de poemas tambin para fotocopiar, para aquellos que no tienen el dinero para comprar una edicin; de todos modos circula una edicin de Losada que no debe ser muy cara. Tambin esta semana les voy a traer algn material ms junto con
-
16
los libros de Clarice que les promet para todos los que quisieran consultar material extra y que todava no les traje.