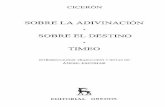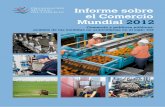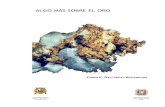Steimberg_Proposiciones Sobre El Género_3
-
Upload
luisarmandoguzman -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
Transcript of Steimberg_Proposiciones Sobre El Género_3
-
Steimberg, Oscar Semiticas ; las semiticas de los gneros, de los estilos,
de la transposicin . - la ed. - Buenos Aires : Eterna Cadencia Editora, 2013.
432 p. ; 22x14 cm.
ISBN 978-987-1673-83-4
1. Ensayo. CDD 864
NDICE
NOTA PREVIA 9
I. SOBRE CAMPOS SEMITICOS Y ENTRADAS DE LECTURA 11.
Semitica de los medios masivos. El pasaje a los medios de los gneros populares
13 Nota sobre los textos incluidos
15 Prlogo a la primera edicin
17 Nota sobre la segunda edicin
23 De qu trat la semitica. Un pasado y sus presentes
en la indagacin de los lenguajes contemporneos 25
Proposiciones sobre el gnero 45
Libro y transposicin 97
El pasaje a los medios de los gneros populares 115
II. SOBRE GNEROS Y ESTILOS EN MUTACIN 157
El suplemento cultural en los tiempos de la parodia 159 Naturaleza y cultura en el ocaso (triunfal) del
periodismo amarillo 167
El fanzine anarcojuvenil, una utopa del estilo 177
La mediatizacin puesta en escena 195
III. ENUNCIACIN - coNTExTuALizAciN 205
Las dos direcciones de la enunciacin transpositiva: el cambio de rumbo en la mediatizacin de relatos y gneros 207
o 2013, Oscar Steimberg o 2013, ETERNA CADENCIA S.R.L.
Primera edicin: enero de 2013
Publicado por ETERNA CADENCIA EDITORA Honduras 5582 (C1414BND) Buenos Aires
[email protected] www.eternacadencia.com
ISBN 978-987-1673-83-4
Hecho el depsito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
Olida prohibida la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sea mecnico o electrnico,
sin la autorizacin por escrito de los titulares del copyright.
-
de sus transposiciones y rupturas (rupturas del estallido vanguar-dista, de la obra de cenculo o del producto de una cultura margi-nal), permite a un tiempo andar ese camino y transponer sus bor-des. Objeto cultural con lmites fijados con especial nitidez tanto en su nivel enunciativo como en el retrico y el temtico, el gne-ro no se define sino a travs de la focalizacin de discursos sobre discursos y de cambios de soporte, que certifican la insistencia de una expectativa social siempre en conflicto con las modificaciones materiales y tcnicas de la circulacin discursiva, y con las sorpresas de su procesamiento estilstico.
PROPOSICIONES SOBRE EL GNERO
PRESENTACIN: LAS RAZONES DEL GNERO
Las proposiciones comparativas incluidas ms adelante constituye-ron, en una primera versin, la introduccin a una investigacin sobre la recepcin de los "programas de entretenimientos". Enten-diendo que el espectador televiso clasifica y selecciona gneros (tanto como programas unitarios), se trat de acordar algunas de-finiciones bsicas acerca de esas clasificaciones. Pero la continua-cin de esa investigacin de la que da cuenta "El pasaje a los medios de los gneros populares", tambin en estas pginas obli-g a la reformulacin de muchos de sus conceptos (a partir del planteo de algunos problemas especficos, como el de la transpo-sicin de un gnero oral a la televisin, y tambin como efecto de las discusiones suscitadas por la primera versin).'
1 Hubiera sido difcil que ocurriera otra cosa: en relacin con los medios masivos, la investigacin del gnero remite a un rea conceptual abierta y pro-visoria, sin nada parecido a una tradicin terica constituida. Las nociones y conceptos de gnero permanecen en la condicin de ominosa presuposicin en la mayora de los trabajos sobre lenguajes mediticos. Y sin embargo, rige para los medios una fatalidad discursiva similar a la de la comunicacin en general, por la que no existen lenguajes o soportes textuales en los que no se asienten, hist-ricamente, gneros y estilos.
44 45
-
Cuando se expande el dispositivo social -tcnico y espectato-rial- de un nuevo medio suele postergarse, en principio, la ads-cripcin de sus productos a moldes de gnero, nuevos o ya exis-tentes en la cultura; pero eso ocurre solo durante un cierto lapso. Es el del momento mduhaniano de la fascinacin por la ruptura tecnolgica y por su impacto en el intercambio social. Lo es, ob-viamente, ms all del texto de Marshall McLuhan; la afirmacin "el medio es el mensaje" y la concepcin implicada acerca del efec-to de los cambios mediticos en distintas etapas del intercambio social global no dan cuenta, nicamente, de una cierta idea de au-tor acerca de la historia contempornea, sino tambin del tipo de percepcin del cambio tecnolgico que invade a operadores y usuarios en el momento de la irrupcin de los nuevos medios. La radio, la televisin y los textos que se les refieren privilegian, en relacin con sus primeras manifestaciones, la toma directa, que da cuenta de su diferencia tcnica constitutiva, y nadie procede en-tonces como si no creyese que el efecto, el valor o el mensaje social del medio residen, especficamente, en las posibilidades de contac-to que lo definen. Pero los moldes de la previsibilidad social to-man rpidamente posiciones en cada nuevo espacio de los medios, y no solo instalando nuevos gneros sino tambin importando y adaptando los que estaban ya implantados en la circulacin dis-cursiva precedente. Un caso an reciente es el de los videojuegos, que inicialmente consistieron en enfrentamientos de figuras geomtricas esquemticas, recortadas sobre un espacio que no ocul-taba el de la pantalla de la computadora, pero que en poco tiempo fueron incorporando los mecanismos de relato y representacin de los gneros vigentes en los grandes espacios contemporneos del entretenimiento y el espectculo.
Sin embargo, la evidente presencia en todos los medios, nue-vos o no, de gneros ya consolidados en la cultura -algunos trans-mediticos, originados en otros soportes y lenguajes, como ocurre con la mayora de los narrativos-, no ha sido acompaada por una reflexin terica similar a la que el tema del gnero ha suscitado en los estudios literarios y pictricos, y en parte de los estudios
etnolgicos. Hasta hace pocos aos, la problemtica del gnero en los medios masivos solo se focalizaba habitualmente de manera puntual: emplazamiento, frecuencia, circulacin social, identifi-cacin en algunos de sus niveles textuales de un gnero, seala-miento de sus insistencias de contenido; sin que se alcanzaran a definir los rasgos diferenciales del gnero investigado ni se expli-citara el concepto de gnero subyacente a la circunscripcin del corpus. O, en otras ocasiones, se converta a esa circunscripcin en plataforma de salida para el estudio de rasgos del medio, adjudi-cndole efectos que en muchos casos podan atribuirse al gnero, como suele ocurrir con los que caracterizan la relacin de trans-gneros que recorren medios diversos -como la adivinanza- con gneros especficos de uno de ellos -como los programas te-levisivos de preguntas y respuestas-, cuyos modos de operacin y circulacin son tpicamente tomados, sin embargo, como ejemplo del poder (global) de la televisin.
Inversamente, se ha venido desarrollando una historia de los gneros en los medios, que en Amrica Latina se concret en inves-tigaciones y ensayos cuya lectura se reconoce ya como necesaria, dentro del conjunto de los registros de su cultura; pero la investiga-cin histrica no tiene por qu implicar la problematizacin teri-ca de sus objetos. En nuestro medio, solo en la ltima dcada ha ad-quirido continuidad la circulacin de trabajos que privilegian esa problematizacin (y que han contribuido a posibilitar la produc-cin de los que aqu se incluyen, como se advertir en sus citas y referencias; naturalmente, insuficientes y parciales).
La demora en el tratamiento de la problemtica del gnero en uno de sus principales mbitos de despliegue no podra, de todos modos, originarse nicamente en el impacto de algunas noveda-des mediticas; aceptarlo implicara postular para la teora lo que negamos para la dinmica textual de los medios: la condi-cin de efecto de una monocausa imperial, como sera desde esa perspectiva la del cambio tecnolgico. Ha influido tambin en esa demora la adjudicacin a los medios, en una etapa anterior a la crtica, de un rol uniformemente empobrecedor, que converta
46 47
-
a sus productos de gnero en simples muestras del deterioro de una cultura, del que el anlisis daba cuenta con una rpida mirada sancionadora. En este sentido, son caractersticas las confrontacio-nes presentadas por Adorno entre la novela "popular" del siglo xIx y el teleteatro, que habra profundizado los rasgos alienantes de los folletines. Esta perspectiva ha perdido su fuerza inicial en lo relativo a sus componentes valorativos cuesta ya encontrar textos crticos o lecciones de ctedra claramente apocalpticos acerca de los medios, pero insiste en lo que respecta a un modo de pensar los medios y sus gneros desde una esttica y una historia del arte desplegada en el tratamiento de las artes mayores. Aun en textos de aceptacin o encomio acerca de productos mediticos populares, puede advertirse la vigencia parcial de una cierta esttica de la obra, deudora lejana de textos como aquellos de la Esttica de Croce se-gn los cuales el estudio de los gneros conduca al privilegio de "universales y abstracciones", como efecto del "ms grande error intelectualista". Una lectura actual permitira reconocer en sus impugnaciones, adems, el planteo de una opcin, que se ha ve-nido repitiendo despus, ante un problema an vigente: Croce distingue entre el uso, que considera legtimo, de las clasificacio-nes establecidas que practica aquel que "solo quiere hacerse com-prender y referirse a determinados grupos de obras", y la empre-sa errada de quien quisiera elevar esas divisiones a la condicin de "definiciones y leyes" (cientficas). El error sealado por Croce pero tambin por distintos autores posteriores que no comparten sus rechazos es el de confundir divisiones y restricciones vigen-tes en una cultura con definiciones tericas (para Todorov, por ejemplo, respectivamente "gneros" y "tipos"). Pero el problema es que el texto croceano termina impugnando no solamente la lec-tura de las clasificaciones silvestres como ciencia, sino tambin el inters del estudio (cientfico) de esas mismas clasificaciones. En un mismo movimiento se rechaza la conversin de las costumbres de gnero en teora y la produccin de una teora del gnero.
Es probable que, en el campo de la investigacin de los gneros de la comunicacin de masas y tal vez tambin en otras lneas
de trabajo sobre los gneros, sea pertinente diferenciar, pero tam-bin recorrer en forma paralela y articulada el desarrollo de ambas
formaciones metadiscursivas: la de las clasificaciones empricas y ope-rativas y la de la teora. En ambas, son convocados incipientemente problemas como el de la delimitacin de los rasgos que permiten diferenciar un gnero de otro y como el de las relaciones entre g-nero y estilo y entre gnero y antignero. Y en ambas terminar por inscribirse el tratamiento histrico del cambiante repertorio de los textos mediticos, del que la teora, en otro momento de lec-tura, dar cuenta como de una realizacin de gnero ms.
TEXTO Y CONTEXTO DEL GNERO
Las definiciones del gnero. La confrontacin entre gnero y estilo
Ha sido reiteradamente sealado el carcter de institucin rela-tivamente estable de los gneros, que pueden definirse como clases de textos u objetos culturales, discriminables en todo lenguaje o soporte meditico, que presentan diferencias sistemticas entre s y que en su recurrencia histrica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas reas de desempeo semitico e intercambio social. En rela-cin con los gneros discursivos, Bajtn acu algunas de sus frmulas de larga fecundidad para definir ese efecto de previ-sibilidad y esas articulaciones histricas: les adjudic la condi-cin de "horizontes de expectativas" que operan como "correas de transmisin entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua"? Aunque muchos de ellos insistan en la larga duracin his-trica (como el cuento popular y la comedia), los gneros no suelen ser, salvo en los casos de algunos gneros primarios o formas simples,
2 Mijal Bajtn, "El problema de los gneros discursivos", en Esttica de la creacin verbal, Mxico, Siglo xxi, 1982.
48 49
-
como el saludo o la adivinanza, universales; en este sentido debe entenderse, tambin, su condicin de expectativas y restricciones culturales (dan cuenta de diferencias entre culturas).
Las definiciones de carcter puntual, funcionales o normativas, focalizan propiedades caractersticas y/o rasgos diferenciales de los gneros empricos (ref. apartado anterior). En las tipologas referidas a ellos, en cambio, se aplican los ordenamientos producidos por los discursos tericos y crticos.
En los textos no tericos, es decir en aquellos que no ponen en cuestin la problemtica general de los objetos de su crtica, esos ordenamientos no se explicitan o no presentan el grado de siste-matizacin de los que constituyen la teora de los gneros. Sin em-bargo, las descripciones y los privilegios conceptuales suelen coin-cidir en aspectos nucleares en ambos espacios metadiscursivos. Como si, en esta rea de objetos culturales, a los textos no espec-ficamente tericos les correspondiera hacer visible el grado de competencia del lector o el espectador informado, certificando con esas reiteraciones el carcter de institucin social de criterios plicados en las clasificaciones de discursos que reconocen.
Una de las confluencias reiteradas, ya desde Aristteles,' en distintas vertientes de la teora de los gneros y tambin de la cr-tica y el ensayo histrico de tema literario, artstico o etnolgico, es la relacionada con el privilegio, en la definicin de los rasgos que permiten describir un gnero y diferenciarlo de otros de factores retricos, temticos y enunciativos. Pero la misma seleccin de rasgos representativos se registra en relacin con los textos sobre el estilo, entendido de manera genrica como un modo de
hacer postulado socialmente como caracterstico de distintos ob-jetos de la cultura y perceptible en ellos. El molde o la restriccin del gnero se percibe a travs de operaciones de inclusin textual
3 Aristteles, Potica, en Obras Completas, trad. de J. D. Garca Bacca, Mxico, UNAM, 1945, cap. 3 (oposicin en el tratamiento de los medios, el objeto y el modo en los gneros pico y trgico).
similares a las de los recursos productivos por los que se define el estilo, reconocido sin embargo como un espacio de diferen-ciacin, al menos, complementario, y en ocasiones privilegiado como objeto de indagacin a partir del rechazo de la problem-tica del gnero. En las proposiciones que siguen se intenta expo-ner los alcances de las coincidencias que atraviesan la diversidad de esas formulaciones de consideracin no soslayable en un recorrido de la vida social del gnero, y discutir su articulacin con las de las propiedades que constituyen al gnero y al estilo en tanto conjuntos opuestos y complementarios de la organiza- cin discursiva.
Gnero-estilo-gnero: diez proposiciones comparativas
Nota previa: Tanto el estilo como el gnero se definen por caractersticas temticas, retricas y enunciativas.
Tanto en las clasificaciones de estilo como en las de gnero se circunscriben conjuntos de regularidades, que permiten aso-ciar entre s componentes de una o varias reas de productos cul-turales. Tanto unas como otras han focalizado esos componentes de repeticin a lo largo de tradiciones clasificatorias milenarias, que han abarcado los ms diversos tipos de lenguajes y medios (no existe aquel en el que haya fracasado la empresa de circuns-cribir estilos y gneros). Y tanto en unas como en otras el sea-lamiento de esas regularidades ha posibilitado la postulacin de condiciones de previsibilidad en la lectura de textos, acciones u objetos culturales.
Las descripciones de gnero articulan con mayor nitidez ras-gos temticos y retricos, sobre la base de regularidades enunciati-vas. En las de estilo, en cambio organizadas en torno de la des-cripcin de un hacer, el componente enunciativo suele ocupar el primer lugar, entre conjuntos de rasgos que, cuando no se tra-ta de grandes y distantes estilos histricos, pueden aparecer vaga
-
o conflictivamente especificados ; sin embargo, las definiciones
abarcan tambin en este caso los mismos registros. La lectura actual de estas insistencias es deudora de trabajos
de la semitica contempornea no siempre coincidentes, pero re-lacionados todos con la irrupcin de la preocupacin por los gran-des registros discursivos. Sus redefiniciones afectan denominacio-nes de extenso y contradictorio empleo, y permiten algunas elecciones terminolgicas acerca de lo que aqu entendemos como retrico, como temtico y como enunciativo:
Se ha partido de un concepto de retrica por el que se la en-tiende "no como un ornamento del discurso, sino como una di-mensin esencial a todo acto de significacin", 4
abarcativa de todos los mecanismos de configuracin de un texto que devie-nen en la "combinatoria" de rasgos que permite diferenciarlo de otros. 5
Se entiende por dimensin temtica a aquella que en un texto hace referencia a "acciones y situaciones segn esquemas de representabilidad histricamente elaborados y relacionados, previos al texto". 6
El tema se diferencia del contenido especfi-co y puntual de un texto por ese carcter exterior a l, ya cir-cunscripto por la cultura, y se diferencia del motivo (en el sen-tido que suele adjudicarsele en la literatura y las artes visuales), entre otros aspectos, porque el motivo, si bien puede caracteri-zarse por una relacin de exterioridad similar, solo se relaciona con los sentidos generales del texto por su inclusin en un tema, y porque el tema (inversamente a lo que ocurre con el motivo, que es reconocible en el fragmento) solo puede definirse en fun-cin de los sentidos del texto en su globalidad.
4 Claude Bremond, "Presentacin", en AA.VV., Investigaciones retricas, Buenos Aires, Tiempo Contemporneo, 1974.
Jacques Durand, "La retrica del nmero", ibd. 'Cesare Segre, "Tema/motivo", en Principios de anlisis del texto literario, Bar-
celona, Crtica, 1985 .
Se define como "enunciacin" al efecto de sentido de los pro-cesos de semiotizacin por los que en un texto se construye una si-tuacin comunicacional, a travs de dispositivos que podrn ser o no de carcter lingstico. La definicin de esa situacin puede incluir la de la relacin entre un "emisor" y un "receptor" impl-citos, no necesariamente personalizables.'
En los textos contemporneos, tericos y crticos, referidos a la problemtica del gnero, los tres paquetes de rasgos diferencia- dores mencionados no constituyen un sistema de clases mutua-mente excluyentes: rasgos retricos (como el empleo de una mez-cla de jergas en un texto narrativo o informativo) pueden (o deben) circunscribirse tambin en trminos de sus efectos enunciativos (el empleo de la jerga construye una imagen de la emisin y tam-bin de la recepcin). Y lo mismo puede sealarse respecto de los componentes temticos. En general, el anlisis enunciativo, en la medida en que trascienda la perspectiva lingstica, se presenta como lgicamente posterior al retrico y al temtico, que contri-buyen a informarlo pero son diferenciables entre s. El acuerdo sobre estas u otras restricciones en el empleo de las tres entradas clsicas depender, obviamente, de la perspectiva analtica desde la que se las convoque; por ahora, puede sealarse el poder descrip-tivo que surge de la coincidencia en su reconocimiento en textos de corrientes tericas y crticas diversas.
Puede advertirse la reiteracin en la focalizacin de componentes de los tres rdenes mencionados comparando las proposiciones de Genette y Bajtn sobre gnero, con la concepcin de estilo presen-te en la obra de Erich Auerbach. Los momentos y corrientes te-ricas diferentes en que puede ubicarse a los tres autores no son obs-tculo para que privilegien el anlisis de rasgos similares:
' Se analizan estos procesos de produccin en distintas reas mediticas en Eliseo Vern, La mediatizacin, Buenos Aires, FFyL, UBA, 1986. Un recorrido de la problemtica implicada en la nocin se encuentra en Dominique Maingue-neau, Initiation aux mthodes de Panalyse du discours, Pars, Hachette, 1976.
-
En el trabajo sobre "Gneros, tipos, modos", Genette 8 se refiere a las caractersticas temticas y enunciativas que defini-ran al gnero: cuando analiza la potica aristotlica, seala el hecho de que Aristteles, para definir la tragedia, apunta simul-tneamente a dos realidades: una tiene que ver con el modo enun-ciativo en que la tragedia imita (que es dramtico, y que por lo tanto difiere del modo pico, que es narrativo, en lo que se re-fiere a los mecanismos de inclusin /exclusin del narrador en la obra), mientras que la otra es "puramente temtica" (as, por ejemplo, el privilegio de aspectos de la relacin entre el destino individual y el colectivo, que se acenta en la tragedia pero que excede al gnero). El componente retrico, menos acentuado en la descripcin, aparece sin embargo en los rasgos en que se asientan las enumeraciones de gneros, dentro de cada modo; por ejemplo, cuando se incluye al tipo de obra escnica definido como "comedia brillante".
En la concepcin de Bajtn,9 y en relacin con los gneros discursivos en tanto "tipos relativamente estables de enunciados", uno de los rasgos caractersticos del enunciado, su conclusividad, es posible y se revela gracias a la presencia de tres factores inte-rrelacionados: 1) el agotamiento del "sentido del objeto del enun-ciado"; 2) la "intencionalidad o voluntad discursiva del hablante"; 3) las "formas tpicas, genricas y estructurales de conclusin", que todo enunciado posee. Desde nuestra perspectiva es posible
Grard Genette, "Genres, types, modes", en Potique, N 32, Pars, Seuil, 1977. Posteriormente, en G. Genette, H.R. Jauss y otros, Thorie des genres, Pars, Seuil, 1986. Los compiladores sealan que los gneros se instalan "en el lugar bien particular que tes asigna una definicin casi siempre a la vez temtica, mo-dal y formal". Coincidentemente: Jean Marie Schaeffer, "Du texte au genre", en G. Genette, H.R. Jauss y otros, ob. cit.: "Pienso que uno de los criterios esenciales a retener (en la clasificacin de gneros) es aquel de la copresencia de semejan-zas en niveles textuales diferentes, por ejemplo a la vez en los niveles modal, formal y temtico".
9 Mijal Bajtn, ob. cit.
asociar el primer factor con las caractersticas temticas, el se-gundo, con las enunciativas y el tercero, con las retricas.
Al estudiar las diversas manifestaciones de la narrativa en Occidente, Auerbachl distingue estilos aun cuando no lo haga en forma sistemtica tomando en cuenta: a) procedimientos (cf. la alusin a los elementos retardadores y los de tensin que caracterizaran a dos tipos de texto pico diferentes: el homri-co y el bblico, respectivamente); b) visiones del mundo o posibi-lidad de ingreso al texto de determinada temtica (por ejemplo, en su estudio sobre el roman courtois aludir al hecho de que toma como materia potica la vida de una clase social); c) relacin con el pblico (a quin se dirige la Cancin de Rolando?, etc.). Los pun-tos sealados nos remiten, respectivamente, a las caractersticas retricas, temticas, y enunciativas.
Un carcter igualmente abarcativo de las tres instancias puede advertirse incluso en las obras de juventud de Georg Lukcs." Dos variantes de la enunciacin narrativa: la epopeya y la novela cons-tituiran "diferentes formas que corresponden a la estructuracin del mundo"; al mismo tiempo, temati zarn de modo opuesto la re-lacin "vida-esencia", y lo haran a travs de ordenamientos retricos mutuamente inversos de un relato transformador: la tragedia res-ponder en su despliegue narrativo a la pregunta "cmo la esen-cia puede devenir vida?", mientras que la epopeya lo har a la opuesta: "Cmo la vida puede devenir esencial?". En su autocr-tica postrior, Lukcs desdea el carcter "abstracto" de la clasifi-cacin pero no retorna su problemtica, sustituida, en parte, por la atencin a procedimientos y efectos del "realismo" en tanto es-tilo transgenrico."
Erich Auerbach, Mimesis, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1950. " Georg Lukcs, La thorie du roman, Lausana, Gonthier, 1963. 12w Vase, por ejemplo, la oposicin entre los "realismos de detalle" de Hoffmann
y Kafka en G. Lukcs, "Franz Kafka o Thomas Mann?", en P.L. Landsberg y otros, Kafka, Mxico, Los Insurgentes, 1961.
54 55
-
Una sistematizacin del problema aparece ya en la crtica de Tzvetan Todorov" a Northrop Frye,' 4
como respuesta a la entrada fenomnica de este ltimo al universo de los gneros. Todorov re- conduce el problema al de una teora del gnero; si bien la prime-ra designacin es de una amplia generalidad, ya que se focalizaran los aspectos "verbal, sintctico y semntico", las respectivas defi-niciones coinciden con la circunscripcin tripartita ya sealada: en el aspecto verbal incluye tanto registros de habla como, espe-cficamente, "problemas de la enunciacin"; el sintctico da cuen-ta de "las relaciones que mantienen entre s las partes de la obra" (antes se habl de "composicin"), y el semntico puede designar-se, "si se prefiere, como el de los temas del libro".
En el campo de los estudios antropolgicos, Roger D. Abra-hams" aclara: "Nombramos a la mayora de los gneros mediante una combinacin de modelos formales, de contenido y de contex-to". Una lectura enunciativa de sus modelos de contexto queda justificada por la definicin posterior segn la cual se trata de "modelos de uso conectados con relaciones entre los participantes de la transaccin esttica". Los modelos de contenido, por otra par-te, sern definidos ms adelante, explcitamente, como temticos. Y Clifford Geertz" resume las propuestas de una "nueva filologa" que remite, entre otros autores, a Al ton Becker, que privilegiara cuatro relaciones textuales: coherencia, intertextualidad, intencin y referencia. Ms all del elevado grado de generalidad que com-portan y que Geertz encuentra no compensado por desarrollos
13 Tzvetan Todorov, Introduccin a la literatura fantstica, Buenos Aires,
Tiempo Contemporneo, 1972. 14 Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Nueva York, Atheneum, 1967. 15
Roger D. Abrahams, "Las complejas relaciones de las formas simples", ed. cast. en Serie de Folklore, N 5, Buenos Aires, FFyL, UBA, 1988.
Clifford Geertz, "Gneros confusos: la reformulacin del pensamiento social", en American Scholar, vol. 49, N 2, 1980, trad. Buenos Aires, Biblioteca del INAF, 1988.
analticos en los textos que comenta, es evidente la coincidencia en las localizaciones ya sealadas: las nociones implicadas por los atributos de "coherencia" y distintos tipos de intertextualidad son campos clsicos de los estudios retricos, la "intencin" se ubica en el rea de inters de los primeros anlisis enunciativos y la "re-ferencia" es presentada como el espacio de delimitaciones y remi-siones de lo temtico.
En cuanto a la aplicacin del concepto de gnero a las artes plsticas, se ha sealado que el momento fundacional de los mo-dernos gneros pictricos en la pintura occidental (con su irrup-cin en el primer Renacimiento y su consolidacin metadiscursi-va o de la doctrina acompaante en el manierismo) implic, si se atiende a las descripciones de sus momentos de fractura plan-teadas, entre otros, por Gombrich y Francastel," la fijacin de los tres rasgos en la definicin" de cada gnero. En trminos genera-les, puede postularse que los gneros pictricos (paisaje, naturaleza muerta, desnudo, "pintura histrica"...) acotan:
un tema, o algunos de ellos, y/o un repertorio de motivos (si aceptamos la restriccin por la que "tema", en las historias del arte, define solo la remisin narrativa);
un componente retrico, abarcando en la nocin tanto las "categoras formales" como los tratamientos de la representacin que no pueden abandonarse sin quebrar las expectativas de reco-nocimiento (por ejemplo, la relacin espacial entre los elementos de una naturaleza muerta y la preponderancia o aislamiento de la figura en el retrato); y
un componente enunciativo con asentamientos mltiples pero que, sin embargo, el gnero tambin limita: en los modos de
" Pierre Francastel, Lafgura y el lugar, Caracas, Monte vila, 1969; Ernst Gombrich, Norma yforma, Madrid, Alianza, 1978.
" Marita Soto, Vida y Muerte de los gneros pictricos, La Plata, Facultad de
Bellas Artes, UNLP (ficha), 1989.
57 56
-
tildar o firmar," pero tambin en rasgos de la representacin o la *imposicin, ms all de la variacin estilstica: la posicin, por ejemplo, de abandono del privilegio del motivo elegido en obras cmo Las seoritas de Avignon de Picasso o Las baistas de Cezanne impiden ubicadas en el gnero del desnudo.
En el campo de un transgnero que recorre habitualmente los medios masivos, el de la ancdota, Juan Carlos Indart circunscri-he20 un conjunto de rasgos definitorios que abarcan los dominios de una semitica narrativa (con su particular construccin de un relato aparentemente "sin carencia" y su brevedad), de una tem-tica (con su privilegio de hechos aislados y "menores") y de una dependencia del sentido final con respecto a las condiciones de enunciacin: cada ancdota despliega distintos sentidos segn cul sea la interpretacin implicada o explicitada en cada recontextua-lizacin o actualizacin particular, o en cada recontextualizacin medial, que es investigada en este caso en relacin con la inclusin en los gneros de la informacin.
1. No hay rasgos enunciativos, retricos o temticos ni conjuntos de ellos que permitan diferenciar los fenmenos de gnero de los estilsticos.
a) Primeras observaciones sobre la relacin estilo/gnero
Comencemos, aqu tambin, por una referencia a la teora literaria de los formalistas rusos: al describir los rasgos de una "vinculacin orgnica" entre gnero y estilo, Bajtn 2 ' seala que
" Claude Gandelman, La semitica de las firmas en la pintura, La Plata, Fa-cultad de Bellas Artes, UNLP (ficha), 1989. El autor despliega, desde una pers-pectiva peirceana, un panorama sistemtico de los sucesivos sentidos de la firma en la pintura a partir del Renacimiento.
zo Juan C. Indart, "Mecanismos ideolgicos en la comunicacin de masas: el modelo de la ancdota", en Lenguajes, N 1, Buenos Aires, Nueva Visin, 1974.
21 Mijal Bajtn, ob. cit.
la conexin de un estilo con un determinado gnero discursivo se expresa en su asociacin "a determinadas unidades temticas, a la forma en que se estructura una totalidad y a las relaciones que es-tablece el hablante con los dems participantes de la comunicacin discursiva". Evidentemente, los componentes temticos, retricos y enunciativos fundan, para Bajtn, conexiones y coincidencias en-tre gneros y estilos, antes que diferencias. Puede postularse que el sealamiento de Bajtn es generalizable al conjunto de ambos tipos de discursos: si se quieren hallar diferencias entre "el" gnero y "el" estilo debern buscarse ms all de la indagacin de esos atribu-tos, aunque el registro de los rasgos temticos, retricos y enun-ciativos sea imprescindible para determinar los componentes di-ferenciales de cada gnero o estilo en particular o sus mutuas interpenetraciones o articulaciones histricas. En la descripcin de los "estilos de poca" se hace necesaria la referencia a esas dis-tintas reas de produccin de sentido lo mismo que cuando se des-criben las propiedades de los gneros: el estilo Art Dco, por ejemplo, define enunciativamente modos de contacto con sus practicantes o espectadores (las frmulas geomtricas y espejadas de los afiches Dco haban puesto fin a la apelacin blanda y envolvente del Art Nouveau anterior), privilegia retricamente procedimientos cons-tructivos en lo ornamental, lo estructural-arquitectnico y aun lo lexical (conectados con el efecto de las vanguardias cubistas y constructivistas), y recorta los "temas de la modernidad" a travs de los componentes narrativos de diversos gneros. Y cualquiera de esos gneros requerira de una descripcin paralela en los tres niveles.
Con el propsito explcito de superar las oscuridades de una definicin de estilo que no estableciera oposiciones claras con otros niveles de configuracin de los discursos, Todorov intenta, en un momento de su obra,22
conservar nicamente dentro del concepto de estilo el de los registros de la lengua (estilo directo,
22 Tzvetan Todorov, ob. cit.
58 59
-
indirecto, indirecto libre), expulsando todos los otros fenmenos abar-cados por la nocin a otros campos conceptuales: "perodo, gne-ro, tipo". Pero el descarte si bien es circunscripto, en su trata-miento, al rea de los estilos literarios no parece solucionar la cuestin, ya que multiplica el problema de las superposiciones conceptuales: la nocin de perodo es ms amplia y vaga que la de estilo y no incluye, por supuesto, ms que "estilos de poca", aunque (pero) no puede restringirse a ellos; y las de gnero y tipo son demasiado especficas como para abarcar las reas englobadas por la nocin tanto en el habla cotidiana como en las versiones de la crtica y la teora. Sin abandonar el campo de los estilos li-terarios, pueden citarse al respecto los desarrollos de autores de perspectivas tan diversas como Leo Spitzer," Michael Riffaterre" o Nils Enkvist, 25
respectivamente con la acentuacin de una bs queda inmanente a la obra del "espritu de autor", el privilegio del "procedimiento estilstico" recortado estructuralmente so-bre su propio contexto textual y la focalizacin de la variacin sobre otros contextos y situaciones.
Antes de continuar con la discusin de las similaridades y di-ferencias entre gnero y estilo, un recordatorio de superficie resumir en el captulo siguiente algunas lneas del tratamiento histrico de la problemtica estilstica.
b) Recordatorio sobre algunos conceptos de estilo
La palabra "estilo" no forma parte, en principio, de una jerga tcnica; sus significados en el uso cotidiano y en textos crticos y tericos son mltiples, aunque referidos siempre a propiedades que permiten advertir una cierta condicin de unidad en la factura de
23 Leo Spitzer, Lingstica e historia literaria, Madrid, Gredos, 1955.
24 Michael Riffaterre, Ensayos de estilstica general, Barcelona, Seix
Barral, 1976. 25
Nils Enkvist, Linguistic Stylistics, La Haya, Mouton, 1973.
una variedad de objetos o comportamientos sociales. La descrip-cin de esa condicin de unidad ha dado lugar a formulaciones diversas u opuestas: normativas en algunos casos, cuando se indi-ca qu rasgos estilsticos son pertinentes o positivos en relacin con la produccin de un rea de textos u otros objetos culturales; descriptivas en otros, cuando se sealan los aspectos que permiten diferenciar o clasificar estilos individuales, de poca o de regin cultural o social. Atendiendo al desarrollo histrico de la nocin, puede acordarse que las definiciones de estilo han implicado, en sus distintas acepciones, la descripcin de conjuntos de rasgos que, por su re-peticin y su remisin a modalidades de produccin caractersticas, per-miten asociar entre s objetos culturales diversos, pertenecientes o no al mismo medio, lenguaje o gnero.
Un recordatorio de superficie de esas formulaciones (que se tratarn en algunos casos, con sus remisiones bibliogrficas, en las proposiciones siguientes) puede comenzar con la referencia a los distintos tipos de descripcin, asimilables a la posterior diferen-ciacin de estilos o maneras, que constituyeron en la Antigedad clsica la base de la clasificacin de tipos de oratoria, y tambin de obras literarias, plsticas o escnicas. Ya en Aristteles, series de invariantes de carcter retrico como la eleccin de un cierto ni-vel de lenguaje, familiar o elevado, y otras que pueden definirse como temticas (la referencia a asuntos privados u, opuestamente, a otros relacionados con el destino de los hombres y de la ciudad, por ejemplo) y enunciativas (como el planteo de una determinada relacin con el pblico, distinta en la tragedia y la comedia) per-mitan oponer lo correcto a lo incorrecto en relacin con la estruc-turacin de diferentes tipos de textos. Se trataba sin embargo, en este caso, de conjuntos de rasgos que podran definirse como lo estilstico propio de cada gnero (la manera legtima de producir un tipo de obra). Posteriormente y si bien la postulacin de una co-nexin entre cada gnero y el que se supondra su estilo, que en general es solo su retrica, insiste en ciertas obras crticas y di-dcticas an hasta hoy, crece la descripcin de modos de pro-duccin textual que recorren gneros diversos, aunque puedan
60 61
-
manifestarse inicialmente a travs de diferenciaciones internas surgidas en uno de ellos: se expande la clasificacin de estilos que se registran en distintos tipos de obras, identificando al conjunto de la produccin de un autor, de una poca o de un sector cultural o social. Una vertiente reciente de la "estilstica funcional rusa" propuso, sin embargo, una nueva variante de la primera "estils-tica de gnero", basada en objetivos de una "estilstica prctica" que coadyuvara a elevar la "cultura del lenguaje". 26
Un momento intermedio es el de la circunscripcin de tonos o niveles estilsticos que se articularan naturalmente con lemas y personajes narrativos: los textos de un mismo autor Virgilio-constituyeron para los estudiosos de la latinidad tarda el modelo de una triparticin largamente respetada entre el estilo simple, el medio y el sublime, cada uno con nombres, condiciones sociales y entornos que le son propios. Pastores ubicados en una naturale-za semisilvestre reclamaran un estilo "humilde" en el lxico y las propiedades narrativas y descriptivas; guerreros emplazados en su campamento o en la ciudad que defienden o atacan requeriran un estilo elevado en los mismos niveles.
En un momento de la oratoria romana, se haba impuesto por otra parte el criterio de que Un estilo llano, directo era propio del Imperio (Cicern se ve obligado a defender el oficio retrico de los ataques de esa nueva normativa de la sencillez). Lejanamente, insista el sentido de la expulsin de determinadas artes y modos decidida por Platn para su Repblica, y alentaba por otra parte un antirretoricismo que habra de repetirse cada vez que la voz de una institucin o un Estado reclamara para s la condicin de expre-sin directa de un pueblo, de la verdad o de la realidad social o poltica de su tiemblo.
Haba consiguientemente, segn distintas perspectivas clsicas, no solo la puesta en relacin de determinados temas y contextos
ze Rozental y otros segn Ludmila Kaida, Estilsticafuncional rusa, Madrid, Ctedra, 1986.
con ciertos atributos de la narracin o la argumentacin; exista ya tambin en la Antigedad la postulacin de la existencia de determinaciones o capacidades de la produccin textual o artsti-ca relacionadas con un contexto cultural o tnico, real o ideal. Se recorta as una de las prefiguraciones de las concepciones moder-nas acerca de los estilos nacionales y regionales.
Por otra parte, de la obra de San Agustn surge, a comienzos de la Edad Media, el concepto fundador de que no hay texto sin estilo (frente a quienes oponan a la ornamentacin retrica paga-na el carcter directo, aparentemente libre de construcciones es-tilsticas, de la escritura bblica) y tambin la exigencia de que el tratamiento de los estilos siga incluyendo los aspectos temticos (y no solamente los "formales").
Estas y otras proposiciones abriran paso, despus, a la conso-lidacin de las concepciones para las que el rasgo estilstico pre-sente en todos los textos procede de las complejas orientaciones de haceres emplazados en su poca y en su regin cultural.
En una enumeracin de momentos ya modernos de este de-sarrollo de ninguna manera abarcativa de su diversidad de eta-pas y corrientes tericas, aunque s de algunas lneas an vigentes en la indagacin de su problemtica, debe destacarse la impor-tancia de la sistematizacin de estilos histricos propuesta por Giorgio Vasari para las artes plsticas. Sus Vidas forman parte, en el Renacimiento tardo, de la reflexin que se produce en las aca-demias manieristas ocupadas en las artes visuales, y que es acom-paada por la multiplicacin de tratamientos de los problemas retricos y estilsticos que se registra en las academias literarias de la misma poca. Vasari privilegia por primera vez la posibili-dad de reproducir, adems de imitar, el movimiento creador de un momento del pasado. En ese primer revivalismo, el perodo convocado desde su modernidad es el del arte clsico. Vasari di-ferencia tres grandes maneras histricas, a partir de la irrupcin de una pintura con los rasgos representativos y compositivos que se desplegaran en el Renacimiento, principalmente en el italia-no: con el Giotto se abrira, contra las maneras medievales, una
-
era de recuperacin de la representacin y la expresin individual; el momento posterior de Leonardo y Boticelli constituira al res-pecto una etapa de estructuracin y equilibrio, y el comienzo de la poca de Miguel Angel comportara la incorporacin de la li-bertad y la Gracia a las artes ya renovadas en las dos etapas ante-riores. En sus Vidas, Vasari relaciona los rasgos de cada etapa u obra individual con condicionamientos psicolgicos y socioeco-nmicos y con los de una geografa cultural de su poca, as como con descripciones de sus particularidades tcnicas y sus modos de transmisin del saber artstico. El conjunto de perspectivas de an-lisis incluido en las Vidas preanuncia el de los tratamientos pos-teriores aun los actuales de los condicionamientos y efectos de los fenmenos estilsticos. Lo hace de un modo ms perceptible que algunos textos posteriores como el de Buffon, que, en el siglo XVIII, en su famoso Discurso ante la Academia Francesa circuns-cribe al estilo como la buena manera de escribir, opuesta a aquellas en las que no habra estilo alguno (perspectiva caracterstica, an hoy, de las definiciones silvestres originadas en la defensa de un es-tilo determinado, y que implicaba ya entonces el retorno a con-cepciones relegadas, como se vio, a partir de tratamientos del pri-mer Medioevo).
Un primer acercamiento al tratamiento cientfico de los te-mas estilsticos fue sealado en los trabajos en la ltima parte del siglo XVIII de Winckelmann, que basa sus descripciones de las obras del arte clsico en investigaciones histricas y ar-queolgicas. La suya, por otra parte, es la primera obra moderna en la que se recorta una concepcin negativa del arte de su con-temporaneidad; preanuncio de las otras, posteriores y numerosas, que focalizan estilos de poca a partir de la preocupacin por la supuesta decadencia de las prcticas artsticas. Sin embargo, sus textos tuvieron otro efecto cercano: el fortalecimiento, a princi-pios del siglo XIX, de la valorizacin, por los romnticos de quie-nes surge la voz estilstica, no solo de los rasgos del genio indivi-dual, sino tambin de todo nuevo saber sobre las artes nacionales ;
los estilos regionales, populares y de poca son objeto, a partir de
entonces, de mltiples recuperaciones. Pero la preocupacin por los estilos histricos experimenta despus otras transformaciones en el siglo de la historia:
Hegel define a los momentos estilsticos como partes de una trada que se repite en cada cultura: estilos severo, ideal y gracioso, considerados tanto por sus rasgos constructivos manteniendo la oposicin entre materia y forma como por sus efectos, y que se sucederan en una reiteracin sistemtica opuesta a la originali-dad intransferible que investa cada estilo histrico para la pers-pectiva romntica anterior;
El positivismo relaciona los estilos regionales con determi-naciones de medio, raza y momento, que procura definir con m-todos similares a los de las ciencias naturales y que articula con una nueva idea de progreso.
Distintas corrientes marxistas establecen conexiones entre rasgos de estilo y pertenencia de clase, o bien entre estilos y aspec-tos o momentos de la cultura de una clase dominante. Conceptos que muestran su diversidad dentro de los propios textos de Marx sobre arte: un cierto determinismo socioeconmico, por un lado (los obreros de la era de las mquinas de vapor no podran ya gus-tar de obras literarias estilsticamente pasatistas), y una valora-cin de la produccin artstica que la convierte en espacio de ruptura y preanuncio del futuro trabajo humano, por otro, se proyectan sobre lneas de trabajo posteriores (Plejanov con su concepcin de la obra como reflejo de su contexto, Trotsky con su valoracin de las vanguardias artsticas).
En la ltima parte del siglo XIII y primeras dcadas del xx se desarrollan en el campo de la teora de las artes visuales los trabajos de los visibilistas (Riegl y Wlfflin entre otros) que, ale-jados de toda nocin de progreso artstico, y tambin de la tradicio-nal oposicin entre materia, por un lado, y forma, por otro, procu-ran establecer criterios de descripcin especfica que permitan oponer con rigor los rasgos de distintas etapas histricas de las artes visuales. En cada una, una particular kunstwollen voluntad formal se expresara en un estilo de poca. Sus proposiciones son
-
en muchos puntos articulables con las de las corrientes estructu-ralistas que procuran determinar el sistema de articulaciones in-ternas de cada rea de produccin o intercambio de signos (dentro y fuera del campo artstico). A su vez, un fuerte punto de referencia de las corrientes estructuralistas es el del "formalismo" ruso que constituy, con autores como Tinianov, Shklovsky, Bajtn y otros, una corriente segn la cual los fenmenos de estilo deban sor observados en trminos de sus cualidades diferenciales aten-diendo a propiedades sistemticas presentes tanto en "grandes obras" como en los trabajos de los imitadores o epgonos, donde el dispositivo se muestra con menor complejidad. Los formalis-tas desarrollaron el anlisis narrativo, el estilstico y la teora de leo gneros, y sus ideas insistieron en distintas corrientes de in-vestigacin posteriores. Roman Jakobson, continuador diferen-elido de la corriente, incorpora a la descripcin de gneros y es-tilos concepciones analticas provenientes de la lingstica y la retrica. As, circunscribe estilos y gneros metafricos y meto-ramicos; los primeros, con predominio de la sustitucin (el ejem- pi es el cuento romntico), y los segundos, con predominio de la contigidad (el ejemplo es el cuento realista).
En otros espacios de la estilstica literaria contempornea, la acentuacin de distintas reas de problemas permite diferenciar escuelas en las que prevalece la indagacin de estilos de autor, con su temisin a determinaciones globalizadoras en trminos de per-sonalidad o insercin social, de aquellas en las que se privilegia la bsqueda del rasgo desviante o el procedimiento estilstico de una obra o grupo de obras, focalizando el estudio de las redes intertex-tuales que lo condicionan histricamente.
A partir del momento inicial de Bally, que produce a prin-cipios del siglo xx una estilstica lingstica por la que se intenta-ra determinar los componentes afectivos expresados en las elec-ciones del hablante, se desarrollan distintas corrientes en el estudio de los estilos verbales, principalmente literarios. Es im-portante la influencia de Leo Spitzer, que trata de circunscribir el sistema psicolgico-potico subyacente a la estructura de una
obra, en una bsqueda de cada "constelacin" de autor (se ha di-cho Segre que Spitzer a quien se ubica como continuador de Croce y Vossler es el creador de una estilstica de la obra litera-ria as como Bally de una estilstica de la lengua; debe aclararse que se trata de una estilstica de la obra individual, opuesta, por ejemplo, a las preocupaciones terico-descriptivas de los forma-listas rusos).
Ms all de las diferencias entre escuelas o corrientes, ex-positores actuales, como Nils Enkvist, han sealado el carcter complementario del anlisis de las tres relaciones en que puede ins-cribirse el rasgo estilstico: de desvo con respecto a una norma, de adicin a un contexto no marcado estilsticamente o de connotacin, cuando extrae su sentido de una relacin particular con el texto y la situacin comunicacional en que se ubica.
Entre los autores que contemporneamente han tratado el tema del estilo se cuenta, en distintas etapas de su obra, Roland Barthes. A partir de sus textos de juventud como "El mundo objeto", referido a la pintura flamenca del siglo xvii, Barthes va incorporando en algunos de sus trabajos las perspectivas se-miticas y psicoanalticas contemporneas a la determinacin de estilos individuales y de poca. En relacin con la necesidad de atender a la pluralidad de componentes que definen al obje-to del anlisis estilstico, en una conferencia de 1969 dice sobre "el problema del estilo" que "si bien hasta el presente se ha vis-to al texto con la apariencia de un fruto con carozo (un duraz-no, por ejemplo), cuya pulpa sera la forma y la almendra sera el fondo, hoy conviene verlo ms bien con la apariencia de una cebolla, organizada a base de pieles (niveles, sistemas), cuyo vo-lumen no conlleva ningn corazn, ningn hueso...". Para in-dagar el sentido histrico de esas organizaciones, en uno de sus ltimos libros, Barthes por Barthes, apela en un anlisis de su propia escritura de juventud tanto a la circunscripcin de acti-tudes polticas como a la de las cuestiones filosficas incluidas y a la de sus figuras retricas. Estableciendo un paralelo con el tratamiento del tema de los gneros, podemos advertir que,
-
tambin aqu, en el comienzo y el final del recorrido bibliogrfico nos encontramos con el privilegio de la circunscripcin de com-ponentes enunciativos, temticos y retricos. El estilo define sus productos de manera similar al gnero; pero su doble em-plazamiento, definido tanto en el espacio de una relativa previ-sibilidad social como en el del acto sintomtico y diferenciador (con respecto a la historia o al contexto cultural presente), nos remite ms fuertemente a la consideracin del cambio histri-co y el carcter original de cada momento de la produccin dis-cursiva. En cada etapa histrica, insiste en el gnero un pasado semitico an vigente, mientras que en el estilo se manifiesta la conflictiva imbricacin de ese pasado con un presente de pro-duccin sgnica todava en articulacin. El malestar que susci-tan las obras de vanguardia se origina en su desenganche si-multneo con ese pasado vigente (el de los gneros) y con las articulaciones socialmente perceptibles que los estilos de poca establecen con la contemporaneidad, a travs de sus configura-ciones retricas, de los temas que legitiman y rechazan y de las imgenes de enunciador y enunciatario que crean a travs del conjunto de sus dispositivos de produccin de sentido. La descrip-cin de un estilo o su diferenciacin con respecto a otros exige la consideracin de esos tres paquetes de rasgos constitutivos, pero otros mecanismos intra- y extratextuales (a los que se re-fieren las proposiciones siguientes) deben focalizarse para dis-cutir las diferencias entre estilo y gnero.
2. Es condicin de la existencia del gnero su inclusin en un campo social de desempeos o juegos de lenguaje; no ocurre lo mismo con el estilo.
Los estilos de poca, los de regin o corriente artstica o los correspondientes a un rea socialmente restringida de intercam-bios culturales son trans-semiticos: no se circunscriben a ningn lenguaje, prctica o materia significante. En cambio, el gnero debe restringirse sea en su soporte perceptual (gneros pictricos
68
o musicales, por ejemplo), sea en su "forma de contenido"," agre-gando previsibilidad a su acotacin retrica, enunciativa y tem-tica. Aun los transgneros que recorren distintos medios y len-guajes, como el cuento popular o la adivinanza se mantienen dentro de las fronteras de un rea de desempeo semitico (la na-rracin ficcional, el entretenimiento, la prueba). Esta inclusin es constitutiva de su vigencia; no ocurre lo mismo con los estilos, que si bien pueden asentarse, en algunos casos, en un soporte especfi-co (un estilo de objetos cermicos, por ejemplo), exhiben histri-camente la condicin centrfuga, expansiva y abarcativa propia de una manera de hacer, en oposicin al carcter especificativo, acotado y confirmatorio de los lmites de un rea de intercam-bios sociales que es propio del gnero. El "estilo de hierro y cris-tal" (caracterstico de un momento espectacular del diseo de las estaciones ferroviarias, mercados, galeras de exposiciones y otras grandes construcciones europeas y americanas del siglo xix) fue inicialmente propio de una arquitectura; pero se proyect a objetos diversos (adornos, elementos del equipamiento) y fue to-mando, adems, los rasgos de sucesivos estilos regionales y de poca, proyectados a distintos medios y lenguajes: el clasicismo, la Secesin Vienesa, el Art Nouveau, el expresionismo, el ra-cionalismo. El gnero puede "ir a buscarse" a sus emplaza-mientos o momentos sociales de emisin; el estilo aparecer en obras o desempeos que solo excepcionalmente le son especfi-cos. Al respecto, Bajtn" seala que los "tipos relativamente estables de enunciados" caractersticos del gnero se instalan en
27 Apelamos aqu a la particin entre materia y forma del contenido y materia y forma de la expresin Louis Hjemslev, Prolegmenos a una teora del lenguaje, Madrid, Gredos, 1974, en las reformulaciones y aplicaciones a los "lenguajes de la imagen" propuestas en Christian Metz, Langage et cinema, Pars, Larousse, 1971.
28 Mijal Bajtn, ob. cit.
69
-
eterminadas "esferas de la praxis humana". Propp, 29 por su parte, uestra que el Epos heroico ruso no puede describirse sin la re-
ferencia a la condicin de canto y reunin social de "profunda participacin" que entraaba. Serguei Avrintsev, investigador de la literatura bizantina, seala el carcter tajante de la diferen-ciacin, en las "literaturas tradicionalistas", entre gneros que pueden distinguirse mediante criterios "intraliterarios" (el epi-grama, por ejemplo, contiene juego de ingenio, tema tradicional en clave ertica, de mofa, etc.) y otros, de carcter sacro, que con-tenan la indicacin explcita acerca del momento de su inclusin en los ritos, el orden con respecto a otros textos, etc. 3 Podra ob-servarse, sin embargo, que el carcter ms lbil e implcito de la definicin del espacio y el tiempo caracterstico de los otros g-neros no los convierte en formaciones de emplazamiento uni-versal: la condicin ertica, de mofa, etc. del epigrama no puede dejar de definir un espacio discursivo con posiciones interlocu-tivas acotadas como el de otros gneros dialgicos (como el caso de la adivinanza tradicional), aunque subsista la oposicin de base con los gneros ms ritualizados.
La necesidad de considerar estos emplazamientos sociales del gnero puede definirse en trminos correlativos de la in-dicada por Lvi-Strauss en relacin con el mito, cuando postula la imposibilidad de su indagacin si se prescinde de la determi-nacin de los problemas "sociolgicos o socio-lgicos que resuelve"." Aun en gneros estrictamente ficcionales, Jauss 32
muestra la posibilidad de circunscribir gneros del "estar afuera" de la experiencia cotidiana, que diferencian distintas maneras de
" Vladimir Propp, El Epos heroico ruso, vol. 1, Madrid, Fundamentos, 1983. Serguei S. Avrintsev, "La movilidad histrica de la categora de gnero:
un intento de periodizacin", en Criterios, N 25-28, La Habana, 1990.
" Claude Lvi-Strauss, Mitolgicas iiy Mxico, Siglo xxi, 1971.
32 Hans R. Jauss, Experiencia esttica y hermenutica, Madrid, Taurus,
1986.
la salida hacia la novedad y el desvo; recprocamente, esas reglas de desvo pueden convertirse en "molde de una praxis social": el ceremonial (literario) del amor corts en la poesa trovado-resca termina por fijar las normas de una tica amorosa, a tra-vs de gneros intermediario s
como el del ceremonial de las "cortes de amor".
3. La vida social del gnero supone la vigencia de fenmenos metadiscursivos permanentes y contemporneos.
Puede extrapolarse a otros campos del comentario y la crtica cultural el sealamiento que Paul Goodman33
formula acerca de la historia de la crtica formal a partir del Renacimiento: asegu-raba, dice, la disposicin de "un rgano o instrumento de crtica". Se contrastaba cada obra con este rgano y se perciba, en conse-cuencia, "el uso correcto del gnero". En las artes visuales, y en el campo especfico de las artes plsticas, operan como textos meta- discursivos los de distintos gneros (textos literarios, cientficos, religiosos, histricos).
Por supuesto, tanto en los gneros literarios como en los pict-ricos y los de las "artes combinadas", son los ttulos los primeros elementos metadiscursivos, en la medida en que por sus rasgos conceptuales y retricos constituyen la primera acotacin de g-nero de la obra a la que se refieren. Lo mismo ocurre con los otros dispositivos de lo que Grard Genette34
denomina "paratexto" (entre los que se encuentran los ttulos, los subttulos, los epgra-fes, las ilustraciones, etc.). Pero tanto en estos soportes genricos como en el rea de los lenguajes masivos, las acotaciones meta- discursivas son intra- y extramediales. Ejemplos mltiples pue-den sealarse actualmente en el medio televisivo, cuyos progra-mas son anunciados, definidos, ubicados en sus espacios genricos
" Paul Goodman, La estructura de la obra literaria, Madrid, Siglo xxi, 1971. Grard Genette, Palimpsestos, Madrid, Taurus, 1989.
70 71
-
por textos del periodismo impreso o de la radio pero tambin son definidos en los mismos programas y en los anuncios, avan-ces y comentarios de la televisin misma. En este sentido, la trama metadiscursiva de los gneros en la televisin es en sustancia diferente de la socialmente establecida desde hace dcadas para el cine, definida por Oscar Traversa" en sus trabajos sobre lo que denomina "cine no flmico": los textos que desde otros medios definen y preanuncian la ubicacin gen-rica de los productos cinematogrficos y guan las formas de su consumo; en ese caso, prioritariamente, el comentario periodstico y la publicidad grfica.
En cuanto a las definiciones metadiscursivas intratextuales en cualquier gnero o soporte medial, puede apelarse a la discusin del tema por Umberto Eco en Lector Mfabula.36
El texto postula en las "Aplicaciones" finales de la obra acota un tipo de lector como ele-mento constitutivo de s mismo. Y para constituir ese lector modelo recurre a algunos artificios semnticos y pragmticos. Susan Sulei-man" seala que, "siendo el gnero una cierta relacin establecida entre el texto y el lector (...), se hace leer de determinado modo, cuya condicin no se agota en las caractersticas de su estilo, ni de su con-tenido, ni de su organizacin discursiva". Y Wolfgang Iser, 38
en un
sealamiento no relacionado con la problemtica del gnero pero s con la ms amplia de la determinacin de los "potenciales de sentido" de un texto, formula un concepto de "lector implcito" aplicable a lo que aqu definimos como efecto enunciativo: "Todo texto tiene preparada una determinada oferta de roles (...) que no puede coincidir con la ficcin de lector del texto", en la que "el recep-tor est ya (creo que correspondera decir: 'aparece como') pensado
Oscar Traversa, Cine, el signcante negado, Buenos Aires, Machette, 1984. 36
Umberto Eco, Lector infabula, Barcelona, Lumen, 1981. 37
Susan Suleiman, "Le rcit exemplaire", en Potique, N. 32, Pars, Senil, 1977.
38 Wolfgang Iser, El acto de leer, Madrid, Taurus, 1987.
de antemano". En el mismo sentido, es aplicable lo que Eliseo Vern," tambin desde una perspectiva que excede la tipologa genrica, define como contrato de lectura: efecto de conjunto de las diversas estructuras enunciativas de un texto, que en una pu-blicacin periodstica abarcan "desde los dispositivos de apela-cin hasta las modalidades de construccin de las imgenes y la de los tipos de recorridos propuestos al lector".
En el contexto de una exposicin en la que se investiga la l-gica de las clasificaciones de gnero dentro de las del universo de discurso de la literatura, Walter Mignolo4 seala distintos momentos iniciales de asociacin entre gneros en proceso de diferenciacin y textos que permitieron incluirlos "en el con-junto de conocimientos que la comunidad interpretativa asocia a un concepto". Ese metatexto "sera la expresin de superficie que nos permite reconstruir los criterios bajo los cuales la comunidad interpretativa organiza los discursos en clases".
En relacin con definiciones internas propias de los gne-ros folklricos, Ben Amos" indica que "es posible considerar con Alan Dundes el sistema popular de gneros como un me-tafolklore cultural". Y cita como ejemplos las distinciones for-males, las designaciones, el pautado de las oportunidades de la prctica. Raymond Williams, por su parte, reconoce el compo-nente de "autoevidencia" que caracteriza a la reproduccin social del gnero.42
Los rasgos de permanencia, contemporaneidad y copresericia de los mecanismos metadiscursivos del gnero son, por otra parte,
" Eliseo Vern, El contrato de lectura, Buenos Aires, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA (ficha), 1988. 40 Walter Mignolo, Teora de textos e interpretacin de textos, Mxico, UNAM,
1986. 41 D. Ben-Amos, "Categories analytiques et genres populaires", en Potique,
N. 19, Pars, Seuil, 1974. 42 Raymond Williams, Cultura. Sociologa de la comunicacin y del arte,
Paids, Barcelona, 1981.
72 73
-
los que permiten establecer diferencias con los que pueden regis-trarse en relacin con el estilo. Tambin los estilos se articulan con operaciones metadiscursivas internas y externas, pero las que son contemporneas de su momento de vigencia no son perma-nentes ni universalmente compartidas en su espacio de circula-cin, y presentan el carcter fragmentario, valorativo y no eviden-te caracterstico de su articulacin con opciones, conflictivas, de una produccin de poca.
4. Los fenmenos metadiscursivos del gnero se registran tanto en la instancia de la produccin como en la del reconocimiento.
Esto implica que deben contener propiedades comunes, lo que hace posible el funcionamiento social del "horizonte de expecta-tivas" que define al gnero, desde la perspectiva de distintas co-rrientes descriptivas; la (al menos) doble instalacin de ciertos me-canismos metadiscursivos es la condicin de su constrictividad, expresada, segn Bajtn, en distintos grados de estabilidad.
Esto no implica, sin embargo, que esos mecanismos sean, en conjunto, idnticos. La distancia entre la definicin de un gne-ro operada en sus instancias productivas y la implicada, y tam-bin operada en sus instancias de recepcin y circulacin puede generar la progresiva muerte social de ese gnero. La lectura de esa distancia es, por otra parte, la nica que puede dar cuenta de los efectos de una circulacin discursiva,'" si se rechaza una concepcin de "lector" entera y pasivamente receptivo. Y la dis-tancia puede ser condicionada por alteraciones en cualquiera de los polos de esa circulacin. En relacin con subgneros de la literatura fantstica, se han sealado transformaciones que han determinado que "los cdigos con que se ha conformado al lector implcito" se convirtieran progresivamente en "ms ambiguos, menos localizables, ms heterodoxos en la manipulacin de los
" Eliseo Vern, La semiosis social, Buenos Aires, Gedisa, 1987.
datos y en las convenciones del extratexto"; recprocamente, los cdigos del lector de esos tipos de obras no dejaran de funcionar "en constante contrapunto, nunca totalmente acallado"."
La "instancia de la produccin" debe ser entendida aqu en un sentido no autoral. Tenney Frank seala que la tragedia griega conserv su vigencia histrica y sigui teniendo xito de pblico cien aos despus del momento aproximado en que dejaron de escribirse tragedias en la poca clsica. 45
Gneros de circulacin popular autoralmente "muertos" ofrecen ejemplos similares: en-tre nosotros, la zarzuela sigue teniendo cultores muchos decenios despus de que hayamos dejado de conocer nuevos autores de zarzuelas.46
Acerca de este tema, una vez ms, el tipo de produccin natu-ralmente circunscripto en.los medios echa.luz sobre los otros: la instancia de la produccin no puede circunscribirse a una instan-cia de escritura en un sentido literario, y tampoco a la instancia del guin. La tragedia y la zarzuela siguen producindose en el sentido en el que Roland Barthes" ve reproducirse la Fedra de Racine ante los crticos teatrales franceses del siglo xx, que contaran sus aos de oficio por el nmero de Fedras (de puestas de Fedra) que han cri-ticado. La instancia de la produccin; en este caso, es la de la di-reccin, la representacin, la-interpretacin teatral ;
como dijimos, en el mbito de los medios esta multiplicacin de la instancia pro-ductiva adquiere una importancia capital, y es perceptible en la mayor parte de sus textos.
44 Ana Mara Barrenechea, "La literatura fantstica: funcin de los cdigos
socioculturales en la constitucin de un gnero", en Sitio, N 1, Buenos Aires, 1981. Tenney Frank, Vida y literatura en la Repblica Romana, Buenos Aires,
Eudeba, 1961. 46
Son tambin pertinentes, en relacin con este tema, las observaciones de Silvia Tabachnik sobre el lugar del intrprete en la cancin popular, en Cdigo y smbolo en la cancin romntica, Mxico, INAM, 1985.
Roland Barthes, Sur Racine, Pars, Seuil, 1963.
-
Hatzfeld"). Apenas pretenda describir ciertos rasgos de lo que consideraba el modo ms esplndidamente humano de comuni-carse o escribir. Para Buffon haba solo un estilo y lo dems era falta de l, sntoma de la pertenencia a estadios inferiores del ha-cer humano. Ms all de las clasificaciones y las tomas de dis-tancia con respecto al juicio valorativo sobre el rasgo estilstico introducidos por la teora y la crtica literaria a partir del siglo xix, ha persistido, tanto en sectores de la crtica como, plena-mente, en el uso popular, una nocin de estilo muy cercana a aquella, ya poco conocida en sus fuentes, de Buffon. An se dice "tiene estilo" de alguien que posee la manera elevada, estilsti-camente "legtima" de hacer o de decir. Nada de esto ha ocurrido nunca con el gnero. Ya desde Aristteles, la definicin de un g-, nero pasaba por la comparacin y la oposicin de sus rasgos con los de otro gnero que pudiera confrontarse con l en sus ele-mentos constitutivos y aun en sus efectos sociales. Tomando como objeto la literatura del siglo xix y principios del siglo xx, Tinianovs2 dice al respecto que "el estudio de los gneros es im-posible fuera del sistema en el cual y con el cual estn en corre-lacin". La proposicin de Tinianov importa, adems, por la acla-racin que inmediatamente la sigue: "La novela de Tolstoi", dice, "entra en correlacin no con la novela histrica de Zagoskin, sino con la prosa que le es contempornea". Esta reflexin tiene valor, como es obvio, y muy particularmente, para la teora de los gne-ros en los medios. Se conecta con el tema de la cita, el carcter transmeditico de ciertos gneros o macrogneros y el conjunto ms global de fenmenos de la transposicin. Intent definir al-gunos aspectos de la problemtica de la transposicin en relacin
" Helmut Hatzfeld, Bibliografa crtica de la nueva estilstica, Madrid, Gredos, 1955.
52 luri Tinianov, "Sobre la evolucin literaria", en Tzvetan Todorov (comp.), Teora de la literatura de losformalistas rusos, Mxico, Siglo xxi, 197o.
77
El mencionado carcter no idntico de los fenmenos meta- discursivos de la instancia de la produccin y de la instancia del reconocimiento
del gnero no puede, de todos modos, llegar a abo-lir el componente de redundancia necesario para que el gnero siga siendo el mismo, en los trminos de un intercambi
o sgnico que lo reconoce en tanto tal. Es en este sentido que Borges" puede
definir a la poesa gauchesca como "un gnero tan artificial como cualquier otro". Entiende que sus obras se perciben como presen-tadas "en funcin del gaucho, como dichas por gauchos para que el lector las lea con una entonacin gauchesca".
Alicia Pez" seala, en relacin con el gnero conversacional, la razn por la que adquiere en la exposici n
de Bajtn un carcter ejemplar: "exhibe en forma paradigmtica los rasgos esenciales de todo gnero discursivo". Esa exhibicin privilegia, entre otros rasgos, el del carcter compartido de las definiciones autorrefe-renciales del gnero.
S. Los gneros hacen sistema en sincrona; no as los estilos.
Desde Buffons en realidad desde mucho antes que l, pero es probable que con su "Discurso a la Academia" cierta confusin se estabilizara, una parte de las definiciones de estilo han solido confundirse con aquellas referidas a un supuesto buen estilo, de-finitivo y nico. Como se sabe, Buffon no intentaba en su "Discur-so sobre el estilo" clasificar algo parecido a estilos literarios o de cualquier otro campo de los intercambios discursivos (como, en una referencia
a su texto, lleg a entender el mismo Helmut
48 Jorge Luis Borges, "El escritor argentino y la tradicin", en
Discusin, Buenos Aires, Emec, 1972.
"Alicia Pez, "La conversacin como gnero", presentado en el 2 Congreso Nacional de Semitica, San Juan, 1987.
" Conde de Buffon (Georges Louis Leclerc), "Discours a l'Academie Franlaise", en Pages Choisies, Pars, Larousse, 1948.
76
-
con los medios masivos en un trabajo anterior" y en "El pasaje a los medios en los gneros populares", tambin incluido aqu.
En relacin con cuestiones conexas a las clasificaciones so- dales de lo "alto" y lo "bajo" en la cultura de los medios, se ha in-dicado que los gneros no solo hacen sistema en los distintos cam-pos de desempeo semitico (gneros de la informacin, del entretenimiento, etc.), sino tambin en los medios en los que se asientan: las jerarquas entre gneros elevados y populares, y sus niveles intermedios, se reproducen en cada soporte y sus lengua-jes." La importancia de este carcter multisistmico de los gne-ros es destacada en los trminos mas abarcativos por Pierre Smith," para quien los etnlogos deberan considerar el estudio de esas organizaciones en la escala en que son confrontados "los sistemas de parentesco, polticos y religiosos". Y en el espacio de los estudios literarios, Todorov seala una consecuencia de am-plios alcances de la condicin sistemtica da las relaciones interge-nricas:56 cada gnero "se redefinir, en cada momento de la his-toria literaria, en relacin con los otros gneros existentes". La formulacin no es obvia si se la confronta con la prctica analti-ca, en lo que se refiere a la siempre conflictiva aceptacin de las conexiones entre obra y gnero; la consideracin de las relaciones internas del conjunto se revela en ella como necesaria para el se-guimiehto de los cambios puntuales que emplazan cada gnero en una historia y permiten tambin diferenciarlo dentro de ella.
n Oscar Steimberg, "Libro y transposicin: la literatura en los medios ma-sivos" y "Apndice", en este volumen.
" Mario Carln, Lo "alto" y lo "bajo" en la cultura y los medios, Buenos Ai-res, Carrera de Ciencias de la Comunicacin, Facultad de Ciencias Sociales, UBA (ficha), Buenos Aires, 1990.
u Pierre Smith, "Des genres et des hommes", en Potique, N. 19, Pars, Seuil, 1974.
" Tzvetan Todorov, "Genre", en Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopdique des sciencies du langage, Pars, Seuil, 1972.
El carcter de sistema en sincronas' adjudicado as a los gne-ros no es aplicable a los estilos: el carcter ms lbil y menos com-partido y consolidado de sus mecanismos metadiscursivos hace que no puedan reconocerse socialmente en trminos de un senti-do de conjunto; y tambin conspira contra ese reconocimiento su condicin expansiva y centrfuga, sealada en una proposicin anterior ("3. Es condicin..."). Las oposiciones sistemticas entre estilos surgen de los textos que focalizan oposiciones en la diacro-na (Renacimiento vs. Barroco, Art Nouveau vs. Art Dco), y tam-bin de aquellos que describen a la distancia (distancia temporal o social) las relaciones o conflictos entre estilos de una poca histrica o una regin social que no comparten; en este lti-mo caso, no se produce de todos modos, como en relacin con los gneros, la vigencia social de un sistema en presencia.
Un correlato, en el campo de los estilos, de las clasificaciones sociales de los gneros espontneas y en sincrona con su exis-tencia histrica es el de los sistemas binarios a la manera de Bu-. ffon: estilo bueno/malo, presencia de estilo o supuesta ausencia de l. Pero se trata de clasificaciones valorativas, que suelen ma-nifestarse como tales en la-reduccin del estilo (del otro) a snto-ma simple y directo de un lugar social; efecto del "sense of one's place" que una sociologa atenta a las confrontaciones por los es-pacios simblicos de nuestra contemporaneidad suele descubrir en frases del tipo de "Huele a pequeo burgus"." Si bien algunos gneros en particular pueden ser rechazados de esa misma mane-ra desde un emplazamiento sociocultural y apreciados desde otro (como pasa en la Argentina con alguna "msica tropical" o con
" Entiendo que lo expuesto hasta aqu permite advertir que, aunque in-sista habitualmente en una larga duracin histrica, cada conjunto de gneros no constituye un sistema cerrado sino abierto, mvil, histrico, con nacimien-tos, muertes y revivals permanentes, como se viene sealando desde la propo-sicin inicial.
" Pierre Bourdieu, "Espacio social y poder simblico", en Cosas dichas, Buenos Aires, Gedisa, 1988.
78 79
-
los "programas de entretenimientos" de la televisin, y ocurri ms fuertemente, hace algunas dcadas, con ciertos deportes o cier-tos gneros literarios o cinematogrficos), la vigencia de la valori-zacin, en esos casos, no impide la percepcin del sistema de g-neros como tal: ambos segmentos sociales se hacen cargo de clasificaciones de gnero compartidas, que no son valorativas en su globalidad. En la asuncin social del estilo, de manera inversa, se manifiesta constitutivamente la diferenciacin con respecto a "esa parte de lenguaje que el otro (o sea yo) no comprende (...); el aburrimiento, la vulgaridad, la estupidez son, entonces, los dis-tintos nombres de la secesin de los lenguajes", como seala Bar-thes. 59
En el mismo texto, y acerca de la condicin de los lengua-jes sectoriales (sociales, profesionales) en su contemporaneidad, Barthes postula algo que vale an ms para los diferentes estilos de poca: "a cada cual le basta con su lenguaje. Nos instalamos en el lenguaje de nuestro cantn social, profesional, y esta instalacin tiene un valor neurtico: nos permite adaptarnos mejor, o peor, al desmenuzamiento de nuestra sociedad".
6. Entre los gneros se establecen relaciones sistemticas de primaca, secundaridad o figura-findo; no as entre los estilos.
Levin L. Schcking, en su historia del gusto literario, 60 des-
cribe estas relaciones recortndolas sobre el contexto de los cambios de centro de gravedad sociolgico sufridos por distin-tos gneros literarios en la ltima parte del siglo xix y en las primeras dcadas del presente. "Es falso dice Schcking ha-blar de un perodo determinado como perodo de tal o cual au-tor, convirtindolo en representante virtual de la poca. Lo que
s es evidente es que en cada poca hay ciertos grupos que se convierten en factores dirigentes (siempre es posible identificar cada tipo de lector con alguna capa profesional, y hablar, por ejemplo, del tipo de periodista de la gran ciudad)". Y en esa cir-culacin discursiva acotada describe las relaciones de figura- fondo que dentro de la literatura culta terminaron por afectar al crculo de lectores de la poesa lrica convertida gradualmen-te en un gnero destinado solamente a las muchachas jvenes. La interpenetracin, y tambin la valoracin social de los gne-ros, depende de estos desplazamientos histricos y del carcter permanente de su pluralidad.
En relacin con las artes plsticas, Erwin Panofsky seala las determinaciones que, en la pintura costumbrista de la poca ma-nierista, imponan una relacin de subsidiariedad de este gnero con respecto a, por ejemplo, el de la pintura mitolgica. Podan, aparecer, en tales cuadros, cocineros y carniceros "siempre que fueran representados como hroes miguelangelescos". 61 De este modo, "los diversos gneros, como la pintura de historia, el retra-to o el paisaje comenzaban a descubrir sus leyes particulares, y sin embargo reafirmaban sus mutuas relaciones".
En relacin con los medios masivos y la historia cultural ar-gentina, puede pensarse en el momento sainetesco de la historieta humorstica, que instala, en un gnero de la secuencia dibujada, los personajes, los relatos y el modo de apelacin al pblico de un gnero escnico. 62
Como indicador de una eleccin estilstica de poca, un gnero puede tambin operar como contrarrplica de otros: sera el caso, para Jauss, precisamente de un momento del sainete con respecto al simbolismo de los "gneros mayores". 63
" Roland Barthes, "Lenguaje y estilo", en El susurro del lenguaje, Buenos Aires, Paids, 1987.
Levin L. Schcking, El gusto literario, Mxico, Fondo de Cultura Econmi-ca, 1954.
61 Erwin Panofski, Idea, Madrid, Ctedra, 1977. 62 Oscar Steimberg, "La historieta argentina desde 1960", en Historia de los
cmics, Barcelona, Toutain, 1983. 63 Hans R. Jauss, ob. cit.
80 81
-
A estas relaciones se agregan aquellas, ms estables, que un gnero especfico, asentado en un medio o lenguaje (como el po-licial televisivo) mantiene en un sentido con los subgneros (el policial unitario, por ejemplo) y en otro con los macrogneros (eventualmente, con la "serie de accin", tambin televisiva) o con los transgIneros (como el relato policial, el de terror, etc., no asen-tados en un medio en particular).
7 Como efecto de sus relaciones de primaca, secundaridad y figura-fondo, un gnero puede convertirse en la dominante de un momento estilstico.
Roman Jakobson64 seal que un arte o un gnero puede con-vertirse en la "dominante" de un momento cultural. Se haca cargo as de una proposicin que en distintos trabajos de la escuela forma-lista rusa se haba constituido como organizadora de una parte de la reflexin acerca de las relaciones entre obras, gneros y estilos. "Es evidente dice en un ejemplo, relacionado en este caso no con un gnero sino con la primaca de una prctica artstica y sus lengua-jes que, en el arte del Renacimiento, la dominante, el summum de los criterios estticos de la poca estaba representado por las artes visuales. Las otras estaban orientadas en su conjunto hacia esas ar-tes y se situaban en la escala de valores segn su alejamiento o proxi-midad con ellas. Por el contrario agrega en el arte romntico el valor fue atribuido a la msica". Los formalistas haban colocado bajo la denominacin de "rasgo dominante" procedimientos que no se confundan con el gnero aunque contribuyeran a definirlo; al menos as ocurra ten la obra de Tomachevski." Jakobson es uno de los que especifican el alcance del concepto en relacin con la de- finicin de las conexiones y jerarquas entre modos y gneros.
64 Roman Jakobson, "La dominante", en Questions de porique, Pars, Seuil, 1973.
65 B. Tomachevsky, "Temtica", en Tzvetan Todorov (comp.), Teora de la
literatura..., ob. cit.
Es posible relacionar la teora formalista de "la dominante" con sus implicaciones (especialmente en la obra de Tinianov) con respecto al nacimiento de nuevos gneros a partir del que asume el carcter prevaleciente, en distintos momentos de la historia de las artes plsticas. De grandes gneros narrativos como la pin-tura religiosa o histrica parecen desprenderse la descripcin puede consultarse en Elsen-66
y aun independizarse, otros nuevos: paisaje, retrato y "gnero costumbrista", primero ;
naturaleza muerta, despus.
En una etapa histrica, todo mantiene relacin de figura-fon-do con los gneros principales. Para Arnold Hauser," por ejemplo, en un largo momento del siglo xix "todos los gneros son tratados como paisaje o como naturaleza muerta". Robert Nisbet, 68
inda-gando las similaridades estructurales que permitan asociar entre s los grandes textos del pensamiento poltico, filosfico y sociol-gico del mismo siglo xix, circunscribe el carcter dominante, en la exposicin y la argumentacin, de gneros como el del retrato y el paisaje, aun en esos campos externos a los del arte y la literatura.
8. Un estilo se convierte en gnero cuando se producen la acotacin de su campo de desempeo y la consolidacin social de sus dispositivos metadiscursivos.
Tanto Sedlmayr69 como Argan' sealan la fijacin de rasgos
espaciales y, a la vez, tambin funcionales que se establecen, a lo largo de siglos, en el plano de los "tipos" arquitectnicos; el ejemplo
" Albert Elsen, Los propsitos del arte, Madrid, Aguilar, 1980. Arnold Hauser, Historia social de la literatura y del arte, t. 3, Madrid,
Labor, 1976. 68 R. Nisbet, La sociologa comoforma de arte, Madrid, Espasa-Calpe, 1979. 69
Hans Sedlmayr, pocas y obras artsticas, Madrid, Rialp, 1965. 70
Giulio Carlo Argan, El concepto del espacio arquitectnico, Buenos Aires, Nueva Visin, 1973.
82 83
-
elegido es el de la "arquitectura basilical". Esos rasgos haban sido los de una arquitectura profana, empleada en un caso en un espa-cio con funciones acotadas, como era el de las Termas de Caraca-11a, pero no circunscripta, en general, a una funcin especfica; sin embargo, posteriormente esos mismos rasgos se convierten en los de un gnero arquitectnico, con denominaciones que remi-ten de manera unvoca a espacios relacionados con el culto reli-gioso. Un espacio abierto de acceso, por ejemplo, pasa a significar socialmente un momento del trnsito a la inclusin en el mundo de los adeptos al culto. En una tercera etapa, la misma planta, y por efecto de las transformaciones de otro momento estilstico (el del siglo xix), vuelve a utilizarse en obras de funciones diver-sas (bancos u hospitales se disean con los componentes de plan-ta y constructivos de la "arquitectura de templo" en otros casos, del palacio renacentista, con espacios de ingreso que son rplicas del atrio pero de significacin "abierta", circulaciones laterales interiores similares pero de significados tambin diversos, etc.): el tipo de construccin que haba devenido de estilo en gnero vuelve a su condicin de producto estilstico transgenrico.
En la historia de los medios, la conversin de un estilo o subestilo en gnero puede ser tambin ejemplificada. Las lla-madas "pelculas de complejo", que entre los aos cuarenta y cincuenta constituyeron un gnero cinematogrfico, haban irrumpido antes como una diferenciacin estilstica dentro de las "pelculas de amor".
Asimismo, pueden sealarse los casos en los que se registra la constitucin (es decir, la implantacin social) de un nuevo gne-ro como efecto de la inclusin de un gnero ya existente en un campo estilstico que le era ajeno. Se ha circunscripto este efecto analizando" las oscilaciones del discurso crtico acerca de los gneros "bajos" de la narrativa impresa. Comentando sus pro-pios recuerdos de lector, Isaac Asimov destaca el ascenso social
7 ' Mario Carlon, ob. cit.
experimentado por las revistas de ciencia ficcin al pasar de la condicin de pulp-magazines (con su ausencia de bsqueda grfica, su papel barato y su mala impresin) a la de publicaciones de alta resolucin visual, con la estabilizacin, entonces, de un gnero di-ferenciado del "anterior". Pueden citarse parecidos efectos del cambio del soporte grfico en la irrupcin de nuevos gneros his-torietsticos a partir de la recuperacin, especialmente de los aos sesenta en adelante, de ciertas historietas conectadas con las bs-quedas plsticas y grficas de distintos perodos del siglo.
9. Las obras "antignero" quiebran los paradigmas genricos ers tres direcciones: la referencial, la enunciativa y la estilstica.
Debe entenderse como antignero a la obra que produce rup-turas en los tres niveles sobre la base del mantenimiento de indi-cadores habituales del gnero. En los films narrativos (por ejemplo, en los westerns), los indicadores que se mantienen estables im-pidiendo que se interrumpa la referencia de la obra antignero al gnero con el que se confronta pueden consistir en un conjunto de ndices y motivos: regularidades en la ambientacin rural y urbana, en la contextualizacin histrica, en la definicin de cier-tas situaciones dramticas y su coreografa. Pero sobre la base de esas similaridades, la obra antignero quiebra la previsibilidad instalada en los tres rdenes: para el caso de los westerns, los spaghetti westerns produjeron, en su primera poca, esa quiebra tan-to en el orden del tema (con respecto al de la justicia, ya que el hroe poda no ser ya, cabalmente, un justiciero) como en el enunciativo (abandonando la narracin con "emisor borrado" para incluir "guios" de complicidad humorstica hacia el espectador) y el re-trico (por la alteracin en el ritmo de la narracin, la introduc-cin de una ornamentacin recargada o grotesca, etc.). En estos casos, la novedad referencial rompe con la costumbre temtica; la enunciativa, con las regularidades de la relacin emisin-recep-cin; la del estilo, con las previsibilidades en el nivel retrico. En el primer caso, puede tratarse, como en el ejemplo, de un cambio
84 85
-
en los motivos y temas de un gnero narrativo, o en los objetos o contextos representados en un gnero pictrico o fotogrfico; en el segundo (nivel enunciativo), de una irrupcin de la figura de autor o director en un gnero narrativo en el que el autor nunca es "visible" (as ocurre en el western), o de un lenguaje coloquial o lunfardesco en un gnero argumentativo que por principio no lo incluye (como el discurso jurdico); en el nivel retrico, puede tratarse de una novedad intertextual (relacin de subordinacin del texto con respecto a otro citado, marcado estilsticamente) o de un nuevo tipo de configuracin y acentuacin de los compo-nentes propios. Pero no siempre el abandono de algn sector de las repeticiones del gnero producir el apartamiento de la obra con respecto a l; esto solo ocurrir en los casos en que la ruptura se produzca en el conjunto de las reas mencionadas. Propp, 72 en Morfologa del cuento, describe cmo un cuento permanece estruc-turalmente idntico al cambiar el tema.
Jacques Derrida ha discurrido sobre el carcter de norma a violar de la "ley del gnero"?' trabajando sobre un ejemplo lmite recuerda la imposibilidad de la obra pero ms, de todo ente de no pertenecer a un gnero, pero tambin la de identificarse con l. Esta reflexin induce a pensar como obligadas las "novedades" dentro de cada gnero; no as, por supuesto, los desvos, que se ubi-can en la posicin del antignero o inician gneros nuevos.
El triple carcter (temtico, retrico, enunciativo) del desvo que funda la posicin antignero aparece registrado en distin-tas obras descriptivas. Thomas Schatz," investigador de los g-neros de Hollywood, si bien pone el acento sobre el desvo te-
mtico de los films antignero, y su distancia con respecto a lo que ha sido definido como "mundo real", seala tambin sus
72 Vladimir Propp, Morphologie du conte, Pars, Seuil, 1970.
73 Jacques Derrida, "La loi du gene", en Glyph, No 7, 1980.
Thomas Schatz, Hollywood genres.firmulas,filmaking and the studio system, Filadelfia, Temple University Press, 1981.
necesarias disrupciones narrativas (nivel retrico) y la impor- tancia de su posicin de desafio (nivel enunciativo) con respecto a las experiencias de la audiencia.
El caso lmite es, naturalmente, el de la obra de vanguardia: su disrupcin con respecto a las normas de gnero y estilo implica una ruptura general de la previsibilidad caracterstica de un cam- po del intercambio sgnico. Enunciativa, retrica y temticamen- te, un artculo de bazar como los expuestos en la segunda dcada del siglo por Marcel Duchamp en un "espacio de arte" rompe con las regularidades que fundan una circulacin de gnero, pero tam- bin disuelve la posibilidad de las sintonizaciones obra-receptor que tienen lugar en el registro no explicitado ni sistematizado de la previsibilidad estilstica. 75
10. Las obras antignero pueden definirse como gnero a partir de la estabilizacin de sus mecanismos metadiscursivos, cuando ingresan en una circulacin establecida y socialmente previsible.
Un caso de antignero comentado en la proposicin anterior: el de los spaghetti-western, remite tambin al tema de la eventual conversin en (otro) gnero de la serie de ruptura. En este caso, la transformacin de los desvos en frmulas de una nueva previsi- bilidad flmica contribuy a constituir un nuevo tipo de film de cowboys, planificable y consumible como los anteriores, con una comunicacin extraflmica que permite discriminar un tipo de weste