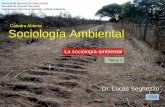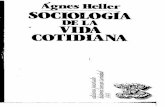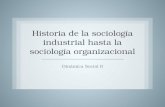Sociología y Salud Mental-Mendoza Bermúdez.pdf 1
-
Upload
leandrodean -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
description
Transcript of Sociología y Salud Mental-Mendoza Bermúdez.pdf 1
-
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80615422012
RedalycSistema de Informacin Cientfica
Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal
Mendoza Bermdez, Constanza
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacinRevista colombiana de psiquiatra, vol. 38, nm. 3, 2009, pp. 555-573
Asociacin Colombiana de PsiquiatraColombia
Cmo citar? Nmero completo Ms informacin del artculo Pgina de la revista
Revista colombiana de psiquiatraISSN (Versin impresa): [email protected] Colombiana de PsiquiatraColombia
www.redalyc.orgProyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 555
Epistemologaf i l o s o f a d e l a m e n t e y b i o t i c aSociologa y salud mental:
una resea de su asociacinConstanza Mendoza Bermdez
ResumenIntroduccin: La interaccin entre el campo de salud mental y las ciencias sociales puede ser muy enriquecedora si se quiere lograr un abordaje ms integral de los conceptos de salud y de enfermedad mental. Objetivos: Revisar y discutir aspectos generales de la sociologa y su vinculacin con la salud mental y la psiquiatra. Mtodo: Revisin de fuentes y corrien-tes tericas relevantes. Conclusiones: En el mbito histrico se han percibido momentos de encuentro y distanciamiento de ambas ciencias. En la actualidad debe generarse una actitud de interdisciplinariedad derivada del reconocimiento de una multicausalidad de los trastornos psiquitricos, de la necesidad de investigacin epidemiolgica en poblaciones y del reto generado por modelos psicoteraputicos integradores de la comunidad.
Palabras clave: sociologa, psiquiatra, trastornos mentales, prejuicio.
Title: Sociology and Mental Health: A Review of their Association
AbstractIntroduction: The relationship between the fields of mental health and social sciences may be very valuable, especially when wanting to achieve a more integral approach to the concepts of health and mental disease. Objectives: To review and discuss general aspects of sociology and their linkage to mental health and psychiatry. Method: Reviewing of sources and relevant theoretical currents. Conclusions: Historically, moments of approachment and distance bet-ween both sciences have been perceived. Currently an attitude of interdisciplinarity should be generated, based on the acknowledgement of the multi-causality of psychiatric disorders, the need of epidemiological research in populations and the challenge of psychotherapeutic models integrating the community
Key words: Sociology, psychiatry, mental disorder, prejudice.
Mdica psiquiatra, Estudiante del Doctorado en Salud Mental, Universidad de Concep-cin, Chilln, Chile.
Introduccin
Existe una importante relacin entre algunas ciencias sociocultura-les como la antropologa, la sociolo-ga, subramas de la ltima como la sociobiologa y la sociofisiologa y la salud mental, especialmente en
el rea de investigacin (1) y en la conceptualizacin de la enfermedad mental. Talcott Parsons, el mximo representante del estructuralismo-funcionalismo, propuso esta inte-raccin con el concepto de marco de referencia de la accin social, que estara determinado por estos tres
-
Mendoza C.
556 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
contextos: el psicolgico, que estu-dia la personalidad a travs de la psicologa y la psiquiatra; el social, determinado por los nexos entre los actores y sus grupos, evaluado por la sociologa, y el cultural, dado por las normas y valores, y campo de trabajo de la antropologa (2).
El vnculo con la sociologa se inici a partir de 1920, gracias a la influencia terica de Harry Stack Sullivan y Adolf Meyer, y se hizo ms fuerte luego de la Segunda Guerra Mundial; luego fue estimu-lado por el Instituto Nacional de Sa-lud Mental de Estados Unidos y por la teora psicoanaltica. Se observ hasta 1980 un cambio en la carga acadmica de las universidades con este enfoque y en la estructuracin de un modelo biopsicosocial que despus se modific hacia uno bio-farmacolgico (3).
En la actualidad se observa un refuerzo latente de su unin, a travs de la investigacin epidemio-lgica en psiquiatra, con el conse-cuente aporte a la salud pblica, y ms directo con el desarrollo de la sociologa mdica y la psiquiatra social en Gran Bretaa, que ha im-pulsado la evolucin a otros esque-mas de tratamiento como la salud mental comunitaria (3).
La sociologa es la ciencia que estudia los principios organizadores de la vida en sociedad, el impacto de las fuerzas sociales e histricas sobre esas pautas y la forma en que estas afectan la conducta individual y general (1). La investigacin en este campo intenta enfatizar en
esos elementos para comprender los motivos de la conducta humana (4). Su objeto de estudio es bastante amplio, como tambin ocurre con la psiquiatra, e incluye desde la inte-raccin en la cotidianidad hasta los procesos sociales globales; de ah que su corpus terico sea altamente heterogneo y motivo de tensiones internas (1,4).
Utilidad y desarrollo histrico de la sociologa
El pensar sociolgico requiere, en principio, poner distancia del objeto de estudio en un intento por liberarse de los propios prejuicios, lo que Wright Mills denomin ima-ginacin sociolgica, que se carac-teriza por pensar distancindose de las rutinas familiares propias, para poder verlas como si fueran algo nuevo. La sociologa cumple con varios objetivos en la prctica: la adquisicin de conciencia de las diferencias culturales, la evaluacin de los efectos de las polticas, el autoconocimiento y el desarrollo del pensamiento sociolgico (4).
Su desarrollo histrico fue im-pulsado por los grandes cambios so-ciales dados a finales del siglo XVIII en Europa, especialmente por las revoluciones. La Revolucin Fran-cesa, en 1789, que seal el triunfo de ideas y valores como la libertad y la igualdad sobre el orden social tradicional, y la Revolucin Indus-trial, que con el auge industrial (p. ej., maquinarias propulsadas con vapor) produjo un enorme desplaza-
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 557
miento de campesinos que dejaron de trabajar la tierra para hacerlo en fbricas y en labores industriales, lo que gener una rpida expansin de las zonas urbanas y de nuevas relaciones sociales.
Estos cambios en la forma de vida tradicional hicieron que varios pensadores emprendieran el desafo de desarrollar nuevas interpretacio-nes tanto del mundo social como del natural. Entre ellos se destacan los siguientes representantes (4):
Auguste Comte (1798-1857). Francs. Fundador del positivismo, fue quien acu el trmino sociolo-ga con la pretensin de crear una ciencia capaz de explicar las leyes del mundo social de la misma forma que las ciencias naturales explica-ban el mundo fsico. La sociologa, segn el enfoque positivista, puede producir conocimientos sociales basados en la observacin, la com-paracin y la experiencia (datos empricos).
mile Durkheim (1858-1917). Francs. Ha tenido una influencia ms duradera en la sociologa mo-derna que Comte. Concord con l en que se deba estudiar la vida social con la misma objetividad usa-da por los cientficos para acceder a la naturaleza. Propuso que los procesos de cambio del mundo con-temporneo pueden ser tan rpidos e intensos que generan perturba-ciones sobre las formas de vida, la moral, las creencias religiosas y las pautas cotidianas tradicionales, sin proporcionar unos valores sustitu-yentes claros o consistentes.
A esta situacin la denomin ano-mia, caracterizada por una sensacin de falta de sentido o de desesperacin provocada por la modernidad. En uno de sus famosos estudios analiz el suicidio (obra publicada con el mismo nombre, en 1897), donde seal por primera vez que los factores sociales tienen un impacto decisivo en la con-ducta suicida y que generan pautas o tendencias; la anomia sera uno de estos factores.
Este autor tambin revis las estadsticas del suicidio en ese entonces en Francia y descubri que haba personas ms proclives al suicidio los hombres ms que las mujeres, los protestantes ms que los catlicos, ms los ricos que los pobres y los solteros ms que los casados. As mismo, percibi que era ms frecuente en pocas de cambio e inestabilidad, que du-rante la guerra. Estos hallazgos lo llevaron a considerar el efecto de la solidaridad social a travs de dos tipos de vnculos: la integracin y la regulacin social.
Durkheim pensaba que era menos probable que se suicidaran las personas integradas en grupos y cuyos deseos y aspiraciones esta-ban regulados por normas sociales. Identific cuatro tipos de suicidio, segn la presencia o ausencia rela-tiva de integracin y regulacin:
1. Suicidio egosta: lo definitorio en este es la escasa integracin social, ocurre cuando el indivi-duo est aislado o sus vnculos se debilitan o se rompen (p. ej.,
-
Mendoza C.
558 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
soltera, religin protestante, en esta se impone la libertad personal y los sujetos estn solos ante Dios).
2. Suicidio anmico: que se produ-ce por la falta de regulacin so-cial, como ya se ha mencionado, en relacin con pocas de crisis o cambio social rpido, o en situaciones personales en que se pierde el punto de referencia, como en el divorcio.
3. Suicidio altruista: en el caso de un individuo demasiado integrado que valora ms a la sociedad que a s mismo, tpico de sociedades tradicionales, en que el suicidio es un sacrificio en bsqueda de un bien supe-rior (p. ej., kamikazes japone-ses, inmolados islmicos).
4. Suicidio fatalista: que lo consi-der menos importante, y ocu-rre en situaciones de excesiva regulacin, en que el sujeto se siente oprimido e impotente ante su destino y la sociedad.Finalmente insista el autor
en que aun cuando las tasas de suicidio varan de una sociedad a otra, a lo largo del tiempo, existen pautas regulares que prueban la influencia de las fuerzas sociales en este fenmeno. Desde la publicacin de la obra El suicidio se han hecho varias crticas, especialmente por su rechazo de los factores biolgicos y por su insistencia en clasificar todas las clases de suicidio juntas.
Karl Marx (1818-1883). Alemn. Se centr en el cambio social de la poca contempornea, vinculado al
capitalismo y a sus nuevos modelos de produccin. Desarroll la concep-cin materialista de la historia, segn la cual el motor de este cambio no seran las ideas o valores, sino que es-tara inducido por las repercusiones econmicas y por el conflicto social.
Max Weber (1864-1920). Ale-mn. Sus intereses acadmicos trascendieron a la sociologa. Es-tuvo influenciado por Marx, y gran parte de su trabaj se relacion con el capitalismo, aunque tam-bin critic algunas de sus ideas, como la concepcin materialista de la historia, pues consider que los conflictos de clase eran menos rele-vantes en el cambio, y el impacto de las ideas, creencias y valores segua siendo significativo.
En relacin con las perspectivas tericas, en los ltimos tiempos se han fundamentado tres (4): El funcionalismo, que estudia
a la sociedad como un siste-ma complejo, cuyas diversas partes se organizan para darle estabilidad y solidaridad si existe orden y consenso moral. Segn este enfoque, la sociolo-ga debe evaluar las relaciones existentes. Entre sus represen-tantes iniciales estaban Comte y Durkheim, y en Estados Unidos los ms sobresalientes fueron Talcott Parsons y Robert Merton. Este enfoque ha sido cuestionado por su tendencia a centrarse en la estabilidad y a minimizar los factores que dividen una sociedad.
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 559
Las teoras del conflicto, que hacen hincapi en el poder, la desigualdad y la lucha. Marx origin esta corriente, y en la actualidad se destaca Ralf Dahrendorf (1929).
Las teoras basadas en la ac-cin social, que prestan mayor atencin a la interaccin de los miembros de una sociedad y al comportamiento de los indivi-duos que en explicar las fuerzas externas a su actuar.De las anteriores se deriv el in-
teraccionismo simblico, que recibi una influencia indirecta de Weber y tuvo especial importancia en Esta-dos Unidos. Sus orgenes ms claros se atribuyen al filsofo, socilogo y psiclogo estadounidense George Herbert Mead (1863-1931). Este movimiento surgi de la preocupa-cin por el significado, los elemen-tos simblicos y el lenguaje. Mead propuso que la comunicacin verbal y no verbal est llena de elementos simblicos, de ah que todas las interacciones sociales conduzcan a un intercambio de smbolos. Los socilogos y los antroplogos que utilizan este enfoque dan mucha importancia a la interaccin coti-diana de los sujetos cara a cara y al papel que esto desempea en la construccin de la sociedad (4).
En ese prisma, a Mead le in-teresa menos lo que ocurra en el plano psicolgico o experiencial, y ms bien se centra en el espacio que se da entre quienes se comunican. Este espacio estara contenido por significaciones. Luego el smbolo y
su significado seran autnomos de la conciencia, y prevaleceran sin que medien los procesos de pensa-miento. Este espacio de comunica-cin se denomina acto social.
Sociobiologa y sociofisiologa
La sociobiologa es el estudio sistemtico de la base biolgica de la conducta social. El trmino comenz a utilizarse despus de la Segunda Guerra Mundial, pero se hizo popular luego de la publica-cin de libro de Edward O. Wilson, Sociobiologa: la nueva sntesis, en 1975, en el que hizo hincapi en los factores evolutivos; pero, excepto por su referencia del suicidio, no hizo mencin alguna de las enfer-medades mentales.
La ecologa conductual se re-laciona con esta y consiste en la observacin y cuantificacin de la conducta animal en su ambiente, no limitada a actos sociales (1). En trminos evolutivos se distinguen dos conceptos bsicos: el instinto como cualquier respuesta innata que busca la supervivencia y la conducta inteligente, mediada por el aprendizaje, como resultado del desarrollo cortical cerebral, que permitira el uso de herramientas, y el alcance del pensamiento formal y la abstraccin (2).
Por su parte, la principal con-tribucin de la sociofisiologa a la psiquiatra fue sentar las bases para su enfoque biolgico. Se distinguen estudios descendentes y ascen-dentes. En los primeros se pone el
-
Mendoza C.
560 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
relieve en las conductas observables y en los ltimos se parte del anlisis de las alteraciones moleculares o celulares que las explican. De sus conceptos se resaltan: la concepcin de las emociones como reguladores sociales, pues se parte de su re-forzamiento durante la evolucin, pues son seales que organizan y modulan las interacciones sociales; la conducta humana como un plan bsico elaborado, donde se observa cmo conductas biolgicas funda-mentales se han perpetuado (p. ej., alimentacin o procreacin), y otras como el pnico y la ansiedad, por cuanto constituyen una variante inapropiada del instinto de huida-lucha, y el rechazo al incesto, pues para favorecer la supervivencia los lazos familiares parecen impedir las relaciones sexuales (1).
Conceptos de sociedad, cultura y socializacin
Sociedad y cultura son concep-tos estrechamente relacionados, pues no existe la una sin la otra. La primera se refiere al sistema de interrelaciones que vincula a los individuos como una unidad funcio-nal. La cultura tiene ms relacin con los aspectos aprendidos que con lo heredado. Tambin es un sistema y se compone tanto de elementos intangibles (las creencias, las ideas y los valores) como tangibles: ob-jetos, smbolos o tecnologas que representan ese contenido (4).
Ahora bien, la sociedad y la cul-tura se encuentran en cada persona y
esta, a su vez, hace parte de la organi-zacin social; en consecuencia, existe una reciprocidad en las perspectivas psquica y social, para acceder al anlisis del fenmeno total. Como se mencion previamente, adems de los dos sistemas ya mencionados, existira un tercero, la personalidad o sistema psquico, entendido como el conjunto de elementos psquicos: experiencias, rasgos del carcter, impulsos, actitudes, etc.
Estos tres sistemas estarn implicados e imbricados en toda accin social, de forma que la socie-dad pondra el marco de referencia normativo, la cultura los valores que los sustentan, y la personali-dad ofrecera la fuerza vital para el funcionamiento de ambos sistemas: la motivacin para que cada actor genere una accin. La complemen-tariedad entre sociedad y persona-lidad es mediada por el proceso de socializacin (5).
La socializacin se define como el proceso por el que el ser humano aprende e interioriza, a lo largo de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra y da estructura a su personalidad bajo la influencia de agentes sociales significativos, y finalmente se adapta a su entorno (5). De este proceso se resaltan varios aspectos.
La adquisicin de la cultura, es decir, de las formas de pensar y sentir de los grupos.
La integracin de la cultura a la personalidad, y como con-secuencia de este proceso se
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 561
desarrollar la identidad del sujeto, en la que elementos de la sociedad y de la cultura como la normatividad harn parte de su estructura psquica.
La adaptacin al entorno, como consecuencia principal de la socializacin, y se refiere a que cada sujeto adquiera un sen-tido de pertenencia y asuma elementos comunes con el resto de su colectividad.
Esta adaptacin al entorno se produce en tres planos: el biolgico-psicomotor, que incluye el acople de los gestos y la fisiologa corporal a un concreto ambiente sociocultural; el afectivo, que se relaciona con asu-mir o reprimir determinados senti-mientos, y el del pensamiento, que proporciona los marcos conceptua-les y estereotipos. El resultado nor-mal de la socializacin es que exista conformidad con los productos de la colectividad, lo que permitira, por un lado, adaptarse e integrarse y, por el otro, perdurar y permanecer, en una sociedad (5).
El proceso de socializacin se da en dos fases: la socializacin primaria, que ocurre en la infan-cia temprana, y es el perodo de aprendizaje cultural ms intenso, en que se adquieren el lenguaje y las pautas bsicas de comporta-miento. Durante esta la familia es el principal agente de socializacin. Y la socializacin secundaria, que va desde la infancia tarda hasta la adultez. En esta la escuela, los pares, los medios de comunicacin
y el trabajo se convierten en agen-tes de socializacin adicionales (4). Cuando estos agentes (p. ej., familia y escuela) tienen el objetivo explcito de socializar, logran un impacto glo-bal en el sujeto, a diferencia de los que no (p. ej., sindicatos o empleo), cuya influencia es segmentaria (5).
Por su parte, los mecanismos que conduciran a una motivacin social comprenden: el aprendizaje, que se realiza por influencia de la herencia (p. ej., instintos) y del entorno a travs de la repeticin, la imitacin, la implementacin de recompensas y castigos y los ensa-yos y errores; as como la interioriza-cin del otro, concepto desarrollado desde 1902 por Charles H. Cooley, que hace referencia a la construc-cin del s mismo (self) y que se relaciona con reconocerse como una entidad, con la autoconciencia y la autoimagen, del s social y de una conciencia moral a partir de la relacin emptica y la comunicacin con el otro (5).
Sin embargo, el concepto del s social fue ms profundamente estu-diado por George Herbert Mead. Su propuesta se denomin conductismo social, y sostiene que el self emerge de la experiencia social, pero no lo ligado a la maduracin biolgica (esto lo confirmaran los casos de aislamiento infantil). Los nios ad-quieren el lenguaje y otros smbolos a travs del juego, y especialmente del juego de roles, por imitacin. El nio construye su s mismo por la discriminacin que su propio rol le da frente a los otros, y por la interio-
-
Mendoza C.
562 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
rizacin de los otros roles es capaz de acceder a elementos sociocultu-rales que lo preceden. Para Mead, adems, el pensamiento tambin es un fenmeno social, porque es posibilitado por el lenguaje (5).
En este punto, Jean Piaget (1896-1980) se encuentra con Mead, pues se dedic al estudio del pen-samiento y la inteligencia, es decir, del desarrollo cognitivo, pero con la inclusin de lo social y lo psquico. Piaget describe la infancia temprana como un perodo caracterizado por el egocentrismo, en lo referente a la di-ficultad para acceder al conocimien-to real y a la conciencia moral, pues el infante parte de una experiencia inicial autoestimulatoria y subjetiva para luego discriminar al otro, ac-ceder a la lgica y a la normatividad social. Antes de los siete aos de edad sus relaciones fundamentales sern con adultos y se basarn en la coaccin de estos, luego se vincular con sus pares a travs de la coopera-cin, la discusin y el juego (5).
Desde la teora psicoanaltica vincular, elementos como el apego y la intersubjetividad han sido temas centrales de conceptualizacin y descripcin clnica, especialmente en el desarrollo evolutivo infantil. Para Daniel Stern, la experiencia intersubjetiva que se posibilita en el vnculo del infante con la madre representa una necesidad dominan-te para acceder a un grupo social, tiene un predominio de elementos preverbales y abarca tres mbitos: el compartir la intencionalidad, la atencin y los afectos.
Stern acepta la visin de Winni-cott, acerca del lenguaje como fen-meno transicional, pues cumple una doble funcin, de independencia y unin con el otro. A su vez, para Winnicott, la transicionalidad ser un espacio comn, de encuentro con el no yo (otro), para acceder gradualmente a la diferenciacin, la zona intermedia que hay entre lo subjetivo, y lo que es percibido, objetivamente (6).
Estos aspectos tericos per-miten entender la influencia del entorno social en la evolucin de la estructura psquica desde la infancia, a partir de un espacio de intersubjetividad, que facilita la interiorizacin de elementos organi-zadores del afuera, el paso gradual a la individuacin y la maduracin del psiquismo. Se observa una si-militud de los aportes de las repre-sentaciones e imaginarios sociales con el proceso de subjetividad, que plantean el desarrollo de las repre-sentaciones psquicas individuales (simbolizaciones), gracias a un flujo bidireccional con el entorno, del que el sujeto interioriza los sig-nificados, merced a un espacio de interaccin y comunicacin con su colectividad.
Sigmund Freud (1856-1936) tambin contribuy a entender el proceso de la socializacin. De su aporte psicoanaltico resaltan en este sentido cuatro aspectos (5):
Las relaciones del nio con sus padres, que llegan a su mayor intensidad durante el complejo
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 563
edpico, en que el infante riva-liza con el progenitor del mismo sexo por el amor del progenitor del sexo opuesto, lo cual su-cede por la interiorizacin del rol del primero, hasta desear simblicamente aniquilarlo y reemplazarlo. El proceso ter-mina con la identificacin con ste.
La ambivalencia de los senti-mientos, generada por las ten-siones con el progenitor del mis-mo sexo y por las frustraciones a los que los padres someten a sus hijos.
La transferencia, dada por la capacidad inconsciente de trasladar sentimientos primiti-vamente ligados a un objeto ha-cia otro u otros, lo que tendra implicaciones en las relaciones sociales fundamentales de cada quien (p. ej., pareja, amigos o familiares).
El desarrollo del supery, como control social y moral interiori-zado.
Estructura social: grupos e instituciones
El concepto de estructura se refiere al conjunto de elementos que por su unin aseguran la per-manencia y el funcionamiento de un complejo. El primero en utilizar el trmino en sociologa fue Herbert Spencer. Por su parte, Radclife Brown lo introdujo a la antropologa social y lo identific con las relacio-nes sociales. Claude Lvi-Strauss
crtica este concepto y seala que la estructura social es un fenmeno latente e inconsciente, y no corres-ponde al nivel de los hechos como s lo hacen las relaciones sociales.
Su mtodo de investigacin sera la teora estructuralista y tendra elementos similares al psi-coanlisis. Talcott Parsons seal lo estructural como el componente esttico, determinado por sus ele-mentos, y lo funcional como la parte dinmica, influida por las relaciones entre estos. Desde tal perspectiva ofreci otras definiciones impor-tantes: el estatus, como la posicin ocupada por el individuo dentro de un grupo; el rol, o el papel o funcin asignada y derivada del estatus, y la institucin, como conjunto de roles (pautas normadas) con una misin determinada.
El estatus/rol como concepto representa un vnculo entre la so-ciedad y la cultura, entre los grupos y las instituciones, y sera determi-nante para la estructuracin de la identidad, del autoconcepto y la au-toimagen, y de capital importancia para la psiquiatra social (2).
En el 2004, Mantzavinos, North y Shariq hicieron hincapi en los procesos que conducen a la emer-gencia de las instituciones, formales e informales, a travs de mecanis-mos diferentes. Las primeras son el resultado de los modelos mentales que especifican las normas polti-cas aceptadas por una comunidad determinada, y las ltimas son pro-ducto de la interaccin espontnea entre sujetos que actan segn
-
Mendoza C.
564 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
sus propios cdigos de conducta y principios morales.
Por lo tanto, los modelos menta-les colectivos constituyen las bases cognitivas de las instituciones, las cuales son creadas y legitimizadas para solucionar los problemas so-ciales, para lo que se hace necesario una representacin mental comn, tanto para las dificultades como para las posibles soluciones. Estos autores resumen esta postura con el siguiente esquema, que adems propone su propia retroalimenta-cin (7):
Realidad Creencias Instituciones Polticas especficas Resultados
Por otra parte, el filsofo y psicoanalista de origen griego Cor-nelius Castoriadis (1922-1997) destaca como caracterstica de la mente su continua actividad repre-sentacional, de tal forma que una informacin se integra al repertorio de representaciones por medio de la percepcin y la simbolizacin. La construccin de las representa-ciones mentales siempre requiere la simbolizacin, que consiste en la creacin de relaciones semnticas entre elementos que previamente estaban desconectados, as estos nuevos elementos adquirirn otros significados.
Los valores como productos de la actividad subjetiva son fun-damentales para ligar significados emocionales a los objetos repre-sentados. Tales atributos, por lo tanto, pueden ser interpretados
en trminos de una investidura afectiva-emocional efectuada por los sujetos sobre los objetos, en su mente. A este respecto Castoriadis destaca: (1) los procesos psquicos humanos no slo cumplen una funcin de supervivencia como en los animales. Estos parecen par-cialmente desconectados de las necesidades bsicas de autopre-servacin, y (2) en consecuencia, la capacidad imaginativa sera parcialmente independiente de los referentes reales o funciones, es decir, sera autnoma (7).
Para este autor una institucin es lo que socialmente es sancio-nado, como la red simblica en la que los componentes funcionales e imaginarios se mezclan en propor-ciones y relaciones variables (7). As, las instituciones sociales crean sus propias significaciones, y tomarn como tal dos niveles de significacin, uno en el imaginario, desarrollando y consolidando la construccin de imgenes compartidas (p. ej., deri-vadas de la realidad), y otro en el real, al que emergen para construir externamente los significados de los contenidos mentales, constituyndo-se en formas externas de los signifi-cados imaginarios sociales (7).
Concepto de desviacin
Segn Anthony Giddens, la des-viacin puede definirse como la falta de conformidad (uniformidad) con una serie de normas en trminos sociolgicos, que son aceptadas por un nmero significativo de perso-
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 565
nas en una comunidad o sociedad, aunque en alguna medida, de forma circunstancial, la mayora trans-greda estas normas. Plantea que existen algunas conductas desvia-das que pueden ser ms o menos aceptadas (4).
John Macionis la describe como una reconocida violacin de las nor-mas culturales que guan las activida-des humanas, y as cobija un amplio rango, desde la permisividad hasta la restriccin (8). Para Rocher (5), la desviacin no puede tomarse como equivalente de no conformidad, pues el grado de ruptura con determinados valores no es idntico, y generalmente esta se produce en una colectividad en cuyo interior puede generarse un nuevo conformismo.
Desde lo psicolgico esto quiere decir que la adaptacin puede ge-nerar diferentes grados de confor-midad o disconformidad. La adap-tacin social tampoco es sinnimo de conformidad, pues ofrece un margen de libertad y de autono-ma que puede variar en diferentes culturas (5). Adems, se describen formas negativas (cuando lesionan el grupo social) y positivas (p. ej., innovacin, creatividad, genialidad o liderazgo) dentro del espectro de la conducta desviada (2).
El delito es un tipo de conducta desviada que vulnera la ley. En el estudio de la desviacin participan dos disciplinas: la criminologa y la sociologa de la desviacin. La primera se ocupa de las tcnicas para medir la delincuencia, las
tendencias de los ndices de crimi-nalidad y las polticas destinadas a controlarla. La ltima pretende comprender la causa de la des-viacin y sus variaciones en una misma sociedad.
Para el estudio de la desviacin existen explicaciones biolgicas, psicolgicas y sociolgicas, y dentro de ests ltimas se encuentran las teoras funcionalistas, las interac-cionistas, las del conflicto y las del control (4).
Explicaciones biolgicas
Estas explicaciones conside-ran que existen aspectos innatos que podran influir en la conducta desviada. El criminalista italiano Cesare Lombroso, que trabaj en la dcada de 1870, crea que se po-dan identificar tipos criminales de acuerdo con ciertos rasgos fsicos, como la forma del crneo, el tamao de las mandbulas y la longitud de los brazos, basndose en que eran degenerados y anormales de naci-miento, aunque no descart el papel (menor) del aprendizaje.
Esta teora fue completamen-te desacreditada. Posteriormente apareci el modelo de los biotipos: mesomorfos (musculosos), que eran ms agresivos, por lo que, en comparacin con los ectomorfos (delgados) o con los endomorfos (obesos), eran ms proclives a la delincuencia (4).
En la actualidad se han des-tacado aspectos neurobiolgicos
-
Mendoza C.
566 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
explicativos de la violencia y la agresin, como la hipofuncin de la corteza prefrontal y la hiperacti-vacin de estructuras subcorticales como la amgdala lo que genera una respuesta desmedida ante emo-ciones como la ira y ante el dficit cognitivo, y uso de sustancias psi-coactivas que afecten la percepcin sensorial (9).
Explicaciones psicolgicas
Similar a las teoras biolgicas, las psicolgicas buscan explicacio-nes dentro del sujeto, no en la so-ciedad. Estas se centran en los tipos de personalidad, especialmente en la psicopata caracterizada por acti-tudes de manipulacin y seduccin, tendencia sistemtica a transgredir las normas o las leyes o conductas de heteroagresin, sin sensacin de culpa o responsabilidad por esto.
La mayora de los estudios de este tipo se llevaron a cabo en hos-pitales de larga estada y centros pe-nitenciarios. En sus inicios hicieron hincapi en los rasgos caractersti-cos de los criminales, como la de-bilidad mental y la degeneracin moral. Hans Eysenck (1964) indic que los estados mentales anormales se heredan y que predisponen al su-jeto a la delincuencia o a problemas en su socializacin (4). Un estudio comparativo reciente (10) en sujetos psicopticos encontr una menor activacin cortical frontal (especial-mente en la zona medial) frente a imgenes violentas, lo que hablara
de una baja reactividad afectiva ha-cia el sufrimiento de los otros.
Explicaciones sociolgicas
Estas explicaciones sociolgi-cas hacen hincapi en los aspectos sociales y culturales que se aso-cian con la conducta desviada. Las teoras funcionalistas presentan la desviacin y la delincuencia como el resultado de las tensiones estruc-turales y de una falta de regulacin moral dentro de la sociedad. Sus representantes son Durkheim y Robert K. Merton.
Por un lado, para el primero el delito y la desviacin son hechos sociales, inevitables y necesarios para las sociedades actuales. Lo primero, en vista de que la mo-dernidad da un margen amplio de eleccin y de inconformidad y que es difcil el consenso completo sobre las normas, y lo segundo, en razn a que la desviacin tiene una funcin reguladora, es decir, gene-ra innovacin y tambin favorece el mantenimiento de los lmites entre comportamientos aceptados y no aceptados, lo cual fomenta la solidaridad y clarifica las normas sociales.
Por el otro, Robert K. Merton, quien basndose en el concepto de anomia de Durkheim, elabor una teora de la desviacin muy influ-yente, al identificar cinco posibles reacciones a la tensin existente en-tre los valores socialmente acepta-dos y los medios para conseguirlos,
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 567
es decir, entre las normas aceptadas y la realidad:
1. Los conformistas, quienes acep-tan tanto los valores como los medios convencionales. La mayora de la poblacin estara aqu.
2. Los innovadores, quienes acep-tan las metas culturales (p. ej., la bsqueda de xito), pero rechazan los valores y medios convencionales. Un ejemplo de estos seran los delincuentes que se hacen ricos.
3. Los ritualistas, quienes acep-tan las normas pero de alguna forma han perdido los valores que las sustentan, es decir, las siguen mecnicamente, por ejemplo, quien realiza un traba-jo que carece de satisfacciones, pero busca ser respetado.
4. Los aislados, que han abando-nado el enfoque competitivo por completo, y con ello han recha-zado los valores y las formas de mantenerlos. En general, son los marginados de la sociedad.
5. Los rebeldes, a lo que tambin los rechazan, pero hacen lo posible por sustituirlos.Finalmente, para Merton la
desviacin es el resultado de las desigualdades econmicas y la inequidad en las oportunidades. Investigadores posteriores como Albert Cohen se refieren tambin a estas tensiones, pero en el plano colectivo. Cohen menciona que las subculturas en que existen estas
desigualdades tienden a generar bandas y delincuencia.
Por otra parte, las teoras inte-raccionistas creen que la desviacin se construye socialmente, a travs de las interacciones. Entre estas se encuentran: la del aprendizaje y la teora del etiquetaje. Para la prime-ra, Edwin H. Sutherland (1949) fue el primero quien plante el concepto de las asociaciones diferenciales, es decir, si un sujeto se vincula con una subcultura que favorece el delito ser ms propenso a ser delincuente. Entre tanto, la teora del etiquetaje, proveniente de la Es-cuela de Chicago, se relaciona con el significado asignado a la conducta en una sociedad. De esta surgen dos conceptos, la desviacin primaria, que sera una transgresin menor sin consecuencias sociales, y la desviacin secundaria, en que la etiqueta de desviado sera asumi-da por el sujeto y hara parte de su identidad personal.
Las teoras del conflicto explican la desviacin como un acto delibera-do que responde a las desigualdades del sistema capitalista, por lo que se ve moderada por las dinmicas de poder. Y las teoras del control defi-nen el delito como consecuencia de un desequilibrio entre los impulsos que llevan a la actividad criminal y los controles sociales o fsicos que lo impiden. Uno de los tericos ms conocidos de esta ltima corriente es Travis Hirschi, quien seala que las personas se unen a la sociedad y al respeto por la ley por cuatro tipos
-
Mendoza C.
568 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
de vnculo: el apego, el compromiso, la implicacin y la creencia. Estos elementos, cuando son fuertes, ayu-dan a mantener el control social y la conformidad, y hacen que la gente no vulnere las reglas.
Determinantes socioculturales
e impacto de la enfermedad mental
Con respecto a la enfermedad
mental, en la actualidad se habla de un modelo integrativo ms no nico para explicarla, fundamenta-do en la visin de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), acerca de la salud mental que no es slo la ausencia de una afeccin, sino un estado de completo bienestar fsico, mental y social (11), por lo que es fundamental el reconoci-miento de aspectos sociolgicos. No obstante, esta definicin tiene dos caras: (a) mantenerse sano mentalmente requerir el concurso de estos factores, y (b) los cambios socioculturales, tema en cuestin, afectarn la presentacin y el curso de las enfermedades mentales.
Por otro lado, la repercusin de las patologas mentales en la comu-nidad debe comprender aspectos como el costo de la asistencia en sa-lud, la prdida de la productividad y la carga de la morbilidad. Esta se ha medido a travs de la incidencia, la prevalencia y la mortalidad; sin embargo, estos ndices parecen ms acertados para las enfermedades agudas, que conducen a la recu-
peracin completa o a la muerte. En cambio, para enfermedades crnicas como las enfermedades mentales, esto presenta limitacio-nes, pues a menudo generan ms discapacidad que la muerte prema-tura del paciente.
En consecuencia, una forma de cuantificar la cronicidad y la discapacidad derivada es el mtodo de la carga mundial de morbilidad resultante del clculo de los aos de vida ajustados por discapacidad (AVISA) y los aos vividos con dis-capacidad (AVAD), medida para el 2000 por la OMS. La estimacin de los AVISA incluye la prdida de salud, que combina la informacin relativa al impacto de la muerte prematura, y la discapacidad.
En las mediciones originales desarrolladas en 1990, los trastor-nos neuropsiquitricos en el mundo eran responsables del 10,5% del to-tal de los AVISA por todas las causas de enfermedad. Esta cifra demostr, por primera vez, la importancia de la carga debida a estos trastornos. La estimacin para el 2000 fue del 12,3% para los AVISA. Entre las 20 causas principales de estos, para todas las edades y ambos sexos, figuran tres trastornos neuropsi-quitricos (trastornos depresivos unipolares, lesiones autoinfligidas y trastornos por consumo de alco-hol), que se convierten en seis si se considera el grupo de edad de 15-44 aos (se suman esquizofrenia, tras-torno afectivo bipolar y trastorno de pnico) (11). Para el 2002, aunque
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 569
las condiciones neuropsiquitricas del mundo explicaron slo un 1% de la mortalidad, respondieron por el 13% de la carga global y un 28% de los AVAD (12), por ser los trastornos depresivos unipolares la primera causa mundial de AVAD para ambos sexos y para todos los grupos de edad (11).
La tasa de discapacidad por trastornos mentales y neurolgicos es elevada en todas las regiones del mundo; sin embargo, es comparati-vamente menor en los pases en de-sarrollo, debido sobre todo a la gran carga de enfermedades infecciosas, perinatales y nutricionales en estas regiones. As, los trastornos neu-ropsiquitricos son responsables del 17,6% del total de los AVISA en frica, en comparacin con un valor de 43% en Europa y Amrica, y de un 31% en el mundo (11).
Diferencias grupales de los trastornos psiquitricosMuchos estudios sociolgicos
han explorado las correlaciones estructurales de las enfermedades psiquitricas con el estrato social, el sexo, la raza, la edad y el urbanismo (1), junto con implicaciones en la psiquiatra y la salud pblica.
Sexo
En general, se observa una diferencia en las causas de defun-cin. Los hombres mueren ms de eventos cardiacos, accidentes y de forma violenta, lo que hablara de
su eleccin por conductas de ries-go; mientras que las mujeres viven ms, pero sus patologas tienden ms a la cronicidad, comorbilidad e incapacidad, y sufren ms la pobreza (4). En la mayora de los estudios mundiales se observa des-de la adolescencia una relacin de 1,5:1 a 2:1 de mayor presentacin de depresin y ansiedad en el sexo femenino (11).
Segn Lesley Doyal, estas dife-rencias son el resultado del efecto acumulativo de los mltiples roles que realiza la mujer (p. ej., gesta-cin, maternidad, trabajo domsti-co, etc.) (4). Adems de ser vctimas frecuentes de la violencia domstica y tener caractersticas biolgicas y hormonales particulares (p. ej., puerperio, perodo menstrual y menopausia).
En los hombres, en general, se observa mayor prevalencia de tras-tornos por abuso de sustancias psi-coactivas y personalidad psicopti-ca, aunque en algunas regiones se ha encontrado un aumento reciente en el consumo de las primeras, en las mujeres (11). Tambin en los hombres se observa un inicio ms temprano de la esquizofrenia y una peor evolucin, sin que vare la pre-valencia segn el sexo (13).
Edad
Con respecto a la depresin, el sexo y la edad, no se observan di-ferencias durante la infancia, pero alcanzan su punto ms alto en la
-
Mendoza C.
570 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
adultez y nuevamente se acercan en la vejez (13). La depresin es un factor importante de discapacidad para los ancianos y generalmente es subdiagnosticada, pues frecuen-temente es enmascarada por los sntomas fsicos (13).
Raza
Los conocimientos de la enfer-medad mental y la raza son parcia-les, pues aun cuando se han hecho varios estudios, no son concluyentes. Se observan factores socioculturales desventajosos en los afrocaribeos y asiticos, que pueden afectar su sa-lud en general, como hacinamiento, altas tasas de desempleo, empleos riesgosos y mal pagos, racismo y discriminacin, que empeoran si adems son inmigrantes. El apoyo y la cohesin social en el interior de estos grupos podra ser un factor de proteccin o de adaptacin en caso de padecer alguna enfermedad (4).
Urbanismo
Las caractersticas de la ur-banizacin moderna pueden tener efectos nocivos en la salud men-tal, por la influencia de factores estresantes, ms frecuentes, y de acontecimientos vitales adversos, como los entornos superpoblados y contaminados, la pobreza y la dependencia de una economa mo-netaria, los altos niveles de violencia y el escaso apoyo social (13).
Por otro lado, estudios com-parativos de la esfera cognitiva en
nios de zonas rurales y urbanas han reportado una media inferior para los primeros, pues estas fami-lias tendran menos recursos para fomentar el desarrollo mental de sus hijos (5).
Pobreza
Los resultados de estudios transnacionales (p. ej., Brasil, Chile, India, Zimbabue) han reportado un aumento de dos veces (aproxima-damente) en el riesgo de que los pobres padezcan depresin ms que los ricos (11). Se ha observado la correlacin entre prdida del trabajo y recesin econmica, con suicidio y hospitalizacin por tras-tornos psiquitricos (8). En relacin con la frecuencia de esquizofrenia, no ha podido confirmarse que sea mayor en condiciones econmicas desfavorables (13).
La evolucin de las enfermeda-des mentales podra estar afectada por la pobreza (11), basndose en la ley de la asistencia inversa, es decir, donde hay ms necesidad existen menos recursos en salud o ms barreras para acceder a esta (4); sin embargo, estudios sobre el seguimiento a largo plazo en pa-cientes esquizofrnicos arrojaron resultados llamativos, pues mos-traron un mejor resultado en los pases en va de desarrollo que en los desarrollados, pero an no est clara la causa de esta diferencia (13). Una explicacin puede ser la menor exigencia social y las ma-
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 571
yores redes de apoyo familiar en entornos subdesarrollados.
Actitudes de la sociedad ante la
enfermedad mental
Una de las preocupaciones de los socilogos ha sido evaluar la experiencia de la enfermedad: cmo experimentan e interpretan el enfermo y aquellos con los que entra en contacto el hecho de en-contrarse mal, de ser un enfermo crnico o minusvlido (4). Esto tendra especial inters en los en-fermos mentales. El rol del enfermo fue propuesto por Talcott Parsons con el fin de describir las pautas de comportamiento que adopta la persona enferma para minimizar el impacto de su dolencia. Segn Parsons, las personas aprenden este rol mediante la socializacin y se asienta en tres pilares:
1. El enfermo no es personalmen-te responsable de estarlo. Se considera que las causas de la enfermedad escapan de su control. Para el caso de algunos trastornos mentales que impli-can la eleccin de conductas de riesgo, esto sera cuestionable (p. ej., abuso de sustancias psicoactivas y alcohol).
2. El enfermo tiene ciertos derechos y privilegios, entre ellos apar-tarse de las responsabilidades normales. Esto es especialmente importante para los trastornos ficticios y por simulacin.
3. El enfermo debe trabajar para reconquistar la salud, consul-tando a un experto mdico y aceptando convertirse en un paciente. Tambin para mu-chas enfermedades psiquitri-cas esta situacin puede ser la excepcin, pues muchos pacientes se oponen o evaden (si se les deriva) la atencin psiquitrica por temor a ser estigmatizados o por pobre conciencia de su condicin.
Cuando un individuo padece de alguna entidad en la que es estigma-tizado, pareciera que detrs estuvie-ra la idea de que es responsable de haberla adquirido, es decir, que su condicin es ilegtima. Un estigma es cualquier caracterstica que deja a un individuo o grupo al margen de la mayora de la poblacin, ha-ciendo que se despierten sospechas u hostilidad; sin embargo, los estig-mas no suelen basarse en interpre-taciones vlidas, surgen de estereo-tipos y percepciones que pueden ser falsos o slo parcialmente correctos (4). El gran problema del estigma, adems de la marginacin social, es que sea interiorizado y asumido como tal, por el sujeto mismo, con lo que puede aumentar su morbilidad y sensacin de exclusin.
En relacin con la enfermedad mental, hoy existen varios estigmas frecuentes: (a) el sufrir una depre-sin es responsabilidad del sujeto que no es suficiente consciente de las cosas buenas que posee; (b)
-
Mendoza C.
572 Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009
el esquizofrnico generalmente es agresivo o incapaz y hay que ais-larlo; (c) un nio hiperactivo es un nio problema o requiere educa-cin especial, o (d) quien asiste al psiquiatra padece algo ms grave que quien va al psiclogo.
Adems de lo descrito, los es-tigmas y todo tipo de percepciones negativas en cuanto a los servicios en salud mental generan barreras frente a una atencin adecuada, pues aumentan la brecha entre la presencia de patologa y su trata-miento (12).
ConclusionesEl desarrollo de la psiquiatra
moderna, as como la sociologa, ha mostrado una heterogeneidad de perspectivas tericas. Para una, en relacin con el concepto de anor-malidad psquica que utilizando el lenguaje sociolgico sera un subti-po de conducta desviada y frente a su tratamiento, y para la otra, en la comprensin de la conducta so-cial, lo que en lugar de cuestionar la validez de estos constructos, debera retarnos a los psiquiatras y socilo-gos a funcionar de una manera ms sinrgica, e interactuar con otras ciencias humanistas. A lo largo de esta resea han podido observarse varios puntos de encuentro entre ambas ciencias, como el comn inters por entender la conducta humana.
Sin embargo, quizs lo ms importante que puede aportarnos el conocimiento sociolgico ac-
tual ser el de entender que con los vertiginosos cambios del siglo XXI, dados por la globalizacin, los efectos psicosociales de la desinte-gracin latinoamericana (p. ej., el malestar social y la exclusin) (14) y un funcionamiento social como la sociedad-red, caracterizada por la revolucin tecnolgica (15), entre otros, hoy la mirada psiquitrica no puede reducirse al estudio de los pacientes como simples individuos, pues debe incluir el entendimien-to de la influencia contextual en sus patologas y la importancia de acercarse a las comunidades con modelos teraputicos novedosos que aseguren una mayor estabilidad sintomtica y reinsercin social de los enfermos mentales, al igual que una menor estigmatizacin y dete-rioro funcional de estos.
Es innegable la complementa-riedad entre la sociologa y la salud mental, es necesario y muy venta-joso fortalecer su interconexin y reciprocidad.
Referencias
. Konner M. Capitulo : Contribuciones de las ciencias socioculturales. En: Kaplan H, Sadock B (editores). Tratado de Psiquiatra. Buenos Aires: Interm-dica; 995.
2. Morales J, Abad LV. Introduccin a la Sociologa. Madrid: Tecnos; 998.
. Bloom SW. The relevance of medical sociology to psychiatry. J Nerv Ment Dis. 2005;9(2):77-8.
. Giddens A. Sociologa. edicin. Madrid: Alianza; 200. 598 p.
5. Rocher G. Captulo V: Socializacin, conformidad y desviacin. En: Rocher G. Introduccin a la Sociologa Gene-ral. Barcelona: Herder; 97. 70 p.
-
Sociologa y salud mental: una resea de su asociacin
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 38 / No. 3 / 2009 573
6. Auping J. Una revisin de la teora psicoanaltica a la luz de la ciencia moderna. Mxico D.F: Plaza y Valds; 2000. 9 p.
7. Patalano R. Imagination and society. The affective side of institutions. Cons-tit Polit Econ. 2007;8():22-.
8. Macionis JJ. Sociology. 5 edicin. New Jersey: Prentice Hall; 995. 708 p.
9. Siever LJ. Neurobiology of aggres-sion and violence. Am J Psychiatry. 2008;65():29-2.
0. Harenski CL, Hee Kim S, Hamann S. Neuroticism and psycopathy predict brain activation during moral and non-moral emotion regulation. Cogn Affect Behav Neurosci. 2009;9():-5.
. Organizacin Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 200. Salud mental: nuevos conoci-mientos, nuevas esperanzas. 200.
2. Vicente B, Kohn R, Saldivia S, Rio-seco P. Carga del enfermar psquico, barreras y brechas en la atencin de salud mental en Chile. Rev Md Chile. 2007;5(2):59-9.
. Desjarlais R, Eisenberg I, Good B, Kleinman A. World mental health: problems and priorities in low-income countries. New York: Oxford University Bross; 995. 00 p.
. Hopenhayn M. Integracin y desin-tegracin social en Amrica Latina: Una lectura funisecular. En: Raquel Castronovo (Coord). Integracin o desintegracin social en el mundo del Siglo XXI. Buenos Aires: Espacio. 998. 288 p.
5. Castells M. La era de la informacin. Economa, cultura y sociedad. Madrid: Alianza; 997. 590 p.
Conflicto de intereses: la autora manifiesta que no tiene ningn conflicto de inters en este artculo.
Recibido para evaluacin: 20 de abril del 2009Aprobado para publicacin: 12 de julio del 2009
CorrespondenciaConstanza Mendoza
18 de Septiembre No. 661, Apartamento 113Edificio Rucamanqui
Chilln, Chile [email protected]