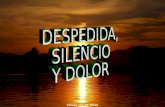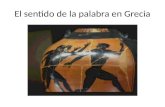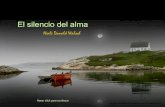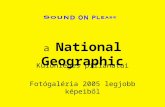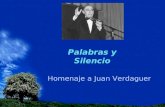Silencio y vínculo.pdf
-
Upload
margarita-e-garcia-moscoso -
Category
Documents
-
view
43 -
download
0
Transcript of Silencio y vínculo.pdf

Este trabajo fue publicado en un número especial sobre psicoanálisis relacional de la Revista Chilena de Psicoanálisis: Morales, G. (2013). Silencio y vínculo: La literatura como dispositivo relacional. Revista Chilena de Psicoanálisis. 31 (2)
Silencio y vínculo: La literatura como dispositivo relacional
Germán Morales F. "Estos libros parecen abrir muchas ventanas
en mi pequeña habitación.
Veo muchas cosas maravillosas de fuera"
Amy Tan (2004)
Resistencia e Impasse terapéutico relacional
Es bastante habitual que los terapeutas y psicoanalistas nos vemos interpelados con el
silencio de los pacientes, más cuando estos son jóvenes, poniendo a prueba nuestra espera,
paciencia, habilidades terapéuticas y creatividad. Así, luego de realizar entrevistas
diagnósticas y cuando indicamos psicoterapia expresiva, a veces nos encontramos con
pacientes monosilábicos, silentes, ausentes, que esquivan la mirada y el diálogo, o que
definitivamente no se comunican verbalmente.
Esta forma de estar presente no estando presente, tiende a ser interpretada habitualmente
como resistencia desde el psicoanálisis clásico. Tal como señala Laplanche & Pontalis
(1994) "se denomina resistencia todo aquello que, en los actos y palabras del analizado,
que se opone al acceso de éste a su inconsciente"(P.384). Se trata entonces de que el
paciente resiste, se opone, y por tanto obstaculiza la labor del terapeuta en la búsqueda del
ansiado insight. Cuando el paciente permanece en silencio, aparentemente se resiste, pues
no comunica explícitamente lo que siente y/o piensa al terapeuta.
La "resistencia" del paciente silente impide la asociación libre, considerada también uno de
los pilares del psicoanálisis. Si el paciente no habla, se resiste establemente, y si desde
nosotros proponemos un discurso, nos alejamos aparentemente de la asociación libre y de la

práctica psicoanalítica. No obstante, tal como plantea Hoffmann (2007), "en la medida en
que uno cambia la óptica en relación con la experiencia del paciente, desde la perspectiva
de una persona a la de dos personas, o aún a un paradigma que intente integrar ambas, o
de una posición positivista a una posición epistemológica crítico-constructivista, la noción
de asociación libre debe ser redefinida, y su aplicación pragmática, operacional, como
método, debe ser pensada nuevamente." (P.45).
La lógica más lineal no relacional, nos indica que el silencio en específico entonces sería
una defensa del paciente, que el terapeuta debiera sortear a través también de su silencio en
espera, pues la angustia impulsaría irremediablemente al paciente a hablar. Desde una
lógica relacional, de acuerdo a Safran y Muran (2005), "lo que tendemos a considerar
como resistencia puede entenderse mejor como las conductas del paciente que provocan
contratransferencias negativas en los terapeutas" (P.122). Debiéramos entonces, más que
hablar de resistencia, hablar de una parte del self con la que tenemos que dialogar de algún
modo (Safran & Muran, 2005). Consonante con ello Simon, et al (1993), a propósito de la
terapia familiar señalan que "las familias y los terapeutas tienen una responsabilidad
mutua en el proceso de facilitar el cambio y superar la resistencia" (P.313).
Si pensamos entonces al silencio como una resistencia, tendremos que considerar la
angustia del terapeuta frente al silencio, y si esto constituye un impasse en realidad no es un
impasse del paciente, sino de una relación terapéutica, donde ocupa un lugar relevante la
comprensión y la compasión. Tal como Orange (2012) "si el analista o terapeuta no está
demasiado interesado en nombrar patologías y defensas, deconstruir o tener razón, sino
que busca sin cesar comprender y acompañar a quien sufre, emerge un sistema
interpretativo virtual"(P. 127). Se trata entonces, según la autora, de que una escucha
compasiva y cercana podría ser comprendida como una forma interpretación, y que incluye
situarse más en la experiencia de sufrimiento del paciente (Orange, 2012). Ello se aleja de
situar al paciente como resistente, sino de una mirada que busca como comprender y
vincularse compasivamente con el otro.

La angustia de José y la Ayahuasca
Este trabajo se basa fundamentalmente en un caso atendido varios años atrás, y el paciente
dio su consentimiento informado para esta ponencia, mediante un mail donde señaló que
estaba "encantado de aportar a la ciencia".
José1 llega a consultarme derivado por un psiquiatra, que lo trata farmacológicamente luego
de una crisis psicótica y posterior hospitalización desde hace unos tres meses. El psiquiatra
me señala, que José no habla en sesión espontáneamente, y que él había trabajado en co-
terapia con una psicoanalista joven, cuyo proceso terapéutico no prosperó.
José es un joven de 23 años, egresado de una carrera matemática al momento de consultar.
Sus padres son separados, mantienen una buena relación entre ellos como padres con
respecto a los hijos, y al momento de consultar el paciente vive con su madre y sus dos
hermanos.
Al ser entrevistados los padres, relatan que siempre José se destacó por su rendimiento
académico, y que desde pequeño fue "un poco inhibido en lo social", en especial con el
grupo de pares. En su adolescencia, cuando estaba en el colegio comenzó a consumir
drogas, inicialmente marihuana, y luego se hizo asiduo de fiestas electrónicas, también
conocidas como Fiestas Tecno, donde a veces ingería éxtasis.
Progresivamente José junto a un consumo regular de drogas, inició una exploración mística,
que lo ligó a los grupos que consumen ritualmente una sustancia alucinógena conocida
como Ayahuasca en el contexto de lo que se conoce como la Iglesia del Santo Daime.
El consumo de Ayahuasca al menos en Chile es polémico, sobre todo cuando algunos le
atribuyen usos terapéuticos. La Ayahuasca tiene un origen milenario en las culturas del
Amazonas de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia Ecuador y Brasil. Quienes promueven su
uso actual señalan que "el Daime y Ayahuasca es usado como acelerador del proceso de
crecimiento espiritual con propiedades terapéuticas, para corregir desviaciones de la
conducta y malestares físicos causados por la mala forma de ver y conducirse en el
mundo" (Arcel, 2013 ).
1 El nombre de José es ficticio.

El Ayahuasca, que podría ser denominado alucinógeno o psicodisléptico, dado que produce
alteraciones senso-perceptivas, entre ellas alucinaciones, como parte del proceso generado
por el consumo. Cuando se trata de alucinaciones verdaderas pueden ser también
comprendidas como una psicosis tóxica, también denominadas como psicosis exógenas
agudas. En el caso de José, cuando consumió Ayahuasca lo hizo en el contexto de un rito
que incluía oraciones, cantos, y baile, y en ese rito experimentó alucinaciones auditivas y
visuales verdaderas, euforia y agitación psicomotora, como parte de un proceso psicótico.
Posterior a esta ingesta, José hizo una crisis psicótica aguda, que llevó a la necesidad de
hospitalizarlo, y allí se le diagnosticó Ezquizofrenia paranoidea, diagnóstico psiquiátrico
vigente durante el tratamiento, pero cuya morfología no resultó tan clara al final del
tratamiento.
Como parte del proceso post hospitalización, surgieron síntomas negativos como abulia,
aplanamiento afectivo, desinterés en el entorno y desorganización del pensamiento. Al salir
de la hospitalización, luego de entrevistas exploratorias, al comenzar la psicoterapia José no
hablaba espontáneamente con la psicoanalista que lo vio originalmente, y ella siguiendo el
precepto esperar a que José hablara "espontáneamente", dejó pasar más de un mes en donde
este joven no dijo nada, y en los pocos meses que lo atendió sus palabras fueron escasas.
Leyendo el silencio: La literatura
La familia de José en acuerdo con el psiquiatra tratante, decidieron iniciar un nuevo
tratamiento conmigo, ya que el paciente se había angustiado aún más en las sesiones de
psicoterapia con la colega que lo veía, porque ambos permanecían en silencio todas las
sesiones. Al comenzar las entrevistas iniciales fue evidente como la anhedonia, el
embotamiento, y la sensación de vacío hacían al paciente hermético, distante y silente.
Al permanecer en silencio, sentí la angustia, la sensación de vacío, y la sensación de
futilidad de la palabra, a la vez que mi necesidad de expresarle a José lo que sentía, y así lo
hice. Para hacerlo recurrí a metáforas extraídas de la literatura, que suponía él conocería, y
que yo había leído cuando era estudiante de pre-grado, cuando alguna vez pensé en
consumir peyote. Recordé un pasaje de un libro de Carlos Castaneda, que me angustió
mucho, y entonces él me señaló que le angustiaba hablar, y junto con ello, me dio la clave
que originó este trabajo: Me indicó cablegráficamente que le gustaba leer, y hablando con
su padres supe que era una de las pocas actividades que lo motivaba.

Le propuse entonces que me contara que libros había leído, cuales le habían gustado, y si
estaba leyendo algún libro en ese momento. Me dijo que estaba iniciando la lectura de un
libro llamado En busca de Klingsor de Jorge Volpi.
Jorge Volpi es un escritor mexicano, que la verdad yo no conocía hasta ese minuto, y le
propuse a José que leyéramos ese libro juntos, y así las sesiones se transformaron en
comentarios acerca de la novela.
Al comienzo usaba monosílabos, y comentarios escuetos. No miraba a los ojos sino al libro.
Ello fue dando paso a mayores verbalizaciones, y José comenzó a explicarme teorías
relacionadas con el libro, porque esta es una novela que juega mucho con las teorías
científicas de física y matemáticas en el contexto de la segunda guerra mundial. En rigor,
cada uno leía la novela de manera independiente, y en las dos sesiones a la semana que
teníamos la íbamos comentando, y a veces también leíamos párrafos de la misma.
La contratapa de esta novela dice textualmente "El joven teniente Francis P. Bacon recibe
la orden de capturar al científico que controló las investigaciones atómicas del III Reich.
Como Mefistófeles de Hitler, Klingsor, su nombre clave, supervisaba la organización
secreta de físicos y místicos de la SS dedicada a resolver la construcción de una bomba
atómica. Mientras persigue sus huellas de Klingsor, y con ellas el rastro de complicidad de
la élite alemana en los protocolos del horror, el teniente Bacon descubre a su vez los
escurridizos dilemas del amor y el sexo, los disfraces de la personalidad, la infinita sutileza
de la mentira, , cayendo de bruces en la desgarradora encrucijada de la incertidumbre
moral que preside nuestra época" (Volpi, 1999)
El diálogo que realizábamos originalmente era estrictamente comentar la novela como tal.
En ningún momento yo tomé la iniciativa de señalar o interpretar, lo que podría traducirse
tentativamente como En busca de José, pues mi objetivo era que este joven pudiera
simplemente a volver a apropiarse de las palabras, y porque temía que desde sus ansiedades
paranoídeas, lo interpretativo fuese vivido como una amenaza. Lo más cerca que estuvimos
de relacionar la novela con él, y con nuestra relación, fue lo angustioso que era no saber si
descubrirían a Klingsor, como terminaría la novela y ello lo asoció a como terminaría
después de la terapia, que le atemorizaba que no volver a "ser normal". A mí también me
atemorizaba como terminaría esto, puesto que si bien me caracterizo por ser un terapeuta
poco tradicional, estar dedicado a leer y comentar una novela, a momentos me cuestionaba

si sólo hacía esto para escapar de mi angustia al silencio, y si de verdad le serviría al
paciente.
Pasados ya un par de meses de terapia ya habíamos terminado la novela de Volpi, y José
me propuso otra: El primer libro de una pentalogía de Christian Jacq, Ramsés, el hijo de la
Luz.
Se trata de historia novelada que versa sobre la vida del faraón Ramsés en su adolescencia,
mostrando como éste va enfrentando los obstáculos para su madurez con las pruebas que le
pone su padre, y los conflictos de la familia real. Además tiene como trasfondo la mirada de
las deidades egipcias.
Este segundo libro fue literalmente una segunda etapa en la psicoterapia en la que a partir
de la novela José habló de sus padres, de los conflictos con ellos, y habló del dolor y culpa
que sentía por haber consumido Ayahuasca, y comenzó a relatar discretamente algunas
alucinaciones que tuvo en la ceremonia del Santo Daime.
Respecto de los conflictos con su padre señaló que él siempre era un soñador, pero era
difícil saber cuánto de aquello que soñaba podría realizarse, y respecto de su madre tenía
severas ansiedades de separación con ella. Indicó que le avergonzaba y se sentía culpable,
de haber quedado en una condición tan precaria, con ribetes de interdicción con su pares,
luego del quiebre psicótico. En especial, José fantaseaba que todos comentarían acerca de
su condición, y sería difícil relacionarse "normalmente".
En esta segunda etapa José empezó hablar mirando a los ojos, relató que sentía que Ramsés
tenía un camino largo que alcanzar para ser el faraón, y habían muchos peligros que lo
acechaban, y allí, José se identificaba con Ramsés en aquello, en el sentido de que se
sentía acechado por ideaciones asociadas a volver a tener alucinaciones, y ansiedades
paranoídeas ligadas al sentimiento de devaluación a ser percibido como "loco" que en
situaciones sociales cotidianas como movilizarse en metro
Al terminar la novela de Christian Jacq no continuamos leyendo ninguna novela en
conjunto2. En las sesiones desde que no estaba la novela presente, espontáneamente el tema
eran sus angustias, y los planes laborales, que se volvían difíciles.
2 Yo por mi lado completé la pentalogía y continúo leyendo a Volpi.

Al cabo de cerca de un año, logró titularse y se fue fuera del país a trabajar, y mantuvimos
contacto por mail. Fuera del país sintió que podría "partir de cero", insertándose
laboralmente y teniendo pareja por corto tiempo.
Visto el proceso con este paciente, creo que tienen mucho sentido las palabras de Stolorov
y Atwood (1992), que nos señalan: "El impasse en la terapia psicoanalítica cuando es
investigado desde el punto de vista de los principios que organizan inconscientemente las
experiencias del paciente y del terapeuta, proporciona un camino ideal -la "via regia"-
para alcanzar la comprensión psicoanalítica" (P. 171).
La literatura: Palabras sacan palabras
La experiencia con José no fue la primera, ni la última en la que he buscado formas
distintas de abordar las dificultades de los pacientes. En otras oportunidades he trabajado
utilizando stickers, comics y mangas como técnicas de elaboración de experiencias
traumáticas (Morales, 2011). Si bien he desarrollado procesos terapéuticos usando la
literatura, el caso de José es el más ilustrativo para mí, de la necesidad de buscar
herramientas más allá de la psicología y el psicoanálisis, alejadas de nociones
estandarizadas. Como señala Sassenfeld (2011), citando a Mitchell "en la psicoterapia
relacional el acento no está colocado sobre "determinadas formas de comportarse... no
sobre la aplicación de verdades universalmente válidas, sino en la participación creativa"
(P. 118)
Tal como plantean siguiendo a Ogden (Citado en Castillo y Morales, 2011) como "un
espacio que reconstruye la subjetividad a partir de una relación dialéctica de
reconocimiento con el otro "el lugar de la cultura, de la creatividad y el juego, el lugar que
permite la experiencia de estar vivo"(P. 123). Así, si entendemos a la cultura como un
espacio potencial, podemos pensar que un dispositivo relacional como la literatura, puede
nutrir el vínculo terapéutico, y Ogden (2007), ha destacado el valor del diálogo terapéutico
acerca de libros y películas, aunque éste ejercicio pareciera lejano a la actividad
psicoanalítica.
Es necesario permitirnos inventar nuestros propios dispositivos terapéuticos, pues "después
de todo, podemos pensar que todas las técnicas terapéuticas nacieron de un terapeuta
angustiado que en un momento no sabía qué hacer" (Morales, 2011). Así tal como lo

sugieren Bacal y Carlton (2011) que cuestionan las nociones de técnicas universales , y
sugieren aprender a navegar en la incertidumbre.
La literatura así como otras expresiones artísticas pueden ser muy fecundas a la hora de no
sólo se simbolizar, sino que como dispositivos de apertura frente a los sufrimientos de
nuestros pacientes.
La obra de teatro "El año en que nací", dirigida por la dramaturga argentina Lola Arias3 en
Chile -en donde un grupo de jóvenes develan sus verdaderas historias de sufrimiento de sus
padres en el contexto de la dictadura chilena- permitió a un paciente abrir sus historia de
detención, tortura, y exilio, ámbito donde la grupalidad juega un rol fundamenal (Castillo y
Morales, 2011).
La película "Camino a casa" de directora coreana Lee Jeong-Hyang, que facilitó a un
adolescente conectarse con lo que había detrás de su rabia de su propio niño que necesitaba
contención.
La novela "El vizconde demediado" de Italo Calvino (1998), que narra la experiencia de un
caballero medieval partido en dos mitades, que continuaron viviendo por separado,
permitió a un paciente mirar encarnadamente la disociación.
La novela "Momo" de Michael Ende (2007) que permitió a una pareja observar como el
tiempo puede ser atesorado y arrebatado por la velocidad del éxito laboral, anulando los
espacios de intimidad, a partir de seguir la cruzada de la niña Momo contra los hombres
grises ladrones del tiempo.
Los cuentos contenidos en "(Des)encuentros (des) esperados" de la escritora chilena
Andrea Maturana (1992), ilustraron a una paciente las ambivalencias en sus vínculos de
pareja.
Que más decir de novelas extraordinarias como "El último encuentro" de Sandor Marai
(1999) sobre la amistad, la verdad y las profundidades del dolor ; "Patrimonio" de Philip
Roth, donde nos muestra su propia vida en el vínculo con su padre anciano y enfermo, o
"El curioso incidente del perro a medianoche" de Mark Haddon(2004), que versa sobre un
adolescente con Síndrome de Asperguer con relato en primera persona. Podría seguir
mucho más, agregando novelas, cuentos.
3 Esta obra es una creación colectiva que dirige la dramaturga argentina Lola Arias, y que ha realizado
originalmente en Argentina, y luego en Chile.

Pienso que la literatura fue el dispositivo relacional que permitió vincularnos a mí y a José,
teniendo una experiencia emocional reparadora, activando sus recursos yoicos aplastados
por la psicosis, y desarrollar una alianza terapéutica fructífera y nutritiva mutuamente,
permitiéndole a José elaborar sus angustias psicóticas, y volver a vincularse socialmente, y
a mí me permitió descubrir literatura que no conocía, y con la que gocé, y hacer esta
reflexión buscando abrir nuestras miradas y oídos relacionales, y no olvidar lo que
Winnicott (1971), nos enseñó:
"La psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego: la del paciente y la del
terapeuta. Está relacionada con dos personas que juegan juntas. El corolario de ello, es
que cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente, de
un estado en que no puede jugar a uno en que le es posible hacerlo."(P. 61)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arcel, M.A. (2013). http://www.angelred.com/natural/informes/ayahuasca.htm Descargado
el 20.00 horas el 28 de julio, 2013.
Castillo, M.I. y Morales, G. (2011). Psicoterapia grupal y tortura. En Morales, G.; Ortúzar,
B.; y Thumala, E. (2011).Psicoterapia Psicoanalítica de Grupos & Vínculos. Santiago de
Chile: Orjikh editores.
Bacal, H. y Carlton, L. (2001). The power of the specificity in psychotherapy: When
therapy works-and when it doesn´t. Maryland: Jason Aronson.
Calvino, I. (1998). El vizconde demediado. Madrid: Siruela.
Ende, M. (2007). Momo. Santiago: Alfaguara.
Haddon, M. (2004). El curioso incidente del perro a medianoche. Barcelona: Salamandra.
Hoffmann, I. (2005). El mito de la asociación libre y el potencial de la relación analítica.
Revista de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, N°10.Pp. 43- 68
Jacq, Ch. (1995). Ramsés. El hijo de la luz. Barcelona: Planeta.
Laplanche, J. y Pontalis, J-B. (1994). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Labor.
Maturana, A. (1992). (Des) encuentros (des) esperados. Santiago: Alfaguara
Marai, S. (1999). El último encuentro. Barcelona: Salamandra.
Morales, G. (2011). El uso de stickers en la elaboración de experiencias traumáticas en
adolescentes y jóvenes. En Morales, G. & Olivari, C. (2011).Psicoterapia de niños, niñas y
adolescentes: Una mirada sistémico relacional. Santiago: EPUC/LOM ediciones.
Ogden, T. (1985) En torno al Espacio Potencial. International Journal of Psychoanalysis
66:129-141.
Ogden, (2007). On talking-as-dreaming. International Journal of Psychoanalysis. 88 (3):
575-589.

Orange, D. (2012). Pensar la práctica clínica. Recursos filosóficos para el psicoanálisis
contemporáneo y las psicoterapias humanistas. Santiago: Cuatro Vientos.
Safran, J.D. y Muran, J.C. (2005). La alianza terapéutica. Una guía para el tratamiento
relacional. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Simon, F.B., Stierlin, H. y Wynne, L. (1993). Vocabulario de terapia familiar. Barcelona:
Gedisa.
Stolorov, R.D. y Atwood, G.E. (1992). Los contextos del ser. Bases intersubjetivas de la
vida psíquica. Barcelona: Herder.
Tan, A. (2004). En contra del destino. Santiago: Plaza y Janés.
Volpi, J. (1999). En busca de Klingsor. Barcelona: Planeta.
Winnicott, D.W. (1971). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa