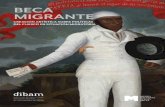Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad ... · La comunidad en la que se...
-
Upload
nguyendieu -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad ... · La comunidad en la que se...
1
Ser de campo:
la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto - [email protected]
Estudiante de Doctorado en Pedagogía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Las particularidades del trabajo de investigación a partir de un enfoque etnográfico
permiten implementar técnicas y habilidades que se adaptan a las necesidades de quien investiga
(Bertely, 2000; Velasco y Díaz de Rada, 1997). A continuación señalo los aspectos que en esta
investigación, 1
y desde el enfoque etnográfico, considero me ayudan a organizar las ideas que se
han traducido en algunas acciones de indagación.
La parte central de la investigación está conformada por las experiencias de formación
de migrantes agrícolas temporales;2 la cual tiene como punto de partida el supuesto de que esas
experiencias son portadoras de saberes adquiridos y llevados a la práctica en los escenarios de la
migración -como son la comunidad de origen, los espacios de tránsito y los de destino migratorio;
la intención es indagar en los espacios dialógicos de saberes y conocimientos, siempre pensando
“en un diálogo mediado por seres y colectivos humanos” (Hersch, 2011: 176). Para el análisis de
la manera en que se constituyen en el tránsito migratorio esas experiencias, utilizo las técnicas del
1 Este texto está basado en la investigación de tesis Ser de campo en un pueblo de tradición campesina: relatos de migrantes y
experiencias de formación.
2 Se caracteriza como migrantes agrícolas temporales a aquellas personas, del sexo masculino o femenino, que durante periodos
que van de 2 a 12 meses, trabajan en Estados Unidos o Canadá de forma documentada, es decir con pasaporte, visa y contrato
temporal de trabajo. Las visas deben tramitarse en cada temporada de cultivo. El cumplimiento de sus obligaciones contractuales
no les asegura su permanencia en el programa, ya que eso depende más bien de la oferta de trabajo, pero sí constituye un
antecedente positivo para futuras contrataciones. Generalmente los hombres trabajan en granjas, de EU o Canadá, que cultivan
tabaco, jitomate, o algún otro producto agrícola, y las mujeres, que sólo migran a Canadá, y trabajan en el cultivo y cosecha de
verduras, o en apicultura. Los migrantes más antiguos llevan más de 20 temporadas anuales de migración, y continúan yendo
puesto que la edad límite para ser contratado es de 53 años, y la edad mínima de 19 años.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
2
relato de vida y la observación participante. Tomo también como punto referencial mi propia
pertenencia a la comunidad en la que se enmarca el estudio, sin dejar de observar que esta
realidad implica buscar un extrañamiento en todo momento racional de esa pertenencia (Velasco
y Díaz de Rada, 1997). Este proyecto de investigación se basa también en el discurso de un
nativo, en la mirada de un integrante de la comunidad; es una forma de entender el mundo propio,
mi pequeño mundo. Este contexto presenta ante mí la cotidianidad de lo no documentado; y por
ello me es difícil percibir que en esta misma cotidianidad, con sus interacciones personales,
directas y prolongadas, se circunscribe el testimonio de una realidad muy cercana.
Tiene la intención de percibir la realidad de la comunidad con otros ojos, de hallar
sentido a lo que a primera vista es extraño y caótico, de hacerlo inteligible, de escuchar la voz del
conocimiento local que está ahí. Es una inquietud personal y autocognitiva; es un intento de
entender a mi comunidad a través de las relaciones entre los procesos que en ella se desarrollan;
por entenderme en ella y por pensar el presente a partir de un pasado culturalmente compartido.
Finalmente, “La transformación más importante que logra la etnografía ocurre en quienes la
practicamos” (Rockwell, 2009: 30).
Para lograr el distanciamiento, respecto de lo que cotidianamente puedo observar en el
contexto comunitario, utilizo la categoría ser de campo como punto de partida, con el propósito
de hacer explícita la intencionalidad del proyecto. Es decir, no soy un sujeto extraño al contexto
sociocultural de la comunidad; la cultura de San Andrés no me es ajena; no obstante, las
experiencias de formación de los migrantes, como grupo diferenciado de la comunidad, aun
cuando están afincadas en ella y parten de ella, no me resultan comprensibles a simple vista
(Sánchez Serrano, 2008). Sin embargo, soy evidentemente externo al objeto de estudio;
desconozco, en general, el proceso migratorio y la dinámica de sus componentes, no obstante que
convivo en el contexto comunitario, con los actores del estudio. Es precisamente esta pertenencia,
aunada a los incipientes referentes teórico-metodológicos, lo que me permite comenzar a
identificar el espacio demarcado de la migración agrícola temporal; puedo percibir en este
espacio tres escenarios principales: la comunidad, el trayecto, y los lugares de destino; siendo la
comunidad, además de punto de partida, el lugar de destino de la migración, la cual es visualizada
de esa manera en cuanto se activa el tránsito migratorio.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
3
Así pues, mi interés epistemológico se centra en los migrantes y sus escenarios
migratorios, sean éstos de partida, tránsito o destino; al tiempo que trato de no prescindir de mi
perspectiva en la comunidad. Es innegable la dificultad que implica no ejercer parcialmente la
identificación; pero estoy convencido de que al advertir esta tendencia activo mecanismos de
extrañamiento que posibilitan traer a un plano autoanalítico la dualidad de mi perspectiva.
Este proyecto de investigación busca también, a partir del aparato teórico-metodológico,
aportar a la construcción conceptual de otras prácticas basadas en elementos del contexto
analizado. Las interacciones observadas ahí no se interpretarán con el afán de lograr un amarre
conceptual con teorías ya enunciadas sino en la construcción de referentes conceptuales que
ilustren las prácticas socioculturales del contexto y objeto de estudio; es el caso de la categoría
ser de campo, cuyo fundamento se centra en el significado humano inmediato, el de las acciones,
a partir de la investigación enfocada en la observación, la participación y la interpretación, es
decir en un enfoque interpretativo (Erickson, 1989).
Como investigador en formación, desde la perspectiva académica, asumo la necesidad
de entender lo que sucede en el escenario de la investigación propuesta; pero también como
originario me nace esa necesidad de entender lo que sucede en este contexto. De ahí que
considere que los significantes de ser de campo para un migrante agrícola, formado en una
comunidad campesina, pueden ayudar a entender el contexto mismo de su formación, así como el
de su inserción en el acontecer histórico de su comunidad.
No afirmo que los caleros3 sean incapaces de verbalizar lo que saben, o que sepan más
de lo que quieren verbalizar. Pero es innegable que nadie les ha preguntado qué significa ser de
campo; no hicieron esa pregunta Grisby (1992), ni Kim (1999), tampoco Ruíz (2001), quienes
realizaron sendos trabajos etnográficos en la comunidad. Por ello, es mi intención hacerlo,
preguntar a los migrantes por sus perspectivas de significado, por sus expectativas, sus
experiencias como sujetos que hacen circular el conocimiento y que incorporan el de otros
contextos.
3 Calero es el gentilicio que los oriundos de San Andrés de la Cal (la comunidad donde se realiza el estudio) han adoptado como
signo de autoidentificación.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
4
El escenario comunitario
La comunidad en la que se desarrolla la investigación es una de las más antiguas del
estado de Morelos, en México, y ha subsistido a través del tiempo, principalmente, gracias a su
tradición agrícola. En la actualidad las actividades agrícolas, sumadas a las pecuarias, siguen
siendo importantes porque relacionan buena parte de la cotidianidad comunitaria y contribuyen al
sostenimiento de las familias de San Andrés de la Cal;4 sin embargo, no resuelven todas las
necesidades de ingreso de los hogares en comunidad. Por ello, la población combina actividades
agrícolas y no agrícolas para complementar sus ingresos. Entre las actividades no agrícolas se
hallan la albañilería (dentro o fuera de la localidad), el comercio de maíz y sus derivados (hoja de
mazorca para tamales, maíz pozolero), frijol, y ciruela mango,5 además de empleos diversos fuera
de la comunidad. No obstante, ha sido la migración agrícola temporal, desde mediados de los
años setenta, la que se ha constituido poco a poco en una actividad imprescindible para muchos
hogares en la comunidad, a tal grado que su influencia puede percibirse en dos ámbitos
fundamentales: la educación y la agricultura.
En cuanto a la agricultura, la principal es la del maíz y se cultiva bajo dos sistemas: el
prehispánico, también llamado milpa,6 producción típicamente campesina, se basa en una lógica
que establece la tendencia a la producción de casi todo lo que se consume, y el consumo de casi
todo lo que se produce, lo cual conforma unidades que se autoabastecen casi totalmente. El
sistema milpa es evidentemente contrario al otro que también se practica, el sistema de
monocultivo impuesto por el capitalismo, que se basa en la explotación continua y especializada
de la tierra, las leyes de la oferta y la demanda, la subutilización y sobreexplotación, así como la
4 San Andrés de la Cal tiene una población, según el Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, de 1383 habitantes (690
hombres y 693 mujeres).
5 Actividad estacional que se realiza entre agosto y septiembre. En casi la totalidad de las viviendas o huertos familiares, llamados
comúnmente corrales, hay ciruelos, aunque no se les cultiva de manera especial; el clima permite el desarrollo sin inconvenientes
del árbol y sus frutos constituyen una actividad económica importante en una temporada intermedia entre la siembra y cosecha del
maíz. A ella se dedican indistintamente tanto hombres como mujeres, los cuales comercializan el fruto, de manera informal, en el
mercado López Mateos de Cuernavaca.
6 El sistema milpa consiste en el cultivo de maíz y otras especies, principalmente frijol y calabaza, en una misma parcela. La técnica de este sistema, que establece tiempos para la siembra, así
como la utilización del espacio entre las especies, privilegia la simbiosis de las plantas de tal manera que la de maíz proporciona sombra a la de calabaza y andamiaje–a la de frijol, mientras que
éstas otorgan frescura y resistencia al viento, primordialmente.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
5
destrucción del potencial productivo inherente a la diversidad de los ecosistemas, y finalmente la
pérdida de autosuficiencia alimentaria (Toledo, 1993).
A partir de una investigación previa (Gómez, 2005), en la que se destacan las relaciones
entre los saberes y conocimientos agrícolas con la vida cotidiana y prácticas de supervivencia de
las comunidades, se estableció en San Andrés de la Cal una relación directa entre el cultivo del
maíz criollo, del sistema milpa, y dichas prácticas. Estas relaciones se infieren a través de la
resistencia de la comunidad a abandonar la práctica de siembra tradicional, milpa, para adoptar la
que pretende imponer el Estado a partir del monocultivo de maíz híbrido.
Este trabajo se fundamenta en el reconocimiento no sólo de los saberes tradicionales
agrícolas heredados mediante la oralidad, sino también aquellos conocimientos explícitos e
informales que se construyen y reconstruyen en las prácticas colectivas, productivas y sociales de
una comunidad de tradición campesina. Sin desconocer que dichas prácticas también se nutren de
conocimientos implícitos y tácitos (Gutiérrez y Gómez, 2008).
La transmisión de saberes comunitarios, a partir de actividades agrícolas, es una práctica
cotidiana en San Andrés, la selección de la semilla con diferentes fines y usos aparece como una
actividad frecuente en la que los padres o abuelos instruyen a los niños, así éstos se incorporan al
trabajo con la familia.
Migración, educación y agricultura
San Andrés de la Cal tiene una historia de migración que data de la primera década del
siglo XX, con los antecedentes del Programa Bracero, que solventó la economía agrícola
estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces la migración ha sido
constante, tanto documentada como indocumentada.
La migración temporal se interrumpió en la época de la posguerra, pero fue retomada en
los años 70, y a partir de entonces se ha repetido de forma ininterrumpida. Actualmente hay en la
comunidad 107 migrantes agrícolas temporales, de quienes se han digitalizado datos (97 hombres
y 10 mujeres, distribuidos en 98 hogares).
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
6
El promedio de escolaridad (en población de 15 años y más) de los hogares con
miembros migrantes es de 11.3 años (segundo grado de preparatoria), que es superior al
promedio de la comunidad, 9.08 (tercero de secundaria)7, de la población estatal, 8.9
(prácticamente también tercero de secundaria)8, y de la población nacional, 8.6 (un poco menor
de tercero de secundaria).9 En cuanto a los migrantes el promedio de escolaridad es de 8.6,
idéntico al nacional, ligeramente inferior al estatal (por tres décimas), y es también inferior al de
la comunidad (casi por cinco decimales).
La edad promedio de los migrantes vigentes es de 37.6 años, es decir que están en una
edad madura en la que la mayoría son jefes de hogar, y con hijos en edad escolar, lo que podría
ser un componente para explicar que el promedio de escolaridad de estos hogares sea mayor que
el del resto de la comunidad.
Hay indicios de que, en el largo plazo, la migración temporal en San Andrés ha tenido
efectos tanto en la agricultura como en la educación. Por una parte es claro que los hogares de
migrantes, en los que generalmente el migrante es el jefe de familia, estén soslayando la actividad
agrícola y retomando otras actividades que no tienen que ver con la agricultura. Pero también
puede inferirse que se apegan a la agricultura de subsistencia, puesto que aún están sembrando
maíz criollo.
Se establece una relación entre migración y agricultura que sugiere que cuando la
migración se convierte en la actividad económica principal, la agricultura pasa a ser de abasto
alimentario; es habitual que los hogares con miembros migrantes practiquen la agricultura de
subsistencia, particularmente con maíz criollo, y en monocultivo. Esto puede explicarse porque el
ciclo migratorio anual inicia en abril y termina en diciembre, o en ocasiones hasta enero; es decir
que se yuxtapone con el ciclo agrícola, que en San Andrés inicia también en abril con la limpieza
del terreno y el barbecho; así que los hogares con miembros migrantes siembran en cantidades
7 Estadística obtenida el autor.
8 Censo INEGI 2010.
9 Censo INEGI 2010.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
7
menores, porque la agricultura en esta comunidad tiene carácter familiar, y la ausencia de uno de
sus miembros, generalmente el jefe de familia, complica y restringe dicha actividad.
En cuanto a la relación entre migración y educación, el fenómeno es a la inversa. Es
claro que los hogares con miembros migrantes han incrementado su promedio de escolaridad,
sobre todo entre los miembros que no migran (los hijos). Los hogares con miembros migrantes
están teniendo acceso a niveles educativos que el resto de los hogares no logran acceder;
probablemente esto podría estar relacionado con el incremento de los ingresos que la migración
implica, aunque es necesario un estudio detallado al respecto.
Puede advertirse una relación de efecto que se establece entre escolaridad y migración, y
también entre migración y agricultura. En ambos casos la migración temporal está incurriendo en
esos ámbitos. Y en relación a los conocimientos y saberes generados por las prácticas de vida
productiva colectiva y familiar, éstos también se modifican, adaptan y evolucionan hacia nuevas
construcciones de significado social ya que en ellos se instalan adaptaciones, procedimientos que
evolucionan y que de alguna forma también refieren nuevas construcciones de significado social
respecto de la vida productiva colectiva y familiar.
La cotidianidad y el campo
Las historias que ilustran la práctica del campo se han recreado durante innumerables
temporadas, durante muchas generaciones de campesinos. La vida comunitaria de San Andrés de
la Cal ha basado su cotidianidad en las actividades que tienen relación con el campo en su sentido
más amplio, el campo como espacio de vida y acción que le da sentido a esa misma cotidianidad
a través de las estrategias e innovaciones de los “biotecnólogos tradicionales”, los campesinos
(Toledo, Víctor Manuel, en Muñetón, 2009), quienes orientan la producción al autoconsumo
aunque una parte de ella se destine a su venta en el mercado; la economía campesina es, pues,
“una economía en la que hay un predominio relativo del valor de uso sobre el valor de cambio”
(Toledo, 1993: 62).
En la actualidad esta práctica, que se ha transmitido a través de generaciones, está al
alcance de cualquier campesino calero, en su sentido común de la vida cotidiana, a la que
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
8
enfrenta con ese cuerpo específico de conocimiento (Berger y Luckmann, 2001). Y los otros
miembros de la comunidad, que son campesinos, comparten ese conocimiento, o al menos de
manera parcial. La interacción entre los miembros de la comunidad, en la vida cotidiana, está
determinada por su participación común en el acervo de conocimiento que se halla a su alcance.
Ese conocimiento es reconocido por aquellos que son campesinos, pero también con quienes no
lo son, estableciendo una diferenciación entre unos y otros. Aquellos que permanecen dentro del
campo de conocimiento de la agricultura campesina tradicional, y aquellos que se quedan fuera
de él. Los que saben y los que reconocen que no saben. Otro grupo, externo a la comunidad, sería
incapaz de reconocer esta diferencia.
La vida cotidiana en una comunidad de tradición campesina está motivada en satisfacer
las necesidades básicas, y el conocimiento que en ella circula es de ese tipo, es decir un
conocimiento cotidiano que satisface las necesidades esenciales que sustentan la vida. Este tipo
de conocimiento ocupa un lugar destacado dentro del cúmulo social. Un campesino calero
conoce, por ejemplo, a qué hora sale el sol tras el Tenextépetl o Las Cabecitas,10
en cada época
del año, y a qué hora se oculta más allá del valle de Cuernavaca; pero también sabe cómo afilar
un machete o un hacha y qué tipo de vegetación es posible cortar con cada uno, de qué lado se
monta a un caballo, cómo se ensilla y ‘carga’ de leña o abono a una mula, para qué tareas
específicas sirven un azadón y un talacho, cómo se corta un árbol para leña, en qué tiempo
germina la semilla de maíz, etcétera. Todos estos conocimientos son útiles para el campesino
porque contienen la información para llevar a cabo un fin práctico: saber a qué hora sale y se
oculta el sol sirve para calcular la jornada de trabajo pero no explica cómo es que el sol sale en
diferentes horas y rumbos en cada época del año –o quizá simplemente eso no le interese
demasiado-; saber afilar el machete o el hacha no tiene relación con saber de qué aleación están
hechos o, más aún, cómo se logra dicha aleación; saber cómo montar o ensillar un caballo o mula
no significa que sepa elaborar una silla; saber utilizar un talacho o azadón no significa que pueda
fabricarlos; saber cuáles árboles sirven para utilizarlos como leña no significa que se pueda
explicar la naturaleza de su dureza; que sepa el tiempo que tarda en germinar el maíz no indica
que se conozca el proceso químico que hace eso posible.
10 El Tenextépetl (Cerro de la Cal) y Las Cabecitas, son cerros que delimitan al pueblo de San Andrés hacia el Oriente.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
9
En resumen, puede decirse que gran parte del acervo de conocimiento consiste en
formas de resolver problemas de la vida cotidiana. Fuera de ese contexto el acervo deja de ser
necesario, y probablemente del todo inservible a medida que se le coloca en contextos más
alejados de la práctica. A ese alejamiento Berger y Luckmann (2001) denominan “grados de
familiaridad”, y establecen la relación entre los conocimientos más complejos y elaborados con
los niveles de familiaridad más cercanos al contexto en que se han producido dichos
conocimientos. Así, para un campesino calero resultaría innecesario su conocimiento sobre el
tiempo que tarda en germinar la semilla de maíz, si estuviera en un contexto urbano; su
conocimiento sobre su propia ocupación es abundante y específica, mientras las ocupaciones de
los citadinos le resultan extrañas, apenas las conoce o le son totalmente desconocidas.
Ser de campo
El campo, desde la noción campesina calera, está constituido por el entorno natural y
agrícola destinado a las labores relacionadas con el cultivo y pastoreo. No se limita
exclusivamente a los terrenos de siembra sino que incluye también aquellos parajes utilizados
como áreas comunes de abrevadero y pastoreo del ganado, de obtención de leña, de recolección
de frutos, semillas y plantas silvestres destinadas a la dieta tradicional de la comunidad. El
campo, para el campesino calero, sustenta la vida de la comunidad y es parte fundamental de su
identidad:
Aquí el campo es todo lo que te rodea, porque también hay campo en la casa, el maíz que cosechamos, las
herramientas, los animales, la comida, creo que todo eso es parte del campo, no sólo lo que está allá
afuera, en los terrenos, o en el apantle, o el cerro… hasta nosotros somos de campo porque si no fuera por
lo que la tierra nos da pues nomás no estaríamos aquí, a poco no (migrante, 44 años).
En ese sentido, los conocimientos generados por la institución agrícola,11
que se
transmiten como tales y que circulan en el campo, difícilmente son cuestionados, y funcionan
para todos o casi todos los campesinos; algunos conocimientos son relevantes para todos, otros
sólo para algunos. La transmisión del conocimiento tradicional, entre la comunidad campesina de
San Andrés, como en cualquier otra sociedad, requiere de un aparato social conformado por
11 Para información detallada de la noción de agricultura como institución, cfr. (Saucedo, 2012).
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
10
sujetos transmisores y sujetos receptores; ambos tipos de sujetos actuarán, en determinado
momento, en alguna de las situaciones: los que saben o los que no saben. El paso de una situación
a otra no es instantáneo, ni se puede definir exactamente porque es un criterio que se usa de
manera interna, comunitaria; el conocimiento se adquiere mediante la práctica, no existe otra
manera, no hay exámenes teóricos para demostrar que se sabe sino la realidad que genera la vida
cotidiana en cada familia, en cada hogar; se sabe cuando se recrea la práctica, cuando se
transforma el medio inmediato, cuando se hace lo que se necesita, cuando se trabaja la tierra;
para llegar a saber se necesita recorrer los procedimientos tipificados por la tradición (Berger y
Luckmann, 2001). Los que saben han transitado por el largo camino de la práctica, de la
experiencia; los que no saben saben menos, inician su experiencia en el campo, con la tierra, pero
aun sin saber saben más que los de afuera, aquellos que son ajenos a la comunidad campesina,
aquellos que aun cuando viven en el pueblo de San Andrés, no son de campo. De esta manera la
institución agrícola controla y legitima los significados que son transmitidos a las nuevas
generaciones de campesinos. El control y la legitimidad son mecanismos que le son propios y que
no comparte, al menos no de manera deliberada, con otras instituciones diferentes, ni en las
formas de transmitir sus significados. Tampoco son estándares los mecanismos de legitimación,
control y transmisión, pues en el interior de la institución suele haber diferencias en la manera en
que los individuos son adiestrados en la práctica agrícola, o en la manera en que son legitimados
y controlados. Las formas en que se llevan a cabo estos procesos varían en función de las
circunstancias y de los legitimadores.
Ser calero es una forma de identificación que remite al grupo cultural que se ha
desarrollado en San Andrés, es pertenecer a la cultura que se ha originado en este contexto
específico, poseer un nombre propio para ser denominado por los otros y por sí mismo; según
Dubar (2000) ésta sería una categoría oficial de pertenencia. En otro nivel de identificación
estaría, siguiendo con el ejemplo de los caleros, y en el caso específico de los campesinos, ser de
campo, una categoría social de referencia, un nombre de función específico; para los caleros, ser
de campo no es una condición a la que se acceda por haber nacido en el campo, en un contexto
campesino, sino una distinción producto del saber necesario para hacer producir la tierra y
relacionarse con su entorno.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
11
La cotidianidad del trabajo agrícola construye la experiencia que, en el imaginario de los
campesinos, es fundamental para aspirar a ser de campo. En el contexto cotidiano de San Andrés,
se construye esa experiencia cuyos límites son establecidos por la interacción con la tierra. Ser de
campo no es una condición heredada sino aprendida y aprehendida; practicada desde la infancia y
asimilada como una manera der ser, una forma de vida, como observamos en este relato: “Pues tú
sabes, mi jefecito siempre ha sido de campo. Nosotros, mis hermanos y yo, aprendimos desde
chiquitos a sembrar el maicito, trabajar en lo de uno, nuestra tierrita, a ser de campo” (migrante,
38 años).
El desempeño de los caleros en la dinámica campesina inicia desde pequeños, y se
especializa a medida que transcurre el tiempo y las temporadas de siembra. Las labores cotidianas
en la comunidad se van diversificando a la par que adquieren otros niveles de especialización. La
escuela formal es un espacio de tránsito obligado que no los desliga de la dinámica familiar
agrícola y comunitaria. El tiempo dedicado a la escuela, en las familias campesinas, está siempre
enmarcado por el tiempo dedicado a las diversas tareas agrícolas en las distintas épocas del año.
La inclusión y el reconocimiento como miembros activos del trabajo familiar se
adquieren de manera progresiva y constante. El campesino aprehende una lógica particular que lo
faculta para aprovechar los productos del trabajo en el campo; esta lógica va más allá del
autosustento, redimensiona su papel al prepararlo para enfrentar los imponderables, como lo
narra este migrante:
Sí, por lo regular [maíz] es eso lo que más sembrábamos… lógico, también calabaza, frijol, jitomate; pero
lo que más [sembramos] siempre ha sido el jitomate y el maíz; y el ganado un poquito, como un ahorro,
[porque] aprovechas ahí el rastrojo que queda, la pastura, la aprovechan ellos, los animales; y por decir a
veces no sabes ¿no?, [en] una emergencia, caro o barato ya te saca del apuro, el ganado que tengas. Como
un ahorro más que nada (migrante, 44 años).
Las prácticas agrícolas campesinas en las comunidades se presentan de manera gradual,
en procesos que pueden percibirse como de larga duración, como se percibe en el relato de este
otro campesino:
Pues en mi familia siempre nos hemos dedicado al campo, a ser campesinos… desde que era niño me
empecé a enseñar a trabajar en el campo; mi papá nos llevaba a la milpa, nos decía cómo hacer el trabajo,
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
12
así como mi abuelo le enseñó a él, y el papá de su abuelo, y así desde siempre; después me tocó a mí
enseñarle a mis hijos, para que supieran trabajar y no tuvieran que andar sufriendo por no saber hacer
nada. San Andrés siempre ha sido de gente de campo; a nosotros nos criaron con las historias de la
siembra, de las buenas y las malas cosechas, de las ofrendas a los aires,12 de que las fiestas del pueblo son
cuando se acabó el trabajo en el campo; yo creo que así será hasta que se muera el último viejo, o que de
plano todos nuestros chamacos sean licenciados [ríe] (campesino, ex-migrante, 76 años).
En los procesos de larga duración los cambios se realizan gradualmente, de tal manera
que los individuos perciben el contexto histórico como una continuidad sólo interrumpida por
sucesos que escapan a la cotidianidad. Los sucesos que escapan a la continuidad evaluada por la
cotidianidad se constituyen en referentes de la historia, de tal manera que son asimilados por la
mirada de los caleros para después ser integrados a su concepción de continuidad [“en mi familia
siempre nos hemos dedicado al campo, a ser campesinos”], se tipifican para ser reproducidos
[“después me tocó a mí enseñarle a mis hijos”], se generalizan para ser integrados a su ideal
identitario [“San Andrés siempre ha sido de gente de campo”], lo que les permite evitar las crisis
y reafirmarse como caleros ante lo que conciben como improbable [“yo creo que así será hasta
que se muera el último viejo, o que de plano todos nuestros chamacos sean licenciados”].
Los migrantes caleros se asumen como de campo cuando aluden a la pertenencia e
identificación con su contexto cultural y su forma de vida; esta autoidentificación se relaciona
íntimamente con el entorno de la comunidad, con el espacio físico, pero también con las
tradiciones y demás elementos culturales. En este proceso, el lenguaje es el recurso identitario de
mayor peso. Dubar (2000) plantea que identificarse o ser identificado no solo es proyectarse
sobre o asimilarse a, sino que es, en principio, ponerse en palabras [las cursivas son mías]. Los
habitantes de San Andrés se ponen en palabras al decir soy calero, pero también lo hacen quienes
han logrado la estrecha relación con el entorno, los que son de campo; los migrantes agrícolas se
asumen como caleros y de campo porque poseen ese elemento identitario fundamental.
12 El ritual de petición de lluvias, de origen prehispánico que se realiza al iniciar el temporal, es conocido por los caleros como
ofrendas a los aires.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
13
De ahí que frases como desgranar las mazorcas, escoger el maíz, medirlo, curarlo13
,
guardarlo, sean incorporadas al vocabulario que se aprende para involucrarse con el campo.
Después será ir a ver la milpa, echar tortillas, poner el nixtamal, barbechar14
, surcar, dar
tierra15
, cosechar, zacatear16
, o ir a dejar y traer las vacas;17
éstas, entre otras muchas, serán las
frases que describen las acciones que se asumirán en la cotidianidad y que se especializarán en el
transcurso de la vida; hasta ser portadores de ellas y transmisores a una nueva generación que,
probablemente, las recreará y hará suyas.
El campo y la trayectoria formativa
La mayoría de los migrantes desarrollan una trayectoria heterogénea debido a que
desempeñan varias actividades [como peones de campo, en actividades de albañilería, jardinería,
de recolección, de ganadería, en el comercio de mercaderías, en viveros, como aprendices de
herrero y carpintero, en plomería, entre otras], generalmente de manera intermitente, antes de
enlistarse en el proceso migratorio. En sus relatos, se observa que a lo largo de su trayectoria, se
desempeñaron en el campo agrícola, lo cual les llevó a desarrollar cierto grado de especialización
en el desempeño de esa actividad, lo que con el tiempo también les permitió acumular
experiencia en ese ramo, y desempeñarse de manera más efectiva en sus destinos de migración; la
experiencia en el trabajo de campo les otorgó portabilidad de saberes (Guerra, 2009), como se
muestra en este relato:
Sí, lo que yo sabía del campo aquí me sirvió mucho, o sea sí es mucha ventaja de que, por decir, la
experiencia que tuve sí me ha servido allá porque aquí pues las herramientas que tenemos, el estar
13 Almacenarlo en tambos y ponerle una pastilla de gas para evitar el gorgojo.
14 Remover la tierra de la parcela para ‘que le dé el aire’ y sea propicia para hacer los surcos.
15 Cuando la planta de maíz tiene una altura promedio de 20 a 30 centímetros, ‘darle tierra’ es, con el arado o azadón, cubrir de
tierra sus raíces para proporcionarle más sustento.
16 Después de la cosecha, zacatear consiste en quitar las hojas a la planta del maíz para utilizarlas como forraje.
17 Se van a dejar a los terrenos de siembra, para que durante el día se alimenten del rastrojo –el tallo de la planta de maíz que
queda después de cosechar y quitarle las hojas (zacatear), durante la temporada de sequía, y se traen de vuelta a la casa para que
tomen agua.
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
14
acostumbrado a trabajar en el sol, al trabajo duro, a ser campesino pues; por eso allá se me hizo más fácil
que a otros que no estaban acostumbrados a trabajar así.
El trabajo allá sí es diferente, pero no tanto, aquí el trabajo en el campo es como de fuerza bruta, sabes que
te vas temprano, a las seis y ya a las dos o tres estás de regreso, se trabaja duro pero lo haces rápido; allá
es más de resistencia, o sea no es fuerza bruta, como aquí, y allá no, o sea allá hay que entrar a esa hora
pero pues sales hasta la tarde, hasta las siete, a veces hasta las ocho, nueve de la noche; tienes que agarrar
un ritmo, porque si no en uno o dos días te espantan y ‘vámonos de regreso’; si logras aguantar en ese
momento… ya la hiciste pues… dices tú “si ya pasó una semana y no pasó nada”… ya depende de uno…
“ya la hice”. Si uno no hubiera trabajado aquí en el campo, pues seguro que no la haría; en cambio son
pocos los que se regresan, y eso es más porque se extraña a la familia que por no saber trabajar…
(Migrante, 40 años).
En cuanto a la trayectoria escolar, a diferencia de la laboral, suele ser ininterrumpida
hasta la terminación de la educación básica, que es el promedio de escolaridad en los migrantes;
en algunos casos, incluso, cursaron algún semestre de educación media superior, o profesional,
sin llegar a concluir estos niveles. Una característica relevante de la trayectoria escolar es que, de
acuerdo a los relatos de vida de los migrantes, constituye una etapa en la que adquieren los
conocimientos básicos que utilizarán para desenvolverse en la vida laboral, de acuerdo al
proyecto de vida que elegirán llegado el momento. La escuela es, desde su actual perspectiva,
muy importante para la construcción de un proyecto de vida en el que el trabajo en el campo no
sería la principal fuente de ingresos familiares; “el campo es muy bonito, pero de mucho
sacrificio, muy duro, y además mal pagado, es lo que nos tocó a nosotros pero no queremos para
nuestros hijos” (migrante temporal, 37 años); la escuela, que fue relegada a una circunstancia
pasajera, que sucumbió ante la posibilidad de obtener recursos económicos en el corto plazo (“ya
no seguí estudiando porque la cabeza no me daba, y porque vi que trabajando podía tener las
cosas que en ese momento necesitaba, ayudar en el gasto de mi casa y no hacer gastar a mis
padres cuando quizá no iba a lograr terminar una carrera”, migrante temporal, 34 años),
representa para los migrantes la oportunidad que tienen sus hijos de acceder a un proyecto de
vida diferente al suyo, de conseguir un nivel social por encima del promedio en la comunidad, de
realizarse como padres al otorgarles la posibilidad de seguir formándose y “ser alguien en la vida,
tener las cosas que no pudimos tener nosotros, salir a conocer otros lados, hacer que la familia
sobresalga cuando digan ‘el doctor’ hijo de Fulano, ‘la licenciada’ hija de Zutano” (Migrante
temporal, 34 años).
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
15
Los migrantes no consiguieron, por circunstancias familiares o decisiones personales,
formarse escolarmente más allá del nivel básico, y a pesar de que la mayoría de ellos optó por, o
se vio en la necesidad de, enrolarse en la dinámica laboral que la región les ofreció, en lugar de
continuar con los estudios, después de numerosas experiencias en igual cantidad de relaciones
laborales, coinciden en asegurar que sigue siendo la escuela la mejor oportunidad de conseguir
escalar en la pirámide social. Sin embargo también incluyen, como parte esencial de su propia
formación y de aquella que están en posibilidad de brindar a sus hijos, la que proporciona el
trabajo en el campo como una forma de aprender a dar valor a las cosas, tanto las materiales
como las que conforman el acervo de conocimiento comunitario. Ilustremos con este relato:
Pero yo, en mi forma de pensar en mis hijos, en mi caso especial, todo eso pues… si no les sobra pero
pues tampoco les falta; les he inculcado que sepan lo que cuesta; por decir, como ahorita que yo tengo
oportunidad de ir allá [a trabajar a Estados Unidos], pues bien les traes; económicamente viven mejor; a
mí no me cuesta; que me piden esto, y no se los compro así nomás, y sí se los llego a comprar, pero en las
labores de la casa tienen que participar; por ejemplo, en la desgranada; ahora hay maquinaria, no me
cuesta nada desgranar, echo la mazorca y ya, se hace solito; pero no, no hago eso, mejor les digo a mis
hijas, “a ver, desgránenme tantos cuartillos de maíz para esto nomás”, es parte de que sepan, de que
valoren lo que tienen, o lo que les está costando; por eso tienen que estudiar, les digo” (migrante agrícola,
40 años).
El migrante atribuye a la experiencia campesina y de campo un alto valor formativo y de
reconocimiento comunitario; sin embargo también es consciente de que las oportunidades
laborales que brinda son limitadas, y por esa razón apuesta por la formación de tipo escolar como
una vía para lograr el reconocimiento social. Su perspectiva es en un doble sentido formativo; por
un lado la experiencia de ser de campo como un elemento que lo identifica y le otorga sentido de
pertenencia y reconocimiento hacia y por parte de la comunidad; por otro, la escuela como
vehículo de movilidad social de los hijos, al otorgarles, según su imaginario, un nivel de vida
superior al promedio comunitario; pero también la familia logra la movilidad porque, de alguna
manera, los hijos profesionistas materializan el empeño familiar puesto en su formación.
Las particularidades que caracterizan a las trayectorias formativas de los migrantes
caleros, sus continuidades y rupturas, los elementos de la tradición que las nutren y acotan, los
dispositivos compartidos y aquellos que las individualizan, los procesos que las conforman y los
que se ausentan, los referentes que las guían y aquellos que reproducen o reinterpretan; en fin,
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
16
todos los elementos que intervienen en la formación de los migrantes en su contexto
sociocultural, son adquiridos en un recorrido que, como Dubar (2000) registra, no es lineal ni
predeterminado.
Consideraciones finales
La de San Andrés de la Cal es una cultura que socializa a sus individuos en el trabajo,
esencialmente el trabajo campesino, que ha establecido su permanencia en la comunidad a través
de las prácticas cotidianas encaminadas a satisfacer las necesidades básicas; el campo, que
incluye, como mencionamos anteriormente, los espacios campesinos de producción agrícola, ha
sustentado la subsistencia de los caleros desde tiempos muy remotos.
Los migrantes caleros son una síntesis de su cultura; “esencias fundantes, son
primordialmente productos (aunque a su vez productores) de las particulares configuraciones
sociales en las que se han desplegado sus vidas […]; cada historia de vida puede ser considerada
un verdadero testimonio de la sociedad en que se desenvolvió” (Saltalamacchia, 1992: 156).
La importancia de los saberes y competencias adquiridos por los migrantes, durante sus
trayectorias formativas a través de la cotidianidad campesina y la experiencia escolar, se valora
en términos de su “portabilidad” (Guerra, 2009); es decir, cuando estos conocimientos se
transfieren a otros procesos y contextos, como el de la migración y el desempeño laboral en los
campos agrícolas de los Estados Unidos y Canadá; esto es lo que sustenta el buen desempeño, en
el aspecto laboral y anímico, de la práctica migratoria.
Ser de campo, aprender a ser campesino, es parte de la herencia cultural que se adquiere
en este contexto. Es una preparación para la vida, un saber hacer que resulta una ventaja en
situaciones difíciles. Y para los jóvenes caleros, este contacto con la herencia cultural del trabajo
campesino, que inicia durante su niñez, los prepara ante la posibilidad de una más que probable
experiencia de migración. La práctica del trabajo permite que el joven calero inicie su formación
como un ayudante (tlacualero) que va a dejar los tacos; después pase a ser aprendiz (o saber de
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
17
campo) y, finalmente, proveerse de los aprendizajes más especializados de la actividad, y ser
capaz de llevarlos a la práctica (ser de campo).
Sin embargo, la migración agrícola temporal trae consigo otros problemas como la
precariedad en un empleo que apenas incluye prestaciones básicas, con salarios bajos comparados
con los que se pagan a los trabajadores locales, además de la explotación de su fuerza de trabajo.
Referencias bibliográficas
Berger, P. y T. Luckmann, (1998) La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu.
Bertely, M. (2000) Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar,
México, Paidós, pp. 43-50.
Bolivar, A., J. Domingo y M. Fernández (2001) La investigación Biográfico-Narrativa en Educación.
Enfoque y metodología, Madrid, La Muralla.
Erickson, F. (1989) “Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza”, en Wittrock, Merlin C.
(1989), La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación, Barcelona,
Paidós-M.E.C., pp. 195-209.
Giménez, G. (1997) Materiales para una teoría de las identidades sociales, archivo PDF, consultado en
línea en: http://docentes2.uacj.mx/museodigital/cursos_2008/maru/teoria_identidad_gimenez.pdf
Grigsby, T., y C. Cook de Leonard (1992) Xilonen in Tepoztlán: A Comparison of Tepoztecan and Aztec
Agrarian Ritual Schedules, Ethnohistory, Vol. 39, No. 2 (Spring, 1992), pp. 108-147, Duke
University Press.
Hersch, P. (2011) “Diálogo de saberes: ¿para qué? ¿para quién? Algunas experiencias desde el programa
de investigación Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia”, en Argueta, Arturo, Eduardo Corona-M., y Paul Hersch (coords.),
Saberes colectivos y diálogo de saberes en México, México, UNAM.
Kim Lim, S. (1999) El cambio, sus características y el ecosistema en un pueblo campesino mexicano,
México, Tesis de Doctorado en Antropología, UNAM.
Maldonado, D. (1990) Cuauhnáhuac y Huaxtepec (Tlalhuicas y Xochimilcas en el Morelos Prehispánico),
México, CRIM/UNAM.
Muñetón Pérez, P. (2009) “Transgénicos y conciencia social. Entrevista con el Dr. Víctor Manuel Toledo
Manzur”, Revista Digital Universitaria [en línea], 10 de abril 2009, Vol. 10, No. 4 [Consultada:
11 de abril de 2009], Disponible en Internet:
<http://www.revista.unam.mx/vol.10/num4/art23/int23.htm>
Ser de campo: la formación del migrante en una comunidad campesina
Saucedo Ramírez, Alberto
VII Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado – Mar del Plata, 2013
18
Ruiz Rivera, C. A. (2001) San Andrés de la Cal: Culto a los señores del tiempo en rituales agrarios,
México, CIDHEM/UAEM/Ayuntamiento de Tepoztlán.
Saltalamacchia, H. (1992) La historia de vida: reflexiones a partir de una experiencia de investigación,
Caguas, Argentina, Ediciones CIJUP.
Sánchez Serrano, R. (2008) “La observación participante como escenario y configuración de la diversidad
de significados”, en Tarrés, María Luisa (Coord.), Observar, escuchar y comprender, México,
Flacso/El Colegio de México/Porrúa, 97-131.
Saucedo, A., L. Escalante y N. G. Gutiérrez (2010), “San Andrés de la Cal, un pueblo de Morelos”, en
Gutiérrez S., Norma G. (Coord.) (2010), Relatos, conocimientos y aprendizaje en torno al
cultivo del maíz en Tepoztlán, Morelos, México, UNAM-CRIM/Juan Pablos Editor.
Saucedo, A. (2012), Relatos de vida de migrantes agrícolas temporales. Trayectorias formativas en un
contexto de tradición agrícola campesina y de migración internacional, México, Tesis de
Maestría en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Toledo, V. et al (1991) Ecología y autosuficiencia alimentaria: Hacia una opción basada en la diversidad
biológica, ecológica y cultural de México, México, Siglo XXI.
Toledo, V. et al (1993), Ecología y autosuficiencia alimentaria, México, Siglo XXI.
Velasco, H. y A. Díaz de Rada (1997) La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo
para etnógrafos en la escuela, Madrid, Trotta, pp. 89-134.
Woods, P. (1998) Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la etnografía en la educación, Barcelona,
Paidós.
Yuni, J. y C. Urbano (2005) Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica e
investigación acción, Córdoba, Argentina, Editorial Brujas, pp. 107-118