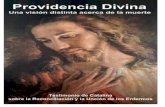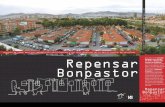Rosavallon reseña, repensar el estado providencia
Transcript of Rosavallon reseña, repensar el estado providencia

El Estado Providencia: una lectura metodológica a través de Rosanvallon.
John Fredy Bedoya
El libro de Pierre Rosanvallon, La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia,
permite obtener una mirada, más que detallada, práctica del término Estado de Bienestar,
no solo porque nos remonta a los orígenes del concepto, a sus raíces filosóficas y prácticas
y a las distintas concepciones que se le ha dado alrededor del mundo, sino que su visión
crítica puede resultar programática para refundar el término y darle mayor aplicabilidad en
un mundo diverso. En su primer capítulo, refundar la solidaridad, el autor caracteriza
metafóricamente el Estado Providencia (EP) como una "máquina de indemnización", ya
que minimiza varias pérdidas de los ciudadanos, más específicamente, las pérdidas ligadas
a los riesgos que se derivan de la economía de mercado. En este orden de ideas,
Rosanvallon, comienza dando una tajante definición histórica del término denotando que
sus orígenes se desarrollan “sobre la base de un sistema asegurador en el cuál las
garantías sociales estaban ligadas a la introducción de seguros obligatorios que cubrían
los principales riesgos de la existencia (enfermedad, desocupación, jublilación, invalidez,
etcétera)”Pág. 17.
El EP desde esta perspectiva, según demuestra el autor, se basa en la concepción de la
internalización del riesgo por parte del Estado, su mayor obligación con sus ciudadanos es
el de reducir la incertidumbre de estar inscritos en un sistema de libertades individuales.
Este primer concepto, da al EP una perspectiva de contrato social que es una especie de
puente hacia la solidaridad y de obligación del Estado de cuidar de sus ciudadanos. Sin
embargo, esta primera concepción como medición y superación de la contingencia se
convertiría en el principal motivo de su declive, ya que no promueve entre los ciudadanos
un comportamiento oportunista y de irresponsabilidad. Esto puede verse fácilmente en la
teoría del riesgo moral, un concepto económico que sirve para describir una situación en la
que un individuo cambia su comportamiento cuando no incurre en todos los riegos de sus
acciones.
La peligrosidad de esta concepción del la sociedad aseguradora está bien caracterizada por
el autor, cuanto trae a colación el fracaso del Estado de implementar un sistema eficiente

que garantice la superposición de la concepción de obligatoriedad del estado para con sus
ciudadanos con el término de la responsabilidad propia del ciudadano. Esta incapacidad de
articulación del derecho con el comportamiento, se ve acrecentada no solo porque existen
incentivos a no ser responsables de sí mismos, sino por la incapacidad de determinar las
responsabilidades y de la diseminación del riesgo entre los diferentes autores que
interfieren en la sociedad. Esto último es así, ya que la presunción de un estado regulador
de riesgo no tiene en cuenta los múltiples actores que interactúan socialmente y dado esto
no es capaz de dictaminar y delinear las responsabilidades.
En el tema económico este Estado asegurador se baso en la idea de un derecho mínimo de
subsistencia dadas las condiciones individuales, lo que en combinación con una medida
dirigida para evitar el oportunismo, conllevó a enfocar la ayuda pública hacía grupos
sociales especiales como los inválidos y a quienes no podrían encontrar trabajo, es suma a
los grupos que eran resultado de las contingencias de las imperfecciones del mercado. Sin
embargo, resalta el autor que el resultado de esta política fue un creciente interés de clase,
debido a las condiciones paupérrimas de muchos asalariados, quienes también vendrían a
reclamar intervención del Estado asegurador en su decadente situación.
A este punto que cabe resaltar el análisis que hace Rosanvallon de la dinámica y las lógicas
administrativas del Estado para la implementación de sus medidas de aseguramiento y las
definiciones de la concepción de lo social que de ellas se desprende. Acá llama la atención
sobre la noción “probabilística y estadística de lo social (el riesgo calculable)” lo que da
un tinte más normativo a este tipo de implementaciones del EP que, pues como el autor
prosigue, “permite relegar a un segundo plano el juicio sobre los individuos” pág. 23.
Desde esta óptica, el fracaso de la visión aseguradora, recae sobre carga fiscal que se
genera a través de la socialización del riesgo, convirtiéndose en un tema justamente de
números: cuántos son, que características tienen y cuanto merecen. Esto último, además de
un tema de redistribución bastante pesado, se convertía en una discusión en la cuál, el
objetivo ya no era a quien se dirigía el auxilio sino quien debería cargar con las
responsabilidades. Y finalmente, la sociabilización del riesgo deja de lado las mismas
características individuales que en muchos casos determinan la misma condición social y el
comportamiento individual. En este sentido la visión crítica de Rosanvallón de la actitud

paradójica del Estado se basa en tres dimensiones, la fiscal: el hecho de que la
indemnización a los beneficiarios tienen un crecimiento exponencial, mientras que la
necesidad de su presencia es cada vez mayor. La redistributiva: horizontal, orientada a
anular daños. Y la sociabilización del riesgo: no hay un determinismo objetivo que
garantice efectividad.
En este orden de ideas, el autor incita a rasgar el velo de ignorancia del EP, es decir,
cambiar el paradigma bajo el cual el “principio asegurador sobre el que se apoya [el
estado providencia] presuponía que los individuos eran iguales frente a los diferentes
riesgos sociales susceptibles de afectar la existencia” pág. 54. Acá el autor alude a la
necesidad de integrar a la aplicabilidad del EP diferentes lineamientos prácticos como una
delimitación y separación de los conceptos solidaridad y justicia, los cuáles se superponen
en el desarrollo del EP concebido por el principio asegurador. De manera práctica, según el
autor el mayor fracaso del EP es que este es un reparador social (trabaja en la resolución de
problemas) y no un agente activo de la misma estructura social (trabajando en la
modificación de su raíz). En su opinión, es necesario asumir una actitud de inclusión social.
A partir de aquí es cuando el autor comienza a darnos pistas sobre su propuesta de un EP,
denotando las categorías y la manera en que deben volverse procedimentales. La justicia
por sus parte, debe partir de una concepción fijada frente a las desigualdades naturales, es
decir en el tratamiento equitativo para ofrecer igualdad de oportunidades. Esto último no es
sino que la sustentación de individualizar las orientaciones políticas del EP, dejar de lado la
estadística social para adentrarse a analizar los individuos de manera segmentada.
Un segundo avance hacia esta propuesta, lo hace en su tercer capítulo Los nuevos caminos
de la solidaridad, en la que se adentra profundamente a los problemas estructurales del EP,
y a mi concepto a partir de aquí es cuando comienza a cautivar al lector. A grandes rasgos a
partir de este capítulo el autor muestra la insostenibilidad económica del EP y la necesidad
de su separabilidad del ámbito social. En primer lugar, resalta la incongruencia existente en
las pretensiones del Estado de ser Estado benefactor y solidario a la vez que tiende a
volverse mínimo. El campo de acción de este tipo de Estados tiende a ser reducida ya que
no puede extender infinitamente sus finanzas para hacer sostenible estas políticas.
Igualmente, una revolución fiscal desde los anales de la izquierda, donde los más ricos

pagan más, resultaría económica y socialmente inestable por el inconformismo que esto
generaría entre las clases acomodadas, en resumen ofrece los marcos analíticos para
entender la insostenibilidad de un Estado que intenta tomar el papel de benefactor, tanto
desde el ámbito económico como social. Sin embargo, en sus capítulos finales evade esta
discusión con la presentación de algunos esquemas que han intentado evadir los problemas
resultantes de lo fiscal y de la responsabilidad mutua (individuo-estado) para centrarse en
una discusión final mucho más metodológica, como abordar lo social.
En este punto es necesario pensar en la separación metodológica de la economía y la
sociedad. Aquí el autor hace el llamado al efecto perverso de composición que es un “caso
de revancha de los hechos sobre los análisis, cuando éste no toma en cuenta más que una
parte de la realidad y descuida la complejidad de las interrelaciones y las causalidades”
pág. 107. Resulta evidente a que se refiere cuando menciona este aspecto, una crítica
directa a la metodología económica parcialista de concebir lo social, y no queda más sino
estar de acuerdo, ya que las decisiones económicas Estatales se basan en supuestos que
abstraen una parte de la realidad y los justifican con la productividad o el impacto marginal
de las inversiones. Igualmente, en este punto está el razonamiento basado en lo que él
denomina los efectos perversos de disociación, que “corresponden hoy a las consecuencias
de la disociación entre lo económico y lo social, funcionando cada dominio según su lógica
propia: la eficacia económica de un lado, el funcionamiento de la máquina de indemnizar
del otro”, circunstancias que no están circunscritas dentro del ámbito social.
Una última conclusión y apreciación que se puede realizar sobre el trabajo de Rosanvallon,
es que el EP siempre está en crisis, pero crisis que sensibles a las concepciones ideológicas
del momento, esto es, que cambian de naturaleza. Incluso, pensando más allá de de
financiamiento y gestión, y de la eficacia del sistema de redistribución, lo que se pone en
tela de juicio son los principios organizadores de la solidaridad y la concepción misma de
los derechos sociales. Pierre Rosanvallon explora, en este libro, las formas que podría
asumir un EP activo vinculado al desarrollo de la ciudadanía social, invitando a repensar la
concepción social del derecho y la economía.

Bibliografía:
Rosanvallon, Pierre. La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia.
Manantial, Argentina, 1995.