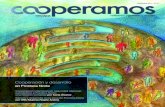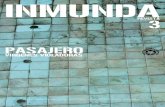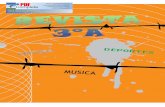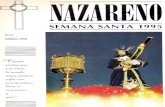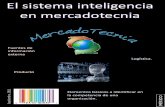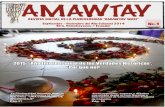Revista Polemikós # 3
-
Upload
productos-ulibertadores -
Category
Documents
-
view
245 -
download
9
description
Transcript of Revista Polemikós # 3

Facultad de Ciencias de la Comunicación Fundación Universitaria Los Libertadores Carrera 16 Nº 63A-68 Conmutador (+571) 2544758 Fax (+571) 3145965 www.ulibertadores.edu.co
revista polemikós ISSN 2027-01X · Edición Nº 3 · · Octubre 2009 - Marzo 2010 ·
www.revistapolemikos.com [email protected] Bogotá - Colombia
Redacción, suscripción y canje
Director Fernando Barrero Chaves
Editores Guillermo Cárdenas Pinto Javier Barbosa Vera
Comité científico
Nohora Elizabeth Hoyos -Directora Maloka-
Natalia Revetez -Signo Latinoamérica- (Uruguay)
César Rocha -Universidad Minuto de Dios-
Alexis Pinilla Díaz -Universidad Pedagógica Nacional-
Silvia Borelli- (Brasil)
Comité editorial Rafael Ayala Alexis Pinilla Samuel Sánchez Cristian Villamil
Editora gráfica Janduy Barreto Páez · A+ Media Bureau ·
Fotógrafa invitada Sandra Suárez Quintero
Ilustración carátula Julián Velásquez
Corrección de estilo Carolina Acosta
Traducciones Ignacio Ardila Lozada
Director Centro de Producción Editorial Pedro Bellón
Impresión X
Dr. Hernán Linares Ángel Presidente del Claustro
Dr. Néstor Cristancho Quintero Rector
Dr. Miguel Ángel Maldonado García Vicerrector Académico
Dr. Carlos Alberto Correa Gregory Vicerrector Administrativo
Dr. Fabián Patiño Barragán Vicerrector Educación Virtual y a Distancia
Dr. Fernando Barrero Chaves Decano Facultad de Ciencias de la Comunicación
Dra. Gisela Daza Navarrete Directora de Investigación
Dra. Martha Lucía Castaño Torres Directora programa de Comunicación Social - Periodismo
Dra. Nohra Ramírez Herrera Directora programa de Publicidad y Mercadeo
Dra. Delia Manosalva Ruíz Directora programa de Diseño Gráfico
Jesús Hernando García Coordinador Académico Facultad de Ciencias de la Comunicación
somos

indu
stri
as c
ultura
les
César Rocha La radio comunitaria en Colombia: de la industria cultural a la construcción de lo público
Fernando Barrero Álvaro Rodríguez La comunicación como desafío del hombre contemporáneo
Umberto Casas Por qué odio a Botero
Guillermo Cárdenas Nos hemos vuelto mucho más intolerantes a la lentitudEntrevista con Carlos Scolari
Arminio Mestra ¿Crisis o nuevas lecturas de la canción vallenata?
8
28
38
44
50
contenidoCable - De la serie Conexiones.
Bogotá, 2008
Pajaritos, cámara - De la serie Grupo Talbot. Bogotá, 2008
Gorda de espaldas - Carnavales del Diablo. Riosucio, Caldas. 2007
Niña festival - De la serie Fiestas de las colaciones. Supía, Caldas, 2008
Barrido, baile - Colonia de Barranquilla. Manizales, 2008

Javier Barbosa Astigmáticos e Hiperbólicos
Nancy Ballestas Pablo Rivera La hibridación tecnológica
Colciencias Las universidades quieren más y mejor investigación
Alexis Pinilla La memoria de la época de su reproductibilidad técnica
Maximiliano Prada La tecnología en la educación
Resultados de investigación
Reseñas editoriales
60
68
78
88
100 Sandra Suárez Quintero Diseñadora Gráfica - Especialista en fotografía correo electrónico: [email protected]
2009 · Primer premio categoría profesional 19 Salón Tolimense de Fotografía, Museo de Arte
2009 · Anfibologías Proyectos de creación fotográfica, Universidad Nacional de Colombia
2009 · Muestra Tadeo - Categoría Fotografía, Universidad Jorge Tadeo Lozano
2004 · VI Encuentro Nacional «Sin Formato», Exposición fotográfica. Ministerio de Cultura, Instituto Distrital de Cultura y Turismo
108134
Cangrejo - Parque Tayrona, 2009
Niña mamoncillo - De la serie El rebusque. Girardot, 2009
Exvotos amarillos - De la serie Imaginarios, magias y mitos.
Carmen de Apicalá, 2008
Tren - Tren de la sabana. Bogotá, 2008
Niña flauta - De la serie Carnavales del Diablo. Riosucio, Caldas. 2009

Industrias culturales: de la Escuela de Frankfurt, a hoy
Hoy nos recreamos en estas páginas con el tema central de las industrias culturales, de las cuales surgen los primeros planteamientos con la Escuela de Frankfurt y a partir del libro publicado en 1944 por Max Horkheimer y Theodor Adorno y que tiene varias acepciones en español (Dialéctica del Iluminismo o Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica de la Razón).
En uno de los dos apéndices que incluso se le atribuye a Adorno, la crítica de la moderni-dad ilustrada se extiende al campo de las industrias ligadas a la difusión de la cultura, apoyadas ahora en las nuevas tecnologías.
Esta Escuela describía una cultura tecnológica de masas en oposición a la alternativa de producción cultural individual y auténtica de las artes puras.
Entonces se hablaba de unos pocos sectores, pero hoy debemos incorporar la televisión, la radio, la industria editorial, la música, la prensa, las artesanías, el cine y todos los formidables desarrollos técnicos que se han dado a partir de la Internet.
Pero para Adorno, “la industria cultural es un elemento más del universo totalitario fascista”.
Sobre este punto, el crítico cultural alemán Huyssen sostiene: “… siempre que Adorno dice “ fascismo”, está diciendo también industria cultural”. Adorno mostró un temprano interés por la música y la interpretación de su significado y se puede decir que existe una filosofía de la música a partir de él.
Esa particular posición permitió al filósofo efectuar una síntesis inédita y precursora entre arte y política, así como entre cultura y sociedad. De entonces a hoy, otros autores han em-prendido una revisión de las tesis sobre industrias culturales.
Y aquí aparece, entre otros, Habermas con su Teoría de la Acción Comunicativa según la cual, en la modernidad, las tentativas provenientes del sistema por colonizar el mundo de la vida pueden ser contenidas por medio de acciones de intercambio comunicativo.
Y esta apreciación puede ser extendida al mundo de las industrias culturales. Hoy en día resulta evidente que el encuentro del arte con la industria, mediado siempre por la tecnología, posibilitó una transformación completa de la vida de amplios sectores de la población mun-dial, en un proceso que no se detiene día a día.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) eliminó a finales de los años 90 la diferenciación entre cultura de masas y cultura
carta a nuestros lectores

de élite, sugerida por Adorno, y planteó una noción de industrias culturales asociada con el concepto de creación o de creatividad en una perspectiva amplia.
Y vinculó esa definición con el derecho de autor. Y la protección de esos derechos y de los conexos resulta hoy esencial para favorecer la creatividad individual, el desarrollo de las industrias culturales y la promoción de la diversidad cultural.
La piratería desenfrenada y la insuficiente aplicación de las leyes sobre los derechos de au-tor destruyen las herramientas de promoción de la creación y la distribución de los productos culturales locales en todos los países del mundo, haciendo patente la necesidad de desplegar esfuerzos concertados con vistas a fomentar la creatividad y favorecer el desarrollo sostenible.
Luchar contra esa piratería para favorecer unas industrias que no podemos desconocer y apoyar la Agenda Interna del Ministerio de Cultura para que la productividad y la competi-tividad del Sector Cultura, Medios y Publicidad sea la carta de navegación para la implemen-tación de todas las acciones de fomento a las industrias culturales, incluidas las del campo artístico, son nuestras invitaciones desde estas páginas de Polemikós.
A la rápida historia que hemos hecho aquí desde 1944, con la Escuela de Frankfurt, a hoy, queremos concluir estas líneas recordando el Plan Nacional de Cultura “Hacia una ciudadanía democrática y cultural 2001-2010” que dice en su página 47 y que compartimos plenamente:
“La diversidad de los medios expresivos a través de la música, las artes plásticas y escénicas, la literatura, la poesía y la producción mediática, conforman espacios de creación cultural y de comu-nicación que deben ser reconocidos, cualificados y puestos en circulación con miras a la formación de las sensibilidades, a la apreciación crítica de las diversas producciones culturales y al goce recreativo de todas las manifestaciones”.
Y añade: “En esta tarea no se debe olvidar el papel central que tienen las industrias culturales, que con sus producciones editoriales, fonográficas, cibernéticas, cinematográficas, televisivas y ra-diales, crean y controlan espacios de expresión y comunicación y generan nuevos elementos simbóli-cos que entran a alimentar una compleja red de significaciones”.
Fernando Barrero Chaves Director

El cambio, la velocidad, el mercado, son palabras que en los últimos decenios han pasado de ser sistemas de signos aislados para convertirse en la constante fractal de nuestro pensamiento, es así que la velocidad es el íco-no de los tiempos modernos, las imágenes de la película de Charles Chaplin están cada vez más cercanas a nues-tra realidad, el mito del eterno retorno confluye entre nuestros deseos y la realidad, llegar sin haber partido es el lema de nuestra época, todos nuestros productos ate-soran esta partida y nuestras representaciones conllevan el esfuerzo tanatico de la felicidad sin el movimiento.
Entorno difuso como los fondos de la pinturas de Leonardo Da Vinci, en los cuales se mezclan los deseos ilusiones y realidades, de tal forma que semejan un palimpsesto confuso que los teóricos tratan de expli-car coherentemente, esfuerzo en el cual las diferentes lecturas aplican el tono polémiko de la lucha entre po-siciones encontradas, de las cuales emerge el término acuñado por los pensadores de la escuela de Frankfurt: “Industrias Culturales”.
Dos términos que el siglo xviii nunca concibió como asociadas, pero que la velocidad de nuestro
editorial
“La gente que vive en los horizontes más estrechos se vuelve estúpida en el momento en que su interés se insinúa, y entonces expresa su rencor por lo que quiere entender; en efecto, sólo lo en-tendería demasiado bien, de modo que la estupidez planetaria que impide al mundo del presente percibir la absur-didad de su propio orden es más bien un producto del interés sublimado, no desplazado, de los que gobiernan”
Teodoro AdornoConejo - De la serie Alicia en el país de las maravillas. Bogotá, 2009.

entorno, hoy nos obliga a repensar, Adorno, Horkhe-imer y Benjamín, atravesaron el concepto de la mano de la frase de Marx: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, y crearon un pensamiento sobre una época que se avecinaba, la hegemonía de un pensamiento capitalis-ta en el cual la palabra mercado era símbolo y lugar de llegada, todo se convertía en mercancía, desde las cosas más anodinas hasta las más sagradas, eran pasto de un ansia de producción, que sólo se saciaba con el compro-miso del consumo inmediato.
La cultura no fue ajena a este panorama, es más, fue una parte central de la fagocitosis social y los teó-ricos críticos pusieron su punto en la discusión, la música, el cine, el teatro y todas aquellas formas secu-larizadas por la sociedad como parte de su impronta cultural, eran absorbidas por las industrias y converti-das en dinero veloz, de tal forma que grandes compa-ñías “culturales”, generaron de la mano de la publici-dad un espacio de consumo popular en el cual como lo plantea García Canclini, los países de la periferia sólo fueron necesarios como compradores o productores de productos exóticos.
Las relaciones centro periferia a este grado se con-virtieron en una industria lucrativa por parte de empre-sas mediáticas, en las cuales nuestro entorno económico demostró su debilidad cultural y su presteza a ser parte del mercado mundial en condiciones de disparidad económica y de producción, panorama que fue puesto de presente por autores latinoamericanos como: Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini, Guillermo Sunkel, Denis de Moraes, José Juaquín Bruner, entre otros, quienes a partir de los setenta crearon por prime-ra vez una reflexión seria en torno a este tema.
El siglo XXI, nos encuentra sujetos a esta discu-sión, el advenimiento de la Internet y la proliferación de las redes sociales y la proclamada democratización
de los medios hacen que el panorama de la discusión se agrande y las voces de una posibilidad de liberación y de rompimiento de la hegemonía coactiva del capitalis-mo, tengan un asiento y por tanto una voz en teóricos como Umberto Eco, Palo Scolari, Alejandro Piscitelli o Carlos Catalán, quienes proponen una visión no distin-ta pero si alternativa a los posicionamientos críticos.
Es por esto que nuestro presente número 3 de la revista quiere colaborar en poner de presente trabajos que abarquen los matices que conllevan la lectura de los medios y productos de investigación que de forma liminar planteen concreciones y aperturas a la visión de la comunicación como arma de trabajo cultural.
Las imágenes de la música vallenata, disciernen parte del problema delimitado entre lo popular y la industria de consumo masivo, Carlos Vives y Rafael Escalona, se pueden encontrar, pero también crean un espacio de resistencia entre la masificación y la pureza de producción, así como las lecturas históricas en las cuales encontramos cambios y avatares diferentes a los consagrados por la lectura ortodoxa. La industria de la producción y el consumo se enfrentan a posibilidades de liberación en la comunicación como fuente de inter-cambio popular y generación de lazos sociales en las relaciones comunitarias.
La pintura y el cuerpo como íconos sacralizados, permiten ver cómo el arte y el artista se comulgan para vender su imagen, simulacro de los enfados contesta-tarios de una pureza artística de la cual sólo quedan pedazos, porque las argucias de los sistemas lo han convertido en mercancía de inversión. Arte, artistas, críticos y usuarios creen entrever una posible democra-tización de los contenidos con la aparición de espacios mediáticos “libres” como la Internet y el advenimiento de las redes sociales, las cuales romperían el cerco an-gustioso de la industria cultural.

industria cultural a construcciónindustria cultural

Resumen
Palabras clave
Key Words
Abstract
industria cultural a construcciónCésar RochaU. Minuto de Dios
conflicto, convivencia, nosotros, capital social, sujetos, participación, público.
conflict, coexistence, we, share capital, subjects, participation, public.
Este documento recoge la investigación participativa desarrollada en nueve mu-nicipios del Huila, denominada Sonidos de Convivencia. En ella, el autor propone al conflicto y a la interlocución, como posibilidades de acción colectiva y de desarrollo social y humano. En esta investigación las emisoras comunitarias problematizaron a sus oyentes y los enfrentaron a la complejidad de un conflicto territorial en el plano de lo público, con miras a construir colectivamente redes de capital social que gestionaran dicha realidad y mejoraran la calidad de vida y la cultura política de los ciudadanos.
From cultural industry to construction of the public.This document gathers the participative investigation developed in nine municipa-lities of Huila (An Colombian region), denominated Sounds of Coexistence. In the document, the author proposes to the conflict and the interlocution, like social and collective human development and combat abilities. In this investigation the commu-nitarian transmitters inquire to their listeners and they faced them the complexity of a territorial conflict in the plane of the public, with a view to collectively constructing networks of share capital that managed this reality and improved the quality of life and the political culture of the citizens.
Recepción: Agosto 19 de 2009
Aprobación: Septiembre 18 de 2009
La radio comunitaria en Colombia: de la industria cultural a la construcción de lo público*
Abstract
* Este ensayo nace de la investigación llamada Sonidos de Convivencia, desarrollada por los autores del presente texto y por los comunicadores Elssy Moreno, Alma Montoya, Ibeth Molina y Rigoberto Solano, entre la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universita-ria Minuto de Dios, UNIMINUTO, y el Grupo Comunicarte, gracias a la financiación y apoyo de la WACC (Asociación Mundial de Comunicación Cristiana).
industria cultural

10
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
INTRODUCCIÓNEntre junio y diciembre del año 2003, un grupo de investigadores desarrollamos un proyecto de investigación participativa denominado “Sonidos de Convivencia”, que buscaba responder la pregunta de cómo convertir la radio comunitaria en generadora de escenarios comunicativos que contribuyeran a la gestión de los conflictos sociales
en el departamento del Huila (sur-occi-dente colombiano). La pregunta nació de una de las mayores preocupaciones sociales y académicas, como es la inade-cuada gestión de los conflictos en nues-tro país; teniendo en cuenta que ésta es una sociedad medianamente informada, pero incomunicada.
Colombia es un país que se encuen-tra inmerso en la incertidumbre por múl-tiples razones, pero especialmente por la forma como solucionamos nuestros conflictos. En la mayoría de los casos la gestión es subóptima; es decir, no hemos aprendido a negociar perspectivas ni a construir sentidos entre diferentes acto-res sociales; por el contrario, en muchas ocasiones, el resultado del manejo del conflicto es la violencia. En últimas, en buena parte de los escenarios de la vida cotidiana no hemos aprendido a comu-nicarnos y a discutir las diferencias.
En general, podemos decir que el manejo incorrecto del conflicto se debe a cuatro elementos: primero, a la inca-pacidad colectiva de reconocer a los di-ferentes. Sólo se reconocen si se cuenta
con la oportunidad de interactuar con ellos, de convertirlos en interlocutores y constructores de su presente y futuro. Segundo, a la falta de escenarios para que los actores sociales se constituyan como un tejido colectivo. Hablamos aquí de la necesidad de constituir espacios para la reflexividad colectiva y la toma de deci-siones. Tercero, a la ”impotencia apren-dida”. Tanto el sistema educativo como el político y social están produciendo ciudadanos que asumen dos roles espe-cíficos frente a las normas: son sumisos a ellas o las violan; usualmente no hay construcción social de reglas de juego. Y cuarto, a la concentración excesiva en la búsqueda de bienes individuales y/o par-ticulares, y la escasa articulación entre éstos y los bienes públicos.
En ese sentido, buscamos que los co-lectivos de comunicación comunitarios, los movimientos sociales y las organiza-ciones territoriales ganarán en legitimi-dad, propiciando la participación social en los procesos de gestión de los conflictos. Se trató entonces de construir nuevas ciu-dadanías, implementando herramientas
eficaces de manejo de conflictos en el plano de lo público.
Para lograr este objetivo se imple-mentó una metodología participativa en cuatro fases. Las dos primeras buscaban diagnosticar la dinámica organizati-va de cada municipio y de las emisoras comunitarias. La tercera y la cuarta las dedicamos al análisis y construcción de estrategias de gestión para algunos con-flictos territoriales, a partir de la imple-mentación de herramientas radiofónicas que evidenciaron los conflictos aborda-dos; herramientas que contribuyeron al análisis y complejización de los mismos, así como a vislumbrar posibilidades de gestión óptima.
En últimas, Sonidos de Convivencia se convirtió en un proceso de articula-ción social a partir de la comunicación en el conflicto para la construcción de nuevas ciudadanías en el plano del bien público. A continuación planteamos tres elementos fundamentales que reúnen los resultados de la investigación: Primero, la construcción de nuevas acciones colecti-vas; segundo, el nuevo rol de las emisoras

11
comunitarias como promotoras de la participación; y tercero, la búsqueda de nuevos ciudadanos con capacidad de de-cisión sobre los conflictos territoriales.
Elementos conceptualesEn la actualidad, la idea de la comunica-ción como ciencia propone problemas en el plano epistemológico dado que desde sus inicios, su estudio se ha plan-teado desde la búsqueda de explicaciones causales o funcionales. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que el uso del componente tecnológico (radio, televi-sión, prensa, cine o Internet) contribuye a fortalecer socialmente la idea de una versión instrumentalizada de la comuni-cación. De ese modo, los intentos por ge-nerar cambios sociales desde las filas de la comunicación, en muchos casos, se han pensado desde lo mediático per se, como si la amplificación de un mensaje fuera la única garantía de su poder persuasivo.
Para nosotros, la comunicación es un proceso de interaprendizaje, en el cual el papel de los medios es meramen-te instrumental. Es decir, lo que deci-mos es que la comunicación puede verse y adoptarse como un proceso pedagógi-co en el cual las interacciones entre los actores sociales y las interrelaciones entre las diversas instancias de la comu-nidad y el entorno, creen conocimien-to propio. Por tanto, para nosotros los
medios comunitarios pueden convertir-se en una herramienta fundamental para la producción conjunta de conocimiento y la construcción de ciudadanías equita-tivas y con poder de decisión.
La comunicación cercana buscaría la generación de mediaciones pedagó-gicas, como las llama Gutiérrez (1973)1. Es decir, pensamos una comunicación que busque mediar entre el conocimien-to y la práctica cotidiana del ser huma-no, que, como lo decía Daniel Prieto, parta del otro, es decir, de aquel que se encuentra en situación de aprendizaje, a través de la mediación pedagógica del discurso y de las posibles prácticas de aprendizaje2. (Prieto, 1997).
En segunda instancia, asumimos la comunicación como la posibilidad peda-gógica de la interacción, la interrelación y de la interlocución. En resumen, la in-teracción es la posibilidad de que en el juego pedagógico se interaprenda, la in-terrelación es la relación de las relaciones para construir conocimiento complejo, y la interlocución es un proceso en el cual
1 Puede verse: Gutiérrez, Francisco, El lenguaje total, una pedagogía de los medios de comunicación. Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1973.
2 Prieto Castillo, Daniel, Curso a distan-cia de comunicación radiofónica. La vida cotidiana: fuente de producción radiofóni-ca. Proyecto de comunicación a distancia UNDA-AL, Quito, 1994, pág. 186-188.
se fundan a la vez, la identidad de los in-terlocutores, los significados que com-parten y la comunicación.
Es un proceso en el cual un sujeto se reconoce en la relación con los otros… es un proceso intersubjetivo. No apare-ce de un día para otro, sino que es cons-truible en un proceso comunicativo. (Charadeau, 1983) dice que la interlo-cución une a los sujetos comunicantes, a la vez, por un contrato (que marca su aceptación de las reglas de juego co-municativo) y por estrategias (que son la expresión del juego y de los efectos que cada uno persigue en la comunica-ción. Hay otros autores como (Jacques, 1986) que consideran que la interlocu-ción es un hecho relacional irreducti-ble, haciendo también mucho énfasis en la intersubjetividad. Ghiglione, en cambio, deja de lado lo relacional y se involucra en lo psicosociológico. Con-sidera que la interlocución debe invo-lucrar un contrato entre los interlocu-tores, en el cual éstos están de acuerdo en los principios y reglas del intercam-bio. Nosotros tomamos elementos de los dos, así como de Charaudeau para elaborar nuestra perspectiva)3. Y todos estos elementos son básicos para la ges-tión de los conflictos.
3 Charaudeau, P. “Lenguaje y discurso”. París, Hachette, 1983.

12
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Entonces la interlocución colectiva nace de ese proceso, es hija de él. Pero por ser hija, no ocurre de la misma mane-ra; es decir, no hay una única manera de convertir al otro en interlocutor. Existen múltiples tipos de contratos que se pue-den convenir entre las partes e innume-rable cantidad de estrategias aceptadas y/o adaptadas colectivamente 4. Decimos que la interlocución es eminentemente un proceso intersubjetivo porque es una operación en la cual un actor social pasa a convertirse en sujeto colectivo, en un proceso en el cual el actor se identifica con el otro y se constituye su identidad, su rol y su relación con los demás. Pero además lo decimos porque el convertir al otro en interlocutor es un proceso en el cual, al construir el “nosotros” se reúnen varias subjetividades que se encuentran en una percepción o acción común.
Entonces es indispensable analizar la comunicación que se presenta en di-námicas conflictivas de comunidades regionales para determinar si se produce o no la interlocución, y si ocurre, de qué manera se manifiesta. Lo anterior pone de presente que existen múltiples formas de manifestación de esa interlocución,
4 Jacques, F. “La réciprocité interpersonelle” En: Connexions, Nº 47, pág. 109-136, 1986, y la perspectiva de Ghiglione la tomé de MARC, E. y PICARD, D. “La interacción so-cial”, Paidós, Barcelona, pág. 34-35, 1992.
pero siempre ésta implica el paso del ac-tor social al sujeto colectivo.
Por tanto, la interlocución es el resul-tado de legitimar al otro. Se legitima en la medida en que se reconoce al otro como parte de la acción colectiva y copartícipe de la construcción de una realidad y/o de un conocimiento. Hicimos esta des-cripción de la interlocución porque pen-samos que con ella fundamentalmente se constituye la ciudadanía y el conoci-miento propio.
Una buena parte de las experiencias comunitarias de radio tienen un bajo gra-do de legitimidad porque se sustentan en el continuo fortalecimiento de unos dis-cursos de poder específicos en lo barrial (juntas de acción comunal u otro tipo de organizaciones) y lo regional (como los actores políticos pertenecientes a lo que queda de las redes clientelistas y otros lí-deres cívicos). Lo importante del medio en realidad son las mediaciones.
Muchas son las discusiones acerca de la crisis de la comunicación alternativa en el fin de milenio y principios del nuevo. Algunos sostienen que el gran problema de este tipo de comunicación es que se quedó sin el discurso que le dio notorie-dad: el discurso político. Otros en cam-bio piensan que su decaimiento se debe a la asimilación de lo alternativo con lo precario, lo arcaico, el miedo a la tecnolo-gía y a la producción y comercialización.
Y otros pocos creen que el problema ra-dica en el paso de una comunicación re-presentativa a una participativa.
En general, los anteriores argumen-tos poseen mucha validez porque no existe duda del anquilosamiento en el que se encuentran las experiencias de comunicación alternativa5. Lo anterior no significa que de plano descalifique-mos unas ciertas formas de expresión y de construcción de sentido desde lo micro que pueden generar nuevas sensi-bilidades sociales, interacciones desde la diversidad, la convivencia social y la pro-ducción de conocimiento propio.
Pero digamos que en general las in-novaciones sociales se han visto en estos medios de diversas maneras: primero, muchos medios alternativos se han vuel-to aparatos de difusión del Estado des-centralizado, entonces si se quiere, deja-ron de ser alternativos. Es decir, muchos de estos actores sociales involucrados en procesos de comunicación han asu-mido el proceso descentralizador como la posibilidad de constituir canales de
5 La evolución y decaimiento de la comunica-ción alternativa en nuestro medio fue descri-ta con algún detalle en: Varios. ¿Participa-ción social en los medios masivos? Canales regionales y sociedades urbanas. Fundación Konrad Adenauer, Afacom, Universidades Minuto de Dios, de Manizales, Pontificia Bo-livariana, del Norte de Barranquilla y Autó-noma de Occidente de Cali, Medellín, 1998.

13
comunicación local-gubernamental. Lo cual implica que se han descentralizado hacia un sólo centro.
Segundo, los medios alternativos no han percibido la evolución o involución de los movimientos sociales. Podemos nombrar sólo algunos: se piensa y actúa sobre la base de las antiguas reivindica-ciones sociales y con estrategias que ya no producen transformaciones en lo social. Existen nuevas reivindicaciones socia-les que tienen que ver con las relaciones complejas de la sociedad. Se sigue traba-jando sobre la base de la consecución de bienes colectivos y no públicos. Se sigue pensando en discursos homogenizado-res y totalizantes. Se sigue pensando en la unidad a partir de las características colectivas y no individuales. Se piensa en un interés colectivo y no en cómo el indi-vidual podría llegar a ser colectivo.
Así mismo, tercero, los movimientos sociales ya no obtienen los mejores resul-tados por medio de la protesta urbana. Esta es una manera de hacerlo, pero la otra es la negociación permanente, no como fruto de una acción de hecho nece-sariamente. Cuarto, los movimientos ur-banos que obtienen mayores beneficios son aquellos que se forman para ello (am-pliando sus marcos de interpretación, reconociendo otros y en consecuencia, actuando estratégicamente). La forma-ción entra a hacer parte de la posibilidad
de una mejor negociación y de una mejor calidad en la información. Antes, la for-mación se veía como una manera de ha-cerle concesiones al Estado, con el saber popular era suficiente.
En varias partes del país existen redes de radio comunitarias, cuya filosofía tiene por objeto servir de espacio para la parti-cipación social. Lo que hemos notado es que la participación allí es más de tipo espejo; es decir, para que los involucrados en esos medios se vean y escuchen. La oferta que les estamos haciendo es a parti-cipar en la construcción de la convivencia y a partir de ahí, en la producción de un nuevo tipo de ciudadano, con capacidad de decisión y de producir reglas de juego.
Tomemos como base el tejido social para hablar de interlocución. La comu-nidad podría convertirse en una posibi-lidad de acción colectiva. A ésta la pode-mos observar como un sistema. Uno que vive dialogando con otros sistemas. Y que dentro de él se desarrolla continuamente un proceso comunicativo que de mane-ra permanente toma a los elementos del
sistema e interactúa con ellos. Es más, para nosotros resulta de enorme interés analizar la acción colectiva desde la pers-pectiva de los procesos comunicativos pero en diálogo continuo con los otros elementos del sistema. Es decir, nos inte-resa conocer si la propuesta organizativa y la acción colectiva misma producen in-terlocución.
Cuarto, a esta comunicación se le asumió como una contra-industria cul-tural. En muchas ocasiones así fue: una opción de cambio y de visibilidad de los actores sociales de carne y hueso. Por mucho tiempo el centro de atención de esta comunicación fue dar a conocer la cultura popular y diferenciarse de las industrias culturales por el contenido de sus emisiones y producciones.
En realidad, los medios comunitarios - o por lo menos aquellos con los que tra-bajamos - funcionan como una especie de micro industrias culturales; es decir, son sistemas comunicativos que repro-ducen los sistemas productivos como lo mencionan Mattelart M. y Mattelart
La institución popular es pues, un marco que permite analizar la existencia de un sector social con un nodo de confluencia de diversas estrategias

14
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
A. (1997)6. Los medios comunitarios poseen un esquema de organización y planificación parecido a cualquier medio masivo y a cualquier fábrica o industria de algún tipo. La diferencia está en que estos medios y esta comunicación son productores o incluso, reproductores de la cultura, pero su interés recae en la mediación cultural, en la construcción de valores y sentidos colectivos y no en mercantilizar la cultura y la sociedad.
Los mensajes emitidos por las emi-soras comunitarias son productos y esos productos “se venden”, pero el objetivo que se persigue es que las audiencias se conviertan en sujetos de su propia trans-formación. Es decir, aquí es importante qué se vende, cuál es la intención de esa venta, y qué se alcanza con la venta. Pero además, la idea era contar con que las audiencias no compran todo lo que se les presenta, sino que son selectivas y po-seen capacidad para comprender y, desde sus culturas y lógicas de vida, leer el con-texto y producir cultura(s)7. Esta pers-pectiva se enmarca de toda la experiencia
6 Puede verse: Mattelart, Michele y Mat-telart, Armand. Historia de las teorías de la comunicación. Paidós Comunicación, Espa-ña, 1997.
7 Sunkel, Guillermo (compilador). El Con-sumo Cultural en América Latina. Construc-ción teórica y líneas de investigación. Conve-nio Andrés Bello, Bogotá, 1999.
latinoamericana de las mediaciones y el consumo cultural (Sunkel, 1999).
La idea que se alcanzó en este proyec-to fue que en estos procesos comunicati-vos, en los que están inmersas diversas culturas, se vendiera presente y futuro a través de la participación en los asun-tos públicos. García (2004), asegura que uno de los retos y desafíos de la industria cultural es el reconocimiento y el fomen-to de la participación de las diversas cul-turas existentes8.
Los estudios de casoA continuación presentamos un estudio de caso, de los nueve estudios realizados, según la experiencia de cada una de las emisoras comunitarias participantes en el proceso. A pesar de la cercanía en tér-minos geográficos, de sus semejanzas culturales, ambientales y políticos; la di-námica social y conflictiva de cada uno de los municipios en donde están ubicadas estas emisoras es diferente, puesto que responde a las diversas formas de pensar y hacer que convergen en el territorio.
Las emisoras con las cuales se de-sarrolló el proyecto fueron: Santuario Stereo 98.8 de Nátaga, Taurina Digi-tal Stereo 107.8 de Tesalia, Miel Stereo
8 García Canclini, Néstor. ¿Industrias, ne-gocios o servicios? Cambio de agenda de las industrias culturales? En: Diálogos de la Co-municación, Nº 70, Felafacs, 2004, 6-23.
95.8 de Timaná, Sabambú Stereo 88.8 de Garzón, Cristal Stereo 95.8 de Isnos, Guadalupe Stereo 107.8 de Guadalupe, Cálamo Stereo 98.8 de Pitalito, Uno A Stereo 88.8 de San Agustín y Orquídea Stereo 88.8 de Suaza.
La emisora comunitaria UNO A STEREO 88.8
Dinámica municipal. Dependencia frente a la Administración municipal
Las relaciones sociales que se tejen en el municipio de San Agustín son centraliza-das en la Administración municipal, sin embargo, actualmente existe cierto clase de organización. Al parecer, la crisis eco-nómica ha llevado a algunos sujetos so-ciales a agruparse puesto que consideran que de esta manera es más fácil construir proyectos y gestionar recursos, además, ante los altos índices de desempleo, el hecho de organizarse se convierte en una posibilidad productiva. Pese a esto, el pa-ternalismo aún predomina; la mayoría de las organizaciones consideran que los recursos sólo pueden obtenerse de la Ad-ministración municipal. (Ver gráfica 1).
Al creer que la Administración mu-nicipal es la única proveedora de recur-sos, la mayoría de las organizaciones es-tablecen relaciones directas o indirectas con ella. En buena parte de los casos la

15
relación es exclusiva, es decir, el grado de dependencia es muy alto, les cuesta mucho trabajo construir proyectos inter-institucionales que en muchos casos po-drían tener objetivos complementarios; también se les dificulta creer que pueden presentar proyectos a otro tipo de orga-nizaciones, incluso, algunos han optado por organizarse con el único propósito de ser reconocidos por la Administra-ción municipal.
Uno A Stereo por su parte, tiene rela-ciones directas con quienes participan en
Gráfica 1
la elaboración de algunos programas que emiten (Alcaldía, Secretaría de Salud, Casa de la Cultura, Parroquia), en la pre-paración de algunos eventos (reinados, bazares, bingos, fiestas, campañas); y rela-ciones circunstanciales que tienen que ver especialmente con la prestación de servi-cios de orden comercial y de información en general. El contacto con la comunidad se da, por ejemplo, a través del programa “Comunidad en marcha”, donde se tratan temas de actualidad comunitaria. Ade-más, ocasionalmente se graban historias
de vida sobre los campesinos que habitan algunas veredas del municipio.
Aunque la Administración municipal reconoce que es favorable contar con la confianza de la comunidad agustinense, el paternalismo generado va en detrimento de la autonomía de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, hecho que a futuro puede desencadenar en descon-fianza ante la ineludible posibilidad de no llenar las expectativas de los pobladores.
Carencia para articular esfuerzos y negociar intereses con fines cooperati-vos. Como es evidente el vínculo entre las organizaciones sociales en la mayo-ría de los casos no va más allá de la tran-sacción, entendida como mero inter-cambio, no como negociación; además, lo que se transa no es valioso o determi-nante para el fortalecimiento comuni-tario ni está enfocado hacia el desarro-llo colectivo. Se intercambian algunos servicios, se realizan campañas de corte asistencialista o jornadas de tipo cultu-ral, pero existen muy pocas iniciativas de desarrollo local en las que varias or-ganizaciones estén trabajando de ma-nera colectiva; la mayoría de proyectos son gestionados por la Administración municipal desde algunas de sus depen-dencias como la Secretaría de Cultura y Turismo, la Unidad Municipal de Aten-ción Técnica Agropecuaria (umata) y la oficina de Planeación.
Colegios
Iglesias
GOBERNACIÓN
ASOMECO
FEDEPANELA
YUMACIZO
ADINSA
PAOCOS
Comercio
Secretaría deCultura y Turismo
ASOJUNTAS
Policía Nacional
Casa de la Cultura
O. Mujer Rural
Ancianato
Clubes de amasde casa ALCALDÍA
Federación Nal.de Cafeteros
Parque Arqueológico
Baquianos y Guías turísticos
MIN. CULTURA
MINISTERIO DECOMUNICACIONES
UNO A STEREO88.8 (San Agustín)
Confianza
Relación conflictiva, no negociación
Intereses corporativos o individules
Vínculos débiles por desconfianzao intereses negociados de formasub-óptima

16
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Desde la Administración de San Agustín se coordinan los planes, pro-yectos y actividades concretas a realizar en el municipio, también se destinan re-cursos para algunas organizaciones exis-tentes en el municipio tales como la Or-ganización de la Mujer Rural (gestoras de proyectos productivos), las Madres Comunitarias (con el apoyo del icbf) y el Ancianato. También, existe un contac-to directo con la Estación de Policía y un convenio con la Federación Nacional de Cafeteros, esta última trabaja específica-mente con los productores de café y con sus empleados, quienes están organiza-dos por grupos en las veredas para una mejor efectividad del trabajo.
En lo referente a otras organizacio-nes sociales, en el municipio existen grupos de madres comunitarias, la Aso-ciación de Invidentes, el grupo de jóve-nes productores de abono, asociaciones de fruteros y la Corporación Ecológica Yumacizo entre otras. Algunas de es-tas organizaciones se conformaron por motivos meramente circunstanciales como Yumacizo, grupo ecológico que nació hace 10 años aproximadamente con el objeto de captar unos recursos para conservar el agua y preservar la vegetación de un lugar denominado El Quebradón, de donde se toma este lí-quido para el consumo en el municipio. Una vez terminado ese proyecto y ante la
incertidumbre frente a su tarea en adelan-te, decidieron dedicarse a la educación ambiental, trabajando especialmente con los jóvenes de grado once del Cole-gio Laureano Gómez, quienes realizan el servicio social. Sin embargo, han tenido problemas de continuidad porque suele prevalecer el requisito académico sobre el compromiso social. Actualmente rea-lizan algunas actividades en conjunto con otras organizaciones, tales como la Asociación de Invidentes de San Agus-tín (adinsa), quienes trabajan con el re-ciclaje y un grupo de jóvenes producto-res de abono orgánico (paocos). Otras organizaciones por intereses específicos en el desarrollo municipal como las aso-ciaciones de fruteros y otras partieron de necesidades concretas como es el caso del grupo de invidentes.
Influencia del conflicto armado en la dinámica social. En la actualidad, la fuerte incidencia del conflicto armado (nacional) toca la cotidianidad de mu-chos de los ciudadanos colombianos e incluso de extranjeros que deciden visi-tarnos movidos tal vez por el interés o la curiosidad que un país tan diverso como el nuestro despierta, sin importarles mu-chas advertencias provenientes de los medios internacionales de comunica-ción y desde las embajadas. Desafortu-nadamente para San Agustín como para otras zonas del país que están ubicadas
en cercanía a lugares de conflicto, estas situaciones llegan a modificar las formas de relaciones entre los habitantes, afectan las actividades productivas y por supues-to los intentos por adelantar procesos de carácter comunicativo y democrático.
Identificación del conflictoEn la primera reunión de núcleo, que se realizó en Pitalito el 1º de agosto de 2003, cada una de las emisoras eligió uno de los conflictos más relevantes de su municipio, según lo arrojado por el diagnóstico participativo. Para el caso de San Agustín, el tema elegido fue la vio-lencia intrafamiliar y su relación con el fenómeno del suicidio. Durante las dos siguientes semanas el equipo de trabajo debía realizar la investigación pertinente según el conflicto seleccionado.
Redes del conflictoInicialmente se realizaron dos talleres con el colectivo de comunicación, acer-ca de las nociones de conflictos y racio-nalidades. Para algunos de ellos el con-flicto era considerado como algo nocivo para la sociedad, incluso, se convirtió en la explicación de la crisis en que está el mundo (“conflictos de toda índole sin solucionar”); para otros el conflicto es favorable sólo cuando es observado des-de la barrera, con el objeto de analizar la situación construyendo aprendizajes

17
específicos al respecto; luego de dis-cutir por una hora aproximadamente, acordaron que la última noción del con-flicto era la más acertada, sin embargo, el hecho de no gestionarlos o solucio-narlos apresuradamente, sin tener en cuenta las características propias de los contextos, contribuían a empeorar las relaciones sociales.
En la red número uno (pasado), se tuvieron en cuenta las luchas que hace 50 años aproximadamente ocurrían en me-dio del clima político de la época, entre li-berales y conservadores. Al parecer, en esa etapa la violencia en la familia era asumida
como una forma aceptada socialmente para corregir a los hijos, hechos que se mantenían en el plano de lo privado. La escuela reafirmaba esa idea de la familia: “la letra con sangre entra”. El papel de la Iglesia y del Gobierno en ese momento histórico era fundamental en la cultura municipal; según algunos de los adultos mayores, el grado de confianza era muy alto. En cuanto a la convivencia en la co-munidad, los conflictos más comunes se desligaban de la lucha partidista y afecta-ban a varias generaciones de cada fami-lia, desencadenando hechos violentos y odios que trascendían el tiempo.
En la red número dos (presente), se plantearon las características de algunos tipos de familias existentes en el muni-cipio, además de las organizaciones gu-bernamentales, no gubernamentales y religiosas que con su pensar y accionar tienen incidencia en las dinámicas del hogar. Fue así como se encontraron di-ficultades de relaciones intergeneracio-nales, debilidad o inexistencia de lazos de confianza, estigmatización, maltra-to físico y psicológico tanto en el hogar como en otros escenarios, tales como los laborales. En esta red, se comprendió que la familia es un escenario permeado por las dinámicas que se dan en los otros contextos sociales (el trabajo, la escuela, los amigos) en los que se desenvuelven los individuos que la conforman, con sus respectivas fortalezas, debilidades y por supuesto, conflictos.
En cuanto a la tercera red (futuro) se esbozaron dos posibilidades, la primera plantea la tendencia, es decir, de seguir actuando y pensando de la misma mane-ra, qué pasaría con la familia; la segunda, plantea la idea del trabajo cooperativo y la construcción de espacios de negocia-ción para asumir las diferencias (religio-sas, ideológicas, étnicas entre otras).
Estos mapas o del conflicto fueron elaborados con el equipo de la emisora luego de los encuentros realizados con la comunidad. La discusión nos permitió
Mapa 1: PASADO - Problemática: Violencia intrafamiliar
Iglesias
GOBIERNOMUNICIPAL
Escuela
Familia X.Conservadores
Familia Y.Liberales
En buena parte de las familias predominaba el maltrato físico, los gritos, la imposición de la autoridad de padres a hijos por la fuerza. Sin embargo, los casos no solían hacerse públicos
Tradicionalismo y autoritarismo.La Iglesia infundía el respeto a los padres por imposición de laautoridad.
Maltrato físico y psicológico, se usaban castigos que parecíantorturas.
Aunque no interfería en las problemáticas familiares, influía en ellas debido a las luchas partidistas.
Lucha partidista

18
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
comprender mejor los conflictos del mu-nicipio, que no llevaban únicamente a la violencia intrafamiliar, sino también a generar otro tipo de situaciones como los conflictos entre vecinos, amigos, en la es-cuela, entre empleados y empleadores, por ejemplo. Fue así como programamos otra reunión, para concretar una propuesta de gestión del conflicto. Paralelamente se realizaba el radio-drama “Los Galíndez”.
Propuesta de gestiónInicialmente se pensaba que el conflic-to era la violencia intrafamiliar como tal, sin embargo, luego se acordó que ésta era una manifestación de una serie de conflictos no gestionados o resueltos de manera equivocada. Es decir, en San Agustín se presentan algunos factores como: el machismo (bastante arraigado en la cultura agustinense), por lo tanto es muy evidente la subestimación del papel de la mujer en la vida cotidiana; la tendencia en las familias (y en otros escenarios como la escuela o el trabajo) a imponer la autoridad creyendo que de esta manera se “gana” el respeto, o la tendencia a negar la existencia de con-flictos porque se teme llegar a ser seña-lados socialmente. Estas circunstancias impiden la construcción de vínculos de confianza entre la gente, además la impotencia aprendida (que ha limitado la posibilidad de construir proyectos
Mapa 2: PRESENTE
Mapa 3: FUTURO
Escuela
Comisaría
Sector Salud
Iglesia Católica
Otras religiones
Educación superior
Sector productivo
Amigos - Vecinos
FAMILIA(nuclear y nuevas familias:
solo tíos, abuelos, hermanos)
Predominan las demandas por alimentos, reconocimiento y maltrato. Muchos casos no se denuncian. Algunas veces las conciliaciones no funcionan y la gente vuelve.
Difícil acceso por costosy por cercanía
Afectados por las dificultades de orden público
Pocas perspectivas de futuro. Futuro fuera del municipio.
El maltrato físico (por parte de los profesores) ya no existe, pero aún se presenta el psicológico. Ocasionalmente se presentan conflictos entre estudiantes.
Las relaciones son circunstanciales, se realizan campañas radiales con apoyo del psicólogo.
Aunque con menor frecuencia el maltrato físico aún se presenta. Predomina el maltrato psicológico. Existe desconfianza. Algunos
son considerados “malas compañías”, pero en ocasiones algunos de ellos se convierten en la “nueva familia”.
Aunque aún promueven la familia nuclear, su influencia en la forma de tratar a los hijos ha disminuido los lazos de confianza.
Algunas comunidades religiosas trabajan con jóvenes que han sido maltratados, alcohólicos, drogadictos o algunos que han tratado de suicidarse... (autoestima y dualidad bien-mal). En algunos casos se han generado dependencia y en otros desconfianza
Comisaría
Estado
Estado
ONG
ONG
Escuela
Escuela
Emisora
Iglesia CatólicaIglesia
Sector productivo
Comunidades religiosas
FAMILIAS DESINTEGRADAS
Cada vez más aislados de los conflictos familiares.
Generadora de espacios de discusión y negociación.
Articulación de esfuerzos y construcción colectiva de estrategias y proyectos comunes para aprender a manejar los conflictos y mejorar la calidad de vida.
Esfuerzos desarticulados, realizan propuestas de trabajo sin contar con los afectados.
- Padres con dificultades para establecer buenas relaciones con los hijos.
- Aumento de los índices de suicidio.
- Migraciones hacia otros centros poblados o ciudades buscando nuevas alternativas.
OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

19
productivos para buscarle salidas a la crisis económica y al desempleo).
En últimas, quienes participaron en el proceso consideran que el conflicto más grave en el municipio es la desarti-culación social, con todas las implicacio-nes que esta conlleva. Fue así, como se construyó una propuesta para integrarla a la vida social del municipio desde la escuela. Aunque aún no se ha puesto en marcha el proyecto denominado PES (Proyecto Educativo Social), ya se es-tán dando algunas iniciativas de trabajo en la Institución Educativa Laureano Gómez, tales como reuniones con los profesores y estudiantes para empezar a construir el proyecto educativo; por supesto, apoyado por la emisora. Ahora sólo resta esperar que la capacidad de autoorganización social se fortalezca paralelamente a la evolución del proceso y que el interés no decaiga y, haciendo referencia Elster: usen ingeniosamente el conocimiento que poseen.
CONCLUSIONES
La acción colectiva y la construcción del “nosotros”
Por acción colectiva entendemos los procesos en los cuales diversos actores sociales se involucran en dinámicas coo-perativas. Nuestro interés en el proyecto fue conocer la manera como los actores sociales de los nueve municipios del Hui-la cooperan con otros en acciones colec-tivas, para establecer que la construcción del nosotros ha ido cambiando, y luego proponer una nueva manera de acercarse al mundo de lo público.
En este proyecto trabajamos con ins-tituciones populares, que son las mismas organizaciones sociales de los munici-pios. Estos organismos nos ofrecieron: a) un marco de actividad, b) unas redes de sentido y unas serie de lenguajes que los hace ser diferentes, c) sobre todo, una racionalidad que, en la medida en que está inmersa en un sistema de normas, de prácticas permanentes visibles frente al otro y de objetivos a mediano y largo plazo, implica una autoevaluación, un juicio sobre el otro y un juicio sobre el impacto que pueden tener en el otro las propias decisiones a la luz de los objeti-vos que se quieren obtener.
La institución popular es pues, un marco que permite analizar la existen-
cia de un sector social con un nodo de confluencia de diversas estrategias, que se diferencian desde el punto de vista de su nivel de resolución, de su naturaleza (cooperativa y hostil) y de sus prácticas cotidianas. Hay que resaltar que en este análisis realizado fue posible relacionar las diversas dinámicas macro que con-textualizan la vida institucional, sobre todo la evolución del grado de autono-mía respecto a otros sujetos sociales, con sus procesos internos.
En últimas, lo que buscamos fue que los actores sociales, involucrados en dis-tintas instituciones populares, recono-cieran e hicieran visibles la manera como se relacionaban unas con otras, y cada una de ellas con la emisora comunitaria y con el gobierno de turno. A través de la construcción de las redes pudieron notar cómo las relaciones cambiaron por cua-tro elementos: a) el pasado, si, por ejem-plo, un actor social o una institución popular se ha comportado de manera amigable (proclive a la cooperación) u hostil (proclive a la defección); b) las ex-pectativas de cada cual que modifican las acciones presentes; c) la agenda, que se manifiesta a través de una jerarquización de las prioridades y de actividades que se anulan y comprometen mutuamente; y d) la coyuntura, que parece irrepetible y en momentos decisivos.

20
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Es claro que esta perspectiva está implícita en la teoría de “la movilización de recursos”, que reconoce a estos movi-mientos sociales como dinámicos, centra la atención en los conflictos y considera a los actores sociales como racionales. Es decir, los movimientos sociales están compuestos por acciones racionales de los individuos y los grupos, que buscan satisfacer sus necesidades individuales y grupales, y para tal efecto, movilizan recursos sociales. Esos recursos pueden ser políticos, organizacionales o estraté-gicos. Múnera hace una diferencia muy interesante entre las tres teorías más im-portantes de los movimientos sociales: las conductas colectivas, la movilización de recursos y la sociología de la acción (Múnera, 1968-1988)9.
Al realizar el análisis colectivo, los mismos sujetos sociales encontraron que en general las organizaciones so-ciales con las que trabajamos cuentan con muchos problemas. El principal de ellos es la paulatina pérdida de capaci-dad de movilización. En épocas pasadas las organizaciones sociales contaban con arraigo popular y con destrezas en
9 Múnera Ruíz, Leopoldo. Rupturas y Con-tinuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968 – 1988. IEPRI, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y CEREC, Bogotá, diciembre, 1998.
el manejo de situaciones conflictivas. La representación que estos grupos ha-cían de los ciudadanos, aunque siempre fue polémica, contó con la aprobación de la gente, porque tanto los unos como los otros ganaban en ese proceso: los líde-res obtenían reconocimiento social y la gente del común lograba sus propósitos, como la adecuación de las vías, educa-ción, puestos de salud, empleo, etc. Es decir, la “negociación del desorden” fue legitimada ante la ausencia del Estado y gracias a las competencias adquiridas por los grupos y por los líderes.
Hoy en día el panorama es más com-plejo. Las organizaciones sociales se encuentran ante un dilema de propor-ciones mayores: la escasa legitimidad social, ¿Y a qué se debe? En nuestra opi-nión esta situación se desprende de la continua pérdida de confianza en esos organismos representativos. A partir de la Constitución del 91 esta negocia-ción carece de reconocimiento legal y de reconocimiento social porque ha perdido aquello que lo hacía válido: la eficacia social. Ya no es posible ganar en ese intercambio de recursos. Al contra-rio, muchas veces se pierde y con ello se acrecienta la sospecha sobre sus líderes y acerca de lo político. Antes las organi-zaciones vendían certidumbres, hoy in-certidumbres, y por eso los compradores son menos.
Lo que notamos entonces es una paulatina desinstitucionalización de las organizaciones sociales. Como vemos, estaban más preparadas para la repre-sentación que para la participación. Su esquema funcionaba en la medida en que se era más representativo, si esto se logra-ba, los resultados podrían ser mejores. La participación exige, en cambio, ciudada-nos con otras condiciones, con otra cul-tura política. Una en la que se articulen los intereses propios, los comunes en el plano de lo público. Pero que en ese jue-go ganen todos: el individuo, las fami-lias, las organizaciones y la sociedad en su conjunto.
Lo anterior no quiere decir que la confianza hacia estas instituciones so-ciales no exista. Por el contrario, todos estos sujetos sociales son socialmente reconocidos por la labor que han des-empeñado a lo largo del tiempo. Lo que decimos es que cada vez la confianza a estos organismos como formas de arti-culación colectiva es menor.
En vista de esta situación, sin duda no exclusiva de las instituciones sociales del Huila, nos dimos a la tarea de contribuir en la reconstitución del tejido colectivo. El capital social permite la creación de un proyecto colectivo. En efecto, el capi-tal social reside en el material humano y en la calidad de las relaciones de los indi-viduos. Específicamente el capital social

21
es un ensamble de diferentes actores so-ciales. Una comunidad o una institución posee un capital social si comprenden la contribución de sus miembros a la reali-zación de proyectos que busquen amino-rar los problemas sociales.
Uno de los elementos importantes del capital social es, como decíamos, la confianza de los individuos hacia la labor de los grupos o las instituciones, dados los intereses personales; si hay un res-peto de las normas de un contrato social implica la pertenencia a una comunidad o a una institución.
La confianza es la base de la legiti-midad y como vemos, la legitimidad de estos grupos es cada vez menor. La legi-timidad se alcanza en un proceso en el cual los actores sociales se constituyan en interlocutores entre sí, y entre ellos y el Estado. La legitimación es la valida-ción social de una cierta perspectiva y de unas acciones derivadas de esta forma de ver el mundo. Tal vez la razón de que los movimientos sociales actuales sean ilegítimos es que con frecuencia respon-den a intereses privados y dejan de lado los públicos. No se ha logrado tender un puente entre uno y otro.
Hoy en día los intereses particulares o propios debieran jugar en propuestas colectivas. Es necesario conocer qué tipo de relación comunicativa estable-cen los actores de una acción colectiva,
y cómo se tienen en cuenta sus inte-reses y sus proyectos vitales. Y de esta manera también estaríamos construyen-do identidad colectiva. George Mead decía al respecto: “La identidad subjetiva emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras identidades subjetivas durante el proceso de interac-ción social, en el interjuego de las relacio-nes sociales” (Carrillo, 1997)10. Hablamos aquí de la construcción de identidades fruto de la intersubjetividad que nace de la interlocución permanente y creativa entre los actores de una acción colectiva.
Hacer visibles las relaciones sociales y comunicativas entre los sujetos socia-les fue una estrategia para que se recono-cieran los conflictos territoriales y para que se construyeran acciones colectivas. Este proyecto pretendió contar con los intereses individuales y con los colecti-vos. Es decir, parte del supuesto de que lo “común” es construíble, hay que reco-nocer las expectativas particulares para pensar en nuevas relaciones que puedan construir lo público.
En Sonidos de Convivencia intenta-mos construir lo público a partir del reco-nocimiento y la gestión de los conflictos.
10 Torres Carrillo, Alfonso. Movimientos sociales y organización popular. Universi-dad Nacional Abierta y a Distancia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bogotá, 1997, pág. 63.
Al analizarlos, en primera instancia los sujetos sociales tuvieron la ocasión de reconocer sus propias jugadas a lo largo del tiempo, el rol ocupado por sí mismos y por los otros grupos y personas depen-diendo de las coyunturas, el tipo de rela-ciones construidas, los intereses en juego, y los diferentes escenarios en los que se jugó y se puede jugar.
Pero también los sujetos sociales pu-dieron, en segunda instancia, construir
Cable/pared - De la serie Conexiones. Bogotá, 2008.

22
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
una realidad posible. Este análisis sirvió para que estos sujetos se visualizaran en un mismo tablero, con diferentes roles y jugadas que le apuntan a un proyecto co-lectivo. El hecho de comprender el con-flicto de manera compleja, permitió que los recursos fuesen puestos a disposición de un juego que los mismos sujetos so-ciales crearon.
Los sujetos sociales se re–vincularon, como lo llama Villasante, a un proyecto colectivo de gestión de conflictos. “Los sujetos, individuales o colectivos, dice este autor, tenemos unos vínculos que nos sujetan, que nos pueden paralizar o que nos pueden potenciar. Y nosotros podemos intentar analizar, elegir o cam-biarlos según las condiciones existentes y lo que podamos atrevernos a hacer. Re-vincular es cambiar en lo cotidiano, unos lazos o vínculos, en las redes por otros”. (Villasante, 2003)11.
La comunicación se generó en esa re-vinculación. Fue en el momento de la construcción de esa nueva realidad, cuando cada uno de los sujetos sociales se convirtió en interlocutor de los otros.
11 Villasante, Tomás R. Síntomas/Paradig-mas y estilos éticos/creativos. En: Villasan-te, T, Montañés, M y Marti, J. La inves-tigación Social Participativa. Construyendo ciudadanía. Editorial El Viejo Topo, Red de Colectivos y Movimientos Sociales, Segunda Edición, noviembre de 2003, pág. 29-64.
Las emisoras comunitarias como promotoras
de la participaciónLa radio comunitaria y popular en Amé-rica Latina se ha convertido en un verda-dero movimiento social. La experiencia colombiana de Radio Sutatenza y la boli-viana de las radios mineras, demuestran que este tipo de emisoras han sido la ex-presión de los “sin voz”, eran, y en ocasio-nes aún son, la posibilidad de hacer visi-bles a los “invisibles”, a los excluidos del Estado y de las políticas gubernamenta-les nacionales e internacionales.
Por mucho tiempo la radio comunita-ria ha estado cercana a los movimientos sociales. Es más, se sabe que en algunos países latinoamericanos como Perú, Ecua-dor, Bolivia y Brasil, las emisoras han naci-do como fruto de reivindicaciones sociales o para hacer efectivas esas reivindicacio-nes. La radio entonces ha ido de la mano de los movimientos sociales o en ocasio-nes, incluso los ha liderado12. Hay muchas experiencias en este sentido. International Association for Media and Communica-tion Research (iamcr, 2004).
12 Son muchas las experiencias en este sentido. Al-gunas de las más recientes se pueden encontrar en las memorias del Congreso Internacional de Comunicación, IAMCR: “Comunicación y Democracia: Perspectivas para un nuevo mun-do”. Porto Alegre, 25-30 de junio de 2004.
La radio comunitaria en Colombia no lleva más de diez años de vida legal, pero si muchas décadas de desarrollo en las ciudades y los municipios. Las emiso-ras comunitarias del Huila con las que trabajamos no llevan más de cuatro años de vida institucional. Pero a diferencia de la tradición latinoamericana, las emiso-ras comunitarias - al menos las del Huila - no han sido creadas como fruto de una negociación de algún movimiento social o como espacio para la reivindicación ante diversas problemáticas.
Las emisoras comunitarias del Hui-la fueron constituidas por instituciones populares. Todas ellas hacen parte - o hicieron parte - de otras organizaciones sociales, porque así lo dice la ley, lo cual nos parece de enorme significación. El problema reside en que muchas de es-tas instituciones populares no poseen legitimidad social y política, carecen de un proyecto propio y se debaten en luchas internas.
De tal forma que en algunos casos, las emisoras comunitarias tendieron a convertirse en otras instituciones popu-lares. Los miembros de las emisoras co-munitarias optaron por la autonomía de su dinámica, más no por la interlocución con esos sujetos sociales que le dieron vida. El convertirse en institución social conllevó la consecución de sus propios recursos (políticos, organizacionales o

23
estratégicos, como ya vimos), la gene-ración de relaciones particulares y en general, la producción de una lógica de vida propia.
Otras emisoras comunitarias no lo-graron la independencia de las institucio-nes populares que le dieron vida, pues los conflictos entre los dos fueron incesan-tes, casi desde el mismo momento de la creación de estos medios. Estos conflic-tos, y concretamente la manera como se manejaron, incidieron en la participación ciudadana frente a las mismas emisoras.
La radio comunitaria como organi-zación también ha perdido institucio-nalidad. La principal razón es la misma del resto de organizaciones sociales: la legitimidad. Las nueve emisoras del Huila cuentan con una altísima audien-cia, la gente las escucha, llama a pedir música, la emisora sirve de intermedia-ria entre los sujetos, por ejemplo, para enviarse mensajes entre los campesinos del área rural y personas de la urbana. Es la participación tipo espejo que ya re-señábamos en el marco teórico de este trabajo. Esta situación es constante en todo el país13. En diversas investigaciones
13 Gómez, Gabriel, Quintero, Juan Carlos, ACPO. Diagnóstico del Servicio Comuni-tario de Radiodifusión Sonora en Colombia. Ministerio de Comunicaciones, Dirección General de Comunicación Social, Bogotá, Colombia, 2002.
se constata la “participación” en la radio, y en particular en la radio comunitaria a través de llamadas, o incluso en pocas ocasiones, de hacer programas (Gómez y Quintero, 2002).
Esta participación de las audiencias en las emisoras comunitarias era asumida por los integrantes de estas instituciones como la única manera de acceder a la radio. Para nosotros es claro que los encuentros entre los miembros de diversos grupos sociales en la radio es una forma de participación, especialmente si se trata de una denuncia o la transmisión de una información, pero con ello no se construye lo público, sino que lo público pasa por la radio.
En el desarrollo del proyecto encon-tramos que el problema de la partici-pación no es de acceso a la radio, es un problema complejo porque es político. La participación implica el paso de un actor social a un sujeto colectivo que busca la generación de bienes públicos. Rosalía Winocur decía al respecto de la participación en la radio: “El desafío para los ciudadanos, las organizaciones civiles y los movimientos sociales no es cómo aparecer en los medios, tampo-co cómo apropiarse de ellos, suena tan utópico como hacer de cuenta que no existen; el verdadero reto es aprender a servirse de ellos”. (Winocur. 2000)14.
14 Winocur, Rosalía. La participación en la
El diagnóstico colectivo realizado por los radialistas comunitarios y por otros sujetos sociales - a través de la cons-trucción de grafos de redes – no pudo ser más clara: la radio comunitaria posee pocas relaciones sociales con otras ins-tituciones sociales, y algunas de las que posee, son de dependencia con las admi-nistraciones municipales. Los miembros de las emisoras comunitarias poseen un gran conocimiento sobre el territorio, pero institucionalmente las emisoras sólo “se miran el ombligo”. En general, las emisoras hacen un intento invaluable en pensar la programación, el lenguaje radiofónico, informar oportunamente, pero se quedan cortos en la interlocu-ción con otros sujetos sociales. El cono-cimiento adquirido por los miembros de las emisoras se pierde.
El reto fue ya no pensar la partici-pación en la radio comunitaria, sino propiciarla por las ondas sonoras y en la interlocución directa. La estrategia fue asumir el conflicto como una posibilidad de acción colectiva y de desarrollo social y humano (volveremos sobre este tópico más adelante). A través de la radio se optó por hacer públicos los llamados “dilemas sociales”. En el dilema social la defensa
radio, una posibilidad negociada de amplia-ción del espacio público. En: Revista Diá-logos de la Comunicación. No 58, FELA-FACS, agosto, 2000, pág. 37 - 46.

24
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
de los intereses individuales sobre los co-lectivos siempre es la “mejor jugada”, pero impide obtener resultados óptimos, espe-cialmente en términos de bienes públicos (Axelrod, 1986)15. Con los dilemas so-ciales, los radialistas lograron proble-matizar a sus oyentes y enfrentarlos a la complejidad de un conflicto en el plano de lo público.
Pero también los colectivos de radio aprendieron a interlocutar con otros en distintos escenarios comunicativos para la comprensión y gestión del conflicto escogido. Varios de ellos se adentraron en otras instituciones populares, fueron parte de grupos que propendían por el desarrollo municipal, y en general esta-blecieron nuevas relaciones con otros sujetos sociales para beneficio colectivo, que se materializaron a través de pro-yectos de desarrollo. Y estas relaciones se viabilizaron gracias a las emisoras co-munitarias que realizaron una veeduría sobre el estado del proceso de gestión.
Hay que decir también que este pro-ceso se generó con la participación del Estado. En este proceso los integrantes de las emisoras comunitarias comenza-ron a entender que es tan importante la reivindicación de los derechos como ha-cer partícipe al Estado de los proyectos
15 Axelrod. La evolución de la cooperación. Alianza, Madrid, 1986.

25
Las ciudadanías conflictivasExisten muchas teorías sobre la ciuda-danía, como la ya anotada en el marco teórico. Sin embargo, para efectos de una mejor comprensión adoptamos dos conceptualizaciones que complementan la ya citada. La primera es “la democra-cia es función de la ciudadanía” afirma (Lechner, 1996)17. Por decirlo de alguna manera, el espíritu democrático anida primero en la sociedad y después en el Estado. Y la teoría según la cual, la base de la sociedad es el capital social; es decir, la ciudadanía se alcanza por medio de las tradiciones y destrezas de los ciudadanos (objetivadas en nichos, redes, prácticas e instituciones) para desarrollar un amplio espectro de interacciones asociativas que formen un denso tejido intermedio entre el individuo y el Estado.
Pensamos entonces en ciudadanías construidas en la interlocución entre los sujetos sociales. En este proyecto los miembros de las instituciones po-pulares se re – vincularon a unas nue-vas ciudadanías, unas con capacidad de decisión sobre lo público. Y una de
17 Por ejemplo: Lechner, Norbert. Las trans-formaciones de la política. Policopiado, 1996.
estas instituciones que adquirió un sta-tus distinto como ciudadano fueron las mismas emisoras comunitarias. Este nuevo rol se ha ido adquiriendo en pro-cesos comunicativos en los cuales las emisoras se legitimaron legitimando a otros; es decir, adquirieron nuevas ciu-dadanías participando en la construc-ción de otros ciudadanos a través de la interlocución con ellos.
¿Cómo lo lograron? Por medio del análisis colectivo de los conflictos y de la gestión de los mismos. Los conflictos en general se perciben como negativos, pero para los miembros de las emisoras comu-nitarias del Huila, éstos se convirtieron en una posibilidad de acción colectiva. En realidad los conflictos no son ni positivos ni negativos, son contradicciones de inte-reses y valores. El punto está en capitali-zar esas diferencias para la comprensión compleja de los conflictos y así construir perspectivas de trabajo conjunto.
La gestión colectiva de los conflictos permitió que los sujetos sociales de estos municipios huilenses pensaran y activa-ran proyectos de desarrollo en los cuales las expectativas e intereses individuales se combinaran con los colectivos, para beneficio de la sociedad en general.
colectivos que beneficien a la sociedad en su conjunto. No se trata de una con-cesión al Estado, sino, más bien, una ma-nera de hacer viables las iniciativas de la sociedad civil.
Hacer público el conflicto fue una estrategia ganadora en la mayoría de las experiencias de radio comunitaria en el Huila porque sus integrantes y otros su-jetos sociales reconocieron su contexto, problematizaron a sus oyentes, y cons-truyeron nuevos interlocutores en pro del beneficio colectivo. (Alfaro 1995). “La gente aprende sobre sus derechos, decía Rosa María Alfaro, desde casos y conflictos que observa” (Alfaro 1995)16. En el presente proyecto no solo busca-mos que los sujetos de las instituciones populares aprendan de los conflictos, sino que con esos aprendizajes, se hagan responsables de su gestión.
16 Alfaro, Rosa María. ¿La radio en crisis? ¿Ciudadanía sin palabra sonora? En: Al-faro, Rosa María (compiladora) La radio ciudadana del futuro. Red de Comunicación Popular – CEAAL, A.C.S. Calandria, mayo, 1999, pág. 17-35.
Señora campesina - De la serie Fiestas de las colaciones. Supía, Caldas, 2008

26
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
BibliografíaFuentes citadas
Alfaro, R. (comp.), (1997), La radio ciudadana del futuro. Red de Comunica-ción Popular, Calandria, CEAAL, A.C.S.
Axelrod (1986), La evolución de la cooperación, Madrid, Alianza.
Charaudeau, P. (1983), “Lenguaje y discurso”. París, Hachette.
García, N. (2004) ¿Industrias, negocios o servicios? ¿Cambio de agenda de las industrias culturales?, en Revista Diálogos de la Comunicación, núm. 70, Felafacs, pág. 6-23.
Gómez, G. y Quintero, J. (2002), ACPO. Diagnóstico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora en Colombia. Ministerio de Comunicaciones, Dirección General de Comunicación Social, Bogotá, Imprenta Nacional.
Gutiérrez, F. (1973), El lenguaje total, una pedagogía de los medios de comunica-ción, Buenos Aires, Humanitas.
IAMCR: “Comunicación y Democracia: Perspectivas para un nuevo mundo”. Porto Alegre, 25-30 de junio de 2004.
Jacques, F. (1986), La réciprocité interpersonelle, en la Revista Connexions, núm. 47, pág. 109-136.
Lechner, N. (1996), Las transformaciones de la política, Policopiado.
Marc, E. y Picard, D. (1992), La interacción social, Barcelona, Paidós.
Mattelart, M. y Mattelart, A. (1997), Historia de las teorías de la comuni-cación, España Paidós.
Montañés, M. y Marti, J. (2003), La investigación Social Participativa. Cons-truyendo ciudadanía, Madrid, El Viejo Topo, Red de Colectivos y Movimientos Sociales.

27
Múnera, L. (1998), Rupturas y Continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968 – 1988, Bogotá, Universidad Nacional, IEPRI, Facultad de Dere-cho, Ciencias Políticas y Sociales y CEREC.
Prieto, D. (1994), Curso a distancia de comunicación radiofónica. La vida coti-diana: fuente de producción radiofónica. Proyecto de comunicación a distancia UNDA-AL, Quito.
Sunkel, Guillermo (comp.), (1999), El Consumo Cultural en América Latina. Construcción teórica y líneas de investigación, Bogotá, Convenio Andrés Bello.
Torres, A. (1997), Movimientos sociales y organización popular, Bogotá, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
AA.VV: ¿Participación social en los medios masivos? Canales regionales y sociedades urbanas. Fundación Konrad Adenauer, Afacom, Universidades Minuto de Dios, de Manizales, Pontificia Bolivariana, del Norte de Barranquilla y Autónoma de Occidente de Cali, Medellín, 1998.
Winocur, R. (2000), La participación en la radio, una posibilidad negociada de ampliación del espacio público, en la Revista Diálogos de la Comunicación, núme-ro 58, Felafacs, pág. 37 – 46.

desafío del hombre contemporán

Resumen
Palabras clave
Key Words
Abstract
Fernando Barrero ChavesU.Libertadores
Álvaro Rodríguez HernándezU.Politécnico Grancolombiano
industrias culturales, ciencias de la comunicación, retos comunicacionales, discurso, globalización
cultural industries, Science of the communication, challenges, speech, globalization
La comunicación social afronta nuevos retos con los procesos tecnológicos que se vi-ven en el mundo. Los comunicadores sociales orientadores, analistas y referentes del acto comunicativo son el pilar de la construcción de perfiles culturales en el mundo; en manos de los desarrolladores de procesos comunicativos masivos y alternativos se encuentra la necesidad de configurar el discurso y hacer un buen uso del lenguaje que se vea reflejado en los procesos sociales que se ven altamente influenciados por la con-notación comunicativa interpersonal y mediática.
Comunication today’s man challengeThe social communication confronts new challenges with the processes of technology that is lived in the world. The social signalers, orientation, referring analysts and of the communicative act are to pound of the construction of cultural profiles in the world; in hands of the developers of massive communicative processes and alternative is the necessity to form the speeches and to make a good use of the language that is reflected in the social processes that is seen highly influenced by the connotation communica-tive interpersonal and mediated.
Recepción: Agosto 22 de 2009
Aprobación: Septiembre 18 de 2009
desafío del hombre contemporánLa comunicación como desafío del hombre contemporáneo

30
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Los cambios sociales, culturales, tecno-lógicos y políticos son propios de la idea de proceso, esto es ir hacia delante, es en lo que estamos embarcados los seres humanos desde que tuvimos concien-cia de serlo.
De todas las órbitas humanas, la comunicación, como depositaria de la propagación de todas las demás ramas, es la que mayor cantidad de novedades, de toda índole, acumula y la que menos tiempo nos permite para la readaptación.
Las bellas artes, los coloquios, las con-ferencias, exposiciones y en general todo lo que tenga que ver con las actividades culturales van ligadas de manera direc-ta con el acto comunicativo del hombre definido como: “El acto comunicativo no se entiende como algo estático, ni tan si-quiera como un proceso lineal, sino como un proceso cooperativo de interpretación de intencionalidades. Al producir un enunciado, el hablante intenta hacer algo, el interlocutor interpreta esa intención y sobre ella elabora su respuesta, ya sea lin-güística o no lingüística”. (Carlos Lomas)
La llegada del siglo xxi con, el esca-lamiento del terrorismo, la globalización que fracturó las fronteras geográficas y de pensamiento y la multidependencia de la tecnología que nos amilana, minu-to a minuto, con su raudo paso, sentimos que cada vez que asimilamos el cambio, lo hacemos en el pasado.
Esos retrocesos de asimilación de-ben ser proyeccionales y no retroactivos; pero, sin lugar a dudas, no se puede des-conocer el camino recorrido, los proce-sos exitosos y los fracasos de los cuales se debe aprender. Muchos hechos históri-cos han hecho que se cambie la manera de hacer las cosas en los medios de co-municación, de igual forma las tecnolo-gías de la comunicación han producido una mediamorfosis inminente en donde, cada vez, hay menos espacios para el de-sarrollo cultural coherente y lógico.
Los procesos culturales reciben in-fluencias de uno y otro lado, sin lugar a dudas, son pocas las tribus y las diferentes manifestaciones que tienen claro su desa-rrollo y origen y los caminos han llevado a las industrias culturales a tender a conver-tirse en industrias del entretenimiento.
Esas industrias culturales que han sido tratadas desde la época de Horkhe-imer y Adorno1; también, tienen una
1 Max Horkheimer: nació el 14 de febrero de
evolución marcada y cada vez se ha pre-tendido involucrar más actividades a ellas, “ha habido quienes se han empeña-do en confundir las actividades cultura-les clásicas y más o menos adaptadas al mercado con las industrias culturales, hablando por ejemplo de los museos
1895 en la ciudad de Stuttgart (Alemania) planteó los conceptos de la industria de la cultura y su interés principal se centraba en la Teoría Crítica. Pertenecia a la corriente de la filosofía continental y a la Escuela de Frankfurt. Su más notoria influencia era dada por: Kant, Hegel, Marx, Schopenhauer, Weber, Freud, Friedrich Pollock. A su vez influyó en: Adorno, Marcuse, Habermas, Honneth. Murió en la ciudad Nuremberg (Alemania) el 7 de julio de 1973.
Theodor W. Adorno: Teniendo en cuenta la línea marxista a este filósofo alemán se le reconoce como uno de los mayores expo-nentes de la Teoría Crítica y la Escuela de Frankfurt. Se vio altamente influenciado por: Marx, Lukács, Hegel, Nietzsche, Wag-ner, Benjamin, Husserl, Horkheimer e in-fluenció a: Jürgen Habermas, Agnes Heller, Armand Mattelart. Sus días terminaron en Suiza el 6 de agosto de 1969.
Los procesos culturales reciben influencias de uno y otro lado, sin lugar a dudas, son pocas las tribus y las diferentes manifestaciones que tienen claro su desarrollo y origen y los caminos han llevado a las industrias culturales a tender a convertirse en industrias del entretenimiento

31
como “gran industria cultural”, confun-diendo la complejidad o el tamaño con la industria; incluso los que han insertado a la pintura entre los “sectores” de las I.C., aunque les faltara la condición sine qua nom de la serialización y reproducción masiva” (Bustamante, 2009)
En medio de esa constante evolu-ción y de la aparición de nuevos retos se pueden trabajar dos hipótesis y dos hitos que permitan abordar el tema de la comunicación como desafío del hombre contemporáneo a la luz de las ciencias actuales.
Hacia un espacio estratégicoLa comunicación se está reconfiguran-do en un espacio estratégico desde los procesos de transnacionalización y de la emergencia de sujetos sociales e identi-dades culturales nuevas.
Por ello la perspectiva que, los profe-sionales de la comunicación y las ciencias sociales, deben tener en este nuevo siglo estará centrada en la indagación de los diversos procesos mediante los cuales la conformación de lo masivo es desarrolla-da a partir de las transformaciones de las culturas subalternas.
Para lograrlo sigamos el desarrollo es-tablecido por Jesús Martín Barbero en su libro De los medios a las mediaciones donde explica que los análisis situacionales no deben centrarse en los medios de comu-
nicación sino en las articulaciones entre las diversas prácticas comunicacionales y los movimientos sociales; es necesario, de una vez por todas, tomar como eje la plu-ralidad de matrices culturales.
Es imprescindible que tengamos en cuenta las posibles transformaciones de la cultura desde las nuevas tecnologías y reconfiguremos en tanto productores de sentido los ámbitos susceptibles de ser restringidos por un campo de discurso dominante.
Campo que diseña áreas socia-les hegemónicas a través de dominios discursivos organizados en significados preferentes; y estos discursos hegemó-nicos conllevan un encubierto proceso de represión de la identidad y la diver-sidad cultural. En ese sentido Teun A. Van Dijk, en su reciente visita a Bogotá enfatizó en los Know how de las élites simbólicas que tienen acceso preferen-cial al discurso público, para controlar ese discurso, el que se transmite a través de los mass media, y cuyo objetivo espe-cífico es controlar las representaciones mentales de los receptores que a la larga conformarán la opinión pública.
La obligación del comunicador, se-gún el profesor Van Dijk es comprender los mecanismos básicos de esa domina-ción discursiva y que oscilan en el con-trol y uso con arreglo a fines, de temas, de textos y de contextos, de significados
globales y locales, de la ambiguedad o la especificidad, la lexicalización, y lo con-cerniente a las formas y formatos.
Defendamos la globalización pero sin pérdida de identidad y defendamos todos los espacios independientes para el desarrollo de la razón y el espíritu porque nos conceden una participación activa entre las diversas comunidades culturales.
No dejemos que los espacios de cultura, en tanto ámbitos de media-ción, se conviertan en un universo de redes y portales que logren ampliar la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados.
El escritor uruguayo Eduardo Galea-no ha escrito: “La palabra tiene sentido para quienes queremos celebrar y com-partir la certidumbre de que la condición humana no es una cloaca. Buscamos in-terlocutores, no admiradores; ofrecemos diálogo, no espectáculo” (Galeano, 1977).
Al leer estas líneas es imposible evi-tar una serie de consideraciones relacio-nadas con las redes de comunicación y el papel que le toca cumplir a quienes están al frente de algún medio digital.
Desde que Internet comenzó a ex-pandirse y popularizarse han cambiado las formas de comunicación y se han acelerado los flujos de información. Una de las diferencias más grandes que exis-te entre los medios tradicionales y la red

32
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
de impotencia, lo que ha devenido en la publicación, en la red de medios pre-existentes con lenguajes inadecuados, dejando de lado el bonus track que entre-gan las dos vetas más importantes que tiene esta nueva forma de concebir la in-formación y que son la multimedialidad y la interactividad.
Ese proceso ha abierto una brecha entre los periodistas convencionales, celosos de su modus operandi y los no-veles periodistas que por ahora, y esa es una de sus flaquezas, dejan descansar el poder de la artillería de su oficio en el manejo tecnológico, en las bondades de los programas, en la habilidad técnica, pero se han olvidado de lo más impor-tante. Por eso, en ese sentido específico no resulta exagerado afirmar que en este medio está casi todo por hacer.
En teoría, el nuevo medio debe haber dado paso a la integración de los lengua-jes tradicionales en un único discurso de elementos audiovisuales, de manera que se está construyendo una retórica que el francés Jean Cloutier ha denominado “audioescritovisual” (Cloutier, 1994: 43).
Pero en la práctica, el debate se cen-tra en la forma en que los medios impre-sos “vuelcan” la información sobre sus sitios Web de manera indiscriminada, desconociendo al lado del nuevo medio, un reciente lenguaje y una forma de con-tar y de narrar.
Con la característica de la interactivi-dad, uno de los dos grandes ejes del nuevo formato al lado de la multimedialidad, se pretende superar las limitaciones de los medios de comunicación de masas (un único emisor, un único receptor, masivo y, por tanto, compuesto por personalida-des muy diferentes) y permitir, por una parte, el acceso a un volumen mayor de información, de una manera personali-zada y creando lo que se ha denominado nichos de audiencia, otro de los campos en que ha comenzado a investigarse.
Muchos profesionales (Nelson, 1996) ya han empezado a interrogarse sobre los cambios en la escritura de los nuevos medios. Sobre todo si entramos en los te-rrenos del hipertexto, lo que conlleva a la ruptura de la secuencialidad, de nuevas estrategias retóricas, etc.
En cualquier caso, uno de los impera-tivos morales, que prevalece no obstante el ritmo cambiante de las tecnologías, es el de que la información fluya libremente hacia el lector o cibernauta ávido de con-tenidos y novedades, en cumplimiento de las previsiones que hace casi diez años hicieron Simon Nora y Alain Minc en su informe L’informatisation de la société (La Documentation Française, París, 1978), en el sentido de que las redes y el ciberespacios iban a afectar radicalmen-te el comportamiento de los seres vivos en el siglo xxi, bien como apocalípticos,
de redes es que, esta última, invita desde su concepción a un verdadero intercam-bio de recursos, “busca interlocutores y ofrece diálogo”.
A través de este medio se permite una completa participación tanto de los autores como de sus lectores. Internet nos otorga una infinita cantidad de bene-ficios, favorece la edición, difusión y co-municación de temas que en los medios tradicionales están marginados.
Ejemplo de lo anterior, es el caso de las revistas culturales de edición electró-nica. Sería imposible generar espacios de cultura como los que se producen on line, ya que en el mundo real los costos son mucho mayores y los intereses de los sectores económicos y de poder son mí-nimos cuando se trata de publicaciones artísticas y culturales.
El crecimiento exponencial de los contenidos periodísticos en la red y con-comitantemente de las herramientas que facilitan su publicación en línea y en tiempo real no elude el proceso de crisis que los medios colombianos y en general latinoamericanos (incluidos los tradicio-nales y los alternativos) han tenido que desarrollar a la hora de enfrentar el boom de este nuevo periodismo.
Es un proceso que aún está en cier-nes y que ha tenido que pasar por etapas que van desde el desprecio y el escep-ticismo, hasta el miedo y la sensación

33
en el lenguaje de Humberto Eco, si con-llevan los peligros de la desmesurada libertad de consulta, o como integrados si concitan el sueño de democratización y horizontalidad de la información que lleva implícito el sello del periodismo del nuevo siglo.
La comunicación no violentaLa relación entre el lenguaje y la vio-lencia es el tema de investigación del profesor de Psicología O.J. Harvey, de la Universidad de Colorado. Se dedicó a recoger muestras al azar de fragmentos literarios procedentes de muchos países de todo el mundo y a contabilizar la fre-cuencia de las palabras utilizadas para clasificar y juzgar a las personas.
Su estudio revela una gran correla-ción entre el uso frecuente de este tipo de palabras y la incidencia de la violencia. No me sorprende en absoluto saber que hay menos violencia en aquellas culturas en las que la gente tiene en cuenta las necesi-dades de los demás que en aquellas donde se etiqueta a las personas con el calificati-vo de “buena” o “mala” y se está convenci-do de que las “malas” merecen castigo.
En Estados Unidos, en el 75 % de los programas de televisión emitidos en un horario en que es muy probable que los niños estén en frente de un televisor, es habitual que el protagonista se dedique a golpear o matar a otras personas.

34
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Es fácil encontrar a un europeo vien-do una película colombiana como Sumas y Restas, tratando de aprender modis-mos, y verlo sorprendido y desilusiona-do al escuchar: Ave María home, Eche Cuadro o Ala chino… cuando él lo que realmente quería aprender era el no muy amplio y soez vocabulario de la película de Víctor Gaviria.
Es normal que las escenas de violencia constituyan el “climax” del programa. A aquellos telespectadores que consideran que los “malos” merecen castigo les encan-ta la presencia de este tipo de violencia.
Es su libro Out of Weakness (A causa de la debilidad), Andrew Schmookler, miembro del Departamento de Resolu-ción de Conflictos de la Universidad de Harvard, declaró que en la base de toda violencia ya sea verbal, psicológica o física, entre los miembros de una familia o entre diferentes tribus o naciones, hay un esque-ma mental que hecha la culpa del conflicto a una actitud equivocada del enemigo.
Schomookler también atribuye la causa de la violencia a una incapacidad de pensar en uno mismo y en los demás
desde el ángulo de la vulnerabilidad: qué sentimos, qué tenemos, qué anhelamos, qué nos falta, etc.
Ya vimos a qué condujo esta peligro-sa forma de pensar durante la guerra fría. Nuestros gobernantes veían a los rusos
como representantes del “Imperio del mal”, resueltos a acabar de una vez por to-das con el estilo de vida estadounidense.
Los líderes rusos, por su parte, tilda-ban a los ciudadanos de Estados Unidos de “opresores imperialistas” decididos a acabar con ellos. Ninguno de los dos bandos reconocía el miedo que se escon-día detrás de aquellas etiquetas.
Los retos son grandes. La aceleración desorbitada de los cambios que plantea el nuevo siglo exige que a la formación tradicional de nuestros comunicadores
La comunicación se está reconfigurando en un espacio estratégico desde los procesos de transnacionalización
y de la emergencia de sujetos sociales e identidades culturales nuevas
Pajaritos, cámara - De la serie Grupo Talbot. Bogotá, 2008.

35
y periodistas le añadamos competencias, habilidades y destrezas para adaptarse al vértigo del progreso.
Decía el escritor Milán Kundera que la única opción para evitar que las socie-dades contemporáneas cayeran en el to-talitarismo político, estético o comuni-cacional, era “el hombre que pregunta”, en una alusión clara a nuestro principal papel en las nuevas sociedades. Es hora de plantear los interrogantes y de buscar las respuestas.
El manejo de la violencia no debe ser pensado, tan sólo, en los medios de co-municación, “sin entrar al debate de si la violencia y la agresividad tienen un com-ponente fisiológico, parece que algunos datos apuntan a que sí, como el hecho de la aparición de determinado gen en las personas agresivas. O el hecho de que suele encontrarse también cierta predis-posición a actuar agresivamente en aque-llas personas con daños o anormalidades en los lóbulos frontales o temporales del cerebro. No podemos dejar de reconocer su fuerte influencia sociocultural, en el que influye desde el entorno social don-de se desenvuelve el sujeto, su familia y amistades y por supuesto los instrumen-tos culturales de la sociedad en la que se desempeña, de los cuales los medios de comunicación social, tanto tradiciona-les, prensa, cine y televisión, como los novedosos, Internet y videojuegos, que
son los que nos han traído aquí, son los que muestran un impacto más significa-tivo”. (Julio Cabrero, 2001)
El compromiso es de todos los comu-nicadores, publicistas, periodistas y dise-ñadores que están avocados a manejar la palabra (escrita, sonora, visual, digital) de manera responsable; de tal forma, que en esa delgada línea de la cultura y el entretenimiento, se filtre un acto comu-nicativo no violento y, claro está, que no pierda su intencionalidad.
Se necesita una nueva pedagogía
Por lo tanto, la comunicación necesita de una nueva pedagogía que permita a sus estudiantes abrazar la profesión con ver-dadera vocación y con la misma entrega de aquellos grandes que dejaron su pro-pia vida, entregada gajo a gajo. En cada página, cada pieza publicitaria y cada bo-ceto gráfico.
Para lograr esa actitud hay que luchar contra la rapidez de la era digital; buscar que el comunicador se sintonice con la aventura de vivir las preocupaciones es-pirituales e intelectuales de una época y, sobre todo, vivir en constante diálogo consigo mismo, como parte de una reali-dad en la que se goza y se sufre, se trabaja y se descansa, se reza, se maldice, se crea el mundo para que no desaparezca para los ciudadanos del futuro, que no sólo
reciben de herencia unas construcciones de cemento y monumentos tangibles, sino también unos mitos, unos miedos, unas creencias que formarán parte de su existencia, demarcándola, nutriéndola, y haciéndola rica y vigorosa.
De esta manera, el periodismo será la profesión más importante del futuro, en la medida en que permitirá a la sociedad verse en el espejo de sus propias contra-dicciones, de sus luces y sombras, para en-frentarse a la incertidumbre del devenir.
A ver si con un reconocimiento tan justo - entre tantos sofismas de distrac-ción - los periodistas colombianos nos le medimos por fin al reportaje inmenso que se espera de nosotros: ¿Cómo es que la Colombia idílica de los poetas se nos ha convertido en el país más peligroso del mundo?
El periodismo en general debe ser el punto de encuentro donde se escuchen entre sí las voces silenciadas que con-forman el conglomerado social, étnico y lingüístico de una comunidad en crisis como la nuestra.
El periodista debe saber pasar de la palabra a la acción y su tarea no puede limitarse a reseñar pasivamente lo que ocurre en su entorno, sino a convertirse en auténtico gestor del desarrollo social.
Por su parte, los publicistas deben identificarse entre la publicidad interac-tiva y la on line. La publicidad interactiva

36
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
presenta un sin número de posibilidades que aún no están siendo aprovechadas al cien por ciento, los procesos de publici-dad, actualmente, no van más allá de un mecanismo on line aún dependiente de los medios tradicionales.
El publicista está en la obligación de cumplir con su trabajo profesional, pero debe pensar en la responsabilidad so-cial que sobre él recae. “La publicidad es uno de los fenómenos característicos de nuestro tiempo y es uno de los elementos que sirve para moldear la opinión de los ciudadanos y para crear hábitos de com-portamiento” (Campanario, 2001).
La publicidad debe buscar nuevos ca-nales para llevar su mensaje y establecer lo afirmado por Reardon “intentar modi-ficar la conducta de por lo menos una per-sona mediante la interacción simbólica”.
No se pueden abandonar los procesos tradicionales pero hay que prestarle gran atención a la “publicidad especial”.
Aquellos que su proyecto de vida está en el diseño gráfico encuentran un cam-bio radical, tan sólo miremos lo que se considera el inicio del diseño, nada más y nada menos, que la pintura rupestre, es innegable que la era digital le da un giro radical a esta profesión.
Pero, no basta ser un gran dibujante, un artista, o manejar a la perfección los programas de diseño. Los futuros dise-ñadores deben pensar, tener conciencia de que son constructores de mundos y realidades, que a la postre se convierten en modos de vida.
El hacer del diseñador está abocado a la realidad social, es decir al reflejo de la realidad desde la creatividad; pero
a su vez, este profesional debe seguir un línea trazada por Belén González: “Me-jorar la calidad y el sentido de nuestros gráficos actuales además de reflexio-nar y proponer una gráfica alternativa a la gráfica institucional y comercial habitual, es compromiso, entre otros, del diseñador gráfico. Y debe ser par-te esencial de su formación la toma de conciencia de esta responsabilidad so-cial” (González, 2006).
Hay que entender el desafío y la for-ma cómo afrontarlo desde la academia, para finalizar, demos un vistazo a esta reflexión: “La situación actual de los es-tudios académicos sobre información y comunicación es preocupante. Aproxi-madamente, hay en el mundo más de dos mil universidades que ofrecen es-tudios de periodismo (más de 600 en América Latina), orientados hacia los medios de difusión, no hacia los pro-cesos de comunicación, y apenas una veintena de programas académicos que ofrecen opciones para formar comuni-cadores para el desarrollo y el cambio social, estrategas de la comunicación antes que técnicos capaces de elaborar mensajes para los medios” (Dagron, 2009), y de esta afirmación no se alejan los programas de Publicidad y Merca-deo y de Diseño Gráfico.
Cables - De la serie Conexiones. Manizales, 2008.

37
BibliografíaFuentes citadas
Bustamante, E. (2009), De las industrias culturales al entretenimiento. La crea-tividad, la innovación... Viejos y nuevos señuelos para la investigación de la cultura, Dialogos de la comunicación, pág. 1-25.
Cabrero, R. (2001), Violencia, juventud y medios de comunicación. Comunicar, pág. 126-132.
Campanario, J. M. (2001), Invocaciones y usos inadecuados de la ciencia en la publicidad. Enseñanza de las ciencias, pág. 45-46.
Dagron, A. G. (2009), Tres retos de la comunicación para el cambio social. Con-tratexto Digital, pág. 1-8.
Galeano, E. (1977), Defensa de la palabra, Literatura y Sociedad en América Latina, Nueva Sociedad, pág. 17-24.
González, B. (2006), La ciudad escrita. Paperback, pág. 1-7.
Lomas, C. y Osoro, A. (3), Ciencias de lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua. Signos teoría y práctica de la educación, pág. 27-53.

38
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
r qué odio a Botero

Resumen
Palabras clave
Key Words
Abstract
Umberto CasasU.Libertadores
arte, duda, industrias culturales
art, doubt, cultural industries
Cuando los artistas del movimiento Dadá, surgidos en el “Cabaret Voltaire”, febrero 1916, acercaron las imágenes populares a la “alta” cultura, no se imaginaron que ese acto de rebeldía generaría todo un acontecimiento estético, que repercutió unos años después, con toda la carga de las nuevas técnicas: el Pop Art. Pero estas formas domes-ticadas pudieron llegar al gran público e incluso entrar en los circuitos expositivos y pe-netrar las industrias culturales o más bien, engordarlas. Un caso particular son las obras del maestro colombiano Fernando Botero que sufren un proceso de masificación en productos domésticos, pasan de obra de arte a reproducción para mercadería turística.
Why I hate Botero When the movement Dadá’s, growed its at “Cabaret Voltaire”, febrary 1916, artists brought the popular images to the high culture, they didn’t suppose that is rebellious-ness act generated a great aesthetic event: The Pop Art with all news technologies. These domestic forms understand it for the general public and besides to come in the museums and art galleries, through cultural industries, let’s say to swell these indus-tries. A particular case is the Botero’s artist work that converted the art work to touris-tic merchandise.
Recepción: Julio 19 de 2009
Aprobación: Agosto 15 de 2009
r qué odio a BoteroPor qué odio a Botero*
* Este artículo no se refiere al grupo de Rock bogotano que tiene el nombre Odio a Botero, y que fue vetado en el Festival Internacional “Altavoz” de la ciudad de Medellín, en noviembre de 2006, que según la Alcaldía: ”es un grupo que atenta y violenta en su discurso al patrimonio de una ciudad como Medellín”. Adicionalmente, según estas instituciones, porque la ciudad atraviesa por un momento de reconciliación con el maestro Fernando Botero que no puede ser “amenazado” de ningún modo.

40
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Una representación de una represen-tación, ahí está la hipersupresión de la carne, ya no en un plano bidimensional sino en la curvatura de un lápiz, en los hilos tramados de una camiseta elabora-da en algodón colombiano, o la firma del artista en las moléculas de un borrador que se desmoronará. La discreción táctil que hace de la obra del maestro Botero su reconocimiento textural se degradará en un lapso más rápido que sus grandes cua-dros o sus inmensas esculturas, por el uso y el abuso de estos dispositivos, de estas prótesis o sustitutos de obra que se pue-den comprar en la “tienda de Botero”.
De la grandeza de los cuadros y la dilatación de sus bronces a la minimiza-ción de sus formas impresas en diferen-tes soportes, para ser adquiridos a pre-cios más bajos, surge una pregunta, ¿Por qué un artista reconocido en el ámbito internacional combina la parte simbóli-ca del lenguaje plástico con el uso seria-do de sus obras en objetos cotidianos?, es posible que el maestro no haya visto el arte como un modo de representación semiótico, sino más bien como una posi-bilidad de subsistencia, ¿cínica estrategia de supervivencia? obvio que no necesi-ta. Las sociedades industrializadas de posguerra han hecho de casi todas las manifestaciones humanas, una produc-ción lucrativa y de esta epidemia no se ha
salvado el arte, y como bien de consumo ha entrado a las llamadas “industrias sin chimeneas”, como el turismo, la produc-ción televisiva, la publicidad, el cine de corte hollywodense y todo lo que se posi-bilite para la venta y el consumo en masa.
Los museos, galerías de arte y sobre todo los corredores de arte se han encar-gado de legitimar ese “carácter de mer-cancía” en las obras de arte, pero aquí no se cuestiona el precio de una propuesta plástica, la reflexión parte del proceso de masificación exacerbado, estandariza-ción, repetición absurda en todo “cachi-vache” que ofrezca su superficie como soporte de una pobre reproducción, esa “industria cultural” se encarga de que la obra del maestro se masifique por unas cuantos billetes. Los museos, como escri-be Yves Michaud se han vuelto “mall” del arte. En éstos se consume, en todos los senti-dos del término “consumir” una producción industrial de las obras y de las experiencias que desemboca también, en la desaparición de la obra. (Michaud, 2007. p.13).
Esa relación con las cosas, de la que habló Karl Marx propugnó por ver el sis-tema capitalista, como un sistema de con-sumo masivo, el producto artístico del maestro Botero, trabajo humano que se expone como mercancía en las tiendas de museos en Bogotá y Medellín adquieren ese carácter mercantil del que habla Marx
en su libro: El Capital, entonces: el lápiz, la libreta de notas, el pocillo para el café, el cuaderno de colorear que contienen reproducciones de cuadros del maestro Botero, sufren la misma fragmentación que el obrero en la producción industrial: un objeto como otro cualquiera. Formas artísticas que se soportan originalmente en un lienzo hecho en los mejores talle-res industriales de Bélgica o Francia, di-bujos, pinturas y bronces elaborados con los mejores materiales sirven de modelo reproducible para ser litografiados y así permitirle a estas formas un acercamien-to con el gran público, que en últimas, ni siquiera es un público masivo aquellos visitantes de los museos donde hay “tien-das de Botero”, y si en alguna ocasión esas visitas se vuelven masivas, los precios no son tan baratos como los espacios donde se pueden adquirir estos elementos, pero con la diferencia que no van a llevar una reproducción de una obra del maestro Fernando Botero, ¿será acaso esto lo que les da un valor particular? como plantea Adorno (1967), el valor de cambio os-curece el valor de uso. Cuando el arte se convierte en mercancía, y me refiero a esos objetos de consumo que se com-pran o se venden, sin diferenciar entre los bienes para satisfacción cotidiana y la satisfacción del placer estético, del estado de la contemplación, o el producto

41
de la belleza, esos trabajos salidos de una sensibilidad propia del maestro pasan por una pasteurización que los convier-te en elementos consumibles para todas las edades.
Los productos culturales y los acce-sorios de la vida cotidiana son diversos en su especificidad, los primeros no siempre tiene como fin lo utilitario, mientras que los segundos, esa es su esencia, engro-san el utillaje contemporáneo, los unos trabajan con los pensamientos sensibles de su época, mientras que los otros se agrupan en montones de “cosas” para ser vendidas o compradas. Y entonces ¿Qué pasa cuando una obra de tipo cultural se deprecia (en su valor estético) y comien-za a transitar por el mundo mercantil?, que esas formas sensibles empiezan a ser parte del trabajo enajenado de la indus-tria. Volviendo a Marx, el arte posibilita la necesidad de disfrute estético, que el capitalismo no puede satisfacer, aunque esa autonomía ha perdido terreno frente al embate mercantilista. Los productos artísticos no se pueden reducir al con-cepto del trabajo enajenado, porque de hecho hacen parte de las utopías necesa-rias para la existencia. El arte trabaja con las experiencias sensoriales y modula la esfera de la imaginación, mientras que en los procesos industriales su propósito es de índole lucrativo.
La paradoja del maestro Botero con-siste en que las ofertas de sus formas hin-chadas en soportes de utensilios cotidia-nos han rebajado su trabajo que muy por el contrario, el mismo autor ha querido mantener en los niveles más altos. Es claro que los trabajos originales de Fer-nando Botero, que se pueden adquirir desde los marchantes del arte criollo hasta en las galerías más sofisticadas de Nueva York o Tokio no han sufrido una caída en los precios en las bolsas del mercantilismo artístico (porque haya reproducciones de su obra en el delantal para la cocina, en un recipiente redondo para guardar lápices o en plumas para escribir, que también tienen) en sus su-perficies reproducen obras del maestro en los portavasos que van a terminar manchados por vasos rebasados de jugo de guanábana, en la casa de alguien que le gustan los rebosantes cuerpos del maestro Botero, lo que sí les afecta es el desgaste, el deterioro estético (y ético), cada vez que su trabajo original sea re-petido, copiado, trascrito en libretas de apuntes, en individuales para el come-dor, o el paraguas para las lluvias ácidas de este mundo contemporáneo.
Los museos de Estados Unidos y de Europa tienen sus respectivas tiendas, locales en donde venden “cachivaches” con reproducciones de las obras que en
su colección particular hay, de tal mane-ra que el asiduo visitante tiene la posibili-dad de adquirir desde una toalla para las manos con la reproducción de la Mona Lisa o, el pad para el computador con la copia del campo de trigo de Vincent Van Gogh, hasta el llavero con la transcrip-ción en miniatura de un cuerpo desolla-do de Gunter Von Hagens; por el contra-rio, en las tiendas de Botero no se puede comprar nada que no sea made in Botero, ni siquiera una estampita endulcolorada del sagrado corazón, repetido de la obra de otro antioqueño: Juan Camilo Uribe, en el Museo de Antioquia, que la gente “extrañamente” lo llama: Museo Botero, si allí hay un pequeño espacio para “cosi-tas” que no necesariamente llevan repro-ducciones boterianas, se puede adquirir una postalcita del cuadro Horizontes del maestro Francisco Antonio Cano y un caballito regordete en metal nacional, réplica de alguna escultura monumental hecho en un carísimo bronce europeo y que ocupa abusivamente un espacio en la Plaza Botero, en la ciudad Botero.
Un azul de Prusia sirve de fondo para el tejido de esos caballitos regordetes que parecen flotar en una corbata, un bode-gón será soporte de tasas y platos calien-tes que dejarán sus marcas en ese indivi-dual tan “pictórico” aportándole huellas y grafías a esa repetición, intervención

42
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
que bien podría proponerse para cual-quier convocatoria de esas que todo vale, de esas que se legitiman en los dis-cursos de un curador contemporáneo que autoriza y otorga certificado de obra de arte a algo de basura que llegue a la convocatoria, es que después de R. Mutt con su orinal, podemos hasta hacer del arte un excremento (Nebreda y su auto-retrato o un ejemplo del arte en el esca-tológico video de Elias Heim: La proeza del avaro1).
No es descabellado pensar que algún día entraremos a las tiendas de Botero y podríamos encontrar rollos de papel
1 Grabación de la salida de una ese fecal y la edición en anverso de esa salida como una especie de entrada, imagen repetida insisten-temente durante un tiempo determinado, video que participó en la tercera versión del premio Luis Caballero, año 2003. “De esta forma el contenido intestinal, celosamente guardado se expone paulatinamente al ex-terior, para que inmediatamente después de su desprendimiento, regrese a su lugar de origen, levitando y subvirtiendo el proceso depositivo; convirtiendo el ano en una suerte de boca succionante” parte del texto escrito por Jaime Cerón para este proyecto. Versión en html, documento encontrado el día 12 de septiembre de 2009, en la búsqueda por goo-gle: La proeza del avaro, Elias Heim.
toilette, servilletas, toallas para la cocina, y todo material que sirva para la limpieza con alguna obra del maestro Botero es-tampada, por ejemplo con los cuadros de la serie de 43 pinturas de las torturas en la cárcel de Abu Ghraib, o el soldado roma-no hecho en bronce que se reproduzca en toallas para la limpieza de la cocina, suge-rencia de uso de una buena metáfora.
Las diferentes técnicas de reproduc-ción de la obra del maestro Botero han hecho que su función artística pase a ser un accesorio de un accesorio (cosa), esa destrucción del aura estética de la obra de arte fue la que vio Adorno (1967) como un proceso que forzaría al espec-tador de pasar de un estado de contem-plación a un acto de consumo pasivo y sin reflexión alguna, su famosa Entkuns-tung der Kunst 2. Esta degradación, este
2 “Desestetificación del arte”, contrario a Walter Benjamin que pensó que esta tecni-ficación del arte posibilitaba nuevas formas de percepción colectiva, y que el carácter aurático de la obra tendía a la desaparición. Adorno (1967) ya había percibido el cambio que generaría ese paso de los poderes de pro-ducción simbólica, en lo religioso, lo artís-tico y lo intelectual que serían sometidos al aparato comercial.
auto-oprobio ha dejado la obra de Fer-nando Botero muy frágil, ahora son tan solo superficies sometidas a fuerzas comerciales, delgadas láminas repro-ducibles que aún así no alcanzan a ser popularizadas, en últimas no adquieren eso para lo que han sido hechas: llegar al gran público, se quedan en los bonitos estantes y algunas se van a poblar el in-menso mundo consumista de algún ho-gar norteamericano o europeo, de obra de arte única a mercadería turística, ¿un paso en falso?, en la “estetosfera” actual todo se permite.

43
BibliografíaFuentes citadas
Adorno, T. y Morin E.(1967) La Industria Cultural, Buenos Aires, Galerna.
Michaud, Y. (2007), El estado en arte gaseoso, México, F.C.E.
Duque, F. (2001), Arte público, espacio político, Barcelona, Akal.
Pardo, J.L. (1992), Las formas de la exterioridad, Valencia, Pretextos.
Marx, Karl. (1985), El Capital, crítica a la economía política, México, F.C.E.

rantes a la lentitud

Carlos ScolariEntrevista concedida a:Guillermo CárdenasEditor Polemikós U.Libertadores
rantes a la lentitud
El tema de si las industrias culturales le cierran las puertas a la libre expresión o son una mordaza para las culturas que se encuentran en la periferia, es el tema central de nuestra revista y para ello contac-tamos al profesor Carlos Scolari, quien desde una mirada integrada, ve como las opciones mediáticas pueden recuperar un espacio perdido como lo planea García Canclini.
La diversidad de posiciones encontradas crea un prisma en el cual no pocas son las opciones y la hibri-daciones conceptuales con las cuales nos acercamos a un tema que desde escuelas como la de Frankfort o des-de Teodoro Adorno y Walter Benjamín ha contenido
Nos hemos vuelto mucho más intolerantes a la lentitud
“Se ha señalado que la monopolización y la uniformización de los medios y las industrias culturales en los Estados Unidos qué, ahogando a los grupos minoritarios con recursos escasos…La competencia (ya no tan libre),
sofoca la libertad de expresión. Ahora el conflicto entre estos dos principios de las sociedades democráticas modernas se expande al mundo. En rigor ambas formas de libertad- la del mercado y la de expresión- están siendo
remplazadas por otros dos principios: el gigantismo de las audiencias y la velocidad en la recuperación de las inversiones”
(García Canclini, Diferentes desiguales y desconectados, pág. 201)
un punto de vista crítico social, del cual se separan personajes como Scolari o Pisciteli.
Esta conversación, un poco a los saltos propios de un encuentro casual en el marco del seminario de cultura digital, programado por la Universidad Lasallista de Medellín en el mes de septiembre de 2009, nos sirve de punto de discusión para un tema que se torna candente en el entramado de la glo-balización y la mediatización de nuestros espacios culturales.
La revista Polemikós agradece al profesor Scolari y deja el documento como punto de encuentro en la discusión planteada.

46
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Polemikós: El concepto que plantearon, Theodoro Adorno y Jürgen Habermas acerca de las industrias culturales ¿es un concepto hoy en día utilizable en el mismo sentido?Carlos Scolari: Yo creo que no. Justamente hace días estuvimos hablando de esto en Bogotá. Yo de-cía necesitamos algo así como una nueva economía política, es decir, Marx- sigo pensando en una línea de producción-, pensaba, en un obrero ajustando un tornillo. “¡hoy eso ya no existe más!, y ya se está trabajando en Italia, en el mundo intelectual, en Francia, se está reescribiendo, repensado lo que sería y cómo está funcionando hoy el mundo de la economía. Algunos hablan que todo eso ha lleva-do a pensar desde un plano distinto ¿cómo funcio-nan los dispositivos de dominación? yo creo que Adorno Horkhimer, tal y como estaban basados en Marx “producción de bienes culturales estándar homogéneos” etc. Eso es cada vez menos. Ese mo-delo de la industria cultural ahora –no desaparece obviamente – pero cada vez se ve mucho más ata-cado, corroído por formas de comunicación que no son industriales “yo saco la foto la pongo en Face-Book, y no está la línea de producción”.
(P): ¿Hoy en día el concepto en esa cultura es más amigable? CS: Yo creo que sí, porque no es industrial tam-poco lo que se hace. El desafío tan grande que hay ahora, es que la comunicación es de uno, a mu-chos; el modelo de la difusión de la comunicación deja de perder, o deja de tener la hegemonía o el dominio que tenía antes, ahora al haber muchas más prácticas de comunicación que no obedecen
a ese modelo – no estoy diciendo que desaparece, lo estoy reduciendo porque van subiendo otras formas de comunicación - y es ahí donde esta el centro, es eso lo que hace entrar en crisis el mo-delo de Adorno, Horkheimer, incluso a Walter Benjamín: “el concepto de aura”; si yo hago una canción, tengo el documento en formato digital, la cuelgo – supongamos que es un mp3 - lo difundo ¿dónde está el original con el aura? No mire!, son todas copias perfectas, ¡iguales!.
(P): ¿Alguna vez usted en su libro de las “Hiper-mediaciones”, preguntaba si las teorías viejas ha-bría que cambiarlas por otras nuevas, que piensa ahora, al hablar del aquí y el ahora?CS: Si me pareció escribir ese libro… (Risas), el libro fue escrito para plantear eso. No lo que yo creo… Ahí hay dos posiciones: si lo viejo no sir-ve hagamos teorías nuevas una, o la otra decir -algunos todavía lo dicen- aquí no cambia nada, esa teoría sirve. Yo creo que son dos posiciones extremas, tenemos que tirar el agua sucia, ¡pero no tirar el bebe1. Repensemos: Benjamín sirve, Adorno, Horkheimer sirven obviamente; estamos hablando de una realidad diferente, algunas cosas se pueden recuperar otras no y no es que todo sea teoría; es sobre todo, lo que yo critico en el libro, que en todo este discurso cibercultural, se dice de todo y lo contrario de todo ¿no?. El discurso ci-bercultural de los 90 que todavía perdura; es una mezcla de ideología, ciencia ficción, ciberespacio, marketing, y creo que si queremos tener un dis-curso teórico serio, tenemos que empezar por separar la paja del trigo. De los ciberculturales yo

47
creo que hay cosas interesantísimas que podemos recuperar y de las viejas teorías de la comunica-ción de masas podremos recuperar algo también. Y ahí es donde se mueven todas las hipermedia-ciones, en ese territorio.
(P): En esas hipermediaciones se encuentra la pér-dida del sujeto y se crean esas subjetividades que permiten unas interconecciones diferentes?
CS: ¿Eso de las subjetividades, eso lo trato de reflexionar un poco al final de libro, ¿que otras nuevas percepciones del tiempo y del espacio se recrean?. Yo creo – como lo digo siempre – que el hecho de que tres científicos en tres lugares opues-tos en el mundo, hagan un trabajo y lo presenten en un congreso sin haberse vistos nunca, pero trabajando juntos en una investigación, da cuen-ta de estas nuevas formas, o que los seguidores
Niñas festival - De la serie Fiestas de las colaciones. Supía, Caldas, 2008.

48
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
de Marilyn Manson se difundan por todo el mun-do -o cualquier grupo de seguidores fanáticos de determinado de artista- nos está hablando de nue-vas subjetividades, de nuevas formas de construir las relaciones, es decir, no vinculadas al territorio, sino con una nueva temporalidad totalmente di-ferente, con una aceleración de tiempo.
(P): El tiempo allí, ¿no existe?CS: Existe, pero ahora más rápido. Nos hemos vuelto mucho más intolerantes a la lentitud, inclu-so hay libros que reivindican la lentitud o movi-mientos como el ”slow Food” que reivindican un retorno a disfrutar un poco más de todo, pero evi-dentemente la dinámica empresarial, la dinámica de los medios, de la información ha sufrido una aceleración muy grande.
(P): Parte de esa aceleración se encuentra en la concepción de realidad que traíamos desde la an-tigüedad ¿Qué es lo real de lo virtual?CS: yo creo que cada vez se mezclan las dos cosas. Se habla mucho con la realidad aumentada. Por ejemplo hay aplicaciones a través de las cuales yo veo determinado paisaje o algo, le saco una foto con el móvil, inmediatamente puedo recibir más información sobre ese lugar. Es como hacer clic en un objeto que se abre y eso es en el mundo real, pero también el virtual; yo creo que sí vamos ha-cia formas híbridas de lo virtual y de lo real, que es realmente lo interesante.
O el hecho de que un médico pueda operar a un paciente a distancia manipulando instrumentos,
yo creo que cada día se dan más formas híbridas de realidad, realidad/realidad, realidad/virtual y que se están creando experiencias muy, muy in-teresantes y desconocidas. Vamos a ver qué sale de todo esto.
(P): Pertenecemos a una academia de Comunica-ción, ¿Cuál es el pecado hoy en día de los comu-nicadores?CS: Yo creo, que ésta va de postre. Un artículo ha-blaba de los grandes pecados de la investigación de comunicación. Yo creo que el gran principal pecado de un comunicador es cerrar los ojos. Una cosa en lo que hemos coincidido todos los ponen-tes aca, en este congreso, es que se está vivendo un momento excepcional, por la cantidad de oportu-nidades, de medios, una explosión que va más allá de los conflictos sociales, políticos o militares que existen en el mundo, yo creo que es un momento de gran efervescencia, que tenemos que estar muy abiertos a esto; ¡ser flexibles! en el sentido de no encerrarnos en posiciones o en concepciones ce-rradas o del pasado. Es un momento de estar abier-to, atento a nuevas experiencias, a nuevas formas de organización, nuevas informaciones, nuevos medios y yo creo que los comunicadores estamos en el centro de toda esta movida, tenemos que mantener esta actitud. Y una cosa que dijo Piscite-lli hoy “Basta de hablar, hay que hacer”.
(P): ¿Y en esa misma dirección, los maestros, las facultades de comunicación tienen un papel muy grande que no están asumiendo?

49
CS: Sí, esto nos obliga a repensar muchas cosas. ¿Cómo enseñar la comunicación?, ¿qué tipos de profesionales estamos formando?(P): Porque a ese nivel el lenguaje de estas hiper-mediaciones es diferente al lenguaje que se está dando al interior de la academia.CS: Sí. Son metalenguajes, porque se están mez-clando las cosas basado en un nuevo entorno. O sea, que sirve el estudio del cine, el estudio de la radio… pero todo esto confluye, converge obviamente - la palabra de moda es convergencia - en un nuevo en-torno y allí se mezclan y surgen cosas nuevas.
¡Gracias!, un apretón de manos, y la promesa de una conversación más larga, dejan este sabor de un comunicador que está creando un pensamien-to nuevo alrededor de las nuevas tecnologías, posi-bilitando un entorno a las posibilidades de nuevas formas de entender la comunicación. Un pensador que nació en Argentina hace 46 años, que ha escrito textos como el de “hipermediaciones” o “L̀ homo videoludens”, que se graduó en la Universidad de Rosario (Argentina ) como comunicador Social y se doctoró en ”Lingüística aplicada y Lenguajes de la comunicación en el año 2002, con una tesis dirigida por Gianfranco Bettetini.

50
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
crisis o nuevas lecturas vallenato

Resumen
Palabras clave
Arminio Mestra OsorioU. Libertadores
comunicación, canción, cultura, tecnicidades, subjetividades, generación, interacción, participación
communication, Vallenata song, culture, technical, subjetivities, generation, interaction, participation
La composición vallenata vive nuevas realidades o está cambiando definitivamente por las exigencias del mercado, o porque los receptores actuales viven nuevas sensi-bilidades a partir de las experiencias que dan desde la comunicación. Pero resulta interesante que todo el aporte cultural y comunicacional contribuya a la canción va-llenata para romper las visiones fundamentalista y regionalistas que defienden un discurso ajeno a estas percepciones.
Vallenata song: Crisis or new point of viewThe “Vallenata” composition definitively lives new realities or this changing by the exigencies on the market, or because one new receivers live the new sensitivities from the experiences that are lived from the communication. But it is interesting which all the cultural and communicational contribution contributes to the Valle-nata song to break the visions fundamentalist and regional that defends a speech other people to these new perceptions.
Recepción: Julio 30 de 2009
Aprobación: Agosto 15 de 2009
crisis o nuevas lecturas vallenato¿Crisis o nuevas lecturas de la canción vallenata?
Palabras clave
Key Words
Abstract

52
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Alejandro Durán Díaz, el primer rey de la Leyenda Vallenata había sentenciado hace ya mucho tiempo: “Al amor no se le llora, se le canta”. El compositor Gus-tavo Gutiérrez Cabello, afirma: “El va-llenato se está muriendo, hoy lo que se compone y se canta es al sufrimiento y al desamor. La poesía lírica y costumbrista se ha debilitado y quedó rezagada”. El investigador Tomás Darío Gutiérrez, en sus reflexiones, opina: “El canto perdió su carácter politemático y ahora es un solo tema: el amor, hoy lo que escucha-mos es una adulteración musical”. Otros manifiestan que tanto los compositores actuales como los nuevos conjuntos, son los directos responsables de la desnatu-ralización del vallenato, por la forma de interpretarlo y por las temáticas de los nuevos cantos.
¿Qué está pasando con la compo-sición vallenata? Esta situación de des-arraigo poético y de contenido no sólo lo vive el vallenato, sino que otros géneros musicales como las canciones modernas y la denominada “salsa” lo padecen en carne propia; esta última a kilómetros de distancia de lo que fue el movimiento “salsero” de la década de los años 60, 70 y parte de los 80. Algo similar acontece con la nueva canción que remplazó a la añorada balada.
El mismo Gustavo Gutiérrez vuelve a manifestar: “Los compositores de ahora
no tienen la culpa. Yo sindico directamen-te a las casas disqueras, porque prefieren esa clase de canciones. Y como estamos en la época de la supervivencia, a los com-positores no les queda otra opción. No me presto para ese juego. No soy un hacedor de canciones por encargo”.
¿Será cierto que muchos composito-res de hoy han “secuestrado” la rima para ponerla al servicio del facilismo y que se entregan a las exigencias de las casas dis-queras y a sus fórmulas musicales? ¿Será cierto que estamos escuchando temas repetitivos, sin profundidad y sin ningún mensaje diferente? a:
“yo te quiero y me voy a matar si tú me dejas“. “yo te quiero, porque tú me quieres, si tú te vas me pongo tris-te, si tú te quedas me alegro”.
También, es bueno aclarar que al composi-tor actual, no se le puede exigir autoritaria-mente que le cante o le componga a la casa de palma, al río, a la vereda; sencillamen-te, porque su entorno social es diferente, sus referencias culturales han sufrido un
proceso al lado de la cultura, tecnología y la vida cotidiana. La dinámica dentro de sus territorios han sido cambiantes en to-dos los sentidos, desde las vivencias hasta las actitudes y sentires: claro está acompa-ñados por eso que denominamos medios masivos de comunicación.
Pero si se quiere escribir, componer, cantar, se necesita de un compromiso, ri-gurosidad, creatividad, preparación. Así la globalización y las nuevas estéticas que se pregonan por doquier quieran presen-tar los hechos y actos de la vida misma como fáciles y sencillos de construir y hacer. Quizás, para estos nuevos actores de la canción vallenata sí se requiera una mejor preparación; la que no tuvieron sus antecesores.
Muchas canciones de los maestros del ayer tienen fallas y eso no lo pode-mos negar. El compositor de hoy, sino todos, manejan muy mal los tiempos, son redundantes y repetitivos, un tema es igual o parecido al que se grabó hace un año. Quizás, por ese mismo facilismo y la necesidad comercial de vender un producto, sacrifican muchos elementos
¿Será cierto que muchos compositores de hoy han “secuestrado” la rima para ponerla al servicio del facilismo y que se entregan a las exigencias de las casas disqueras y a sus fórmulas musicales?

53
que podrían engrandecer esa canción vallenata.
Ahora, la pregunta es ¿Hasta dón-de nuestros compositores e intérpretes y conjuntos vallenatos modernos, co-nocen de los estudios culturales y que, desde esta perspectiva se puede hablar de cultura y de música? Sabemos que estos estudios nos permiten observar las nuevas percepciones culturales que nos acompañan en el mundo globaliza-do y que interactúan con la sociedad. De igual forma, la tecnología ha cambiado y modelado decisivamente el conjunto de las formas de vida, los entornos tanto materiales como interpretativos y valo-rativos, las cosmovisiones, los modos de organización social, económica, políti-ca y cultural.
“Los estudios culturales toman como objeto de análisis los dispositivos a partir de los cuales se produce, dis-tribuye y consume una serie de ima-ginarios que motivan la acción (po-lítica, económica, científica, social) del hombre en tiempo de globaliza-ción. Al mismo tiempo, los estudios culturales privilegian el modo en que los actores sociales se apropian de estos imaginarios y los integran a formas locales de conocimiento” (Castro, 2000)1.
1 Castro Gómez, Santiago. 2000.
Desde este paradigma, las identidades “ya no se miran como esencias, homogenei-dades, lugares estáticos y estables, como lo inmutable, eterno e imperecedero, sino que se leen desde las prácticas en lo que tienen de mutabilidad de mezcla, de mes-tizaje e hibridaciones” (Ochoa, 2001)2.
Estos estudios se enriquecieron en Latinoamérica y se encontraron muchas lecturas en torno a este discurso, por ejemplo, García Canclini, nos aporta la noción de hibridación cultural (la relación de lo culto, lo popular y lo masivo), todo esto vendría a dinamizar la nueva visión de las identidades; también nos vendió el discurso del consumo cultural, donde se plantea ésta como “el conjunto de pro-cesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos”.
En esta misma línea, también encon-tramos las propuestas de Renato Ortiz y Jesús Martín Barbero. Desde esta óptica analizo la música y la composición valle-nata, como un ritmo musical dinámico y en desarrollo constante y, que a partir de su proceso histórico ha podido am-pliar su cosmos expresivo: la siento y la sigo asumiendo como algo que tiene vida musical y no como una pieza de museo o como un cuerpo embalsamado, ésta debe y tiene que adaptarse a las nuevas
2 Ochoa, Ana María. 2001. El sentido de los estudios de música populares en Colombia.
sensibilidades de la época. Como tam-bién asumirse desde esas nuevas visiones de la identidad, paralelo a las nuevas sub-jetividades de nuestro quehacer cultural.
El vallenato ha vivido ese proceso de las músicas del mundo y desde una mirada reduccionista, encontramos que éste en sus inicios fue narrativo, picares-co, alegre. De inmediato aparece la era del lirismo, lo parrandero, y lo festivale-ro y, por último lo sensiblero, comercial y frívolo. En cada una de estas épocas ha tenido un músculo espiritual que le ha dado vida, sencillamente porque ha sido el reflejo sociocultural de sus creadores e intérpretes. ¿Por qué no mirar todo este recorrido como una negociación entre lo tradicional y lo moderno? Aquí no se ha perdido la comunicación ni el diálogo, por lo tanto no debe plantearse como un choque generacional. Todo lo contrario, lo que existe es interpelación e interac-ción entre las partes, donde el capital sim-bólico de la composición vallenata y el ritmo crece día tras día en el imaginario colectivo, donde han sabido negociar con los grandes medios de comunicación; el festival de la leyenda vallenata por ejem-plo, ha sido indispensable en esta escena de masificación y popularización.
Hay que erradicar los dogmatismos folclóricos que se vienen desarrollan-do al interior de ciertas posiciones que pregonan algunos teóricos del folclor

54
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
de vista lingüístico, el discurso es repe-titivo, sin argumentación y, el acordeón quedó huérfano, porque no hay creación.
¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nuestros compositores? ¿Las casas disqueras? ¿El mercado que se trago o desapareció la imaginación y la creativi-dad? ¿La falta de compromiso estético y musical? ¿El facilismo es lo más próximo para componer? ¿No han comprendido la nueva realidad de la vida cotidiana?
Bienvenida, esta nueva promoción de compositores, pero su tarea musical es más que eso, más que lo que está ha-ciendo en la actualidad, es más de lo que están produciendo, deben trabajar para dejar huellas en la formación de nuestra cultura y enriquecer nuestro patrimonio musical. Ahora se tiene que adquirir el compromiso de aportar reflexiones y es-critos para su engrandecimiento. El lla-mado es para todos aquellos seguidores que desde una visión dogmática defien-den este proceso musical.
La canción moderna en el vallenato se escucha y se baila y tiene sus seguido-res y admiradores, pero no es a punta de intolerancia y sectarismo como le vamos a dar reconocimiento y aceptación; que no sólo sea el mercado el que nos indi-que por dónde seguir, qué comprar y qué componer. Este nuevo ritmo tiene el pri-vilegio de ser difundido las 24 horas por las emisoras en FM, AM y vía Internet,
vallenato, y que no admiten otras lec-turas de este ritmo musical, que no sea la que ellos defienden tercamente, por lo tanto, no quieren reconocer que el discurso de hoy tiene que estar acom-pañado por las nuevas reflexiones de la cultura, la tecnología y la identidad. La dinámica de interpretación, del sentido y significación de la música vallenata, debe dejar más preguntas abiertas que conclu-siones definitivas, debe dejar diferentes avenidas investigativas de las que se de-bería nutrir el debate sobre la cultura de Francisco el Hombre y la música popular en la Región Caribe.
No deberían asombrarse cuando la composición vallenata recurre a un pia-no, violín, trompeta o a un arreglo nove-doso, esto le permite acercarse a un pú-blico que hoy reclama nuevos formatos o innovaciones, lo que no le priva de su esencia, o lo auténtico del citado ritmo. Estos aportes no arruinan el vallenato, ni le quitan vitalidad, todo lo contrario, es un nuevo posicionamiento rítmico y expresivo que amplía su función cultu-ral y musical. Bienvenidas esas rupturas, que no son aceptadas, pero que tienen un gran significado no sólo en lo musical, sino que nos permite entender mejor los menesteres de nuestra sociedad en todo su proceso histórico y político.
Los actuales conjuntos buscan nuevos preludios para conquistar los mercados
y encantar a los jóvenes que viven otras sensibilidades y, las actuales fusiones se deben entender como un mecanismo para no quedar aislado en el mundo glo-balizado. ¿Qué hay de malo en todo esto? Hoy mezclan sus canciones y ponen de manifiesto el concepto de hibridación, todo esto acompañado de la era visual y con una resignificación total para encon-trar la palabra, donde lo local puede inser-tarse en lo global y donde al menos la poe-sía no se pierda para hacer más música.
Aquellos tiemposEn la década de los años 80, García Már-quez hablaba de un vallenato urbano y rural; la composición actual, en un 80% es urbana y esto no quiere decir que lo ru-ral no tenga sus movimientos escénicos. Lógico que tiene que ser así; el país se ha ido convirtiendo gradualmente en urba-no, todo esto por el sinnúmero de sucesos históricos, sociales, culturales y económi-cos; especialmente por el desplazamiento forzado del campo a la ciudad.
Seguro que no podemos abstraernos de estas realidades, pero lo que muchos no comparten es el fatídico facilismo y la urgente necesidad de éxito y triunfo que muchos de los nuevos compositores bus-can afanosamente. Por el acelere se ha perdido el uso de la metáfora, la ironía y de las verdaderas figuras literarias en las actuales composiciones. Desde el punto

55
lo cual le da una ventaja total sobre ese vallenato llamado clásico o terrígeno.
Los momentos críticos que pueda estar viviendo la composición vallenata, también lo han precipitado los medios de comunicación, principalmente la ra-dio, sin desconocer que ésta ha sido un pilar fundamental en su transmisión, todo por la banalidad, la informalidad, la
superficialidad y fundamentalmente por la falta de información y de formación en torno al conocimiento de este género musical. Cuando hablo de formación, lo hago para referirme al poco interés que existe para sustentar con argumentos, las opiniones que se expresan en tor-no a la cultura vallenata. Los periodis-tas y locutores de radio que manejan la
información de este universo se quedaron únicamente en la doxa (opinión) nada de logos (conocimiento). No hay consciencia de discurso. Es más, cuando la fórmula se usa de manera intencional, se pretende abiertamente diluir o borrar en el recep-tor una cierta toma de consciencia.
A grandes rasgos, se ve poco interés y compromiso, un facilismo dominante,
De la serie Carnavales del Diablo. Riosucio, Caldas 2007.

56
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
ausencia de reflexión y documentación acerca de los temas que se tocan en la ra-dio, un medio tan fundamental en el ir y devenir de la sociedad. La radio, en el as-pecto musical, ha sido tomada no sólo por el capital transnacional, sino por todos aquellos que se sienten con la disposición y el derecho de hablar, y lo peor de todo es que no informan y sólo terminan des-informando.
El motivo de este texto no es un aná-lisis crítico de medios, ni mucho menos abordar el estudio proactivo de la radio. En esta segunda parte, lo que se busca es seguir aportando un análisis sobre la composición vallenata y su aparente crisis: “Un análisis lúcido sobre la natu-raleza humana y sobre las condiciones
de la existencia muestran que tanto en uno como en otro ámbito no existe pro-greso sin conflicto, no existe crecimien-to sin crisis. Los cambios culturales tan sólo pueden comprenderse desde el con-flicto” (Ferrés, 2000)3.
Desde el punto de vista hipotético, podría decirse que la música vallenata y la composición misma pueden convertir-se en nuestro pasaporte musical ante un mundo globalizado y también una forma de presentar a una nación que aún no se reconoce a sí misma, después de 190 años de vida republicana. El vallenato, en sí, es más que eso a lo que nos tienen
3 Ferrés, Joan. Educar en la cultura del espectáculo.
acostumbrados a ver: caja, guacharaca y acordeón. Este ritmo se puede concebir como un estado de ánimo; como algo trascendental, una visión filosófica del hombre frente al universo y la sociedad, esto nos permite tener una cosmovisión más interesante del amor y la muerte, esa visión ontológica es la que se perdió o está desaparecie En esa misma línea, podemos encontrar versos o canciones que dicen ser líricas, no sé hasta dónde lo serán: “un osito dormilón le regalé y un besito al despedirme ella me dio”.
Se encuentran versos por doquier que le cantan al desamor:
“Se terminó ese amor/ cuál de los dos más se adoraba, se marchitó esa flor/ cuál de los dos más la regaba yo sé que tú dirás/ que tú me dabas/ lo que yo te negaba/ inclusive a es-condidas/ mi vida recuerda que yo te quise mucho, espero comprendas todo este disgusto/”.
Hay versos que canta sin virilidad, sin fuerza espiritual. Es la lágrima utilizada como catarsis para que todo siga igual:
“Me miré al espejo para ver y eran lágrimas que corrían por mi piel/ yo no quisiera llorar por tí/ yo no qui-siera llorar por tí/ pero se me salen las lágrimas/”.
De la serie Carnavales del Diablo. Riosucio, Caldas. 2009

57
Hay otros más cobardes y llorones que ante la pérdida del ser amado se arrodillan y suplican con voz desgarrada y trémula:
“Vuelve porque yo te necesito/ ven porque tú eres mi destino/ ven para que me perdones la vida/ perdóname la vida”.
El amor es más que ese discurso baladí: “El amor se vive como una experiencia integradora, una de las pocas en la que la persona se experimenta como unidad: conciliación del cuerpo y del espíritu, apertura a otro ser que lleva a encon-trarse a uno mismo, acción de vaciarse en otro para hallar la propia plenitud, afirmación de uno mismo a partir de la afirmación del otro.
Otra visión del amor (amor y odio): “El relato convencional suele carac-terizarse también por la dialéctica entre la necesidad de amar y la ne-cesidad de odiar, entre el afecto y la agresividad, entre Eros y Thanatos, entre los sentimientos constructivos y los destructivos. Los relatos con-vencionales ofrecen unos personajes positivos que resultan gratificantes para el inconsciente porque permiten la identificación con el yo real o con el yo ideal y los personajes negativos que representan una amenaza para el inconsciente y por que estos mismos
permiten la proyección de sentimien-tos negativos, de agresividad, de odio” (Ferrés, 2000)4
La canción vallenata de hoy la podría-mos ubicar en el contexto que el novelis-ta checo, Milán Kundera, llama Kitsch. Es un momento de la política y el arte, donde todo tiende a plasmarse en pa-raísos imaginarios, añoranzas fútiles y de amores banales, donde sólo “habla el corazón y es mala educación que la razón contradiga”. El único motivo del artista o del político en una sociedad Kitsch es el canto al primer amor imposible y a la de-fensa irracional. En tal sentido,” el Kitsch es un biombo que oculta la muerte”. Lo Kitsch es extremadamente conservador y cuando no simplificador ya que le teme a la complejidad.
Lo kitsch ha penetrado la composi-ción vallenata; podemos citar una canción típica para este caso: “seamos amantes inocentes/ será una extraña relación/ no habrá sexo ni caricias/ sólo besos con amor/. ¿Ante este tipo de composicio-nes, cómo un colectivo se vuelve adicto y defensor de estas canciones? Ahora hay que reconocer que tienen audiencia en el territorio nacional.
La radio y la televisión las difunden las 24 horas y su estructura no le exige
4 Ferrés, Joan. Educar en una cultura del espectáculo.
a la razón misma el mínimo esfuerzo. Por eso, entra a los sentimientos por el corazón, por eso toca la epidermis y por eso mismo sale por donde entró y, cuan-do al mercado llega una nueva canción del mismo estilo, le queda fácil atrapar a sus adoradores furibundos. Lo que en-tra por el corazón o dura toda la vida o no dura mucho, en cambio lo que entra por el corazón y se toma la razón es por-que definitivamente tiene mucho sen-tido. Además los colombianos somos más cardiacos que racionales. Estas composiciones propician la lágrima y no la reflexión, ni el gusto estético, tam-poco nos invitan a sentir y a transfor-mar la vida cotidiana. En el corazón, los asuntos pueden ser eternos o pasajeros, porque desde el corazón no hay sentido crítico que permita la clasificación de los asuntos.
Los momentos que está viviendo la composición vallenata no son gratuitos. Es una clara demostración del deterioro que ha sufrido el sentimiento amoroso en la sociedad global, en la cual el amor ya no es para muchos esa fuerza espiri-tual, poderosa y maravillosa cuyas raíces están enclavadas en la alta espiritualidad del hombre. Hoy, está vulnerada por el sinsentido en que se debate la vida, que ha perdido su capacidad de soñar, imagi-nar, volar y se quiere remplazar por coti-dianidades sin esperanza, de un hoy sin

58
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
mañana y que establece con los demás unas relaciones efímeras y volátiles.
Es un botón que muestra la crisis de los criterios éticos y morales con los cua-les la sociedad actual califica al hombre, a la mujer a lo humano y, en especial, al amor, pensado como un sentimiento cursi, quebradizo, deleznable y como un mero pasatiempo casi deportivo, irres-ponsable e intrascendente.
Nuestra composición vallenata, in-cluida la canción inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata, necesita propor-cionarnos los elementos básicos con los cuales construir identidades nuevas con arraigo, pero no narcisistas, ni provincia-nas, sino identidades que puedan dialo-gar e interactuar entre sí y con el resto de identidades del mundo.
Para terminar voy a citar al profesor Ismael Medina, de la Universidad del Va-lle, a partir de una conferencia que dictó en el marco del Festival Vallenato:
“Se ha puesto de presente cómo la imaginación del compositor puede navegar libre y espontáneamente, soñando imágenes ricas y hermosas
que él mismo puede no advertir y que un oyente o lector distraído no alcan-za a captar. De acuerdo con Bache-lard, el poeta ensueña sin que haya un motivo o una disposición volunta-ria para hacerlo.
Algunas veces, un detonante de enso-ñación son los recuerdos infantiles, que pueden aflorar en un momento determi-nado ante la presencia de un objeto o un suceso vivido en el pasado. Otras veces éste puede ser un hecho súbito impac-tante. La ensoñación es un fenómeno espiritual demasiado natural para que se lo trate como un derivado del sueño, para que se lo incluya sin discusión en el orden de los fenómenos oníricos. A todas luces, el psicoanálisis freudiano es insuficiente para analizar la imaginación creadora, sostiene el filósofo.
Es gratificante no sólo gozar con la melodía, sino disfrutar también con la imaginación poética del compositor y sus ensoñaciones, disimuladas en su lenguaje corriente, prosaico a veces. Así, apreciamos mejor cuánta belleza, cuánta poesía popular encierra algunos cantos
vallenatos, más allá de la creencia arcaica de que si no hay narración de un suceso real, no es vallenato. En estas canciones, hay poesía popular y literatura, pero te-nemos que aprender a descubrirlas y, para ello, no basta el corazón. Detrás de ese lenguaje corriente de un gran núme-ro de canciones, hay un filón digno de ser investigado. Pues allí, además; de figuras poéticas, se pueden hallar improntas in-delebles de nuestra cultura” (Medina)5.
Al menos, en esto de la composición, quisiera quedarme con ese mundo poé-tico que canta el poeta cubano Cintio Vittier: “La puerta tiene índole terrenal, en cambio la ventana es de índole celestial. Por las noches, las puertas piensan y las ventanas cantan”. Estos aportes no sólo buscan engrandecer la composición de ayer y la de hoy y también tiene como propósito no olvidar esos viejos cantos, que tienen como esencia la palabra.
5 Medina Lima, Ismael. El agua en las can-ciones vallenatas. U. del Valle.

59
BibliografíaFuentes citadas
Barbero, J. (1987) De los medios a las mediaciones, Barcelona, Falta editorial
Canclini, N. (1990) Culturas Híbridas, México, Grijalbo.
Ferrés, J. (2000) Educar en la cultura del espectáculo, Barcelona, Paidós.
Medina, I. (falta el año???) El agua en las cancines vallenatas. Falta ciudad ¿??, Universidad del Valle.
Medina, M. (2000) Ciencia, tecnología- naturaleza cultura en el siglo XXI, México, Universidad Autónoma Metropolitana.
Ochoa, A. (2001) El sentido de los estudios de músicas populares en Colombia, Ministerio de Cultura.
Ortiz, R. (1998) Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Bogotá, Convenio Andrés Bello.

60
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
astigmáticos e hiperbólicos

Resumen
Palabras clave
Key Words
Abstract
Javier BarbosaU.Libertadores
astigmáticos, hiperbólicos, siniestro, imagen, estética
astigmatic, hyperbolic, sinister image, aesthetics
Se presenta en el siguiente ensayo una postura de dos planteamientos que culturalmen-te existen como reflexión desde el punto de vista del discurso teórico y desde el hacedor y creador de imágenes, que de una u otra manera convergen y divergen en problemas conceptuales de la imagen.
Astigmatic and hyperbolic It comes in a stand trial the following two approaches that are culturally and reflec-tion from the standpoint of theoretical discourse and from the maker and creator of images, which in one way or another converge and diverge on conceptual problems of the image.
Recepción: Septiembre 22 de 2009
Aprobación: Septiembre 30 de 2009
astigmáticos e hiperbólicos Astigmáticos e Hiperbólicos

62
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
No sólo se ataca para hacer daño a alguien, para vencerle, sino a veces por el mero deseo de adquirir conciencia de la propia fuerza.
“Humano, demasiado humano” Federico Nietzsche
Paradoja es que un lingüista intente ex-plicar un hecho visual de manera oral o escrita. Es claro que “leer” una imagen requiere de condiciones en sí mismas to-talmente diferentes al hecho de redactar y procesar documentos escritos y orales de cualquier tipo, y en los programas académicos de formación profesional del lingüista no hay apartado alguno de su formación profesional que implique una cátedra que comprometa la comu-nicación visual. La misma paradoja se presentaría en el ejemplo de que a un estudiante de diseño en su proceso for-mativo que, en cambio, si está obligado a ver asignaturas que comprometen la ex-presión oral y escrita, terminarán –salvo, que así lo desearán o las circunstancias así lo determinasen- “impartiendo cáte-dra de comunicación lingüística”.
Igualmente es paradójico y pretencio-so es que un maestro en Artes Plásticas y Visuales o Bellas Artes, dedicado a inter-pretar o entender el mundo por medio de categorías visuales y plásticas, desarrolle un ensayo escrito sobre el lenguaje por el mismo medio escrito. Pero esto es lo que hace interesante al mundo fáctico, su
elasticidad. La misma, gracias a la que lin-güistas, artistas o diseñadores se pueden dar licencia de transversalizar la comuni-cación escrita, oral, auditiva, visual (por mencionar algunas), permitiendo que coexistan. De allí que la expresión acuña-da de enseñar a “leer” imágenes, se quede corta en su acepción y que el intento de hacer uso de los procedimientos gramati-cales, como si fuesen los más apropiados para explicar el mundo de las representa-ciones visuales, no sean los mejores.
Los seres humanos instauramos códi-gos para significarnos. Desde la infancia sentimos la necesidad de comunicarnos por medio de gestos fonéticos y gráficos que a medida que avanza nuestra com-prensión del mundo, se potencializan mediante diferentes destrezas corporales y sensoriales, sumado a la habilidad para producir y comprender signos fonéticos y visuales, entre otros.
Mi posición como profesional, ha-cedor e intérprete de imágenes, es la siguiente: La sensibilidad frente al len-guaje de los signos visuales es totalmente diferente entre el creador de imágenes y quien sólo las lee. Así que el discurso de
los profesionales dedicados a los lenguajes escritos y hablados puede ser, sin dejar de ser interesante, diametralmente diferente y, posiblemente, reducido para explicar la gran cantidad de ‘cargas’ de codificación sígnica que contienen los hechos visuales.
A partir del siglo xix, y por inter-medio de la semiótica, se ha intentado organizar gran parte del discurso visual donde, incluso, se generan categorías que en la mayoría de las ocasiones pueden ser interpretaciones individuales que se im-ponen de modo unívoco, inequívoco y perfecto, categorías que pertenecen más a las profesiones que estudian la palabra escrita que a las de los hechos visuales. El verbo exige condiciones gramaticales para existir, es más exacto y no tiene elas-ticidad significativa, pues ésta la otorga el lector en su interpretación del texto.
Cuando se intenta explicar una imagen por medio de clasificaciones lingüísticas como si fuesen fórmulas que no pueden cambiar o variar, se siente la gran diferen-cia entre el pensamiento lingüístico y el pensamiento visual. El cambio arbitrario del orden de las letras en una palabra ge-nera un caos en su estructura misma que

63
determina el sentido de una frase; pero desde el pensamiento elástico de la plásti-ca, cambiar de manera arbitraria el sentido de una imagen en sus elementos morfoló-gicos dentro de una composición puede generar un caos y un cambio de sentido, pero no por eso deja de existir, todo lo contrario, puede llegar a convertirse en una nueva tendencia o constante estética.
Como ocurrió a principios del siglo xx en las Artes Plásticas y Visuales con el movimiento Dadá, que fue destructivo con el lenguaje; o los Futuristas, quienes por su parte desarrollaron efectos de si-multaneidad y superposición pictórica y gráfica; o los Surrealistas que en conjun-to con Dadaístas innovaron con procedi-mientos literarios tales como el cadáver exquisito, la escritura automática y el pa-limpsesto pictórico.
Una mente elástica permite resignifi-car el lenguaje, generar nuevos discursos y acuñar nuevos términos. Ejemplo lite-rario es Julio Cortázar quien propone la palabra “cronopio” para designar a criatu-ras ingenuas, soñadoras, desconcertantes, sensibles y que no se acogen fácilmente a las normas sociales. Este término no se reconoce en nuestro vocabulario común, aunque revela la elasticidad en el lenguaje de quien la inventó para enriquecer en al-gún momento el vocabulario, y que a falta de existir un término para explicar lo que quería expresar terminó inventándolo,
tal como sucede en las disciplinas visua-les como las artes plásticas.
Los términos y los significados en un lenguaje determinado existen para facili-tar hasta donde es posible la comunica-ción. Una condición esencial para que se dé es que todos los hablantes manejemos el mismo vocabulario. Otros lenguajes más elásticos, más permisivos y menos literales permiten recrear y resignificar. Por ejemplo la palabra “palimpsesto” que tiene como primer significado según el Diccionario de la Lengua Española en línea: “manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente”, pero que para las Artes Plásticas se define como un soporte que permite la significación sobre lo escrito, ampliando su significado.
En la obra pictórica Jasper Johns hace uso de signos que se transforman en ob-jeto plástico y no sólo en objeto recono-cible; otro caso es el artista On Kawara, el cual por medio de signos asociados con el tiempo -en sus cuadros de fondo total-mente negro ubica una fecha que indica en ocasiones día, mes, año o simplemen-te el año- evidencia el paso del mismo, a manera de código que de manera íntima contiene algo que va más allá de un con-texto espacio temporal.
El lenguaje se enriquece y se multipli-ca en la medida que otras áreas del saber validan o hacen uso de las palabras y los
términos para explicar fenómenos que son similares. Tal es el caso de la geología y la arqueología que también hacen uso del concepto palimpsesto para explicar fenómenos propios de sus disciplinas.
Las mentes elásticas son modernas y tienen mayor sensibilidad estética, vali-dan hechos visuales con menor cantidad de prejuicios moralistas o de manipula-ción del poder, pues el verbo y la palabra de algún modo lo adquieren por sí mis-mos. Las mentes que se ven sujetas a la oralidad y a la palabra escrita como única manera de entender el mundo, son a mi juicio y acuñando este término arquitec-tónico, neomedievales, lo cual, sin querer decir que sean totalmente oscurantistas frente al hecho escrito, derivan en hibri-dación de pensamientos conservadores que no permiten explicaciones no racio-nales, y mucho menos el tráfico constan-te de definiciones lingüísticas, visuales y sensoriales para explicar los fenómenos comunicativos visuales. Si se prefiere, acuñaré el término de famas, también de Cortázar, para describir a estas personas, mentalmente rígidas, anquilosadas, or-ganizadas y sentenciosas.
La necesidad crea la formaWassily Kandinsky
Toda obra de arte es un simulacro cultural, es un medio para explicar la

64
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
manera de ver el mundo que nos trata-mos de explicar. Construimos simu-lacros de todo aquello que nos parece importante. Para esto los creadores plás-ticos y visuales nos valemos de medios de comunicación polisémica mediante los que se desafía el principio de contra-dicción, atentando contra el pensamien-to de lo que creemos es real, poniéndo-nos a merced de lo que podría ser. Estas imágenes recrean aquello que no pode-mos expresar y por esto son simulacros de la realidad. El verdadero artista no tiene moral, pero sí una moralidad. Plan-tea siempre lo que significan los demás para sí mismo. El verdadero creador de imágenes debe producir como siniestro y para crear nuevos lenguajes se debe ser siniestro, emotivo, pasional. Miguel Án-gel, Rembrandt, Goya, Cezanne, Manet, Picasso, Duchamp, Basquiat, Damien Hirst, Gunther Von Hagens, Banksy, por citar algunos, eran y son para su época radicalmente siniestros.
Los lenguajes escritos son diestros, siempre caminan sobre verdades absolu-tas al igual que la ciencia que se dedica a estudiar los elementos que la consti-tuyen como lenguaje y la manera de ge-nerar comunicaciones. De otra parte las imágenes que representan el mundo por medio de lo visual son torpes, indecisas, contradictorias, de algún modo, sinies-tras y designan todo lo que está excluido
de la norma. Al producirse trastornan la moral de la unidad.
Los creadores visuales siniestros debemos retornar al origen, no nos de-bemos someter a la verosimilitud, la co-ordinación, ni la imitación que como in-dividuos torpes destruyen la unión de la mano y el ojo, re significando los códigos de los lenguajes diferentes al escrito. Se debe permitir intentar destruir el signo representado de cualquier forma plásti-ca o visual, sin importar el fallo, si en el intento se da vida al gesto. En la inteli-gencia siempre hay una pizca de torpeza -como efecto, no como disposición-. De este modo los lenguajes gráficos y visua-les, que siempre recordamos por su carga emotiva y discurso, son gestos de la pul-sión que surge de propuestas verdade-ramente plásticas y visuales. De allí que nos valgamos de imágenes como aproxi-mación parcial de una realidad.
A quienes ejercemos la creación vi-sual les otorgo el calificativo de los hiper-bólicos, porque nos permitimos plurali-dad en los significantes, exaltando así el valor de las cosas imaginadas, lo que se valida en la medida en que crean su pro-pia lógica y lenguaje y generan analogías entre la imaginación y la realidad, siendo así que surge la aproximación como me-dio para explicar fenomenológicamen-te la creación de las imágenes que son producto de la fantasía de sus creadores.
Defino así a este grupo como aquellos que nos permitimos hablar en lenguas extrañas o ‘jerigonza’ que llaman.
Las artes plásticas y visuales surgen como derivado de las expresiones clási-cas de las bellas artes para incluir y agru-par formas de arte no clasificables hasta ese momento, no convencionales o sim-plemente que aparecen como producto de las mediaciones entre órdenes con-ceptuales y nuevas disciplinas del saber.
El siglo xix se vio afectado ante la aparición de la fotografía, pues cambio la mirada y el cómo se podía interpretar el mundo, la pintura se tuvo que desligar de los conceptos representacionales de la naturaleza y de este modo empezó a re-flexionar desde otra perspectiva buscan-do nuevos lenguajes plásticos para signi-ficar el mundo, un ejemplo de esto son los impresionistas, que aunque en oca-siones se valieron de la fotografía como medio para llegar a un fin, su búsqueda personal los arrastró a nuevos problemas de luz y color, modos de ver y sentir, sus propuestas no estaban bien vistas ni fue-ron socialmente aceptados, las cualida-des estéticas de sus propuestas según los cánones de la época no correspondían a modelos impuestos, aún así abrieron una brecha a las vanguardias artísticas que se consolidarían como lenguajes del siglo xx; aparecen las academias y los movimientos de diseño y arte, que

65
desmitifican la estética dominante, y otorgan valores conceptuales acordes con el tiempo histórico, con la cual va-lidarían su existencia, de este modo, aparecen los diferentes manifiestos que otorgan de manera escrita un postulado teórico de lo que se desarrolla en dife-rentes acciones plásticas y visuales.
Las aplicaciones plásticas de algunos artistas se extendieron a disciplinas como la arquitectura y el mobiliario, el cons-tructivismo o el neoplasticismo como son
ejemplo de esto, asumiendo el espacio como forma y reduciéndose a una míni-ma expresión de elementos morfológicos y expresivos, sigue implícito en el diseño actual, como intentando develar sus se-cretos con la mayor naturalidad posible.
Cada expresión plástica y visual es tan legítima como tantos libros escritos existen, pero no todas las representacio-nes son o serán obras maestras, como aquellos libros que el mercado considera bet-seller. El hecho de que una imagen
o una construcción en la que se involu-cren los sentidos u ocupe un espacio en una exposición, no indica que esté com-prometida con su tiempo y su espacio. Ante la gran cantidad de medios y media-ciones para la creación de imágenes, sólo podemos intentar convivir con ellas.
Cuando descubrí los ready-mades pensé en desalentar a la estética. En el neodadaísmo han tomado mis ready-mades y les han encontrado belleza estética. Les tiré a la cara el portabotellas y el mingitorio como un desafío y ahora los admiran por su belleza estética.Carta de Marcel Duchamp a Hans Richter (1962).
Cuando se entra a una exposición, el es-pectador es recibido en la gran mayoría de ocasiones con introducciones escri-tas por teóricos del arte, para que quien no conoce del tema pueda desarrollar una reflexión de aquello que desconoce. La palabra escrita exalta valores y signi-ficados inexistentes que atentan contra la poesía de la imagen y, finalmente, destruyen la capacidad de sorpresa de quien ingresa desprevenidamente a disfrutar con íntima fruición de las imá-genes. No imagino qué hubiese sido, si en la exposición realizada en 1917 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York,
Cangrejo - Parque Tayrona, 2009.

66
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
en su ópera prima con el título Fuente, la obra de Duchamp, que logró dividir en dos el curso de la historia del arte, hubie-se tenido una introducción escrita para explicar lo que se pretendía realizar. La sola presencia del objeto cotidiano rom-pe la estructura mental de los astigmáti-cos, quienes necesitan una explicación para entender el mundo y preferiblemen-te de manera escrita para sustentar con hechos fehacientes la falta de estructura en un discurso, sin darse cuenta que la acción realizada por Duchamp, sin hacer uso del lenguaje escrito, consolidó el he-cho de lo que se conoce hoy como arte conceptual, una paradoja para los astig-máticos que son capaces de explicar el mundo de las imágenes por medio de la palabra, pero que se valen de hechos que ellos mismos no pueden realizar para va-lidarse como teóricos inflexibles en sus ideas y conceptos. Y si lo simplificamos aún más, este dramático episodio en la historia del arte se logró con el despla-zamiento de centro (término utilizado en la plástica) de un mingitorio (urina-rio), en su calidad de objeto cotidiano a un museo como hecho estético, es decir, un objeto utilitario creado para cumplir una determinada función, se desplaza de su concepto primario (primer propósito para lo cual fue creado) y al trasladarlo de su centro y otorgarle otra función (en este caso estética) automáticamente se le
otorgan cualidades de las cuales se des-prenden nuevos contenidos simbólicos.
Es fácil identificar a los astigmáticos, son moralistas del verbo y la palabra, son conservadores en sus procedimientos mentales y siempre están ocultando sus incapacidades imaginativas por inter-medio del discurso de otros, argumen-tando incluso, que muy posiblemente lo que estoy escribiendo, atenta contra su moral y buenas costumbres… galima-tías que llaman.
Retomando mi posición, quienes somos hacedores de imágenes debemos ser siniestros, para hablar en términos de representaciones que involucren los sen-tidos, y no permanecer indisolublemen-te suspendidos en el dulce encanto de los discursos escritos para poder expli-car el mundo, no obstante, afirmar que una posición invalida a la otra. Sería un error de flexibilidad. ¿Qué seríamos los unos sin los otros? La polaridad es una situación que permite el poder originar posiciones y posturas heterogéneas que en suma plantean respuestas novedosas y creativas. Jamás el discurso del lengua-je escrito en todas sus dimensiones será capaz de abarcar la explicación del mun-do, como tampoco la imagen será capaz de descifrar la totalidad del caos y del cosmos. Otros lenguajes aparecen, frag-mentándose, reagrupándose, proponien-do nuevos sentidos del orden. Por ello no
debemos invalidar los lenguajes, cual-quiera que sean éstos, ni pretender creer que se tienen todas las respuestas me-diante el uso de un solo lenguaje. Todo lo contrario, ninguno de los dos puede o tiene la total capacidad de explicar el mundo por medio de miradas astigmá-ticas o hiperbólicas. Las ideas son en sí mismas posibilidades que se pueden de-sarrollar de cualquier manera, lenguajes auditivos, códigos olfativos o táctiles que se valen de elementos morfológicos pro-pios de estructuras abstractas sígnicas, simbólicas y señaléticas, entre otras.
El ser humano instaura sociedad y cultura independientemente del soporte de los medios y las condiciones cultu-rales, pero sólo dejamos de pensar bajo la coerción del lenguaje; y si esta deter-minante nos separa de los astigmáticos, también nos agrupa como hiperbólicos, debiendo comprender que una men-te elástica y contemporánea permite la existencia de diferentes discursos poli-sémicos. Discursos utilizados en benefi-cio propio para aumentar la potencia de nuestras disertaciones en cualquier cam-po en el cual nos permitamos desarrollar comunicación y lenguaje.
El arte no se debe comprometer con dogmas, perdería su calidad esencial o su naturaleza: la de ser libreRubén Fontana. Diseñador Gráfico

67
BibliografíaFuentes citadas
Lucie-Smith, Edward. (1991) Movimientos artísticos desde 1945. Traduc-ción Jesús Pardo. Editorial Barcelona. Ediciones Destino.
Baudrillard, Jean. (2006) Le complot de I’art. illusion et désillusion esthéti-ques. (Traducción Irene Agoff. El complot del arte. Ilusión y desilusión esté-ticas). Editorial Buenos Aires. Madrid Amorrortu Editores.
Benjamin, Walter. (2003) Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. (Traducción Andrés E. Weikert; introducción Bolívar Echeverría. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica). Editorial México, Itaca.
Recopilación. (2009) Art now 3. Editorial Taschen España. Hans Werner Holzwarth editor.
Hiperbólicos: Seres que se permi-ten aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla, dotados de vir-tud para alguna aplic ación artística visual permitiéndose desarrollar palimpsestos de cualquier tipo.
Astigmáticos: Que padece o tiene as-tigmatismo el cual es un defecto de un sis-tema óptico que reproduce un punto como una pequeña área difusa por lo tanto co-noce a grandes rasgos los conceptos esté-ticos visuales y por esto considera contar con la capacidad de explicarlos, y presenta resistencia a resignificar el mismo.

68
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
proximación proceso comunicacio-

Resumen
Palabras clave
Key Words
Abstract
El siguiente artículo presenta un reflexión académica, producto del avance investi-gativo sobre la relación Comunicación/Tecnología/Educación. En él se desarrolla una propuesta que hace evidente la importancia de comprender la manera cómo las mediaciones de carácter pedagógico y tecnológico se convierten en reguladores de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Hybridization TechnologyThe following article presents an academic reflection, product of the research ad-vance on the relation Communication/Technology/Education. In him a proposal is developed that makes evident the importance of understanding the way as the mediations of pedagogical and technological character become regulators of the education-learning processes.
La hibridación tecnológica. Una aproximación al proceso comunicacional desde la perspectiva educativaNancy BallestasPablo E. RiveraU.Politécnico Grancolombiano
[email protected] [email protected]
mediación, hibridación, modelo pedagógico
mediation, hibridization, pedagogical model
Recepción: Septiembre 03 de 2009
Aprobación: Septiembre 30 de 2009
proximación proceso comunicacio

70
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
INTRODUCCIÓNEl nuevo escenario educativo de la sociedad occidental, propio del siglo XX y XXI, in-corpora la tecnología como elemento revolucionario de las formas de apropiación, consolidación y construcción del saber, así como una estrategia para acceder a expe-riencias académicas en procura del mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional.
hoy, ya no como un síntoma de sin fu-turo, sino todo lo contrario, como una conjunto de oportunidades para que en
y su ‘deber ser ideal’. La propuesta intelectual de Adorno se basa en la toma de conciencia de la situación y la denuncia de la apariencia de li-bertad de la sociedad de consumo, esto es, del espejismo de la cultura cosificada, desarrollada por la que describe como ‘industria cultural’, nutriente de la ‘cultura de masas’ (v. Adorno, T. y Max Horkheimer, La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas ). Los productos culturales y el desarrollo tec-nológico deshumanizado son los ingredientes que contribuyen a la desideologización de la sociedad. Las industrias culturales reducen la circulación del conocimiento a través de los espacios de ocio, que dan “demasiado poco y demasiado malo”. Para Adorno es necesario volver con mayor intensidad a la filosofía para recuperar el pensamiento, la acción crítica, que ha sido esterilizada por la sociedad industrial. En Adorno se encuentran muchos de los argu-mentos de la contestación de los años sesenta a la entonces llamada sociedad de consumo. Su obra más conocida, La Dialéctica de la Ilustra-ción, escrita junto a su maestro Max Horkhe-imer, que es en la que se aborda la ‘cultura de masas’ y las prácticas de las ‘industrias cultu-rales’, que no es, según señala, una verdadera cultura nacida de esas masas.
la sociedad circulen todo tipo de bienes y servicios, que además cuentan con un escenario mucho más abierto y mediáti-co como la Internet.
Este planteamiento desde la teoría crítica y la industrial cultural nacida en este contexto propone preguntarse so-bre la validación misma de la teoría y una discusión de fondo un poco más comple-ja y es la de validar esta forma de produc-ción de bienes y servicios, ya no desde la perspectiva puramente ideológica, sino desde experiencias hoy profundamente marcadas por la estética del mercado de consumo, la satisfacción de necesida-des reales y vitales, la utopía construida desde los mercados para abonar a la ten-dencia del mejoramiento de la calidad de vida o del ideal desarrollista al que le apuesta la modernidad en las proyeccio-nes latinoamericanas.
La discusión parte de allí porque si bien, existe una fuerte crítica a la Escuela de Frankfurt por su visión desalentadora del mundo y por la cosificación misma de la cultura, también es real que esta visión
Bajo la anterior premisa, la discusión se propone desde una perspectiva real y es la de la constante transformación de las industrias culturales que se incorporan a escenarios que tradicionalmente estaban constituidos como escenarios institucio-nalizados y que estaban además definidos desde estructuras de valores que busca-ban la uniformidad de comportamientos y vivencias para consolidar una sociedad ampliamente democrática y libre.
En este sentido, la lectura y la pro-puesta que se hace del concepto de in-dustria cultural, definida y emergente en la Escuela de Frankfurt1, se revalúa
1 Publicado en: http://www.infoamerica.org/teoria/adorno1.
htm El pensamiento de Theodor Adorno se inscribe dentro de la corriente dialéctica que define el pensamiento crítico del pasado siglo y, en concreto, a los integrantes de la Escuela de Francfort. Para Adorno, la crítica y el pensa-miento crítico se ven cercenados y esterilizados por las expresiones culturales de la sociedad in-dustrializada. El pensamiento filosófico debe plantearse como ‘crítica cultural’, que eviden-cie las contradicciones entre la ‘sociedad real’

71
obedece a escenarios ampliamente defi-nidos que posteriormente tanto el funcio-nalismo y el estructuralismo norteameri-canos van a rebatir a partir de una lectura absoluta de los procesos de comunicación.
En la reflexión que se adelanta, exis-ten una serie de afirmaciones propuestas por varios autores como Castells, Mar-tín-Barbero, Rama, Adorno, Benjamín y otros, en las que se hace pertinente abordar la hibridación tecnológica, que como concepto y como campo, aún no está propuesta de manera explícita, pero que en ningún momento riñe el ser pen-sada desde la industria cultural, y que por el contrario se convierte en un ca-mino viable para, en primera instancia, aproximarse a comprender estas com-plejidades comunicacionales y pedagó-gicas y en segunda instancia, validar a la industria cultural como un mecanismo propio de las sociedades contemporá-neas para consolidar un modelo econó-mico y un discurso de la globalización, así como una posible respuesta desde la globalización.
Desde las premisas básicas hacia una aproximación
al concepto de hibridación tecnológica
En el siguiente apartado, el texto abor-da las premisas sobre las que se han ido construyendo las aproximaciones
conceptuales y aplicativas de la hibrida-ción tecnológica. En este sentido, esta manera de abordar la aproximación a una definición implica rastrear las posibili-dades que se han ido conformando para comprender la dimensión de mediación comunicacional y mediación pedagógica.
Una primera aproximación que pue-de visibilizarse en el panorama actual de las propuestas académicas de educación superior es la del planteamiento sobre la relación entre bienes culturales y conver-gencias tecnológicas. A propósito de esta característica Rama (2007) afirma que:
“los desarrollos tecnológicos a través de Internet y de los nuevos bienes culturales digitales, están plantean-do la confluencia entre la educación y la cultura y promoviendo en esta convergencia, tanto la virtualización de la educación como el desarrollo de las industrias culturales digitales con contenidos y dinámicas educativas de tipo interactivas que nos pudieran permitir hablar del nacimiento de las industrias educativas”2.
A partir de esta afirmación hecha por el autor, existe una clara percepción sobre
2 Rama, Claudio. (2007). La transformación de las industrias culturales en industrias educati-vas con la digitalización. Ponencia presentada en el Seminario Internacional “El Patrimonio Cultural Valenciano y su proyección ibero-americana”, Valencia, España, 18-19 de abril.
la imperiosa necesidad que existe en la sociedad actual de dar respuesta a dos escenarios que cada vez son mucho más complementarios entre sí. El primer es-cenario, el de la educación, comprendida ésta como un derecho y como el espacio propicio para la construcción de proyecto Nación, proyecto académico y proyecto constructor de conocimiento.
El segundo escenario, el del mercado. Este escenario visto como un espacio ad-verso y configurado desde las políticas de la globalización, de los grandes consorcios y desde las brechas que se reflejan funda-mentalmente en la vida social. Este esce-nario vive una transformación porque, desde la perspectiva misma del mercado como circulación de bienes y servicios, está también abierto a que él sea asumido como un flujo de todo tipo de propuestas.
Bajo este planteamiento, ambos pano-ramas confluyen y encuentran un nicho propicio para adentrarse a discusiones de carácter social en tanto que garantizar el derecho a la educación implica generar dinámicas de desarrollo que de una u otra manera deben ser lideradas, financiadas y circularizadas con el fin de responder a la necesidad y la demanda educativa.
Crear esta industria educativa puede percibirse como una contradicción, pero, en las dinámicas contemporáneas esta contradicción no existe y por el contrario cada vez más se valida esta posibilidad

72
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
y con esta validación también se quiere generar un espacio de reconocimiento construido a través de un discurso que toca directamente la problemática social y la manera como la academia busca con-tribuir desde su criterio fundamental de responsabilidad social.
Este discurso de la responsabilidad social es también en sí mismo una ca-tegoría implícita en la propuesta de la hibridación tecnológica en tanto que poner en evidencia el uso de la tecnolo-gía para el mejoramiento de la calidad de vida y además generar un imaginario tangible en el que el mercado se vislum-bra desde una perspectiva humanista, provoca en la sociedad una reconfigura-ción de las representaciones de la socie-dad misma.
En esta misma dinámica de construc-ción discursiva puede rastrearse entonces el primer indicio de mediación comunica-cional y pedagógica, ya que, cuando el au-tor afirma que la convergencia de lo digi-tal y de lo educativo se desarrolla a partir de la creación de dispositivos interactivos se está afirmando de manera tácita que estas formas de organización y puesta en circulación del saber están siendo defini-das con intencionalidades precisas, que parecen requerir en el escenario virtual un manejo diferenciador del tratamiento de contenidos académicos pensados para la educación presencial.
Esta afirmación se ve corrobora-da con apuestas que cambian profun-damente las maneras de producción y circulación de propuestas de carácter académico, en las que la red privilegia y maximiza los discursos sobre la usa-bilidad y optimización del tiempo, así como la interactividad, la autonomía y se garantiza la calidad del programa que se ofrece, sea éste de formación de pregra-do o de posgrado.
El nodo de la discusión está dado en la convergencia y las bondades de ésta; ya que la interactividad propone como proceso comunicacional y pedagógico un reto mayor; el cual está fundamen-talmente marcado por la manera como se produce esta presentación pedagógi-ca que parte precisamente del fenómeno de hibridación.
Proponer una producción de con-tenidos de carácter específico implica repensar y resignificar el escenario de producción y no necesariamente el con-cepto en sí mismo.
La manera de desarrollar conceptos y contenidos tiene que ver directamente con la forma como éstos fueron aprehendidos en primera instancia. La hibridación por lo tanto, parte de una realidad y precisa-mente la realidad de reconfigurarse desde escenarios de aprendizaje presencial, lo que genera que ella sea, en una primera in-terpretación, el producto de experiencias
presenciales de enseñanza-aprendizaje que son trasladadas a escenarios virtuales en los que se optimiza el aparato tecnoló-gico y subyacen preguntas sobre las for-mas de desarrollar, resignificar, reapro-piar y presentar estos contenidos.
Esta posibilidad de trasladar conte-nidos y estructuras pedagógicas del es-cenario presencial al escenario virtual genera un conjunto de disfunciones de orden didáctico en tanto que la cons-trucción del mensaje, así como el modelo pedagógico adecuado para la circulación de este mensaje se piensa desde la técnica y no desde la mediación.
Construir contenidos para el escena-rio virtual implica asumir y darle a estas construcciones grados de complejidad a los que aún no se les tiene un cuerpo claramente definido. En este sentido, In-ternet y las plataformas que a través de él pueden configurarse, buscan validar un conjunto de escenarios interconectados, caracterizados por un alto nivel de lo simbólico que quieren generar apropia-ciones en la enseñanza-aprendizaje.
Estos contenidos de alto nivel sim-bólico se configuran entonces con una lógica de la comunicación, en la que se pretende recuperar la acepción de comu-nicación/información, en tanto que vaso comunicante y en esta metáfora la cons-trucción discursiva de flujo rápido de in-formación, y circulación de discursos que

73
se anexan a un espacio definido, pero que en ningún momento, aún en esta etapa, garantizan niveles de interpretación, ar-gumentación o proposición en tanto que validación del concepto de aprendizaje.
Con lo anterior, se valida esta hibri-dación en la que un segundo aspecto, para aproximarse a su definición, es el de la construcción de una estructura monolítica en la que hay una serie de li-neamientos de carácter instruccional, fundamentados en un conductismo clá-sico, que de una u otra manera, a través de mecanismos de control de tiempo/espacio garantizan la realización, desde la perspectiva del creador/generador de contenidos, una serie de tareas.
Para contrarrestar esta didáctica, el escenario virtual ha generado un dis-curso fundamentado en los dispositivos de interacción e interconectividad que posibilitan las plataformas; tales como: Grupos de trabajo colaborativo, chat, foro, trabajo individualizado de carác-ter asincrónico, evaluación abierta y programada desde la plataforma, tiem-pos y modalidades de evaluación a tra-vés del diseño de pruebas de selección múltiple, selección única, actividades de relación lógica, el quiz, el ejercicio de refuerzo.
En esta validación, se establece en-tonces un tercer momento de compren-sión de la mediación comunicacional
y pedagógica de la hibridación y es la de estructurar contenidos que a través de los dispositivos de interconectividad garanticen un aprendizaje real en tanto que la apropiación del saber allí expues-to, situación ésta que implica generar modelos pedagógicos que no responden a las características de la educación pre-sencial, sino que deben confrontar esta virtualidad como un reto.
En este sentido, el modelo pedagógi-co puede pensarse como una espiral de constante configuración en la que lo es-pacio/temporal pasa a un segundo plano,
para privilegiar contenidos, en tanto que estructuras discursivas internas, que al mismo tiempo responden, por el mismo criterio de interconectividad a una fun-cionalidad dada para el aprendizaje.
La hibridación cuenta con otro ele-mento para ser definida, la funcionali-dad de los contenidos está dada por la pérdida parcial de lo espacio/temporal y a la vez apuesta por la posibilidad de la segmentación de los saberes en una bús-queda desde lo homogenizante hacia la individualización de las búsquedas autó-nomas del saber.
Peces en grises - El Rodadero, 2009.

74
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
El modelo pedagógico toma como base la conciencia del compromiso per-sonal y a la vez, la necesidad de configu-rar el concepto de red como respuesta a una responsabilidad colectiva y el valor del código como el elemento de interac-ción comunicacional en la circulación del mensaje.
El modelo contribuye a desarrollar el criterio de comprensión del saber comu-nicado y de enmarcarlo en la noción de cooperación comunicativa, no como una extensión del primer concepto de comu-nicación/comunitario, sino de comunica-ción mediación de saberes. Es decir, con el parámetro de la cooperación lo que se pretende es contribuir a la asimilación de los conceptos que ejercen cambios en el medio cognitivo y que a través de la inter-conectividad serán discutidos con otros.
Así, se crea la necesidad y el hábi-to de responder a una realidad siempre cambiante pero que a la vez genera otras experiencias de aprehender el mundo. El movimiento que presenta este modelo comunicacional es el espiral, en el que todos los elementos del proceso comuni-cativo están en constante comunicación, respondiendo a la dinámica de él mismo.
El modelo comunicacional de espi-ral (Ballestas, 2000. pág.2)3 nace de la
3 Ballestas Caro, Nancy. (2000). La mé-taphore comme outil de construction d’un
interpretación de los elementos que han aportado los datos arrojados en el pro-ceso investigativo, y está fundamentado desde el discurso de la transformación de la industria cultural a la industria educativa, por ello, no es descabellado pensar que lo espacio/temporal de lo virtual se configura para fortalecer la hibridación desde lo metafórico como herramienta pedagógica.
El modelo retoma como punto de referencia de su propuesta el espacio
modèle de communication pour une cultu-re de la démocratie : comment communi-quer des concepts abstraits ? UCL. ESPO/COMU - Département de communication.
socio cognitivo de la escuela y desde este mismo punto, desarticula el imagi-nario de una construcción para que se personifique y sea transformada la vida cotidiana.
Esta desarticulación propende por la configuración de un espacio cogni-tivo de persuasión en el que lo híbrido se centra en la co-construcción del indi-viduo y genera un movimiento de des-centralización de conceptos, que ya no pueden ser comprendidos desde las es-tructuras mentales del pasado, sino des-de la concepción de un mundo mutua-mente compartido, no sólo físicamente sino también virtualmente.
Señor sombrero de espaldas - De la serie Carnavales del Diablo. Riosucio, Caldas. 2007.

75
El modelo presenta la apertura a otros puntos de vista y rescata la nece-sidad de la generación de nuevos espa-cios en los que contextualmente la co-municación se haga más rica. A su vez propone, la revisión constante de los enunciados y especialmente construir lingüísticamente cualquier propuesta pedagógica, tomando como base el arte de saber vivir y su concreción desde la nueva concepción de educación y for-mación profesional para la transforma-ción social.
Este discurso se valida cada vez más cuando comienzan a circular afirma-ciones como que la hibridación, según Rama (2007)4:
“se acerca a tener un rol educativo destacado por la gratuidad y el bajo costo de acceso a los contenidos, el fá-cil aprendizaje y la poca capacitación para su uso, su estructura orientada al intercambio, su alta segmentación, la existencia de mecanismos de inte-racción que permiten la construcción de saberes colectivos en red”.
La hibridación como un fenómeno co-municacional que se concibe abierto se pregunta por la comprensión de una de ésta como territorio. Desde esta inquie-tud es que la universidad como espacio creador gesta la idea y para ello regresa
4 Op cit. Rama, Claudio. (2007).
a comprender cómo la educación es un punto de referencia culturalmente esta-blecido por una sociedad que vive dentro de un contexto real, en el que se desarro-lla todo el devenir de sí misma.
En esta misma línea, la educación como estructura aprehendida es una metáfora ya que en ella se da el fenóme-no de la metonimia que Lakof y Johnson (1985)5 han planteado y que aborda el problema de la comprensión del nuevo concepto de educación, y a la vez estable-ce en el modelo de comunicación pará-metros de virtualidad.
A partir de esta búsqueda de la com-prensión, la metáfora de la industria educativa como territorio, comienza a reafirmarse, la hibridación y ello, tam-bién entran a formar parte de ese pro-ceso nuevos elementos que enriquecen esta acción cognitiva. La teoría toma en cuenta criterios como la comunicación interpersonal virtual, la compresión mu-tua, desde la aplicación de comunidad virtual, la comprensión de la autonomía, la expresión estética y las apuestas en la mediación de los saberes.
Cuando el modelo de comunicación toma en cuenta estos aspectos, está visua-lizando la construcción de un discurso
5 Lakoff, George et Johnson, Mark. (1985). Les Métaphores dans la vie quotidiene, Pa-ris, Ed. de Minuit, coll. Prepositions.
virtual, híbrido, no sólo con la intencio-nalidad de propender por una industria educativa, sino a la vez por reafirmar que la metáfora es un elemento valioso para desarrollar procesos de aprendizaje, que si bien requieren de un tiempo y un espacio propios para madurar, pueden contribuir a aprehender de otra manera los saberes.
Así, bajo la definición que Lakoff y Johson han denominado le mythe ex-périentialiste: “la compréhension émerge de l’interaction, et d’une négotiation in-cessante avec l’environnement et les autres hommes”6, en el acceder al mundo, la per-sona experimenta la realidad y la apre-hende no como una linealidad de sabe-res, sino como un reflexionar y accionar co-construida. Esta última observación reiterada en la hibridación: innovando manejos nuevos de apertura que permi-tan deconstruir la industria cultural y resignificar la industria educativa.
A esta comprensión comunicacional, se va hilando dentro del texto, el senti-do del reconocimiento, no sólo desde el otro, sino el reconocimiento del espacio de la educación.
Este aspecto (la educación) se con-cibe como un espacio que por su nueva dimensionalidad tiene en sus interiores
6 Traducción: el mito experiencialista. La comprensión emerge de la interacción y de una negociación incesante con el entorno y con los otros.

76
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
limitantes, de carácter tecnológico, ya que se hace necesario optimizar el uso de los dispositivos que lo componen y en los que se hace referencia directa por ser generadores de tensión en términos de obstáculos reales que son superables. En este sentido, la metáfora no se queda en el limbo del enunciado de la virtuali-dad, sino que se convierte en caracterís-tica de la hibridación que va contemplan-do elementos lingüísticos, que permiten el acceso a la esquematización mental de un modelo de espiral para la solución de los problemas propios del área del saber desde mediaciones comunicacionales y pedagógicas híbridas.
Este momento comunicacional co-rresponde al entablar un diálogo directo y a crear otros grados de conocimiento a partir del contacto que han estable-cido tanto los creadores de contenidos, como los usuarios de la plataforma. La discusión es por tanto un espacio para reafirmar la realidad afrontada con la realidad que puede llegar a construirse. Es como si virtualmente el usuario hicie-ra una revisión de su saber y viera que en efecto las situaciones que ha abordado son situaciones producto del desarrollo de sus propias mediaciones.
Este aspecto detona en el usuario el replanteamiento constante de ima-ginarios y que a la vez está frente a una situación totalmente nueva; donde con
ayuda de sí mismo y su experiencia y con la colaboración de dispositivos ta-les como el trabajo colaborativo o la conformación y participación en la red o la comunidad virtual puede llegar a hacer algo nuevo, un perspectiva origi-nal de configurar los saberes. En esta fase se adentran creadores de conteni-dos y usuarios al conocimiento, al comunicar el saber adquirido y a su vez ha transformarlo.
Según Lakof y Johnson (1985)7 “Les métaphores nous permettent de com-prendre un domaine d’expérience dans les termes d’un autre. Notre hypothèse est que la compréhension concene des domaines entiers d’expérience et non des concepts isóles”, Las metáforas nos permiten comprender un dominio de experiencias en los términos del otro. Nuestra hipótesis es que la comprensión concierne a los dominios completos de la experiencia y no desde conceptos ais-lados, es decir, que sólo se posibilita la comprensión de un enunciado a través de su contextualización y las metáforas que conforman este enunciado adquie-ren la significación deseada, por lo tanto es factible validar tanto contenidos como la hibridación misma.
7 Lakoff, George et Johnson, Mark.(1985). Les Métaphores dans la vie quotidiene, Pa-ris, Ed. de Minuit, coll. Prepositions.
En este mismo escenario, el reha-cer la discusión, como mediación comunicacional y pedagógica implica contemplar la concreción de un dispo-sitivo comunicativo que propenda por la hibridación en tanto que la aprehensión posible de situaciones cotidianas del aprendizaje, es decir, retomar los crite-rios propuestos en el modelo y la defini-ción de la industria educativa. Este dis-positivo comunicativo permite entonces abordar a través de lo virtual y la nego-ciación el discernir constantemente la posibilidad de estar siendo homologados a una comunidad y pertenecer a una red.
La reconstitución del espacio privilegiado se logra siempre y cuan-do la metáfora de la hibridación como te-rritorio sea desarrollada sin olvidar otro dispositivo que propone la mediación, el de lo lúdico y lo estético, teniendo como fundamento la generación de conoci-miento, descubriendo la importancia de las diferencias en la unidad, la diversidad cultural y todos aquellos conceptos que generados desde lo metafórico se concre-tizan en situaciones de la vida cotidiana y en sí mismo van reapropiando la con-cepción del saber construido, del saber aplicado y del ejercicio profesional.
Así mismo, este espacio privile-giado no se desarrolla solamente en el plano de lo cognitivo, la participación virtual completa señala otros cambios.

77
BibliografíaFuentes citadas Ballestas, N. (2000), La métaphore comme outil de construction d’un modèle
de communication pour une culture de la démocratie: comment communiquer des concepts abstraits UCL. ESPO/COMU - Département de communication.
Lakoff, G. y Johnson, M. (1985), Les Métaphores dans la vie quotidiene, Paris, Minuit, coll. Prepositions.
Rama, C. (2007), La transformación de las industrias culturales en industrias educativas con la digitalización. Ponencia presentada en el seminario: El Pa-trimonio Cultural Valenciano y su proyección iberoamericana, Valencia, Es-paña, 18-19 de abril.
Lo cognitivo se traduce en gran par-te en el actuar y como se ha planteado anteriormente, la sociedad contempo-ránea expresa su realidad en gran parte a través de un conjunto de lenguajes marcados por diversidad de estéticas y representaciones.
La aprehensión de la virtualidad y por ende de la hibridación como una totalidad, permite la vivencia de expe-riencias que asumen el mundo con una óptica abierta. Si a través de la experien-cia el ser humano accede al mundo, es necesario reconfigurar desde lo espacio/temporal la concreción de las estructu-ras mentales que se desarrollan en el am-biente de la industria educativa.
revenir sobre la fundamenta-ción es una reflexión que todo el tiempo
desarrolla la hibridación, ya que en ella como mediación se concreta la visión de la realidad y su modelo comunicacional y pe-dagógico en el que se apela al dispositivo del aprendizaje en toda la dimensión que éste alcance a desarrollar.
Por otra parte, subyacen en estas expresiones metafóricas nuevas signifi-caciones que son definidas por Lakoff et Johnson como metáforas que proponen una significación diferente porque son el resultado de una creación, de la imagi-nación y están en el exterior del sistema conceptual ordinario y buscan incorpo-rarse a un sistema virtual e híbrido.
Entonces, la utilización de estos ins-trumentos metafóricos también propone desde su interior la concepción de nuevas estructuras mentales para aprehender el
mundo. Esta hibridación sugiere una nue-va categorización de los valores, dejando como parte de la experiencia académica las estructuras mentales con las que se ha interpretado el mundo y que requiere ser visto desde una nueva valoración del mis-mo en tanto que realidad dinámica.
Un aspecto que es claro a través de la expresión; “una propuesta híbrida para los procesos de enseñanza-aprendizaje”, es que se asume como un reto para que la industria educativa como territorio sea desarrollada en el interior del modelo comunicacional como una co-construc-ción de la realización pedagógica que está en constante retroalimentación.

78
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
uieren más y mejor investigación

Las universidades quieren más y mejor investigación
• EnColombia tenemos un serio problema dedivulgación científica.
• “Loquenossacadelacrisisesinvertirencien-cia y tecnología”.
• Seestáncreandocondicionesparaque laco-munidad crezca y avance.
• “Nohaynadamássensacionalqueelconoci-miento nuevo”: Colciencias
El director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), Juan Francisco Miranda Miranda, declaró que las universidades colombianas, públicas y privadas, quieren cada vez más y mejor investigación en to-dos los órdenes.
“Tenemos unas instituciones que cada día hacen esfuerzos muy vigorosos para fortalecer su capacidad de investigación” dijo Miranda al anunciar también que como consecuencia del cambio de Colciencias de Instituto Descentralizado a Departamento Adminis-trativo, “ya hay muchos recursos para investigación”.
Informó que este año la inversión será del or-den de $250 mil millones y para el año 2010, la ci-fra ascenderá a $350 mil millones.
“Esto demuestra que el gobierno del Presidente Uribe esta haciendo esfuerzos muy importantes no solo para fortalecer a Colciencias, sino a todo el siste-ma” dijo Miranda.
El funcionario habló en su despacho con los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comu-nicación de Los Libertadores, Fernando Barrero Chaves, Guillermo Cárdenas y Guillermo Donado Godoy, con quienes se quejó de que en el país “hay un problema muy serio de divulgación científica”.
“¿Será un problema no tener conocimiento o será un problema no tener capacidad de comunicación?” se preguntó el director de Colciencias al lanzar un reto a la academia para que formen comunicado-res que, sin desconocer las tragedias nacionales, “le den la bienvenida a la ciencia en la agenda de los medios de comunicación”.
uieren más y mejor investigaciónJuan Francisco MirandaEntrevista concedida a:Fernando Barrero Guillermo Cárdenas - Guillermo DonadoPolemikós U.Libertadores

80
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Miranda dijo que no hay nada más fascinan-te que el conocimiento nuevo y anunció que en el nuevo escenario de la Ley, se están creando las condiciones necesarias para que la comunidad investigativa, a través de sus diferentes grupos, crezca y avance.
El siguiente fue el diálogo entre los comunicado-res de Los Libertadores y el Director de Colciencias:
Estado de la investigaciónPregunta (P): ¿Cuál es su opinión sobre el estado de la investigación, ciencia y tecnología e innova-ción en Colombia?
Juan Francisco Miranda (JFM): Yo creo que Colombia es un país que esta avanzando y que lleva algunos años construyendo una capacidad científica, tecnológica y de innovación. Yo diría que desde el inicio de Colciencias, en el año 68 se ha dado un proceso de construcción ordenado en este campo; el cual en los últimos años ha tenido un proceso de aceleramiento y fortalecimiento.
Me parece que la nueva Ley 1286 de Ciencia, Tecnología e Innovación dota al sistema nacional de instrumentos muchos más novedosos y mucho más vigorosos para el fomento de la ciencia y la tecnología. Creo que Colombia ha construido in-fraestructuras de una alta capacidad, aunque diría que todavía muy pocas frente a las necesidades, pero de una tremenda competencia en calidad.
Ventajas del nuevo Colciencias(P):¿Qué ventajas tiene para el Sistema que haya-mos pasado de un Instituto a un departamento ad-ministrativo? ¿Eso le va a significar más recursos para investigación? ¿Va ser un vuelco en el sistema de investigación?
(JFM): ¡Es un vuelco total! El que Colciencias se convierta en Departamento Administrativo es un medio, no era el fin. Y es el medio con el que se ha pensado y que busca que la ciencia, la tecno-logía y la innovación sean un tema de discusión permanente en el Consejo de Política Económica y Social (conpes)
Al convertirlo en una variable explícita de co-municación hemos cambiado el espacio relativo, la concepción y la forma de abordar el tema de la cien-cia en el país con la importancia que se merece.
Muchos más recursos(P):¿Y en materia de recursos, Dr. Miranda? (JFM): En materia de recursos la ley prevé varias cosas, así: Primero, un instrumento muy impor-tante y es dotar a Colciencias de la obligatoriedad de presentar anualmente cuál debe ser el presu-puesto de inversión que el Gobierno central tiene que presentar al conpes en el mismo momento en el cual se presenta la propuesta de proyecto para el año siguiente; de tal manera que ahora ciencia y tecnología es una variable explicita en términos presupuestales de la discusión del país.
Segundo, que permite usar recursos de regalías para el fortalecimiento de la capacidad científica

81
y que crea un instrumento de fomento muy po-deroso que es el Fondo Francisco José de Caldas, que operará con recursos que pueden recibir del Gobierno central, de cualquiera de sus entidades, de los gobiernos regionales del sector privado y de agencias internacionales.
$350 mil millones en el 2010(P):¿Ese paquete cuánto vale en el año 2009 y cuánto podría estimarse en el 2010?(JFM): En 2009 el presupuesto de Colciencias va a estar muy cercano a los $250 mil millones; para 2010, seguramente vamos a superar los $350 mil millones en la operación conjunta que estamos haciendo.
Si estas cifras las miramos en términos de pro-ceso de crecimiento, el Gobierno central tomó la decisión de duplicar el presupuesto de trans-ferencias porque lo transferido a Colciencias del año 2007 al 2008 se duplicó y al 2009 vuelve y se incrementa.
Esto demuestra que el actual Gobierno esta ha-ciendo esfuerzos muy importantes para fortalecer Colciencias y para fortalecer el Sistema. Recorde-mos que el Instituto no es la única organización que esta invirtiendo recursos. Fuera del Gobierno, están por ejemplo, los Ministerios de Agricultura y Defensa y el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena), entre otros.
La estructura universitaria también esta invir-tiendo mucho dinero en investigación, las univer-sidades públicas y privadas están trabajando duro y algo que quiero destacar es el sector privado, que
está tomando acciones sumamente importantes de inversión en ciencia y tecnología.
Investigar es un gran negocio(P): ¿A propósito del sector privado podríamos de-cir que ya la conciencia que han planteado muchos investigadores como el profesor Manuel Elkin Pa-tarroyo, quien dice que hay que motivar al sector privado para que entienda que investigar puede y es un gran negocio?(JFM): Yo creo que eso empieza a suceder y ano-taría cómo uno de los indicadores de que eso está pasando es que entre los actores fundamentales para la discusión de la nueva ley estaba el sector privado. Numerosos empresarios importantes de este país salieron a la discusión y la defensa de la ley y a plantearle al Presidente con claridad la ur-gencia de que eso se hiciera y se fortaleciera Col-ciencias.
Universidades se fortalecen(P): ¿A propósito de la investigación en las univer-sidades, se podría decir que las colombianas tienen como dos perfiles: Las públicas como investigado-ras y las privadas como formadoras? (JFM): Yo no haría esa diferenciación entre pú-blicas y privadas. Yo diría que tenemos unas universidades públicas y privadas que están ha-ciendo esfuerzos muy vigorosos por fortalecer su capacidad de investigación.
Citemos unos pocos ejemplos advirtiendo que se me pueden olvidar muchas: La Universidad

82
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Nacional, Los Andes, Antioquia, Valle, Industrial de Santander, Eafit, Norte, Rosario, La Saba-na… Son instituciones que están haciendo ac-ciones decididas y aquí estoy mencionando unas pocas y no he sido exhaustivo.
Me parece que es un movimiento en el que la universidad colombiana está absolutamente comprometida: ¡Todas quieren más y mejor in-vestigación!
Responsabilidad de los medios(P): ¿Cuál cree usted que sería la responsabi-
lidad social de los medios de comunicación para crear una verdadera cultura de investigación en la academia colombiana?(JFM): Yo creo que uno de los tremendos proble-mas que tenemos es, lo que alguien me decía un día y consiste en que las buenas noticias no son no-ticia. Hoy los medios de comunicación tienen un papel muy importante y no sé si es que las buenas noticias no son lo suficientemente eficaces para mostrarlas de la manera en que son fascinantes.
Estoy seguro de que no hay nada más fasci-nante que el conocimiento. ¡No hay nada más novedoso y nada más sensacional que el conoci-miento nuevo!
El problema es que no sabemos presentarlo y tenemos que tener capacidad para hacerlo. No es que los investigadores no sepan difundir, el pro-blema es que los comunicadores no puedan ver lo que allí existe.
Si los comunicadores van donde un investiga-dor y le dicen “escríbame el boletín de prensa y yo
le corrijo las comas” y lo publica, así no funciona porque ese señor no sabe de eso.
En Colombia tenemos un problema muy serio de divulgación científica. Debemos aprender a en-tender el conocimiento desde los medios, pero hay que abordar otra situación que preocupa a los in-vestigadores y es el de la imprecisión en el manejo de los conceptos.
Ahí tropezamos. Pero yo estoy seguro de que si ustedes van a un sitio como la Universidad de los Andes o la Universidad Nacional y se sientan dos horas con los investigadores, encontrarán cua-renta cosas fascinantes de mostrar, lo que se está estudiando en física o en biología, para citar sólo dos áreas. Aquí hay elementos muy fascinantes, que merecen ser mostrados.
La pregunta es que si ustedes van donde un investigador y le dicen: ¿Usted ya desarrolló la va-cuna? Entonces esto lo convierte en un problema binario de sí o no. Pero no es así, no debe ser así.
Crear cultura de medios(P): ¿Podríamos pensar que se está creando una cultura de medios en donde la ciencia y la tecno-logía no son importantes? ¿O podríamos pensar que es una sociedad que no ha sido preparada para asumir esa información?(JFM): Si ustedes hablan con las personas que tienen acceso a la televisión por cable, a todos les produce fascinación ver Discovery Channel, Na-tional Geographic o History Channel, ¿verdad? Y en general, a todos nos encanta ver esas produc-ciones. Entonces, ¿por qué los comunicadores

83
colombianos no pueden hacer eso? ¿Será un pro-blema no tener conocimiento o será un problema no tener capacidad de comunicación?
La sociedad quiere ver información y creo que hay mucha y muy buena producción cien-tífica en el país. ¿Quién ha ido al Centro de In-vestigaciones del Café (Cenicafé)? Ese es un centro de primer nivel en el mundo en su campo. ¿Quién de ustedes ha ido al Instituto de Investi-gaciones del Petróleo en Bucaramanga y tiene la
paciencia y capacidad de sentarse dos días a ana-lizar lo que allí existe, clasificar qué se muestra y cómo se muestra?
¿Quién se ha ido a mostrar con fascinación la planta de producción de café liofilizado de Chin-chiná que es ingeniería nacional? Quién ha dicho: “Mire, hagamos un documental sobre lo que es el café liofilizado y con un formato igual o mejor que el de Discovery Channel?” ¡Estoy seguro que ten-drían una cosa fascinante!
Placa casa y bombillos - De la serie Nomenclatura habitacional. Supía, Caldas 2008.

84
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
un grupo que está estudiando el conflicto: Existe todo un programa de apoyo a la investigación en la documentación, existe investigación en antropo-logía, el premio Alejandro Ángel hace dos o tres años se lo ganó la Dra. Margarita Serje de la Ossa, de la Universidad de los Andes, con un trabajo pa-trocinado por Colciencias.
Hay trabajos en historia de la ciencia y hay todo un desarrollo en el país que está avanzando para construir cuerpos de conocimiento sumamente sólidos. Hay investigación jurídica, en fin… hay investigaciones en muchos campos del saber.
Se han hecho esfuerzos en comunicación y se ha intentado crear la agencia de noticias científi-cas, pero nos falta la apropiación de las escuelas de comunicación para que entiendan la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, de tal forma que mediante el lenguaje apropiado, la po-damos socializar.
Estado de la investigación(P): ¿En América Latina y el mundo, en qué estado estamos en investigación, innovación y ciencia?(JFM): Yo creo que estamos atrás. Colombia se rezagó y no hizo acciones a tiempo. En la senda que traía en la crisis de los años 90, el país en vez de apretar la marcha en investigación, la bajó.
La crisis mostró que había que recortar y Co-lombia recortó fuertemente en ciencia. Y hoy te-nemos la evidencia: En el mundo, al salir de la cri-sis, lo harán bien aquellos países que invirtieron en ciencia. Yo espero que en este momento y en el debate que estamos teniendo sobre el esfuerzo
Quién ha ido a mirar el desarrollo de las varieda-des de caña y decir… “Mire, es que esos investiga-dores en esos laboratorios tienen las variedades de caña que dan la mejor productividad por hectárea en el mundo”. ¿Quiénes saben lo que tenemos en el Centro Interamericano de Agricultura Tropical (CIAT) en Palmira? ¿Y lo que tiene el Centro de Plástico en Medellín?
¡Ustedes sabían que un grupo en la Universi-dad Industrial de Santander ha desarrollado un artefacto que se ha llamado “marrano” que es una máquina muy sofisticada que se introduce por las tuberías petroleras y las va limpiando!
Fíjense que el país sí tiene cosas fascinantes: Si uno va al CIAT del que ya hablamos antes, allí le pueden mostrar desarrollos sobre cómo se puede tener ganadería relativamente intensiva en pocas áreas y simultáneamente desarrollando bosques.
Lo que yo creo es que hace falta una decisión en los medios y utilizar el lenguaje apropiado para la ciencia; de tal forma que atraiga a más lectores, a más televidentes, a más oyentes.
Ahí esta el problema: ¡No hay que descono-cer las tragedias del país, pero la agenda científica tendrá que ser bienvenida algún día en los medios de comunicación!
Investigación en Ciencias Humanas(P): ¿Y cómo ve la investigación en Ciencias Hu-manas hoy en Colombia? (JFM): Hay grupos muy activos y muy fuertes en ciencias sociales. En Colciencias, dentro lo que se ha llamado “centros de excelencia”, patrocinamos

85
en esta crisis, una de las opciones, por supuesto, es ésta. No nos da las respuestas en corto plazo, pero que lo que sacará al país es el desarrollo de la capacidad de investigación.
Formación de investigadores(P): ¿Y de la formación de investigadores y de doc-tores y de la integración de grupos nuevos y más permanentes, qué podemos decir?(JFM): Esas son variables fundamentales en las que Colciencias está trabajando y muy prontamente es-tarán las convocatorias para un programa muy im-portante para el fortalecimiento de la capacidad de formar investigadores dentro y fuera del país.
Es claro para nosotros que para tener investi-gación, lo primero que uno necesita son investiga-dores. Entonces tenemos que tener investigadores y ello es una condición absolutamente necesaria aunque no es suficiente, pues un investigador sin infraestructura, sin demanda y sin un sector pro-ductivo que requiera su conocimiento, no tendrá espacios.
El conocimiento también demanda el desarro-llo de los servicios públicos, según las investiga-ciones que se adelante. El conocimiento también requiere el desarrollo de la infraestructura del país y del sector salud. Ahí es en donde debemos tener claro que somos demandantes, empezando por el Estado que es y debe seguir siendo un gran de-mandante de conocimiento.
Repatriación de cerebros fugados(P): Algunos países están trabajando en la repa-triación de cerebros fugados. ¿De ésto nosotros tenemos algo?(JFM): Este tema lo estamos trabajando con la Cancillería y yo creo que hay distintas formas de mirarlo. Una opción es que hay colombianos que quieren volver al país, hay amigos de Colombia que quieren venir a trabajar y tenemos que abrirles las puertas.
Pero hay colombianos y amigos de Colombia que por muchas razones no pueden devolver al país de manera permanente, pero están dispuestos a trabajar con nuestros investigadores. En este caso tenemos que generar los mecanismos de re-lación con ellos.
Hay otro grupo de personas que emigraron, sus familias están fuera, sus laboratorios están afuera y no los pueden abandonar. Entonces la pregunta es: ¿Cómo hacemos para trabajar con ellos?
Hoy eso es perfectamente factible, pues pode-mos tener equipos de investigación donde hayan colombianos que están en centros de empresas en el exterior y que quieren trabajar con equipos colombianos. Tenemos que crear las condiciones para los dos.
En el pasado, lo que en una forma muy despec-tiva se llamaba “fuga de cerebros” era vista como una cosa terrible, pues eran fugitivos o traidores. Yo creo que hoy eso no es verdad. Hoy lo que tenemos que mirar es cómo hacemos para que esa persona que quiere ayudar y que quiere trabajar, pueda hacerlo.

86
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Nosotros, por ejemplo, en ese escenario, no podemos pedirle al Dr. Rodolfo Llinás que deje su laboratorio en Estados Unidos para que se venga; él tiene toda la disposición para trabajar con Colombia y puede hacerlo desde su laborato-rio con un equipo de colombianos y desarrollar investigación. ¡Y se esta haciendo!
Imaginemos que nosotros tuviéramos equipos de investigación que empezaran a acercarse a los temas del Dr. Llinás y él dijera: “Yo tengo un equi-po que trabaja en Colombia”. Eso es otra cosa.
Y como su caso, tenemos muchos más. Fíjense que eso sí permitiría mirar la capacidad científica nacional. Debemos reconocer que las relaciones de nuestros equipos de investigación con equi-pos a nivel mundial son entre pares. Cenicafé, por ejemplo, es par de la investigación de café en el mundo, es líder en muchas cosas.
El Centro de Investigaciones del Petróleo tiene liderazgo en muchas cosas y es reconocido mundialmente. Pero también tenemos, repito, el Centro de la Caña en el Valle del Cauca, el Centro del Plástico en Medellín; el Centro de Investiga-ciones Inmunológicas del Dr. Manuel Elkin Pata-rroyo en Bogotá.
Y hay centros también que están discutiendo permanentemente en las universidades Nacional de Antioquia, en la Escuela de Salud del Valle, los Andes, etc. Son universidades que en muchos cam-pos tienen pares en los primeros niveles del mundo.
¿Cómo fortalecemos eso en beneficio de Co-lombia? ¡Ese es uno de los tremendos retos que tenemos! Debemos fortalecer la capacidad de pro-ducir conocimiento, de desarrollar conocimiento y de apropiarlo, pero necesitamos un sector pro-ductivo que los demande.
Si no es así, el sistema colapsa. Necesitamos que cada vez más la empresa y la industria en Co-lombia y el sector agrícola demande más conoci-miento del que se genera en la universidades.
Hoy, los programas Universidad-empresa es-tán creciendo y están produciendo resultados.
Niño escarcha - De la serie Fiestas de las colaciones. Supía, caldas, 2008.

87
Fijémonos que el país tiene acciones que hoy son distintas y que permiten ver con optimismo lo que está pasando. Por ejemplo, la discusión de la ley de ciencia fue muy importante porque fue un debate que arranca en una construcción de la sociedad ci-vil, que es tomado dentro de los grupos políticos por la senadora Martha Lucía Ramírez y el repre-sentante Jaime Restrepo Cuartas.
Ellos como miembros del parlamento, se apropian de una discusión, la llevan al Congreso, convencen al Ejecutivo de la importancia de la ley, consiguen su aval, dan el debate y logran que todas las bancadas lo respalden. Eso es algo muy particular en Colombia.
La comunidad crece y avanza(P): ¿Podríamos decir que Colciencias ha flexibi-lizado el tema de las categorías de los grupos de investigación? (JFM): Estamos creando la posibilidad que la co-munidad crezca y avance. Colciencias actualmen-te, por decisión de la ley, es el organismo encargado de liderar la política científica, pero también tiene funciones de fomento muy importantes y estamos tratando de crear las condiciones para que más co-lombianos puedan acceder, a qué?
Pero necesitamos del esfuerzo de todos; tene-mos que hacer cambios estructurales en los cuales los investigadores tienen mucho que ver y le voy a dar un ejemplo que es de los más preocupantes:
Cuando los muchachos, ellos y ellas, se gradúan en el bachillerato, el dilema es ¿Qué estudiar?
Y cuando se enfrentan a ese ¡qué estudiar! algu-nos dicen: “A mí me gustaría estudiar física o mate-máticas”. Y la respuesta inmediata de sus papás e in-cluso de sus profesores es: “¡Se va a morir de hambre! ¡Se va a quedar para profesor!” Pero mire, esas son las señales que le estamos dando: En vez de enaltecerlo, en vez de decir, “oiga que maravilla, usted va estudiar matemáticas, eso es lo que el país necesita”. No, todo lo contrario, lo desestimulamos.
¡Y este escenario hay que cambiarlo!

88
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
ductividad técnica

Resumen
Palabras clave
Key Words
Abstract
memoria, nuevas tecnologías de la información, sociedad red
memory, new technologies of the Information Resources, a company network
Desde finales de los años 80 la memoria se convirtió en una categoría privilegiada dentro de los análisis sociales de América Latina. En principio fue considerada como la reconstrucción del pasado, lo cual la diferenciaba muy poco de la historia. Más recientemente se ha pensado que éste el resultado de un diálogo permanente entre presente - pasado - futuro y fruto de la relación dialéctica entre olvido y recuerdo. Atento a esta última consideración el interés del presente artículo es esbozar algunos aspectos para pensar qué sucede con la memoria en la época de la información y cómo entender los múltiples caminos que transitan los actores del presente para construir memorias individuales y colectivas.
Memory in the experience of reproductive techniqueSince the late 80’s memory became a privileged category of social analysis in Latin America. At first it was regarded as the reconstruction of past, which differed very little from history. More recently it was thought that this is the result of an ongoing dialogue between past, pre-sent and the result of the dialectical relationship between forgetting and remembering. Regar-ding this last consideration the interest of this article is to outline some aspects to think what happens with memory in the era of information and how to understand the many paths that transit the actors of this to build individual and collective memories.
Recepción: Septiembre 16 de 2009
Aprobación: Septiembre 30 de 2009
ductividad técnicaLa memoria en la época de su reproductibilidad técnica*
Alexis PinillaU.Libertadores
Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos; donde habite el olvido.Luis Cernuda (1934)
Abstract

90
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
* En su texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936), Walter Benjamin sostiene que el nuevo sensorium producido por la revolución de la imagen, ha dado lugar a un proceso de emancipación de la obra de arte a través del proceso de su re-productibilidad técnica; en sus palabras: “por primera vez en la historia universal, la repro-ductibilidad técnica emancipa a la obra artís-tica de su existencia parasitaria en un ritual. La obra de arte reproducida se convierte, en
PRESENTACIÓNFinales del siglo xx. La comunicación vía satelital; las grandes trasmisiones de costa a costa; el crecimiento de la oferta cultural en la red; el advenimiento de espacios vir-tuales de conversación, socialización y aprendizaje; los avances en telemática y en in-teligencia artificial, son, entre otros, acontecimientos comunes para quienes nacieron en las dos últimas décadas del siglo que abandonamos hace apenas nueve años. Estas generaciones (llamadas por algunos como generación @1) re-elaboran sus procesos de subjetivación y construyen su memoria en y desde lugares insospechados hace unas décadas, lugares en los cuales tiene preponderancia la imagen, frente a la palabra hablada y escrita. En contraste, para los jóvenes de los años 1960 a 1980, parecería casi imposible construir cualquier tipo de relato social e histórico sin acudir a la seguridad del texto escrito y al recurso oral. La memoria, para estas generaciones, se re-construi-ría dinámicamente en el devenir de la narración oral y en la huella escrita de los mayo-res, y las luchas por recuperar el pasado de quienes son excluidos permanentemente
1 Para Carles Feixa, el término generación @, “pretende expresar tres tendencias de cambio que inter-vienen en este proceso: en primer lugar, el acceso universal -aunque no necesariamente general- a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación; en segundo lugar, la erosión de las fronteras tradicionales entre los sexos y los géneros; y en tercer lugar, el proceso de globalización cultural que conlleva necesariamente nuevas formas de exclusión social a escala planetaria. De he-cho, el símbolo @ es utilizado por muchos jóvenes en su escritura cotidiana para significar el género neutro, como identificador de su correo electrónico personal, y como referente espacio-temporal de su vinculación a un espacio global […] Ello se corresponde con la transición de una cultura analó-gica, basada en la escritura y en un ciclo vital regular -continuo-, a una cultura digital basada en la imagen y en un ciclo vital discontinuo-binario”. Ver: Carles Feixa, “Generación @ La juventud en la era digital”, en Nómadas, N° 13, Bogotá, Universidad Central, octubre de 2000, pág. 88
medida siempre creciente, en reproducción de una obra artística dispuesta para ser repro-ducida. De la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas copias; preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. Pero en el mismo instante en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artís-tica, se trastorna la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en un ritual aparece su fundamentación en una praxis dis-tinta, a saber en la política”. Para nuestro caso
particular, considero que el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y del poder socializador de la red propone nuevas travesías para la memoria, muy distintas a las que nos acostumbró la so-ciedad moderna. Este artículo hace parte de la tesis doctoral “Memorias de la acción colectiva del Magisterio en Colombia”, adelantada por el autor en el marco del Doctorado Interinsti-tucional en Educación ofrecido por las Univer-sidades Pedagógica, Distrital y del Valle.

91
de la historia oficial se terciaría en esos espacios de memoria. Para los jóvenes nacidos después de 1980, estos lugares apenas son vestigios de un pasado que, quizás, no deseen recorrer, o, por lo me-nos, no intenten recorrer con la misma pasión que cuando viajan por el mundo de las imágenes. Lo anterior nos sugiere como ineludible el siguiente interrogan-te: ¿Qué sucede con la memoria y con los procesos de recuperación colectiva de la misma en el momento actual?
El tránsito de la cultura escrita y las huellas del pasadoFinaliza el siglo xv la mal llamada ‘edad oscura’, nombre que los ilustrados e ‘ilu-ministas’ del siglo xvii y xviii le dieron a la Edad Media, pareciera llegar a su fin. En Maguncia, Alemania, circularon 180 ejemplares del que a la postre sería consi-derado el primer libro impreso (la Biblia de Gutenberg2). De este acontecimiento dependió la entrada del texto al mundo
2 Es conocido el debate sobre la autoría de la imprenta. Dentro de los nombres que circu-laron junto al de Gutenberg está del alemán Mentelin, el italiano Castaldi y el holandés de Coster. Sin embargo, después de la apa-rición de una edición en 1502 en la que se mencionaba que “Este libro ha sido impreso en Maguncia, ciudad donde el arte admira-ble de la tipografía fue inventado en 1450 por el ingenioso Johannes Gutenberg”, se ha lle-gado a un aparente acuerdo sobre el papel de este último en la invención de la imprenta.
industrial, sobrepasando la capacidad de difusión que tenían los papiros de las diferentes culturas de la antigüedad y el trabajo de los copistas de los scriptorium de la edad media. Esta ‘nueva era’ del li-bro puede evidenciarse en el amplio nú-mero de imprentas y de ediciones al ini-ciar el siglo xvi. Como sugieren Briggs y Burke (2002, p.27-28)
Hacia 1500, las imprentas se habían es-tablecido en más de doscientos cincuen-ta lugares de Europa (ochenta en Italia, cincuenta y dos en Alemania y cuarenta y tres en Francia). Los impresores lle-garon a Basilea en 1466, a Roma en 1467, a París y Pilsen en 1468, a Ve-necia en 1469, a Lovanina, Cracovia y Buda en 1473, a Westminster […] en 1476 y a Praga en 1477. En total, ha-cia 1500 estas imprentas produjeron al-rededor de 27.000 ediciones, lo que sig-nifica -suponiendo una tirada media de quinientos ejemplares por edición- que en una Europa de unos cien millones de habitantes circulaban en esos días alre-dedor de trece millones de libros. Briggs y Burke (2002, pág. 27-28).
Las anteriores cifras demuestran el im-pacto de la cultura escrita en el desarro-llo del pensamiento occidental, máxime cuando por vía de la lectura se difundie-ron las obras de autores clásicos (Aris-tóteles, Platón, entre otros) que, hasta el momento, sólo habían sido consultados
por los monjes medievales y se empeza-ron a visibilizar actores sociales que ha-bían sido sojuzgados por la historia de oc-cidente. Sin embargo, tampoco es posible ocultar que el uso de los textos impresos tuvo de fondo un proceso de control po-lítico y social. Así, desde los siglos xv y xvi proliferaron los manuales de buenas costumbres, en donde resulta emblemáti-co el texto de Erasmo de Rótterdam (De civilitate morum puerilium), en los cuales se expresaban las prácticas de la civilidad (“urbanidad”) cortesana y el refinamien-to de los controles sociales. Como sugiere Norbert Elías (1997, p.145), “los escritos sobre buenos modales del siglo xvi son manifestaciones de la nueva aristocracia cortesana que va formándose lentamen-te, con elementos de diversa procedencia social, y con ella crece el código diferen-ciador de costumbres” La función de este “código diferenciador”, al que se refiere Elías, no es otra que mantener las distan-cias entre las clases altas (la aristocracia cortesana) y las clases emergentes (frac-ciones de la burguesía).
Esta función de control social de algu-nos textos, sobre todo los que se dirigían a los niños, se mantuvo hasta finales del siglo xix, como lo sugiere Lyons (1998, pág. 145) para quien: “[…] en las prime-ras décadas del siglo xix, las particulares necesidades del lector infantil se recono-cieron únicamente con el fin de imponerle

92
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
un código moral estricto y plenamente convencional. Por ello, gran parte de la li-teratura infantil de comienzos del siglo te-nía un carácter rigurosamente didáctico”. Como puede notarse, un objetivo de los textos, y con más claridad los que se desti-nan al escenario institucional de la escue-la, fue rutinizar el control social, esto es controlar sutilmente los hilos con los cua-les se construye la memoria colectiva en determinado momento histórico. Como afirma Michael Apple (1193, p.112):
Los libros de texto son, en realidad mensajes sobre el futuro y dirigidos a éste. Como parte de un currículo parti-cipan nada menos que en el sistema de conocimiento organizado de la socie-dad. Participan en la creación de lo que la sociedad ha reconocido como legíti-mo y verdadero. Ayudan a determinar los cánones de la veracidad y al hacerlo contribuyen también a crear un punto de referencia principal para saber lo que realmente es el conocimiento, la cultura, las creencias y la moralidad.
Las referencias históricas sobre la evolu-ción de la lectura en occidente nos permi-ten afirmar que el texto impreso cumplió, por lo menos, con una doble función3:
3 Cabe anotar que en esta parte hemos hecho referencia a la aparición de la imprenta y a la difusión de los textos impresos. No obstan-te, sería necesario complementar el análisis
por un lado, ampliar el número de lecto-res, entendiendo este hecho como un principio del desarrollo de la civiliza-ción, y, por otro, difundir un ideario político sobre el orden social y sobre el pasado (origen) de los nacientes Es-tados nacionales. Así las cosas, para la burguesía en ascenso y para los círculos intelectuales de la Europa moderna, la lectura se tradujo en un avance social de trascendentales connotaciones po-líticas y sociales, mientras que para los obreros, los niños y las mujeres, la lec-tura significó una forma más avanzada y cautelosa de control social.
¿Qué relación podría establecerse entre este proceso y la construcción de la memoria? En su clásico texto Todorov (200, p.16) sugiere que la construcción de la memoria tiene que ver con un ejercicio del poder, es decir, los grupos dominan-tes establecen qué formas y eventos del pasado deben hacer parte del presente. “La memoria, como tal, [dice Todorov] es forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán conservados,
sobre la aparición de los lectores, ya que tuvieron que pasar varias décadas para que se ampliara su número, incluso fue reiterati-va la práctica de la lectura en voz alta debido al alto índice de analfabetismo que había en la época. Al respecto se puede consultar con detalle la obra compilada por G. Cavallo y R. Chartier citada anteriormente.
otros inmediata o progresivamente mar-ginados, y luego olvidados”.
Quien controla las formas de narrar en una sociedad y los contenidos de la na-rración, puede controlar buena parte de la memoria colectiva, ya que puede definir, desde un lugar hegemónico, qué se debe recordar, es decir, cuáles son las huellas mnémicas4 que debe seguir un grupo so-cial. Pero el control sobre el recuerdo no termina allí. Quizás, lo más importante a la hora de proponer determinada me-moria histórica no es lo que se recuerde, sino lo que se olvida. Como sugiere Marc Augé (1998, p. 30), los recuerdos son pan-tallas, no en el sentido en que disimulan los recuerdos, sino en el de que sirven de pantalla a las huellas que disimulan y contienen a un tiempo: “Lo que queda inscrito e imprime marcas no es el recuer-do, sino las huellas, signos de la ausencia.
4 Esta expresión está relacionada con la divini-dad griega Mnemosine, diosa de la memoria. Hesíodo, en su Teogonía, muestra a Mnemo-sine, hija de Urano y de Gea, como la quinta esposa de Zeus, de cuya unión, después de nueve noches, nacieron las nueve musas que inspiraban las artes y las letras en la antigua Grecia. En la mitología griega Mnemosine también era el nombre de un río del Hades (inframundo) del cual bebían aquellas almas destinadas a la reencarnación; contrario a las que no tenían ese beneficio y eran destinadas a beber del río Lete, cuyas aguas ocasionaban el olvido completo.

93
Esas huellas están en cierto modo desco-nectadas de todo relato posible o creíble; se han desligado del recuerdo”.
También en los textos impresos se promovieron formas de recuerdo y olvi-do tendientes a mantener el orden social y político ideado por la modernidad oc-cidental5. En tales formas, se narraba, en principio, las gestas heroicas, las biogra-fías de los grandes hombres y los hechos
5 Es importante señalar que de forma paralela a la consolidación de determinada memoria hegemónica, se fueron consolidando discur-sos disciplinares en y desde las ciencias so-ciales que también generaron mecanismos de exclusión. Un análisis puede verse en Mi-chel Foucault, El orden del discurso, Barce-lona, Tusquets Editores, 1980.
memorables para el proyecto del Estado nacional. En esta dirección quedaron por fuera las expresiones de las clases subalternas, las luchas obreras, los mo-vimientos de las mujeres, y otras muchas expresiones sociales que caracterizaron los siglos xix y xx y que, justamente, al terminar este siglo y comenzar el xxi se resisten al ostracismo del discurso oficial y se manifiestan desde los intersticios que dejó la modernidad ilustrada.
Más allá de la memoria: la imagen para trascender
Como se intentó mostrar, la modernidad occidental privilegió algunos escena-rios para la construcción y difusión de la memoria y enalteció la cultura escrita como estandarte del proceso civiliza-torio. Al integrar memoria y escritura,
esta modernidad empezó a dejar por fuera una serie de actores sociales y de experiencias colectivas que, a la postre, empezaron a hacer uso de los más varia-dos medios para alcanzar reconocimien-to social, medios dentro de los cuales sobresalen las nuevas tecnologías y las redes de información. A través de estos espacios, multitudes de actores sociales re-construyen dinámicamente su expe-riencia y su memoria social resistiéndo-se a la unicidad planteada por la lógica ilustrada del proyecto moderno. En esta disposición social y política, anunciada por algunos como la expresión del sujeto cyborg, se niega la existencia de un códi-go único, por lo cual se trata de subvertir, en palabras de Mayte Aguilar,
[…] el orden de ese tardocapitalismo abanderado de las posiciones dico-tómicas a través de una liquidez que navega entre los límites impuestos por el logo occidental. Es un ataque contra la identidad occidental, lo que hacía que se reconociera como igual a sí misma durante siglos. La revolución consiste en la fusión de los límites, en la fagocitosis de lo otro, la pérdida de identidad de los humanos, de lo que era reconocible como tal, el organismo idéntico a sí mismo o en la creación de identidades fluidas.
A pesar de que estas nuevas expresiones de resistencia y creación político-cultural
Tren - Tren de la sabana. Bogotá, 2008.

94
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
nocemos la lengua a la que pertenece; en caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente” Sartori (1998, a).
Esta simplicidad de la imagen, es decir, la superficialidad que encarna, es lo que produce, según Sartori, una pérdida en la capacidad reflexiva y de abstracción del homo sapiens y, por ende, una “atro-fia cultural” de la especie: “la cultura audio-visual [dice Sartori lapidariamen-te] es inculta y, por tanto, no es cultura” Sartori (1998, a).
Frente a la precariedad racional de la imagen propuesta por este autor, re-
cordamos a Walter Benjamin para quien las imágenes expresan una revolución de nuestra estructura perceptiva, cons-tituyéndose, como anota Luis F. Marín (2000), en “unidades condensantes de sentido, verdaderos reemplazos de los conceptos”6. El advenimiento de la ima-gen, característico de la época de la re-productibilidad técnica, está relacionado, entonces, no con un vaciamiento de la razón humana, o con un proceso de des-hominización, sino con la emergencia de un nuevo modo de sentir y de percibir el mundo, esto es, una forma distinta de
6 Marín, Luis Fernando. Nuevo sensorium. Imágenes de Benjamin, W. policopiado, pág.3.
conllevan un replanteamiento sobre el sentido de la acción humana, para algu-nos pensadores (apocalípticos) estaría-mos asistiendo a la desaparición no sólo del mundo inteligible, sino además del ser racional. Ejemplo de esta posición es la obra de Sartori en la que se anuncia el advenimiento del homo videns. Para este autor, el mundo de las imágenes anula los conceptos, invirtiendo la evolución de lo sensible en inteligible y reduciendo, de paso, la capacidad de pensamiento y crea-ción del ser humano. En sus palabras,
[…] la palabra es un ‘símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra sólo si podemos, es decir, si co-

95
lo expresara Nelly Richard. Ha habi-do una insubordinación de los signos en todos los órdenes de la vida, al punto de que lo que antaño decíamos que era “verdad” hoy ya dejó de serlo y la propia vida se ha fragmentado, roto en mil trozos que de alguna ma-nera no hemos sido capaces de unifi-car desde la academia, pero que las gentes siguen su curso y viviendo a pesar de esas fragmentaciones8.
Complementando la idea de Bisbal con-sideramos que la gente no está “viviendo a pesar de esas fragmentaciones”, sino que lo hace gracias a ellas; es decir, la ruptura de los discursos aglutinadores
8 Bisbal, Marcelino. “De la sociedad escri-turaria al ecosistema comunicativo mediá-tico”, en Humanitas, N° 12, 2000, p. 41. En un análisis sobre este contexto Baudrillard hace mención a la celeridad con la que per-cibimos el devenir de los acontecimien-tos, percepción que genera un cierre en la mirada sobre los mismos. En sus palabras: “Tenemos la impresión de que los aconteci-mientos se precipitan solos, derivan impre-visiblemente hacia su punto de fuga: el vacío periférico de los medios de comunicación. De igual modo que los físicos ya sólo tienen de sus películas una visión de trayectoria en una pantalla, nosotros ya no tenemos de los acontecimientos la pulsación, sino sólo el cardiograma, ya no la representación ni la memoria, sino sólo el psicodrama y la visión catódica”. Ver: Jean Baudrillard. La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 36.
y totalitarios ha permitido la emergen-cia de ‘otras formas de vida’, de otras experiencias vitales. No se trata aquí de enaltecer al individuo per se, como lo harían los seguidores de Friedman, sino de cuestionar las órdenes de la moderni-dad occidental que excluyeron a lo dife-rente en nombre de la causa de los Estados nacionales. Se trata también de contrade-cir el totalitarismo consumista promovi-do por el actual capitalismo financiero y todos los discursos que, en aparente con-tradicción con el capitalismo, niegan las diferencias políticas y culturales.
¿Qué sucede con la experiencia social en medio del surgimiento de las redes de información como espacio de socializa-ción? Para Ursua (2006), “Internet […] juega un importante papel en la creación de toda clase de identidad, personal y co-lectiva. Las nuevas tecnologías más que debilitar el concepto de identidad nacio-nal o cultural contribuyen, por lo tanto, a incrementar los lazos de identidad”9. Sumado a esto, creemos que los espacios mediáticos han generado multifacéticos procesos de construcción de la memoria individual y colectiva. Las estructuras
9 Ursua, Nicanor. “La(s) identidad(es) en el ciberespacio. Una reflexión sobre la cons-trucción de las identidades en la red”, en Revista Iberoamericana de Ciencias, Tec-nología, Sociedad e Innovación, N° 7, OEI, septiembre-diciembre de 2006, p.2.
relacionarnos con el entorno y con los objetos de conocimiento que le compo-nen. En palabras de Benjamin, “dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción sensorial. Dichos modo y manera en que esa per-cepción se organiza, el medio en el que acontecen, están condicionados no sólo natural, sino también históricamente”7.
Pero el cambio no tiene lugar sola-mente en la percepción sensorial del mundo, o, dicho de otra forma, esta per-cepción sensorial está expresando un fenómeno más amplio relacionado con la necesidad de pensar el mundo desde lu-gares distintos a los propuestos por la ra-cionalidad moderna occidental. Se trata de cuestionar las verdades con las cuales creímos darle sentido a la tranquilidad de nuestra vida y de aceptar que esta-mos hechos de fragmentos, de historias inconclusas y de signos insubordinados. Como anota Bisbal (2000),
La verdad […] es que estamos en presencia de un nuevo tiempo en don-de los signos con los cuales designába-mos las cosas a partir de los discursos ahora se han insubordinado tal como
7 Benjamin, Walter. La obra de arte en la épo-ca de su reproductibilidad técnica (1936), policopiado, p.4.

96
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
de los espacios oficiales diseñados por la modernidad para construir y difundir la memoria, han cedido frente al sismo causado por el uso de las nuevas tecnolo-gías de la información y la comunicación y por el permanente acceso a la red de los jóvenes en la actualidad.
Así las cosas, la memoria, antes que concebirse como una unidad, es frag-mentación social en movimiento, y sus evidencias pueden encontrarse en aconte-cimientos como la aparición permanente de los más variados blog, la consolidación de espacios interactivos de comunica-ción inmediata -chat-, y el surgimiento de nuevos actores sociales que, como los hackers, han “configurado un movimien-to social de resistencia en la red cuyo pro-pósito es usar los entornos virtuales para transformar en un bien público aquello que circula por ellos” (Rueda, 2004).
En síntesis, la presencia de las nue-vas tecnologías de la información y la comunicación ha permitido la visibiliza-ción de variados escenarios de encuen-tro social en los cuales se re-construye la memoria -individual y colectiva- de una forma bastante dinámica. Para los actores sociales que se han acopla-do con más facilidad a esta presencia (los jóvenes) el sentido que adquiere la memoria no tiene que ver tanto con la acumulación de determinado tipo de recuerdos y olvidos sino con la posibi-lidad, casi cotidiana, de reconstruir su presente y su pasado continuamente. Es, precisamente, en estas interacciones fragmentarias, instantáneas y fugaces en las cuales podemos encontrar los rasgos del presente que dejan los jóve-nes en su estela social.
EPíLOGOFrente a lo que hemos intentado analizar hasta aquí, podríamos encontrar, por lo menos, dos posiciones. En un lugar, los tecnófilos, estarían aquellos para quie-nes las respuestas se encuentran en las nuevas tecnologías de la información, enarbolando el estandarte de ‘las tecno-logías nos salvarán por sí mismas’. En el otro lugar, los tecnófobos, se ubicarían aquellos nuevos luditas para quienes las tecnologías deben desaparecer. ¿Cómo lograr una posición intermedia entre estos dos extremos? Sin tener certeza en la respuesta, sugerimos un campo de in-dagación centrado en la pregunta ¿qué, y cómo, narrar la(s) memoria(s) hoy?
Para esbozar un acercamiento a este problema acudimos, nuevamente, a un fragmento de Walter Benjamin (1991) en el que rescata una parte del libro His-torias de Heródoto, sobre Psamenito, rey de los egipcios.
Cuando Psamenito […] fue derrota-do por el rey persa Cambises, este últi-mo se propuso humillarlo. Dio orden de colocar a Psamenito en la calle por don-de debía pasar la marcha triunfal de los persas. Además dispuso que el prisionero viera a su hija pasar como criada, con el cántaro, camino a la fuente. Mientras que todos los egipcios se dolían y lamentaban
Para los jóvenes nacidos después de 1980, estos lugares apenas son vestigios de un pasado que, quizás, no deseen
recorrer, o, por lo menos, no intenten recorrer con la misma pasión que cuando viajan por el mundo de las imágenes.

97
ante tal espectáculo, Psamenito se man-tenía aislado, callado e inmóvil, los ojos dirigidos al suelo. Y tampoco se inmutó al ver pasar a su hijo con el desfile que lo llevaba a su ejecución. Pero cuando luego reconoció entre los prisioneros a uno de sus criados, un hombre viejo y empobre-cido, sólo entonces comenzó a golpearse la cabeza con los puños y a mostrar todos los signos de la más profunda pena.
Esta historia permite recapitular so-bre la condición de la verdadera narra-ción [dice Benjamin]. La información cobra su recompensa exclusivamente en el instante que es nueva. Sólo vive en ese instante, debe entregarse totalmente a él, y en él manifestarse. No así la narración, pues no se agota. Mantiene sus fuerzas acumuladas y es capaz de desplegarse pasado mucho tiempo […] Heródoto no explica nada. Su informe es absolu-tamente seco. Por ello, esta historia aún está en condiciones de provocar sorpresa y reflexión. Se asemeja a las semillas de grano que, encerradas en las milenarias cámaras impermeables al aire de las pirá-mides, conservaron su capacidad germi-nativa hasta nuestros días.
Si aceptamos el sugestivo llamado de Benjamin (1991), las narraciones de la(s) memoria(s) hoy deberían te-ner la ‘capacidad germinativa’, esto es la capacidad de imaginación y creación,
hallada subrepticiamente en la historia de Psamenito. Esta capacidad depende, en buena parte, de las posibilidades de expresión y reconocimiento de los luga-res desde los cuales se hacen visibles los jóvenes cotidianamente, es decir, aque-llos espacios del anonimato desde don-de ellos nos cuestionan, nos invalidan y nos provocan, y a los cuales debemos reconocer como lugares de producción de sentido10. Así mismo, en tales lugares, pueden emerger novedosas formas para entender la política y lo público, desli-gando a estos espacios del contenido que le fue otorgado en la modernidad occidental. Para Portillo (2004):
En estas arenas, aún movedizas, se es-tán disputando los múltiples sentidos de la dimensión pública, en la cual la
10 Un análisis interesante sobre esta temática de los no lugares, puede encontrarse en la obra de Marc Augé quien sugiere lo siguien-te: “Un día, quizá, vendrá un signo de otro planeta. Y, por un efecto de solidaridad cu-yos mecanismos ha estudiado el etnólogo en pequeña escala, el conjunto del espacio terrestre se convertirá en un lugar. Ser te-rrestre significará algo. Mientras esperamos que esto ocurra, no es seguro que basten las amenazas que pesan sobre el entorno. En el anonimato del no lugar es donde se experi-menta solitariamente la comunidad de los destinos humanos”. Ver: Marc Augé, Los no lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 2000, pág. 122.
política no represente sólo los viejos res-coldos de una generación que ya tuvo su tiempo de lucha, sino un espacio vital de articulación social. En medio de este telón de fondo, los jóvenes se están mo-viendo hoy en día. Son estos los sonidos de nuestro tiempo, o como diría Ortega y Gasset: el espíritu de nuestro tiempo.
Reconocer, entonces, el lugar de los jó-venes explícito en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la co-municación y en el acceso a las redes de información, conlleva a reconocer, a su vez, que éstos han emancipado a la me-moria de los lugares oficiales en los que se postró durante algo más de dos siglos. Hoy es difícil hablar de una memoria oficial, de una única memoria, que se impone como espada de Damocles sobre nuestras sienes. La experiencia mnémica de los jóvenes transita por múltiples y di-versos escenarios de encuentro social y cultural, llenándola de los más variados matices y sentidos. No entender este mo-mento de ruptura mnémica sería hacer gala de la más inusitada ingenuidad o apegarse a la ególatra seguridad que nos heredara la modernidad occidental des-de el siglo xviii.

98
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Aguilar, M. Ciberontología. Identidades fluidas en la era de la información, en A parte Rei, N° 23. En: http://aparterei.com
Apple, M. (1993 mayo-agosto), El libro de texto y la política cultural, en Revista de Educación, N° 301.
Augé, M. (1998), Las formas del olvido, Barcelona, Gedisa.
Augé, M. (2000), Los no lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa.
Baudrillard, J. (1993), La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos, Barcelona, Anagrama.
Benjamin, W. (1991), El Narrador, en Iluminaciones, vol. IV, Taurus.
Benjamin, W. (y el año???), La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, policopiado. Editorial y ciudad???
Bisbal, M. (2000), De la sociedad escrituraria al ecosistema comunicativo mediá-tico, en Humanitas, núm., 12.
Briggs, A. y Burke, P. (2002), De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación, Madrid, Taurus.
Elias, N. (1997), El proceso de la civilización, México, FCE.
Feixa, C. (octubre, 2000), Generación @ La juventud en la era digital, en Nóma-das, núm., 13, Universidad Central.
BibliografíaFuentes citadas

99
Foucault, M. (1980), El orden del discurso, Barcelona, Tusquets Editores.
Lyons, M. (1998), Los nuevos lectores del siglo XX: mujeres, niños, obreros, en Ca-vallo G. y Chartier R. (com) ??? Qué es esto? Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus.
Marín, L.F. (año??) Nuevo sensorium. Imágenes de Walter Benjamin, policopia-do. Ciudad???
Portillo, M. (2004), El papel de los nuevos medios en relación con las formas emer-gentes de participación ciudadana, en Nómadas, núm., 21, Universidad Central.
Rueda, R. (2004), Tecnocultura y sujeto cyborg. Esbozos de una tecnopolítica edu-cativa, en Nómadas, núm., 21, Universidad Central.
Sartori, G. (1998), Homo Videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus.
Todorov, T. (2000), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós.
Ursua, N. (2006), La(s) identidad(es) en el ciberespacio. Una reflexión sobre la construcción de las identidades en la red, en Revista Iberoamericana de Ciencias, Tecnología, Sociedad e Innovación, núm., 7, OEI.

100
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
positivos y condición de posibilida

Resumen
Palabras clave
Key Words
Abstract
educación, tecnología, mediático
education, technology, media
El propósito de este ensayo es mostrar que los medios de comunicación y la tecnolo-gía pueden ser vistos como dispositivos didácticos y exigir de la educación un replan-teamiento de sus prácticas, categorías, sentido y apropiación del momento histórico, como dos perspectivas compatibles, pero no son excluyentes; más aún, cada una de ellas reclama el complemento de la otra.
Technology in educationThe intention of this test is to show that the mass media and the technology can be seen as devices didacticos and to demand of the education a reframing of his you prac-tice, categorias, sense and appropriation of historic time like two perspective is com-patible, that are not excluding; still more, each one of them demands the complement of the other.
Recepción: Julio 30 de 2009
Aprobación: Agosto 15 de 2009
positivos y condición de posibilidaLa tecnología en la educación: entre dispositivos y condición de posibilidadMaximiliano Prada DussánU.Pedagógica Nacional

102
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
La relación entre tecnología, culturas mediáticas y educación puede ser abordada des-de dos perspectivas: la primera de ellas parte de la comprensión de la cultura actual, que se entiende a sí misma atravesada por los avances tecnológicos y por los medios de comunicación –que, al cabo, resulta equivalente de la condición postmoderna–. En esta perspectiva, se exige a la educación un replanteamiento de sus prácticas, catego-rías, sentido y apropiación del momento histórico. La segunda perspectiva, propone que la tecnología y los medios de comunicación pueden ser vistos como dispositivos didácticos en el sistema educativo, encaminados a ampliar las posibilidades y alcances de la educación.
El propósito de este ensayo es mostrar que las dos perspectivas mencionadas son compatibles, que no son excluyentes; más aún, cada una de ellas reclama el comple-mento de la otra. Para ello, se hará un acercamiento a la noción de tecnología y de culturas mediáticas tomando como punto de partida la caída de los metarrelatos le-gitimadores del proyecto científico y de las pretensiones totalizantes de la razón oc-cidental. Luego, se hará la proyección de estas nociones hacia el campo de la educa-ción, mostrando los retos que ellas le imponen a ésta. Finalmente, las ideas tratadas se enlazarán con la comprensión de la tecnología y los medios de comunicación como dispositivos de la educación.
Chiva manizales - De la serie Feria de Manizales. Manizales , 2008.

103
1. La caída de los metarrelatos y la aparición de la tecnologíaespeculativo universalista, sino el prag-mático. Éste indica, entonces, interven-ción en el curso de las cosas, toma de de-cisiones, producir o evitar determinados tipos de estados; en definitiva, se busca relacionar la teoría con la acción bus-cando sólo la eficiencia (Vargas, 2003), volver al mundo en que se vive para transformarlo. Tal intervención sobre el mundo estaría determinada por un siste-ma de valores, tampoco legitimados uni-versalmente, que guiarían la acción.
La investigación tecnológica se sus-tenta en el abandono de la pretensión de encontrar criterios de verdad que per-mitan lograr teorías totalizantes. Por su parte, una vez lograda la universalidad en la investigación científica, se elimina la contradicción, se resuelve el “proble-ma” teórico (Ob. cit.: 252-253). Distinto a ésta, el asunto de la investigación, des-de la perspectiva de la tecnología, no es el de anular la contradicción sino el de la “solución de problemas” toda vez que la teoría se encamina hacia la acción (Ob. cit.: 253). Su consecución hace necesario el diálogo interdisciplinar y permite la adaptación y puesta en marcha del estilo personal del investigador (Papert, 1995) para lograr cada propósito.
La caída de los metarrelatos moder-nos de legitimación de la ciencia, el de emancipación, de corte kantiano (Lyo-tard, 1984), y el especulativo, de corte hegeliano (Lyotard, 1984) ha abierto la posibilidad, en la llamada condición postmoderna, para que se desarrolle una concepción del saber distinto al asumido por la modernidad. En efecto, en vez de fijar su atención en el estable-cimiento de métodos seguros para lle-gar a la verdad, la investigación hoy está guiada por el criterio de performativi-dad (Lyotard, 1984), el cual no preten-de levantar teorías sobre los aconteci-mientos, buscando universalidad en el juego entre verdad y falsedad, ni discri-minar lo justo de lo injusto, lo bello de lo feo, sino que pretende discriminar lo eficiente de lo no eficiente: “una jugada «técnica» es «buena» cuando funcio-na mejor y/o cuando gasta menos que otra” (Lyotard, J.F.; 1984: 83).
El paso a la performatividad marca el tránsito de la ciencia que se enmarca bajo los discursos legitimadores idea-listas y humanistas, a la tecnología. El conocimiento, en esta última, se valora no por sí mismo, sino por su utilidad. El interés, pues, que se persigue, no es el
2.Culturas mediáticasLeopoldo Zea muestra la crisis del lo-gos occidental como el juicio que hacen ahora las culturas tradicionalmente mar-ginadas a aquellas que han elaborado el discurso universal de humanización: el juicio que lanzan los países del tercer mundo a los del primero por su inhuma-nidad, por haber negado la humanidad de los pueblos marginales en procura de una humanidad eurocéntrica (Zea, 1998).
El logos totalitario, reduccionista, abre paso al logos como comprensión y comunicación; al logos que parte de lo concreto y que es capaz de recono-cer lo múltiple (Ob. cit.: 210), al que re-conoce siempre al otro (Ob. cit.: 209). Así, la crisis del logos eurocéntrico ha permitido la aparición de los pueblos e identidades olvidadas dentro del esce-nario cultural global. Los proyectos de humanización y de realización históri-ca dejan de ser impuestos desde la lógi-ca hegemónica y pasan a ser posibilidad de cada pueblo. La cultura, entendida como propuesta de humanización, se deja de concebir como un valor aristo-crático, fruto del cultivo de la interio-ridad, (Eco, 1997), y se plantea ahora como posibilidad independiente del discurso hegemónico.

104
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
La cultura se entiende, pues, como construcción y posibilidad de y en la diferencia. Su comprensión, sin embar-go, debe tener en cuenta que cada cul-tura está atravesada por el aspecto po-lítico y por la comunicación (Barbero, 1998). Hoy, las propuestas culturales se construyen dentro del escenario de lo masivo, con toda la carga político-económica que ello conlleva. En efec-to, los medios permiten la circulación y el consumo de la información, convir-tiendo el capital simbólico en factor de consumo, a la vez que a los receptores en consumidores.
No obstante, dado que el consumo no se entiende solamente como simple recepción de contenidos, sino también como conjunto de los procesos sociales de apropiación de los productos, esto
es, de producción de sentido (Barbero, 1998), la constitución de identidades se ubica dentro del terreno de lo mediá-tico. Las propuestas culturales se van configurando, entonces, en la medida en que ellas resignifican la información que se recibe masivamente. Los pueblos se constituyen dentro de lo masivo, no fuera de ello (Canetti, 1983); lo masivo es, para nosotros, una nueva forma de socialidad y, por tanto, nuestra forma de existencia (Barbero, 1998) .
Lo mediático, pues, juega un papel bidireccional en el panorama multi-cultural: posibilita la confluencia y el diálogo entre diferentes discursos cul-turales y proyectos de humanización, a la vez que permite a cada pueblo cons-truir su proyecto histórico dentro del panorama global (Ob. cit.: 333).
3. La educación en escenaQuedan, pues, lineamientos claros hoy: la tecnología hace que pongamos el inte-rés en la solución de problemas; lo mediá-tico nos induce a ser actores de nuestra historia dentro de un diálogo multicul-tural –en el contexto de la Globalización Tardía de Occidente–.
¿Debe asumir este reto el sistema educativo?, de afirmarse su respuesta, ¿qué cambios debe haber en él?, ¿cómo debe proceder? El momento actual exige a la educación respuestas a sus retos. Ante todo, hay un llamado a ser responsables de nuestra historia: por un lado, a utilizar los conocimientos para la acción en pro-blemas y situaciones concretas, guiados por valores asumidos; por otro, a la pro-pia constitución en diálogo intercultural. La educación, como consecuencia, no pretendería igualar a las masas con la éli-te, pues al permitirse la construcción de identidades diversas, el camino del hom-bre no consistiría en llegar a esa última, sino en inventarse a sí mismo, pero junto al otro (Dufrenne, 1991).
Esto nos lleva a una manera peculiar de entender la educación. En efecto, ésta se postula como el medio que posibilita la continuidad en el proceso histórico de formación de identidades culturales (Leontiev, 1973); por eso, su aparición en la escena cultural no se realiza como

105
un añadido, sino como necesaria den-tro del proceso histórico que permite constituir identidades (Ob. cit.: 29). Es el vehículo principal y más apropiado para que las culturas postulen y lleven a cabo su proyecto de humanización (Ibídem), a la vez que es el espacio en el cual éste se somete a crítica constante. En el terreno de la educación, por tanto, deben ser sometidas a juicio las valora-ciones éticas y culturales, y debe estar abierto, dentro de ella, el espacio para la argumentación, no sólo dialéctica, sino también retórica, en miras a la conquis-ta y postulación de los valores que de-ben guiarla (Perelman, 1997).
Esta manera de concebir la educación permite, incluso, entender los medios masivos y las tecnologías no sólo como agentes de información, sino como for-madores de la cultura. Ambos, al cabo, se subsumen en el concepto de formación.
Con estas perspectivas, que dan sentido y horizonte al sistema educa-tivo, pasamos a la segunda manera de comprender la relación entre tecnología, culturas mediáticas y educación. Esta es la de entender a aquellas como disposi-tivos educativos. En efecto, la educación debe utilizar todos los dispositivos que la cultura misma le ofrece para cumplir su misión dentro de ella.
La utilización de aparatos tecnológi-cos y medios de comunicación no se que-da en la simple renovación de los disposi-tivos para hacer lo que se venía haciendo en las prácticas educativas. Antes bien, su uso posibilita lo que antes no era po-sible o, al menos, que no era posible tan fácilmente: diálogo intercultural, demo-cratización de la información, amplia-ción de escenarios y tiempos educativos, simulación del operar humano, rapidez en los procedimientos, entre otros. Por ejemplo, el uso de dispositivos virtuales para hacer mapas conceptuales (como es el caso de Cmap Tools 3.3.) no solamen-te permite hacer lo que antes se hacía en el papel, esto es, el mapa, como tal, sino que impulsa el aprendizaje visual, ya que, por medio de la representación, permite organizar los conceptos y los enlaces je-rárquicamente y según el interés, de ma-nera estética y más rápidamente; así mis-mo, muestra las jerarquías conceptuales y el interés del mapa visualmente, gracias a la conversión en “telarañas”; estimula el aprendizaje colaborativo en la medida en que permite trabajarlos simultáneamente en línea; desarrolla el análisis lingüístico y la representación del conocimiento, ya que permite convertir el mapa en expre-siones gramaticales binarias, así como convertir expresiones de este tipo en
mapas; por citar algunas diferencias. De igual forma, piénsese en el alcance que tienen hoy los medios de comunicación y, por ende, en su posibilidad educativa; en el desarrollo de competencias lingüís-ticas, en los medios auditivos e impresos y en el desarrollo de imaginarios visuales y estéticos en los medios visuales.
Siguiendo esta vía, se encuentra den-tro de las posibilidades tecnológicas la simulación de operaciones humanas, lógicas y biológicas, en la inteligencia ar-tificial y la cibernética, respectivamente (Papert, 1995). Con todo, queda vigente la hipótesis de Papert: el uso de las nue-vas tecnologías terminará renovando el qué se enseña y cómo se enseña (Papert, 1995). Pero, además de los ejemplos ya mencionados, vale la pena insistir en que las nuevas posibilidades de la tecnología, desde la perspectiva de la constitución cultural que se dan a partir de ella, estén dadas por las herramientas Web 2.0; en tanto en torno a ellas se consolidan pro-yectos de construcción de comunidades educativas y culturales.
Queda así establecida la necesaria complementariedad entre las dos mane-ras de entender la relación de los concep-tos que estudiamos. Las maneras cultura-les de ser que imponen la tecnología y los medios masivos, al trasladarse al campo

106
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
de la educación deben cristalizarse en entornos de aprendizaje, dispositivos di-dácticos, prácticas y proyectos educati-vos, etc. Así mismo, el diseño de estos es-pacios y dispositivos, los objetivos de los planteles y programas, y demás elemen-tos de la educación, sin la comprensión del momento cultural al que responden, carecerían de sentido y se perderían del horizonte en el cual son posibles.
Algunas conclusiones y perspectivas de trabajos provisionales
Los proyectos de formación que hoy se diseñan y configuran, toman al mun-do tecnologizado y comunciado como su entorno de posibilidad. Así, el diseño de cualquier proyecto educativo tiene que contar no sólo con este horizonte como punto de partida, sino también un hori-zonte para su realización.
De otro lado, el ejercicio pedagó-gico en la condición posmoderna está
obligado a reconocer nuevos espacios y nuevas formas de construcción de subjetividad y de identidades cultura-les, en medio del diálogo intercultural. En virtud de esto, se hace necesaria la inclusión de nuevas categorías dentro de su discurso, o al menos, replantear las existentes. Así, pues, por ejemplo, la noción de presencialidad queda redefi-nida al tenor de la posibilidad de hacer presencia ‘virtualmente’ en escenarios –igualmente virtuales– para el aprendi-zaje; piénsese en plataformas e-learning con la gama de posibilidades que brin-dan las herramientas Web 2.0, además de las posibilidades de formación que de ellas se desprenden. De la misma ma-nera, la participación, expande sus lími-tes temporales toda vez que puede ser simultánea, en el caso del chat, y asin-crónica, en el caso del correo electróni-co y páginas interactivas. Las categorías de maestro y estudiante se reinterpre-tan, también, a partir de nociones como
responsabilidad y co-responsabilidad, colectividad y jerarquía, entre otras.
Quedan, pues, dos esferas, comple-mentarias: la de la cultura tecnológica y mediatizada que hace las veces de con-dición de posibilidad para la realización de los proyectos de humanización, de formación –que siguen siendo, no obs-tante los avatares de la posmodernidad, el asunto de los procesos pedagógicos–. La otra, la que toma en cuenta las con-diciones de la enseñanza, igualmente afectadas por la emergencia de estas tec-nologías, con los efectos en la construc-ción de identidades. En la intersección entre estas dos dimensiones se haya, en efecto, la distribución del capital simbó-lico, asunto o como tema que tiene que ser enfrentado en la pedagogía como responsabilidad política. Subyace a todo esto, entonces, la preocupación por tra-bajar en y por hacer de este mundo, un mundo humano; un mundo a la medida humana (Eco, 1997).

107
Barbero, M. (1998), De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá, Convenio Andrés Bello.
Canetti, E. (1983), Masa y poder. Madrid, Alianza Editorial.
Dufrenne, M. (1991), ¿Existe el arte de masa? En Signo y pensamiento, 18, pág. 87-97
Eco. U. (1997), Apocalípticos e integrados. Barcelona, Lumen.
Leontiev, I. (1973), El hombre y la cultura. México, Grijalbo.
Lyotard, J.F. (1984), La condición postmoderna. Madrid, Cátedra.
Papert, S. (1995), La máquina de los niños. Barcelona, Paidós.
Perelman, CH. (1997), El imperio retórico. Bogotá, Ed. Norma.
Téllez, I. G. (2002), Pierre Bordieu. Conceptos básicos y construcción so-cioeducativa. Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.
Vargas, G. (2003), Filosofía, pedagogía, epistemología. Bogotá, Alejandría.
Zea, L. (1998), Cultura occidental y culturas marginales. En Filosofía de la cultura. Valladolid, Trotta. pág. 197-211. Es una revista, y si es así, falta el número?
BibliografíaFuentes citadas

resumen de investigación 1
Educación virtual ¿Simulando lo educativo?
Claudia Rozo, Javier Peña, Maximiliano Prada, Guillermo Cárdenas, Diana Sáenz
Grupo de Investigación U. Los Libertadores.
Torre luz - De la serie Conexiones. Girardot, 2008

Resumen
Palabras clave educación virtual, entornos digitales, sistema cultural, cibercultura, e-learning
El lector de Polemikós encontrará en este texto los avances del trabajo de inves-tigación Educación Virtual en las Instituciones de Educación Superior: Una propuesta interpretativa*,1a través del cual el grupo de investigación explora las comprensiones que sobre Educación Virtual (E.V.) subyacen en la institución educativa, entendida como sistema cultural.
Los avances de los investigadores han permitido una aproximación a la E.V. com-prendida desde cuatro dimensiones: filosófica, tecnológica, comunicativa y pedagó-gica, teniendo como referente la política.
* El proyecto de investigación se adelanta desde la línea de investigación institucional Pedagogía, Medios y Mediaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores, en él participan docen-tes investigadores de las Facultades de Ciencias de la Comunicación, Psicología, Educación vir-tual y a Distancia y dos pasantes de investigación. Co investigadores: Javier Peña, Maximiliano Prada, Guillermo Cárdenas, Diana Sáenz; pasantes de investigación: Aura Fragua y Jennifer Marín. Investigadora principal: Claudia Rozo.
Resumen

110
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
¿Qué es lo virtual de la edu-cación virtual?
Esta es la pregunta central de nuestra investigación ¿Qué es lo virtual de la edu-cación virtual? Este interrogante permite entrever un interés explícito por rastrear, indagar, observar y advertir todo aquello que denota la comprensión de virtuali-dad en el plano educativo; en este senti-do y señalando la complejidad que impli-ca asumir el estudio de la E.V. desde las cuatro dimensiones propuestas (filosófi-ca, tecnológica, comunicativa y pedagó-gica), con el reconocimiento de la insti-tución educativa como sistema cultural, propone partir hacia una aproximación de “lo virtual”.
Los avances del estudio permiten reconocer que lo virtual no se relaciona exclusivamente con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), pero ellas “lo intensifican y lo reinventan de alguna manera”; en el campo de la edu-cación y específicamente de la educación a distancia, se han identificado algunos de los asuntos que la problematizan, la ten-sionan, la interrogan, la cuestionan, la des-centran, obligándola a encontrar sentidos en parámetros no tradicionales, desde en-foques más filosóficos y epistemológicos.
Sobre este tema, es indispensable que la denominada educación virtual E.V., re-conozca de manera amplia los fenómenos
INTRODUCCIÓNEn el escenario de la Educación Superior, la apuesta por desarrollar mo-delos de “Educación Virtual” se muestra como la vía sin retorno en aras de “la calidad y la cobertura”. Sin embargo, estos enfoques que se han venido legitimando e impulsando desde las políticas internacionales y nacionales se asientan en las instituciones educativas con las urgencias propias de responder, sin reparo, a la exigencia de avanzar en la vía de adopción de tecnologías de información y comunicación, entre ellas, redes de comunicación, Sistemas de Administración del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), entre otros; con el reconocimiento de que el fortalecimiento de la educación constituye una vía para el desarrollo.
Así mismo, desde las políticas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad se proponen sistemas de medición que promueven la estan-darización a través de indicadores homologables en el concierto inter-nacional, con lo cual se reconoce la competencia mundial por el mercado educativo. Desde este marco se promueve el fortalecimiento y la amplia-ción de la oferta educativa de educación superior, a través de modalida-des que se apoyen en nuevas tecnologías. Así las cosas, las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas incursionan en el campo de los entornos digitales, sin un reconocimiento pleno de las implicaciones de la educación virtual y con muy pocas comprensiones de lo que esta apuesta educativa implica en términos filosóficos, tecnológicos, comuni-cativos y pedagógicos.
En este contexto, el problema de investigación planteado explora las concepciones que subyacen en la institución educativa, para nuestro caso Fundación Universitaria Los Libertadores, en torno a los discursos, prácti-cas y ambientes que componen -desde su entramado de relaciones- el sis-tema cultural que comporta unos modos de ser, de comprender, de hacer y de escenificar la denominada E.V.
El equipo de investigación considera que la claridad conceptual en esta materia permitirá la definición de políticas, planes, programas y pro-yectos que faciliten la articulación de procesos de mejora y evaluación de la calidad de la educación desde enfoques objetivos y contextualizados.

111
espacio – temporales, que tienen lugar en otro lugar, las diversas relaciones que se tejen en el escenario desterritorializado, las subjetividades e identidades que van emergiendo en la red, las alteridades que permiten otros reconocimientos, la legi-timidad, la autoridad y las inimaginadas relaciones que son posibles en lo virtual. Todo lo anterior obliga a un abordaje de esta problemática que permita interpre-tar el complejo terreno de la virtualidad, máxime, si se pretende asumir éste como un entorno en el que se lleva acabo el acto educativo, con las particularidades propias y diversas que caracterizan a la educación.
Para analizar la “educación virtual” -promovida por las políticas internacio-nales y nacionales-, se requiere reorga-nizar el horizonte de la virtualidad, re-visar el contexto de desordenamiento y descentramiento educativo que tensiona los enfoques y escenarios pedagógicos, incluyendo la educación a distancia, marco en el que se ha instalado la E.V., los sujetos del acto educativo, sus entor-nos y realidades, así como sus compren-siones de mundo, para poner de presen-te los problemas de la implementación de la educación a distancia, como las “sobredimensionadas posibilidades que se le atribuyen a las tecnologías de información y comunicación” (Rozo, 2008. pág. 219).
Por lo anterior, el estudio se adentra en auscultar desde la filosofía, la tecnolo-gía, la comunicación y la pedagogía, las posibles comprensiones que sobre Educa-ción Virtual tienen las instituciones edu-cativas, entendidas como Sistemas Cultu-rales. Para ahondar en esta disertación las dimensiones filosófica y tecnológica ha-cen aportes sustantivos sobre lo virtual.
Es claro que la actitud filosófica re-quiere agudizar el cuestionamiento cen-tral frente a las transformaciones sociales y culturales, relacionadas con las TIC, de manera que esto permita establecer en qué medida estos cambios pueden deno-minarse virtuales, -especialmente en la educación en donde este ejercicio no es la norma-, cómo pueden ser comprendi-dos y elaborar horizontes de sentido más amplios.
Lo que exige la deconstrucción de enfoques tecnologicistas o empiristas, esto implica la comprensión de la estruc-tura triádica del ser: Lo real, lo simbó-lico y lo imaginario (RSI), que permita considerar cómo los tres términos están
integrados fractalmente y proyectados entre sí. Según Lacan (2006. p.16) la noción de “realidad” está articulada me-diante la significación (lo simbólico) y la esquematización característica de las imágenes (lo imaginario). La función de lo imaginario es detener la ausencia de límites de lo simbólico alrededor de ciertos fantasmas fundamentales. “Lo real, por el contrario, no pertenece al or-den (simbólico-imaginario) de la signifi-cación, pero es precisamente aquello que niega tal orden; aquello que no puede ser incorporado en él”. (Zizek 2001) com-parte con Deleuze, que la “realidad de lo virtual” tiene algo que no es actual, pero que tiene causas reales y consecuencias reales.
En ese imaginario digitalizado, re-conocido como ciberespacio, las resis-tencias entre los defensores a ultranza del escenario ciberespacial (tecnófilos) y quienes rechazan siquiera su existencia (tecnófobos), manifiestan una profunda ambigüedad: para los tecnófilos el cibe-respacio es un universo de movilidad sin
Los dispositivos tecnológicos que se han insertado en la vida de la escuela son sólo una parte de los desarrollos conocidos como virtuales, y requieren ser contextualizados a un tiempo y lugar para precisar la tecnología virtual que impacta a la educación.

112
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
(2006, pág. 95), lo que pone de presente la complejidad de la virtualización y evi-dencia que una de las claves de análisis indispensables para comprender los ni-veles de afectación en nuestras vidas es trascender lo meramente tecnológico.
Desde esta perspectiva, el acerca-miento de la dimensión tecnológica exige comprensiones más avezadas y la necesidad de señalar algunas precisio-nes: Los dispositivos tecnológicos que se han insertado en la vida de la escue-la son sólo una parte de los desarrollos conocidos como virtuales, y requieren ser contextualizados a un tiempo y lugar para precisar la tecnología virtual que impacta a la educación.
Lo virtual como mundo simulado pro-puesto, en 1965, por Ivan Sutherland, en su ponencia “The Ultimate Display”, qui-zás en el mismo espíritu abierto por Alan Turing, quien en 1930, preguntaba por las opciones que tienen las máquinas, en su caso concreto, alternativas para pen-sar y el concepto de mundo virtual como una nueva posibilidad que se abre en la tecnología para simular el mundo. Para Sutherland, se reconocen dos aspectos claves en lo virtual: Por un lado, el tipo de imágenes que compone el mundo vir-tual y por otro, la sensación de inmersión que éstas provocan en el usuario.
A diferencia de otras tecnologías, como la empleada en los inicios de la
fronteras, insensible a lo real, es decir, una visión del idealismo gnóstico de un nuevo campo en el que los seres huma-nos se transformarán en realidades vir-tuales que flotan libremente en un espa-cio compartido; por el contrario, para los tecno-conservadores el “ciberespacio es una trampa ilusoria que socava el poten-cial humano y su capacidad para ejercer la libertad y la autonomía verdaderas” (Zizek,2001 pág. 95).
En este debate, lo que ni tecnófilos ni tecno-conservadores logran captar es que
la realidad real no es una de las múltiples realidades virtuales, no es una ventana más en el ciberespacio; esto implica que ni se puede negar totalmente la realidad externa y asumir que la vida real no es tan sólo una ventana más, ni debemos asumir una plenitud de la realidad fuera del uni-verso virtual. Para Zizek, “lo que necesita ser desplazado, es justamente la idea de que lo real es el mundo- de- la-vida ra-dical, lo real lacaniano, es precisamente “más real que la realidad”; como tal, in-terviene en las rupturas de la realidad”
Niños en río - De la serie Gente. Supía, Caldas, 2008.

113
fotografía, la televisión y el cine, las imá-genes virtuales no son una representación directa del mundo; no son su analogía. En lugar de ello, son una proyección (simu-lación) de un modelo escrito en lenguaje lógico-matemático; de allí que se hable de imágenes digitales. Así, las imágenes proyectadas en los mundos virtuales no requieren un análogo en el mundo físico; su referente no es el mundo representa-ble, sino el mundo posible expresable en lenguaje de programación.
Esta idea podría indicar la existencia de un mundo real y otro no real, sin em-bargo es preciso señalar que el segundo eje de la definición señala que las imá-genes del mundo virtual se presentan al usuario en forma de realidad, por medio de la opción de inmersión en ella. Se tra-ta de una realidad que no necesariamen-te respeta las reglas del mundo físico en el que nos movemos, tal como lo expre-saba Sutherland, el cual exige nuevos aprendizajes acerca de cómo movernos dentro de ella, qué debemos hacer, con qué posibilidades y restricciones.
Lo virtual como red supone la pre-sencia de comunidades virtuales, redes y trabajo colaborativo. La unión entre imágenes virtuales y telecomunicacio-nes surge en los años 60; pero es la ma-sificación de Internet, en la década de los 90 y la aparición de la Web 2.0, en la primera década del siglo xxi, la que,
en efecto, generó otra idea de lo virtual, la idea de la red. 4 12 aunque tiene una base técnica, tiene su eje en los cambios, en las condiciones culturales y sociales que han acompañado a estas tecnolo-gías, como diría Castells (2006, pág. 55). Bien podría decirse que frente a la pri-mera idea de virtualidad como mundo posible o simulado, estos cambios han estado marcados tanto por las alternati-vas que brindan las nuevas condiciones de acceso y flujo de información, como por las configuraciones que crea el mun-do compartido, construido colectiva-mente, participativo.
Estas dos ideas permiten pensar en un tránsito así: De la idea de mundo po-sible se da paso a la de ciberespacio, Te-lepolis, tercer entorno (entre otras deno-minaciones), como mundos realizados y en permanente construcción. Y la idea de inmersión en un mundo que provo-ca la sensación de realidad, a la idea de navegar e interactuar en un entorno so-cial. El tránsito, no obstante, descuidó algunos elementos fundamentales en la anterior concepción. Quizás uno de los más importantes es el de la acción corpo-ral1: Mientras en aquél el cuerpo jugaba
1 “En el sistema virtual el papel predominante del cuerpo como elemento activo y motor, y no ya simplemente como receptor pasivo e inmóvil, aporta una dimensión absolutamen-te nueva respecto a las técnicas clásicas de
un papel primordial, en tanto se trataba de entrar en el mundo simulado a partir de las sensaciones, del esfuerzo físico, del movimiento; en la virtualidad como red este aspecto es descuidado, al punto que el cuerpo se ha convertido en el gran sacrificado de este desarrollo, dibujando un panorama de identidades perdidas, emergencia de nuevas subjetividades e intersubjetividades.
Estas evidentes trasformaciones demarcadas por una concepción filo-sófica y un modo de entender la tecno-logía virtual generan cambios sustan-tivos en las formas de comunicación que sugieren la emergencia de procesos de interacción en relaciones dialógi-cas ceñidas por contextos múltiples,
representación espectacular, como la televi-sión y el cine. Las técnicas virtuales transpor-tan el cuerpo del espectador-actor al seno del espacio simulado, le ofrecen el medio más na-tural, el menos codificado lingüísticamente, de incorporar las nuevas imágenes, de vivir-las desde dentro. Le proyectan en un univer-so simbólico y real, que él puede ligar o desli-gar, isomorfo o paradójico, físico-químico o poético-onírico. El espectador puede adop-tar el punto de vista del misil o de la mantis religiosa, animar el cuerpo de la campeona de gimnasia, encarnarse físicamente en los dedos del pianista o en las fauces del león. Ya no se trata simplemente de contemplar, a distancia y frontalmente, la imagen de algo, sino de introducirse en los intersticios de una realidad compuesta, mitad imagen, mitad sustancia” (Quéau; 1993. pág. 16)

114
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
formas híbridas. (…) Son necesarios los modelos que logren representar la con-tradictoria complejidad de los fenóme-nos culturales y comunicativos y no que simplemente la reproduzcan”2.
Todo lo anterior demanda de la E.V., apuestas que reconozcan la complejidad de lo virtual más allá de la simulación de los espacios presenciales (o en el peor de los casos, la dinámica de la educación a distancia de primera generación) en las plataformas LMS. Es decir, compren-siones de lo virtual como red -siguiendo los aportes de la dimensión tecnológica- donde lo pedagógico se construye en esen-cia, desde una relación constante entre la cultura, poder, sujetos y conocimiento en permanente tensión, esto obliga a tomar distancias de las certezas adquiridas por la tradición de la educación presencial y los tránsitos de la educación a distancia, en una reestructuración (deconstrucción y construcción) de cadenas de concep-tos, de prácticas y discursos instalados, y a transitar por senderos de posibilidad, a modo de Lévy.
Bajo estas consideraciones en la di-mensión pedagógica de la E.V., la pre-gunta por el sujeto, en su multidimen-sionalidad histórica, política, cultural,
2 Michael, Giesecke. En busca de ideales educativos postipográficos. Traducción de Fernando Leguizamón (2009).
diversos, ricos en lenguajes y formas de expresión heterogéneas, que reflejan las transformaciones de los sujetos nati-vos y de los nómadas de la red.
El ciberespacio reclama entonces la reconfiguración del viejo paradigma comunicativo expresado en emisor – re-ceptor, quiebra el concepto de comuni-cación masiva, permite en un mismo lu-gar la expresión de lenguajes múltiples, integrados y afecta significativamente la cultura que habita en la red: La ciber-cultura (y fuera de ella) y a los sujetos que allí interactúan. Tal como señala el profesor Orihuela de la Universidad de Navarra y de la Coruña, “Internet ha trastocado gran parte de los paradigmas que, hasta ahora, nos ayudaban a com-prender los procesos de comunicación pública en los medios”(Orihuela. 2002. pág. 1) y que, sin lugar a dudas, demanda otros modos de comprender las lógicas comunicativas más próximas a la idea del autor – lector, o productor – actor; que establece distintas relaciones comu-nicativas en red y quien se hace visible en el espacio ciber a través de sus inte-racciones, de sus formas de expresión en diversos lenguajes, formatos, a través de signos y símbolos que comparte con su comunidad en la Web.
Otro elemento clave en el análisis de la dimensión comunicativa, se relaciona con la facilidad de acceso a un sinnúmero de
información disponible en el ciberespacio, su validez, la capacidad de hacer uso ade-cuado de la misma, las habilidades para interpretar y reinterpretar estos datos, la solvencia para hacer búsquedas, analizar, usar y tratar la información, a la que cada vez es más fácil acceder. Sin duda la emer-gencia de este “ecosistema comunicativo” (Martín Barbero, 1999; Orozco, 2001) en el que el lenguaje audiovisual, la imagen, el movimiento, la velocidad, la convergen-cia, la instantaneidad, configuran otras relaciones con el saber, otros modos de producir conocimiento, otras formas de interacción, en esencia, otras maneras de ser sujeto en la red, de identidades colecti-vas, de asumir y construir lo cultural.
Desde estas comprensiones, la cons-trucción de la dimensión pedagógica no sería viable sin tener en cuenta el entorno social, cultural y tecnológico que se con-figura en el espacio de las redes de infor-mación y comunicación, los modos y las formas en las cuales los sujetos se asu-men y toman cuerpo en la red; las subje-tividades que allí emergen, los lenguajes y las comunicaciones que transitan en la Web; la transición entre lo real y lo “vir-tual”, por mencionar sólo algunos de los asuntos que tensionan la idea de la E.V.
Como sostiene Hartmann (2003. pág. 141), en la matriz mediática, no se trata ya de dualismos; la exigencia va más a la raíz, a un nuevo pensamiento que soporte

115
en condición y su capacidad de enseñar y aprender, de ser autor y lector, que partici-pa e interactúa en entornos tecnológicos y mediáticos que tercian el acto educati-vo, impugna los enfoques que procuran la elaboración de contenidos uniformes y estáticos, puestos en plataformas de e-learning, desde las cuales se pretende impartir una “educación virtual” homo-génea, global y universal con estándares internacionales de calidad. Así las cosas, lo pedagógico en la E.V reclama el reco-nocimiento de las transformaciones que se evidencian en el entorno de la red, el análisis permanente de las relaciones entre información y conocimiento en estos escenarios, los fenómenos espacio temporales que quiebran la noción de presencialidad, las consideraciones de las identidades individuales y colecti-vas, los formas de relacionarnos con el conocimiento en cuanto individuos y en cuanto colectivos, la elaboración de currículos flexibles, los criterios de eva-luación como procesos que den cuenta no sólo de los aprendizajes disciplinares, sino de la formación de sujetos autóno-mos –desde la autonomía kantiana-,
de los procesos comunicativos – educa-tivos, donde se cuestionan los esquemas horizontales y unidireccionales. En ge-neral, asuntos todos que trascienden la idea generalizada de modelos pedagógi-cos estáticos y rígidos, medidos con cri-terios de eficacia y eficiencia, que obligan a la deconstrucción y construcción como constante de los temas que contradicen permanentemente a la denominada Edu-cación Virtual.
La pregunta se mantiene y la indagación continúa
Los estudios del equipo de investiga-ción, desde cada una de sus dimensio-nes, y el análisis inicial del contexto polí-tico, se constituyen en los componentes que han definido las claves de análisis para iniciar la exploración de los discur-sos, prácticas y ambientes de la institu-ción educativa, entendida como sistema cultural, esto es dinámica, heterogénea, diversa y compleja, articulada a la es-tructura social desde la que se orientan políticas, lineamientos y programas.
Es posible pensar que la Educa-ción Virtual se halla en la encrucijada
de responder a los retos planteados por diversos modelos socioeconómicos y políticos, teniendo en cuenta que se debe responder a indicadores internacionales, pero al mismo tiempo a ideologías de transformación social que demandan el respeto de las características propias de los contextos. Por consiguiente, y para profundizar en el análisis, este proyecto de investigación prevé una segunda fase centrada en el análisis de la política en relación con la Educación Virtual, sus implicaciones y comprensiones de la problemática planteada.
Para dar inicio a esa segunda fase, el equipo de investigación avanza en la observación, indagación y exploración de las cuatro dimensiones asociadas al sistema cultural de la entidad educativa a través de lo cual se pretende compren-der las concepciones, que en materia de educación virtual, subyace en la ins-titución. De esta manera, el grupo de Comunicación, Cultura y Tecnología, que adelanta esta investigación, proyecta fortalecer los procesos de investigación en este campo.

116
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
BibliografíaFuentes citadas
Castells, M. (1999), La era de la información. Vol. I, Madrid, Editorial Alianza.
Echeverría, J. (2004), Los señores del aire: telépolis y el tercer entorno, Barcelo-na, Destino.
Freire, P. (1980), Pedagogía del oprimido, Buenos Aires, Siglo xxi Editores.
García N. (2004), Diferentes, desiguales y desconectados, Mapas de interculturali-dad. Barcelona, Gedisa.
Giesecke, M. (2009), En busca de ideales postipográficos, Fernando G (trad.), Universidad de Erfurt, Alemania.
Gros, B (Coord.), (1997), Diseños y programas educativos: pautas pedagógicas para la elaboración de software. Barcelona, Ariel.
Hartmann, (2000), En subjetividad y esfera de lo público. Problemas fundamen-tales de los mundos virtuales en las ciencias de la cultura. Ciudad y editorial???
Jones, S. (edit.), (2003), Cibersociedad 2.0. Una nueva vista a la comunidad y la comunicación mediada por ordenador. Barcelona, UOC.
Lévy, P. (2007), Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Barcelona, Anthropos.
Martín – Barbero, J. (1999), La educación en el ecosistema comunicativo, en Comunicar, núm., 13, pág. 13 -21. Disponible en:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=15801303 (úl-tima revisión noviembre 8 de 2009).
Orihuela, J. (marzo, 2002), Internet: Nuevos paradigmas de la comunicación, en Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, núm., 077. Disponible en http://chasqui.comunica.org/77/orihuela77.htm (última revisión noviembre 7 de 2009).

117
Orozco, G. (2001), Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción peda-gógica de la “televidencia” y sus mediaciones, en revista Iberoamericana de Educa-ción OEI, núm., 27. Disponible en http://www.rieoei.org/rie27a07.htm, http://www.rieoei.org/rie27a07.htm (última revisión noviembre 8 de 2009).
Ortega, P. (2008), Hacia una comprensión sobre la pedagogía crítica. En Con-textos y pretextos sobre la pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional, Colec-ción Instituto de Tecnología Abiertas en Educación, ITAE.
Quéau, P. (1995), Lo virtual: virtudes y vértigos. Barcelona, Paidós
Rozo, C. (2008), El horizonte de la virtualidad: tras la creación de lo posible, en Contextos y Pretextos sobre la Pedagogía. Colección ITAE – UPN.
Rueda, P. (2004), Sociedad red: cultura, tecnología y pedagogía crítica. Ponen-cia presentada en la X Conferencia de Sociología de la Educación. Disponible en http://www.uv.es/~jbeltran/ase/textos/pascual.pdf (última revisión julio 1 de 2009).
Sutherland, I. (1965), The ultimate display. Conferencia pronunciada en el Congreso de IFIP (International Federation of Information Processing). Dis-ponible en: http://www.cs.uiowa.edu/~sbabu/The%20Ultimate%20Display.htm (última revisión mayo de 2009).
Vattimo, G. (1998), Una sociedad transparente. Barcelona, Paidós-I.C.E.-U.A.B.
Zizek, S. (2001), Lo real de ciberespacio, disponible en: http://es.geocities.com/zizelencastellano/artciberespacio.htm (última revisión ju-
nio de 2009).
Zizek, S. (2006), Arriesgar lo imposible. Conversaciones con Glyn Daly. Madrid, Trotta

resumen de investigación 2
Los procesos comunicativos en las redes informales de joyería en la zona de La CandelariaJorge Cifuentes Valenzuela Carlos Cubillos Leal Rafael Ayala Sáenz Alberto Gómez Melo
Grupo de Investigación U. Los Libertadores.
Fotos: Río minería - De la serie Mineros. Supía, caldas, 2008.

Resumen
Palabras clave
El siguiente es un artículo que presenta un avance del trabajo realizado en el marco del proyecto Innovación en la Comunicación Organizacional: estudio de caso de las redes manufactureras de la joyería en Bogotá, realizado en el año 2008 en el que se propone realizar un estudio de la complejidad comunicativa de las redes informales de trabajo en La Candelaria. Se presentan objetivos y justificación, una descripción del marco teórico general acogido en la investigación, luego una des-cripción de la metodología así como los conceptos adoptados en el desarrollo de nuestra matriz de análisis.
Resumen

120
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
INTRODUCCIÓNEl objetivo de la investigación fue crear y formular un modelo de comunicación or-ganizacional acorde a la naturaleza y dinámica de desarrollo de las redes productivas de manufactura de la joyería localizada en la zona central de la ciudad de Bogotá D.C. que permita entender el modo como está estructurado el trabajo asociado en la zona de la Candelaria y la percepción que tienen sobre sí mismos y sobre sus semejantes los joyeros, en cualquiera de los niveles de trabajo en la producción y/o comercio a que se dediquen en la cotidianidad.
Para entrar en materia, el ejercicio de la joyería hoy día implica para los artesanos tradicionales competir con las técnicas y eficiencia en el diseño de joyas, industrializa-do que se producen en el extranjero con muy buena calidad, costos relativamente altos y certificados de diseño (López, G. & Lombana R, 2003). Sin embargo, las condiciones en las que ejercen su trabajo nuestros artesanos no son las mejores, pues entre otras, a veces se da el hacinamiento en los talleres, un flujo de demanda de trabajo irregular por parte de sus clientes, no se cuenta con una visión de empresa formalizada y por tanto, tampoco se cuenta con el apoyo de los bancos, lo que entre otras cosas implica tener problemas económicos para conseguir insumos, protección social, estabilidad y posibilidades de mejorar su calidad de vida. Por otro lado, hay un cierto apego a ciertas formas de trabajo que, de modo inconsciente, mantienen rezagadas las posibi-lidades de nuestros artesanos en el mercado local y por supuesto, exterior.
Nuestra hipótesis al iniciar este trabajo es que el problema comercial se encuentra relacionado con la percepción negativa que los joyeros han construido sobre sí mis-mos y sobre su actividad en los diferentes procesos de interacción en que tienen lugar sus encuentros; de esta percepción se desprende un imaginario social de desconfianza que se extiende más allá de sus fronteras y llega a ser percibido por sus clientes. Esta desconfianza afectaría las relaciones entre pares, pero también afecta aquellas que se dan entre los joyeros y las instituciones y viceversa, lo que se transfiere a los mismos procesos de investigación y capacitación que ofrecen las instituciones en el marco de programas estatales o regionales, convirtiéndose ésta en una de las principales causas de fracaso o “alcance parcial” en los resultados de dichos proyectos.
Así las cosas, los intentos por unir los centros de diseño gráfico e industrial a la cadena de producción de joyas no pasarán de ser proyectos incipientes, y los joyeros tradicionales, que no son lo suficientemente arriesgados en el diseño, pueden ter-minar sucumbiendo al mercado que exige una calidad y unos estándares a los que,

121
en la actualidad y en las condiciones que se encuentran, no podrían aspirar mu-chos de ellos en La Candelaria.
Al parecer el problema tiene que ver con la baja tendencia a la compra de joyas a nivel local, lo que se encuentra proba-blemente relacionado con la crisis eco-nómica que ha vivido nuestro país en los últimos años, pero también con la diver-sificación de la industria de la bisutería1 que gracias a sus diseños se ha abierto es-pacio en un ámbito más juvenil, aunque sea importante en todas las edades. Este nuevo mercado ha desplazado al de me-tales y piedras preciosas, también en La Candelaria, lo que contrasta además con que esta zona de producción de joyería no es muy dada, como hemos dicho, a conce-bir diseños propios aunque se imite con calidad, punto importante ya que implica el desfase con el cliente que espera inno-vación mientras el productor, al parecer, se ve incapacitado para ofrecerla.
Resultan ser significativas las esta-dísticas y los reportes nada optimistas para este sector geográfico y económico del centro de Bogotá que en la Colonia fuera el único lugar autorizado para certificar metales y hoy es la zona de la
1 Bisutería (del francés bijouterie) es como se conoce al tipo de industria que produce ob-jetos o materiales de adorno que imitan a la joyería pero que están hechos de materiales no preciosos.
ciudad en la que se concentra el más nu-meroso e importante conglomerado de producción y comercio de joyas del cen-tro del país, pero que presenta caracte-rísticas que hacen pensar en la quiebra a futuro de esta industria local que nunca llegó a la formalidad total de sus empre-sas. Los rasgos apuntados por Fenalco el año inmediatamente anterior, por la fecha en la que realizamos el trabajo de campo, son elocuentes con suficiencia:
La poca capacidad de las cadenas productivas, la informalidad, la insu-ficiente calidad y diseño de productos, la falta de tecnología en los procesos de producción, los altos precios, la poca especialización del trabajo y las dificultades en la comercializa-ción por un desconocimiento sobre la operación del mercado, son pro-blemas que enfrenta el sector, explica Carolina Nieto, gerente económica de Fenalco Bogotá. (Portafolio, 25 de agosto de 2008)2.
Es de anotar que estos reportes de Fenalco no toman en consideración la
2 Gómez G., Constanza. (2009). Encuentran más debilidades que fortalezas en Negocio Joyero en el primer semestre de este año. las exportaciones de ese renglón sumaron 626 millones de dólares. En: Portafolio.com.co Recuperado el 19 de junio de 2009 de: http://www.eltiempo.com/archivo/documen-to/MAM-3067045
importancia de los problemas de comu-nicación, ni la calidad de la interacción e integración de los individuos dedicados a actividades relacionadas con la joyería. Por otro lado, el trabajo artesanal ya no corresponde a aquel ejercido por el arte-sano del pasado que realizaba todas las partes del proceso de fabricación de la pieza, pues se ha producido en el tiem-po la fragmentación y diferenciación del empleo propias de la especialización en el área. Como veremos más adelante, los artesanos de La Candelaria, en la ac-tualidad producen sus joyas a partir de la subcontratación de servicios y otros productos que “ofrecen a” o “son ofreci-dos por” sus vecinos. Pero así como unos venden y comparten sus servicios a los otros, se da un fenómeno simultáneo de tipo contrario -caso de contradicción y complementariedad-, ya que es común que se hagan trampas, se juegue sucio, se quiten clientes y se rebaje el trabajo no sólo en calidad sino en precio.
Ahora bien, nuestro interés en este caso es producto de experiencias ante-riores cuando, parte de nuestro equipo actual desarrolló diferentes actividades, unas de investigación y otras comercia-les, propuestas como un modo de apo-yar desde la academia la consecución de mejores oportunidades económicas y de desarrollo en este sector de la joye-ría en Bogotá. En dichas experiencias

122
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
comercializadores de joyas, estableci-mientos comerciales de joyería y organi-zaciones gremiales de artesanos, joyeros y diseñadores asociados, además de las instituciones de apoyo al sector.
La localización geográfica tuvo su origen en la época colonial por disposi-ción de la corona española de asentar a los orfebres del oro y la plata sobre la calle 12, único lugar autorizado para certificar estos metales. Hoy por hoy, cerca de 500 establecimientos, entre talleres de pro-ducción y establecimientos comerciales de joyería se localizan entre las calles 11 y 15 (Avenida Jiménez) y las carreras 4ª y 7ª del sector de La Candelaria, confor-mando el más numeroso e importante
conglomerado (mini-cluster) de produc-ción y comercialización de joyería de la región central del país.
En esta área urbana podemos encon-trar una condición bien definida: los pri-meros pisos de los edificios se localizan los establecimientos de comercio de jo-yería o comerciantes de las joyerías y en los pisos segundos, terceros y cuartos pi-sos se localizan los productores de joye-ría en oficinas y áreas que en otras épocas pertenecieron a abogados y otros profe-sionales. Entre los grupos anteriores no existen, necesariamente, relaciones per-manentes entre ambas actividades, es decir, que los productores de arriba no son los proveedores de abajo.
se perfilaron distintos problemas de tipo comunicativo que nos interesaron ya que parecían estar relacionados estre-chamente con los modos de auto-repre-sentación de los involucrados, es decir, con sus creencias sobre sus capacidades frente a las capacidades de los otros.
Esto nos llevó a pensar que el lazo de compromiso en el trabajo que se estable-ce en la informalidad es más dependien-te que ningún otro del sentimiento de confianza que es posible inspirar. La pre-gunta que nos formulamos entonces fue ¿Cómo representar de modo complejo el proceso de comunicación de los joyeros de la zona de La Candelaria? Ya que con esto pensamos que podremos obtener al-gunas certezas acerca de la influencia de los problemas de confianza en el desarro-llo de las prácticas asociativas.
Descripción de la población elegida
Las redes productivas de joyería del centro de Bogotá D.C. constituyen un conglomerado de proveedores, produc-tores y comercializadores de joyería que generan la mayor parte de produc-tos que se manufacturan en la ciudad. Están conformadas por proveedores de materias primas, insumos, herramientas y equipos de joyería, artesanos joyeros, talleres de manufactura de joyería, ta-lleres de diseño y producción de joyería,

123
Los productores de joyeríaLos productores que forman parte de las redes productivas de joyería de Bo-gotá D. C. se clasifican en dos grupos de acuerdo a la organización de los factores de producción y la productividad resul-tante de dicha organización: los artesa-nos y los talleres de manufactura.
Los artesanos joyeros Se denominan artesanos joyeros a las per-sonas que realizan todas las fases de tra-bajo necesarias para la producción com-pleta de una joya, basados en su habilidad y pericia manual. Adquieren los conoci-mientos requeridos por transmisión de generación en generación y por la diversi-dad de tales conocimientos son llamados joyeros integrales.
Los artesanos joyeros llegan a realizar trabajos artísticos de joyería cuando la pe-ricia manual y el sentido de gusto se unen a través de muchos años de experiencia, con lo cual dotan a sus productos de un alto valor agregado generado en las des-trezas manuales y la sensibilidad estética.
La unidad básica de trabajo está for-mada por un maestro artesano acom-pañado por uno o varios aprendices. El maestro trabaja en un banco de joyería que posee unos equipos y herramientas manuales. Cuando el maestro artesano y su aprendiz ocupan un espacio de trabajo
independiente se denomina taller de arte-sanía individual.
Cuando varios artesanos se ponen de acuerdo para reducir gastos -por ejemplo, tomando en arriendo un mismo espacio de trabajo, adquiriendo y compartiendo materias primas, equipos y herramien-tas- aunque manteniendo cada uno su independencia en el trabajo sobre sus respectivas joyas, se denomina taller de artesanía cooperada. En un taller de arte-sanía cooperada suelen trabajar entre dos y tres artesanos.
Cuando el maestro artesano requiere aumentar su capacidad productiva, con-fía alguna de las fases de trabajo a otro artesano, introduciendo la división del trabajo de las distintas fases de produc-ción entre varias personas, con lo cual se transforma la artesanía individual o cooperada en un proceso manufacturero y el respectivo taller en un taller de ma-nufactura.
Los talleres de manufacturaUn taller de manufactura es la reunión de varios joyeros que realizan manualmen-te las distintas fases complementarias e interdependientes de la producción de una joya. Se basa en la división del tra-bajo y en la necesaria coordinación entre las distintas operaciones de producción. Este proceso manufacturero de división del trabajo constituye la estructura bási-
ca de las redes de manufactura.El taller de manufactura homogé-
nea: Cuando varios joyeros especializa-dos se reúnen en un taller para realizar sucesivamente las operaciones de trans-formación de una materia prima que re-corre paso a paso los sucesivos cambios hasta convertirse en joya (por ejemplo, diseño, modelado, casting, engaste, aca-bados, etc.) se denomina taller de manu-factura homogénea.
La reunión de los distintos joyeros de la manufactura homogénea puede loca-lizarse en el seno de un mismo taller, o bien, en distintos talleres que realizan, cada uno de ellos, un trabajo especiali-zado complementario necesario para la producción de la joya. En el primer caso, las relaciones entre joyeros especializa-dos de manufactura son internas al taller. En el segundo caso las relaciones entre joyeros especializados se realiza entre distintos talleres, como relaciones exter-nas a cada taller. Sin embargo aparecen como si se realizaran entre talleres inde-pendientes y autónomos.
Los talleres que prestan servicios de fundición, laminado, trefilado o es-tampación, por ejemplo, se caracterizan por desarrollar funciones específicas dentro de la cadena manufacturera de elaboración de una joya, formando así parte integrante de talleres externos de manufactura.

124
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Esta aparente independencia y au-tonomía de los talleres de manufactura externos, es reforzada por cuanto la rela-ción dominante se lleva a cabo a través de la modalidad de subcontratación. Aun-que por la naturaleza inter-dependiente de las operaciones complementarias cada taller está obligado a mantener las relaciones externas, los productores par-ciales no tienen tal percepción y se ven a sí mismos como agentes independientes y autónomos.
El taller de manufactura heterogénea. Cuando varios artesanos o talleres manu-factureros especializados producen dife-rentes componentes parciales de un pro-ducto de joyería que, al final otro taller se encarga de ensamblar, se denominan talleres de manufactura heterogénea.
Los varios talleres que participan conforman una red de componentes complementarios cuyas interdependen-cias los obligan a mantenerse en relacio-nes productivas. Aquí la dependencia no se produce como necesidad de dis-tintas actividades de trabajo sucesivas sino por la complementariedad de com-ponentes para ensamblar un producto final de joyería.
Las redes de manufactura. Las re-laciones entre talleres artesanales, indi-viduales o cooperados, y los talleres de manufactura internos y externos estable-cen diversos tipos de relaciones que, por
necesidades funcionales de la produc-ción sumada a otras variables se tejen di-versas relaciones de producción que he-mos denominado redes de manufactura, por basarse en el trabajo y las habilidades manuales de los productores.
El entorno de las redesSegún Artesanías de Colombia, entidad encargada del apoyo a los artesanos, los productos de joyería se clasifican en tradicionales, de diseño y artísticos. La joyería tradicional del país se encuentra localizada en Mompós (Bolívar), Barba-coas (Nariño) y Santa Fe de Antioquia, destacándose en ellas la aplicación de la filigrana; la joyería de diseño, por su par-te, se localiza en las grandes ciudades del país como: Bogotá, Medellín y Bucara-manga, y la artística o no tradicional se produce en los talleres de las pequeñas localidades y en ciudades intermedias, como: Caucasia (Antioquia), Quinchía (Risaralda) y Marmato (Caldas).
A nivel local, los proveedores de oro se encuentran asociados en fedeoro. Los proveedores de esmeralda tienen influencia en Bogotá a través de asoco-esmeraldas que asocia comerciantes de esmeraldas. Junto con la Asociación Colombiana de Exportadores de Esme-raldas acodex, y la Asociación Colom-biana de Productores de Esmeraldas aprecol, forman la Federación de las
Asociaciones de Esmeraldas del país fedesmeraldas. A pesar de que Co-lombia es el mayor productor mundial de esmeralda, esta piedra no es usada habitualmente en las joyas que se fabri-can en Bogotá, exportándose en bruto. Se sustituye por otras piedras preciosas y semipreciosas como el circón, rubí, dia-mante, amatista y zafiro.
Estadísticas de talleres de joyería de Bogotá
Un estudio de Artesanías de Colombia y Minercol de 2002 revela que de 547 ta-lleres entrevistados de Bogotá, un 13,6% estaban asociados a alguna agremiación y un 62,8% no lo estaban. Los problemas que manifestaron tener, están relaciona-dos en su mayoría con aspectos adminis-trativos (41,7%) pero se mencionan: falta de capital, ausencia de apoyo institucio-nal, carencia de comercialización y de he-rramienta y maquinaria. Los productos principales son artículos terminados de consumo como aretes, pulseras anillos, dijes y las necesidades más apremiantes tienen que ver con el crédito, la maqui-naria, el mercadeo y la capacitación.
El 69,2% de los encuestados dijo vender todo lo que produce y lo vende en el taller (39,6%) o a joyerías locales, comerciantes, intermediarios locales; un 2% dice exportar. Las formas de ven-ta varían entre el trueque, de contado,

125
y se realicen actividades de acompaña-miento a los empresarios.
Las teoríasEn el resumen ejecutivo del proyecto se caracterizó como hipótesis que el mode-lo a crear y formular debía ser un modelo complejo de comunicación organizacio-nal, debido a que se consideraron com-plejas las relaciones que se desarrollan en el seno de las redes de manufactura de joyería. Este modelo complejo seguiría los principios desarrollados por Édgar Morin en su extensa obra filosófica dedi-cada al estudio de la complejidad, puesto que ella nos ofrece un modo integral de conocer la realidad y más allá de eso, nos aboca a enfrentar la incertidumbre del conocimiento total que nos es esquivo por naturaleza3.
3 Morin, Édgar. (1990). Introducción al pen-samiento complejo. Barcelona: España. Ge-disa Editorial.
consignación, crédito a plazos de 15 ó 30 días y no contemplan costos finan-cieros. Un 10.2% de los encuestados dice exportar indirectamente o sin papeles, un 77,8% lo hace ocasionalmente y un 14,8% lo hace todos los meses. El pre-cio de lo producido se calcula con base en costos de materia prima en un 53,1% de los casos. El valor de la venta mensual promedio es de 2 millones de pesos y no han vendido a Artesanías, ni participan en ferias (30% lo ha hecho una vez). El 78,1% no han solicitado créditos y para los que han solicitado el promedio del monto solicitado es de 4,5 millones de pesos para compra de materia prima. Con relación al diseño, el 40,5% cam-bian de diseño en sus productos para di-versificar, buscar otros mercados y por la exigencia de los clientes.
Para Artesanías de Colombia, en-cargada del apoyo al sector artesanal, y quien analizó cifras del estudio, la acti-vidad de la joyería adolece de estudios de mercado, normas y certificación de pro-ducto. No existe oferta de diseño para comercializar porque el artesano joyero produce lo que se le pide. Se requieren proyectos de desarrollo tecnológico. Proyectos asociativos porque el sector está atomizado y capacitación en diseño, gerencia y administración. La propuesta de Artesanías para los artesanos es que se diseñe una joya con identidad propia
El concepto de Complejidad, en los términos de Morin, no se corresponde con el significado común que se le da a la palabra, asociándolo a lo complicado. Aunque las relaciones complejas impli-can ciertas operaciones complicadas en su abstracción, la complejidad es entendi-da por Morin como una concepción pa-radigmática definida por tres principios esenciales: el principio de recursividad organizacional, el principio dialógico y el principio hologramático. El principio de recursividad organizacional se refiere al proceso de co-construcción y de co-re-producción de la realidad; lo que signi-fica, que aquello que podemos observar como un fenómeno natural o social, está determinado por la interacción de los elementos que le dan vida. Dichas rela-ciones contribuyen en la creación de ese todo, desde el interior, tanto como desde el exterior. Por ello se alude al carácter eco y auto organizacional de todo fenómeno emergente. El principio dialógico, por su

126
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
los aportes de estudiosos renombrados como los antropólogos Gregory Bate-son, Ray Birdwhistell y Edwar Hall, el sociólogo Erving Goffman y los psiquia-tras Don Jackson y Paul Watzlawick, así como Stuartt Sigman y Janet Beavin.
La elección de la escuela de Palo Alto se debió a que encontramos que desde la década de los 50, los investigadores asociados a lo que se conoció como Uni-versidad Invisible (Marc y Picard, 1992) quisieron recuperar, desde la propuesta de lo que ellos denominaron “el modelo orquestal de la comunicación”, el sentido fundamental de la palabra comunicación que alude, tanto en el idioma francés como el inglés, a una tripleta de acciones: la participación, la puesta en común y la comunión, acepciones relacionadas con la construcción de redes sociales.
Los miembros de esta universidad invisible concibieron a la comunica-ción como una matriz en la que en-cajan todas las actividades humanas. Desde este punto de vista, a los seres humanos no les es posible dejar de
parte, hace referencia a que las relaciones que se presentan entre los elementos de un sistema son al mismo tiempo com-plementarias, concurrentes, antagónicas y unitax complex; el principio hologra-mático hace referencia al hecho de que el todo está en la parte y la parte en el todo, así como a la idea de que el yo gobierna al todo y el todo gobierna al yo.
Ahora bien, como la propuesta con-ceptual de Morin no propone un modelo de comunicación complejo, nos dimos a la tarea de indagar, consultar y docu-mentar qué modelo de comunicación ha-bía considerado la comunicación como un hecho complejo. Este modelo debía entonces recurrir a la determinación de la mayor cantidad de elementos estudia-dos en las disciplinas que se asocian en el campo de la comunicación, es decir, la sociología, la psicología, la biología, la antropología, la matemática pero con sus restricciones, la semiótica y sus ciencias anexas. Luego de una revisión decidimos optar por recurrir a la escuela de Palo Alto en California, en la que se integran
comunicarse, ya que disponen de una diversidad de códigos dependientes del entorno en que viven y por tanto, sujetos a un conjunto de reglas que se aprenden de manera consciente e inconsciente (…) Teniendo claro lo anterior, estos autores proponen que para describir y explicar la comuni-cación humana hay que partir de la observación del comportamiento na-tural de los individuos en su entorno cotidiano y también sus interrelacio-nes. (Ayala, 2009)
Si bien la matriz de análisis de redes in-formales que construimos no se produjo en el marco exclusivo de la visión para-digmática de la complejidad en sí misma, lo que supondría haber planteado un estudio desde los principios de la com-plejidad explicados por Édgar Morin en su obra, se optó por recurrir a un modelo de la comunicación desarrollado a partir de los aportes teóricos de la escuela de Palo Alto porque, consideramos que en conjunto estos autores nos ofrecen sufi-cientes pautas para describir y captar el sentido de las situaciones comunicativas concretas, de un modo que, bien visto, invita a entender las relaciones en una perspectiva policausal y retroactiva.
Reconociéndonos como sujetos in-vestigadores co-productores de la reali-dad sistémica que estudiamos, no pre-tendemos señalar nuestras observaciones
Los dispositivos tecnológicos que se han insertado en la vida de la escuela son sólo una parte de los
desarrollos conocidos como virtuales, y requieren ser contextualizados a un tiempo y lugar para precisar la
tecnología virtual que impacta a la educación.

127
profesor Rafael Ayala y que como hemos dicho, parte de los aportes de la escuela de Palo Alto. Considerando este aporte y la experiencia de trabajo de campo ante-rior, se elaboró una entrevista que recoge informaciones acerca de la percepción del entrevistado sobre el entorno comu-nicativo, social y cultural que se crea en-tre productores, comerciantes y clientes. Simultáneamente, los investigadores – entrevistadores realizan observaciones detalladas sobre el entorno en el que se desarrollan las actividades de joyería, ya que las visitas se realizaron en horas la-borales y solicitando sólo la interrupción por unos minutos.
El esfuerzo que supuso a los investi-gadores el proceso de indagación llevado a cabo en las entrevistas, visitas y graba-ciones de eventos fue particular, pues a la hora de interpretar y poner por escrito en las matrices la información obtenida, debían tener en cuenta que esta infor-mación era ante todo dependiente de su propia capacidad para visualizar la com-plejidad de una realidad análoga, es decir, sujeta a la pérdida de información; sea dicho de paso que las entrevistas, visitas y eventos fueron capturados –siempre que lo permitieran los entrevistados- median-te herramientas de video, fotográficas y sonido que posibilitaron revisar el ma-terial posteriormente para interpretarlo, teniendo cuidado en observar todo tipo
de signos que de acuerdo con la com-plejidad del sistema significaran “algo” particular, lo que podría tratarse desde la coherencia en la respuesta del entre-vistado, su nerviosismo, inseguridades etc., así como de signos de diversa índole presentes en el espacio mismo, posición de mesas, relaciones entre habitantes de un espacio, relaciones entre talleres; hasta las interacciones ocasionales con otras personas clientes, joyeros, celado-res donde fuera posible captar el trato, distancias, gestos, rutinas etc, que final-mente nos permitieran configurar una imagen compleja del comportamiento comunicativo de los joyeros.
Como señala Ayala:La Universidad Invisible propuso que la significación en el proceso de la comunicación no circulaba exclusiva-mente por medio de palabras. Llama-ron la atención sobre el hecho de cómo la especie humana usa la gestualidad, la expresión facial, la kinesis, la proxe-mia y lo extralingüístico, incluso hasta el silencio para comunicar. Según esta perspectiva, el estudioso del proceso de la comunicación, no sólo debe concen-trarse en el desarrollo de capacidades de la expresión escrita u oral de un idioma, sino que debe contemplar el análisis del uso de todos los códi-gos anteriormente señalados porque todos están involucrados al momento
como un resultado final, completo o que pueda resultar totalizante, ya que conce-bimos que éstas son el producto de un cierto tipo de simplificación al que nos vemos empujados en el proceso de abs-tracción, interpretación y discursividad de lo percibido. Como se podrá ver, la lectura de la obra de Édgar Morin nos planteó considerar el estudio del caso particular de la joyería en el centro de Bogotá desde una postura que abogara por una concepción no sólo sistémica sino compleja; lo que implica para nues-tro equipo una labor hasta ahora, no terminada y en nuestra opinión, aun no lo suficientemente modelada; pero en los resultados que presentamos a conti-nuación hemos tratado de respetar los criterios de la complejidad utilizándolos como herramientas epistemológicas a lo largo de la indagación e interpretación de la información colectada.
La metodologíaLa metodología que utilizamos es her-menéutica - interpretativa y parte de una matriz compuesta por seis categorías principales, subdivididas en un total de 330 sub categorías, en las que se reco-gen de modo minucioso los elementos –detalles- que componen la situación comunicativa de acuerdo con la sínte-sis del texto La interacción comunicativa (Marc y Picard, 1992) elaborada por el

128
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
beneficiarios de las actividades desarro-lladas en el marco del Programa piloto para el mejoramiento de la productividad en la Minicadena de la joyería, metales y piedras preciosas en la localidad de La Candelaria en Bogotá y su proyección a la Cadena Cen-tral de Joyería financiado por Fomipyme y gestionado por la Universidad Autónoma de Colombia durante los dos años ante-riores, con lo que pretendimos contar con visiones basadas en la experiencia y el compromiso que presupone la partici-pación con entidades gremiales, estatales o universitarias interesadas en impulsar la asociación gremial en la zona.
El instrumentoEl propósito de la entrevista fue conocer las percepciones de los joyeros de la Can-delaria sobre las relaciones que mantie-nen al interior de su actividad económica, caracterizando el comportamiento de las redes informales de trabajo en el sector, su aplicación de estrategias comunicati-vas y, por extensión, relacionales; se pre-tendió conocer sus concepciones sobre el trabajo de la joyería, sobre sí mismos y su condición personal de satisfacción o no con la actividad; también, su opinión so-bre el trabajo con las Instituciones educa-tivas como la Universidad Autónoma, de-bido al trabajo desarrollado en conjunto con ellos para el proyecto financiado por Fomipyme. Finalmente, se esperaba co-
de querer comunicar o exponer efi-cazmente una idea, un sentimiento, una emoción o un estado de ánimo. (2009, pág. 27)
Las informaciones obtenidas y registra-das en la extensa matriz diseñada, nos permitieron posteriormente jerarquizar la información, para luego, mediante pruebas estadísticas y la selección de informaciones relevantes, proceder a ob-tener resultados interpretativos sobre el problema en cuestión. De ese modo con-frontamos las diferentes percepciones sobre el problema de confianza entre los joyeros de La Candelaria.
La muestraEn cuanto a las entrevistas, estas se reali-zaron a un grupo total de 13 joyeros y un vendedor de insumos de La Candelaria, quienes decidieron colaborar de entre un total de 25 casas de joyería con caracte-rísticas similares que fueron contactadas vía telefónica.
Aunque el sector cuenta con más de quinientos establecimientos a lo largo de las calles 10 y 11 entre carreras 5 y 7 en el centro de Bogotá, sólo se contactaron en este estudio preliminar 25 de ellas, debido a su participación constante con entidades como las asociaciones de joye-ros del sector: Asoar joyeros y Asjoyerías Bogotá, a las que algunos están asocia-dos, así como por su participación como
nocer la importancia que le otorgan a su trabajo, los roles que juegan al interior de los talleres y su visión sobre el presente y el futuro de la Joyería en La Candelaria.
La situación de trabajo en grupo en el que estos joyeros han participado duran-te los últimos dos años y medio (aproxi-madamente), y que incluyó actividades tales como capacitaciones, actualizacio-nes sobre maquinaria, tendencias de la joyería a nivel internacional, encuentros con diseñadores, grupos de trabajo aso-ciado con los mismos, jornadas de venta y comercio de productos, además de la producción de herramientas comunica-tivas de promoción en Web e impresos, nos permite abordar de lleno sus expec-tativas acerca de los recursos comunica-cionales de que disponen luego de reali-zado ese proyecto.
Las entrevistas fueron transcritas y analizadas por el equipo de trabajo de campo y las percepciones que destaca-mos en el apartado final del presente ar-tículo son producto en gran medida de su interpretación.
Composición de la matriz de análisis
La matriz de análisis consta como lo di-jimos de seis conceptos principales que se ofrecen como categorías generales desde las que los autores de la escuela de Palo Alto proponen acercarse al

129
relación que se establece entre la energía que mueve al sistema y el mecanismo del bucle de retroacción que promueve la cir-culación de los significados y sentidos de los mensajes. Los malos entendidos, ten-siones, conflictos, motivaciones e inten-ciones son la energía que mueve al siste-ma abierto de la comunicación y suscita la dinámica de intercambios de subjetivida-des. La circulación de mensajes asegura el desarrollo, la regulación y el equilibrio de la interacción. Es necesario compren-der que la descripción de la energía en el caso de las redes de trabajo asociado está relacionada con la dependencia o necesi-dad que crea un individuo con el trabajo mismo que ejecuta, pero también con las mutuas influencias que se producen en
su cotidianidad y que han de pasar por el tamiz de su percepción para conver-tirse en energía –voluntad- que mueve a interactuar a los miembros de la red para propiciar los intercambios. La interacción es el proceso fundamen-tal que dinamiza el sistema de la comu-nicación. J. Maison-Neuve, en 1968, sostuvo que “la interacción tiene lugar cuando una unidad de acción producida por un sujeto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta en otro sujeto B y viceversa” (Marc& Picard, 1992, p. 14) es decir, que la interacción se puede con-siderar como acción en reciprocidad o como una acción mutua. En este sentido, la interacción no se refiere exclusivamen-te a la acción de un sujeto sobre otro su-jeto (influencia), sino al ajuste recíproco que se da entre ambos.
Este concepto fue propuesto por la ci-bernética con el nombre de feedback para designar un proceso circular formado por bucles de retroacción o conductas en re-torno (reciprocidad) dado que la respues-ta de B se convierte en un estímulo para A en un encuentro frente a frente, de donde la conducta en retorno es evidencia de que se produjo una influencia en el com-portamiento del otro. Norbert Wiener sostuvo que en el proceso de interacción el feedback cumple una triple función: mantiene una situación en estado estable (regula), hace evolucionar la situación
fenómeno sistémico de la comunicación. Estos conceptos son los siguientes: Ener-gía, Intercambio, Interacción, Interlocu-ción, Contexto e Intersubjetividad. Ini-ciaremos exponiendo en qué consisten tales conceptos sin presentar todos los detalles que se desprenden para obtener una visión global de los registros; luego de esta corta exposición presentaremos las observaciones más importantes rea-lizadas en el trabajo de campo y algunas de las conclusiones que por el momento arroja nuestro estudio.
Elementos de la matrizEdmon Marc y Dominique Picard pro-ponen que el funcionamiento del proceso de la comunicación se da a partir de la

130
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
en espiral (acumulación cíclica), guarda y evoca la memoria de los efectos de los mensajes (acumulación didáctica).
Considerado desde este punto de vista, la comunicación es un conjunto de elementos en interacción en donde cual-quier modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos. Ya Bidwhistell lo advertía cuando afir-maba que un:
Individuo no comunica sino que forma parte de una comunicación donde él se convierte en un elemento (…) en otras palabras, no es el autor de la comuni-cación sino que él participa. La comu-nicación como sistema no debe ser con-cebida bajo el modelo elemental de la acción y la reacción. En tanto que siste-ma debe abordarse como intercambio. (Marc & Picard, 1992, p. 150)
La estructura subjetiva de la interacción cuenta también con dinámicas de las transacciones, que se refieren al inter-cambio de acciones y reacciones en la que en cada intervención de un locutor desempeña el papel del estímulo y arras-tra una respuesta en el interlocutor. Sien-do la transacción una unidad de base de la interacción, ésta se constituye en un proceso dinámico en el cual las tran-sacciones se encadenan unas con otras. Existen transacciones simples y ocultas. Las primeras, a su vez, pueden ser com-plementarias cuando el estímulo del locutor y la reacción del interlocutor son
paralelos. En este caso, hay acuerdo sobre la relación de lugar, que, en este sentido, no se refiere a la situación espacial de los interlocutores, sino a la situación contex-tual en la que cada uno es dependiente de que se acepte como código la presencia de un estatus. Cuando hay complemen-tariedad, decíamos, el que habla sitúa al otro en un lugar y acierta, lo cual facilita que se dé el enganche entre los interac-tuantes. Pero también, las transacciones simples pueden ser cruzadas, lo que ocu-rre cuando el estímulo del locutor y la re-acción del interlocutor no son paralelos; es decir, se produce desacuerdo sobre la definición del lugar de la relación, ya que los interactuantes responden desde un lugar distinto del que los ha colocado su interlocutor. Las transacciones ocultas se dan cuando no hay claridad del lugar desde el que se habla o se contesta, por lo que se exige para su ubicación del uso de la metacomunicación.
El intercambio se da por medio de la interlocución, que es un proceso que integra la identidad individual y social de los interlocutores y los significados que estos comparten en el sistema de la comu-nicación. Por esta razón se considera que la interlocución es a la vez un encuentro dialéctico entre los procesos cognitivos de expresión e interpretación de subjeti-vidades y un contrato que une a los suje-tos que intervienen como interlocutores. El intercambio entre sujetos funciona

131
intenciones específicas. Por tanto, todo encuentro interpersonal supone unos interactuantes o sujetos implicados en la interacción, situados y caracterizados por el contexto social que imprime su marca aportando un conjunto de códi-gos (verbales y no verbales) y de normas y modales que hacen posible la comuni-cación y aseguran la regulación.
La comunicación entre conciencias intersubjetivas, más conocida como intersubjetividad, ha tenido aportes conceptuales provenientes de diversos enfoques: la fenomenología existencial (Sartre y Hegel), la fenomenología social (Laing), la psicosociología (G.H. Mead y E. Goffman) y el psicoanálisis (Freud y Melanie Klein). La contribución de estos autores le ha permitido a Marc y Picard (1992) afirmar que en el proceso de la comunicación, existen de manera simul-tánea, un intercambio entre conciencias subjetivas y un intercambio entre incons-ciencias subjetivas, evidenciando de esta manera que en los comportamientos de los sujetos existen acciones realizadas de manera consciente e inconsciente.
En términos generales, se puede en-tender la intersubjetividad como la co-municación que se da entre conciencias subjetivas para construir las relaciones sociales. En sociedades tradicionales las primeras relaciones sociales instituidas suelen establecerse por vecindad y lazos
como un contrato implícito en el que se establece que la comunicación es una actividad que se realiza de manera con-junta, en otras palabras, la comunicación requiere de la participación y cooperación de los interactuantes que intervienen en ella, porque desde este punto de vista co-municar es co-construir una realidad con la ayuda de un sistema de signos. De esta manera se reconoce que la comunicación es la primera forma de reconocimiento que se da entre los hombres, y a su vez, es el campo donde se desarrolla la subjeti-vidad. En las interacciones cotidianas lo que los sujetos buscan es conseguir reco-nocimiento social de la propia identidad que está constituida por la personalidad, subjetividad, conciencia e inconsciencia.
Desde el paradigma sistémico se afir-ma que la comunicación es un sistema abierto porque lo que le sucede a los in-teractuantes lo experimentan en un con-texto específico que le da sentido a lo que sucede en el sistema. Desde dicho para-digma, el contexto es un conjunto de cir-cunstancias en las que se inserta la inte-racción; por ello es considerado como un campo social constituido por un marco espacio-temporal que determina la situa-ción, los códigos, los rituales sociales y su inscripción institucional. Porque toda interacción se inscribe en instituciones que tienen modelos de comunicación, sistemas de roles, valores y finalidades o
afines. La vecindad hace referencia a la tendencia de asociación con los otros por la cercanía espacial y está dada por la con-vivencia en lugares (casa, cuadra, barrio, localidad, ciudad, región, país) o institu-ciones (escuela, empresa, iglesia o club so-cial) al que se pertenezca. Los lazos afines hacen referencia al linaje, la alianza paren-tal o la pertenencia al clan que estructuran las relaciones sociales a partir de compar-tir una experiencia común de la que pue-de forjarse y vivirse un nosotros comunal, recordando que la comunión implica una armonización de experiencias.
Desde la psicosociología se conside-ra que la conciencia es un producto de la comunicación por lo que se constituye en un elemento esencial de la intersubje-tividad. G. H. Mead sostiene que la con-ciencia de sí mismo se constituye progre-sivamente, se desarrolla en un individuo como resultado de las relaciones que éste mantiene con la totalidad de los procesos sociales y con los individuos que allí par-ticipan, es decir, que el sí mismo es una estructura social que surge de la expe-riencia social. La intersubjetividad, en-tonces, es el proceso de la comunicación social donde se elabora la conciencia y las facetas del sí mismo, y en ella se reflejan diversos aspectos del proceso social y so-bre todo la diversidad de los roles socia-les. (Marc & Picard, 1992. pág. 69).

132
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
BibliografíaFuentes citadas Complejidad
Morin, E.(1996). Introducción al pensamiento complejo. 2ª reimpresión. Gedisa, Barcelona.
(1999). El método III. El conocimiento del conocimiento, Cátedra-Teorema, Madrid.
(1993). El método I. La naturaleza de la naturaleza, Madrid, Cátedra-Teorema.
(1980). El método II. La vida de la vida, Madrid, Cátedra.
(2001a). El método IV. Las ideas, Madrid, Cátedra-Teorema.
(2001b). El método V. La humanidad de la humanidad, Madrid, Cátedra-Teorema.
Redes Sociales
Casanueva, C. (2003), Relaciones estratégicas entre pymes, contraste de hipótesis empresariales mediante análisis de redes sociales, en Virtual Redes, revista hispana para el análisis de redes sociales, el número y las páginas???.
Castellanos, J. G. y Vega, C. (2005), Redes sociales en la construcción de la asociatividad de la mini cadena de la joyería en La Candelaria. Línea: Gestión de la tecnología como factor de desarrollo empresarial y de competitividad, Bogotá, Fun-dación Universidad Autónoma, Sistema Universitario de Investigaciones SUI.
Castellanos, J. y Vega, C. (2007), Fortalecimiento de la asociatividad y redes de trabajo: Programa piloto para el mejoramiento de la productividad en la mini-cadena de la joyería, metales y piedras preciosas en la localidad de La Candelaria en Bogotá su proyección a la cadena central de joyería. Bogotá, Fundación Universidad Autó-noma, Sistema Universitario de Investigaciones SUI.
EPíLOGO Después de haber realizado el marco conceptual y haber caracterizado la población y aplicado el instrumento de investigación, quedan pendientes de realizar y publicar los análisis de la información y consolidar las conclusiones para consolidar el resultado de esta investigación que sin el apoyo del Departamento de Investigaciones de la Fun-dación Universitaria Los Libertadores no hubiese sido posible realizar.

133
Faust, K. (2002), Las redes sociales en las ciencias sociales y del comportamiento, en Análisis de redes. Aplicaciones en las ciencias sociales, México, Universidad Nacio-nal Autónoma de México, UNAM, Instituto de Aplicaciones matemáticas y de sistemas.
Rodríguez, J. (1995), Análisis Estructural y de Redes. Madrid, Centro de Inves-tigaciones sociológicas.
Modelos de Comunicación
Rizo, M. (2004) El camino hacia la nueva comunicación. Breve apunte sobre las aportaciones de la Escuela de Palo Alto. Publicado en:
www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/mrizo.html
Winkin, Y. (1982). La nueva comunicación. Barcelona, Kairós.
Referencias
Ayala, R. (2009), Modelo Sistémico para explicar el proceso de la comunicación, en Perfiles Libertadores, Fundación Universitaria Los Libertadores, núm., 5, pág. 25-41.
Gómez, C. (2009), Encuentran más debilidades que fortalezas en negocio joyero en el primer semestre de este año. Las exportaciones de ese renglón sumaron 626 millones de dólares, en Portafolio.com.co, recuperado el 19 de junio de 2009 de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3067045
López, G. y Lombana, R. (2003), Estudio socio técnico de la Mipyme en la locali-dad de La Candelaria, informe final de investigación SUI – FUAC. Bogotá.
Marc, E. y Picard, D. (1992), La interacción social: cultura, instituciones y co-municación, Barcelona, Paidós.

134
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
reseñas editoriales
El fenómeno de adherencia implica un mecanismo, muchas veces poco claro pero de origen y naturaleza microscópica, en el que un objeto comparte espacio de mane-ra y por lo general conexa y simultánea. En el caso del libro, “Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die” los hermanos CHIP HEATH y DAN HEATH logran producir este fenómeno “pegajoso” en un texto que intenta describir las maneras en las que una idea, gracias a la comunicación, llega a es-tablecerse en la mente de las personas para residir e influenciar en su manera cotidiana de pensar. ¿Qué porqué en la actual Colom-bia todos usamos casi a diario la frase “pón-gase las pilas” si su origen está dado en una campaña publicitaria de Pilas Eveready de hace más de 25 años? Eso es lo que intentan explicar los autores en este libro de curiosa cubierta y llamativo empaste.
En textos como The Tipping Point, del autor Malcolm Gladwell se insinúa la
Micromecánica de la comunicación pegajosa“Made to stick: why some ideas survive and others die”
Random House 304 p. (2007)
José Ignacio Ardila Lozada
Docente U. Libertadores

135
manera en la que las ideas se pueden propa-gar como epidemias virales a partir de algu-nos síntomas comunes tales como un efecto gancho, un difusor humano con caracterís-ticas de personaje sociable … y un factor de entorno condicionante que favorezca la transmisión del mensaje viral. En el libro de los hermanos HEAT, se trata precisamen-te de cómo lo que llama Gladwell “efecto gancho” , es decir aquella misteriosa razón por la cual las personas diferentes (llama-das “los especiales”) contagian a otros con maneras de pensar no convencionales que de a poco se transforman en convenciona-lismos aceptados cultural y socialmente. Para los autores de Made To Stick, parece claro que lo que permite la perdurabilidad del mensaje es en si mismo la idea que le da su sentido de ser, lo cual induce a pen-sar que una idea sólida en si misma tiene mejor futuro que una idea casual. A este principio le denominan “Simplicidad” y es
la fuente de otros rasgos que diferencian la comunicación perdurable, que se adhiere y tiene adeptos. A manera de ejemplo, Nike le dijo a la gente: Just Do It (Háganlo)… y las personas ¡Lo hicieron!
Esto es algo ya expuesto por otros au-tores como Jack Trout en “El Poder de lo Simple”. La propuesta entonces de los her-manos HEATH gira en torno a la composi-ción de lo simple, uno de ellos es docente universitario en la Universidad de Stanford - especializado en ciencias del comporta-miento - y el otro es consultor empresarial – vinculado a Harvard Business School. La idea en cuestión es indagar en lo microscó-pico que construye la nano estructura de la simpleza comunicacional que trascien-de en el ámbito particular de la cultura de mercado. A esto le llamarán “Principios” y abarcan tópicos tales como lo inesperado, lo concreto, lo creíble, la comunicación que involucra las emociones de sus receptores
y las historias que se cuentan en este marco de emociones creíbles. En esencia, se trata de comunicación usada cuando hay que tomar decisiones, lo que implica procesos cogniti-vos conocidos como economía conductual la cual no siempre será justificable desde la ló-gica formal esperable. El libro presenta en-tonces más que simples relatos, resultados de experimentos que respaldan las asevera-ciones y que insinúan marcos relacionales en los cuales la comunicación adquiere meta-sentidos que trascienden la temporalidad en la que se originan los mensajes.
“Made to Stick” es finalmente un libro interesante, como abrebocas induce a con-sultar otros textos para ampliar y discutir en el tema apasionante de la comunicación humana como un fenómeno multi-variado y complejo que se enmarca dentro de la cog-nición y la interacción social.

136
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
Identidad y política de la acción colectivaOrganizaciones populares y luchas urbanas en Bogotá 1980-2000
El eje central de la investigación que da origen a este texto es el análisis del sentido y la potencialidad de las luchas de algunas organizaciones populares de Bogotá en la configuración de nuevas identidades so-ciales, prácticas y subjetividades políticas. Metodológicamente se acudió a una inda-gación documental, a la sistematización de siete experiencias de organización popular en la ciudad y a la incorporación de infor-mación cuantitativa para recrear el contex-to de los fenómenos estudiados.
La ubicación temporal del fenómeno de la organización popular urbana y sus dife-rentes formas de movilización se ubican en el contexto de mediados del siglo XX, en el cual se produjo un acelerado crecimiento demográfico en la región. La incursión de los ‘nuevos’ pobladores urbanos ha dado lugar a otra modernidad diferente a la pro-movida por las élites políticas y económi-cas de los países latinoamericanos. En este contexto, marcado por la “industrialización sustitutiva de importaciones”, la expansión del discurso desarrollista y la centralidad de la teoría de la marginalidad, tiene lugar una
forma de organización específica identifi-cada por el autor como un nuevo asocia-cionismo comunitario.
Finalizando la década de los ochenta e iniciando los años noventa se presentaron algunas variaciones en las acciones colecti-vas de los movimientos populares urbanos. Para el caso colombiano, “los rasgos más característicos de este período fueron la diferenciación y la pluralización del aso-ciacionismo popular, la innovación en las formas de acción colectiva y en la tenden-cia a entrar a participar en los procesos de cambio político y democratización urbana que impulsan los gobiernos de la región, en el contexto de la llamada transición democrática” (p. 33). La aparición de nue-vas formas de organización y del paulatino agotamiento de la modalidad clientelista de gestión, los setenta y ochenta presenciaron un crecimiento de las acciones de protesta.
En el contexto de los noventa se hicie-ron evidentes varios problemas investigati-vos a la luz del papel de las organizaciones populares urbanas. “Uno, no queda muy claro cuándo y por qué una característica
Torres Carrillo, AlfonsoUniversidad Pedagógica Nacional (2007)
Alexis V. Pinilla Díaz
Docente U. Libertadores

137
compartida se vuelve relevante para el re-conocimiento mutuo de los miembros de un grupo: el problema de la identidad colecti-va. Dos, no existe clara conexión entre las dinámicas en el plano de la producción y el de los intereses de los actores: el problema de la conciencia. Y tres, la categoría del in-terés colectivo requiere un previo análisis acerca de cómo dichos intereses son reco-nocidos e interpretados, y son capaces de generar lealtad y compromiso: el problema de la solidaridad” (p. 58). Otras preguntas se dirigieron a analizar las relaciones entre prácticas socioculturales de los pobladores, acción colectiva y ciudadanía.
En cuanto al horizonte conceptual y metodológico de la investigación se expo-nen los interrogantes centrales de la mis-ma, a saber: de qué modo los procesos de organización popular se articularon con el tejido social y posibilitaron la formación de identidades sociales y nuevas subjetivida-des, cómo las organizaciones analizadas han concebido y orientado sus prácticas y relaciones políticas y, por último cuáles han sido los contenidos y significados de las
acciones colectivas y las luchas urbanas antes y después de los cambios institucio-nales producidos en 1991.
En relación con las bases teóricas y conceptuales de la investigación el autor se centra en detallar la categoría de acción colectiva, anotando que ésta es más amplia que la de movimientos sociales, los cuales se distinguen de otras formas de acción co-lectiva “más limitadas como los comporta-mientos de agregado (tumultos, asonadas), las luchas y las acciones reivindicativas sin ninguna intención alternativa […] todo mo-vimientos social es una acción colectiva, pero no toda acción colectiva es movimien-to social” (p. 68-69). Para la investigación desarrollada por Torres se opta por no ha-blar de movimiento sociales en referencia a las organizaciones pues se considera que tienen un carácter fragmentario y escasos niveles de articulación y continuidad. En este sentido anota que “las diferentes ac-ciones de protesta protagonizadas por los habitantes populares de la ciudad en al-gunas ocasiones pueden expresar conflic-tos sociales o urbanos o poseer alto nivel
de beligerancia, pero sus bajos niveles de articulación, su falta de continuidad tem-poral, su cobertura local y su carácter mar-cadamente reivindicativo no nos permiten atribuirle el carácter de movimiento” (p. 71). Analíticamente el autor opta por tra-tar a las organizaciones analizadas bajo la categoría de organizaciones populares urbanas (OPU) o su equivalente de organi-zaciones populares a nivel barrial o local, entendiéndolas como espacios en donde se cristalizan e institucionalizan formas de so-lidaridad características del mundo popular, es decir, que son espacios en donde se con-solida el tejido local popular dando lugar a la puesta en común de los intereses que se negociaran con otros actores sociales.
Otra categoría central en el trabajo de Torres es la de subjetividad, la cual tiene, a su vez, una mayor amplitud que la de movimiento social, pues vincula “diversos planos, escalas espaciales y temporales de la realidad social y articula las múltiples determinaciones de las estructuras socia-les, sin anular la especificidad de las co-yunturas y esferas particulares del devenir

138
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
social” (p. 81). La subjetividad cumple con varias funciones sociales como la cognitiva (esquema referencial para la construcción de realidades), práctica (a partir de ella los sujetos orientan su experiencia) e identita-ria (aporta los materiales para definir las identidades individuales y los sentidos de pertenencia social). Estas tres funciones resultan importantes a la hora de anali-zar cómo los sujetos sociales producen sus necesidades a partir de su experiencia cotidiana, entendiendo las necesidades no desde una perspectiva objetiva (asimilada a materialidad) sino como necesidades senti-das que evidencian una lectura de la reali-dad que los sujetos sociales hacen desde su memoria, su visión de futuro o la valoración compartida del presente.
Después de hacer una detallada exposi-ción conceptual de las categorías centrales de la propuesta, el autor sugiere como hipó-tesis de trabajo en torno a las organizacio-nes analizadas la siguiente: “ha sido desde las experiencias compartidas en torno a sus dinámicas asociativas y de movilización en cuanto al mejoramiento de su calidad de vida, la defensa de sus identidades y la
ampliación de espacios de participación que los sectores populares urbanos se han configurado en un lugar de emergencia de identidades colectivas, así como de nuevas subjetividades y prácticas políticas” (p. 84). El análisis de las organizaciones exige pen-sarlas en términos históricos visibilizando su proceso de formación, sus hitos de crea-ción, los referentes simbólicos y discursivos que configuran su identidad, la estructura de relaciones a su interior, el tipo de pro-yectos y acciones que desarrolla, sus inte-racciones con el tejido social y con otras organizaciones e instituciones estatales. Podría decirse que éstas son las claves de entrada analítica utilizadas por el autor para el desarrollo de la investigación sobre las organizaciones estudiadas.
Llama la atención que a pesar del dis-tanciamiento con la perspectiva teórica de las oportunidades políticas, se recupera la propuesta de Sydney Tarrow para el análisis de la participación de las OPU pues, en pa-labras del autor, el concepto de estructura de oportunidades políticas “da cuenta de las interacciones entre política institucio-nalizada y movimientos sociales, designa
las condiciones políticas estructurales y coyunturales (concretas o estables) que po-sibilitan la acción colectiva” (p. 98). [En la página 183 también se rescata la categoría de los recursos que utilizan las organizacio-nes estudiadas para su proyección social].
Al definir el enfoque metodológico de la investigación se sugiere la centralidad del enfoque reflexivo crítico, adoptado por su apertura a la combinación de estrategias metodológicas, al diálogo entre referentes conceptuales e información empírica y a la “explícita opción por la producción de un conocimiento que contribuya a la construc-ción de realidad y de sujetos” (p. 101). Esta combinación de estrategias metodológicas facilitó el uso de la investigación histórica, junto con la etnografía y la sistematización de experiencias.
Una pregunta central del trabajo de Torres es ¿Cómo afectan las organizaciones la subjetividad de las personas directamen-te vinculadas a las mismas? Para el autor hay cuatro formas básicas de afectación: 1) desde el ámbito cognoscitivo (capacidad para apropiarse y reelaborar nuevos sabe-res), 2) desde el plano axiológico (desde los

139
valores que se vuelven centrales para las organizaciones, 3) desde los modos de asu-mirse como sujetos y 4) desde los cambios en los sentidos de vida (las nuevas visiones de futuro que se generan al hacer parte de una organización).
Dentro de los análisis, el autor se de-tiene en los discursos y las prácticas de las OPU para comprender más profundamente sus procesos constitutivos. En cuanto a los discursos políticos anota que “las organiza-ciones expresan, recrean y construyen dis-cursos de época, concepciones e ideologías políticas que circulan en los contextos más amplios del país y del continente, así como de los campos sociales en los que se desen-vuelven: la educación, la cultura, lo eclesial, etc. Así, podemos reconocer en los discursos fundacionales de las organizaciones ciertos rasgos comunes, identificados con la ideolo-gía política de la izquierda predominante en América Latina durante la década de los se-tenta y comienzos de los ochenta” (p. 189).
Comparando los discursos de las orga-nizaciones analizadas, el autor encuentra, lo que él llama, cuatro “unidades de sen-tido” de sus discursos: 1) la identificación
con utopías de transformación radical de la realidad, 2) la lectura crítica del orden social dominante, 3) el compromiso de los sectores populares como sujetos de cambio y 4) la necesidad de concienciar, organizar y movilizar a los sectores populares como comunidad. Lo anterior deja en evidencia que ‘lo popular’ se asocia con un sujeto his-tórico de cambio.
El análisis de los discursos políticos de las OPU deja ver algunos cambios en los mis-mos. En esta dirección llama la atención del autor que “a diferencia de la fase fundacio-nal, donde son reiterativas las referencias a sus principios, ideas y representaciones de lo político, en la medida en que nos acer-camos al presente, los relatos históricos se centran en sus programas, áreas y proyec-tos de trabajo, haciendo escasa alusión a sus orientaciones ideológicas” (p. 204). A pesar de las variaciones en los discursos, las OPU mantienen las cuatro líneas dircusivas gruesas señaladas anteriormente.
Finalmente, es importante mencionar que las OPU se rescatan como espacios de educación política no sólo para los parti-cipantes directos de las mismas, sino para
las comunidades en las cuales ejercen su acción. En este sentido las OPU son un espacio de construcción de subjetividades políticas (concepto que no se desarrolla a profundidad en ninguna parte del texto) y de actores colectivos. Así mismo, las prác-ticas políticas de las OPU han dado lugar a reconsideraciones conceptuales en torno a categorías como ciudadanía, participación, cultura política, política, democracia, en-tre otras. Como aspectos a desarrollar en investigaciones futuros el autor menciona “la cuestión del papel de la acción colectiva popular en la construcción democrática” y “el problema del potencial transformador del asociacionismo y la movilización urbana popular” (pág. 294).
Sin lugar a dudas el texto de Torres aporta elementos teóricos y metodológicos significativos para comprender el fenóme-no de la acción colectiva y su impacto en la conformación de las subjetividades con-temporáneas.

140
Ciencias de la Comunicación - Los Libertadores
La revista Polemikós hace parte del marco editorial de Los Libertadores Institu-ción Universitaria y como tal, comulga con los principios de equidad y respeto por la di-ferencia dentro de los marcos de un rigor del pensamiento que propone la institución.
Nuestra intensión de formar esta revista parte del deseo de conectar, en la basta red de mediaciones que conforman el espectro cultural de esta sociedad, el pensamiento de base que se forma día a día en nuestro cam-pus. Conscientes de la necesidad de darnos a conocer, empezamos una etapa de forma-ción editorial en la que confluye el talento y esfuerzo de nuestros comunicadores.
Esta revista se ve desde ya y a futuro, como el órgano informativo de la Facultad de Cien-cias de la Comunicación; lo que nos permite reafirmar el compromiso con el espacio aca-démico en cuanto a la divulgación en el ámbi-to nacional e internacional de la producción investigativa de los programas que la com-prenden: Publicidad y Mercadeo, Comunica-ción Social - Periodismo y Diseño Gráfico.
El carácter de la revista será monográfico y permitirá el análisis y debate de temas va-riados provenientes de múltiples disciplinas, aunque pertinentes al cuerpo de la comuni-cación. Esperamos poder congregar alrede-dor de este proyecto en marcha, los diferen-tes esfuerzos intelectuales de investigadores, docentes y alumnos que permitan hacer de ésta un nicho de debate y construcción de conocimiento.
De acuerdo con esta visión en las páginas de Polemikós primará el resultado de inves-
política editorial tigaciones y propuestas teóricas y analíticas, producto del trabajo académico de docentes y alumnos de nuestra universidad. Sin embargo, permanecen las puertas abiertas al exterior, ya que el debate se fundamenta en la diferencia y el reconocimiento, en el trabajo conjunto de lo que conocemos como academia, proceso dialéctico, polifónico y multicultural. Así que siempre tendremos invitados externos que alimentarán con sus miradas y observaciones el torrente de ideas que día a día toman forma al interior de nuestra academia.
Esperamos, por eso, la participación de las voces que surgen del interior de la univer-sidad y que deseen compartir sus trabajos de investigación, artículos de opinión, traduc-ciones o reseñas, así como sus propios juicios y apreciaciones como amigos lectores.
El espíritu de la revista es el de mantener-se abierta al debate, lo que implica que los au-tores de los artículos publicados son respon-sables sobre sus contenidos, proponiendo la imperiosa necesidad de un medio que bajo el rigor académico, dé apertura a las diferentes escuelas del pensamiento en cada uno de los programas.
MisiónPolemikós es una publicación de inte-
racción académica que pertenece al campo de la comunicación social y sus aplicaciones tales como: publicidad, periodismo y diseño, en la cual prevalecerá la discusión abierta, ri-gurosa, respetuosa de los puntos de vista que se ofrecen para defender o criticar construc-tivamente una idea, argumento o propuesta.