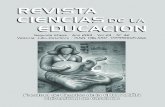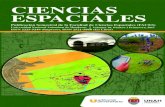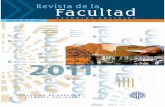REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
-
Upload
marcos-david-cavero-arostegui -
Category
Documents
-
view
337 -
download
1
Transcript of REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 2011
1
PRESENTACIN Hace tiempo estamos que nos miramos mal, que nos ofendemos, que nos envidiamos, nos creamos cizaa, nos araamos, nos mordemos, nos daamos entre nosotros. As estamos los seres ms adelantados y ms perfectos de la tierra, por cualquier cosa y hasta por nimiedades, y deberamos estar mejor, en correspondencia aunque sea con el desarrollo de la ciencia y la tecnologa. La supuesta modernidad que dicen- estamos viviendo, o la posmodernidad, segn los ms optimistas, debera implicar para los hombres mejores condiciones de vida, lejos de la barbarie cultural cuando todo se impona por la fuerza del cuchillo, la flecha o la bala. En plena sociedad de la informacin, con instituciones que han trabajado y trabajan el problema de las relaciones sociales con eficiencia o excelencia, y con tantas ciencias, disciplinas y ocupaciones profesionales dedicadas a resolver estos problemas, etc., deberamos ser los seres vivientes mejor organizados y felices del planeta. Pero no es as, y todos los das lo comprobamos. Entonces las preguntas son: qu nos est pasando?, por qu esta suerte de regresin en pleno siglo XXI?, quin nos ha malogrado la vida, si antes con menos ciencia, con tecnologa incipiente, con menor desarrollo econmicosocial vivamos en mutua comprensin o por lo menos entre los iguales, entre compaeros, entre los pobres, entre vecinos, practicbamos mayor solidaridad, parecamos ms sinceros, ms humanos, ms sensibles? Quin o qu fenmeno virulento se ha encargado de sembrar en nuestras almas esta forma encarnecida de pelear entre nosotros, empezando en la casa, prosiguiendo en el trabajo y durante todas nuestras relaciones sociales en general? Por qu nos hemos vuelto hipcritas, por qu dudamos de la gente, y como dice alguna cancin- por qu dudamos hasta de nosotros mismos? Entendamos con urgencia el fenmeno de nuestras relaciones interpersonales y sociales que estn realmente averiadas, para intentar vivir mejor. Total, no somos eternos, nuestro promedio de vida no llega ni a los cien aos, por lo tanto, no hay que darle tiempo al destiempo (por el tiempo que le dedicamos a hacernos el mal). Mejoremos nuestras condiciones de trabajo, hagamos las cosas con alegra, no seamos demasiado calculadores y no estemos midiendo los pasos que damos creyendo que la relacin costo-beneficio es lo ms importante. Aumentemos el peso de nuestra conciencia produciendo y sirviendo antes que daando o engaando a los dems o a las instituciones en las que laboramos. Qu nos cuesta saludar en la maana, en la tarde o en la noche, o cada vez que nos encontramos con los colegas, los alumnos, los amigos, los vecinos? Nos va a hacer menos, si somos respetuosos? Nos vamos a rebajar por demostrar nuestra cordialidad, por sonrer, por ser amable en todo momento con los dems? Y, si por aadidura extendemos las manos y nos estrechamos con la profundidad o tamao de nuestra sinceridad, nos vamos a ensuciar, contaminar o enfermar? Hay peores cosas en la vida, que nos generan enfermedades sociales cancergenas. Por ejemplo, la autosuficiencia, el cuidado extremo de la apariencia fsica, el cuidado exagerado de nuestra ropa para lucir mejor que los otros, o la estupidez de no consultar al prximo, al amigo, al colega, al compaero, sobre cualquier asunto, por el prurito del temor al qu nos dir, qu pensar de nosotros. En fin, hay tantas cosas que reflexionar, pero no en el aire para que se lo lleve el viento, ni de cara nada ms a nuestros sueos, a nuestras creencias religiosas, a nuestros fatuos aprendizajes morales, las maledicencias, los prejuicios, los complejos o las creencias fantasmagricas; sino, de cara a la realidad, a esa realidad aplastante en la que, de todas maneras, tenemos que seguir movindonos, en sociedad. Todo lo dicho anteriormente supone desplegar el mayor esfuerzo intelectual para entender al neoliberalismo como la causa, la partera, el germen de todos nuestros males, de todos nuestros problemas. Y no solo de los problemas econmicos, como suele entenderse cada vez que se habla de neoliberalismo; la comprensin de que si bien el neoliberalismo ha servido, sirve y 2
seguir sirviendo para que los pases de primer orden succionen toda nuestra produccin, nuestros esfuerzos y todas nuestras materias primas; de la misma manera, incluso con mayor sutileza, delicadeza y mayor efectividad, ha servido y sirve para que atrofien nuestros asuntos sociales, culturales, psicolgicos, educativos, morales, religiosos, familiares, etc. Es ste (el neoliberalismo), el que nos ha puesto en la arena de la contienda encarnizada con el argumento de la competitividad, la eficiencia, la calidad total, las inteligencias mltiples, el emprendedurismo, la posmodernidad, etc. Es ste (el neoliberalismo), el que nos ha enseado a cebar el individualismo exacerbado en nuestras almas y en nuestros cuerpos; el que nos ha inyectado la filosofa de Sanchopanza: yo primero, si es conmigo est bien, si a m me atienden me quieren, si saco algn provecho, vale; yo primero, yo despus, yo al final. Es ste (el neoliberalismo), el que ha estructurado en nuestro espritu la poltica del palo encebado, es decir la envidia, la maldad, las ojerizas, la desconfianza y todas las formas imaginadas o imaginables de corrupcin. Y el neoliberalismo es quien usa la ciencia, la tcnica, la religin, el deporte, el arte, la educacin y toda la superestructura para cumplir con sus negros objetivos. En consecuencia, estudindolo, entendindolo, conocindolo, analizndolo (al neoliberalismo y a todos sus instrumentos), podemos y debemos volver a humanizarnos, educarnos, culturizarnos, en el real sentido de esas palabras, para volver a ser ms solidarios, ms sensibles, ms felices! Hay mecanismos diversos, por su puesto. Muchos, complejos y sacrificados; pero, podramos empezar por la crtica y la autocrtica, que ayudan a corregirse y a corregir. No encuentro herramienta ms eficaz, si queremos cambiar real y honestamente, para enmendar y enmendarnos. Si practicamos este mtodo, si actuamos como seres mortales, si bajamos nuestros complejos de los pedestales inadecuados a donde los ubicamos; si pensamos con la cabeza y no con la panza personal, el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, no importa si todava dentro de la pobreza y con problemas, pero unidos, armoniosos, sencillos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, etc., habremos dado un gran paso, o mejor dicho, la mitad de nuestros problemas los habremos resuelto. Lo dems, viene por aadidura. No vivimos solos, y todos nos necesitamos, con excepcin de los que se han puesto al servicio del modelo neoliberal. Asegurando el bien de los dems, aseguramos el nuestro. Eso no es dogma, es ciencia. Entonces, hay que empezar por manifestar que una escuela organizada a partir de disciplinas aisladas es un obstculo para comprender la sociedad de hoy, compleja y enferma, y an ms deleznable si se toman nada ms que las concepciones pedaggicas tradicionales centradas en la nemotecnia, el transmisionismo, el magistrocentrismo y , al final, en el pensamiento meramente reproductivo. Hace falta formar hombres creativos, observadores, acuciosos, inquietos, curiosos, crticos, cuestionadores. Y eso no se logra con el currculo que nos lo hacen diez genios de Lima sentados alrededor de una mesa, con abundante agua mineral y bibliografa extensa trada de Espaa o copiada de Chile. Aqu en nuestra tierra, aqu con esta realidad, no cabe la copia ni tiene sentido el calco, como referira el Amauta. La escuela de hoy (y me refiero a esa instancia concentradora de hombres y mujeres de todas las edades, desde el jardn de infancia hasta los posgrados) requiere desmontar el sistema escolar monoltico, anacrnico, de estructuras inflexibles y desconectado de la realidad, para reemplazarlo por uno que asuma las nuevas paradojas de un mundo fragmentado, pero globalizado, rico y productivo, pero empobrecido, plural y diverso, intolerante y violento, con gran riqueza ambiental pero en continuo deterioro. Con esa concepcin, es que cualquier currculo empezar a ser socialmente pertinente, porque todas las cosas que hay que hacer junto con los nios y jvenes, o las que deban desplegar con toda su potencialidad a solas, en grupo o en familia, debe estar signada, sellada, marcada, con los distintivos de la sociedad en que viven, con su lenguaje, sus costumbres, sus vicisitudes, sus alegras, penas, aspiraciones, etc. Qu ms pertinente que eso, en materia de educacin? Luego vendr cuando ya hayan sentado bases, cuando hayan fijado cimientos firmes-, en el momento ms conveniente, el equilibrio existente entre universalismos y localismos, la bsqueda de alternativas globales como modelos ms amplios de comprensin de los 3
fenmenos, del lugar que ocupan los maestros en el proceso del cambio, el cual no es un hecho sino un proceso, ya que la participacin de los maestros en el cambio educativo es vital para que tenga xito pues son quienes construyen los nuevos sentidos al acto pedaggico. En esta parte del tpico, hay que reivindicar el papel protagnico y dirigente del maestro de aula, sin cuya presencia, orientacin, gua y consejos, no vale para nada el esfuerzo ciego o investigativo de los alumnos, por ms que ellos sean la razn de ser del trabajo de los profesionales de la enseanza. De modo que cada cosa en su lugar, y los maestros en el pedestal que jams debi haber perdido, ni siquiera por el modismo del constructivismo. Todo lo anterior supone asumir un currculo flexible globalizado, interdisciplinario e integrado. Algunas de estas razones son: una educacin ms abierta y conectada con la realidad, una educacin ms comprensiva, reflexiva y critica de la realidad que parta de contenidos culturales y del dominio de procesos que son necesarios para conseguir alcanzar conocimientos concretos. Una educacin centrada en el aprender a aprender que sobrepasa las concepciones reproductivas asociacionistas, a una productiva, constructiva y reconstructiva de la realidad. Ahora tenemos una escuela desconectada del mundo de la vida y, por tal razn, sin sentido, con profesores, padres de familia, estudiantes y funcionarios del sector preocupados hasta el empacho en el aprendizaje mecnico de una matemtica, lenguaje, ciencias naturales y dems asignaturas que no les sirve ni para escribir una carta o para hacer negocios en el mercado principal, aunque hayan obtenido altas calificaciones; por lo que los alumnos terminan por odiar a la escuela, a los profesores, a las asignaturas y sus contenidos carentes de atraccin, objetividad y utilidad, en demostracin palmaria de que la asignaturizacin va, pues, en contra del desarrollo cognitivo y es un obstculo para el progreso del conocimiento, inclusive. Hay que, construir un currculo integrado e interdisciplinario, porque eso es apostarle a crear una cultura cientfica escolar que posibilitando la integracin didctica de las distintas formas de conocimiento cientfico, cotidiano y escolar, aporten a la comprensin de la realidad, donde el conocimiento cientfico se entiende como un medio para comprender los problemas socio ambientales ms relevantes y no como un fin en s mismo, tal como se expresa en la educacin habitual. El conocimiento escolar debe entonces entenderse como aquel que se propone y se elabora en la escuela a partir de las aportaciones de otras formas de conocimiento (cotidiano y cientfico, filosfico, ideolgico) y que aparece como un conocimiento diferenciado y particular ajustado a las caractersticas propias del contexto escolar y pertinente a las demandas y problemticas sociales, culturales y acadmicas que no pueden ser comprendidas sino a partir de las aportaciones de las diferentes disciplinas en un proceso de integracin curricular. Est demostrado cientficamente que todo lo til que aprendimos en la vida, porque nos ayuda a resolver los problemas cotidianos, nos ayuda a ayudarnos, como el coser, lavar, planchar, abrigarse, producir, ahorrar, etc., lo aprendimos de nuestros padres (como deca Castillo Ros), mientras nos cargaban con su manta especial y segua trabajando, o, poco a poco, cuando nos adverta sobre la perversidad del ocio, la suciedad o la mentira. Ese es el currculo mejor desarrollado en nuestras vidas personales, el ms pertinente, el ms cientfico, porque nos ayuda a conocer lo que est alrededor, comprenderlo, conocer sus leyes de causa y efecto, la grandsima capacidad de prever y actuar en consecuencia, hasta anticipndonos en tiempo y en resultados ventajosos. Un currculo cientfico que hay que emparentarlo con el que debe proseguir, madurar o desarrollarse en la escuela, el colegio, la universidad. Ahora, para ir redondeando la idea, hay que recordar que la pertinencia, al igual que la cultura son trminos de variadas significaciones; pero vamos a referirnos a aquella que plantea la necesidad de que los procesos educativos se adecuen a las caractersticas socioculturales de contextos especficos y a las posibilidades de aprendizaje de los individuos y a los intereses y aspiraciones de los conglomerados sociales a los que se dirige la educacin. Ayacucho, como regin especfica, con culturas diferentes, de gente que vive en una diversidad geogrfica, debe construir su currculo colectivamente, caso contrario deja de ser pertinente y se acomoda a los intereses de los funcionarios de la educacin, de los profesores que prefieren lo rutinario; para reflejar las caractersticas poblacionales, sus intereses, necesidades y aspiraciones y ponerla en prctica en los escenarios deseables de la educacin ayacuchana. A esos escenarios 4
se los conoce con el nombre de horizonte-escenario por su condicin ideal que potencia el desarrollo integral a travs de la educacin como prctica sociocultural. Los escenarios podran ser en funcin de: La Educacin en funcin de la relevancia social. Educacin en funcin de la productividad. Educacin en funcin del desarrollo humano. Educacin con pertinencia del currculo. Educacin desde la sostenibilidad y los desafos ambientales. En la educacin con pertinencia del currculo, se parte del reconocimiento de la existencia de pueblos culturalmente diferenciados en su interaccin social con otros pueblos, con sus conocimientos, recursos y valores para potenciar el desarrollo endgeno; pero, ante todo, la pertinencia curricular es la perspectiva que posibilita desde la educacin, la generacin de respuestas a las necesidades intereses y aspiraciones de los grupos tnicos asentados en el territorio; una educacin que se construye participativamente, que eleva la capacidad social de decisin, que fortalece el sentido de pertenencia y fortalece las formas de organizacin social reconociendo la educacin como hecho poltico. Es una educacin que reconoce tambin la diversidad de cdigos lingsticos existentes como maneras particulares de entender y explicar el mundo. En ese sentido, es necesario incorporar las caractersticas de la regin y las construcciones de sentido de la cultura a los procesos curriculares. Prof. Necas E. Taquiri Yanqui.
NDICEPag.
1. Aquiles Hinostroza Ayala. El mtodo audio-visual 2. Julio Najarro Laura. Usos didcticos de la cancin infantil 3. Nicols Cuya Arango. La enseanza del quechua en las universidades para el desarrollo del pas. 4. Po Rodrguez Berrocal. El bullying o acoso escolar en Paco Yunque 5. Federico Altamirano Flores. Comentario lingstico del desarrollo gramatical de un estudiante de espaol como lengua extranjera 6. Marcos D. cavero Arstegui. Los primitvos semnticos universales en la traduccin mecnica 7. Fredy Morales Gutirrez. La interculturalidad en universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga
7 20
32 44
53
76
83
5
8. Vctor R. Tumbalobos Huaman. Relacin del nivel crtico de Comprensin lectora y la produccin de texto acadmico escrito en estudiantes de la UNSCH-Ayacucho, 2010 9. David Peter Calsn Vilca. Diferencias lxicas entre variedades dialectales del quechua Cuzco-Collao y Ayacucho-Chanca 10.Alberto Palomino Aguilar. Contribucin al rescate de la literatura oral quechua ayacucho-chanca: compilacin y comentario de Literatura humorstica, 2009. 11.Ranulfo Cavero Carrasco. El recorrido vital de Arguedas por Ayacucho. 107 94
115 126
El bullying o acoso escolar en Paco Yunque1 Po Rodrguez Berrocal Departamento Acadmico de Lenguas y Literatura-UNSCH Instituto de Investigacin de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga Programa de Investigacin Educativa
Los hombres hemos aprendido a volar como los pjaros, hemos aprendido a nadar por las profundidades del mar como los peces, pero no hemos aprendido el noble arte de vivir como hermanos. (Citado por Miguel Oliveros y otros, 2008)
11 Cuento escrito por Csar Vallejo (Santiago de Chuco, Per, 16 de marzo de 1892 -Pars, 15 de abril de 1938), fue publicado en 1951. Para el estudio hemos utilizado [] Paco Yunque . Lima: PEISA (1973).
6
Resumen Este es un estudio exploratorio descriptivo que recoge datos exclusivamente del cuento Paco Yunque, que relata la historia del nio Paco Yunque, maltratado por su amo, el nio Humberto Grieve. Historia que sucede en una escuela de Educacin Primaria. El objetivo es explicar el fenmeno Bullying, luego identificar y describir los hechos de violencia de los agresores y la situacin de las vctimas en el entorno escolar, universo del citado cuento. La violencia escolar (bullying) es un fenmeno antiguo en las escuelas, pero poco estudiado en nuestro medio a travs de textos literarios. Se refiere al conjunto de comportamientos hostiles que una persona o grupo de personas, abusando de un poder real o ficticio, dirige contra un compaero/a de forma repetitiva y duradera, con la intencin de causarle daos psicolgicos y/o fsicos. Introduccin En los ltimos tiempos, se habla mucho de situaciones violentas en los contextos escolares, estos hechos no son de ahora. Estas situaciones se manifiestan de diversas maneras: peleas de estudiantes en los recreos, las pandillas que acosan a ciertos alumnos, ms an, existen otras situaciones de conflicto como las amenazas, los apodos, las agresiones verbales, fsicas y las burlas. Este fenmeno conocido en la interaccin escolar se conoce con el nombre de bullying. El bullying es un trmino Ingls que quiere decir violencia entre pares por abuso de poder, el fenmeno bullying en Per es an poco trascendido o no se le da la importancia correspondiente y por tanto existen pocos estudios que aluden a este fenmeno; mientras que en otros lares ha sido reconocido y estudiado, principalmente en regiones de Amrica del norte y Europa. En suma, si hay escasos estudios, desde diferentes perspectivas cientficas, acerca del bullying en nuestro pas, pero no existen estudios del fenmeno a travs de textos literarios nacionales. Por esto, el objetivo es identificar y describir los comportamientos psicolgicos de los individuos que intervienen en el fenmeno bullying, sobre la base del cuento Paco Yunque. Es as que el marco terico se circunscribe dentro de la ptica del anlisis sociolgico y psicoanaltico, medios para comprender con pertinencia el objeto de estudio. Por otro lado, el problema de la violencia escolar fue plasmado en algunos textos narrativos de la literatura peruana. Vargas Llosa lo hizo con recurrencia en sus primeras obras: Los jefes y luego en Los cachorros. Similarmente Jos Bravo, en Barrio de broncas (1971), develaba la violencia entre la juventud de los 50 y 60. Si embargo, para el propsito, sostenemos que el fenmeno bullying se da con todas sus caractersticas en el cuento objeto de estudio. Aproximacin al fenmeno Bullying Olweus (1998) define la situacin de acoso e intimidacin y la de la vctima en los siguientes trminos: Un alumno es agredido o se convierte en vctima cuando est expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos, y para aclarar el significado de acciones negativas afirma: Se produce una accin negativa cuando alguien, de forma intencionada, causa dao, hiere o incomoda a otra persona. Se pueden cometer acciones negativas de palabra, por ejemplo con amenazas y burlas, tomar el pelo o poner motes. Comete una accin negativa quien golpea, empuja, da una patada, pellizca o impide el paso a otro mediante el contacto fsico. Tambin es posible llevar a cabo acciones negativas sin el uso de la palabra y sin el contacto fsico, sino, por ejemplo, mediante muecas, gestos obscenos, excluyendo de un grupo a 7
alguien adrede, o negndose a cumplir los deseos de otra persona (Olweus, 1998). Adems, enfatiza que estas acciones deben ocurrir repetidamente por un perodo de tiempo, y pueden ser ocasionadas por un solo estudiante o un grupo de estudiantes, dirigidas a un solo estudiante o a un grupo de estudiantes. Es claro que Olweus (1998) determina en gran medida la ocurrencia del fenmeno por la repeticin constante de las acciones hostiles, no por una sola accin aislada, as sea grave; de hecho, explicita en su concepto ciertas acciones que no causan dao fsico evidente, como por ejemplo decir apodos o hacer muecas a las vctimas. Tambin resalta que debe existir una relacin de poder asimtrica en la que el alumno vctima no se defiende. Estas acciones pueden ser directas, con acciones negativas evidentes, o pueden ser indirectas, tomando la forma de exclusin o aislamiento deliberado, considerando esta forma como menos evidente. Estas acciones negativas, intimidatorias y de acoso entre jvenes de edad y fuerzas similares y repetidas en el tiempo, constituyen lo que denomin bullying. Por otro lado, el maltrato entre alumnos cuando se produce en el contexto escolar como una conducta de persecucin fsica o psicolgica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como vctima de repetidos ataques. Esta accin, negativa e intencionada, sita a las vctimas en posiciones de las que difcilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las vctimas efectos claramente negativos: disminucin de su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difcil su integracin en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes (Ibid, 1998. Subrayado nuestro). ngela Serrano e Isabel Iborra (2005), consideran la existencia de diferentes tipos o categoras de violencia escolar, concretamente maltrato fsico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato econmico y vandalismo. Se refieren a acoso en ingls bullying- cuando la violencia escolar, repetitiva y frecuente, tiene la intencin de intimidar u hostigar a las vctimas2. En concreto, para que pueda hablarse de acoso han de cumplirse los siguientes criterios: que la vctima se sienta intimidada, que se sienta excluida, que perciba al agresor como ms fuerte, que las agresiones vayan aumentando en intensidad, y que preferentemente tengan lugar en el mbito privado. En este sentido se concluye que los efectos negativos de conductas de acoso, afectan no solamente a quien sufre como vctima, sino tambin a quien los inflige como victimario, pues a largo plazo, existen altas probabilidades de que el acosador escolar asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, proyectando los abusos sobre los ms dbiles en el trabajo (mobbing) y/o en la familia (violencia domstica, violencia de gnero). El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones fsicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la vctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la relacin entre iguales degenera en una relacin jerrquica de 2 ltimamente se ha agregado el cyberbullying, que se refiere al matonaje que se realiza bajo anonimatopor internet, usando blogs, correo electrnico, chat y intimidatorios o insultantes. telfonos celulares, enviando mensajes
8
dominacin-sumisin entre acosador/es y acosado. Concurre tambin en esta conducta una nota de desequilibrio de poder. El acosador, generalmente, acta empujado por su poder econmico, su prejuicio racial, su carcter discriminante, su mayor fortaleza fsica o edad, y aprovecha la situacin dominada, sumisa o de la discapacidad de la vctima. El maltrato entre pares o bullying es una realidad que ha existido en los colegios o escuelas desde siempre y se ha considerado un proceso normal dentro de una cultura del silencio que ayuda a su perpetuacin. En Europa, Estados Unidos, Canad y Australia es un tema vigente desde hace dcadas. En Per ha adquirido notoriedad gracias a los medios de comunicacin e internet, por la difusin de las serias consecuencias para sus participantes, y stos, que en un principio se consideraba que eran la vctima y el victimario, hoy se entiende que adems son partcipes de la dinmica los espectadores, testigos o bystanders directos que presencian el hecho, y los indirectos, que son el personal, las autoridades del colegio, la familia y la sociedad entera. Bullying: caractersticas personales de los actores y consecuencias Las vctimas Son percibidas como inseguras, sensitivas, poco asertivas, fsicamente ms dbiles, con pocas habilidades sociales (cohibidas y sumisas) y con pocos amigos. En general, buenos alumnos. Como consecuencia del bullying, presentan ansiedad, depresin, deseo de no ir a clases con ausentismo escolar y deterioro en el rendimiento. Presentan ms problemas de salud somtica, dos a cuatro veces ms que sus pares no victimizados. Si la victimizacin se prolonga, puede aparecer ideacin suicida. Ello es favorecido por el poder en aumento del agresor y el desamparo que siente la vctima, con la creencia de ser merecedora de lo que le ocurre, producindose un crculo vicioso, lo que hace que sea una dinmica difcil de revertir. Los agresores o bullies Son fsicamente ms fuertes que sus pares, dominantes, impulsivos, no siguen reglas, baja tolerancia a la frustracin, desafiantes ante la autoridad, buena autoestima, tienen actitud positiva hacia la violencia, esperan crear conflictos donde no los hay, no empatizan con el dolor de la vctima, ni se arrepienten de sus actos, tienen como escudo su poder econmico y sus complejos culturales de superioridad. Como consecuencia de su conducta, adquieren un patrn para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus objetivos con xito, aumentando su status dentro del grupo que los refuerza. Al persistir, caen en otros desajustes sociales como vandalismo, mal rendimiento acadmico, uso de alcohol, porte de armas, robos, etc. Los testigos, espectadores o bystanders Son la audiencia del agresor, el agresor se ve estimulado o inhibido por ellos. En algunos casos, stos actan como defensores o como meros testigos y no hacen nada porque no era de su incumbencia, probablemente por temor a ser vctimas. Las consecuencias para los testigos son el valorar como respetable la agresin, el desensibilizarse ante el sufrimiento de otras personas y el reforzar el individualismo. Hay un segundo universo de testigos que son los profesores y personal del colegio, en muchos casos se hacen los desentendidos, porque tambin seran vctimas de los agresores o familiares inmediatos de stos, tienen miedo al poder del agresor y su entorno. Descripcin del bullying en Paco Yunque Historia de Paco Yunque 9
Paco Yunque, un nio de campo, es trado a la ciudad, a la casa donde su madre trabaja de cocinera del seor Dorian Grieve, un ingls, patrn de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Peruvian Corporation y alcalde del pueblo. (Pg. 163). El nio debe acompaar a Humberto, hijo del seor Grieve. La trama se desarrolla en la escuela, cuando Paco llega acompaado de su madre. Se le asigna una carpeta junto a Paco Faria y esto provoca el enojo de Humberto, quin lo reclama como propio. Es decir que deber estar sentado a su lado, pero no logra alcanzar su objetivo. En el recreo, Grieve se las ingenia para humillar en forma permanente a Paco hasta hacerlo llorar, dndole escupitajos y golpes en el juego del melo. Logra ofenderlo, cuando se refiere a l como su chico, se burla de la situacin de su madre, quien trabaja como cocinera en su casa ya que es de familia muy pobre. Finalmente se las arregla para arrancar a escondidas la tarea de Paco y la entrega como suya. Es por ello felicitado por el Director y se le nombra el nio de la semana. Humberto Grieve: el agresor Abuso de poder El abuso de poder es una prctica antigua como el tiempo. Siempre han existido personas -mayores y pequeas- que presentan conductas agresivas o que explotan los puntos dbiles de los dems en su provecho. Humberto Grieve por ser hijo de un ingls econmicamente poderoso, traslada su conducta avasalladora hacia Paco Yunque, a sus familiares y sus compaeros de aula. Paco debe ir al colegio, no para aprender, sino todo lo contrario, deber hacerlo como muestra, como emblema de la fuerza-poder que ostentan aquellos que tienen fortuna econmica. Paco ira al colegio convertido en el sirviente, para acompaar bajo esta condicin al hijo del patrn, y ser de esta manera un objeto o marioneta manejada al antojo de Humberto; por lo tanto, es aquella pieza que complementa y reafirma su poder Humberto Grieve busc con la mirada dnde estaba Paco Yunque. Al dar con l, se le acerc y le dijo imperiosamente: -Ven a mi carpeta conmigo. Paco faria e dijo a Humberto Grieve: -No. Porque el seor lo ha puesto aqu. -Y a ti qu te importa? le increp Grieve violentamente, arrastrando a Yunque, por un brazo a su carpeta. [] Humberto Grieve, instalado ya en su carpeta con Paco yunque, le dijo al profesor: -S, seor. Porque Paco Yunque es mi muchacho. Por eso. (Pg. 164. Subrayado nuestro) Cuando el profesor decidi devolver a Paco hacia la carpeta de Faria, Humberto Grieve, desde su banco del otro lado del saln miraba con clera a Paco Yunque y le enseaba los puos, porque se dej llevar a la carpeta de Paco Faria. (Pg, 166. Subrayado nuestro). Es bien sabido que el don dinero es absoluto y ejerce enorme poder. Es por ello que Grieve, gravemente inhumano, gravemente golpeador, puede contarles a todos que en su casa los peces no se mueren, dicho de otra manera son inmortales. Humberto demuestra sus rasgos agresivos y su falta de inters por el estudio. Esto se representa con la actuacin de Grieve, relacionado con los peces, en la que acadmicamente es no brillante: 10
Humberto Grieve dijo: Seor: yo he cogido muchos peces y los he llevado a mi casa y los he soltado en mi saln y no se mueren nunca. El profesor pregunt: Pero... los deja usted en alguna vasija con agua? No seor. Estn sueltos, entre los muebles. Todos los nios se echaron a rer. Un chico, flacucho y plido, dijo: Mentira, seor. Porque el pez se muere pronto, cuando lo sacan del agua (Pg. 167-168). Humberto tiene un estilo autoritario, prepotente y dueo de la verdad: No, seor _deca Humberto Grieve. Porque en mi saln no se mueren. Porque mi saln es muy elegante. Porque mi pap me dijo que trajera peces y que poda dejarlos sueltos entre las sillas (Pg. 168). Cinismo e impunidad Grieve miente sobre los actos violentos que realiza, stos finalmente quedan impunes y no reciben castigo alguno Humberto Grieve, aprovechando de que no le vea el profesor, dio un salto y le jal de los pelos a Yunque, volvindose a la carrera a su carpeta. Yunque se puso a llorar. -Qu es eso? -dijo el profesor, volvindose a ver lo que pasaba. Paco faria, dijo: -Grieve le ha tirado de los pelos, seor. -No, seor -dijo Grieve. Yo no he sido. Yo no me he movido de mi sitio. (Pg. 170. Subrayado nuestro) []Humberto Grieve aprovech otra vez de que no poda verle el profesor y fue a darle un puetazo a Paco faria en la boca y regres de un salto a su carpeta. Faria, en vez de llorar como Paco Yunque, dijo a grandes voces al profesor: -Seor! Acaba de pegarme Humberto Grieve. []-Qu desorden era ese? Pregunt el profesor a Paco Faria. Paco Faria, con los ojos brillantes de rabia, deca: -Humberto Grieve me ha pegado un puetazo en la cara, sin que yo le haga nada. -Verdad Grieve? -No, seor dijo Humberto Grieve-. Yo no le he pegado. []-Entonces, es cierto, Grieve, que le ha pegado usted a Paco faria? -No, seor! Yo no le he pegado. -Cuidado con mentir, Grieve. Un nio decente como usted, no debe mentir! -No, seor. Yo no le he pegado.
11
-Bueno. Yo creo en lo que dice usted. Yo s que usted no miente nunca. Bueno. Pero tenga usted mucho cuidado en adelante. (Pg. 170-171. Subrayado nuestro) El cinismo de Humberto tambin se manifiesta, cuando Paco en forma silenciosa hace la tarea pero no puede exhibirla como suya, como propia, sino que sirve para dar honras al nio-patrn cuando ste se la quita y la exhibe como de su propiedad y llega al extremo de ser considerado como un alumno brillante, su nombre fue escrito en el Cuadro de Honor de la semana. Humberto se lleva injustamente los honores por su hurto y apropiacin ilcita. Desacato a la autoridad y a la disciplina Humberto Grieve manifiesta su rechazo impulsivo al obedecimiento y al seguimiento de rdenes para mantener la disciplina []-Muy bien. Pero yo lo he colocado con Paco Faria, para que atienda mejor las explicaciones. Djelo que vuelva a su sitio. [] Faria fue y tom a Paco yunque por la mano y quiso volverlo a traer a su carpeta, pero Grieve tom a Paco Yunque por el otro brazo y no lo dej moverse. El profesor le dijo otra vez a Grieve: -Grieve! Qu es esto? Humberto Grieve, colorado de clera dijo: -No, seor. Yo quiero que Yunque se quede conmigo. -Djelo, le he dicho. -No, seor. -Cmo? -No. (pg. 165. Subrayado nuestro) Tendencia a la extrema violencia Olweus (1998) describe al agresor con una actitud general de mayor tendencia a la violencia y al uso de medios violentos que los otros alumnos. Para este autor, el agresor se caracteriza adems por su impulsividad, deseo permanente de dominar a otros por tener muy poca empata con las vctimas de las agresiones. Humberto Grieve manifiesta una extrema violencia contra Paco Yunque. Una vez que salen al patio de recreo para jugar, Humberto coge del brazo al Paco y lo arroja al suelo. Luego lo obliga a estar de cuatro manos. Paco obedece pero siente vergenza. Luego Humberto lo golpea en un juego cruel: []Despus, volvi al patio a jugar con Paco Yunque, Le cogi del pescuezo y le hizo doblar la cintura y ponerse en cuatro manos. -Estate quieto as le orden imperiosamente- No te muevas hasta que yo te diga. Humberto Grieve se retir a cierta distancia y desde all vino corriendo y dio un salto sobre Paco Yunque, apoyando las manos sobre sus espaldas y dndole una patada feroz en las posaderas. Volvi a retirarse y volvi a saltar sobre paco yunque, dndole otra patada. Mucho rato 12
estuvo as jugando Humberto grieve con Paco Yunque. Le dio como veinte saltos y veinte patadas. De repente se oy un llanto. Era Yunque que estaba llorando de las fuertes patadas del nio Humberto. [] (Pg. 175-176. Subrayado nuestro). Grieve, agresor terrible, arm un tumulto en el patio, Grieve le dio un empelln brutal a Faria y lo derrib al suelo () Y otro nio del tercer ao, ms grande que todos defendi a Grieve dndole una furiosa trompada al alumno del segundo ao. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre varios nios. (Pg. 176. Subrayado nuestro).
Paco Yunque: la vctima Debilidad y sumisin Olweus (1998) introduce desde el inicio de sus investigaciones el concepto de vctima pasiva o sumisa para describir aquellos estudiantes que expresan reacciones de ansiedad y sumisin a la vez que son dbiles psicolgica y fsicamente, en general mantienen una actitud negativa ante la violencia o el uso de mtodos violentos, y ante las agresiones prefieren huir o llorar en el caso de los ms pequeos o las ms pequeas. Paco Yunque manifiesta estos rasgos y soporta los vejmenes y abusos de Humberto []Paco Yunque no saba qu hacer. Le pegara otra vez el nio Humberto, porque no se qued con l, en su carpeta. Cuando saldran del colegio, el nio Humberto le dara un empujn en el pecho y una patada en la pierna. El nio Humberto era malo y pegaba pronto, a cada rato () Ahora le va a pegar, porque le estaba enseando los puetes y le miraba con ojos blancos. Yunque le dijo a Faria. -Me voy a la carpeta del nio Humberto. (Pg. 166. Subrayado nuestro) Cuando el profesor, pregunt a Paco Yunque si Grieve haba golpeado a Paco Faria, Paco Yunque mir a Humberto Grieve y no se atrevi a responder, porque si deca s, el nio Humberto le pegara a la salida. Yunque no dijo nada y baj la cabeza. (Pg. 171). Paco Yunque soportaba las agresiones verbales y fsicas de Humberto. Se senta indefenso, se suma en el llanto, Yunque haca lo que le ordenaba Grieve, pero estaba colorado y avergonzado de que los otros nios viesen como lo zarandeaba el nio Humberto. Yunque quera llorar (Pg. 175). () Paco Yunque estaba siempre llorando y sus lgrimas parecan ahogarle. (Pg. 176). De esta manera, Paco Yunque, la vctima, segua llorando (Pg. 179), sin poder explicar su maldita pasin, tampoco resolver por s mismo la situacin calamitosa, menos el porqu de su trnsito por este mundo desigual y cruel. En suma, Yunque acepta su destino, no sabe cmo eludirlo y no encuentra otro camino que el sometimiento. Calla, teme, se amedrenta frente a los puos de Humberto. El profesor y los compaeros de aula: testigos-espectadores El profesor y la autoridad son quienes conocen la situacin muy bien, pero no reaccionan por la imposicin del poder econmico del padre Dorian Grieve. La violencia es ocultada, negada y silenciada por el maestro y la autoridad. Esto porque el profesor no tiene poder-dinero para cambiar ese destino. Del mismo modo el profesor y su 13
familia dependen de su trabajo y las voluntades de Dorian Grieve. Esto le impide luchar por la verdad y ser la razn por la cual no contestar con veracidad y justicia: El profesor le oy y se plant enojado delante de Faria y le dijo en altavoz: - Qu est usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno. No miente nunca. No molesta a nadie. Por eso no le castigo. Aqu, todos los nios son iguales. Los hijos de ricos y los hijos de pobres. Yo los castigo aunque sean hijos de ricos. Como usted vuelva a decir lo que est diciendo del padre de Grieve, le pondr dos horas reclusin. Me ha odo usted? Paco Faria estaba agachado. Paco Yunque tambin. Los dos saban que era Humberto Grieve quien les haba pegado y era un gran mentiroso. (Pg. 172. Subrayado nuestro). El profesor marcha al ritmo del poder, no cuestiona, no critica, es como una marioneta que baila al ritmo del viento; su actitud aparentemente es justa pero en el fondo es todo lo contrario. Los compaeros de aula actan como defensores y no soportan los desenfrenados maltratos de Humberto contra Paco Yunque, aunque sus reclamos y protestas no tienen respuesta positiva ni del profesor ni de otras personas. Uno de los compaeros de Paco Yunque se convierte en su fiel y valiente defensor. Es as que en una de las rias [] sali Paco Faria del ruedo formado por los otros nios y se plant ante Grieve, dicindole: -No No te dejo que saltes sobre Paco Yunque! (Pg. 176).
Final El sufrimiento de Paco Yunque tiene sus races en las estructuras sociales existentes. l aparece como un ser indefenso e incapaz de cambiar su situacin de opresin al que lo somete Humberto. En este sentido, el cuento constituye una crtica a la sociedad oligrquica, a travs de los personajes y sus actitudes. En Humberto, se ejemplifican los males de la clase alta: atribucin de mayores privilegios, cinismo, abuso de poder, usurpacin de bienes, y el aprovechamiento del trabajo de otros en beneficio propio. En Paco, en cambio, se encarna la vctima inocente de un sistema injusto. Es que acaso la marginacin y el abuso escolar no son intrnsecamente el origen de cualquier tristeza en el nio que hace de vctima? Pero que, sin embargo, Paco se revela como un nio inteligente y trabajador. Por esta razn el lectorespectador siente un impulso afectivo a respaldar a Paco, como lo hacen sus amigos, a la vez que repudiar a Humberto. Referencias bibliogrficas 1. Avils JM. (2002). La intimidacin y el maltrato en los centros escolares. Revista Lan Osauna N2. 2. Biblioteca peruana. (1973). Fabla salvaje, El tungsteno, Paco Yunque. Lima: PEISA 3. Collel, J; Escud, C (2007) Una aproximacin al fenmeno del maltratamiento entre alumnos (Bullying). ICEV, Revista de Estudios de la Violencia, n 1. 4. Daz-Atienza, F. (200). Relacin entre las Conductas de Intimidacin, depresin e ideacin Suicida en adolescentes. Revista de Psiquiatra y Psicologa del Nio y del Adolescente. N 04. Colombia. 5. Olweus D.(1993). Bullying en el colegio. Blackwell Publishing,. 6. Olweus D. (1998). Victimizacin por personas. NJ: Erlbaum. 7. Serrano, A. e Iborra, I (2005). Violencia entre compaeros en la escuela. Espaa: Centro Reina Sofa.
14
COMENTARIO LINGSTICO DEL DESARROLLO GRAMATICAL DE UN ESTUDIANTE DE ESPAOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Federico Altamirano Flores Profesor del Departamento Acadmico de Lenguas y Literatura Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga
INTRODUCCIN La enseanza de una lengua extranjera (LE) es un proceso que est constituido por etapas que se suceden en el tiempo, con un punto de partida (lengua materna) y un punto de llegada (lengua meta). Cada una de esas etapas de aprendizaje constituye lo que se denomina interlengua, un sistema lingstico que posee rasgos de la lengua materna, rasgos de la lengua meta, cuya complejidad se va incrementando en un proceso creativo que pasa por sucesivas etapas marcadas por los nuevos elementos que el hablante interioriza (Baralo, 1999). Si el trmino interlengua hace referencia al sistema lingstico del estudiante de LE en cada uno de los estadios sucesivos de adquisicin por los que pasa en el proceso de aprendizaje de dicha lengua, entonces los textos 1 y 2, motivo de este trabajo, es la interlengua de un aprendiente del espaol. Al estudiar los dos textos del estudiante de espaol, notamos que hay un nmero de errores que no, necesariamente, tienen relacin con las formas de la primera lengua (L1) ni con las de la segunda lengua (L2). Por ejemplo, el texto 1 contiene construcciones como stas: La segunda vez manejamos por la coche de Juan y Despus de obtuve el visado fuimos a la galera encontramos antes y en el texto 2, formas con las siguientes: Por eso l asust, nunca 15
haba comido patata cruda ninguna vez en su vida o Prob la patata cruda para gustarme pero no le gust de nada. Estas formas no utilizaran los hablantes nativos del espaol. Datos como stos sugieren que, ambos textos, son un sistema intermedio en el proceso de adquisicin del espaol como LE, porque contienen aspectos de la L1 y de la L2. Esto significa que cada uno de los textos, como interlegua, es un sistema en cuanto tiene un conjunto coherente de reglas, pero, a la vez, es variable por la reestructuracin que se advierte en el estadio posterior. Adems, se observa una evolucin constante, ya que a travs de las etapas sucesivas hay una tendencia de aproximacin a la lengua materna. El proceso de adquisicin del espaol como lengua extranjera (ELE) supone la existencia de una secuencia evolutiva (Griffin, 2005: 98-99). La secuencia evolutiva es cada una de las sucesivas fases del proceso por las que pasa el desarrollo de la competencia gramatical de un aprendiente de LE en relacin con una determinada estructura, en este caso del espaol. En este sentido, hemos observado el conocimiento gramatical explcito del aprendiente del espaol. La observacin sistemtica de la gramtica de la interlengua nos permitir conocer los estadios por los que atraviesa el estudiante de espaol. Este conocimiento puede ser la base de la enseanza explcita de la gramtica con el fin de acelerar los sucesivos estadios. En los dos textos del estudiante de espaol, hemos estudiado algunos temas gramaticales relevantes, que dividimos en tres partes: gramtica textual, gramtica oracional y normativa. En la primera parte se analiza las propiedades textuales de los textos 1 y 2; en la segunda parte, en cambio, se estudia los elementos sintcticos, el uso de los pasados del indicativo, el uso del subjuntivo, el uso de los pronombres personales y el estilo indirecto; finalmente, en la parte normativa estudiamos la acentuacin y la puntuacin de los textos. Texto 1 1. Enero "No saqu muchas vacaciones por mi vida1. Creo que saqu cinco o siete en total y la mayora cuando era nia pequea2. El invierno pasado tuve que ir a Chicago para obtener mi visado de estudiar3. Tuve que ir dos veces pero quiero escribir sobre el segundo viaje4. Cada vez fui en coche5. La primera vez con mi mam y la segunda vez con mi novio Juan6. Viajamos por la noche las dos veces7. La segunda vez manejemos por la coche de Juan8. Aqu el primero problema empiez9. El padre de Juan no le gust la idea de poner tan milas en el coche de su hijo10. Ni tampoco le gust que los dos ibamos a viajar por la noche ni ibamos sin parar 11. Pareco como cada diez o quince minutos el padre tuvo mas y mas razones porque no debmos ir12. Pero por al fin el no pudo hacer ni decir nada que nos hubiera prohibido13. Pues nosotros manejmos a Chicago14. Cuando entrmos la ciudad el edificio donde obtuve el visado estuvo cerrado y nosotros caminmos por las calles15. Despues de obtuve el visado fuimos a la galeria encontrmos antes16. La galeria tenia cuatro piso y cada piso tena un tipo de tienda diferente17. El primer piso hubo tiendas de los jovenes, el segundo de los adultos y viejos, el tercer de los nios y cosas raros y piso cuatro hubo lugares de comer18. Nosotros pasmos unas horas aqu y nos relajmos19. Despus empezamos nuestra biaje a Alliance20. Manejmos por unos munutos y una rueda se perdo aire21. Tuvimos que parar y usa fix-a-flat y esperar que pudamos continuar
16
manejar22. Manejmos al resto de la viaje sin problemas, gracias a Dios 23. Pero fue una aventura24". Texto 2 2. Mayo "En este semestre de la universidad tuvimos 2 semanas de vacciones1. Muchos de mis amigos se marcharon de San Sebastin y tambien de Espaa2. Yo no me fui, me qued all en Donostia y eran 2 semanas increbles3. Llevaba mucho tiempo con un amigo mio, quien era de San Sebastin4. El se llam Iker5. Iker cocin una cena maravillosa para nosotros6. Cocin una tortilla de patata porque l saba que me encantaba la tortilla de patata7. Tambin cocin gulas para una ensalada templada de gulas, lechuga, pavo, atn, anchoas y jamn de jabugo8. Mientras l estaba cortando las patatas com un trozo de patata cruda9. Por eso l asust, nunca haba comido patata cruda ninguna vez en su vida10. Entonces le dije que tuvo que probarla11. Prob la patata cruda para gustarme pero no le gust de nada y dijo "Qu asco!"12 Antes de empezamos a cenar le pus muchsimo aciete de oliva encima de la ensalada y antes de que pusiera vinagre me pregunt si quera vinagre en la ensalada13. Cuando le dije que no lo quera tambin le asust14. No poda creer que me gustase lechuga cruda tambin15. Cenamos y bebimos el vino que yo llev pero yo lo beb con mas limn16. A l no le apeteci pero no me gustaba el vino sin kas limn o coca-cola17. La cena por lo menos pas muy bien y al final Iker me dijo "Que americana rara eres t, no? 18 Comes patata cruda, lechuga cruda y no te gusta el vino sin gaseoso!"19 No poda decir nada sin mi respuesta que s era rara pero le haba dicho esa antes y que al final me mereca la pena"20.
I. GRAMTICA TEXTUAL DEL TEXTO
Una gramtica textual deber ser capaz de describir todos los elementos que organizan el texto, tanto en el plano lingstico como el retrico. Bustos Tovar, 2000: 414
1.1. El texto y sus propiedades textuales
Qu es el texto? Antes de presentar la definicin ms slida, revisemos algunos conceptos al respecto. Reyes (1999: 372) expresa que el texto es una estructura verbal como producto del uso efectivo del lenguaje, actualizado con el propsito de participar en una interaccin lingstica, de cualquier naturaleza. En el mismo sentido, Halliday manifiesta que el texto es el resultado de 17
los casos de interaccin lingstica en la que la gente participa realmente; todo lo que se dice o se escribe, en un contexto operativo, en oposicin a un contexto citado como el de las palabras ordenadas en un diccionario (1994:144). Y, por naturaleza, el lenguaje de la gente se manifiesta a travs de textos, y no por unidades menores que el texto como la oracin, frase y palabras aisladas del contexto. Finalmente, en palabras de Bernrdez (1982:85):
Texto es la unidad lingstica de comunicacin fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carcter social; est caracterizado por su cierre semntico y comunicativo, as como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intencin (comunicativa) del hablante de crear un texto ntegro, y a su estructuracin mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua.
El texto se presenta como una unidad informativa organizada e integrada por prrafos. Estos deben secuenciarse siguiendo el orden establecido para proyectar las ideas que representan la informacin temtica y conceptual. La sucesin de ideas que permiten armonizar la informacin del texto exige la aplicacin de reglas discursivas basadas en el cumplimiento de las propiedades textuales: adecuacin, coherencia y cohesin.
La textura o textualidad es uno de los rasgos ms fundamentales del texto. Este rasgo se manifiesta en forma de propiedades textuales: adecuacin, coherencia y cohesin. Estas propiedades se correlacionan directamente con las tres dimensiones sgnicas de Ch. Morris: la pragmtica (adecuacin), la semntica (coherencia) y la sintaxis (cohesin) (Cuenca, 2000: 9). Si estudiamos con este marco conceptual, notamos que los dos textos escritos, motivo estudio, pueden ser considerados textos, transitoriamente. 1.1.1. La adecuacin
18
La adecuacin explica Cuenca es la propiedad pragmtica que da cuenta de la relacin del texto y su contexto, de cmo el texto se interpreta con relacin a una serie de elementos extralingsticos de la situacin comunicativa: asunto, interlocutores, espacio, tiempo e intencin comunicativa (Cuenca, 2000: 9). Una intencin de comunicar obedece una situacin de comunicacin. Una situacin comunicativa conduce al autor o emisor a determinar una variedad lingstica (dialecto/estndar, escrita/oral, formal/informal), un gnero textual, un tema y un canal, sobre todo a tener en cuenta el contexto del texto. En este sentido, de manera contrastiva, veamos la adecuacin de ambos textos (Texto 1 [enero] y texto 2 [mayo], a los que, en adelante, llamaremos texto 1 y texto 2, respectivamente). El texto 1 tiene fallos en la adecuacin porque no articula bien ciertos elementos del contexto, como el tema, los interlocutores, los espacios y la intencin comunicativa. El tema del texto 1 es confuso porque, en un primer momento, habla de las vacaciones, pero despus, cuenta sobre dos viajes. El texto no articula bien tema de los viajes. Respecto de los interlocutores, el autor no calcula bien el contexto del interlocutor porque no usa bien los decticos espaciales y temporales. Desde la perspectiva del receptor, estos recursos lingsticos son fundamentales para una verdadera interpretacin del texto. La intencin comunicativa tampoco es clara porque hay dos intenciones: una manifiesta y otra implcita. La explcita dice que el propsito de la comunicacin es escribir sobre el segundo viaje; y la implcita es narrar o contar sobre el segundo viaje a Chicago. En cambio, el texto 2 tiene una adecuacin mucho ms lograda, porque la relacin entre el texto y contexto es ms organizada. De tal modo, los elementos extralingsticos estn acertadamente textualizados. Los primeros cinco enunciados tienen la funcin de presentar el marco de la situacin comunicativa, puesto que representan los elementos importantes del contexto: tiempo, lugar, interlocutor y la intencin. En cambio, el sexto enunciado plantea el tema del relato: la cena con Iker. Adems, el autor del texto 2 maneja bien los aspectos complementarios que permiten la contextualizacin del texto: el primero le permite adecuar el texto al entorno comunicativo en el emite o escribe; el segundo le permite crear, dentro del texto, el conjunto de datos explcitos e implcitos que orientan a los lectores la interpretacin del texto escrito. En concreto, este texto tiene cierto logro en el manejo de la adecuacin texto. 1.1.2. La coherencia
Es la propiedad semntica que otorga al texto unidad y sentido, y permite interpretarlo. Un texto es coherente cuando est estructurado lgicamente y podemos interpretarlo. Hay dos tipos de relacionas en la coherencia: uno interno y otro externo. Desde la perspectiva del primero, un texto es coherente cuando su estructura significativa muestra organizacin lgica y cuando tiene 19
armona sintctica, semntica y pragmtica entre sus partes (Reyes, 1999: 357). El encadenamiento de los distintos componentes del texto (la estructura lgica y la armona sintctica, semntica y pragmtica) constituye la unidad de sentido o la estructura profunda del texto con coherencia global. En cambio la coherencia externa depende de la relacin del texto y el contexto. A este tipo de relacin, es decir, a la interpretacin que hace el lector, van Dijk llama coherencia pragmtica. La coherencia pragmtica del texto la asigna el lector de acuerdo a su competencia enciclopdica (conocimiento del mundo). En resumen, la coherencia es la propiedad que da cuenta del significado global del texto, es decir, (a) de la macroestructura (tema y subtemas) y (b) de la superestructura. Los dos textos estn formados de un solo prrafo, y el prrafo, como unidad textual, ha de tener una coherencia. Para ver la coherencia de los dos prrafos, definamos el prrafo. El prrafo es una unidad textual con sentido y no un mero encadenamiento de oraciones que tengan algo ver entre s. Es decir, esta unidad textual no slo debe constituir una secuencia de oraciones relacionadas entre s que desarrollen un tema comn de manera coherente, sino que la informacin que estas oraciones aporten, conformando un prrafo, debe resultar tambin coherente respecto del tema global que el texto expone. A la luz de estos conceptos, veamos la coherencia interna de los dos prrafos o textos. Texto 1. Este tiene fallos en la coherencia textual, porque carece de unidad temtica. Las distintas oraciones no se encadenan a entorno al tema global, sino que cada vez se van aislando. Es decir, no hay una oracin temtica; las oraciones secundarias tampoco desarrollan la oracin temtica, si vemos el texto como un prrafo. El texto habla varios asuntos sueltos: las vacaciones, deseo de escribir, los viajes, el segundo viaje, el padre de Juan, la galera, conducir. El texto es una suma de oraciones desvinculadas semnticamente. El escrito no constituye una unidad de sentido coherente, por ello dificulta la comprensin del sentido global. El texto 2, en cambio, ya tiene una coherencia aceptable. Este texto presenta una estructura semntica ms lgica y jerrquica. El tema o la macroproposicin es muy clara: una cena en la casa de un amigo. Este asunto es constante a lo largo de todo el prrafo; y es desarrollado por las otras oraciones secundarias. En la siguiente esquematizacin, observamos que todos los enunciados que desarrollan la idea central aluden, de una u otra forma, al mismo asunto: Tema global Ideas vinculadas con el tema Iker cocin una cena Cocin una tortilla
Cocin gulas, pavo, etc.20
Una cena en la casa de un amigo
Com un trozo de patatas Prob una patata Pusimos aceite de oliva No crea que me gustaba lechuga cruda Cenamos y bebimos el vino La cena por los memos pas bien
En este caso, la coherencia nos permite entender e interpretar el contenido del texto por partes y en su totalidad, porque dota de unidad organizativa, temtica, lgica (lineal, jerrquica), progresiva y relevante, es decir, como una unidad semntica, temtica e informativa. Y la coherencia se fundamenta en la informacin pertinente dada, en la ordenacin e integracin progresiva de las ideas dentro del significado global y en la orientacin vinculada a la intencin comunicativa del texto 2. 1.1.3. La cohesin Es una propiedad gramatical y lxica de los textos que sirve para reforzar y garantizar la coherencia profunda. La cohesin se manifiesta en la superficie lingstica mediante recursos idiomticos que sirven para conectar oraciones, prrafos e ideas, de modo que el texto avance y se expanda sin perder su ilacin y unidad. Es decir, que la cohesin permite desplegar las posibilidades en que pueden conectarse entre s los componentes de la superficie textual, las palabras, pausas y entonacin que se escuchan (o leen). Gracias a la cohesin se establece una relacin de continuidad entre los diversos elementos del texto (Perona, 2000: 446-47). Los recursos lingsticos que entran en relaciones con los diferentes niveles del texto (frase, oracin, prrafo) indican los diversos procedimientos o modos de cohesin textual: referencial e interfrstica (conexin). La cohesin referencial (exofrica y endofrica: deixis, anfora, elipsis, y cohesin lxica) consiste en un componente del texto remite a otro componente (Marn, 1999: 136). La cohesin interfrstica consiste en relacionar los enunciados y los prrafos de un texto. Las partculas que tienen la funcin de relacionar los enunciados y prrafos son los marcadores del discurso. La cohesin del texto 1 es elemental. La cohesin referencial hace uso de dos recursos lingsticos: la repeticin lxica y la elipsis. Por ejemplo, los primeros 6 enunciados se cohesionan a travs de esos dos mecanismos. El sujeto hablante est elidido en los referidos enunciados, pero podemos reponerlo fcilmente por el cotexto. La palabra vacaciones est elidida en el enunciado 2. El verbo fui del enunciado 5 est elidido en el enunciado 6. Por otro 21
lado, la repeticin lxica es mnima. No se usa casi nada la referencia anafrica como un recurso que permite mantener el tema del discurso. El texto 1 hace uso de la cohesin interfrstica. Estos recursos permiten la conexin de un enunciado con otro. De tal modo, vemos que el enunciado 9 se conecta con el 8 a travs del dectico aqu; el 11 con el 10 mediante la conjuncin ni; el 13 con el 12 mediante la conjuncin pero; el 14 con el 13 por medio de la conjuncin pues. Tambin se usan algunos marcadores temporales como despus. En cierto modo, hay un intento de controlar la cohesin, pero es elemental, por eso no contribuye a la coherencia del texto1. El texto 2 tiene mejor manejo de la cohesin referencial e interfrstica, por eso, tiene cierto nivel de coherencia. Los mecanismos de la cohesin referencial son usados con cierto acierto. Notamos que los recursos de cohesin son los lxicos y la elipsis. El uso de los recursos lxicos son variados, pues usa la repeticin, la sustitucin, etc. Por ejemplo, el enunciado 3 se cohesiona con el 1 a travs de repeticin (2 semanas de vacaciones y 2 semanas increbles); el enunciado 4 con el 3 a travs de sustitucin lxica (2 semanas increbles > mucho tiempo); el enunciado 3 con el 2 mediante la sustitucin (San Sebastin > all). El nombre amigo del enunciado 4 se sustituye por quien, Iker y le. Luego, este nombre se omite, de tal modo, el escritor opta por la elipsis como medio de cohesin. La cohesin interfrstica del texto 2 es ms pertinente. Por ejemplo, el enunciado (E) 8 usa el marcador tambin; el E 9, mientras; el E 10 por; el E 11 entonces, etc. En suma, la cohesin interfrstica complementa positivamente a la cohesin referencial.
II. GRAMTICA ORACIONAL DEL TEXTO
Todas las gramticas poseen sus reglas de formacin de palabras y oraciones que los hablantes deben cumplir para que la comunicacin se lleve a cabo con xito. Serrano, 2006: 7 2.1. Niveles de control de los elementos sintcticos: sujeto y predicado Segn la tipologa sintctica de las lenguas, el espaol es una lengua flexiva o sinttica, porque las relaciones gramaticales se expresan cambiando la estructura interna de las palabras, generalmente mediante el uso de terminaciones flexivas (desinencias) que reflejan simultneamente varios significados gramaticales. El orden sintctico del espaol es el
22
siguiente: sujeto-verbo-objeto. Teniendo en cuenta este orden, veremos a continuacin el nivel de manejo este orden sintctico. En el texto 1 hay cierto nivel de manejo del sujeto, ya sea en forma tcita y expresa. Los enunciados se construyen sobre la base de un sujeto tcito o expreso casi en todos los casos. Del mismo modo, casi todos los enunciados tienen predicado. Slo el enunciado 6 no lo posee, y est formado por un sintagma nominal (La primera vez con mi mam, y la segunda vez con mi novio Juana). Un caso que se observa, a parte de la dificultad en el manejo de la conjugacin verbal, es el problema de discordancia en el grupo nominal sustantivo-adjetivo. Por ejemplo, el enunciado 9 tiene ese problema en su estructura: Aqu el primero problema empez. En este caso, el adjetivo ordinal primero debe ir en su forma apocopada porque est ubicado delante del sustantivo problema. Pero ms adelante, se hace un uso correcto: El primer piso hubo tienda de los jvenes [...]. En suma, la mayora de los enunciados tienen sujeto y predicado. En el texto 2 se observa un control adecuado del sujeto y del predicado. Todas las oraciones tienen una estructura bimembre. Adems, la estructura sintctica de algunas oraciones es ms compleja respecto a la del texto 1, porque hay construcciones de subordinacin y de coordinacin. Por ejemplo, la oracin 4 posee una proposicin subordinada. Aqu se resalta el uso del pronombre relativo que, una partcula lingstica que permite incrustar la proposicin era de San Sebastin. El uso este pronombre, adems, le permite construir el estilo indirecto. Por otro lado, la oracin 13 es una oracin compuesta coordinada copulativa. El conector y es la partcula que sirve de nexo para conectar las dos oraciones simples y hacer que ambas as unidas formen una estructura compleja. Estos ejemplos permiten concluir en el sentido de que la sintaxis del texto 2 es ms compleja que la del texto 1.
2.2. Usos del pasado del indicativo Por el predominio de la secuencia textual, los textos 1 y 2 son textos narrativos. La narracin se organiza y se estructura en torno a un eje temporal. Pues narrar es enunciar acontecimientos o hechos que han ocurrido en el pasado, es decir en un tiempo anterior al momento en que se produce la enunciacin. Para relatar lo ocurrido en el pasado hay dos tiempos ejes fundamentales: el pretrito perfecto simple y el pretrito imperfecto. La utilizacin de estos dos tiempos sirve para la puesta en relieve. Esto significa que se usa el pretrito perfecto simple para los hechos nucleares de lo que se narra y el pretrito imperfecto para los hechos secundarios o accesorios, las descripciones o las explicaciones (Marn , 1999: 87). A la luz de este marco conceptual, ahora veamos los usos del pasado del indicativo en los dos textos de modo contrastivo. En el texto 1 predomina el pretrito perfecto simple. Este tiempo se usa para expresar un hecho que ha ocurrido y ha terminado en el pasado. En este sentido, el narrador cuenta 23
retrospectivamente, ubicndose en el eje temporal presente, el hecho de los viajes a Chicago en la pasada vacacin de invierno. La mayor parte de los tiempos verbales est, como ya se dijo, en pretrito perfecto simple. Esta afirmacin ilustra los verbos conjugados como saqu, tuve, fui, viajamos, manejamos, entramos, obtuve, empezamos, etc. Estos verbos sealan acciones realizadas en un tiempo ya terminado: las vacaciones de invierno. Una excepcin es el verbo empiez, en el enunciado 9 (Aqu el primero problema empiez), que est en el tiempo presente, por su estructura, aunque el hablante tiene la intencin de decirlo en pretrito perfecto simple. El uso del referido verbo es agramatical. En cambio, en el texto 2, adems del uso de los verbos en pretrito perfecto simple que ya se observaba en el texto 1, se observa el uso del pretrito imperfecto y el contraste de perfecto/imperfecto. El pretrito imperfecto es el tiempo ideal para la descripcin, porque presenta la accin en su transcurrir o progreso. En este sentido, en el texto 2, algunas acciones en progreso del sujeto se describen con el pretrito imperfecto. Por ejemplo, en el enunciado 4 (Llevaba mucho tiempo con un amigo mo [...]), el verbo llevaba describe tiempo de permanencia del sujeto hablante con su amigo. El enunciado 7 ([...] l saba que me encantaba la tortilla de patata) contiene dos verbos en pretrito imperfecto que explican, en un caso, realidad cognitiva de la tercera persona objeto, y en otro caso, la sensacin del gusto por la tortilla. Los otros enunciados que contienen este tipo de verbos son, por ejemplo, el 10 (nunca haba comido), el 14 (le dije que no lo quera, el 17 (pero no me gustaba el vino) y el 20 (pero le haba dicho esa antes).
Otro caso que se observa en este texto es el contraste de pasados de perfecto / imperfecto. Este fenmeno verbal se presenta en el enunciado 14 (Cuando le dije que no lo quera tambin le asust). En este enunciado, el imperfecto quera funciona como un tiempo de descripcin y el perfecto asust, como tiempo de accin. El uso contrastivo de los pasados significa que la gramtica verbal del estudiante se ha desarrollado considerablemente. En suma, en el texto 2, el aprendiente usa el imperfecto para escribir las acciones de los personajes de la narracin, forma que no poda usar en el texto 1.
2.3. Uso del subjuntivo
El uso del subjuntivo es comnmente confundido por el estudiante, no slo por su naturaleza compleja para la comprensin, sino tambin por las variaciones sociales de su uso. En un determinado contexto social, el alumno puede comprender que es posible la comunicacin sin el uso del subjuntivo correcto. Este fenmeno es comn en los estudiantes que se inician en la comprensin de la gramtica implcita del espaol. Sin embargo, el aprendizaje del uso 24
correcto del subjuntivo es necesario, del mismo modo el conocimiento de clusulas que posibilitan la construccin de formas subjuntivas. Para la construccin de estas formas verbales existen reglas generales. Esas reglas indican que el subjuntivo debe aparecer en dos ocasiones en los verbos principales, y en tres ocasiones en los verbos dependientes. Aunque existan reglas para el aprendiente de segundas lenguas, el subjuntivo presenta dificultades por varias razones. La primaria es que el subjuntivo tiene un valor general de virtualidad, frente al valor factual del indicativo. La confusin que acompaa esta definicin puede resultar una sobre generalizacin, causando que un estudiante use el subjuntivo en todos casos donde se trate de anticipacin, por ejemplo, sin tomar en cuenta si verdaderamente es necesario. Adems de estas dificultades, existen varios usos no advertidos por las reglas generales, particularmente las diferencias estilsticas y sociales. Estos casos deben de ser tratados separadamente, segn sea necesario. En el texto 1, el subjuntivo aparece algunas veces, aunque no en todas ellas se usa exactamente como deba ser. En dos momentos aparece conjugado correctamente, particularmente en las frases "Creo que saque cinco o siete en total" y "esperar que pudamos", de los enunciados 2 y 22, respectivamente. Las frases demuestran el uso del subjuntivo presente, aunque las frases presentan errores menores en la conjugacin de los verbos. En la primera frase, el verbo no parece comunicar lo deseado; mientras que en la segunda frase est escrito incorrectamente. Otro uso del subjuntivo aparece en la frase: "nada que nos hubiera prohibido" del enunciado 13. En esta frase se usa el subjuntivo pluscuamperfecto apropiadamente. Esto significa que el aprendiente demuestra que entiende el concepto del subjuntivo en alguna medida. En suma, el estudiante no usa mucho el subjuntivo, pero parece tener un conocimiento bsico de su uso. Un mtodo para mejorar el uso de esta forma verbal es elegir los verbos ms apropiados. En cambio, el texto 2 presenta menos formas subjuntivas; pero en los casos en las que se usan aparecen bien construidas. Por ejemplo, en la frase: "antes de que pusiera" se usa el subjuntivo imperfecto, empleando el verbo apropiado. Esto quiere decir que el estudiante logra el uso correcto, incluso con el verbo adecuado. Encontramos otro subjuntivo en la frase: "No poda creer que me gustase" del enunciado 15. Aqu tambin se usa correctamente el subjuntivo imperfecto, hecho que demuestra que el estudiante ya comprende mejor el uso del subjuntivo.
2.4. Uso del los pronombres personales
25
El uso de los pronombres personales es un aspecto muy complejo de la gramtica porque presenta dos tipos de dificultades primarias. La primera dificultad consiste elegir la forma correcta, y la segunda, en el uso correcto de los pronombres. Al momento de elegir la forma correcta se presentan varios problemas, por ejemplo, la comprensin correcta del contexto en el cual ha de usarse, y la eleccin correcta del pronombre para referirse a la persona adecuada. Por esta razn, es importante la enseanza de pronombres en contextos claros, usando textos completos. En el texto 1 hay algunas muestras del uso de los pronombres personales, y, en su mayora, los usos son correctos. El estudiante parece comprender el uso de los pronombres que cumplen la funcin de objeto indirecto. Los siguientes ejemplos confirman el uso apropiado de los pronombres le y nos: "El padre de Juan no le gusto," "Ni tampoco le gusto," y "nos relajamos". En las tres frases, el estudiante usa los pronombres personales correctamente. Sin embargo, en la frase "una rueda se perdo aire" del enunciado 21, el uso del pronombre se es incorrecto porque la construccin no requiere ningn pronombre. Esta dificultad podra interpretarse como una falta de comprensin de las funciones sintcticas de los pronombres personales. En el texto 2 se encuentran ms usos de pronombres personales, sobre todo, referidos a la primera persona. Pues el estudiante demuestra el dominio del uso estos pronombres para referirse a gustos y preferencias, por ejemplo, en las frases: "me encantaba," "me pregunt," "no me gustaba". Tambin usa correctamente los pronombres de objeto indirecto: "no le gusto" y "no le apeteci." Pero, aunque use ciertos pronombres apropiadamente, el uso del pronombre personal "se" sigue siendo problemtico. El estudiante lo usa correctamente en las frases "mis amigos se marcharon" y "se asust"; pero tambin lo usa incorrectamente, o simplemente lo omite. Por ejemplo, en la frase "el asusto", se ha omitido el pronombre se de tercera persona. En cambio, en la frase "El se llamo", lo usa correctamente, pero el problema se observa en el uso del verbo. Estos usos demuestran que el aprendiente trata de comprender los contextos de uso y la eleccin correcta de los pronombres personales.
2.5. Manejo del estilo indirecto
El estilo indirecto, segn Areizaga (2004: 105), supone un cambio de perspectiva no slo temporal, sino tambin espacial y personal, puesto que el contexto de la enunciacin puede y suele cambiar. Se trata de la narracin de enunciados ajenos, es decir que las palabras de otra persona no se teatralizan, sino que se relatan. En este caso no existe ruptura sintctica y tipogrfica, de modo que como efecto discursivo, podra decirse que la presentacin del 26
discurso referido se muestra con menor intensidad dentro del texto (Marn, 1999: 101). Pero de acuerdo con Areizaga, hay ocasiones donde ocurren transformaciones que responden a una interpretacin de la intencin del emisor. errnea del mensaje del hablante. El uso del estilo indirecto es muy difcil para el aprendiente porque se mezclan referencias de tiempo de la conversacin relatada con referencias de tiempo del momento de la enunciacin. Tambin hay dificultad porque se encuentran diferentes tiempos verbales en el estilo indirecto. Aunque el estilo indirecto es muy complejo para el aprendiente de una segunda lengua, su uso correcto es muy til porque muchos de nuestros intercambios verbales relatan las voces o los discursos de otras personas. En el texto 1 no hay ninguna presencia del estilo indirecto, porque en el relato se oye slo la voz del narrador bsico. Es un relato monologal y no polifnico. En cambio, el texto 2 es polifnico porque en su estructura discursiva existen otras voces que se escuchan por medio de la voz del narrador. En este texto, adems del estilo directo, se usa el estilo indirecto en el enunciado 13: [...] me pregunt si quera vinagre en la ensalada. El alumno usa correctamente la condicional. estructura: el pretrito + si + imperfecto subjuntivo / condicional. Por medio este estilo, el alumno usa diferentes tiempos verbales: el pretrito y el Pero comete pequeos errores gramaticales, sin embargo parece tener cierto dominio de una sintaxis compleja que represente voces y tiempos diferentes. A veces, al decir algo, se entiende algo completamente diferente de lo que se quera relatar. Tambin puede haber una interpretacin
III. NORMATIVA
3.1. Acentuacin de las palabras
La acentuacin de palabras es parte de la ortografa. La acentuacin o la tildacin es importante en la escritura, porque la tilde tiene la funcin contrastiva, es decir, permite distinguir palabras que tienen formas idnticas. La falta de tilde dificulta la lectura del texto. Para normar la correcta escritura se han establecido las reglas generales y especiales de acentuacin del castellano. Una tilde se pone, segn las reglas especficas, sobre alguna de las vocales de la slaba tnica de la palabra. Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosdico en la ltima slaba. Las palabras llanas son aquellas que tienen el acento prosdico en la antpenltima slaba. Las palabras sobreesdrjulas son aquellas que tienen el acento prosdico 27
en una slaba anterior a la antepenltima slaba. Por otro lado, la tildacin especial comprende la tildacin diacrtica, robrica, enftica y de palabras compuestas. El dominio de la tildacin de las palabras espaolas es muy compleja para los mismos estudiantes nativos porque, a diferencia de lo que ocurre en otras lenguas (como el francs, cuyas palabras son siempre agudas), en castellano no se puede prever la slaba de la palabra que ser tnica; si no se conoce una palabra, no hay ninguna forma de decidir qu slaba se pronunciar con ms intensidad, algo ms larga y con una entonacin diferente (Santiago, 2000: 15). La acentuacin en el texto 1 es deficiente porque hay muchos errores de tildacin. El estudiante comete el error de poner tildes a las siguientes palabras llanas: debemos, entramos, caminamos, pasamos, relajamos y manejamos. Estas palabras las tilda en la penltima slaba en todos los casos. En otros casos, no puso la tilde cuando deba hacerla, por ejemplo, en las palabras como despues y jovenes. La palabra perdi es aguda, pero el alumno puso la tilde en la vocal incorrecta (perdo). El estudiante tambin fall en colocar la tilde en las siguientes palabras: galeria, tenia. Sin embargo, el estudiante acierta en tildar ciertas palabras como saqu, mayora, mam, aqu, gust, y pareci. En suma, en este texto an no hay un control suficiente de la tildacin de palabras espaolas. En el texto 2, el aprendiente ya tiene mejor entendimiento de las normas de tildacin. Por esta razn, ya no se notan muchos errores de tildacin, sino errores mnimos. Por ejemplo, en el enunciado 2, la palabra tambien no est tildada, pero en otros enunciados, la misma palabra (tambin) aparece tildada. Esto no significa falta de conocimiento o conciencia ortogrfica, sino un simple error por un descuido. Otro error de tildacin se observa en la palabra mio del enunciado 4. En los dems casos, las palabras estn correctamente acentuadas: qued, llam, cocin, l, saba, tambin, atn, jamn, com, asust, haba, prob, gust, pregunt, quera, poda, beb, limn, apeteci, pas y mereca. Despus de los cinco meses, el estudiante aprendi muy bien las reglas acentuacin de las palabras espaolas. 3.2. Dominio de la puntuacin La puntuacin es parte de la gramtica o de la sintaxis, y no es, simplemente, un punto de la ortografa, si la miramos desde la gramtica del discurso o textual. En este sentido, por ejemplo, Serrano (2002: 109) considera a la puntuacin como uno de los mecanismos de cohesin, porque cohesiona organizando el texto, igual que los que los conectores o marcadores textuales. Desde la perspectiva discursiva, la puntuacin es un sistema de signos grficos que tiene la funcin es articular y distribuir la informacin en el texto. Las marcas de puntuacin delimitan las distintas unidades lingsticas que conforman el discurso escrito. As, por ejemplo, el punto final estable el lmite de la unidad texto. Esta funcin de demarcacin permite individualizar y jerarquizar cada una de las unidades de significado del texto. Con ello, los 28
signos de puntuacin gua de modo eficaz el proceso de comprensin del lector (Figueras, 2001:15). En el marco discursivo, la puntuacin se concibe como un mecanismo de organizacin y jerarquizacin de la informacin en el texto, porque permite delimitar distintas unidades textuales y seala de qu modo deben ser interpretadas por el lector (Figueras, 2001: 27). En el mismo sentido, Cassany expresa que la puntuacin estructura las diversas unidades del texto: el final del prrafo, de las frases, etc. En la medida en que los signos reflejen la organizacin del contenido (tema central, subtema, idea, detalle), el texto se hace ms coherente y claro (1993: 177). Los signos se clasifican en dos regmenes. El primer rgimen de signos comprende las siguientes marcas: punto final, punto y aparte, punto y seguido, punto y coma, dos puntos y coma. Algunos autores los han calificados de signos lgicos. Los signos de este rgimen sirven para delimitar las distintas unidades informativas bsicas del discurso escrito. En cambio, el segundo rgimen de signos de puntuacin est constituido por las marcas como los guiones largos, los parntesis y las comillas. Con estas marcas, el escritor inserta un segundo discurso en el discurso principal. Pero no es posible construir un escrito de cierta extensin empleando solamente los signos de este rgimen. Los signos de interrogacin y exclamacin, y los puntos suspensivos tambin se incluyen en la categora de las marcas de segundo rgimen. Sin embargo, y a diferencia de los guiones largos, los parntesis y las comillas, no delimitan un segundo discurso, sino que son indicadores de modalidad; es decir, constituyen recursos especficos para comunicar la postura del emisor en relacin con lo que enuncia. Con este marco conceptual, ahora veamos el dominio de la puntuacin en los dos textos. En el texto 1, el uso de la puntuacin es muy elemental, porque slo se ha empleado el punto y seguido. Este signo delimita una unidad denominada enunciado textual (que parece presentar la estructura de una oracin gramatical). En un enunciado textual, el emisor aborda un aspecto semntico concreto del subtema desarrollado en el prrafo. En este sentido, el escritor del texto 1 pretende controlar el uso del punto y seguido, porque es un signo bsico para desarrollar la idea principal. Por el uso exclusivo de este signo, vemos que el autor se halla en el nivel inicial de la escritura en la lengua espaola y, por esta razn, no siempre usa el punto y seguido para marcar un enunciado textual, sino tambin hace uso incorrecto. Por ejemplo, en el enunciado 6, el signo no cumple ninguna funcin textual ni discursiva, porque el segmento no es una oracin o enunciado, sino una construccin nominal. En cambio, el texto 2 tiene una puntuacin ms matizada porque, adems de los signos del primer rgimen ([.] y [,]), hace uso tambin de los signos del segundo rgimen ([], [!] y [?]). Esto significa que hay un avance importante en el manejo de la puntuacin porque en el texto se advierte el dominio de dos aspectos puntuales: (a) la organizacin de la informacin del texto y (b) la inclusin del discurso secundario en el discurso primario a travs de los signos del 29
segundo rgimen. Las comas cumplen la funcin de (a) enumerar los elementos de una serie (Tambin cocin gulas para una ensalada templada de gulas, lechuga, pavo, atn, anchoas y jamn [...]), (b) separar oraciones simples (Yo me fui, me qued all en Donosita y eran 2 semanas increbles). Las comillas se usan en el texto 2 para insertar el discurso de Iker en la narracin del narrador. Esos discursos secundarios insertados por las comillas son, por ejemplo, los siguientes: Qu asco! (enunciado 12) y Que americana rara eres t, no? Comes patata cruda, lechuga cruda y no te gusta el vino sin gaseoso (enunciado 19). El discurso secundario hace uso, a su vez, de los signos de exclamacin y de interrogacin. Por medio de estos signos indicadores de modalidad discursiva, el narrador comunica su postura con respecto a lo que enuncia. En suma, el texto 2 es ms organizado, por lo mismo, es ms comprensible.
IV. CONCLUSIONES
El estudio gramatical de los textos 1 y 2 del estudiante de espaol nos ha permitido observar el proceso de adquisicin o internalizacin de las estructuras gramaticales de la lengua espaola. Los textos pertenecen a dos estadios diferentes del proceso de aprendizaje de la lengua meta y, como tales, constituyen la interlengua del aprendiente, porque es un sistema propio del alumno. El estudio de los referidos textos pone de manifiesto que entre el texto 1 y el texto 2 hay una notable diferencia tanto a nivel de la gramtica textual como la oracional. La evaluacin de la gramtica textual, de uno y otro texto, nos permite concluir en el sentido de que el texto 1 an no es un texto propiamente dicho porque tiene muchos fallos en la adecuacin, la coherencia y la cohesin. En cambio, en el texto 2 se observa cierto control o manejo de las propiedades textuales, por ello, el texto se hace ms comprensible e interpretable desde la perspectiva del receptor. Se nota un proceso de aprendizaje gradual de las propiedades textuales. Del mismo modo, a nivel de la gramtica oracional, se observa el aprendizaje o la asimilacin gradual y progresiva de los tiempos verbales, de los pronombres personales, del estilo indirecto y la ortografa. La forma verbal predominante del texto 1 era el pretrito perfecto simple, pero en el texto 2, adems de este tiempo verbal, se observa el uso del pretrito imperfecto para describir las acciones en progreso o, simplemente, para explicar las acciones de los personajes. Adems, en el texto 2 hay un contraste de perfectos/imperfectos, formas que no tenan ningn presencia en el texto 1. El estilo indirecto no se usa en el texto 1; esto significa que no hay relato de las palabras dichas por otras personas en tiempos diferentes al momento de la enunciacin. En cambio, el texto 2 ya contiene una construccin del estilo indirecto que transforma el discurso directo de Iker en otro que interpreta dicho discurso. 30
El estudio de los textos tambin demuestra que el aprendiente, a pesar de aprender el espaol en contexto formal, tiene problemas a la hora de producir las formas del subjuntivo. Aunque haya cierta diferencia del nivel de manejo entre uno y otro texto, lo cierto es que la adquisicin del subjuntivo de la lengua espaola presenta retos importantes para el estudiante, no slo por su morfologa, sino tambin porque su uso depende de factores sintcticos, semnticos y pragmticos. Por otro lado, el estudio de los pronombres personales nos permite sealar que el estudiante trata de asimilarlos gradualmente. Un problema comn en ambos textos est relacionado con la colocacin de los pronombres, sobre todo en el texto 1. Otro problema que se advierte en ambos textos es con el uso del pronombre de tercera persona, por ejemplo, se. En cambio, se nota cierto control de los pronombres de primera persona, tal vez, porque entre estos ltimos existe una relacin ms unvoca entre forma y funcin. Finalmente, el estudio del aspecto normativo de los textos permite decir que la puntuacin y la acentuacin de uno y de otro texto son variables. Dado que la puntuacin elemental del texto 1 es muy diferente a la puntuacin que se usa en el texto 2, puesto que en ste se emplea no slo la puntuacin del primer rgimen, sino tambin del segundo rgimen para insertar los discursos secundarios o las voces de los personajes. Del mismo, los errores de tildacin del texto 1 ya no se repiten en el texto 2, porque ya se advierte un grado mayor de asimilacin de las normas de tildacin de las palabras espaolas.
V. BIBLIOGRAFA
ALARCOS, E. (1999): Gramtica de la lengua espaola, Madrid, Espasa-Calpe. AREIZAGA, E. (2004): La gramtica del espaol para profesores de ELE, Fundacin Universitaria Iberoamericana, Formacin de Profesores de Espaol como Lengua Extranjera, FOPELE. BARALO, M. (2000): La adquisicin del espaol como lengua extranjera, Madrid, Arco/libros. BERNRDEZ, E. (1982): Introduccin a la lingstica del texto, Madrid, Espasa-Calpe. BUSTOS, J.J. de (2000): Gramtica y discurso, en Manuel lvar, dir. (2000): Introduccin a la lingstica espaola, Barcelona, Ariel. CUENCA, M. (2000): Comentario de textos: los marcadores referenciales, Madrid, Arco/libros
31
GRIFFIN, K. (2005): Lingstica aplicada a la enseanza del espaol como 2/L, Madrid, Arco/libros. GUTIRREZ, M. L. (2004): Problemas fundamentales de la gramtica del espaol como 2/L, Madrid, Arco/libros. HALLIDAY, M.A.K. (1982): El lenguaje como semitica social, Mxico, Fondo de Cultura Econmica LIEBERMA, D.I. (2007): Temas de gramtica del espaol como lengua extranjera, Buenos Aires, Eudeba. LPEZ, ngel (2005): Gramtica cognitiva para profesores de espaol L2, Madrid, Arco/Libros MARN, M. (1999): Lingstica y enseanza de la lengua, Buenos Aires, Aique. MORRIS, Ch. (1985): Fundamentos de la teora de los signos, Barcelona, Paids. PERONA, J. (2000): La cohesin textual y los enlaces extraoracionales, en Manuel lvar, dir. (2000): Introduccin a la lingstica espaola, Barcelona, Ariel. REYES, G. (1999): Cmo escribir bien en espaol, Madrid, Arco/libros. SANTIAGO, M. (2000): Reglas de acentuacin, Estrella MONTOLO, coord.. (2002): Manual prctico de escritura acadmica I, Barcelona, Ariel. SERRANO, J.(2002): Gua prctica de redaccin, Madrid, Anaya. SERRANO, M. J. (2006): Gramtica del discurso, Madrid, Akal. VAN DIJK, T. (1997): La ciencia del texto, Barcelona, Paids.
LOS PRIMITIVOS SEMNTICOS UNIVERSALES EN LA TRADUCCIN MECNICA.
AUTOR
: Marcos D. CAVERO ARSTEGUI.
Instituto de Investigacin de la Facultad de Ciencias de la Educacin. 32
Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga Programa de Investigacin lingstica
RESUMEN
:
El presente estudio enfoca el problema actual de las deficiencias que contiene la traduccin mecnica(TM) o traduccin va ordenadora. El estudio demuestra que el problema principal de la TM no se encuentra en el componente sintctico de las lenguas naturales sino en el componente semntico. Basado en esta premisa se procede a proponer la aplicacin de los Primitivos Semnticos Universales en la TM, dado que stos formaran el 'alfabeto de los pensamientos humanos'. As, todos los pensamientos complejos, todos los significados, surgen de las diferentes combinaciones de conceptos e ideas simples -que existen en todas las lenguas del mundo- en la misma manera que las oraciones escritas y palabras escritas surgen mediante las diferentes combinaciones de las letras del alfabeto. Palabras claves: traduccin mecnica, primitivos semnticos universales, partes del enunciado.
ABSTRACT
:
This study focuses on the deficiencies which machine translation (MT) has at the moment. The study shows that the main problem of MT is not located in the syntax module but in the semantic module of natural languages. Based on these premises it is proposed that the Semantic Primes and Universals should be applied, since these could make up the 'alphabet of human thoughts'. It is in this way that all complex human thought, all meanings, come up from the different combinations of simple concepts and ideas -which are contained in all languages- in the same way as written sentences and words come up from the all the possible combinations of the alphabet. Key words: machine translation, Semantic Primes and Universals, parts of speech
0.
INTRODUCCION
El presente trabajo de investigacin tiene como objetivo primordial desentraar el problema existente en relacin a la existencia de factores limitantes en la traduccin, especficamente en la traduccin va computadora. Como se sabe, en la actualidad la traduccin mecnica dista bastante de lo que puede ser una traduccin humana regularmente realizada.
El obstculo primordial para lograr una buena traduccin mecnica se encontrara en el componente semntico de las lenguas naturales, porque se ha establecido que la lengua es un instrumento para expresar significado. Pero si la lengua es un instrumento para expresar 33
significado, entonces el significado -por lo menos hasta cierto punto- debe ser independiente de la lengua y transferible de un idioma a otro. Sin embargo esta independencia esencial -y transferibilidad- del significado ha sido a veces negada, y este estudio pretende demostrar lo contrario, mediante la aplicacin de los Primitivos Semnticos Universales.
LOS CONCEPTOS HUMANOS UNIVERSALES Leibniz(1903), entre otros, pero especialmente l crea que cada ser humano nace con un conjunto de ideas innatas que se activan y se desarrollan mediante la experiencia pero que existen latentemente en nuestras mentes desde el inicio. Estas ideas innatas son tan claras -segn Leibniz- que ninguna explicacin las pueden hacer ms claras. Al contrario, interpretamos toda nuestra experiencia mediante ellas. Leibniz llam a estas ideas con las cuales, segn l, naca todo ser humano 'el alfabeto de los pensamientos humanos'. As, segn l, todos los pensamientos complejos -todo